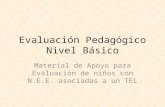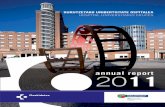Una lógica de trabajo para la práctica tutorial a nivel universitario
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Una lógica de trabajo para la práctica tutorial a nivel universitario
Una lógica de trabajo para la práctica tutorial.
Francisco Mora Larch.
“La rutina prepara solo para lo previsible; escapar de ella esanimarse al misterio, tal vez a la extrañeza”.
Graciela Jasiner.
Resumen.
En el presente texto, voy a retomar el planteo que esboce en un trabajoanterior, donde proponía una forma y un estilo de trabajo a nivel de lapráctica tutorial, cuidando de que la misma fuese eficaz en un nivelsignificativo y cobrase sentido para la labor del tutor educativo.
El planteo, tomando como elemento central la ventana de Johari solo erapropuesto sin ser desarrollado en extenso, por lo que quedaba en pie lacuestión de su desarrollo expositivo para posteriormente emprender laevaluación de un modelo de trabajo. Lo que a continuación desarrollo tienecomo propósito cubrir esa falta que nos permita transitar por un sendero quepuede ser motivo de interés y reflexión para muchos de los que laboran en elcampo educativo y tutorial. Ello, amen de que se puede pensar que talpropuesta contiene un modo vincular de tratar con la subjetividad, con vistasa poder incidir en ella, aportando al sujeto formas inéditas de relación queapuntan a re-activarla o a realizar en ella una modificación significativa,reformulando los vínculos y las relaciones con objetos, personas, situacionesy procesos.
Cabe mencionar que el texto intenta formular “una respuesta y no una receta”,a la demanda concreta de ¿qué hacer o como posicionarse ante un sujeto que semuestra como inédito, a pesar de “tanta” teoría que intenta dar cuenta de ély aprisionarlo como objeto?; la demanda expresa inquietud, “desesperación”, encuyo origen la angustia ante el no saber sobre los procesos humanos, sedenuncia en un reclamo de respuestas-recetas, que puedan volverse posesión,una formula que exorcice la ignorancia o la incertidumbre sobre el futuroinmediato de una intervención técnica (no todos los chicos reaccionan igual,ni tampoco los padres, entonces ¿qué hacer?); se busca sin desear, cosificarel dinamismo vital a la vez que la esencia de lo que no se puede controlar ano sea que se lo intente despojar del misterio que conlleva la existenciahumana en su fluir cotidiano.
Introducción.-
Este resumido texto, deriva de repensar los temas de una conferenciasobre “el Modelo de Coaching en docencia y tutoría. En la misma,intento rescatar el tema actual del coaching, en la línea en que lotrabaja John Whitmore, quien a su vez, fue inspirado por la lectura deTim Gallwey (un coach norteamericano) en su texto “El juego interiordel tenis”.
1
Dice Whitmore que le fue sugestivo el concepto de “Juego Interior”, ycomo él hacia coaching en la Gran Bretaña, el asunto era ¿cómo“traducir” las concepciones de Gallwey, si a los británicos lesaterraba el concepto de “juego interior”?, y quizás se resistirían aentender que, al aprender determinada disciplina deportiva (tenis,ski, etc), se iban a enfrentar, más que a un oponente externo, a supropio “enemigo interno”, y en caso de aceptar tal postulado, ¿Cómotratar con el?
En uno de sus textos, Whitmore menciona que “el único obstáculointerno universal es invariablemente el mismo…… miedo al fracaso,falta de confianza, duda sobre uno mismo y carencia de autoestima”.(1). Si pensamos en estos procesos que se dan al interior de lapersona, podríamos decir que en muchos aspectos ocurren sin que elindividuo sea consciente de que ocurren en su interior, pero sialguien intenta llamar la atención sobre esos aspectos, preguntando ointerrogando al sujeto una y otra vez, quizás este pueda acceder a unainformación que le estaba vedada acerca de si mismo. La escuela deJung llama a estos aspectos “la sombra” (2), esa “dimensiónevanescente del ser”, que afecta a la persona en estado vigilia.
Así, decía Tim Gallwey, que cuando coucheaba a sus pupilos, estos noaceptaban su retroalimentación, pero él les llamaba la atención sobremovimientos “automáticos” que hacía su cuerpo, sin saber la mente quelo hacía, hasta que ellos aceptaban lo que estaba pasando y Gallwey selo explicaba de esta forma: “trabajamos en un nivel por debajo de laconciencia”, y entonces podríamos preguntarnos ¿cual es este nivel?,¿existe alguna disciplina teórica que nos permita entender de lo quese está hablando?, ¿existe alguna teoría explicativa que nos muestreuna “mente estratificada” en niveles?
Sin caer en el simplismo o en alguna postura mística como se deriva dela psicología junguiana: ¿podría alguien decir, qué hacia Gallwey consus pupilos?, O se podría entender, ¿por qué, ciertos estados anímicoscomo los que describe Whitmore, serian eficaces como obstáculos paraimpedir que alguien aprenda o triunfe en una disciplina o actividaddeportiva? Dejamos así planteado el asunto y me remitiré a una segundareferencia de la cual se origina este pequeño ensayo.
Siendo un coordinador de grupos, una de mis tareas es la actualizaciónpermanente en el estudio de la investigación sobre lo grupal, y una demis lecturas mas recientes la constituyó el texto de Graciela Jasiner:“Coordinando Grupos: una lógica para los pequeños grupos” (3). En esteterreno, la cuestión de centrarse o enfocarse en la funcióncoordinadora ha sido abordada apenas recientemente, por lo que suestudio ha sido más que necesario, para fundamentar la forma en queopera un coordinador de grupos, en este caso, en la línea de loscoordinadores de grupos operativos, o como los llama Jasiner, degrupos centrados en una tarea.
2
La propuesta que desarrolla la autora nos pone en el camino detransito por una lógica desde la cual puede cobrar racionalidad laintervención del coordinador, el momento en que realiza talintervención, el objeto sobre el cual opera la intervención, losreferentes teóricos desde los que “lee” la realidad en la que opera,las herramientas que utiliza en la operación, y así, dice la autora enla Introducción del texto: “Coordinando grupos, no intentamoscontrolar lo incontrolable” (4). Mucho de esto habría en otro ámbito,el de la tutoría educativa, a fuerza de entender que toda lainstitución escolar ha sido erigida con el fin último de controlar loincontrolable que existe en todo ser humano, en ese sentido va lafrase de Freud de que una de las tres tareas imposibles en la que seenfrascan los humanos es la tarea de educar.
Desde estos dos antecedentes, tratare de desarrollar “una lógica parala practica tutorial”, sin dejar de lado lo que ambos temas tratadosnos aportan en su lógica, pero a la vez tratando de enriquecer a laprimera con algunos marcos referenciales no previstos en lodesarrollado por los autores del Coaching; así, seria absurdo “olvidaro ignorar” que, hablar de “un nivel por debajo de lo manifiesto”,descrito por Tim Gallwey, puede ser dilucidado desde la lógica de ladisciplina psicoanalítica con la formulación de la primera tópicafreudiana, pero de esto nada quieren saber los británicos y tampocolos coaches de todo tipo que trabajan entrenando en algunos deportes auna gran cantidad de personas; las resistencias contra elpsicoanálisis sostienen algunas lógicas excluyentes. que no han dejadode ser caras a la humanidad, por lo menos en el mundo occidental.
La Ventana de Johari.
El tema que aquí desarrollo es la utilidad que un esquema (la Ventanade Johari) derivado del programa Windows, desarrollado por lospsicólogos Joseph Luft y Harry Ingham (5) como un modelo paraperfeccionar la comunicación, puede aportar para el tema de lapractica de la tutoría educativa, pero una practica tutorial que puedaofrecer o proponer una lógica de operación, que dé racionalidad altrabajo de tutorar a un muchacho que presenta dificultades decualquier índole, para dar tramite a la tarea de cursar la educaciónmedia superior o superior.
El modelo de la Ventana de Johari es un tema que retomo, porque yahabía sido abordado por mi en un texto anterior (6), aunque solo lopresente como propuesta sin significarlo para los lectores, y sin eldesarrollo del sustento que pueda dar pie para que el modelopropuesto, pueda ser utilizado de manera sistemática en el terreno dela investigación y en el campo de la tutoría educativa. En todo caso,desarrollaré el tema, brevemente, siguiendo la lógica de la exposiciónde la conferencia sobre coaching donde abordo el tema de los nivelesde intervención del agente social, en este caso el tutor. En elabordaje del tema este se inicia como tema autónomo y lo titulo “unalógica de operación en la practica tutorial”.
3
Veamos el esquema de la ventana de Johari.
El modelo del esquema de la Ventana de Johari, nos puede ayudar aentender, la forma en cómo el coach trabaja, en “un nivel por debajode lo manifiesto”. Mostrado el esquema, la idea es cruzar una lecturavertical con una lectura horizontal simultáneamente para cada uno delos cuadrantes del mismo.
El proceso consiste en estar en disposición de retroalimentar alestudiante, trabajando los obstáculos y las dificultades al cambio,que aparecen en los límites del área uno y dos, y / o en los límitesdel área uno y tres.
En el modelo, Luft y Harris nos proponen que en el terreno de lacomunicación, tendríamos un área libre o abierta, proposición que seacerca al postulado del psicoanálisis norteamericano de un área del yolibre de conflicto. Habría además un área “ciega”, referida a losaspectos propios que no alcanzamos a auto observar, debido a quenuestra mirada siempre toma como objeto al mundo externo,“olvidándose” de si misma y de quien la sostiene; el tercer cuadrantecorresponde a lo que podríamos llamar un área oculta, aspectosconscientes o preconscientes de si mismo que guardamos en nuestrointerior y que pocas veces estamos en disposición de “sacar a la luz”.En el último cuadrante se ubicaría el área desconocida, espacio“extraño” y ajeno al yo consciente, el mundo inexplorado de si mismo,el cual ni siquiera suponemos que existe, pero siendo el origen y lafuente de nuestro psiquismo, no deja de sostener y soportar a toda la“superestructura”.
Basándome en el texto de S. J. Fritzen, este lee el esquema de formaunidimensional, sin profundidad, se vuelve como un mapa plano, pero
4
recordemos que él analiza el modelo desde una teoría de lacomunicación y mas que en la teoría, esta interesado en los aspectosprácticos de cómo explotar lo que la riqueza del modelo ofrece entérminos de una comunicación dinámica.
Sin embargo, Fritzen es capaz de aceptar que el cuadrante de la parteinferior derecha, “es el área de nuestras motivaciones inconscientes,área que representa nuestro aspecto desconocido o inexplorado” (7),cuyos contenidos al parecer rebasan ya la temática de la comunicación,al remitirlos a cuestiones como “la dinámica intrapersonal,acontecimientos de nuestra primera infancia, potencialidades latentes,…”. A fin de cuentas, el objetivo en el cual se centra el análisis deFritzen es, siguiendo a Luft y Harris, ¿cómo lograr que el área unoamplié su radio de acción, sus dimensiones, gracias a hacer porososlos limites o las “membranas” que separan a un área de las otras?
Viéndolo como un sistema en el que cada elemento del mismo es“afectado” por lo que sucede en los otros, la lógica que deriva seriaque a cada ampliación del área uno deben reducirse cada una de lasdemás áreas. En el ideal, ampliar lo más que se pueda el área uno ydisminuir al máximo, en última instancia el área cuatro, permitiría lasujeto un mayor control consciente sobre todo lo que afecta a susfenómenos comunicativos.
Ubiquemos provisoriamente la labor del tutor; a partir del esquemaintento mostrar los limites, pero también los alcances de la labortutorial, que le permita al tutor internarse a un terreno no muyextraño, a veces familiar, pero a fin de cuentas, sin un conocimientosistemático y mas o menos objetivo sobre el mismo. Es el terreno deuna serie de “fenómenos psíquicos que se encuentran un nivel pordebajo de la conciencia, siguiendo la terminología de Gallwey yWhitmore.
Siguiendo la exposición, continuamos y proponemos que la lógica detrabajo del tutor consiste en resolver y superar “los obstáculos” yeliminar o disminuir los limites que separan cada área y enparticular lo que hace frontera entre área uno y área dos, significafacilitar el trabajo de que la persona se auto observe, y de que sepueda escuchar a sí misma. El feed back es el modelo metodológicoesencial para esta labor. Entre los mecanismos de defensa utilizadospara mantener el área dos aislada del área uno podemos enumerar,siguiendo los aportes del psicoanálisis: la negación, la proyección,la racionalización y la represión; estos mecanismos mantienen un nivelde clausura (o de censura), para evitar que la comunicación fluyalibremente entre ambos espacios del esquema.
Sin embargo, lo primero es “desactivar las defensas y levantar losobstáculos” que una retroalimentación demasiado temprana y falta de“tacto o sensibilidad” puede acarrear. Normalmente, la persona norecibe de buena gana una retroalimentación, a menos que realice unprevio trabajo sobre si misma, que la lleve a estar dispuesta a
5
escuchar algo de lo cual no quiere saber, es decir, que si existe elárea ciega no es por arte de magia, sino que “hay una historia de suconstitución” como tal, y que tiene que ver con el área uno y con lasdemás áreas, de algún modo.
Luft y Harris se limitan a ofrecernos un modelo de cómo mejorar lacomunicación; nuestro ecro, (esquema conceptual, referencial yoperativo, en términos de E. Pichon Riviére [8]) nos permite ver mascosas que las que nos quieren mostrar los creadores del modelo,partimos de Luft y Harris y trataremos de ir un poco mas allá. Nospodemos preguntar, ¿Cómo fue que se formó nuestra personalidad,siguiendo el modelo de las cuatro áreas propuestas por la Ventana deJohari? Si hay diferentes modalidades de la Ventana, ¿cual es elorigen de la diferencia? Lo cierto es que, utilizando la forma delectura entrecruzada en vertical y horizontal, el esquema resultabastante útil para entender no solo “la dinámica intrapsiquica” sinotambién la psicosocial, es decir, el tipo de vínculos que establecemoscon el mundo social.
Un segundo campo de aplicación tutorial, remite a trabajar y removerlos obstáculos o el límite del área uno y el área tres, es lograr queel otro se abra y nos comparta una información cuyos contenidospodrían ser los miedos ligados a la culpa, la vergüenza, el dolor ylas dudas, que todos hemos vivido en algún momento de nuestraexistencia. La clave para ello es brindar un espacio de seguridad,confianza y respeto, con capacidad de contener los miedos y lasconfusiones del otro. Se trata de establecer un “continente”, donde elotro se sienta “contenido”, y que ello genere un grado de confianzatal que permita la internalización, a través de la palabra y lacatarsis, de sentimientos y emociones referidas a hechos, situacionesy procesos que han afectado al sujeto, y de los cuales le ha resultadodifícil o imposible desembarazarse.
Se trata de realizar un trabajo de acompañamiento, cumpliendofunciones de sostén y soporte, como decíamos, de contención y defacilitar la expresión de lo que en ese momento el sujeto necesitaexpresar, pero que se ha retenido porque no ha encontrado un espacio yuna función social que le facilite la exteriorización de lo que leacontece, por lo que su aparato mental se ve desbordado, apareciendola duda, la confusión, temores y angustias que no han encontrado “laspalabras justas” para poder descargarse de manera adecuada.
Entre los mecanismos que mantienen el área tres, aislada y sinintercambios con el área uno se encuentran la inhibición, laracionalización y la anulación. Comúnmente, la mayoría de las personassensibles a los aspectos mas humanos de las relaciones afectivas,“trabajan” con los usuarios a los que prestan servicios, con estosmecanismos, anulándolos en sus efectos de bloqueo para favorecer unacomunicación mas autentica o tolerando su expresión, comprendiendo ytratando de clarificar el por qué de ciertas actitudes que losusuarios presentan, sin razón aparente.
6
La metáfora del iceberg y la punta del iceberg.
Continuando con la exposición, en este momento muestro con un grafico,la propuesta de dar una vuelta al esquema dándole un giro a laderecha, utilizo para ello la historia del Titanic y su hundimiento acausa del choque con un iceberg, utilizo este dibujo.
En este caso, la Ventana de Johari ha desaparecido, sin embargo, lahacemos aparecer utilizando la tópica del iceberg y aprovechando elborde del nivel del mar, le hemos agregado un énfasis a la cuestión derepensar las relaciones entre el área uno y las áreas dos y tres, y enparticular con el área cuatro. La exposición de la lámina se iniciacon una pregunta por la película, para introducirlos al factoriceberg, que es en última instancia lo que nos ilustra para seguir elhilo de una lógica oculta que induce la Ventana de Johari.
Aquí, el área uno correspondería a lo que comúnmente expresamos como“la punta del iceberg”. Esta frase es utilizada por lo regular, paradar a entender que cuando detectamos ciertos fenómenos o hechos en lavida real, en realidad lo que estamos “observando” no es más que lapunta del iceberg” lo mas visible o evidente del fenómeno, y que losprocesos causales que hacen emerger la punta, están o quedan ocultos anuestra observación o a nuestro conocimiento.
Freud en alguna ocasión, llamo a su disciplina “la psicología de lasprofundidades”, por lo que la metáfora del iceberg, con su puntaasimilada al área uno, o referida al yo arrogándose la totalidad de lapersonalidad, resulta somera y feliz. Es obvio que no deja de causarescozor a los puristas teóricos, ya que esta claro que el yo, o eneste caso el área uno, contiene elementos inconscientes referidos al
7
área cuatro, pero mi proceder apunta mas, no ha dejar satisfechos aeste reducido grupo, sino a facilitar la comprensión de aquellapsicología freudiana, sensibilizando a los colectivos mayores a irentendiendo la dinámica intrapsiquica con algunos elementos aportadosdesde diferentes ámbitos.
La cuestión es mantener la secuencia de una lógica que se vuelva unapropuesta valida para proceder técnicamente en el ámbito de la tutoríaeducativa, a la vez que delimite o marque los limites del alcance dela intervención del docente o tutor, intentando en el esfuerzo, lograralcanzar un más allá de la practica convencional en tutoría, signadapor un empirismo ingenuo y una renuencia a liberarse del encierro aque la sujeta la propuesta institucional circunscrita a laintervención solo en lo académico o escolar. Es el fantasma de lapulsión sexual, lo que vuelve paranoica a la institución, creando undelirio colectivo vuelto normas y controles para impedir que cualquieratisbo del otro, termine por fracturar las barreras erigidas desdetiempos antiguos en la historia institucional.
Referencia lógica disciplinaria.
En este punto, el esquema de la primera tópica, que es el primermodelo “oficial” del aparato psíquico en Freud, aparece comoconsecuencia lógica. Así, es posible que el esquema de la Ventana deJohari no hubiese salido solo de la mente de estos dos psicólogos quela inventaron, y que siendo psicólogos, de una u otra forma estabaninfluidos por el “ambiente cultural” y por la hegemonía disciplinariaen sus “escuelas” de estudio o de formación profesional.
Freud nos presenta este esquema en lo que algunos consideran el primertexto netamente psicoanalítico, editado en 1899 y viendo la luz en1900, en el inicio del nuevo siglo. Se presenta como un “aparato”estratificado y que contempla tres instancias:
1. el sistema percepción conciencia.2. El sistema Pre-consciente y 3. El sistema Inconsciente (9).
Cada instancia esta separada de la otra por una barrera o censura, queimpide que los contenidos de cada instancia pasen sin control yregulación de una a otra. El sistema percepción conciencia es, pordecirlo de alguna forma el mas “superficial, y es el que mantiene unaorientación o vinculo con el mundo externo, presto a recibir opercibir los estímulos provenientes del mismo, de esta forma logra serun intermediario entre la realidad material y el mundo interno delsujeto.
El sistema preconsciente, esta un nivel debajo de la conciencia ymantiene unos intercambios mas o menos fluidos con la misma, sus
8
contenidos tienen que ver con recuerdos, fantasías diurnas,pensamientos, ideas y sentimientos mas o menos conscientes; el sistemadel inconsciente es el polo dinámico del aparato, del cual sealimentan las otras instancias, es como el motor de la vida anímica,sus contenidos no tienen acceso a la conciencia y permanece en granparte desconocido para el sujeto durante toda la vida. Es la fuentepulsional, es decir el que contiene la energía vital y de la queemanan los estímulos internos que hacen que el sujeto no solo sea unagente pasivo, sino activo y modificador de su medio material ysocial.
Sin ahondar en una descripción mas compleja de su funcionamiento, peroindicándolo como referencia ineludible para la intención de marcar losderroteros teóricos para los interesados, describimos en el esquema laubicación hipotética de las áreas descritas en la Ventana de Johari. Veamos el siguiente esquema.
Entendemos así, que el trabajo tutorial remite a una disciplina queentiende que la estructura de la personalidad no es monolítica, y queestratificada en diversos sistemas, nos ofrece un modelo defuncionamiento mental, que nos permitirá operar con los sujetos apartir de entender que los contenidos conscientes solo son la partemas visible de la personalidad y que trabajar “un nivel por debajo dela conciencia” permite definir la labor del tutor educativo,ofreciéndole un campo de acción, referido a las áreas uno, dos y tresen el modelo de Johari. De esta forma un continente de intervenciónque define una practica específica. El área cuatro, asentada en elespacio que corresponde a lo inconsciente, como concepto central, basey objeto de la disciplina psicoanalítica queda reservada a la labordel psicólogo clínico, del psicopedagogo o del psicoanalista.
9
Desde aquí, podemos entender mejor entonces, aquella afirmación deGallwey, al decir que el Coach, al intervenir sobre la personalidadtotal de su pupilo, trabajaba “un nivel debajo de lo manifiesto”, esdecir, un nivel por debajo de los contenidos conscientes y por debajoincluso del nivel de percepción conciencia; en realidad, su labor secentra en facilitar que ciertos contenidos del sistema preconsciente,puedan ser llevados a la conciencia, para que a través de ella, el yopueda tomar control sobre estos contenidos y utilizarlos para realizarun ajuste mas adecuado a las exigencias de la realidad externa, perotambién a las exigencias del propio sujeto, buscando con ello efectuarciertas modificaciones en si mismo y en su entorno inmediato.
Es este nivel de la percepción y la conciencia, el que obturado porciertos mecanismos internos no es capaz de enfocar los obstáculos queél mismo se impone e instala internamente, como una forma dedefenderse “de su oponente interior”, es decir, sus propios miedos, suinseguridad, su falta de confianza en si mismo, el grado de necesidadque tiene de los demás para autoafirmarse, etc.. Volviendo al esquemade johari y para fines prácticos, podríamos establecer entonces elmarco “teórico” que un tutor, cuando establece la relación con suasesorado, podría tener en mente, su “esquema teórico seria elsiguiente”.
Lo primero que podría llamar la atención en el esquema, es la forma enque aparece la modalidad de la ventana de johari propuesta.Ateniéndonos a Fritzen, podemos pensar que las modalidades presentadasen su texto (10) pueden ser de lo mas variadas, sin embargo,sustentados en la lógica que hemos seguido con el esquema del icebergy la relación uno a siete entre lo visible y lo sumergido, y luegorevisando la exposición de la primera tópica en Freud, no nos quedamas que decir que este esquema refleja de manera harto fiel, laestructura de personalidad de un sujeto convencional de la época enque nos ha tocado vivir.
10
En ella el área uno, esta reducida al mínimo; las áreas dos y tres,pueden ocupar contenidos mucho mayores y el área cuatro, ocupa cercade las seis séptimas partes de la estructura, los humanos de lacultura occidental y ahora casi planetaria, nos caracterizamos por serunos completos desconocidos de nosotros mismos, abocándonos mas ainteresarnos por el mundo externo, atenidos e interesados por lomaterial mas que por lo espiritual, privilegiando el aspecto massuperficial de la personalidad, un yo ”hipnotizado” por las mercancíasy los gadgets, olvidado de si mismo y por ello desequilibrado enextremo, generando inconscientemente un malestar en la cultura queahonda las contradicciones entre las diversas áreas o sistemas quecomponen nuestro ser psíquico, y que hacen sufrir a un cuerposometido a las condiciones mas nocivas para su fortalecimiento,poniendo en peligro de forma flagrante el precario estado de saludmental que todavía alcanzamos a desarrollar.
Dando una vuelta de tuerca al asunto, debemos precisar el esquema paradejarlo de manera definitiva y un tanto más complicada, de esta forma:
El aprendizaje de “ser” tutor.
“Es muy curioso este trabajo, esta trasmisión del psicoanálisis no sehace por la sesera”
F. Dolto.
Al esquematizar, complejizando el tema, observamos que la tarea deltutor debe ser revista desde un rodeo espinoso a la vez queestimulante, un reto para todo aquel que se precie del conocimiento delas relaciones humanas o de todo aquel cuya labor implique el trabajoco-operativo con las personas, es decir, donde el eje de su labor,cualquiera que esta sea, pasa por centrarse en una “intervención“técnica” que le permita favorecer un cambio en las personas que las
11
lleve a una adaptación activa a su medio social. Así, nos internamosdentro de lo escolar, en el territorio de lo “no escolar”, en elterreno de la subjetividad (11) siguiendo a D. Levy.
Se trata de aprender a ser tutor, tutorando y aprendiendo de sututorado, revisando el propio esquema conceptual, aprendiendo acambiar junto con el otro; formándose, al aceptar que poco sabe sobresi mismo y que requiere asesoría, supervisión y si se puede, unatutoría, en el aprendizaje y la practica de la tutoría, que como diceF. Dolto, esto “no se aprende por la sesera”, a través de aprendizajesintelectuales o académicos, sino que es transmitido a través de laexperiencia, de la vivencia, del intercambio con otros, de unaeducación en el sentido mas amplio del termino, de una comprensiónprofunda de uno mismo, cuando logra integrar teoría y praxis en uninterjuego reciproco y permanente.
En otros términos, siguiendo la metodología originada por elpsicoanálisis, la tomamos como propuesta a ser establecida en el campoeducativo, por lo menos para los operadores psi y los agenteseducativos como son los tutores, los maestros de educación especial,los psicopedagogos, es decir, no nos centramos tanto en los problemasdel aprendizaje como en el alumno que aprende, no nos enfocamos aresolver la apropiación del conocimiento, sino a co-operar con el otroa destrabar sus capacidades de apropiación del mismo, no trabajamossobre el sujeto vuelto objeto de nuestra intervención, sino que co-operamos con él en un trabajo conjunto donde ambos mantenemos unarelación reciproca e implicada que nos permite pensar juntos,“observar y evaluar juntos”, en una reflexión compartida a partir delos resultados de nuestra labor.
Desde la psicología social, una de cuyas patas es el Psicoanálisis,entendemos que el trabajo previo del tutor, no tiene que ver tanto conaprendizajes académicos o librescos, que el conocimiento intelectuales un obstáculo eficiente para la recomposición de la personalidad, laque apuntaría a una mayor tajada de la tópica en el área uno,haciéndola mas amplia, mas “consciente”, mas abierta y porosa a lo queha excluido desde siempre en su propia “constitución” como “área uno”,los contenidos de las áreas dos, tres y cuatro, que no dejan deinsistir desde su lugar, que en el plano social e intrasubjetivo esun no lugar.
Pero si bien entendemos que no hay modo de franquear la labor que esel trabajo primero con uno mismo, no hay posibilidad de que loscambios efectivos y duraderos aparezcan y se establezcan como unaforma de “revolucionar” las relaciones y los vínculos que sostienenesas relaciones en una lógica que no ha sido capaz de favorecer elcrecimiento de las personas en términos sociales y humanos.
O seguimos ahondando en la exclusión de lo que nos hace diferentes yúnicos y por lo tanto nos humaniza, o cambiamos de rumbo y en unaacción planificada le damos dirección al cambio con conciencia lucida
12
de lo que deseamos, conscientes de lo que queremos. Desde la tutoríapodemos dar una vuelta a lo instituido e iniciar un procesoinstituyente. El encuentro tutorial esta subtendido en una relaciónhumana, la que nunca es “neutral”. En realidad, la eficacia delencuentro tiene que ver menos con la retro-alimentación que un tutorpueda aportar al tutorado, que con la calidad del vínculo establecidocon el estudiante.
La presencia significativa del adulto, siendo “solo” un acompañanteque escucha, entiende, y sobre todo trata de comprender lo que sucedecon el otro, facilita y promueve la des- suturación de laproblemática que el adolescente enfrenta, en la modalidad dedificultades de aprendizaje o fracaso escolar, de falta de interés oapatía por los estudios, de confusión vocacional o profesional, etc.,(como expresión de alguna dificultad o alguna crisis que no ha podidoser tramitada de manera saludable por el joven). Queda por ver yabordar la problemática concerniente a la institución y suscondicionamientos sociales, cuyos efectos alienantes pueden no servisualizados o detectados por el agente social.
Me parece que el modelo de comunicación de la ventana de johari, re-significado desde el psicoanálisis y la disciplina social, nos permiteincorporar una pauta en las formas de intervención que un docente otutor puede desarrollar en el encuentro con sus alumnos. De lo que setrata, es de lograr en un primer momento, destrabar las habilidades derelación y de comunicación que tanto maestros como alumnos comparten,pero que se ven impedidas, en un primer momento por el encuadre detrabajo en el modelo de la entrevista en tutoría.
Para muchos alumnos como para los maestros, un encuentro de este tipoes inédito (aunque sea paradójico) y la situación activa, de manerainconsciente, para ambos polos de la relación, algunos fantasmasindividuales y sociales que deben ser esclarecidos y elucidados parael inicio del dialogo tutorial, esta labor corresponde al tutor.
¿A dónde apunta la intervención, qué cosas hay que preguntar, qué lepuedo decir al alumno? ¿Ayuda esta forma de trabajo a abordar elproblema del aprendizaje y resolverlo de manera efectiva? Si deentrada logramos evitar la clausura del dialogo (a través de actuarla ansiedad por “arreglarlo todo” y dejar satisfecha a la institución,olvidando al muchacho), es probable que lo que llamamos unacomunicación autentica se inicie, y esto sea el inicio de unconocimiento que se interna por rumbos ajenos a lo escolar (es decir,lo “no escolar”, la singularidad subjetiva de un sujeto aparece enescena), pero que pueden favorecer la resolución de problemáticas queafectan a lo escolar.
Este inicio, es el desarrollo del conocimiento de una historiaindividual (o grupal) y de un contexto socio-dinámico o psicosocial,vía aquel dialogo, que deberá apuntar a una intención cara a la
13
practica del psicoanálisis: tratar de comprender a un sujeto a travésdel conocimiento de su historia, del contexto que vive actualmente yde la forma en que lo tramita subjetivamente, y por ultimo, el modo,la forma y el estilo de vinculo y de lazo social que establece en elcontexto de la relación que ha establecido con el técnico que en estemomento lo asiste.
Solo con esta información, el problema de aprendizaje, intelectual oeducativo, podrá ser asumido y significado por los interlocutores dela práctica tutorial; el “insight” logrado trae consigo la resoluciónde la problemática, aunque es la acción efectiva la que provoca latransformación de la realidad.
Esto significa por otra parte, que aun utilizando el esquema de Luft yHarris, el conocimiento mas autentico del otro no deriva de una buenapráctica y una especialización en la actividad comunicativa utilizandola retro-alimentación, y apuntando a ampliar el área uno del esquema.Más arriba lo hemos indicado. La pequeña desventaja del esquema, esque tomando en cuenta que existe el área cuatro o desconocida, estaaparece como sin funcionamiento, inactiva e inaccesible para elsujeto a no ser que por alguna razón el área uno estuviese “interesadaen rescatarla del olvido”.
A diferencia de ello, la concepción psicoanalítica del Inconsciente veen este el origen y la fuente de la vida humana, los procesosinconscientes todo lo impregnan, sea en la vida diurna o en lavigilia, por decirlo de algún modo, la supuesta área libre o abiertano es mas que la punta del iceberg de un inconsciente que tuvo quedesarrollar una membrana que delimitara y marcara los limites entre elafuera y el mundo interno del sujeto. El yo más “oficial” no es másque la instancia que tuvo que desarrollar el inconsciente paraestablecer un trato con el exterior, en la forma de relaciones yvínculos con el mundo material y humano a fin de utilizarlo para supropia sobrevivencia, aunque el yo ignore su marca de origen.
Cuando la relación tutorial avanza, es necesario no creer que se puedaayudar más al chico o chica a medida que se tenga mayor informaciónsobre ellos y su vida personal y escolar. Se ha establecido un vínculoque pareciera tener su propia dinámica y sus propios objetivos fuerade los nuestros, que aunque se olvidan, siguen siendo conscientes opreconscientes. El trabajo ha realizar se concreta en un esfuerzomayor: comprender al sujeto, sin juzgarlo, culparlo o etiquetarlo.Pero esta comprensión tiene menos que ver con la intuición, que con unesfuerzo deliberado de producir la lógica de lo que parece un fracasoo un atore intelectual. La comprensión “transformadora” (12) de la quehablamos, requiere esfuerzo, perseverancia, ética, esfuerzointelectual y sensibilidad humana.
Los problemas humanos, y los escolares o educativos son parte deellos, se van entendiendo y tramitando de manera saludable a medidaque la relación progresa, cuando esto pasa, se piensa menos con la
14
razón o con el intelecto, uno empieza a entender con el “corazón”, elvinculo con el chico ha dado una vuelta de tuerca y el afecto irrumpeen nosotros, en un contacto que va mas allá de una metodología detrabajo y de una lógica de intervención, es la implicación personal oafectiva a la que apela todo vinculo entre humanos, y en particularentre un ser en desarrollo y otro que, se supone, ha alcanzado la“madurez” emocional.
Para terminar.
Por ultimo, encuentro que no hay respuestas concretas en lo expuesto,liberándonos de un recetario, reconocemos que la labor humana, con unotro siempre inédito, apela a lo mas humano que hay en nosotros, lacondición de no saber nada de antemano sobre el “yo” y sobre el otro,es apelar a una ética que obliga al vinculo, intermediario paraalcanzar un cierto saber; de esta forma, la ventana de johari funcionacomo un placebo que “obliga” al contacto, aunque se empieza areconocer que se le teme a ese contacto. ¿Qué saldrá de ahí?, si losupiese de antemano, ¿Qué sentido tendría escuchar al otro?, ¿quesentido tendría darle un lugar a su palabra, a su decir?
Sobre el placebo, pienso en el salpullido; cuando aparece en el bebede pecho, la madre va al medico, este observa el síntoma en el pequeñoy le recomienda a la madre untarle “esta cremita” (vaselina) cada seisu ocho horas al día. La vaselina no tiene ningún efecto terapéuticosobre el prurito o el brote granuloso en la piel, pero lo que hacedesaparecer a la dermatitis, es el contacto físico (y humano)“obligado” que la madre ejerció al aplicar la sustancia de marras.
Así podría funcionar el esquemita de la ventana de Johari, sea como unapuntalamiento para sostener el deseo de ayuda, el interés por un otroen evolución, una forma de realizar la función paterna o materna, porlo que debe de algún modo producirse un dispositivo que permita que elvinculo humano se instale, y algo de este deseo se realice en formasublimada. Decía el comercial de un ungüento: “una frotadita quealivia”. En el caso del tutor: “una relación o vinculo, que re-aseguraal otro en su proceso, y esclarece o facilita el desatore o lasuperación del problema intelectual o escolar”.
El método del medico poseía una lógica, es la lógica que he tratado detransmitir, aunque era oculta para la madre y a veces para el mismomedico; en el caso de la ventana de johari, la misma lógica semantiene en funcionamiento: sigue un método, en donde algo de lo nocontrolable se aborda, y luego sin saber bien a bien por qué, seresuelve. Sin embargo, lo valioso seria interesarse por la función quela intervención tiene, pero sobre todo, por el sentido humano queposee.
15
Notas.-
1. Monbouquette, J. (1999). Reconciliarse con la propia sombra. Ed.Sal terrae, Cantabria, pag. 11.2. Whitmore, J. (2003). Coaching. Paidós Empresa. Barcelona. Pag.29.3. Jasiner, G. (2008). Coordinando grupos. Una lógica para lospequeños grupos. Lugar Editorial, Buenos Aires.4. Jasiner, G. (2008). Coordinando grupos. Una lógica para lospequeños grupos. Lugar Editorial, Buenos Aires. Pag. 105. Fritzen, S. J. (1987). La ventana de Johari. Editorial SalTerrae, Cantabria.6. Mora, Larch, F. (2008). Referentes teóricos como guíaspracticas del tutor, en Formación o Instrucción. Elementos para pensar al tutoruniversitario, Monterrey. Pp 142.7. Fritzen, S. J. (1987). La ventana de Johari. Editorial SalTerrae, Cantabria. Pag. 11.8. Pichon Riviere, E. (1985). Teoría del vínculo. Ed, Nuevavisión. Buenos Aires.9. Freud, S. (1983). La Interpretación de los sueños. ObrasCompletas Tomo I. Madrid.10. Fritzen, S. J.(1987). La ventana de Johari. Editorial SalTerrae, Cantabria. Pags. 12-20.11. Levy, Daniel ( S/F). Acerca de la demanda de lo “no escolar”.En Manual del modulo 4. Del Diplomado en Tutoría Educativa. NormalSerafín Peña, Montemorelos 2009. 12. Galende, E. (2008). Psicofármacos y salud mental. Lugareditorial. Buenos Aires, pag. 108.
Bibliografía. Balint, M. y E.(1966). Técnicas terapéuticas en medicina. Siglo XXI edits, México.Bleger, J. (1971). Cuestiones metodológicas del psicoanálisis. En Métodos de Investigación en psicología y psicopatología. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires. Bolinches, A. (1988). El cambio psicológico. Editorial Kairós, Barcelona.
16
Cangrini, L. et al (1976). Psiquiatría y relaciones sociales. Edit. Nueva Imagen. México.Dolto, F. (1982). La dificultad de vivir, Tomo II. Gedisa. Buenos Aires.Dolto, F. (1991). Seminario de psicoanálisis de niños T. III. México.Freud, S. (1973). Obras Completas. Tomo I. Biblioteca Nueva. Madrid.Fritzen, S. J. (1987). La ventana de Johari. Editorial Sal Terrae, Cantabria.Galende, E. (2008). Psicofármacos y salud mental. Lugar editorial. Buenos Aires.Jasiner, G. (2008). Coordinando grupos. Una lógica para los pequeños grupos. Lugar Editorial, Buenos Aires.Kesselmann, H. (1971). Psicoterapia breve. Kargieman editores, Buenosaires.Monbourquette, J. (1999). Reconciliarse con la propia sombra. Editorial Sal Terrae, Cantabria.Mora, Larch, F. (2008). Referentes teóricos como guías practicas del tutor, en Formación o Instrucción. Elementos para pensar al tutor universitario, Monterrey. Mora Larch, F. (2006). Un modelo de Coaching en docencia y tutoría. En internet, en www.geomundos.com/salud/psicosocial.Mora Larch, F. (2006). Las tres vasijas del tutor. Segundo encuentro nacional de tutores. Anuies, UANL, SEP. Monterrey.Prol, Gerado. (2006). El problema de aprendizaje en la escena clínica.En Tratamiento de los problemas en el aprendizaje. Ed. Noveduc. Buenos Aires. Rodríguez, G. (2000). Relación medico paciente. Interacción y comunicación. Facultad de Psicología. UNAM. – Porrúa.Whitmore, J. (2003). Coaching. Paidós Empresa. Barcelona.
Monterrey, Mayo de 2009.
17