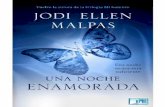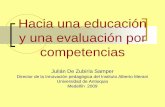¿Una interfaz internacional? Una comparación entre discursos feministas alrededor de la CEDAW
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of ¿Una interfaz internacional? Una comparación entre discursos feministas alrededor de la CEDAW
1
¿Una interfaz internacional? Una comparación entre discursos feministas alrededor de la
'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women'
JOSÉ SZWAKO*
Universidade Estadual de Campinas, Unicamp
Índice
Introducción p.3
¿Que es la CEDAW? p.5
El rol del ‘Comité CEDAW’
¿Qué es una interfaz? p.12
Paraguayas y brasileñas movilizadas alrededor de la CEDAW p.14
¿Es posible hablar de una interfaz internacional? p.21
Referencias p.31
Anexo (tapas de los contra-informes)
Texto para presentación en el Congreso 2010 de la Latin American Studies Association (LASA) en Toronto, Canadá, de 6 a 9 de octubre del 2010.
* Alumno del Doctorado en Ciencias Sociales, Unicamp. Agradezco a Osmany Porto del equipo ‘Democracia y Acción Colectiva’ del CEBRAP y a Rosa Giatti de la Unicamp, por el apoyo y la interlocución inestimables. Contacto: [email protected]
2
Resumen:
La "Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer" es el primer instrumento desarrollado bajo la égida de las Naciones Unidas en el
cual el derecho de las mujeres asume la forma de los derechos humanos. Aunque haya sido
formulada y aprobada en los años 1970, fue sólo a finales de los ‘90 que la CEDAW
comenzó a ser utilizada sistemáticamente por los Estados Partes para la comunicación de
sus progresos y esfuerzos – legislativos y/o administrativos, por ejemplo – respecto a la
lucha contra la desigualdad de género. Por otro lado, la Convención establece el Comité de
la CEDAW, un órgano de experts cuya función es supervisar los informes de carácter oficial,
así como recibir quejas producidas por organizaciones de la sociedad civil (quejas llamadas
de informe sombra, alternativo o contra-informe). El trabajo tiene como objetivo
reconstruir la forma de actuación de los movimientos feminista y de mujeres en Paraguay y
en Brasil, los cuales han realizado los contra-informes en respuesta a los informes oficiales
de los años 2002 y 2004. El texto presenta las principales actrices involucradas en dichos
contra-informes y su nivel de relación con sus respectivos estados, y sobre la base de la
aproximación entre ambos informes civiles, se pretende argumentar que las prácticas de
seguimiento y de control ahí desarroladas funcionan como una interfaz internacional
comunicativa.
3
Introducción
En el año de 1979, precisamente en el punto intermedio de la llamada ‘década
de la mujer’(1975-85), la Organización de las Naciones Unidades instituyó la
“Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer". Aunque durante años 1980 una cantidad significativa de Estados hayan
firmado la CEDAW – sigla de la Convención por su origen en inglés –, todavía en la
década de 1990, mientras de la realización de la Conferencia Mundial de la Mujer en la
capital china, algunos Estados (occidentales o no, y asimismo, religiosos o no1)
seguían en sus intentos de negar el hecho de que los derechos de las mujeres son
derechos humanos. Desde fines del siglo XX, la CEDAW pasó a incorporar críticas de
grupos de mujeres movilizadas en organizaciones civiles, pero también a título
personal2, para cuestionar los Estados-parte de la Convención y/o a sus informes. La
evaluación de los logros y de los límites de esos informes oficiales, a su vez, queda a
cargo del ‘Comité CEDAW’, integrado por expertas de todo el mundo que hacen
observaciones no vinculantes a los 4Estados-parte.
A partir de esa configuración más amplia de vigilancia, en el sentido utilizado
por el sociólogo británico A. Giddens (2001) a ese último término, este trabajo
presenta una comparación entre dos casos en los cuales las feministas organizadas
de Paraguay y de Brasil han desarrollado sus contra-informes, y se los han presentado
al Comité de la CEDAW. Desde un punto de vista teórico, nuestro argumento pretende
valerse de los insights desarrollados por el mexicano E. Isunza (2006, 2006b, 2005) y
más específicamente, utilizar su noción de ‘interfaz socioestatal’ (ISE). El punto central
del argumento no es solamente de que los casos paraguayo y brasileño guarden
características fundamentales de la noción de interfaz, sino que dicha noción tenga
supuestos teóricos adecuados hacia aquellas reflexiones que intentan desarrollar un
marco para ideas tales como ‘sociedad civil global’ o ‘esfera pública internacional’.
Nuestros puntos de partida normativos se unen a un conjunto más amplio de
trabajos antecedentes que subrayan la capacidad positiva de los actores no-estatales
– como las redes internacionales de advocacy o algunas plataformas internas de las
Naciones Unidas – y de su defensa de ideas, valores y derechos en el sentido de
imprimir aquellos valores a nivel internacional y, posteriormente, doméstico. Tal
capacidad positiva puede ser vista en la difusión mundial de los derechos humanos 1 Véase AZAMBUJA & NOGUEIRA – “foi extremamente difícil conseguir que a Plataforma de Pequim afirmasse que os direitos das mulheres são direitos humanos” (2008, p.106) (Cursivas en el original). Para las peleas y pugnas entre el conservadurismo católico y las feministas en la Conferencia Mundial de la Mujer, véase ‘A Muralha e o labirinto’ (Pimentel & Pandjiarjian, 1996). 2 Para una mirada en los casos de demandas y denuncias propiamente personales en el ámbito de la CEDAW, véase: www.unifem.org/cedaw30/
4
ocurrida notoriamente después de la ‘década de las conferencias’ (e.g. Rio-medio
ambiente, Cairo-población y desarrollo, Beijing-mujer, Durban-racismo), como la ha
denominado L. Alves (2001). El hecho de que dichos instrumentos (sean conferencias
o convenciones, como es el ejemplo aquí analizado) no tengan una naturaleza
vinculante (aunque operen segun el principio pacta sunt servanda3) y que tampoco
traten de cuestiones político-económicas, no desahace nuestro argumento
precisamente en la medida en que éste no parte de supuestos realistas. En contra del
realismo, como lo ha demostrado el estudio de Tostes (2006) respecto la agenda del
medio ambiente, importa subrayar aquí el espacio y los “papeles fundamentales
reservados al debate de ideas, información y ciencia en la formación de regímenes
internacionales” (TOSTES, 2006, p.73).
De modo muy interesante, parte específica de las ideas en las RRII fue nutrida
por los achievements de las redes internacionales de mujeres mobilizadas (advocacy
women networks), en especial a partir del caso de la incorporación femenina al
sufragio a lo largo de todo el siglo XX, pero con antecesores históricos en el XIX
(FINNEMORE & SIKKINK, 1998; KECK & SIKKINK, 1998)4. Asimismo en el ejemplo
brasileño, también se recalcan en la literatura feminista un efecto doble respecto a la
relación entre redes de mujeres y régimen internacional: por un lado, están las
conferencias y convenciones que producen efectos sobre la legislación nacional
(brasileña en ese caso) respecto a los derechos de las mujeres en general
(BARSTED, 1998) y también respecto al estatuto político del aborto (MATTAR, 2008).
Como podremos observar más adelante, ese tipo de fenómeno fue calificado por las
construtivistas Finnemore & Sikkink de ‘incorporación normativa’ (p.904-ss). Sin
embargo, en contra de interpretaciones que hacen una conexión directa y, desde mi
punto de vista, también falsa entre instrumento internacional y cambio legal doméstico,
como suele hacer SOUZA (2009)5, quiero argumentar que los efectos producidos
3 Es decir, esos instrumentos no son vinculantes en sentido fuerte: “Que las recomendaciones [hechas, por ejemplo, por la CEDAW] no puedan ser ejecutables no significa que no sean obligatorias para el Estado respecto del cual se formulan, ni que su inobservancia manifiesta pueda quedar del todo impune” (VALIENTE, 2005, p.43). 4 Véase ‘Transnational networks on violence against women’ (KECK & SIKKINK, 1998, p.166-ss) 5 M. Souza aborda específicamente la ‘CEDAW e suas Implicações para o Direito Brasileiro’(2006). En las observaciones finales la autora concluye que la “[CEDAW] foi um instrumento da mais alta relevância, para que o Estado brasileiro realizasse essas mudanças [legales] para adequar o Brasil aos princípios e obrigações previstos naquele documento” (2006, p.384). Esa es la base argumentativa de la autora: “[o] Estado brasileiro (...) tenta adequar a sua legislação aos princípios constantes na CEDAW, seja editando leis que tenham o fim de combater a discriminação das mulheres, seja pondo em prática políticas públicas” (2009,p.382). El texto de Souza es muy correcto respecto a datos, fechas y decisiones en ambos los niveles (nacional y internacional), pero su argumento resume la disposición del actor estatal a una respuesta mecánica tras el instrumento internacional. Desde mi mirada, la formación de leyes o de políticas públicas no responde netamente ni fundamentalmente a las declaraciones internacionales – la presión de la sociedad civil within borders puede ser mucho más determinante en producción de la tales cambios. Antecipándome, mi argumentao es que la disposicion internacional, en ése caso, es ya efecto de una interfaz comunicativa en nivel internacional entre sociedad civil y Estado.
5
desde las experiencias de interfaz internacional tienen un carácter eminentemente
comunicativo – tal como la comprende E. Isunza. Por otro lado, como lo prueban Keck
& Sikkink, la configuración asumida por aquellas conferencias y convenciones (o sea,
la entrada de algunos términos y temáticas en la agenda internacional) no puede ser
desplegada de la actuación y de la movilización de los actores no-estatales en
plataformas transnacionales. Este trabajo se ubica alrededor de esas cuestiones y
sostiene centralmente que la noción de ‘interfaz internacional’ es adecuada para
comprender los procesos comunicativos transnacionales de democratización.
Este trabajo es parte de una investigación de doctorado (SZWAKO, 2010?) y
está subdivido en cuatro secciones: primeramente presenta un perfil de la “Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer", con
atención a las relaciones de Brasil y Paraguay con la Convención, y un apartado sobre
el rol de su ‘Comité’ (¿Qué es la CEDAW?); en seguida, el texto discute de modo
resumido que es la noción de ‘interfaz socioestatal’, con cuáles supuestos opera y la
tipología propuesta por el mexicano E. Isunza (¿Qué es una interfaz?); en tercer
lugar, el texto desarrolla los casos en los cuales las mujeres organizadas de Brasil y
de Paraguay han presentado sus informes sombra ao Comité de la CEDAW (Caso
empírico); finalmente, el argumento aproxima los casos empíricos e intenta desarrollar
la idea de que la ‘interfaz internacional’ es una herramienta analítica fértil para
interpretación de escenarios democratizantes.
¿Qué es la CEDAW?
Los años transcurridos entre 1975 y 85 se hicieron conocidos en el mundo
como la ‘década de la mujer’. El comienzo de esa historia se enraíza en los conflictos
generados y engendrados por los movimientos feministas que surgian desde fines de
los años ‘60 en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Más
específicamente, fue en 1975 que se dió el reconocimiento por parte de la
Organización de las Naciones Unidas de la problemática y de los derechos
reivindicados por las feministas: en ese año se realizó la primera Conferencia Mundial
de la Mujer en la ciudad de México. Tras los esfuerzos en distintos niveles de
actuación de las mujeres movilizadas, las Naciones Unidas consagran poco tiempo
después, en 1979, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer.
La CEDAW, conocida por su sigla en inglés, fue el resultado confluyente de las
presiones feministas que entonces se desarrollaban en las arenas civiles de los países
centrales, con la actuación de un pequeño y discreto órgano de las Naciones Unidas,
6
la Comisión del Status de la Mujer, cuya existencia databa de antes de la década de
1950. Tras dos años de su redacción, la CEDAW se torna un tratado internacional
ratificado por 80 países y hasta el 1989, alrededor de una centena de Estados
reconocian y se involucraban con las disposiciones de la Convención6. Aunque no
haya sido el primer texto internacional en defensa de los derechos de las mujeres
(véase, por ejemplo, las Convenciones de derechos políticos y de las formas/registros
/edades del matrimonio, respectivamente de 1952 y 1962), la CEDAW sigue la
Declaración de los Derechos Humanos, afirma los derechos de las mujeres como
DDHH y obliga a sus Estados signatarios a la doble tarefa de buscar igualdad entre
hombres y mujeres, y a combatir la discriminación en contra de estas últimas.
Como recalca muy adecuadamente SOUZA (2006), este último punto distingue
y separa la CEDAW de las de demás convenciones respecto a los derechos de la
mujer: la Convención no se limita a definir y a defender la igualdad entre hombres y
mujeres, sino que también indica cómo lograrla. Es decir, que en sus términos, cuyo
contenido será expuesto enseguida, la CEDAW sirve como un parámetro de
voluntades basadas en loss DDHH y en el feminismo, y sirve, asimismo. como un
programa de acciones para el alcance y el goce, por parte de los Estados-parte, de
aquellas voluntades.
Respecto a los dos casos aquí abordados, el Estado brasileño ratificó la
CEDAW en 1984, pero con una reserva al documento: Brasil cuestionaba parte de los
artículos 15 y 16 y decía no ubicarse bajo el artículo 29 de la CEDAW7. Según esa
última reserva Brasil no estaría abierto a posibles pugnas interpretativas con otros
Estados-parte. Ya en un contexto de democracia formal que marcó los ‘90, Brasil tornó
sin efecto sus reservas de rasgo sexista. Paradójicamente el estado paraguayo ratificó
la Convención sin reservas en un contexto político aún autoritario. Sin embargo, junto
a la ratificación de la CEDAW, el último gobierno del entonces presidente General
Stroessner operó un agudo retroceso legal en 1987, cuando sancionó el nuevo Código
6 Véase www.un.org/womenwatch/daw/cedaw. El texto de la Convención utlizado en este trabajo es su versión en español, disponible en www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 7 Cf: “Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley”(Art.15); “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio (...) y asegurarán (...) a) “[el] mismo derecho para contraer matrimonio; (...) c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución; (...) g) los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación; h) los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso”(Art. 16). “Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte”(Art.29) – Véase www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm.
7
Civil paraguayo que inferiorizaba a la mujer (SZWAKO, 2010), juridificándose algunas
de las reservas (notoriamente aquellas referentes al estatuto de la mujer casada)
señaladas por su vecino brasileño.
Desde la mirada de su configuración interna, el texto de la CEDAW es abierto
por una introducción y un preámulo preámbulo en los que se presenta el significado
político y el alcance de la Convención:
“la Convención proporciona un marco global para hacer frente a las diversas fuerzas que han creado y mantenido la discriminación basada en el sexo” [y siguen sus signatarios] (...) “Los Estados Partes en la presente Convención, (...) Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo, (...) Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas (...) Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia, (...) Han convenido en lo siguiente”.
A partir de ahí, el texto de la CEDAW desarrolla 30 artículos que están
subdivididos en seis partes. Sus dos primeros artículos son también los más
contundentes y más polémicos frente al mosaico de Estados y culturas nacionales que
no parten y no comparten de supuestos igualitarios:
“Art. 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
“Art. 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio” (ONU, CEDAW, 1979).
8
Con respecto al último punto del segundo artículo, es necesario recalcar que
desde el punto de vista normativo, tanto Brasil como Paraguay consagran la igualdad
de género en sus Cartas Magnas y también reconocen el rol del Estado en sentido de
cohibir la violencia dentro de la familia. Eso, sin embargo, no significa una relación
inmediata con la CEDAW8. El hecho de que el novísimo contrato social de los dos
países sea igualitario (por lo menos, en términos de género) está ligado al contexto
democratizante entonces vivido y más directamente, está ligado a las luchas del
movimiento amplio de mujeres de Brasil y de Paraguay. No obstante, por otro lado, la
lucha de las organizaciones de mujeres no estuvo apartada del propio texto de la
CEDAW – tal como ha ocurrido en el caso paraguayo, ese instrumento proporcionó a
las feministas la ‘base conceptual-utópica’ desde donde movilizarse (COORDINACIÓN
de MUJERES del PARAGUAY, 1987).
Además del primer párrafo de su quinto artículo9, el artículo 226 de la
Constitución brasileña dice que “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher” (quinto párrafo) y aunque “[o]
Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram,
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (BRASIL,
1988). A su vez Paraguay también consagra normativamente la igualdad de género:
“El hombre y la mujer tienen iguales derechos (....) El Estado promoverá las
condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y
efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la
participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional” (PARAGUAY,
1992). Aunque que estos trechos constitucionales tengan un espíritu democratizante,
sin una cantidad mayor de datos empíricos, sería un rotundo equívoco imaginarles
como un efecto de la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer".
Por fin, antes de pasarmos al rol del Comité CEDAW, una perspectiva amplia
sobre el texto de la Convención nos puede mostrar sus medios y fines propuestos.
Entre sus artículos décimo y décimo cuarto, el texto aborda diferentes sujetos (la mujer
rural, la casada y la embarazada, por ejemplo) en contextos que demandan la
afirmación y el respeto a los derechos de las mujeres: en el universo íntimo y escolar o
en los dominios de la actividad económica y específicamente laboral.
Una de las innovaciones conceptuales de la CEDAW, a nivel de los categorías
con las cuales trabaja el discurso de las Naciones Unidas, fue explicitación de la
8 Y por ende, contra Souza: “O Estado brasileiro, com base na CEDAW (...), passou a consagrar o princípio da igualdade entre homens e mulheres na Constituição Federal de 1988” (2009, p.360). 9 Cf. “I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” (Art. 5º) (Brasil, 1988).
9
reproducción biológica como factor políticamente importante (‘lo personal es político’,
decian las feministas) y fuente de generación de desigualdad – en su preámbulo se
puede ver que "el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de
discriminación". La inclusión del factor reproductivo en un tratado internacional no fue
solamente inédito, sino que también logró influenciar otras cartas y convenciones
internacionales (como la Conferencia de Población y Desarrollo, por ejemplo) en la
década de 1990. Enraizado en los supuestos de la affirmative action, y ubicado
precisamente en la intersección entre los mundos del trabajo, de la familia, y de la
reproducción biológica, el cuarto artículo de la CEDAW dice que “[la] adopción por los
Estados Partes de medidas especiales (...) encaminadas a proteger la maternidad no
se considerará discriminatoria”.
Asi, los Estados signatarios de la CEDAW quedan obligados a establecer
leyes, mecanismos e instituciones para combatir las distintas formas de discriminación
contra las mujeres. Pero ese conjunto de acciones no se resume a diseños
institucionales, pues la Convención busca asimismo criticar dinámicas culturales que
reproducen desventajas sistemáticas en contra de las mujeres, instando en su quinto
artículo a que los Estados desarrollen “medidas apropiadas para (...) modificar los
patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la
eliminación de los prejuicios y las prácticas (...) que estén basados en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas
de hombres y mujeres” (Art.5) (Grifo añadido)10.
El rol del ‘Comité CEDAW’
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer o más
sencillamente el ‘Comité CEDAW’, es una figura prevista en las dos últimas partes de
la Convención y está compuesto por “expertos de gran prestigio moral y competencia
en la esfera abarcada por la Convención”(Art. 17). El Comitê es responsable por recibir
los documentos nacionales en los cuales los Estados Partes informan sus acciones,
esfuerzos y logros para seguir las disposiciones de la CEDAW. Tras la recepción de
los informes oficiales, el Comité desarrolla y envía “sugerencias y recomendaciones de
carácter general”(Art. 21) a los Estados. Podríamos decir de modo muy impreciso que 10 Es sumamente obvia la influencia del movimiento feminista en el texto de la CEDAW. Lo que no es tan obvio, y en general lo que permanece ignorado en los análsis de los movimientos sociales es el rol de los contramovimientos, o sea, el rol de aquellos grupos y sujetos que se oponen al discurso de dicho movimiento. En mi tesis de doctorado sobre el feminismo en Paraguay analiso algunos casos en los cuales organizaciones ‘en defensa de la vida’ se oponían (y todavía se oponen) a las feministas paraguayas. En el caso de la Convención, he encontrado un texto de una organización que se opene a la CEDAW, y cuyo título es ‘Cuidado com a CEDAW! Por trás da não discriminação, há uma verdadeira instrumentalização das mulheres’ (PRO-VIDA, disponible en www.providaanapolis.org.br/cuicedaw.htm).
10
el rol de las expertas del Comité sería el de hacerse cumplir la CEDAW. Sin embargo,
decirlo sería estrictamente incorrecto porque el estatuto de la Convención es de un
instrumento internacional y, por ende, no tiene fuerza jurídica vinculante en el sentido
de obligar a sus Estados parte a cumplir sus disposiciones o aún más, en el sentido de
penalizarlos por el no cumplimiento de éstas. En una visión muy general, el ‘Comité
CEDAW’ tuvo primeramente la funcción de vigilar desde lejos el seguimiento o no de la
Convención en el accionar de los Estados para coihibir la discriminación contra la
mujer en todas sus formas. Desde la década de 199011, tal forma lejana de vigilancia
ocurre a través del diálogo establecido entre los informes periódicamente (a cada
cuatro años) enviados por los Estado Parte y las ‘recomendaciones’ hechas por el
Comité. No obstante, en 1999 el Protocolo Facultativo de la CEDAW concedió (de
modo indirecto) una capacidad mayor de vigilancia al Comité. Los dos primeros
artículos del Protocolo no solamente afirmaban la posición del Comité, sino que
también abrían puertas para la vocalización activa de demandas y reclamos por parte
de las mujeres y de grupos de mujeres que se sientan violadas en sus derechos o que
no se sientan protegidas por su propio Estado:
“Art 1. Todo Estado parte en el presente Protocolo (...) reconoce la competencia del Comité para (...) recibir y considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2.
Art. 2. Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas” (ONU, Protocolo CEDAW, 1999).
Cómo se ha producido este cambio adentro de la CEDAW (y por ende desde la
propia ONU) es una cuestión que no nos toca responder aquí, pero si miramos hacia
la composición del Comité de expertas, veremos que la mayor parte de ellas son y
fueron feministas muy activas en sus respectivas arenas nacionales. Es decir, que el
Comité CEDAW es como la cumbre de una circulación (competitiva12) internacional de
11 Cf. “El producto obtenido por el Comité (...) adoptó inicialmente la forma de resúmenes de las deliberaciones mantenidas. Posteriormente, el Comité añadió “conclusiones” breves a esos resúmenes. Finalmente, el Comité decidió incluir “observaciones finales” respecto de cada Estado Parte (...) El producto de la labor del Comité figura en sus informes anuales a la Asamblea General de las Naciones Unidas” (CEDAW, 2007 disponible en www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spanish/work_overview.html ) 12 Sería sumamente interesante comprender cómo se desarrollan las elecciones y las pugnas entre feministas y feminismos de todo el mundo hacia el Comité. La convencion abre en estos términos la disputa hacia el Comitê: “Los miembros de Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales”(Art. 17).
11
feministas en movimiento y de los movimientos. Eso es verdad incluso para los casos
paraguayo y brasileño, pues dos de las llamadas ‘feministas históricas’, mujeres cuya
trayectoria de lucha es ampliamente conocida y reconocida en esos países13,
actualmente ocupan una posición temporaria en dicho Comité. Por lo menos en
términos hipotéticos, se puede pensar que ese perfil marcado por el activismo
feminista en ámbito nacional rumbo al internacional, tendrá posiblemente alguna
relación con la oportunidad ofrecida a través del Protocolo de 1999.
De cualquier forma, desde la adopcion del Protocolo, los Estados signatarios
reconocen el rol del Comité CEDAW para analizar los informes nacionales – ‘reports’
en inglés o ‘relatórios’ en portugués. El análisis ocurre de la siguiente forma: después
de recibir el informe estatal, lo analiza y envía al representante oficial una ‘Lista de
cuestiones y preguntas’. En un encuentro oficial, llamado de sesión, es escuchada la
respuesta por parte del Estado y entonces el Comité envía sus ‘Observaciones finales’
con una ‘introducción’, los ‘aspectos positivos’ encontrados en los esfuerzos estatales
y, finalmente, con sus ‘principales esferas de preocupación y recomendaciones’14.
En general, el contenido de los informes oficiales, y tambien de los contra-
informes civiles, gira alrededor de datos estadísticos referentes a la situación de las
mujeres y aun más alrededor del conocimiento amplio y público de dichos datos. En
las sesiones, el Comité desarrolla lo que llama de ‘diálogo constructivo’15 y expone sus
preocupaciones a los Estados (pero sin fuerza de ley sobre este último16). Antes de
seguir con la presentación de los casos en los cuales la CEDAW es interpelada por las
organizaciones de mujeres del Paraguay y de Brasil, veamos cuales son las bases
teóricas y la tipología de la noción de interfaz socioestatal (ISE).
13 Trátase de Silvia Pimentel y Line Bareiro, respectivamente del Brasil y del Paraguay. 14 Cf. “El Comité resuelve, tras la lectura y consideración de los informes de los Estados parte, la aprobación de un documento de observaciones donde señalan los aspectos considerados en la sesión de examen, resaltan y felicitan al Estado por los aspectos positivos, pero señalan con toda claridad y franqueza los aspectos que son preocupantes, los retrocesos o la falta de avance en el disfrute de los derechos, finalizando con una serie de recomendaciones y cursos de acción” (CLADEM, CMP, CDE, 2005, p.10.) 15 Cf. “The Committee appreciates the constructive dialogue held between the [Paraguayan] delegation and [its] members” (CEDAW, 2005); “The Chairperson [de un encuentro entre Brasil y el Comité] thanked the delegation for their constructive dialogue and noted that the Committee would offer its concluding comments at the end of the session. She hoped that those concluding comments and recommendations would help the Government further encourage changes at the national level. The meeting rose” (Disponible en http://daccess-ods.un.org/TMP/1067048.html ). 16 Cf: “[O] Comitê CEDAW exerce duas funções: fiscaliza [su rol de vigilância] e opina [rol comunicativo]; [el Comité] não toma decisão e as recomendações por ele emanadas não têm força de lei” (SOUZA, 2009, p.381).
12
¿Qué es una interfaz? La noción de interfaz socioestatal (ISE) fue desarrollada por el politótologo
mexicano Ernesto Isunza (2006a, 2006b, 2005) como un intento o una herramienta
cuyo carácter fundamental reside, desde mi punto de vista, en su naturaleza analítico-
descriptiva. Eso significa que dicha noción está involucrada, ante todo, con su
capacidad de explicación de ejemplos empíricos en los cuales se operan de hecho los
encuentros (o desencuentros) entre sujetos civiles y estatales. “La interfaz”, dice
Isunza, “es el espacio de cambio y de conflicto en el cual los actores se relacionan de
modo intencional, y donde se chocan proyectos, fuerzas y estrategias de los actores
(estatales y societales) involucrados” (2006a, p.262-263).
Antes de adentrarnos en la tipología desarrollada por E. Isunza, vale la pena
mirar un momento hacia los supuestos e interlocutores con los cuales la noción de
interfaz socioestatal emprende su diálogo. El primer punto distintivo del enfoque de la
ISE es su naturaleza sumamente relacional. El estudioso que la utiliza adecuadamente
no busca momentos o sujetos estáticos y separados, sino que se dirige a los vínculos
en los cuales y a través de los cuales están ubicados los actores. En ese punto, el
supuesto de Isunza es el mismo de otros teórico latinoamericanos que desde los años
1990, han subrayado la interconexión y la interdependencia entre Estado y sociedad
civil (ALVAREZ, ESCOBAR & DAGNINO, 2000), al contrario de imponer una
separación apriorística entre estos ámbitos (GURZA, 2003).
La segunda idea básica involucrada en el concepto de la interfaz socioestatal
es su concepción de intencionalidad: decir que los actores de una y en una interfaz
están ahí ubicados de modo intencional es decir que ellos tienen capacidad propia de
agencia (agency, en los términos de Anthony Giddens). Asimismo este supuesto
también se une a los teóricos de la llamada ‘construcción democrática’ (DAGINO,
OLVERA & PANFICHI, 2006, p.38-ss), cuyo énfasis apunta hacia la capacidad activa
de los actores civiles en el sentido de su movilización, organización y de interpelación
junto a sus respectivos Estados o máquinas burocrático-administrativas. El tercer
punto de aproximación entre los supuestos de la ISE y los teóricos de la construcción
democrática reside en que ambas las claves teóricas subrayan el rol de los conflictos
entre ‘proyectos políticos’, es decir, ambas subrayan el rol de las disputas entre
“[conjuntos] de creencias, intereses, concepciones del mundo y representaciones de lo
que debe ser la vida en sociedad” (DAGNINO et al, 2006, p.38). Esas tres
observaciones respecto a las bases del debate teórico adentro del cual se ubica
Isunza y su herramienta analítico-descriptiva no son expuestas en vano: más adelante,
cuando lleguemos al caso de la aproximación de las feministas paraguayas y
13
brasileñas junto a la CEDAW, veremos la adecuación y la afinidad teórica entre
aquellas bases y el llamado construtivismo en las Relaciones Internacionales.
Desde el punto de su alcance empírico, la noción de interfaz entrecorta
múltiples escalas reales de interacción y de interactuación socioestatal: desde el micro
hasta el nivel macrosocial (por ejemplo, desde la atención a la salud personalmente
recibida y percibida por um ciudadano enfermo en un local de servicio público hasta
mesas nacionales de negociación formal), la ISE pretende comprender esos espacios
relacionales, y aún más las lógicas y proyectos ahí en pugna. La figura abajo denota
como Isunza visualiza la espacialidad de una interfaz socioestatal:
Fuente: ‘Hacia una tipología...’ (ISUNZA, 2005, p.5).
Por otro lado, las interfaces pueden ser estudiadas a) sea como espacios en
los cuales actores civiles y estatales se relacionan alrededor de una política pública de
carácter sectorial (educación, salud, seguridad y otras); b) sea según el nivel de
formalidad o informalidad – acá Isunza incluye “desde las instituciones normadas
[fuertes] que cuentan con financiamiento público hasta las mesas de negociación
resultado de movilizaciones” (2005, p.10); y c) las interfaces socioestatales pueden
asimismo ser estudiadas en razón de la ‘lógica del intercambio’, es decir, qué es lo que
entra en juego en esos espacios. Isunza distingue dos formas o ‘dos bienes básicos de
intercambio’: la información y el poder. Si las relaciones desarrolladas en una interfaz
14
determinada giran alrededor de información o más ampliamente, de un tipo de
conocimiento, la interfaz es tipo cognitivo. Si lo central en un espacio de encuentro
entre actores civiles y estatales es el poder, comprendido como capacidad vinculante
de decisión, la interfaz es de tipo político.
La tipología de E. lsunza tiene carácter ideal típico y es fértil pues permite aún
una subdivisión interna en razón de la direccionalidad asumida de modo
preponderante por las relaciones construidas en la interfaz socioestatal. Adentro del
tipo cognitivo de interfaz, hay tres tipos de intercambio (ISUNZA, 2005): ‘de
transparencia’ (del Estado hacia la sociedad civil); ‘de contribución’ (de la sociedad
civil rumbo al Estado); y la ‘interfaz comunicativa’ (espacios en los cuales sociedad
civil y Estado se informan mutuamente). Para los objetivos que interesan a este trabajo
son las interfaces cognitivas las que nos tocan más centralmente, pues aunque no
tengan capacidad vinculante, los contenidos y discursos que circulan en dichas
interfaces se vuelven públicas algunas cuestiones sociales previamente ignoradas
como, por ejemplo, el medio ambiente, el racismo u otros.
Por fin, entre las interfaces de tipo político se puede ubicar las de naturaleza
‘mandataria’ (en las que la sociedad civil controla o dirige al Estado), la interfaz de
transferencia (en las que el Estado controla o dirige a la sociedad civil), y las interfaces
cogestivas (espacios donde sociedad civil y Estado mantienen una relación de
cogestión). Como vamos a observar más adelante, la analogía de los mecanismos
internacionales como interfaz (tales como la “Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer”), no es adecuada para la definición
de las interfaces de tipo político: es ampliamente conocido el hecho de que los actores
nacionales no pocas veces ignoran los compromisos adquiridos en el nivel
internacional, o quizás se deshacen de ellos.
Caso empírico: paraguayas y brasileñas movilizadas alrededor de la CEDAW.
Para desarrollar mi argumento acerca de la CEDAW comprendida como una
especie comunicativa de interfaz en ámbito internacional, voy a utilizar un evento
sacado de mi tesis de doctorado: al comienzo de 2005, dos mujeres del movimiento
feminista paraguayo se van a Nueva York a presentar en una ‘sesion oficiosa’17 el
17 Cf. “En el mes de enero del 2005, dos representantes de la articulación CLADEM-Py/CMP asistieron al 32º periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (...) para presentar los aspectos más resaltantes del informe alternativo en una sesión oficiosa y para, al mismo tiempo, ejercer la vigilancia ciudadana a la presentación del informe del Estado y realizar el trabajo de incidencia ante las/os expertas/os del organismo, proporcionándoles las últimas informaciones acontecidas en el país”(MENDOZA & MOLINAS, 1999, p.30).
15
llamado ‘Informe Sombra CEDAW’ (CLADEM, CMP & CDE, 2005)18. El Informe
Sombra consolidaba un proceso de amplia consulta civil iniciado en el 2004, impulsado
por CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos
de la Mujer) más específicamente, por CLADEM-Paraguay, y liderado por la alianza
entre esta última y la renombrada red de organizaciones feministas, la Coordinación
de Mujres del Paraguay (CMP). En efecto, la oportunidad para la realización de tal
consulta ciudadana fue abierta con el envio por parte del Estado paraguayo de sus
tercer, cuarto y quinto informes al Comité CEDAW, en el comienzo del 200419. Tras los
dos informes estatales, “[el] objetivo de la alianza [entre CLADEM y la CMP] fue
monitorear al Estado y elaborar un informe alternativo sobre el cumplimiento por parte
del Estado paraguayo de la CEDAW” (BAREIRO & NUÑEZ, 2005, p.18).
En ese proceso, las dos preguntas centrales que necesitaban ser respondidas
por el movimiento amplio de mujeres eran: ¿cómo anda la situación de las mujeres
paraguayas?, en sus diferentes ámbitos, contextos y dimensiones, y aun ¿qué está
hacienco el Estado para mejorar la actual situación? La búsqueda por respuestas se
dió a través de la realización de un amplio proceso consultivo y participativo, en el cual
casi treinta organizaciones sociales y ONG del movimiento feministas y de mujeres
urbanas y rurales, han discutido y aportado20. Si las mujeres movilizadas pretendían
desarrollar su propio punto de vista respecto a la condición actual de las paraguayas,
era necesario sumar muchas perspectivas a la base de “estudios recientes e
información posible de ser comprobada y fundamentada en estadísticas, registros
oficiales, fuentes confiables, estudios gubernamentales, legislación nacional, entre
otros” (BAREIRO & NUÑEZ, 2005, p.23)
Todo ese esfuerzo colectivo y participativo resultó en el Informe Sombra. No
obstante, el objetivo de ‘monitorar al Estado’ por parte de las feministas paraguayas no
se dió solamente a razón del envio del informe oficial. La elaboración del Informe
Sombra debe ser tambien comprendida mediante a dos otros factores contextuales: a)
las tensiones entre el movimiento y el órgano estatal de género (la Secretaría de la
Mujer de la Presidencia de la República) y no menos fundamental, b) las duras
18 Informe Sombra CEDAW. Vigilancia ciudadana sobre los derechos humanos de las mujeres en Paraguay (CLADEM, CMP & CDE, 2005), o más sencillamente ‘Informe Sombra’. 19 En febrero del 2004, Paraguay ha enviado sus tercer y cuarto informes juntos (CEDAW/C/PAR/3-4) y en mayo, envio su quinto informe (CEDAW/C/PAR/5). 20 Las organizaiones fueron: Aireana, Alter Vida, Amnistía Internacional Paraguay, Asistencia, Prevención y Rehabilitación en Violencia Masculina, Asociación de Abogadas, Base de Acción Educativa, Centro de Documentación y Estudios, Círculo de Abogadas del Paraguay, Colectivo 25 de Noviembre, Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas, Comité de Género de la Cooperativa Coomecipar Ltda, Central Unitaria de Trabajadores, Fundación Kuña Aty, Fundación Centro de Asistencia Integral, Grupo de Acción Gay Lésbico y Transgénero, Grupo de Estudios de la Mujer Paraguaya - CPES, Kuña Róga, Mesa Coordinadora de Mujeres de San Lorenzo, Mujeres por la Democracia, Pastoral Social de la Mujer, Red de Mujeres Trabajadoras Munícipes del Paraguay, Red de Mujeres Políticas, Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo Agrário, y la Unión de Mujeres Paraguaya.
16
decisiones y divisiones por las cuales en ese entonces pasaba la Coordinacion de
Mujeres del Paraguay. No hay espacio aquí para desarrollar con mayores detalles esa
doble tensión, pero basta decir que la victoria del Partido Colorado una vez más, en el
2003, para en la Presidencia del Paraguay, ha rediseñado el juego de fuerzas entre
sociedad civil y el Estado en general, y además ha rediseñado la posición que la CMP
querría ocupar en ese nuevo escenario político21. Junto de esos cambios, las
organizaciones y personas del capítulo nacional de CLADEM en Paraguay empezaban
a ganar fuerza y liderazgo en el propio seno del movimiento, que se complexificaba y
ganaba nuevas voces y temáticas. Tras ese conjunto de factores, CMP y CLADEM
envían su Informe Sombra CEDAW y dos de sus militantes presentan las ‘quejas
civiles’ (utilizándome de un término de E. Isunza), al Comité CEDAW en Nueva York.
El contenido del Informe Sombra sigue los 30 artículos de la "Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer", con descriciones
del contexto y de los dilemas paraguayos, pero tiene sus cuatro principales blancos de
queja resumidos a: i) retroceso institucional; ii) altas tasas de mortalidad materna y de
muertes de mujeres pobres por aborto; iii) pobreza y desigualdad en el acceso a la
tierra; iv) empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres indígenas (véase
la figura abajo). Observe que la primera queja está enraizada en aquellas tensiones
socioestatales de origen doméstica:
“hay un retroceso institucional en general a partir del nuevo gobierno. Constatamos un marcado debilitamiento de la Secretaría de la Mujer por conflictos internos, la remoción de personal calificado, así como por la falta de asignación de recursos presupuestarios adecuados. (...) Además las relaciones entre el Estado y la sociedad civil se han deteriorado. Un ejemplo de esto constituye el hecho de que la sociedad civil no ha participado en la elaboración del último informe gubernamental, que sin embargo da la impresión de haber sido elaborado en forma conjunta por la Secretaría de la Mujer y el movimiento de mujeres, lo cual no es real (MENDOZA & MOLINAS, 2005, p.33) (Destaque añadido)
21 Desde la Conferencia de Beijing la CMP seguía en una ‘fluida relacion’ con la Secretaría de la Mujer. Eso se puede observar inclusive en el Informe Sombra, cuando las feministas se recuerdan que el Estado paraguayo ya había presentado en 1996 un informe a la CEDAW con la participación de la CMP: “No es posible determinar de manera inequívoca por qué las organizaciones de mujeres no presentaron un Informe Sombra en 1996. No fue por falta de información ya que la International Women’s Rights Action Watch - Asia Pacific (...) avisó con tiempo al CDE y éste comunicó a la CMP que el Paraguay informaría en el 15º periodo de sesiones (...). Se debía más bien a que el Informe Inicial, completado por el Segundo Informe Periódico, había sido elaborado por la misma organización y porque además existía una fluida relación con la Secretaría de la Mujer. Lo cierto es que ni siquiera se planteó en ese momento hacer un informe sombra (...) Las relaciones entre el Estado y la sociedad habían cambiado nuevamente para el 2004, La Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República elaboró el Quinto Informe Periódico sin consulta alguna con la sociedad civil” (BAREIRO & NUÑEZ, 2005, p.7-8) (Grifo añadido).
17
Fuente: Informe Sombra CEDAW (CLADEM, CMP & CDE, 2005, p.32).
Toda la argumentación del Informe Sombra se utiliza del conocimiento de datos
y de casos recorridos a través de aquel proceso de consulta y de construcción
ciudadana con el aporte de las demás organizaciones de muejeres. Para los fines de
nuestra comparación adelante no es necesario reconstruir todo lo argumento del
Informe Sombra. Lo central aquí son esos ‘4 problemas’ que las feministas ‘consideran
urgentes’: la cuestion institucional; aborto y mortalidad materna; acceso a tierra; y
condiciones de vida de las indígenas. ¿El Comité CEDAW incorpora tales quejas?
¿Cómo? La respuesta de esas cuestiones es fundamental para configurar la CEDAW
como una interfaz internacional. Sin embargo, antes de testar el alcance de esa idea,
vamos a mirar rápidamente hacia el caso de las brasileñas movilizadas alrededor de la
Convención.
18
El escenario en el cual las articulaciones de mujeres y feministas de Brasil se
mueven hacia y alrededor de la CEDAW, trae puntos paralelos con el caso paraguayo.
La oportunidad de presentar un contra-informe, llamado por las brasileñas de ‘Informe
Alternativo’, se dió a razón del envío del informe oficial por parte del Estado brasileño
al Comité en junio del 200222. Como explica muy bien Ana Alice Costa, “atendendo a
uma prática do Comitê (...), o movimento, através de uma ação coordenada pelas
duas ONGs (...) envolvendo 13 redes nacionais que englobam mais de 400 entidades,
elabora o Relatório Alternativo” (COSTA, 2009, p.72). El primer punto paralelo entre
los procesos brasileño y paraguayo reside en la capacidad de sumar muchas (‘más de
400 entidades’23) y múltiples voces en el contradocumento del movimiento.
Punto análogo entre los dos casos está en la transformación por la cual pasaba
la política nacional: en el caso de Pargauay, la tercera victoria consecutiva del Partido
Colorado para la Presidencia ha traido efectos directos para el órgano estatal de
gênero. Hecho qué según la mirada de las feministas, significaba un ‘retroceso
institucional’. Por otro lado, en Brasil la transformacion política que transcurría y se
desarrollaba entonces, marcaba el final de la gestión presidencial de ocho años de
Fernando Henrique Cardoso y, a la secuencia, el comienzo del mandato de Luiz Inácio
Lula da Silva. Impulsado por CLADEM-Brasil y por AGENDE24, el making del Informe
Alternativo de las brasileñas ocurrió precisamente en ese intermedio de cambio
político, es decir, entre la fecha de envío por parte de Brasil en 2002 a la CEDAW, y la
realización de la 29ª sesion del Comité CEDAW en Nueva York, en junio y julio del
2003.
Punto muy interesante és el quienes de los informes oficiales. Como he
destacado más arriba, una de las quejas de las paraguayas giraba alrededor de la idea
de que el informe estatal del 2004 no solamente había sido hecho sin consulta civil,
sino que daba la falsa ‘impresión’ de que las mujeres movilizadas estarian
22 Cf. ‘RELATÓRIO NACIONAL BRASILEIRO. Relativo aos anos de 1985, 1989, 1993, 1997 e 2001, nos termos do artigo 18 da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher’ (BRASIL, 2002). 23 Distintintamente del feminismo en Pargauay, donde la movilización alrededor de la CEDAW se ha desarrollado entre organizaciones, la elaboración del Informe Alternativa del movimiento amplio de mujeres en Brasil se ha dado a la base de articulaciones amplias de mujeres: Articulación de Mujeres Brasileñas, Articulación de ONGs de Mujeres Negras Brasileñas, Articulación Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales, Comisión Nacional de la Mujer Trabajadora de la CUT, Trabajadores), Movimiento Articulado de Mujeres de la Amazônia, Red Brasileña de Estudios e Investigaciones Feministas, Red Feminista de la región Norte y Noreste para Estudios e Investigaciones sobre la Mujer y las Relaciones de Género, Red Feminista de Salud – Red Nacional Feminista de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Red Nacional de Parteras Tradicionales, Red de Mujeres en Radiodifusión, Secretaría Nacional de la Mujer de la CGT, Secretaría Nacional de la Mujer de la Fuerza Sindical, Unión de Mujeres Brasileñas. 24 Cf: ‘Resumen ejecutivo’(AGENDE & CLADEM, 2003b). “El documento [alterniativo] del Movimiento de Mujeres Brasileño fue elaborado con la participación sustancial de redes de mujeres, grupos nacionales, organizaciones y personas, habien do sido co-convocado por AGENDE y CLADEM-Brasil”(p.1).
19
involucradas en su elaboración. Todo al contrario, pues como como señalaban
Mendoza y Molinas, las relaciones entre ellas y el Estado se estaban ‘deteriorando’.
En el ejemplo brasileño, las cosas son más complejas: el ‘Relatório Nacional
Brasileiro’ (BRASIL, 2002), en el cual éste país presentó por primera vez su informe al
Comité, es firmado por el Ministerio de las Relaciones Exteriores en la ‘Coordinación
general y revisión’. Junto del Ministério, el documento ha sido producido por un
‘Consorcio de organizaciones y personas’ como ‘equipo responsable’ compuesto
notoriamente por organizaciones feministas25. Los procesos y quienes de los informes
estatales no son el tema central de nuestra reflexión, pero es posible decir que tales
processos muestran los fuertes vínculos y los niveles de involucramiento establecido
entre las feministas y las máquinas administrativas de los Estados, especialmente
después de Beijing. En nuestros ejemplos, la Coordinación de Mujeres del Paraguay, a
través del Informe Sombra costuraba y afirmaba una ruptura en su ‘relación fluida’ con
la Secretaria de la Mujer. Por otro lado, un grupo de ONG feministas de Brasil ayudaba
con su saber técnico y de género al gobierno brasileno a presentarse en la CEDAW,
para pocos meses después criticarlo en el Comité.
El hecho de que las feministas que han asesorado el Estado son las mismas
mujeres que han liderado un proceso de contracrítica civil, no dice mucha cosa y
tampoco tiene alcance explicativo per se mismo. Desde los años 1980, el debate
respecto a la relación entre Estado y feministas giraba alrededor de términos opuestos
y exclusivos: coartadas o cooptadas, según la síntesis de Schumaher y Vargas. Sin
embargo, quiero sugerir que este ejemplo muestra la complejidad (y la capacidad) de
la actual política feminista. Se mirarmos hacia los informes oficial y el alternativo, se
podrá notar que ambos tienen énfasis distintas. El informe estatal se desarrolla en un
registro político-institucional, es decir, él subraya los cambios formales logrados por el
Estado brasileño entre los años 1980 y el comienzo del siglo XXI26. Por otro lado, el
Informe Alternativo tiene un perfil netamente social: su énfasis está en las dinámicas
concretas y en la multiplicidad de mujeres no protegidas por aquellos logros formales.
25 Cuales sean ADVOCACI; AGENDE; CEPIA; CFEMEA; CLADEM; GELEDES; NEV y THEMIS. El informe nacional de Brasil, está disponible en www.cladem.org. 26 Cf. “Com escopo de contextualizar o momento histórico atualmente vivido, este Relatório [Nacional] procurou apresentar detalhadamente um estudo sobre o Código Civil ainda vigente (...). Nesse sentido, um importante marco será a entrada em vigor (...) do Novo Código Civil (...), que irá revogar (...) a grande maioria dos preceitos discriminatórios em relação às mulheres, em especial aqueles (...) no casamento. No que se refere ao âmbito do direito criminal, o Anteprojeto de Reforma da Parte Especial do Código Penal (...) ainda deve ser encaminhado ao Congresso Nacional. A adoção das mencionadas reformas legislativas e a efetivação dos direitos das mulheres através de políticas públicas globais consistentes (...), assim como a promoção (...) de programas governamentais de capacitação para agentes públicos (...), em relação a gênero e direitos humanos (...), contribuem para a efetiva implementação dos dispositivos da CEDAW no Brasil” (BRASIL, 2002, p.263).
20
Según la mirada de las mujeres movilizadas, hay un ‘distanciamento’ entre lo social y
lo legal, un verdadero ‘abismo’:
“[pár.] 25 Lo que caracteriza el incumplimiento del Estado brasileño respecto a los compromisos firmados radica principalmente en la fragmentación, la desarticulación y la discontinuidad de las políticas públicas agravadas por la disparidad con que la población femenina accede a esas políticas. Esto explica el distanciamiento entre los parámetros de protección de los derechos humanos de las mujeres establecidos en el marco internacional, constitucional e incluso en la legislación nacional y la situación real de violación de los derechos más esenciales. Existe pues un abismo entre la ley y la vida” (AGENDE, CLADEM, 2003) (Destaques añadidos).
La estrategia adoptada por las feministas, desde mi punto de vista, fue
subrayar realidades distintas en cada informe. Para mantener su capacidad de crítica
civil, el Informe Alternativo subraya aquellos puntos sociales en los cuales Brasil no ha
cumplido la CEDAW. Pero eso no es todo: el hecho de qué el Estado brasileño
necesite de asesoría de las ONG feministas, significa también que hasta aquél
entonces no había acúmulo estatal de conocimiento suficiente ni acúmulo de expertise
específica en su propia máquina burocrática respecto a las cuestiones de género. Así,
es fundamental notar el estagio y el nivel de institucionalización de género adentro del
aparattus estatal en cada caso. Al no tener en cuenta ese punto, Souza sugere de
modo equívoco, que Brasil ‘ha tardado 17 años para enviar sus informes’, y que en la
gestión de Lula la CEDAW ha sido ‘priorizada’27. En contra de esa idea, a mi ver lo que
ocurre es que con la entrada de Lula da Silva (o sea, com otra calidad de interacción
entre el movimiento y el partido de gobierno), la perspectiva de género y los reclamos
del movimiento de mujeres han ganado otro nivel (ministerial) en la institucionalidad –
hecho que no responde a la CEDAW, aunque abra condiciones institucionales para
utilizar adecuadamente ese instrumento28. En otra etapa de su desarrollo institucional
(y por ende, con otra dinámica de interacción socioestatal), el gobierno brasileño de
fines de FHC no tenía una agencia estatal capaz de hablar la lengua de la CEDAW, y
por eso se ha utilizado de la expertise civil. Las feministas por su turno han utilizado
esa oportunidad para exponer sus reclamos en ámbito internacional, mezclando pero
no involucrando las miradas civil y estatal. Es decir, las feminista brasileñas no han
sido coartadas ni cooptadas: esa estrategia y sus relaciones con el Estado exprimen la
capacidad y la ambiguedad de mujeres que han pasado y traspasado aquel
conundrum feminista de las décadas antecedentes.
27 Cf. “A exemplo do que ocorreu no Estado brasileiro, que assinou e ratificou a CEDAW (...), entretanto demorou 17 anos para enviar os Relatórios previstos no artigo 18, fato que, somente a partir de 2003, com o Governo Lula, foi priorizado, assim como a criação de uma Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres, o que nunca foi visto com seriedade por governos anteriores” (SOUZA, 2006, p.383). 28 Como de hecho ha ocurrido: los demás informes oficiales han sido hechos por la ‘Secretaria Especial de Políticas para Mulheres’.
21
Respecto a su contenido, el Informe Alternativo (AGENDE, CLADEM, 2003)
está dividido en cuatro amplios capítulos en los cuales son tratados ‘ejes temáticos’: el
primer trata de la ‘universalidad de políticas, diversidad de las mujeres’, el segundo
aborda los ‘límites a la ciudadanía de las mujeres’, el tercer presenta las ‘diversas
caras de la violência’, y finalmente se cierra con la cuestion de la ‘salud’. Además del
propio informe, el movimiento brasileño ha hecho un ‘Resumen ejecutivo’ (AGENDE,
CLADEM, 2003b). En este documento están sintetizadas sus quejas frente el Estado
brasileño, expuestas en la CEDAW. Los 12 puntos enfatizados pueden ser resumidos
en 7 cuestiones: derechos humanos de las mujeres; perspectiva de género en políticas
públicas; mujeres negras y/o factores raciales/étnicos en políticas públicas; trabajo
doméstico; aborto como derecho ciudadano; participación de mujeres; y una cultura de
respeto.
Para finalizar, vamos a mirar cómo el contenido de los contra-informes de los
movimientos de mujeres paraguayo y brasileño, se ha reflejado en la disposición del
Comité CEDAW hacia los dos Estados.
Al final, ¿es posible hablar de una interfaz internacional?
Hemos observado hasta aquí que la “Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer" es un instrumento internacional de
derechos humanos de las mujeres, que ha sido firmado y ratificado por Brasil y por
Paraguay en los años 1980. Los Estado Partes de la Convención quedan obligados a
presentar un informe periódico con sus avanzos y esfuerzos respecto a la no-
discriminación y la igualdad de las mujeres. Hemos visto también que desde 1999,
además de los informes estatales, el Protocolo facultativo añadió la posibilidad del
Comité CEDAW de recibir ‘comunicaciones’ o informes de grupos civiles de mujeres.
En el 2002, Brasil presentó su primer informe de la Convención, y Paraguay por su
turno, presentó un informe oficial en el 2004. Tras factores políticos y contextuales
propios, el movimiento amplio de mujeres de Brasil y de Paraguay han presentado en
la CEDAW, respectivamente, los informes Alternativo (AGENDE, CLADEM, 2003,
2003b) y el Sombra (CLADEM, CMP & CDE, 2005). Finalmente, vamos ahora a mirar
si y cómo tales ‘quejas civiles’ se reflejan en el Comité, y desde ahí cómo la CEDAW
puede ser comprendida como un tipo comunicativo de interfaz en ámbito internacional.
Empezemos por el caso paraguayo: hemos visto que las quejas del Informe
Sombra giraban alrededor de 4 puntos centrales: retroceso institucional, las altas tasas
de mortalidad materna y de muertes de mujeres pobres por aborto, la desigualdad en
el acceso a la tierra, y el empeoramiento de las condiciones de vida de las indígenas.
22
Se ponermos lado a lado (véase ‘Tabla 1’), las quejas centrales del Informe
Sombra y las ‘preocupaciones’ del Comité dirigidas al Estado paraguayo, es posible
observar como estas últimas están informadas por aquellas primeras. En lo que toca,
por ejemplo, a la salud reproductiva de las paraguayas, el Comité “seguía preocupado
por la persistencia de elevadas tasas de mortalidad materna, en particular las
defunciones por abortos ilegales, (...) y [por] la aparente necesidad desatendida de
anticonceptivos”(CCEDAW, pár.32). Ésta ‘preocupación’ del Comité está basada en
los contenidos publicados por el Informe Sombra:
Para garantizar a la mujer servicios apropiados en el embarazo, parto y periodo posterior al parto, (...) se están entregando en los servicios de salud los “Kits de Parto” constituidos por medicina de uso básico para parto normal y cesárea. Desde marzo de 2003 se libera los costos de atención de la embarazada en el prenatal, parto y puerperio. Ambas medidas siguen presentando serias deficiências en su funcionamiento. Existen numerosas denuncias respecto a que los kits de parto no están completos, o no son entregados adecuadamente. También hay denuncias referidas al incumplimiento de la gratuidad de la atención materna y la discontinuidad con que se otorgan estos beneficios. La población en general no tiene acceso a información sobre los servicios, y la población adolescente carece de espacios diferenciados de información y atención de la salud sexual y reproductiva (CLADEM, CMP, CDE, 2005, p.74-75).
Como si fuera un diálogo, la cuestión arriba señalada por el contra-informe,
respecto a la necesidad de ‘información sobre los servicios y atención de la salud
sexual’ hacia la ‘población en general’, está reflejada en la siguiente recomendación
del Comité, “[que] instó al Gobierno [paraguayo] a que fortaleciera la ejecución de
programas y políticas encaminados a brindar un acceso efectivo a las mujeres a la
información sobre la atención y los servicios de salud (...), con la mira de prevenir
abortos clandestinos [pár.33]”.
Outro punto de crítica del Informe Sombra abordaba las ‘condiciones de vida de
las mujeres indígenas’. Sobre éste tema, “[el] Comité se dijo preocupado por las
deficientes condiciones de las mujeres indígenas, (...) que plasmaban en sus elevadas
tasas de analfabetismo (...) el acceso limitado a la atención de salud y los niveles
significativos de pobreza, que las impulsaba a migrar a los centros urbanos, donde
eran aún más vulnerables a sufrir múltiples formas de discriminación [pár.36]”. Dicha
‘recomendación’ está fuertemente informada por la visión según la cual “[los] pueblos
indígenas y en especial las mujeres sufren la mayor discriminación y desigualdad. Sólo
el 2,2% puede estudiar (...) y el 9,7% de las viviendas tienen electricidad. La extrema
pobreza ha llevado a las (...) indígenas a un desplazamiento forzado hacia los centros
urbanos, donde sobreviven en la mendicidad, inseguridad y expuestas a la trata y la
explotación sexual” (MENDOZA & MOLINAS, 2005, p.35).
23
Tabla 1: Comunicación en interfaz (caso paraguayo)
Comunicación
Queja civil
‘Problemas principales y recomendaciones’
Quienes (sujeto)
CLADEM, CMP, CDE
[movimiento amplio de mujeres] Comité CEDAW
Hacia quien (interlocutor)
Comité CEDAW
Estado Paraguayo
Tema (issue) Retroceso institucional [no hay observaciones del Comité respecto a esse tema]
Tema (issue)
Tasas de mortalidad materna
y de muertes por aborto
“[Párrafo] 32 El Comité seguía preocupado por la persistencia de elevadas tasas de
mortalidad materna, en particular las defunciones por abortos ilegales, el acceso limitado
de las mujeres a la atención de salud y a los programas de planificación de la família y la aparente necesidad desatendida de anticonceptivos.
33. El Comité reiteró la recomendación formulada en anteriores observaciones
finales y exhortó al Estado parte a que actuara sin dilación y adoptara medidas
eficaces para resolver el problema de la elevada tasa de mortalidad materna
(...). El Comité instó al Gobierno a que fortaleciera la ejecución de programas y políticas
encaminados a brindar un acceso efectivo a las mujeres a la información sobre la atención
y los servicios de salud, en particular en materia de salud reproductiva y métodos
anticonceptivos asequibles, con la mira de prevenir abortos clandestinos. (CCEDAW, 2005,
p.6) (Destaque añadido).
24
Tema (issue) Acceso a la tierra
“[Párrafo] 34. El Comité seguía preocupado por la situación de las mujeres en las zonas
rurales, que tenían un acceso limitado a la propiedad de la tierra, el crédito y los servicios
de extensión, circunstancia que perpetuaba su deprimida condición social y
económica. (...).[El Comité] se manifestó preocupado por el uso generalizado de
fertilizantes y plaguicidas que, en los casos de uso indebido, eran nocivos para la salud de
la mujer y sus familias en las zonas rurales” (CCEDAW, 2005, p.6-7)
Tema (issue) Condiciones de vida de las
indígenas
“[Párrafo] 36. El Comité se dijo preocupado por las deficientes condiciones de las mujeres
indígenas, incluidas las mujeres guaraníes monolingües, que plasmaban en sus elevadas
tasas de analfabetismo, superiores al promedio nacional, las bajas tasas de matriculación
escolar, el acceso limitado a la atención de salud y los niveles significativos de pobreza,
que las impulsaba a migrar a los centros urbanos, donde eran aún más vulnerables a sufrir múltiples formas de discriminación.
292. El Comité instó al Estado parte a que velara por que todas las políticas y
programas tuvieran explícitamente en cuenta las elevadas tasas de analfabetismo
y las necesidades de las mujeres indígenas, incluidas las mujeres guaraníes monolingües,
y que tratara activamente de hacerlas participar en la formulación y aplicación de las
políticas y programas sectoriales” (CCEDAW, 2005, p.7) (Destaque añadido).
25
Como hemos observado, la primera queja presentada por CLADEM y por la
Coordinación de Mujeres del Paraguay hablaba de un ‘retroceso institucional’. Sin
embargo, tal queja no está reflejada en los comentários u observaciones del Comité
CEDAW. Tal lack puede ser interpretado como un afastamiento de las actrices del
Comité respecto a los conflictos entre actores domésticos – el movimiento y el Estado
paraguayo, en ése caso. Finalmente, la última queja presentada en el Informe Sombra
trataba del ‘acceso a la tierra’. Sobre éste tema, “[el] Comité seguía preocupado por la
situación de las mujeres en las zonas rurales, que tenían un acceso limitado a la
propiedad de la tierra, el crédito y los servicios de extensión, circunstancia que
perpetuaba su deprimida condición social y econômica [Pár. 34]”. Ésta preocupación
específica del Comité parece recibir solamente una influencia indrecta del contra-
informe civil, según el cual, “[las] mujeres rurales tienen mayores problemas que los hombres rurales para acceder al crédito, ya sea por factores legales, sociales, culturales o económicos, pues ellas representan apenas el 10% de los beneficiarios del Fondo de Desarrollo Campesino orientado a pequeños, medianos y grandes productores. Además, su inserción a trabajos remunerados se ve dificultada por su imposibilidad a acceder al uso de tecnologías, así como por otros factores estructurales como el uso generalizado del guaraní y su estrecha relación con el bajo nivel educativo” (CLADEM, CMP & CDE, 2005, p.77).
El ejemplo de la vocalización emprendida a através del Informe Sombra trae
rasgos fuertes con la noción de interfaz. Al recibir un conjunto de ‘preocupaciones y
recomendaciones’, el Estado paraguayo no está solamente escuchando la voz u
opinión del Comité CEDAW, sino que está escuchando también a las posiciones y
cuestiones del movimiento de mujeres de su país. Eso porque, sea de modo más
directo o más indirecto, la opinión final del Comité tuvo al Informe Sombra como una
de sus bases de formación y de información. En ese sentido, la CEDAW opera como
una interfaz comunicativa pues en sus efectos, la presentación de los informes oficial y
sombra parece servir como una arena donde se comunican Estado y organizaciones
civiles - rasgo central del tipo comunicativo de interfaz establecido por E. Isunza. Más
importante aún es la posición ahí ocupada por el conocimiento/desconocimiento de
datos: sin la capacidad cognitiva acumulada por las mujeres movilizadas en sus
procesos amplios de consulta ciudadana, con el aporte de varias organizaciones, el
Comité no tendría conocimientos acerca de la realidad paraguaya. Eso es visible, por
ejemplo, en su ‘preocupación’ con la “migración de mujeres indígenas” hacia las
ciudades, y aún más nítido en su idea de que había en Paraguay una “necesidad
desatendida de anticonceptivos” – pero, ¿cómo el Comité podría enterarse de
realidades tan sencillas y graves como la inadecuación en los ‘kits de parto’? Ambas
26
las recomendaciones dan prueba del hecho de que la disposición internacional estuvo
directamente basada en el contradiscurso civil.
Para seguirmos con la idea de que la CEDAW opera al modo de una interfaz,
vamos a mirar el caso brasileño.
Hemos visto que del mismo modo que en el caso paraguayo, la elaboración del
contra-informe de las brasileñas ha sido elaborado con el aporte de muchas
perspectivas ofrecidas por las distintas articulaciones de mujeres del movimiento. El
énfasis del Informe Alternativo, como lo hemos observado, señalaba la multiplicidad
concreta de mujeres, y de situaciones sociales no protegidas por el Estado brasileño.
Frente al informe oficial, las mujeres movilizadas decían: hay un ‘abismo’ (en la
terminologia empleada por ellas mismas) entre la ley y la realidad vivida en Brasil.
Tras ese argumento quejoso del movimiento de mujeres brasileño, el Comité
CEDAW abre su primera ‘preocupación’ con aquel mismo término:
“[The] Committee expresses concern about the wide gap between the constitutional guarantees of equality between women and men and the present de facto social, economic, cultural and political situation of women in the State party, which widened with respect to women of African descent and indigenous women” (CCEDAW, 2003 [pár.98]) (Destaque añadido)
Ipsis litteris! El Comité incorpora y expresa la idea de una discrepancia
profunda entre lo que ocurre de hecho en Brasil y su cuadro normativo igualitario. Este
ejemplo de correspondencia entre el ‘wide gap’ y el ‘abismo’ podría tornar casi
innecesaria la insistencia en la defensa que el Informe Alternativo influencia la opinión
del Comité (véase ‘Tabla 2’). Sin embargo, nótese que argumento del gap está
complementado por la afirmación de la realidad múltiple de las mujeres brasileñas. Ahí
reside outro punto de contacto y de diálogo entre el Comité y el contradicurso, que
demanda a “[las] políticas públicas [brasileñas] que consideren los factores
raciales/étnicos como la situación de exclusión de las mujeres indígenas, selváticas,
de la región noreste, negras y rurales” (AGENDE, CLADEM, 2003b). Sobre ése tema,
el Comité parece corroborar la posición del Informe Alternativo:
“[The] Committee notes a lack of comprehensive data on rural women, including on race and ethnicity, as well as insufficient information on their overall situation. The Committee recommends that the State party generate comprehensive sex-disaggregated data, including data on race and ethnicity, that showed the evolution and impact of programmes on the country’s rural women in its next periodic report” (CCEDAW, 2003 [Párrafos 128,129])
27
Tabla 2: Comunicación en interfaz (caso brasileño)
Comunicación
Queja civil
‘Problemas principales y recomendaciones’
Quienes (sujeto)
AGENDE, CLADEM
[movimiento amplio de mujeres]
Comité CEDAW
Hacia quien (interlocutor)
Comité CEDAW
Estado brasileño
Tema (issue) DDHH de las mujeres
(“Existe un abismo entre la ley
y la vida”)
“[Párrafo] 98. The Committee expresses concern about the wide gap between the
constitutional guarantees of equality between women and men and the present de facto (...)
situation of women in the State party, which widened with respect to women of African descent
and indigenous women”
Tema (issue)
Perspectiva de género en
políticas públicas en general,
seguimiento y evaluación de
“Párrafo] 99. The Committee requests the State party to ensure full implementation of the
Convention and constitutional guarantees through comprehensive legislative reform to provide
for de jure equality and to establish a monitoring mechanism to ensure that the laws are fully
implemented”.
Tema (issue) Mujeres negras y/o ‘factores
raciales/étnicos’ en políticas
públicas
“[Párrafo] 128. The Committee notes a lack of comprehensive data on rural women, including
on race and ethnicity, as well as insufficient information on their overall situation. 129 The
Committee recommends that the State party generate comprehensive sex-disaggregated data, including data on race and ethnicity, that showed the evolution and impact of
programmes on the country’s rural women in its next periodic report”
28
Tema (issue) Trabajo doméstico
“[Párrafo] 124 The Committee is concerned about discrimination against women in the labour
market, where women earned significantly less than men in all states, irrespective of their skills
or education. It is concerned that the poor conditions of employment of women (...) are
compounded by race and ethnicity. The Committee is particularly concerned about the precarious situation of domestic workers, the vast majority of whom are denied rights that
other categories of workers enjoy, such as mandatory limitation of the workday.
Tema (issue) Aborto como ‘derecho
ciudadano’, y salud
“[Párrafo] The Committee recommends that further measures be taken to guarantee effective
access of women to health-care information and services, particularly regarding sexual and
reproductive health (...) Those measures are essential to reduce maternal mortality and to
prevent recourse to abortion and protect women from its negative health effects”
Tema (issue) Participatición de mujeres, y
posiciones de decisión
“...the Committee remains concerned that women are still significantly underrepresented at all
levels and instances of political decision -making. (...)
[Párrafo] 119 The Committee recommends the adoption of a comprehensive strategy to
accelerate the participation of women in decision-making positions in political life”
Tema (issue) ‘Cultura de respeto’,
‘diversidad’
“[Párrafo] 108. The Committee is concerned about the glaring persistence of stereotyped and
conservative views, behaviour and images of the role and responsibilities of women and men,
which reinforce women’s inferior status (...).”
29
Como hemos observado, la CEDAW no se encierra en cuestiones legales, sino
que tematiza también patrones culturales inferiorizantes. Adendro de ese registro, es
posible ver otro punto de contacto (influencia indirecta) entre el Informe Alternativo y el
Comité. Las brasileñas movilizadas defenden una ‘cultura de respeto por la diversidad’
y la necesidad de ‘producir cambios en el imaginario colectivo y en patrones
discriminatorios’ (AGENDE, CLADEM, 2003b). La observación de las actrices
internacionales sigue ese mismo sentido: “the Committee is concerned about the
glaring persistence of stereotyped and conservative views, behaviour and images of
the role and responsibilities of women and men, which reinforce women’s inferior
status” (Pár. 108)29. Finalmente, la posición del informe del movimiento de mujeres
brasileño parece influenciar la opinión del Comité también en lo que toca al ‘trabajo
doméstico’. “Formulación de indicadores que estimen el valor del trabajo doméstico y
familiar para incorporarlo al PBI” – esa es la demanda de las organizaciones de Brasil.
Ya el Comité lo afirma en términos interseccionados con dimensiones étnico/raciales:
“[The] Committee is concerned about discrimination against women in the labour
market, (...). It is concerned that the poor conditions of employment of women (...) are
compounded by race and ethnicity (...) [and] particularly concerned about the
precarious situation of domestic workers, the vast majority of whom are denied rights
that other categories of workers enjoy”(Pár. 124).
* * *
No tengo la pretensión de agotar los datos disponibles en ese tipo de encuentro
entre actrices civiles, estatales e internacionales. Como los ejemplos de Brasil y de
Paraguay han podido demostrar, la presentación de los contra-informes en la CEDAW
por parte de los movimientos de mujeres de ésos dos países ha permeado la posición
y la disposición del Comité CEDAW con relación al cumplimiento de la Convención por
parte de los respectivos Estados. Desde mi mirada, los rasgos principales del tipo
29 Aunque la idea de un imaginario no-discriminatorio parezca algo demasiado sencillo, para que haya la necesidad de su defensa y comunicación, es necesario percibir la existencia de un contramovimiento brasileño (oponiéndose a la CEDAW) que exige la preservación de los patrones actuales y inferiorizantes: ““A CEDAW foi assinada pelo Brasil (...) Uma passagem preocupante está no artigo 5º [arriba citado]: (...) Quais serão as ‘funções estereotipadas’ de homens e mulheres que a Convenção deseja eliminar? Será talvez que a CEDAW deseja que, não só as mulheres, mas também os homens também amamentem as crianças e que também as mulheres, e não apenas os homens, trabalhem revirando massas de concreto? Quem define isso é um "Comitê". O art. 17 [de la CEDAW] fala do estabelecimento de um "Comitê" de peritos para examinar o progresso da aplicação da Convenção nos diversos países. Em nome da Convenção, o Comitê tem pressionado os governos dos Estados Partes a praticarem verdadeiras barbaridades: legalizar o aborto, o lesbianismo, a prostituição... Chegou ao cúmulo de criticar a Bielorússia por ter instituído o "Dia das Mães", uma vez que a mãe é um estereótipo negativo (!) da mulher” (PRO-VIDA, disponible en www.providaanapolis.org.br/cuicedaw.htm).
30
comunicativo de interfaz, estuvieron presentes en los dos casos: primeramente, el rol
de información desarrollado por los contra-informes fue central. Sin un proceso amplio
de consulta, y previamente establecido, las actrices del Comité no tendrían la misma
capacidad cognitiva para evaluar el esfuerzo de los actores estatales. En general, el
nivel de influencia (más directo o menos directo) de las informaciones de los contra-
informes, sobre las ‘recomendaciones’ hacia los Estados Partes, parece variar según
la especificidad del tema adentro de cada contexto nacional.
En segundo lugar, es posible mirar tal dinámica comunicativa según aquello
que Isunza llamaría de su ‘direccionalidad’. En estos dos casos, me he proponido a
analizar a partir de los datos disponibles, solamente uno de los sentidos asumidos por
la comunicación alrededor de la CEDAW (figura abajo). Sin embargo, adentro de esa
misma interfaz, otras direccionalidades y discursos pueden ser observados y
comparados (una comparación, por ejemplo, entre informes oficiales y civiles de un
mismo país).
Direccionalidad (elegida) de la comunicación en la interfaz:
movimiento → Comité → Estado
He dicho hasta aquí que la perspectiva del Comité CEDAW está informada por
los contra-informes y que su ‘recomendación’ hacia los Estados, incorpora las críticas
elaboradas por los movimientos de mujeres. Pero, alguien puede preguntar: ¿cuál es
al final el efecto de las observaciones de la CEDAW en los actores estatales? Como
ya hemos observado, la Convención sigue el principio básico pacta sunt servanda, es
decir que la CEDAW y sus recomendaciones no tienen fuerza de ley para los Estados
Partes, pero estos tampoco pueden ignorar aquellas recomendaciones. De ese modo,
su carácter no vinculante hace de la CEDAW una interfaz netamente comunicativa.
Desde mi mirada, ese carácter no vinculante de la CEDAW tiene uma doble
face: ahí vive la fortaleza y, a la vez la debilidad del instrumento. El hecho de que no
involucre politicamente a sus Estados Partes no debe ser leído únicamente como una
cuestión de debilidad, pues muchos Estados y culturas nacionales no creen que
mujeres y hombres tienen lo mismo valor humano y político. Es decir que en dichos
contextos domésticos anti-igualitarios, es la naturaleza no viculante de la Convención
que la aproxima de los actores estatales, aúnque ellos no compartan de valores
igualtarios de género. Hemos visto que el Paraguay autoritario tenía una legislación
inferiorizante hacia la mujer, y que Brasil de fines de los años 1980 también hizo sus
31
reservas a la CEDAW. Pero no hay que iludirse: no son solamente los autoritarismos
que violan a los derechos de las muejres. Como he observado, aún hoy, existen casos
de contramovimientos ‘en defensa de la vida’(pró-vida), que se oponen al discurso de
la CEDAW. Aunque parezca obvia la necesidad de defensa de los derechos humanos
de las mujeres, es precisamente la naturaleza no vinculante del dicho instrumento que
permite que Estados anti-igualitarios lo ratifiquen.
De ahí pasamos (de la ratificación) del instrumento a sus mecanismos: al
posiblitar que los movimientos o grupos de mujeres presenten sus perspectivas, la
CEDAW pone a los Estados Parte en una posición doblemente vigilada - por el Comité
y por la mirada civil. Ahí está la dinámica comunicativa de esa interfaz: ‘Estado Parte –
informe – Comité – contra-informe – Comité – Estado Parte’. Tras la elaboración del
contra-informe y bajo la influencia de éste sobre las actrices internacionales, queda sin
sentido preguntar sobre ‘cuál sería el efecto real de la CEDAW’. Sea por la búsqueda
de legitimidad interna (respecto a la población nacional y a amplios grupos
movilizados) o por la adecuación a una normatividad internacional (FINNEMORE &
SIKKINK, 1998; KECK & SIKKINK, 1998), la CEDAW qua interfaz comunica algo
robusto a los Estados Partes, que pueden –o no– ‘escucharla’.
Referencias:
AGENDE, CLADEM (2003a) Brasil y la CEDAW. Documento del Movimiento de Mujeres Brasileño en relación al cumplimiento de la CEDAW por parte del Estado Brasileño: Propuestas y Recomendaciones.
AGENDE, CLADEM (2003b) Brasil y la CEDAW. Documento del Movimiento de Mujeres Brasileño en relación al cumplimiento de la CEDAW por parte del Estado Brasileño: Propuestas y Recomendaciones. [Resumen Ejecutivo]
ALVES, L. (2001) Relações Internacionais e Temas Sociais: a década das
conferências. Brasília, IBRI/FUNAG.
AZAMBUJA, M. P.; NOGUEIRA, C.(2008). Introdução à violência contra as mulheres como um problema de direitos humanos e de saúde pública. In: Saúde e sociedade. São Paulo. v. 17, n. 3, p.101-112.
BAREIRO, L. & NUNEZ, E. (2005) Asi lo hicimos. In: Informe Sombra CEDAW.
Vigilancia ciudadana sobre los derechos humanos de las mujeres en Paraguay.
Asunción.
32
BARSTED, L.L. (1998) As Conferências das Nações unidas influenciando a mudança legislativa e as decisões do Poder Judiciário. In: Seminário: Direitos Humanos: Rumo a uma Jurisprudência da Igualdade, Belo Horizonte.
BRASIL. (1988) Constituição da República Federativa do Brasil.
BRASIL. (2002) Relatório Nacional Brasileiro: Relativo aos anos de 1985, 1989, 1993, 1997 e 2001, nos termos do artigo 18 da CEDAW/ONU. Brasília, Disponible en www.cladem.org
CLADEM; Pimentel, S.; Pandjiarjian, V. (Trad.) (1996) A Muralha e o labirinto:
marcas das mulheres na Conferencia de Beijing. São Paulo : CLADEM-Brasil.
CLADEM, CMP & CDE (2005). Informe Sombra CEDAW. Vigilancia ciudadana sobre los derechos humanos de las mujeres en Paraguay. Asuncion.
ALVAREZ, ESCOBAR & DAGNINO (2000) Cultura e politica nos movimentos sociais latino-americanos: novas leituras. Belo Horizonte: UFMG.
DAGNINO, PANFICHI & OLVERA. (2006) Por outra leitura da disputa pela construção
democrática. In: A Disputa pela construção democrática na América Latina. São
Paulo: Paz e terra.
FINNEMORE, Martha; SIKKINK, Kathryn. (1998). International Organization, Vol. 52,
No. 4, (Autumn), pp. 887-917
GIDDENS, A. (2001) O Estado-nação e a violência: Segundo volume de uma crítica
contemporanea ao materialismo histórico. São Paulo: EDUSP.
GURZA, A. (2003). Sem pena nem glória: o debate da sociedade civil nos anos 1990.
Novos Estudos. CEBRAP. São Paulo, v. 66, p. 91-110.
ISUNZA, E. (2005) Interfaces sociedad civil-estado en México: hacia una tipología de la direccionalidad de los procesos de democratización. Ponencia preparada para el XXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Porto Alegre, Brasil.
ISUNZA, E. (2006) Interaces socioestatais, prestação de contas e projetos políticos no
contexto da transição política mexicana (dois casos para reflexão). In: DAGNINO et al
(Orgs.) A Disputa pela construção democrática na América Latina. São Paulo: Paz
e terra.
33
ISUNZA, E. (2006b) Para analizar los procesos de democratización. In: ISUNZA et al (Orgs.) Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y control social. CIESAS-UV-Miguel Ángel Porrúa, p. 265-291.
KECK, M. & SIKKINK, K. (1998) Activists beyond Borders. Advocacy Networks in
International Politics. Ithaca, London: Cornell University Press.
NACIONES UNIDAS. (Comité CEDAW [CCEDAW], 2003) Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Brazil. Excerpted from: Supplement n. 38 (A/58/38).
MATTAR, Laura. (2008) Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais: uma análise comparativa com os direitos reprodutivos. In: Sur, Revista Internacional de DDHH. São Paulo, v. 5, n. 8.
MENDOZA, M.G. & MOLINAS, M. (2005) In: Informe Sombra CEDAW. Vigilancia ciudadana sobre los derechos humanos de las mujeres en Paraguay. Asunción.
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Disponible en
PIOVESAN, F. (2003) Integrando a Perspectiva de Gênero na Doutrina Jurídica
Brasileira: Desafios e Perspectivas. In: Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Max
Limonad, pp. 221-235..
SOUZA, M. (2009) A CEDAW e suas Implicações para o Direito Brasileiro. In: Revista Eletrônica de Direito Internacional, v. 5, p.346-386. Disponível em: www.cedin.com.br/revistaeletronica/volume5
Websitios consultados NACIONES UNIDAS www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
________________. www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
________________.www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spanish/wo
rk_overview.html
PRÓ-VIDA de Anápolis - www.providaanapolis.org.br/cuicedaw.htm