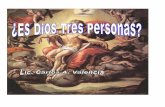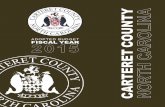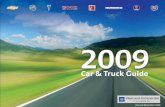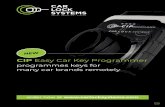Tres Notas Celtibéricas: *OILAUNICa CAR, *ARGAILICA CAR y CAAR *SALMANTICA
Transcript of Tres Notas Celtibéricas: *OILAUNICa CAR, *ARGAILICA CAR y CAAR *SALMANTICA
REVISTA DE PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGUA, ARQUEOLOGÍA Y FILOLOGÍA CLÁSICAS
llnMli'IIC!a<l Euskal Her1il<o cl!!l Pats Vasco Ur.Joor:si:a'.ea
serv cta ed•tort arg talpen zerbitzua
...
TRES NOTAS CELTIBÉRlCAS: *OILAUNICa CaR, *ARGAILICA CAR Y CAAR *SALMANTICA
Re.mmm: Tras la publicaciÓn del cuarto tomo de los Jfomf!llt'llla Li1{f!.lltll1flll 1 li.rpamram/1/
por J. L' ntermann tres nuc\'as té seras con la conocida palabra ccltibcrtca CaR han sido dadas a conocer. D1Yersas cuestiones lingüísticas rclati\·as a estas tres nucnls téseras son pnn· cipal ob¡eto de estucho en este articulo .
./lbstract: Three new ll'.rserae containing the Ccltiberian word CaR wcre almost inrnecliately edited after the publication of thc JfonNHU!lla 1-ÍIII!,Uarum li1Spaniramm. Band JI' by J. Untermann. Th1s paper deals mainly with sorne linguistic questions concerning thcse thrcc ncw tesserae.
Recientemente han sido dadas a conocer dos nue\·as tés eras celtibéricas 1, en una de las cuales. en caracteres celtíbéncos occidentales y con la ya tnstcmentL habitual procedencia desconocida, Ice Faria, el editor, aproximadamente: 1>. r<' ~ 1> t V r<' A A)>, en transcripción, CaiLAC:\ICa CaR, con un adjetivo que cree el editor referido a una cognatio "'Cailatmic11m. Sin embargo, en las otras téseras hospeclales conse1Taclas de similares tipología o contenido y donde la interpretación semántica del adjetivo resulta más clara, este es un topónimo, no Lm etnónimo. J\sí en ARECOR \TiCa CaR ... , T1Itlll 'SIE.VS!S C lR, 7YR..ú-1.SIC 1 C 1R, LlROLIACa CaR, podemos reconocer las poblaciones de \RECoRaTa, TaMCSIJ\3, TuRL\Zl' o CIROCIA, cecas con emistones monetarias. Ln lo que puede aprcctarse de la fotografia ya que no se ofrece calco m dibujo), el pnmcr signo podría ser interpretado también como «I i>>, en transcripción, «Ü», leyéndose, pues, OILAUNICa, es decir, otra población y otra ceca conocida: OlL\Cl\:C, con un bien documentado adjetivo OILACNICoS.
Indirectamente ello nos conduce a la cuestión de la relación morfológica entre substantivo y adjetivo en los casos de formas C'n «-U». En efecto, OILJ\UNC es Llna de esas formas en las que F. Villar4 ha propuesto reconocer un caso instrumental, pero que entendemos más bien como un nominativo singular, especialmente tanto por la e\'idencia segura y abllOdante de nominativos en -u
(AIL, APuLL, LETol'\Tu, ~IEL\.fC, TiRTu, USEIZC ... ), cuanto por la unprobabilidad de aparición de instrumentales para la denominación de la ceca emisora en leyendas monetarias. Por otra parte, a las propuestas relaciones como TuRIAZU-n"R!rlSIC4 se ha objetado que lo esperable sería una forma como *TI/RIA.SONIC 15, viendo en TuRIAZU un tema en nasal homólogo al tipo LEToNTU, gen. -UNOS, (cf. lat. Letondo, gen. -onis), ya que, en efecto, la posibilidad de que
1 \. \Iarqués de Faria, <<Duas novas tésscras de procedencia desconhecida», Rn.PoriArqu 1.2, 1998, 119-22.
2 Rn•PortArqu, 1998, 121. 3 T 'Íde F. Villar, «El h.tdronimo prerromano limmsia,
moderno Ta!!lf!J(I)>, J.f. Eska-R.G. Gruffydd-.1:\o. Jacobs cdd.,
Hispano Gallo-Brillonica. Essqp in houour o.f Prof D. E. Rl"ans ... , Cardiff 1995, 260---.
4 «El instrumental en celtibénco», JVJ/athos 1314, 1993/5, 325 38.
' Ya J. de Hoz, «Las sociedades celtibérica y lusitana y la escntura>>, AE.IJV 1 68, 1995, 13.
218
se tratara de nommati,·os Slnf..'tllan.:s neutros lo gue explicaría bien la existencia de ad¡etin)S sin nasal c ·oJL\C'\L'\;lCoS, ·"Tf Rl 1.\"0\"/C 1)- presentaría, sin embargo, ob,·ias e importantes objccJOncs.
En la interpretación de CaR secunda Faria a c¡uienes 'en aqui una abre\ iatura y un significado ct¡uivalente al dL· kr.rt·m en latín. \ los argumt.:ntos guL alibi recog1mos contra la intelección de C:aR como abrc\latura y en pro de un signiíicado equi\"akmc al ele bo.rpitlillll en latín, sólo es me nestcr ahora agregar, por una partt:, la cada \·cz mayor documeotaciún de CaR en soportes clonclt: la abreviatura ya sólo sería explicable por tradición gráfica, pues en esos soportes no hay Limitaciones espaciales, de lo cual sería prueba adicional esta misma téscra. Además, la existencia ahora de ya varias téseras latinas con (_ 1R hace aún más d1fíc1l admitir guc una abreYiatura - fijada ~a más por tradición <-¡ue por nccesidad- de la c-;cntura cdtibérica se haya impuesto tamhi~n en la escritura latina (y aun con \'ariaciones, llide il!fi"O). Por otra parte, en lo concerniente al significado ha de agregarse tan solo el indicio de la pre~encia de una raíz con idéntica o simílima secuencta en antropónimos como el del ~errero scgcJeo KápoS' ( \pp. lb. 45, y, más dudosamente, la eplclesis l\apaÚvLOc; » para Rectúgeno, .\pp. lb. 94), donde ol)\·iamente resulta más probable una relación con el campo semántico de bospitium que con el <.le te.rsera.
* * * l: n el r 71 (o/oqllio de l..m~/1(/.f )' Cultum.r paleolbéncas fue prcsenmda un nueyo testimonio de
C IR en escritu ra launa, una réscra cuyo texto fue leído por las editoras6 como C lR . IIJJC4 C IR, con una iteración del término en cuestión sin paralelos hasta ahora y de ditlcil justificación. Según la fotograf-ia que acompaña a la publicación nosotros, en cambio, leeríamos . JR--'--1/lJC. 1 CAR, un úpo de secuencia bien documentado. En tal caso, el texto debería ser restituido muy probablemente como U?G t!IJ( 1 C. lR., con lo c.¡ue remlríamos otro ejemplo más de adjetin> de c1udad pr_ccediendo a G--IR. El adjetivo además está bien documentado en la leyenda monetal ,\RCaiLICoS.
También el 1 11 Coloquio dt• I.~·~~~J((IS) C111111ra.r paleoibéncas fue presentada por J. Remesa! Rodrígua ~ otra nueva tésera celtibérica, en escritura latina y de procedencia meridional (Lora del Río, Sevilla). La tésera reza C 1 JR ICFR..RlCA .S/ llJI li\'71CA/QVI~. reafirmando el largo tiempo supuesto \alor de e~clítica copulati,·a para el «-CuE» celtibérico, es decir, el mismo que para la homóloga () probablemente homofónica) forma latina -que. C. L JR, c1uc esta vez precedería a su detcrmtnantc.:, notonamcnte presenta una geminación gráfica guc podría tratarse de un Indicio muy importante, ya t¡uc en latín tal práctica sugiere claramente un valor de vocal larga, un tipo fonemática presupuesto generalmente para el celtibérico, pero para el que hasta el presente faltaban posibles corroboran tes tan incontrm ertibles. l ncidentalmente ha de notarse que la Yariaciún C JR-G J. lR dificulta aun más la suposición de que la forma sea una abreviatu ra.
1 ~n lo que respecta a S JI~ 1 . lNflG·~, a causa de la ya comentada documentación de formas adjcuvalcs para ciudades en casos similares y seguros, y a causa de la no documentación de una
1• i\. Castellano-1! Gimeno, «Tres documemos de bospllim!l médiros», en 1 . \ ' illar-1· . Bch dn cdd., Pl11-blos, 1 ~~~~11a.r }' / ;scri/11m.r m la llisprmia Pl"l'n"Otllilna . . Jetas dd r "// Color¡11io ... , Salamanca 1999, 3<> l.
- <<1 ~n wrno a una nueva tescra de hospttalidad», en L . \ "ti lar 1 . Beltrán c.:du., PmMos, l .nw/(l.r y {;smlums m la Hisptnua Prrrrollltllla . .l letas del l 71 (o/oqmo ... , Salamanca 1999, 595-603.
< ...
TRES '\¡OT\S GcLTIRtRlL\S; •<)[L\L:\!Ca CaR, 'lRG li!X. 1 C tR Y ( I.l.R ·.1'· 11~111 \JJ( l 219
población como * J'aluanlia o algo así, todo im·ita a reconocer aquí un nombre indoeuropeo mucho más común *Salmanlir-1', que debe de estar en la base de derivados adjetivales tan conocidos como el del topónimo Salman/ira. Ello comportaría la presencia de « f ·>> para un antiguo u original fonema 1 mi, es decir, comportaría, por la parte fónica, una de nasalización de 1 mi y, por la parte gráfica (v aquí indirectamente fónica), un fenómeno de betacismo, con [b ~ v J o afines para un antiguo [w], es decir, con una ulu·acorrección « f '>> por «B». ¿Pueden haberse dado en celtibérico estos dos procesos com ergcntes: [m > b ~ v < \v]?
En cuanto a. Jm > bJ, hay que reconocer que intercambios entre [m] y fbl son frecuentes en las lenguas del mundo a causa sobre todo de la atlnidad acústica entre ambas fonas, de modo que confusiones esporádicas entre uno y otro elemento no son infrecuentes. El fenómeno es bien conocido en la historia de las lenguas peninsulares, tanto en el vascuence como en las latinas. Por citar un ejemplo emblemático, C. Jordán Cólera'J ha mostrado que el conocido topónimo Boto ni/a procedería de una forma con [m-]. En la Antigüedad al menos en ibérico la tendencia parece no limitarse a episodios esporádicos y es probable un proceso bastante general fm > b], de modo que, para citar otro ejemplo significativo, el celtibérico Tal\{¡\N [U se convertirá en ibérico en tabaniu. Por los datos disponibles, la tendencia a un paso [m > b] se limita al área aquimno-ibérica, lenguas que, con pocas dudas, en el aspecto fónico presentarían suficientes características comunes como para dejarse clasificar momentáneamente como pertenecientes a una misma liga lingüística.
Estrictamente hablando, el bctacismo supone un proceso por el que [w] termina en fricativa [v ~] o, más raramente, en oclusiva [bl El fenómeno está bien documentado en muchas lenguas, siendo especialmente conocido en sus detalles el proct:so en latín vulgar, proceso que debió de comenzar en secuencias ante l il (fwi > vil) 111 para extenderse luego en otros contextos. Los primeros ejemplos claros de este proceso son de época pompeyana (79 p.C.). En lo que respecta a la Peninsula Ibérica, hay que decir que no sólo la zona indoeuropea (celtibérico y el céltico, latín), sino también -y diríase especialmente- la zona aquitana e ibérica parecen ser betacistas 11
, otra manifestación más de una posible liga lingüística peninsular, al menos fónica. Lógicamente el beracista latín popular o vulgar no supuso, pues, un obstáculo a las propias tendencias betacistas peninsulares, sino más bien un estÍmulo. Al respecto podrían ser significativas la continuidad y la frecuencia del betacismo en las inscripciones latinas hispanas, especialmente con nombres locales, en cualquier caso, el intercambio de b y l' intervocálicas está bien documentado en la epigrat1a hispana12, aunque lógicamente en fechas tardías resulte más ditlcil determinar qué cuota se deba al latín vulgar y qué cuota a los háb~tos indigenas, así en casos como AA.avwva (Ptol. ;;eo~~r. 2,6,67)AIIabona (!t. Anl. 444,1 ), OvE Ana (Ptol. ,~eogr. 2,6,64)-Heleia (!t. • ..-Jnt. 454.8) 13.
s Cuyo st¡,>rtificado debe de ser el de <<Salmonera, salmonosa>>, como ya viera U. Schmoll (Die Spmcben der I'QrkeltisdJI!IJ Tndogenmmm f /i.rpamen.r tmd das Keltiberisrbe, \X'ieshadcn 1959, 72) y secundara H . Wagner («Common Problt:ms Concerning the Early Languages of the Britt~h lsles and the lberian Peninsula>>, en F. Jordá-J de llozL. 1\lichelena edd., ~ lda.r del! Color¡11i!l so/m- l..t'llf'JiliS)' Od!Hras prenv~ttanos de la Península /bélica, Salamanca 1976, 396.
~ <<De nuevo sobre el topónimo " Botorrira">>, Fl- 1 -6(,, 1994, 3 11-25.
10 L.D. Stephens, «Thc Role of Palatali~ation in the Larin Sound Change /w/ > 11~1», ¡; JPb..-J 118, 1988, 421 -31.
11 Significativo ejemplo sería el de los Várdulos: BapfílJlÍTOS" (Strab. 3,3,7) · T 'ardHIJ (Plin. na!. 3,26). La
diferencia <:n el sufi1o no debe reflejar otra cosa, como en el caso de T oup6T)Tavo[ / Tmrle!ani-1imlllli, que un intt:rrnediario iberico con «-et(an)>> (cf. arseetar sobre arse o Sagunto, o saitabietar para .\oetabis o Játiva) para ¡.,>Tiegos > latinos (también Bapbú>J..os en Strab. 3,4, 12), así en el entorno ibérico encontramos _ IHstfani, .Rastettlni, Cessetrmi, ltltflani, flet;~etes, /nd{~e/e.r, /.,¡¡tfani, .ledetani, Oretam, l ·rrilani ...
12 1..'\. Curchin, «Two Alabanenscs? t\ Textual Problcm 111 Pliny, na/. bis!. 3.25 2(m, Pbilologtts 139, 1995, 33l:l n8.
n Según algunos Úxama Barca (Ov~a~a Bápm) emraría en esta categoría, si la kyenda monetaria L:ARCaZ correspondiera a esta ciudad.
.....
220 X,\ \'ERIO B,\1 I.I.STI R
Por lo que respecta al indoeuropeo peninsular no latino, en el lusitano encontraríamos [\'\\'\' > > \'\1 (0/L-'L.\1) o bien [w > b] (T IRBOI ".\1 CIL JI 430) en la mtcrpreración clásica de A. To\ \R14. Siguiendo en la zona hispanocéltica tenemos DO I 7T~R l :S-DOBI7l.:.R l J-D0/7l:.R f J, E.YDOI1:.1JJCO-EXOBOTJCO, o, en el comento Bracarense,. JI OBRIG J-Abobri.._f!.n· 10BRIC.-i15. Como documentación betacista para el ocCJdentc peninsular y admiocndo el fenómeno para la zona lucense y astÚrica, B. Prósper 16 ha rccogtdo, entre otros, los casos de Amuica- lrabira, f ara-Bc1m o TnrouiHs- Turobius, y, en tin, probablemente el mismo nombre de la diosa 1VauinYabio1· . . ,
En cuanto a la zona no indoeuropea, el aguitano falta [w]'H y así encontramos formas como Borontia para el galo T óconlia19• J:n el thérico \'Crnáculo no hay [w] prc,ocálico211.
El bctacismo, en sus epigonos, se manifiesta aún ha:· -otro caso de reincidencia fónica- en la Peninsula Ibérica, dándose mdisnnción de [\'] (procedente de la antigua [w] latina) y [bJ en la mayoría de lenguas y hablas románicas (salvo y parcialmente en portugués y \·alenciano) o ausencia de labiodentales ((f21 \']) en el vascuence "ernáculo.
La documentación dispontble permite, pues, postular la hipÓtesis de que *S: 1!, T / L\77C-1 refleje un original .\~zlmantica, escrita así por ultracorreccwn por alguien para guíen era dificil pronunciar [w] prevocalica :· distinguir lm] de fbl· Otro caso más de tndoeuropeo en bocas anindoeuropeas, de céltico en labios ibéricos. Testimonio emblemático por cuanto en él confluirían lengua céltica, pronunciación ibérica ,. cscntura latina, las tres entidades lingüisticas básicas de la antigua llisptmia.
' ~" «La imcripcifln de Cabe~o Jas Fráguas v la len
gua de los lusitanos», ldtu del 1!! C11/oqmo illbn· 1-RII.f!,llllS } Gdturas paleohisptimra.r, Salamanca 1985, 250.
15 \!.L. ¡\!berros Firmat, «Los topórumo~ en -briga en Hispaniro>, véle~a 7, 1990, 133s.
:6 «L.! nombre de 1:1 di(1sa lusitana '\.abta y el problema del bctacismo en las lenguas incligenas cld Occtdemc Pcmnsulav>, '!111 2, 1997, 141-9.
F Que.: se relacJOnana con la raíz tltm-. «cuenca, nave, \·alle>>, o me)or «cuenca-nave-\·alle». Prósper ('Jiu (1997) 145-"') al respecta reconstruye lm:n dos formactones básicas en los topónimos perunsularcs: en -a, para los numerosos \al'a. y en -is, esra úlnma representana, en nuestra opimón, anúguos dirrunuuvos, así ¿\'al'e, JVmu, , \'are!(!l~las ...
tij <<La 11" [ .•• ] falta en vasco antiguo, tamo a ¡uzgar por la onomástica aquitana como por la reconstrucción
X\\ r~Rro B-\U.tsrER
Cmremdad de I ?alenC/a IiloloJ!.Ía Clá.rica
Pmeo al 1\lar, 32 ·160 1 O T á/enria
inrcrna vasca•> según J. Gorrorhatct,>Ui (rec. de _1.;\I. An· d<.:rson, Anamt 1 -<~11.(',flt~~tJ ..• , en 1 eltu1 6 1989) 30l.
19 «SU B- 1mctal esrá indicando que ha pasado a formar parte de.: la onomástica de otra gemc que no hablaba galo, sino más bien una lengua con senas dificultades para pronunciar una u~ inicial>•, así J. Gorrocharegui («Lengua aquitana y lengua gala en la .\quJtama etnográfica>>, .'ij'llll;o/ae L. Nitxelena Oblalae, \'itoria 1985, 11 61"'s).
2" Fxcepro en préstamos, como tiuis para el galo Dll L\' Q. \'elaza Frias, Epigmjio J lengua ibéricas, .\1adrid 1996, 4 1).
21 En general en las lenguas paleoibéricas los testimonios de [~ son, como \'a Indicara .\l.L. .-\lbcrtos Firmar (l"dtia 2/3, l<JSS/6, 143) u~umamenrc escasos».
, 1 DICE
\HII! ll!lS
1 ~. e \IU 1 ~ l lt lt:-.: ''DI.Z y A. DI \fJCCFI G \IV 1\: 1·// ;~f(J )'la Pn!lll.fllla lbhica di!TliJII/' la !:.dad rito/ 11/TIIIfl', 1 >i¡uu/t,ultr p.m, admitir m1r1 rdt~mÍII du"t"da m/n· ti/11/JaJ tÍ!l'il.f dd \ft.dift'ITfllleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IJ
J.C. ( ltl\ \ \h l\11'1 ,,. ( oll.riduucione.r wlm el hilnidifll/fl hmm-rrmiftm tll rl llalah r 71.................. 19
1· \1 \RC 1' ~1\Ic l'\; /)¡i'JIIidadff indí?,tlla.r m la 1 liJpania indommpw...................................... .B
1.:\!." B1 \Zc~l 1 '/' 1 .a !!,llfml m la HiJpania a111(f!.1111. 1 ..ar rstrlar m11 gumrm.r.............................. 51
:\l. 1 \ \ 'c 111 /. 1.1 c ,,: p,,der rral ¡ acmiariomr d, 11/0IIcda t11 e/111111!dr, hclmí.rlim-mlllallo............. . . • . . . (, 1
H. DI 1\ \J(o\: l.attwia!llo!ltÍrqllica_¡ dmi!IJÍIIIJ>ni,¡J............................................... -3
\'. Kc J/.1 c 1\ :-,¡.;: \1 \: Roma, ftiJ' Reinos Cimllllj>Óilliro.r ¡· \,Jmlalia: la rslratijiraririn social de los JtÍI'IIIllla.r r11 la PP(Iftl /rlll/t/1/tl • • . . • . . • • • . • . . . • . . • . . . • . • . • . . • . • . • • • • • • • • • . . . • . . . • . • • • • . • . • • • . . . . • • • • • . • . • . • • • • . . . H .'i
\\. B \) 1 R: Hotomf,¡ / . . \t•tiJrlllfi.rchr u11d el)'lllolr~l!,i.fd!r inhrfmlfllirmt'/1. 1 :i11 /mln~~ '-" den dmlm~I!,Smbj!,lit'h/.:.ritm dn in.rrhnf!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 r 19
J.'J Rt 111<' Ottu 11.1 \; lpro.\.:11/mrión lil~f!..tiislim fll lmmrt tfp lom¡o (hmel)................ . .............. 137
1·. B \S( l \~ 1.< ll'l z: ( ""· 1 i:lettl )' otro.r delii•ados rlr la miz mdommj>l'll wel- abarer cf!.imn> . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 59
X. B \1 1 1 ~ 11 R: 'Jiu 11otar relti/Jl'liras: ~oll_ 11 '\/(a (a R. * t\rg.ullca car )' caar 'Salman cica......... . . . 217
J. ,\I:\RTJ:--1 z: l)mpio.•. t!JI'I!Os J exlrmlos. /..a pnreprión d!lo,f!,rcíjlr,¡ m 1 lo111ero.............................. 221
J.R. \R \:-..\: /.n /1/IJ/o~ía dr los primeros utoiro.r........................................................ 2'B
e ¡.¡ R:-.. \:-..DI z \1 \Rll:"\:1 z ~J. G0\11 .~ p \1.1 \RI ~: 1 Íms dr 11111/1'1" filfas pouÍt.l.f épirll) eJ>ie..r4fim {// Rnll/tl... 251)
B \J < .1 R \ R \\1< lS: 1!/ tilliiiJIJ d1a rlr Mua filia (larr/o, \na les . \1 ]().}X).......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
\ Pt Rl~: \olm· !ti .ruit rle \·occs animannum md!lula w las Dtf<.:rcncias dt Isidoro de ~erilla . . . . . . . . . • . . . . 291
J \1. \:-..;(,¡ n \ J \1 ': 13ascli ct na\·arri: los l'a.rro.r drl.r . • \11 .rt;!!,IÍII 1'1 l.iher Sancti Iacobi.................. 303
\ \ltl \
h. P. JI \ \11': 011 ptinri¡JtJ/ oiluia................................. . ................................... .H 1
Rcli>Ht<.ll/ \DR\D<I~: Otm l't::;_.\drados. ... . ......... ............ ...... ......... ............... 333
P. DI Bt H' \Rnn \JJ \11'11: /;lid; Ym ( lf tl;;lar, 26·Xf.f9J6-Rodmlll, JI .• \11-1999)............... . ... B'i
Rt<J:-o.. ... Hl'\1 ........................................................................................ 341