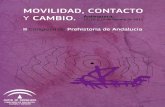TRASTORNO AFECTIVO ESTACIONAL
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
10 -
download
0
Transcript of TRASTORNO AFECTIVO ESTACIONAL
TRASTORNO AFECTIVO ESTACIONAL
Alejandro Hermida
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Psicología
TRASTORNO AFECTIVO ESTACIONAL
Según Norman Rosenthal, quien acuñó el término, el
Trastorno Afectivo Estacional (SAD por sus siglas en inglés)
es un trastorno del estado de ánimo en el cual personas con
“salud mental normal” experimentan síntomas depresivos en
invierno o verano.
En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales, DSM-IV, se toma el SAD como un subtipo
de Depresión Mayor o Bipolaridad, y se proponen como causas
del mismo la latitud donde vive el sujeto, la falta de
Melatonina ocasionada por la falta de sol y factores
genéticos (Axelsson J, 2002). Los síntomas incluyen, además
de los propios del desorden bipolar y/o la depresión mayor;
Fatiga, aumento de peso, apetito específico de carbohidratos
e hipersomnia (Michalak EE, 2001). Para curar el trastorno se
emplea comúnmente terapia de luz (Glickman & Brainard, 2006)
junto a medicamentos antidepresivos y una dieta apropiada
(Bushnell, 1994).
Para poder diagnosticar a un paciente con SAD,
el DSM-IV estipula necesario especificar los siguientes
criterios:
A) Hay una relación entre los episodios depresivos o
bipolares y una determinada época del año.
B) Las remisiones totales de dichos episodios se dan en una
época determinada del año.
C) En los últimos 2 años ha habido dos episodios depresivos
mayores que han demostrado la relación estacional temporal, y
no ha habido episodios depresivos mayores no estacionales.
D) Los episodios depresivos mayores estacionales tienen que
ser sustancialmente más numerosos que los episodios
depresivos mayores no estacionales presentados en la vida del
sujeto.
Bajo el punto de vista de la psicología, la
conducta mostrada por las personas que parecen padecer de SAD
parece ser producto de variables socioculturales, y no de
aquellas que se creen responsables.
Whitehead, (2004) extrajo diversos datos
sobre la prevalencia porcentual de casos de SAD y los
organizó por latitud, encontrando que la correlación entre
ambas es poco determinante; Países como EUA, y Dinamarca
presentan porcentajes de 13.2 y 12.4% respectivamente en
zonas localizadas entre los 44° y los 55° N, mientras que
otros localizados en latitudes superiores presentan menores
porcentajes, como son los casos de Islandia, Noruega y
Suecia. Los tres se encuentran en latitudes que superan los
60°, sin embargo presentan incidencias del 3.6, 9.5 y 3.5%
respectivamente. (Tabla 1)
La teoría del componente genético del SAD
también tiene varios puntos en contra, en el mismo estudio
Whitehad hace una correlación entre la distancia genética de
las diversas poblaciones de las latitudes estudiadas y sus
porcentajes de incidencia del trastorno, y encontró que
tampoco parece existir un factor determinante entre ambas.
Esto se ve ejemplificado en el caso de Dinamarca y Holanda,
que aunque genéticamente son muy cercanos presentan una taza
de diferencia de 9.4%, mientras que Suecia e Islandia
presentan una taza mínima de diferencia (entre .4 y .1%) a
pesar de su marcada lejanía genética. (Tabla 2).
Magnusson & Axelsson (1993) aprovecharon la
existencia de un pequeño poblado en Canadá cuya población
desciende en su mayoría de emigrantes Islandeses para hacer
un estudio donde se demostró la debilidad de la teoría
genética al encontrar que en la pequeña población rural de
Canadá la prevalencia del SAD es de tan solo 1.2% contra el
4.1% presentado en Islandia.
No es el único estudio donde se ha encontrado
que las poblaciones rurales parecen ser inmunes al trastorno
a pesar de su alta latitud; Otro estudio (Stuhlmiller, 1998)
encontró que en el pueblo de Tromso, Noruega, situado a una
latitud de 69°N los habitantes suelen tener una mayor
aceptación de los cambios de los sentimientos en sus vidas;
aquello que los psiquiatras etiquetarían como depresión es
visto como un altibajo normal, y en sus propias palabras:
“Sí, solemos reflexionar más sobre cosas que son importantes en
nuestras vidas con las que el resto del año no estamos en contacto porque
tenemos un montón de cosas que hacer”.
En este pueblo los habitantes son reforzados desde
niños para enfrentarse al ambiente, consumen alimentos que
ayudan al sistema inmunológico y promueven actividades
recreativas de invierno como esquiar y participar en diversas
celebraciones, además de fomentar la práctica de actividad
física. En este pueblo parecían no saber siquiera de la
existencia del SAD:
“Nunca pensé de la época oscura del año como un problema, y no puedo
recordar que al crecer nos refiriéramos a ella como tal. Yo siempre sentí la época
oscura como una época muy bonita…”
La relevancia de este estudio reside sobre todo
en que refuta dos importantes variables como causantes del
SAD; La latitud y la falta de Melatonina ocasionada por la
poca luz solar.
En cuanto a la depresión, sus supuestos orígenes
genéticos (Axelsson J, 2002) y su forma de tratarla se han
visto rodeados de controversia; Deacon & Kirsch (2008)
encontraron que la eficacia de los medicamentos
antidepresivos en comparación con los placebos es
insignificante tanto en pacientes con ligeros síntomas como
en pacientes severamente deprimidos, sin embargo los
pacientes que los han tomado suelen mostrar un síndrome de
abstinencia que puede ocasionar desde ligeros mareos y
dolores de cabeza hasta impulsos suicidas (Haddad & Anderson,
2007).
Un experimento llevado a cabo en Alemania
demostró que los pacientes diagnosticados con depresión mayor
tienen una mejora mayor a la inducida con fármacos tan sólo
agregando una pequeña rutina de ejercicio 3 veces por semana
(Von Blech, 2012). Incluso dentro de los cánones
psiquiátricos existe controversia por la alta cantidad de
diagnósticos erróneos, Ramin Mojtabai, de la universidad John
Hopkins, condujo una investigación cuyo principal resultado
fue alarmante; 6 de cada 7 pacientes mayores de 65 años
diagnosticados con depresión mayor en EUA no cumplían con los
criterios establecidos en el propio DSM para ello (Mojtabai,
2013), sin embargo 5 de cada 7 tomaban medicación.
La depresión parece afectar más en sociedades
marcadamente femeninas, lo que se define como aquellas
naciones donde se espera que tanto hombres como mujeres sean
modestos, tiernos y se preocupen por una igualdad entre sus
habitantes. Una investigación llevada a cabo por Arrindell
(Arrindell, 2003) constató que los países de Europa con un
mayor índice de masculinidad, según las dimensiones
culturales de Hofstede, presentaron una menor tendencia a la
depresión entre sus habitantes, comparados con aquellos
países donde la feminidad prevalece (Polonia, España,
Alemania del este, Irlanda, Gran Bretaña, Suiza). Dicho
estudio se ve complementado con la epidemiología de la
depresión, que muestra que las naciones más ricas también son
las que presentan mayor cantidad de episodios depresivos en
su población (Bromet, Andrade, & Hwang, 2011), donde las
correlaciones más importantes fueron el sexo, con las mujeres
liderando en un índice 2:1 respecto a los hombres, y la
separación de una pareja.
En cuanto a la variante estacional, también son las
mujeres quienes presentan una mayoría de episodios
depresivos, suponiendo entre el 60 y el 90% de los casos,
sobre todo relacionados con depresión menor (Partonen, 1998),
(APA, 1994).
Las críticas a la forma de diagnosticar y tratar a
los pacientes psiquiátricos cuentan con una base experimental
bastante sólida. Las dudas de la eficacia de la clasificación
DSM han sido sujeto de numerosos debates e incluso el
National Institute of Mental Health emitió un comunicado en
su sitio de internet donde rechaza en el futuro dicha
clasificación, pues, según dice “Los pacientes con desórdenes
mentales se merecen algo mejor” (Insel, 2013).
Existe evidencia que permite asumir una influencia por
parte de las compañías farmacéuticas en el diagnóstico de la
depresión a nivel mundial, una investigación llevada a cabo
por miembros de la Universidad de Massachusetts demostró que
el 56% de los 170 miembros que integran el consejo del DSM
tienen uno o más lazos financieros con compañías
farmacéuticas, cifra que aumenta a 100% en los trastornos
relacionados con el estado de ánimo y la esquizofrenia
(Cosgrove & Krimsky, 2006), algo que se ve demostrado en la
creciente demanda de antipsicóticos y antidepresivos.
Salzinger dedicó varios de sus estudios a
demostrar la influencia del Zeitgeist (Entorno social) en la
conducta como principal causa de la misma, en un estudio
realizado a 87 niños que fueron maltratados físicamente
(Salzinger, 1993) demostró que estos presentan muchos mayores
problemas para relacionarse con sus compañeros y una mayor
tendencia a comportamiento “desordenado” (aquello que los
psiquiatras determinan patológico) que aquellos que no
sufrieron dicho abuso; En otro estudio (Salzinger, 1980)
examinó las contingencias que rigen el comportamiento anormal
y muestra los resultados de informar a las madres sobre la
teoría conductista para manejar el comportamiento indeseable
de sus hijos, lo que llevó a una mejora dramática en la
misma al usar sobre todo reforzamiento positivo para
tratarla.
Los niños han demostrado ser un interesante tema
de estudio, sobre todo con el auge del diagnóstico de TDAH,
ante el cual se dicen haber encontrado bases genéticas (Zhou,
2008). Al respecto, el inventor de dicho trastorno, Leon
Eisenberg, dijo en 2009 al diario Der Spiegel:
“El TDAH es un ejemplo perfecto de una enfermedad fabricada, sus bases
genéticas se han sobreestimado increíblemente. Los psiquiatras infantiles
deberían poner más atención en las razones psicosociales que pueden conducir a
problemas de conducta ¿Hay peleas entre los padres?, ¿viven juntos?, ¿hay
problemas en la familia? Estas preguntas son muy importantes, pero requieren
demasiado tiempo para responderlas. Prescribir una pastilla por lo contrario es
mucho más rápido" (Von Blech, 2012).
A pesar de las declaraciones de Eisenberg en EUA
y el mundo se sigue diagnosticando a 1 de cada 5 niños con el
trastorno, y la venta de Ritalín ha aumentado de 34kg en 1993
a 1760kg en 2011. (Von Blech, 2012).
CONCLUSIONES
La depresión estacional definitivamente se está convirtiendo
en un problema en muchas ciudades del mundo, pues la
globalización también ha hecho mella en el diagnóstico de los
trastornos psiquiátricos. La genética de la depresión
presenta el problema de que los estudios realizados son
hechos en pacientes que ya fueron diagnosticados con dicha
enfermedad, con lo que no se puede decir que la correlación
que encuentran sea una causa, una consecuencia, o una mera
coincidencia. El hecho de que la depresión se vea tan
asociada con la femeneidad puede ser un factor clave para su
entendimiento, pues es posible que el reforzamiento de
conductas presentadas en el trastorno se presente comunmente
en miembros de dicho sexo, lo cual explicaría la disparada
relación 2:1 respecto a los hombres.
La variable que parece tener un mayor peso en la presencia
del SAD es el entendimiento de la tristeza en la cultura de
las personas, pues en aquellas donde la tristeza es vista
como parte de los altibajos de la vida, como son la japonesa,
la china y las comunidades rurales de noruega y canadá, el
SAD se presenta de manera muy esporádica y mínima entre la
población, en contraste con la población norteamericana donde
a pesar de no encontrarse a una latitud tan alta como los
lugares antes mencionados, se encuentrana altos índices del
Trastorno.
Para el tratamiento han mostrado ser más efectivos los
cambios en los patrones de conducta para adaptarlos a la
falta de luz y el frío que la medicación o la terapia de luz,
que bien podría tener un efecto placebo en aquellos que la
reciben. Es importante que los psicólogos y psiquiatras que
traten a pacientes que sufran de SAD se enfoquen en los
estímulos que disparan las conductas características para
poder contrarrestarlas de manera eficiente, como reconoce el
mismo Eisenberg.
TABLA 1:
TABLA 2:
Trabajos citadosArrindell, W. (2003). Higher levels of state depression in
masculine than in. Behaviour Research and Therapy 41, 809-817.
Association, A. P. (1994). Diagnostic and statistical manual of MentalDisorders: DSM-IV. Washington, DC: American Psychiatric Press.
Axelsson J, S. J. (2002). Seasonal affective disorders: relevanceof Icelandic and Icelandic-Canadian evidence to etiologichypothesis. Canadian Journal of Psychiatry47, 153-158.
Bromet, E., Andrade, L., & Hwang, I. (2011). Cross-nationalepidemiology of DSM-IV major. BMC Medicine.
Bushnell, F. &. (1994). Seasonal Affective Disorder. Perspectives ofPsychiatric Care 30, 44-46.
Cosgrove, L., & Krimsky, S. (2006). Financial Ties between DSM-IVPanel Members and the Pharmaceutical Industry. Psychotherapy andPsychosomatics.
Deacon, & Kirsch. (2008). Initial Severity and AntidepressantBenefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food andDrug Administration. PLoS Med.
Glickman, G., Byrne, B., Pineda, C., Hauck, W. W., & and Brainard,G. C. (2006). Light therapy for seasonal affective disorderwith blue narrow-band light-emitting diodes (LEDs). JeffersonMyrna Brind Center of Integration Medicine Faculty Papers.
Haddad, P., & Anderson, I. (2007). Recognising and managingantidepressant discontinuation symptoms. Advances in PsychiatricTreatment 13, 447-457.
Haggarty JM, C. Z. (2002). Seasonal affective disorder in anarctic community. Acta Psychiatrica Scandinava, 378-384.
Henkins, J. (1991). 3 Cross-Cultural Studies of Depression. Advancesin Affective Disorders: Theory and Research, Volume I. Psychosocial Aspects., 67-99.
Insel, T. (29 de 4 de 2013). National Mental Health Institute. Obtenido dehttp://www.nimh.nih.gov/about/director/2013/transforming-diagnosis.shtml
Levinson. (2006). The genetics of depression: a review. BiologicalPsychiatry 60(2), 84-92.
Magnusson A, a. A. (1993). The prevalence of seasonal affectivedisorder is low among. Archives of General Psychiatry, 50: 947-951.
Michalak EE, W. C. (2001). Seasonal affective disorder:prevalence,detection and current treatment in North Wales. British Journal ofPsychiatry 179, 31-34.
Mojtabai, R. (2013). Clinician-Identified Depression in CommunitySettings: Concordance with Structured-Interview Diagnoses.Psychotherapy and Psychosomatics.
Partonen, T. (1998). Seasonal afective disorder. Lancet 352, 1369-74.
Salzinger, K. (1980). The behavioral mechanism to explain abnormalbehavior. Annals of the New York Academy of Sciences, 66-85.
Salzinger, K. (1993). The Effects of Physical Abuse on Children'sSocial Relationships. Child Developement Vol. 64, 169-187.
Stuhlmiller, C. (1998). Understanding seasonal affective disorderand experiences in northern Norway. Journal of Nursing Scholarship30, 151-156.
Von Blech, J. (2012). Schwermut ohne Scham. Der Spiegel.
Whitehead, B. S. (2004). Winter Seasonal Affective Disorder: AGlobal, Biocultural Perspective. The Journal of Science and Health atthe University of Alabama.
Zhou, K. (2008). Meta-analysis of genome-wide linkage scans ofattention deficit hyperactivity disorder. American Journal ofMedical Genetics; Neuropsychiatric Genetics Vol. 147B, 1392-98.