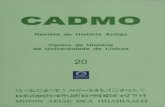Transición democrática en Túnez: situación pre-electoral
Transcript of Transición democrática en Túnez: situación pre-electoral
3-6-2014
Alumna: Rocío Gómez Ammari
Tutor: Rafael Bustos de Castro
Universidad Complutense de Madrid
Curso (2013-2014)
Túnez y el nuevo régimen político: la organización constitucional y
el diseño del sistema electoral
Trabajo Fin de Grado de
Relaciones Internacionales.
R
1
ÍNDICE:
Introducción …………………………………………………………………….. 2
1. Tres años de transición …………………………………………………. 4
2. El avance en la transición: la nueva Constitución …………………….. 6
2.1 Elementos de cambio con la nueva Constitución ………………….. 6
2.2 El camino a seguir: nuevas instituciones …………………………. 13
3. El Proceso Electoral ……………………………………………………. 15
3.1 Actores del proceso electoral ………………………………………… 15
3.1.1 La Observación Nacional e Internacional …………………. 15
3.2 El papel de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones
(ISIE) ………………………………………………………………….. 18
3.3 Nueva Ley Electoral ………………………………………………… 20
4. La democratización económica: un nuevo reto ………………………… 23
5. Elementos desestabilizadores de la transición …………………………. 31
5.1 El salafismo político ………………………………………………… 31
5.2 La amenaza terrorista ……………………………………………. 32
5.3 La cuestión de los refugiados ………………………………………… 36
Conclusiones ……………………………………………………………………. 40
Referencias bibliográficas ……………………………………………………… 42
2
Introducción:
El estallido de la Primavera Árabe supuso una auténtica revolución a nivel internacional,
ya que constituyó un fenómeno totalmente nuevo dentro del mundo árabe y que daría
lugar a una situación de cambio sin precedentes en la que la sociedad civil adquiría el
papel de protagonista principal. Este fenómeno, barrido aquellas teorías que afirmaban
que la tendencia democratizadora en el mundo árabe no es posible debido a la supuesta
“excepcionalidad” de éste.
El contenido del presente trabajo girará en torno al cambio político que se está
produciendo en el mundo árabe. El enfoque del mismo será principalmente de carácter
político, tomando como base una de las importantes teorías de las Relaciones
Internacionales, la Teoría de la Sociedad Global o de la Interdependencia surgida en los
años setenta, y que explica dichas relaciones en base a una sociedad que ha experimentado
un gran cambio a nivel político, económico y social.
El desarrollo de este trabajo está enfocado en el análisis de un caso concreto dentro del
escenario de revueltas árabes en el que han participado varios países. En particular,
nuestro estudio se centra en la región del Magreb, concretamente el país pionero de la
Revolución: Túnez. Analizaremos la realidad política de este país y los profundos
cambios y avances que ha atravesado en su proceso de transición y transformación desde
un régimen autoritario.
Uno de los principales cambios dados en la sociedad actual tiene que ver con la aparición
de nuevos actores igualmente importantes además del propio Estado, tales como actores
transnacionales o sub-nacionales. Éstos últimos serán importantes para nuestro estudio,
dado que el cambio político en Túnez tendrá lugar como consecuencia de la actuación,
reivindicación y movilización de una sociedad civil frustrada, y que ha terminado por
jugar un papel decisivo dentro del propio Estado tunecino. Los actores transnacionales
también jugarán un papel relevante en la realidad política del país magrebí, destacando
principalmente la labor llevada a cabo por la Unión Europea y su apoyo al proceso de
transición democrática de Túnez.
Desde este enfoque global, la guerra ya no constituye el único problema de un Estado,
sino que además a éste se han sumado otros igualmente importantes tales como el
subdesarrollo, la desigualdad, escasez de recursos, la opresión y la corrupción, o la
3
violación de los derechos humanos. Aquí se inserta especialmente el caso de Túnez,
donde las condiciones de vida precarias marcadas por la desigualdad y la pobreza y el
autoritarismo represivo de la élite gobernante, llevaron a los levantamientos y protestas
civiles que acabaron con ésta.
Por último, el cambio en la sociedad internacional también se ha apreciado en el ámbito
de los valores, donde éstos han paso de ser nacionales e independientes, a adquirir un
carácter global llegando incluso a la defensa de unos valores compartidos, comunes y
universales. La lucha en Túnez por alcanzar un verdadero Estado de derecho y
democrático lo demuestra.
Mi motivación para elegir este caso concreto tiene que ver en gran medida con mi estancia
en Túnez, y la experiencia laboral adquirida durante el periodo de prácticas académicas
en la Embajada española en dicho país. El trabajo allí me permitió conocer en profundidad
el desarrollo de los diferentes acontecimientos y procesos políticos que estaban teniendo
lugar en el país, en un momento marcado por una gran crisis política originada en gran
parte como consecuencia de los asesinatos de dos líderes políticos de izquierda.
La pregunta central de este trabajo girará en torno a si el nuevo escenario político que
atraviesa Túnez, con la aprobación de la nueva Constitución y la Ley Electoral, permitirá
la celebración de unas elecciones legislativas y presidenciales justas y transparentes, que
lleven al país a la culminación de un proceso de transición que ha durado hasta ahora tres
años.
Para ello, comenzaremos con la exposición resumida de unos antecedentes que pongan
en contexto la nueva situación en Túnez, para luego pasar a examinar el primer y gran
avance que ha experimentado el país: la aprobación de la nueva Constitución.
Analizaremos los principales elementos de cambio en la misma, así como el camino a
seguir con la creación de nuevas instituciones. Más adelante, trataremos la cuestión del
proceso electoral haciendo hincapié en tres principales aspectos: el papel de la
Observación nacional e Internacional, la relevancia de la principal instancia electoral: la
Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), y en último lugar, el diseño
de la nueva Ley Electoral de cara a las futuras elecciones.
Por último pero no menos importante, explicaremos la importancia de la modernización
económica en Túnez, y la presencia de ciertos factores presentes en el país y que suponen
un riesgo para la transición tales como la amenaza terrorista o la presencia de refugiados.
4
1. Tres años de Transición:
La historia que ha recorrido Túnez desde el inicio de la revolución y todo el proceso de
transición posteriormente vivido, comienza un día cualquiera en la ciudad tunecina de
Sidi Bouzid con un vendedor ambulante como protagonista y una acción policial
arbitraria. Ese momento ha sido calificado de muchas formas, pero hay una descripción
que se ajusta muy bien a lo sucedido ese día y es la que utiliza el profesor José Abu
Tarbush cuando habla de “la chispa que hizo arder la pradera” (2014: 32).
Como sabemos, dentro del contexto de las denominadas “revueltas árabes” iniciadas en
el año 2011, Túnez presentaba una serie de características que le hacían ser un candidato
más preparado para llevar a buen puerto la transición democrática. Este hecho sumado a
la presencia de un autoritarismo represivo, la corrupción, los déficits de desarrollo
económico con grandes tasas de desempleo y pobreza, la desigualdad regional, ha llevado
al país magrebí a convertirse en el pionero en el inicio de la Primavera Árabe.
A raíz de la huida y abandono del gobierno por parte del expresidente Ben Alí el 14 de
enero de 2011, Túnez comienza así un proceso de transición política duro y complejo, en
el que el fracturado statu quo anterior ya no tendrá cabida. En este escenario, el papel del
Ejército, la sociedad civil, los activistas sociales, los sindicatos (UGTT), y hasta los
propios partidos políticos, ha sido crucial y decisivo desde el inicio.
Por su parte, la Unión General de Trabajadores Tunecinos ha sido muy importante: “las
estructuras de la UGTT fueron claves para dar coherencia, alcance nacional y dimensión
social a la revolución” (Barreñada, 2013: 127). En cuanto al Ejército en Túnez, ha jugado
un rol completamente distinto en comparación al de otros países como Egipto por
ejemplo, ya que éste se caracterizaba por su gran institucionalización y no
intervencionismo, alejándose del régimen y ofreciendo su apoyo a todos los
manifestantes.
En octubre de 2011 tienen lugar las primeras elecciones legislativas tras el derrocamiento
del expresidente tunecino, aprobándose una ley sobre partidos políticos que permitirá a
los islamistas del partido Ennahdha (partido no reconocido durante la etapa benalista)
obtener la victoria electoral. Tras ésta, el partido Ennahdha propone la creación de una
coalición con los siguientes dos partidos más votados: el CPR (Congreso para la
República) y el FDTL (Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades o Ettakol). Esta
5
coalición será conocida con el nombre de La Troika, y será la que gobernará en Túnez
desde 2011 hasta principios de 2014 (Reinaldo, 2014: 105-108).
Durante estos tres años, el desarrollo del proceso de transición tunecino no se encontrará
exento de obstáculos y crisis. Uno de los acontecimientos que agravarán la crisis política
en el país magrebí y que pondrá en entredicho la legitimidad del partido islamista
gobernante Ennadha, tendrá que ver con los asesinatos de dos políticos de izquierdas, a
manos de islamistas radicales de ideología salafistas. Esto provocará el levantamiento de
los grupos de oposición, los cuales exigirán la dimisión del gobierno. El primer asesinato
del político de izquierdas tendrá como consecuencia la dimisión del primer ministro
Hamadi Jebali. Éste fue rápidamente sustituido por Ali Larayeedh.
Importante en este proceso, fue la mediación llevada a cabo por parte del principal
sindicato tunecino (UGTT), la patronal (HAICA), la Liga Tunecina de Derechos
Humanos (LTDH) y la Orden de Abogados, en octubre de 2013, con la iniciativa de llevar
a cabo un “dialogo nacional” entre las distintas partes y entablar las negociaciones para
establecer medidas que ayudaran a salir de la crisis política (Martínez Fuentes, 2013). Tal
iniciativa contaba con una “hoja de ruta” en la que figuraba la formación de un ejecutivo
de competencias nacionales independiente, compuesto por tecnócratas cuyo papel
principal sería el de llevar al país a las próximas elecciones, además de la dimisión del
gobierno.
Más tarde, en diciembre de 2013 tendría lugar el nombramiento de Mehdi Jomaa como
nuevo primer ministro de Túnez, al cual se le atribuía el papel de organizar las elecciones
que tendrán lugar en 2014. Finalmente, Ali Larayeedh siguiendo con la hoja de ruta
pactada con la oposición, terminó por dejar el cargo el pasado mes de enero y dejar paso
así a la actuación del nuevo ejecutivo de Mehdi Jomma.
Por lo tanto, el proceso vivido en el país magrebí desde enero de 2011 ha sido bastante
difícil, atravesando una serie de altibajos (enfrentamientos entre el gobierno y la
oposición, atentados terroristas a manos de salafistas, dimisiones y cambios de gobierno,
etc.), lo que ha dificultado en gran medida un desarrollo normal del proceso de transición.
Sin embargo, el pasado 26 de enero tuvo lugar un acontecimiento de gran importancia
para el país tunecino: la aprobación de la nueva Constitución tunecina. Ésta fue aprobada
por una gran mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente poniendo fin así a tres años
de arduas negociaciones y retrasos. En la aprobación de la nueva Carta Magna del país,
6
ha resultado fundamental el papel que han ejercido actores como la sociedad civil, los
sindicatos y la patronal, como importantes mediadores en las negociaciones llevadas a
cabo entre el gobierno y la oposición.
2. El avance en la transición: la nueva Constitución
Aprobada por fin el pasado 26 de enero de este año, la nueva Constitución supone un
gran avance para Túnez en el camino hacia la consecución de una verdadera democracia.
Ésta recibió 200 votos a favor, 12 en contra y solo 4 abstenciones (Izquierdo Alberca,
2014:2).
Este nuevo paso diferenciará al país magrebí del resto de países árabes, ya que estamos
ante la única Constitución aprobada en todo el mundo árabe que se caracteriza por ser la
más avanzada, principalmente por dos novedades importantes que aparecen en la misma:
la igualdad y/o paridad entre hombres y mujeres, y la renuncia a la introducción de la ley
islámica o Sharía. Además, hay otras muchas novedades presentes en la nueva Carta
Magna de Túnez que analizaremos a continuación.
2.1 Elementos de cambio en la nueva Constitución:
En la aprobación de dicha Constitución, se han tenido que dar una serie de concesiones
mutuas tanto por parte de los islamistas como por parte de los laicos o modernistas,
habiendo sido ambos los protagonistas de las tensiones y conflictos en el establecimiento
de muchos de los artículos constitucionales, especialmente aquellos referidos a la
religión.
En la nueva Constitución tunecina (2014)1, se refleja claramente en su art. 1 la idea del
Islam como la única religión de Túnez : “la Tunisie est un État libre, indépendant et
souverain, l’Islam est sa religion, l’arabe sa langue et la République son régime”. Este
punto resalta por una parte, una de las concesiones que se han hecho a los islamistas, al
afirmarse el carácter no laico del Estado, y por otra, la decisión de no establecer la Sharía
como fuente del derecho, lo cual supone otra clara concesión pero esta vez de los
islamistas a los laicos (De Madariaga, 2014).
1 Versión traducida al francés de la Constitución oficial de 2014. Disponible en: http://goo.gl/6SyDCn.
7
Siguiendo con la cuestión religiosa, una novedad importante es la reflejada en el art. 6 de
esta nueva Carta Magna. En él, se garantiza la libertad de conciencia y creencia, un gran
avance teniendo en cuenta que esto permitiría a un musulmán poder convertirse a otra
religión. Además, se exige también la neutralidad de todos los lugares e instituciones de
culto en el ámbito de la inclinación partidista.
Si comparamos este artículo con el que le correspondería en la antigua Constitución
tunecina (1959), nos tendríamos que dirigir al art. 5 de ésta última donde dice: “La
République Tunisienne garantit l’inviolabilité de la personne humaine et la liberté de
conscience, et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas l'ordre
public”. Aquí llama la atención la última frase donde afirma que se garantizará la libertad
de culto “siempre y cuando no altere el orden público”, algo que está muy sujeto a ciertas
interpretaciones que podrían limitar esa libertad de conciencia y creencia.
Sin embargo y a pesar de estas concesiones mutuas en el ámbito religioso, la discusión
parece seguir presente en cierto modo, ya que para la rama laicista, el hecho de reforzar
el carácter islámico del Estado tunecino supone un retroceso, e igualmente para la otra
parte, la no introducción de la Sharía en la legislación es vista como un delito para los
islamistas (Martínez Fuentes, 2014). Por su parte, el líder del partido Ennahdha (Rached
Gannouchi) afirma que “esta nueva Carta Magna ha devuelto al Islam su verdadera
imagen”.2
Otro avance, quizás el más relevante, es el llevado a cabo en la cuestión de género. Las
asociaciones y agrupaciones feministas cobraron una gran importancia durante todo el
proceso revolucionario en la lucha por la defensa de sus derechos y libertades, una acción
que ha tenido sus frutos con el establecimiento en la nueva Constitución de la igualdad
entre hombres y mujeres, lo que ha supuesto un gran paso hacia adelante, a pesar del
conflicto surgido inicialmente, cuando en un primer momento se propuso el concepto de
“la mujer como complementaria del hombre” obviando así el concepto de igualdad y
situando a la mujer en un plano inferior.
2 Declaraciones realizadas en la Conferencia que tuvo lugar el pasado 26 de mayo de 2014 en el Auditorio de Casa Árabe en Madrid.
8
Sin embargo, las protestas provenientes del sector laico y de la propia Asamblea Nacional
Constituyente, terminaron por imponer a los islamistas el rechazo de ese concepto de
“complementariedad” en defensa del término “igualdad” (Reinaldo, 2014: 111).
Es importante señalar que el antiguo presidente tunecino Habib Bourguiba (anterior al
mandato de Ben Alí), se caracterizó por ser un gran defensor del derecho de paridad entre
hombres y mujeres, tanto que aprobó el Código del Estatuto Personal de 1956, siendo uno
de los más avanzados en el mundo árabe.
Además, en la nueva Carta Magna se reconoce la representación de las mujeres en las
asambleas electas, así como el compromiso de proteger los derechos adquiridos de éstas,
y la lucha por fortalecerlos y desarrollarlos. Se garantiza igualmente la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a todas las responsabilidades de
cualquier ámbito; y por último pero no menos importante, la nueva Constitución trata la
cuestión de la violencia de género, asegurando la adopción de medidas necesarias en la
erradicación de este problema.
En éste último aspecto, y en concreto, en el contexto de la constitucionalización de
derechos en el espacio familiar, se produce otro gran avance y es que “el concepto de
familia objeto de protección estatal carezca de referencia un fundamento matrimonial, lo
que favorece a las madres solteras” (Matínez Fuentes, 2014).
Por otro lado, muy significativos son los artículos referidos a los medios de comunicación,
donde la nueva Constitución aprueba y reconoce una serie de derechos y libertades
fundamentales como los de expresión, asociación y huelga. Este logro en el plano de la
comunicación supone un mayor acercamiento de Túnez con los países europeos, si
tenemos en cuenta la gran represión y censura a la que se encontraban sometidos los
medios durante el mandato benalista.
Sin embargo, esta restricción no valió de mucho si tenemos en cuenta el ámbito de las
redes sociales y en general de Internet, ya que fue gracias a éstas que se pudo producir el
denominado “efecto contagio” desde Túnez al resto de países árabes, así como la
organización y difusión de las protestas.
9
En este ámbito, la Carta Magna no se olvida de mencionar la importante labor de la Alta
Autoridad Independiente de la Comunicación Audiovisual, conocida por sus siglas en
francés (HAICA), de cara a las próximas elecciones. Se trata de una institución que se
creó tras la marcha de Ben Alí, con el fin de asegurar una información de calidad, libre,
independiente y sobre todo limpia de toda influencia política, gracias a las protestas de
los periodistas tunecinos, cansados de la censura a la que se encontraban sometidos.
El problema de la desigualdad regional en Túnez no es menos importante. Se trata de un
aspecto clave para el desarrollo económico, social y político del país, por lo que ha de ser
tenido en cuenta si se quiere lograr una verdadera modernización de la economía. El art.
12 de la Constitución se refiere a este tema, defendiendo un mayor equilibrio entre las
regiones.
También se hace referencia al papel del gobierno central en la consecución de un
equilibrio en los ingresos de modo que una parte de los ingresos de la explotación de
recursos naturales se destine a la promoción del desarrollo regional en todo el país. Esta
actividad será dirigida en gran parte por una institución creada para ello: la Cámara Alta
de Colectivos Locales, la cual se encargará de las cuestiones relativas al desarrollo y
equilibrio entre las regiones, asesorando sobre proyectos de ley relativos a la
planificación, el presupuesto o a las finanzas locales.
Otro aspecto que la nueva Carta Magna tunecina no olvida, es el referido a lucha contra
la corrupción y el clientelismo en el país. Esto supone un gran avance, si tenemos en
cuenta que estas prácticas han sido continuas durante todo el mandato del expresidente
Ben Alí, beneficiando a la familia de éste, así como también a otras personas influyentes
en el país como por ejemplo los grandes empresarios, los cuales se servían de sus
relaciones con el “clan benalista” y obtenían también beneficios.
En el art. 10 se habla del pago de los impuestos y la contribución a los cargos públicos
como deber dentro del marco de un sistema justo y equitativo. Destaca igualmente el
papel del Estado en la lucha contra la corrupción, con la puesta en marcha de mecanismos
que garanticen la recaudación de impuestos, pero sobre todo y lo más importante, la lucha
contra la evasión y el fraude fiscal.
Así mismo, en los art. 11 y 15 se señala la obligación de la declaración de bienes, tanto
de todas las personalidades que forman parte del gobierno, como de los miembros que
10
forman las instituciones gubernamentales. Igualmente, la administración pública deberá
estar sometida a los principios de la neutralidad, la igualdad, la continuidad del servicio
público y su necesario compromiso con las reglas de la transparencia, la integridad, la
eficacia y la responsabilidad. En este contexto, resulta interesante resaltar el art. 130 de
la nueva Constitución, en el que se hace referencia al papel de la Instancia de la Buena
Gobernanza y de la Lucha contra la Corrupción:
“L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption participe
aux politiques de bonne gouvernance, d’interdiction et de lutte contre la
corruption. Elle assure le suivi de la mise en oeuvre de ces politiques, la
promotion de la culture de la bonne gouvernance et de la lutte contre la
corruption et consolide les principes de transparence, d’intégrité et de
responsabilité. L’Instance est chargée d’identifier les cas de corruption dans les
secteurs public et privé.”
Por lo tanto, la labor de esta Instancia resultará crucial en muchos aspectos en los que se
ha incurrido y aún se incurre en delitos de abuso de poder que han de ser frenados,
garantizando así el derecho al trabajo de forma equitativa y justa, la igualdad de
oportunidades en el acceso a determinados puestos públicos, evitar nombramientos
abusivos, y en general, toda acción y comportamiento clientelista y corrupto. Más
adelante, en el cuarto apartado del trabajo titulado “la democratización económica: un
nuevo reto”, volveremos a tratar más en profundidad el tema de las desigualdades
regionales y los casos de corrupción y clientelismo.
Un último aspecto significativo en el avance que ha tenido lugar con la aprobación de
esta nueva Constitución, tiene que ver con las relaciones de poder y la forma de gobierno.
Aquí merece especial atención la cuestión del presidencialismo y la división de poderes.
Como sabemos, el gobierno tunecino anterior a la revolución se caracterizaba
principalmente por un fuerte y despótico presidencialismo en el que la figura del
expresidente Ben Alí resultaba central, girando todo alrededor de éste. La doctora Mónica
Reinaldo lo resume de la siguiente forma:
“Por otro lado, la presidencia se apoyaba en la estructura de un partido-Estado
omnipresente, (…) y la disciplina de partido culminaba en el culto a la figura
del jefe del Estado (…) a través de una desproporcionada burocracia que se
11
apoyaba en un represivo aparato policial. El Ejecutivo y el Legislativo
estuvieron controlados por el partido en el poder (…) el resto de partidos con
presencia en la Cámara y sus elites eran cooptados. La verdadera oposición era
boicoteada en los procesos electorales, con procedimientos legales o no (…) en
definitiva, las leyes estaban elaboradas por y para el régimen y la separación de
poderes, a pesar de estar recogida en la Constitución, no se veía refrendada en
la práctica” (Reinaldo, 2014: 99).
Según el art. 71, el poder ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República y por
un Gobierno presidido por el jefe de gobierno. La duración del mandato del Presidente
será de 5 años, con la prohibición de ocupar la presidencia de la República por un periodo
superior a dos mandatos, ya sean seguidos o separados tal y como se refleja en el art. 75.
La cuestión del mandato supone una limitación de poder, que se ve aún más reforzado si
tenemos en cuenta el art. 88 donde se afirma que la Asamblea de Representantes del
Pueblo podrá pedir la inhabilitación del Presidente en el cargo si considera que éste viola
o quebranta la Constitución. Esta petición será realizada al Tribunal Constitucional
siempre y cuando se haya decido por mayoría de dos tercios de la Asamblea. Si
finalmente, el Presidente es revocado, éste pierde el derecho a poder postularse para
elecciones futuras.
De este modo, vemos aquí una clara diferencia con el régimen anterior, ya que se pasa de
un fuerte presidencialismo dictatorial, a una forma de gobierno semi-presidencialista con
un poder ejecutivo dual formado por el Presidente y el Jefe de Gobierno. Además, el
poder legislativo, estará formado por la Asamblea de Representantes del Pueblo
(anteriormente mencionada), adquiriendo así un carácter unicameral. El Presidente del
Estado será elegido mediante voto popular, mientras que el Jefe de Gobierno junto con
los ministros lo serán por mayoría de la Asamblea tal y como se establece en el art. 89.
En cuanto a la cuestión de la división de poderes, en el Preámbulo de la nueva Carta
Magna se garantiza la separación y el equilibrio de éstos: “un régime fondé sur le principe
de la séparation des pouvoirs et sur leur équilibre, où la liberté d’association,
conformément aux principes de pluralisme, de neutralité de l’administration et de bonne
gouvernance, est la condition de la compétition politique”. Para el correcto equilibrio de
12
poderes, será muy importante la garantización de un “entendimiento” y cooperación
satisfactoria entre el poder ejecutivo y el legislativo.
Por otro lado, resulta igualmente importante destacar el carácter independiente que ha
adoptado el poder judicial y que ha quedado claramente expresado en el art. 102, teniendo
en cuenta que parte del carácter corrupto del sistema político pasado, tiene que ver
también y en gran medida, con el manejo que se hizo de los tribunales y abogados,
encontrándose éstos al servicio del régimen.
El magistrado deberá ser competente y dar prueba de su neutralidad y de su integridad,
respondiendo ante cualquier fallo cometido en el cumplimiento de sus funciones, según
lo establecido en el art. 103. Además, los abogados serán libres e independientes en el
establecimiento de la justicia, y la defensa de los derechos humanos y libertades, para lo
que contarán con garantías jurídicas que le protegerán y le permitirán llevar a cabo sus
funciones según lo estipulado en el art. 105. El Consejo Superior de la Magistratura será
el encargado de garantizar el buen funcionamiento de la justicia y el respeto de su
independencia.
Por último, merece especial atención un aspecto relevante en el ámbito del Derecho
Internacional. El art. 20 de la Constitución dice: « les traités approuvés par l’Assemblée
représentative et ratifiés ont une autorité supra-législative et infra-constitutionnelle ». Es
decir, que según este artículo, todos aquellos tratados internacionales aprobados por la
Asamblea de Representantes y posteriormente ratificados, tendrán una autoridad supra-
legislativa e infra-constitucional.
Este último término llama bastante la atención ya que algunos sindicatos y ONGs ven en
la interpretación de esta disposición, un motivo para no aplicar las disposiciones
internacionales de tratados internacionales de los que Túnez forma parte, puesto que
según este artículo las obligaciones internacionales estarían por debajo de la Constitución
(HuffPost Maghreb, 2014).
En resumen, el avance hacia un Estado que se aleja del presidencialismo autoritario
anterior, la búsqueda de un equilibrio de poderes y la independencia del poder judicial,
son cuestiones que aunque se han tenido muy en cuenta y aparecen redactadas y
aprobadas en la nueva Constitución tunecina en sus diferentes artículos, su tratamiento
13
no ha de darse por finalizado, ya que la constitucionalización de las mismas supone un
primer paso, y su cumplimiento el camino a seguir.
Sin embargo, aún queda una parte bastante complicada, y es la de velar porque dichas
disposiciones realmente se cumplan de manera efectiva, midiendo así su alcance real. Por
otro lado, resulta innegable que la presencia de éstas en la nueva Constitución supone un
mayor acercamiento de ésta a otras constituciones ya establecidas en otros países
democráticos, y por supuesto, un referente y modelo a seguir por parte de otros países
árabes.
La analista Maria José Izquierdo Alberca describe la nueva Constitución de Túnez de la
siguiente manera: “Por lo tanto, la Constitución será el punto de partida para una mejora
de las condiciones de vida de los tunecinos si va acompañada de reformas económicas,
de inversiones en desarrollo de las zonas de interior y fronterizas. La Constitución de
2014 es el resultado de un enorme esfuerzo político y social por recoger las aspiraciones
de progreso y democracia en una Carta Magna. Sin duda, un esperanzador punto de
partida” (2014: 9).
Tras la aprobación y la promulgación de la nueva Constitución de Túnez, el siguiente
paso sería la elaboración de una ley electoral que dirigiera la organización y el diseño de
las próximas elecciones legislativas y presidenciales. Esta ley ya ha sido aprobada y será
analizada más adelante.
2.2 El camino a seguir: nuevas instituciones:
Como ya hemos visto, la nueva Constitución tunecina (2014) establece las nuevas “bases”
sobre las que se regirá el país. En la misma, se citan numerosas e importantes
instituciones, cada una de las cuales tendrá encomendada una serie de funciones concretas
relativas a su ámbito de actuación. Entre las instituciones mencionadas, podemos
destacar: la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), la Instancia de
la comunicación audiovisual (HAICA), la Instancia de derechos del hombre, o la
Instancia de la Buena Gobernanza y la Lucha contra la Corrupción.
Sin embargo, en la nueva Carta Magna se citan no sólo instituciones ya creadas o
presentes (las cuales deberán ser reestructuradas y revisadas) sino que también aparecen
14
otras aún no creadas, y ése es precisamente el camino a seguir tras la aprobación de la
Constitución. En el ámbito del poder judicial, éste es el caso del Tribunal Constitucional.
En el art. 118 se define al Tribunal Constitucional como una Instancia jurisdiccional
independiente, compuesta por doce miembros competentes de los cuales las tres cuartas
partes de los mismos serán especialistas en Derecho con una experiencia mínima de 20
años. Sus miembros serán designados por un mandato único de 9 años. Este artículo
recibió 112 votos a favor, 38 votos en contra y 17 abstenciones (Direct Info, 2014).
Como sabemos, el Tribunal Constitucional constituye una institución de gran importancia
y envergadura tras la aprobación de la nueva Constitución, ya que éste será el encargado
de velar por el cumplimiento de las disposiciones, garantizando así la protección de todos
los derechos y libertades. Sin la presencia de una instancia judicial, el contenido de la
nueva Carta Magna no tendría valor.
El Consejo Legislativo será el responsable de erigir el futuro Tribunal Constitucional en
el plazo máximo de un año. Se han barajado tres alternativas de Tribunal Constitucional
en lo que éste termina de ser creado y toma forma.
Por una parte, se propuso como opción la posibilidad de que fuera el tribunal
administrativo el que controlara la constitucionalidad de las leyes hasta que un tribunal
constitucional fuera creado, o por otra parte, permanecer sin Tribunal hasta la creación
del mismo, siendo ésta la prioridad en el próximo Consejo Legislativo. Sin embargo, fue
la tercera propuesta la que se terminó por aceptar y que ha sido inscrita en las
disposiciones provisionales: la creación de un Tribunal Constitucional Provisional (Jeribi
citada en Global Net, 2014).
Por ello, finalmente la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la denominada
“Instancia Provisional de Control de la Constitucionalidad de los Proyectos de Ley” o
(IPCCPL), la cual contó con 131 votos, 0 en contra y ningún abstención. Esta institución
provisional estará encabezada por el presidente de la Corte de Casación y sus miembros
no podrán haber formado parte ni del Parlamento, ni del Gobierno así como tampoco del
antiguo partido que fue dirigido por Ben Alí durante su mandato (RPP, 2014).
De este modo, el IPCCPL será el ente encargado del control y supervisión del
cumplimiento de la constitucionalidad de las leyes, hasta que se logre por fin la creación
de un Tribunal Constitucional definitivo.
15
3. El Proceso Electoral:
Desde la marcha del expresidente Ben Alí en enero de 2011, ha sido un único proceso
electoral el que ha tenido lugar en el país magrebí, con la organizaron de los comicios
para las elecciones constituyentes en el mes de octubre. Ahora, Túnez se encuentra en un
momento crucial de su proceso de transición, ya que después de la aprobación y
promulgación de la nueva Constitución y la fijación de la nueva Ley Electoral (la
analizaremos más adelante), llega el momento de fijar la fecha de las próximas elecciones
legislativas y presidenciales en el país, de modo que éstas constituirán las segundas
elecciones libres y democráticas en Túnez.
En este nuevo contexto de transición, el diseño y organización de las próximas elecciones
tunecinas se intentará llevar a cabo de una forma mucho más controlada y estructurada
que la anterior, de modo que las garantías de transparencia en las mismas puedan ser
mayores. En el apartado de disposiciones transitorias de la Constitución se ha propuesto
como fecha límite para la celebración de estas elecciones legislativas y presidenciales
antes de final de año, sin embargo, ahora queda pendiente la fijación de una fecha
concreta.
3.1 Actores en el proceso electoral:
Son muchos los protagonistas que se enmarcan dentro del contexto electoral que atraviesa
cualquier país. Dentro de la tipología de actores presentes, podemos destacar desde los
menos implicados hasta los que más se acercan al proceso. Dentro de los actores
propiamente nacionales podemos encontrarnos desde la propia población civil, sindicatos
y asociaciones, grupos de comunicación, los propios candidatos o los partidos políticos
que se presentan, y también aquellas personas encargadas de realizar misiones de
observación (la Observación Nacional).
Sin embargo, también son muchos los actores de índole internacional, siendo muy
importante el papel de la Observación Internacional en otros países.
3.1.1 La Observación nacional e internacional:
En Túnez, tanto la presencia de la Observación Nacional como el de la Internacional
jugaron un papel relevante en las pasadas elecciones constituyentes de 2011. En total, se
16
calcularon alrededor de 10.000 observadores, de los cuales 9.000 eran nacionales; además
de la presencia de 50.000 controladores (diferentes a los observadores), con instrucciones
de intervenir en caso de infracción (Smozlka, 2012: 20).
Ante este nuevo escenario político, y con unas elecciones presidenciales y legislativas a
la vuelta de la esquina, estos actores volverán a mostrar su apoyo en los comicios.
En el caso de la Observación Nacional tunecina, son muchos los actores que ejercieron
funciones de observación electoral en las elecciones de 2011, entre ellos podemos
destacar a Chahed, Mourakiboun, el Observatorio Nacional, y OFYIA. Sin embargo, hay
que destacar una de enorme relevancia: la Asociación Tunecina para la Integridad y la
Democracia de las Elecciones (ATIDE). Todas ellas llegaron a sumar en los pasados
comicios un total de 13.800 observadores nacionales (MOE UE, 2011: 31).
La ATIDE es una organización no gubernamental que fue creada el 24 de marzo de 2011,
cuyo objetivo se centra en la promoción y protección de los valores democráticos,
especialmente el derecho de voto. Entre sus principales funciones se encuentran la de
informar en torno al proceso electoral y movilizar a la participación en el mismo; la
creación de un red de observadores que controlen la transparencia en las elecciones; y
también la publicación de análisis y recomendaciones en torno al proceso electoral
(ATIDE, 2011).
Otro tipo de actores que han tenido una gran influencia en el proceso electoral de Túnez
han sido los propios sindicatos y patronales. Destacamos el papel del principal sindicato
tunecino (UGTT), la patronal UTICA (Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y el
Arte); y por supuesto también el Colegio de Abogados.
En el proceso electoral que pronto tendrá lugar, será muy importante la presencia de los
distintos partidos políticos. Hasta el pasado mes de abril de este año, el último sondeo
realizado demostró que las dos fuerzas políticas que se erigen hasta ahora como
mayoritarias de cara a los próximos comicios son las del Partido Nidaa Tounes (con un
46.8% de preferencia por parte de los encuestados), y el Partido islamista Ennahdha
(35.4%). Vemos cómo el primero supera con diferencia al que ha sido el partido
gobernante desde 2011 (Chater, 2014).
Dentro del ámbito de la Observación Internacional, son varios e importantes los actores
presentes. Entre ellos podemos destacar a la Unión Europea en primer lugar, la Unión
17
Africana, la Organización Internacional de la Francofonía, el Carter Center, además de
otros como la OSCE, el Instituto Internacional Republicano o el Instituto Nacional
Democrático.
Ya en 2011, la Unión Europea realizó una Misión de Observación Electoral muy
importante, dirigida por el Jefe de Observadores Michael Gahler. Esta misión trabajó en
el país magrebí desde el 8 de septiembre hasta el 20 de noviembre de ese año. Fueron 180
los expertos observadores europeos que trabajaron en estas elecciones constituyentes,
junto con una delegación del Parlamento Europeo formada por 15 miembros (MOE UE,
2014: 4-7).
En esta nueva ocasión, la UE vuelve a prestar su apoyo a Túnez y lo hace a través de la
firma de un memorándum el pasado 28 de febrero, en el cual la UE se compromete al
envío de un equipo de técnicos en asistencia electoral integrado tanto por personal
nacional como internacional, con el objetivo de ayudar en la planificación y organización
de las próximas elecciones previstas para antes de fin de año. Este acuerdo fue firmado
por los respectivos representantes del ISIE, la HAICA y la representante de la UE, Laura
Baeza (El Nacional, 2014). Se trata de una iniciativa que busca reforzar las capacidades
tanto institucionales como operacionales de la ISIE con el objetivo de una mejor
planificación de las próximas elecciones.
En cuanto a la Unión Africana y la Organización Internacional de la Francofonía, ambas
igualmente participaron del proceso constituyente de 2011, tras el cual remitieron sus
respectivos documentos de observación electoral en los cuales señalaban los principales
resultados de las elecciones, elogian los logros alcanzados, identifican algunas de las
deficiencias vistas y realizan ciertas recomendaciones.
La Unión Africana también ha apoyado este nuevo proceso electoral en camino aportando
contribuciones en favor del ISIE. La misión de ésta, se compone de responsables de
instituciones electorales nacionales, diplomáticos y miembros de la sociedad civil
africana. Entre las recomendaciones que realizó de cara a las próximas elecciones en su
informe de la MOE UA (2011), destaca el de reforzar la presencia de agentes del ISIE en
los centros de voto, fortalecer la educación cívica de la población, reducir el número de
electores por mesa de votación, etc.
Por parte de la Organización Internacional de la Francofonía, se han dado no sólo
muestras de apoyo, sino también iniciativas para la realización de reformas en el campo
18
de los derechos humanos, los medios o la justicia. La misión pasada se llevó a cabo entre
el 14 y el 26 de octubre a través de cincuenta observadores de alto nivel de la francofonía
que fueron desplegados por el territorio tunecino. En su último informe de observación,
señaló ciertas dificultades en la organización de las elecciones tales como el gran número
de candidatos en las listas electorales lo que dificultaba las operaciones de votación, las
dificultades de ciertas categorías de electores (los de mayor edad y discapacitados), o la
tardía adopción de determinadas disposiciones (MOE OIF, 2011: 62 y 63).
Por último pero no menos importante, podemos señalar la misión de observación electoral
llevada a cabo por el Centro Carter. Este actor internacional consiguió desplegar en su
Misión de Observación Electoral de 2011, un total de 65 observadores, los cuales
visitaron unas 272 oficinas de voto en todas y cada una de las gobernaciones de Túnez
(Carter Center, 2011: 5). Éste ha mostrado un gran apoyo al ISIE y ha mediado para que
a ésta se le concedan los recursos necesarios para poder llevar a cabo una acción
independiente, pero sobre todo transparente.
En un escrito del Centro Carter en el que anima a Túnez a continuar con sus avances
democráticos, podemos destacar su apoyo a través de su declaración: “Après avoir
observé les élections de l´ANC d´octobre 2011, le Centre Carter suit le processus
d´élaboration de la Constitution et les développement liés à la mise en place des cadres
institutionnel et juridique pour les futures élections” (Carter Center, 2014:3).
3.2 El papel de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE):
Según el art. 126 de la Constitución tunecina (2014), el ISIE será la instancia encargada
de la gestión de las elecciones y referéndums, así como de la organización y supervisión
de cada una de sus fases. Así mismo, garantizará la regularidad, la integridad y la
transparencia del proceso electoral y proclamará los resultados. Ésta estará compuesta de
9 miembros igualmente independientes, neutros y competentes por un mandato de seis
años, con la renovación de un tercio de sus miembros cada dos años.
El pasado 8 de enero de 2014, fueron finalmente elegidos por la Asamblea Nacional
Constituyente, los nueve miembros del Consejo del ISIE tras un largo proceso. De los
nueve miembros, tres son mujeres, siendo Chafik Sarsar el presidente de la misma (Carter
Center, 2014: 4).
19
En las pasadas elecciones de 2011, fueron muchos los errores que lograron escapar al
control del ISIE. A pesar de que la participación oficial llegó a superar el 50%, ésta se
caracterizó por ser bastante desigual. Esto se debe en gran parte a los obstáculos a los que
tuvo que hacer frente el ISIE, con la elaboración del nuevo censo electoral en un momento
difícil de transición, además de los impedimentos que imponían personalidades e
instituciones del mandato benalista. Igualmente se detectaron errores de organización y
anomalías en ciertos colegios electorales; así como sospechas en torno a la financiación
de los partidos (Bustos, 2011: 6-8).
Por esta razón, resulta crucial el nuevo papel que ha de jugar el ISIE, dando prioridad más
que nunca a la cuestión de la transparencia, con la toma de medidas que permitan una
mayor y mejor organización y control en los próximos comicios. Se sabe que una vez que
ya ha sido aprobada la nueva Ley Electoral, el ISIE tiene “luz verde” para empezar a fijar
el calendario electoral con las fechas de las próximas elecciones.
La Asamblea es la encargada de adoptar y aprobar la nueva Ley Electoral de manera que
ésta logre cubrir todos los aspectos del proceso. La Ley (que analizaremos más adelante)
ha sido aprobada recientemente, y dado que ésta establece de manera clara el modus
operandi del ISIE, en teoría ya no habría ningún obstáculo para comenzar con la fijación
de las fechas electorales.
El Carter Center establece una serie de recomendaciones en torno al papel que ha de jugar
esta institución de cara a las próximas elecciones. Podemos destacar el deber del ISIE de
ganarse la confianza del público basándose en su independencia, imparcialidad y
transparencia; el establecimiento de una estrategia de comunicación al inicio del proceso
electoral y la toma de decisiones por consenso; el establecimiento de estructuras
ejecutivas y administrativas tempranas; y la planificación de actividades de formación
que incorporen las lecciones aprendidas de las últimas elecciones celebradas (2014: 3).
Por otro lado, igualmente importante resulta el asegurar la colaboración entre el ISIE y
las diferentes administraciones públicas que se encuentren implicadas de forma directa
en la organización de las elecciones. Además, el ISIE es una institución cuya
independencia debe de garantizarse, por ello la importancia de la financiación de la
misma, la cual ha de contar con los recursos necesarios y suficientes para poder llevar a
cabo la organización electoral.
20
En cuanto a su organización, esta institución cuenta con importantes estructuras
regionales tanto en las diferentes ciudades de Túnez, como en el extranjero, especialmente
en Francia.
En lo que respecta al objetivo de esta Instancia, podemos destacar de modo un poco más
específico algunas de las misiones que tiene encomendadas tales como: garantizar el
derecho de voto a todos los ciudadanos, preparar la distribución de los distritos
electorales, recibir las solicitudes de candidaturas para las elecciones, supervisar y
garantizar las campañas electorales, la realización de actividades de llamamiento en
fomento de la participación en las elecciones, o la acreditación de observadores
nacionales e internacionales como los anteriormente mencionados.
3.3 La nueva Ley Electoral
Finalmente, y como segundo paso tras la aprobación de la nueva Constitución, tuvo lugar
el pasado 1 de mayo, la aprobación de la ley que regirá las elecciones presidenciales y
legislativas previstas para finales de este año 2014.
La aprobación de esta Ley contó en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, con
132 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones de un total de 217. El ISIE calculó que
tras la aprobación de dicha ley, la organización de las próximas elecciones llevaría un
tiempo de entre seis y ocho meses aproximadamente (Jeune Afrique, 2014).
Pasamos a analizar algunos de los artículos relevantes presentes en esta nueva Ley
Electoral3 (2014):
En el art.7 referido al registro de electores, se expresa claramente la prohibición de los
agentes encargados del mismo, de influenciar en los electores o condicionarles en la
votación, de modo que esta disposición ya supone un primer paso en pro de la libertad y
la transparencia del voto.
En el ámbito de la presentación de solicitudes, hay que destacar la importancia del art. 24
en el cual se explica que la presentación de las solicitudes se hará sobre la base del
principio de paridad entre mujeres y hombres y la regla de la alternancia entre ellos en
3 Traducción al francés de la Ley Electoral Oficial de 2014. Disponible en: http://goo.gl/SkmM32.
21
lista, de modo que la lista que no respete esta disposición será automáticamente
rechazada. Este artículo muestra la importancia de la novedad presente en la nueva
Constitución, en torno a la cuestión de género y la igualdad entre ambos sexos.
En cuanto a las elecciones presidenciales, en el art. 40 se dispone que la candidatura a la
presidencia de la República es un derecho para todos los votantes que tengan la
nacionalidad tunecina de nacimiento y sean musulmanes. El solicitante deberá tener como
mínimo 35 años.
Por otro lado, uno de los artículos que mayor conflicto y discusión provocó fue el art. 167
del proyecto de ley electoral, que prohibía la elegibilidad de todo aquel que hubiera
asumido algún cargo o responsabilidad en el seno del gobierno durante la época del
expresidente derrocado Ben Alí. Esta ley finalmente fue rechazada, ya que recibió 108
votos no llegando a los 109 que sí representaban la mayoría absoluta. Fueron sólo 23 los
votos en contra y 43 el número de abstenciones (AllAfrica, 2014). Esto ha provocado
ciertas reticencias y temores en algunos sectores, dado que, el que se permita la
elegibilidad de candidatos de la época prerrevolucionaria, implica en cierto modo un paso
atrás y un motivo más de desconfianza.
En la presente Ley Electoral, existe un apartado dedicado a la campaña electoral. Ésta se
declarará abierta veintidós días antes de la fecha prevista para las elecciones, aunque se
especifica que antes de esta fase de campaña, existe otra que se extiende por un periodo
más o menos de tres meses. Concretamente, en el art. 52 se explican los principios
fundamentales sobre los que ha de basarse la campaña electoral, entre los cuales podemos
destacar la neutralidad de la administración y los lugares de culto, la imparcialidad de los
medios de comunicación nacionales, y la transparencia de la campaña en cuanto a los
modos de financiación, entre otros.
Igualmente, es importante señalar el principio del mismo artículo, que dice: “l´équité et
l´égalité des chances entre tous les candidats”. Es decir, se garantiza y defiende la
igualdad en cuanto a oportunidades entre los candidatos. Este punto es clave, y más si
tenemos en cuenta que la anterior campaña electoral en las elecciones a la Asamblea
Constituyente en 2011, fue un tanto sombría por las medidas y restricciones que tenían
lugar y que dificultaban la igualdad de todas las fuerzas. Además, los espacios oficiales
dedicados a los candidatos se caracterizaban por ser bastante reducidos, además de
22
reducido el tiempo reservado en la televisión (únicamente 3 minutos) para el gran número
de candidaturas que había (Bustos, 2011:7).
En cuanto a esta última cuestión, hay que resaltar la importancia del art. 67, en el cual
figura que el ISIE en colaboración con la Autoridad Independiente de la Comunicación
Audiovisual (HAICA) serán los encargados de fijar las reglas y las condiciones generales
que deben cumplir los medios de comunicación durante la campaña electoral. Además,
ambas instancias serán las encargadas de fijar la duración de las emisiones y programas
dedicados a los diferentes candidatos sobre la base del respeto a la pluralidad, la equidad
y la transparencia.
En los art. 53 y 54 se expresa de forma clara la prohibición de realizar actividades de
propaganda electoral tanto en el seno de las administraciones públicas, establecimientos
o empresas públicas así como también en los lugares de formación y de culto.
La cuestión de la financiación del ISIE es igualmente importante, por ello en el art. 80 de
esta nueva Ley Electoral, se declara la prohibición de financiar la campaña a través de
recursos o medios extranjeros. Para su control, el ISIE fijará una serie de reglas y
controlará igualmente que los medios de financiación se adecuen a éstas en colaboración
con diferentes entidades públicas entre ellas el Banco Central, el Tribunal de Cuentas o
el Ministerio de Finanzas.
Por otra parte, y según el art. 143, si el ISIE verifica que los ganadores a las elecciones
han incumplido las disposiciones relativas al periodo electoral y su financiación
influyendo así en los resultados de forma sustancial, tiene derecho de anular los resultados
exponiendo sus razones.
En resumen, la aprobación de esta Ley Electoral que llega tres meses después de la
promulgación de la nueva Constitución, ha supuesto un gran paso dado que ahora sí se
podrá llevar a cabo los preparativos de la campaña electoral, y dotar al país de unas
instituciones fuertes y democráticas. Las próximas elecciones serán las segundas
celebradas en el país magrebí desde la caída de Ben Alí, siendo fundamental el papel del
ISIE en el control de las mismas.
23
4. La democratización económica: un nuevo reto.
Un verdadero proceso de democratización tiene garantías de éxito cuando se centra no
sólo en el ámbito político, sino también en el ámbito económico. El desarrollo de lo
político ha de tener en cuenta igualmente el desarrollo de lo económico, por lo que
estamos ante dos aspectos que se encuentran ligados y que son igualmente importantes
en un contexto de cambio político.
Tras las revueltas árabes, han sido muy importantes los pasos que se han dado en materia
de desarrollo y modernización económica por parte de los distintos países. Túnez, país
pionero de estas revueltas, lo ha sido también en este aspecto, ya que ha dado una gran
importancia y prioridad no sólo a las cuestiones de avance en materia política, sino
también en materia económica.
Se ha otorgado gran importancia a aspectos tales como el desarrollo del sector privado,
creación de empleo, y unas más y mejores oportunidades económicas a través de una
correcta gobernanza, llegando a establecer la necesidad de implementar reformas que
favorezcan sectores económicos como la inversión por ejemplo, y conseguir de esta forma
una modernización de la economía.
El camino hacia tal modernización no ha sido ni es fácil y menos si se tiene en cuenta el
contexto de crisis económica actual en el que se encuentra el país, la cual no favorece el
rápido y correcto desarrollo de la economía tunecina en concreto, siendo difícil la
recuperación de la demanda externa y la movilización de recursos para la financiación.
Si pasamos a analizar el ámbito empresarial, en la investigación del Foro
Euromediterráneo de Institutos de Ciencias Económicas (FEMISE) (2012-2013), se
explican los posibles obstáculos que podrían mermar el desarrollo de las micro, pequeñas
y medianas empresas (MIPYME) en los países del sur del Mediterráneo, identificando
seis áreas concretas:
- Procedimientos administrativos, incentivos-desincentivos, consultoría legal y
fiscal, y servicios de asesoría.
- El acceso a instrumentos de financiación.
- Los clientes y proveedores.
- Infraestructura: servicios públicos, transporte, comunicaciones.
24
- Mano de obra cualificada.
- La informalidad y la corrupción.
En el caso concreto de Túnez, este tipo de empresas parecen experimentar ciertas
dificultades en todas estas áreas o categorías, a excepción del cumplimiento de las
regulaciones administrativas y tributarias, que resultan más fáciles de llevar a cabo. Por
otra parte, las micro-empresas en concreto, encuentran las mayores dificultades en cinco
de las seis áreas citadas, quedando excluido el ámbito de la mano de obra cualificada.
Por lo general, para hacer frente a tales obstáculos, se recomiendan a dichos países el
desarrollo de estrategias nacionales que sean capaces de contribuir al desarrollo
económico, el comercio, desarrollo industrial, la educación, finanzas, etc.
Túnez es uno de los países del sur del Mediterráneo que se ha beneficiado de programas
de cooperación internacional con la colaboración del Banco Mundial, el Banco Europeo
de Inversiones, la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional), y el BAD (Banco Africano de Desarrollo).
Entre los acuerdos de financiación hay que destacar el importante papel que ha jugado el
Banco Islámico de Desarrollo (BID), un importante socio en el desarrollo económico
tunecino, habiendo llevado a cabo financiaciones de hasta 1,5 millones de dólares en
proyectos de asistencia técnica y 1300 millones de dólares para financiar actividades de
comercio exterior. Se trata de una de las primeras organizaciones que prestó su apoyo a
Túnez desde el primer momento tras la revolución de 2011, a través de ayudas y fondos.
(African Manager, 2012).
La Unión Europea por su parte ha llevado a cabo igualmente numerosas negociaciones
con el país magrebí, con propuestas tales como “ la cooperación entre los Parlamentos de
ambas partes, una progresiva integración de Túnez en el mercado interior europeo y una
suerte de partidas financieras destinadas a Túnez en el corto plazo” (Naïr, 2011: 49). En
total, entre el año 2011 y 2012 la UE inyectaría cuatrocientos millones de euros en el país.
En cuanto a las áreas que Túnez ha de desarrollar y modernizar en este contexto, podemos
destacar la escasa disponibilidad de servicios de asesoramiento, especialmente en materia
de registro de propiedades o tierras; en el ámbito de los clientes y proveedores, el cambio
en la demanda interna con el cambio de régimen; o el tema de la corrupción con los
denominados “informal gifts” para tareas gubernamentales u otro tipo de actividades.
25
Si citamos las seis categorías anteriormente mencionadas por orden de la que representa
un mayor obstáculo para las MIPYME en Túnez, la lista quedaría establecida de la
siguiente forma: en primer lugar la corrupción como principal amenaza; en segundo lugar
los clientes y proveedores; en tercer lugar el acceso a la financiación; en cuarto lugar la
infraestructura; en quinto lugar la disponibilidad de mano de obra cualificada y en sexto
y último lugar las normativas fiscales, administrativas y legales (FEMISE, 2012-2013).
Ante esta realidad, se hace necesario el diseño e implementación de una serie de
estrategias económicas, que logren mermar o limitar el impacto de tales obstáculos en las
MIPYME, con medidas que combatan problemas de primer orden como la corrupción, u
otros problemas como la escasez de infraestructura. Solo así se logrará una
reestructuración y modernización en este sector de la economía.
En el periodo previo a la revolución, la economía tunecina presentaba una tasa de
crecimiento más o menos constante, sin embargo en 2011 tiene lugar un desplome de la
actividad económica en general. Contrariamente, en el año 2012 vuelve a experimentar
cierto crecimiento, relacionado en gran medida con el sector agrícola y pesquero por un
lado, y la industria manufacturera y el comercio por otro.
A pesar de esto, durante el periodo de post-revolución tunecino, el número de actividades
calificadas como informales, representaban el 40% del PIB del país, y el 53,5% de la
mano de obra. Ante este escenario, el gobierno de la transición no tomó medidas
específicas que limitaran tal situación (Banco Mundial (2012); citado en FEMISE
(2013)). Este contexto ha planteado numerosos problemas sobre todo en aquello que tiene
que ver con las condiciones de trabajo y la ausencia de un sistema de protección social
para los trabajadores.
Igualmente hay que tener muy en cuenta la importancia para la economía tunecina del
consumo privado, el cual representó el 67.7%, y el público con un 17.6% durante el
periodo comprendido entre 2011 y 2013 (FEMISE, 2013). Este dato se contrapone con
otro clave como lo es la inversión, dado que ésta ha disminuido enormemente su
contribución al PIB, contribuyendo a un déficit de crecimiento, explicado en gran parte
por la baja acumulación de capital fijo.
La cuestión regional constituye otro gran elemento importante en el contexto de la
economía tunecina y que merece especial atención.
26
Para explicar mejor la situación de desigualdad regional que existe en Túnez, tomaremos
la pobreza como indicador económico a analizar. El Informe de FEMISE (2013), nos
ofrece una serie de datos en torno al umbral de la pobreza extrema, señalando dos tipos
de umbrales: el fijado para las principales ciudades (757 dinares al año por individuo) y
el establecido para las zonas rurales (571 dinares al año por individuo).
Por otra parte, el sistema de protección social actual no está ayudando en mucho a reducir
la brecha de la desigualdad y la pobreza en Túnez. En general, las familias menos
necesitadas son las que más se benefician de estos programas de asistencia social, y donde
únicamente el 9.2% del total de las subvenciones van dirigidas a los hogares más pobres
(éstos representan el 15.5% de la población tunecina), mientras que el 60.5% de éstas lo
acaparan los hogares de clase media, el 7.5% los hogares más ricos y el porcentaje restante
escapa a los hogares terminando en lugares como restaurantes o comercio transfronterizo
ilegal. Esto sucede igualmente con el acceso a las subvenciones alimentarias.
Por esta razón, los programas de protección social y los diferentes subsidios constituyen
una cuestión central en la modernización y la democratización económica tunecina,
debiendo ser correctamente reestructurados y revisados, ya que como hemos apreciado,
han funcionado de manera desigual para ricos y pobres.
Un claro ejemplo de desigualdad regional lo podemos observar en el acceso a los servicios
públicos. Concretamente, el servicio de asistencia sanitaria, dado que los mejores
hospitales se concentran en la zona del litoral, mientras que aquellos situados en el interior
del mismo no disponen de las herramientas ni recursos necesarios, además de contar con
material ya utilizado por otros hospitales, generalmente los situados en la región del
litoral. Lo mismo sucede con el trazado de carreteras por ejemplo, las cuales giran
mayormente alrededor de la capital y la zona del litoral, al igual que la concentración de
las grandes empresas (Hibou, Medded, Hamdi, 2011). Otros casos como éste se dan con
el acceso al agua potable o la educación.
Por lo tanto, los servicios públicos constituyen otra cuestión fundamental del escenario
económico tunecino, teniendo éstos que ser reformados, mejorando su organización y
distribución de manera que se pueda evitar esa desigualdad en el acceso a éstos, viéndose
ciertas regionales privilegiadas en detrimento de otras.
Continuando con el fenómeno de la desigualdad regional en Túnez, la cuestión del
desempleo no es menos importante. Éste no parece ser igual en todas las áreas, dándose
27
un gran diferencia especialmente entre las regiones del litoral o de costa y las del interior.
Según el Informe de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (2011), las tasas de
paro más altas se dan en las zonas del Oeste, Centro y Sur del país, mientras que en la
región litoral el porcentaje de desempleo suele oscilar entre el 6% y el 10%. Se trata de
un modelo de desarrollo que expone a los postulantes a grandes periodos de espera,
dándose dificultades para su inserción, siendo éste el mayor problema y no el de ser
despedido.
Como consecuencia de esta situación, ha tenido lugar un gran éxodo rural de la población
activa a aquellos lugares donde la actividad económica es mucho mayor y por lo tanto
ofrece mayores y mejores posibilidades de acceso a un buen empleo.
Otra gran explicación de la existencia de estas desigualdades regionales reside en la crisis
del sector agrícola. Éste ha ido quedando atrás en el proceso de modernización económica
con las transformaciones que se han ido dando, y además no se ha beneficiado de casi
ningún tipo de apoyo, asistencia o subvención que le hubiera permitido encaminarse hacia
su propia modernización.
Todos los casos analizados anteriormente, nos ofrecen claramente una prueba del “déficit
democrático” en lo que al ámbito económico se refiere. Para atajar el problema del
diferente acceso a las subvenciones, los servicios públicos, o cuestiones como el
desempleo o la crisis agrícola; se hace necesaria la puesta en marcha de medidas que
logren acabar con el aislacionismo al que están sometido las distintas regiones del país,
de manera que se pueda lograr una mayor integración entre ellas y por lo tanto una menor
desigualdad.
Pasamos a analizar otro aspecto importante que merma o limita en gran medida la correcta
modernización económica del país: la corrupción.
Un importante elemento a analizar es el de la cuestión del clientelismo. Aquí es donde
sale a la palestra el nombre de Ben Alí y el de todos los miembros de su familia. Ésta ha
gozado y disfrutado siempre de los enormes privilegios de su posición y además han
abusado de ellos, sacando así partido de su situación para poder ir acumulando cada vez
más dinero, acaparando la función de mediadores en las cuestiones de privatizaciones de
políticas sociales, operaciones comerciales de exportación e importación, reparto de
rentas y el acceso a la información.
28
Otras de las prácticas comunes de esta familia ha sido el uso de las amenazas y la
intimidación para así poder conseguir participaciones de capital en los diferentes negocios
exitosos y expandir de esta forma su espacio de intervención. En este desempeño
corrupto, arrastraban con ellos a otras personas como empresarios, los cuales se
aprovechaban de la situación para solucionar problemas de sus negocios o apresurar los
trámites de los contratos gracias a estas intervenciones públicas (Hibou, Medded, Hamdi,
2011).
Por otra parte, este clientelismo ha sido protagonista igualmente en el ámbito de la
política de asistencia a los desempleados y a los pobres hasta el 14 de enero de 2011. Eran
los criterios clientelistas de los poderes locales y partisanos los que determinaban qué
interesados recibirían ayudas públicas y cuáles no, mientras que éstos no tenían ni voz ni
voto en tales asuntos. Además, las listas de posibles beneficiarios se encontraban
igualmente bajo el control del entonces partido de Ben Alí: RCD (Agrupación
Constitucional Democrática o Rassemblement Constitutionnel Démocratique).
Tras la caída del dictador tunecino, una de las principales medidas llevadas a cabo en
materia de lucha contra la corrupción tuvieron que ver con la confiscación de bienes
muebles e inmuebles al antiguo presidente Ben Alí y a su familia, con una cifra que
ascendía a los 13.000 millones de dólares. Igualmente, se llevó a cabo la congelación de
rentas nacionales y la recuperación de los 23.000 millones de dólares que la familia del
expresidente tenía en algunos países europeos. (Al Fanar, 2012).
Sin embargo, a pesar de la expropiación de bienes a esta familia y el aumento de las
denuncias y protestas, estas prácticas corruptas no han cesado desde la marcha del antiguo
presidente en 2011, ya que cada vez van apareciendo nuevos nombres de corruptos y
mafiosos en las listas de “privilegiados”.
Podemos afirmar la presencia de prácticas clientelistas en conflictos de carácter regional,
donde los dirigentes políticos tienden a otorgar ciertos privilegios a la población
autóctona, desprestigiando y obviando a la población alógena que suele emigrar de las
áreas más pobres de Túnez en busca de nuevas oportunidades.
Lo mismo sucede con la voluntad de algunas grandes empresas públicas que buscan
iniciativas y estrategias que respondan a los problemas y demandas sociales, tratando de
acabar con prácticas ilegales o poco transparentes, pero que se ven mermadas por los
poderes imperantes en esos sitios (Hibou, Medded, Hamdi, 2011).
29
El turismo, constituye otro sector clave e importante en la economía de Túnez, por lo que
merece especial atención.
Como uno de los principales sectores económicos del país, la industria del turismo
representa el 7% del PIB y ha creado numerosos puestos de trabajo ascendiendo la cifra
a 400.000, es decir, más o menos el 12% de la fuerza laboral. Así mismo, representa el
18% de la llegada de divisas y cubre el 55% del saldo de la balanza comercial
(Trésor, 2013).
Dentro de los países europeos emisores de turismo, Francia ocupa el primer lugar con un
12% del total de turistas extranjeros en el año 2013, a pesar de la gran caída sufrida del
40% desde 2010 y en el periodo posterior a la revolución (García. C, 2014). Al país
francés le siguen otros como Gran Bretaña, Alemania o Italia. Pero ésos no son los únicos,
ya que el turismo proveniente del mismo Magreb es igualmente acusado, especialmente
el fronterizo con Libia y Argelia.
Sin embargo y a pesar de estos datos, es innegable que la crisis en la que ha entrado a
formar parte este sector, especialmente tras los acontecimientos del 14 de enero de 2011.
Esta crisis provocó el cierre de casi 20 hoteles y consecuentemente la pérdida de unos
3000 empleos. Por esta razón, Túnez dejó de figurar entre los 140 países con mejor
competitividad turística según el Foro Económico Mundial en el año 2013. Ya antes, en
el año 2011, pasó a ocupar la 47ª posición como destino turístico más competitivo en
contraposición con el puesto 33ª que ocupaba en el 2008 (Trésor, 2013).
Por lo tanto, el desarrollo turístico en el país ha de contar con reformas que logren situarle
en los niveles previos a la revolución de 2011, siendo necesario para ello las labores de
diversificación turística en Túnez, la mejora de la calidad de la infraestructura a través de
la modernización de la misma y la cualificación del personal.
Por otra parte, aunque la situación macroeconómica en Túnez ha mejorado desde la
revolución después del gran deterioro sufrido en 2011, esta recuperación ha sido lenta y
no ha dado grandes frutos ya que se registra un aumento de la inflación junto con el de
los precios de los alimentos. Igualmente ha empeorado el déficit en cuenta corriente
teniendo en cuenta la caída de la inversión directa extranjera (la cual lo financiaba) y por
otro lado, la caída de la demanda por parte de Europa.
30
La deuda pública también ha sufrido un aumento considerable como consecuencia de la
política fiscal expansiva posterior a la revolución y el descenso de la actividad económica.
Los datos reflejan que del 40.4% del PIB en 2010, la deuda pública pasó a representar un
44% del PIB en 2011 (FMI, 2013).
En lo que a las relaciones económicas exteriores se refiere, sabemos que el principal socio
y mercado de Túnez ha sido y es la Unión Europea. Ésta juega un importante papel como
inversor y financiador del país magrebí. A estas relaciones, se suman además otras como
las que mantiene con el país vecino Libia, y otros países del Golfo de los que podría
obtener recursos financieros y desarrollar a su vez las inversiones en estos países
(Escribano, 2012).
Para terminar, y tras todo lo anteriormente analizado, podemos precisar la necesidad de
poner en marcha mecanismos que garanticen el buen tratamiento y gestión de los recursos
públicos, la limitación de las desigualdades regionales, medidas que logren combatir
prácticas corruptas como la evasión y el fraude fiscal o la no declaración de bienes, la
obligatoriedad de la transparencia financiera y la rendición de cuentas, y acabar
igualmente con el clientelismo que ha venido caracterizando a la economía tunecina desde
mucho antes del comienzo de las revueltas, y que ha continuado tras la caída del
expresidente Ben Alí.
Sólo a través de unos mayores controles y medidas que garanticen el derecho al trabajo
de forma equitativa, se podrá iniciar un verdadero proceso democratizador en la economía
de Túnez, y más ahora que contamos con el apoyo de la nueva Constitución donde figuran
como ya hemos visto, artículos que expresan la obligatoriedad de estas medidas.
31
5. Elementos desestabilizadores de la transición:
El proceso de transición democrática en Túnez ha contado desde su inicio con una serie
de factores que han limitado y obstaculizado su correcto desarrollo y que merecen
especial atención. Algunos de ellos ya existían antes del comienzo de la revolución,
recrudeciendo su actividad aún más tras el inicio de ésta.
5.1 El salafismo político:
Resulta conveniente comenzar con una definición clara del término salafismo: se trata de
un movimiento sunníta integrado por islamistas ultraconservadores que aspiran a la
islamización de la sociedad en la que habitan a través de la introducción en las
instituciones del país de la ley islámica o Sharía, llevando a cabo una interpretación
rigurosa del libro sagrado, el Corán, y por lo tanto, se muestran profundamente contrarios
a todas las prácticas y costumbres occidentales.
Este movimiento también ha estado y está muy presente en el contexto político tunecino,
en el que cual ha irrumpido, ejerciendo cierta presión en los distintos actores civiles y
gubernamentales del país y conseguir de esta manera alcanzar su objetivo: el
establecimiento de un estado islámico.
Este grupo ha luchado por lograr la inclusión del mismo en la esfera política del país,
llegando a crear formaciones políticas, además de su lucha por conseguir representación
parlamentaria, especialmente tras la caída de la autocracia de Ben Alí. Sin embargo, la
actuación y presencia del salafismo político no ha gozado de mucha fiabilidad, por lo que
existe el temor de que éstos logren sus objetivos y terminen mermando el proceso
democrático que está teniendo lugar, y alcanzar de esta manera el control estatal
(Laborie, 2013).
En Túnez, los salafistas no siempre gozaron de la autonomía que ahora poseen, sobre todo
si lo comparamos con el periodo de gobierno bajo el régimen del expresidente Ben Alí,
donde éstos se encontraban en una situación de represión. Sin embargo, una vez iniciadas
las revueltas y protestas, es cuando este grupo aprovecha para salir a la palestra y
comienza su “estrategia” participando desde el principio en la lucha callejera. De este
modo, se beneficiaron del contexto de lucha y crisis interna, y presentar así su discurso
32
en torno a la identidad islámica del país, lo que provocará el enfrentamiento con los
sectores laicos de Túnez (Gómez, L. 2013).
La entrada de este movimiento en la vida política del país magrebí, se confirma aún más
con la legalización de partidos integrados por miembros de este grupo. Este hecho ha
provocado la lluvia de críticas desde los sectores laicos hacia el partido islamista
moderado de Ennahdha, al cual se le acusa de ser demasiado condescendiente con estos
grupos islamistas radicales.
En el escenario político de Túnez podemos observar la existencia de tres partidos políticos
de corte salafista: el primer partido legalizado fue conocido con el nombre de “Frente de
la Reforma” presidido por Mohamed Khouja, el partido de “la Autenticidad” presidido
por Mouldi Moujahed, y por último el partido legalizado en julio de 2012, partido de “la
Liberación” (Allani, 2012).
5.2 La amenaza terrorista:
Con el inicio del proceso revolucionario y el periodo de transición democrática, se ha
podido constatar el recrudecimiento de la violencia en el país magrebí con una ola de
actos violentos como consecuencia de la amenaza terrorista.
El 25 de Julio de 2013 tuvo lugar en Túnez el asesinato del político izquierdista Mohamed
Brahmi, antiguo líder del partido opositor tunecino “Movimiento del Pueblo” y diputado
en la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata de un asesinato que coincidió con la
celebración del día de la República, algo que provocó para muchos la pérdida de
legitimidad de ese día. Este suceso constituía el segundo asesinato de un político durante
el pasado año 2013, dado que ya en el día 6 del mes de febrero tuvo lugar el primero, con
el asesinato del opositor laico de izquierdas Chokri Belaid.
Las investigaciones y fuentes policiales determinaron que detrás de ambos asesinatos se
encontraban salafistas radicales integrantes de la conocida organización Ansar al Charia,
que analizaremos más adelante.
Estos dos acontecimientos, fueron vistos en Túnez como un intento de socavar un proceso
democrático en curso, y la búsqueda de una inflamación de la situación política en el país,
viéndose la legitimidad del gobierno afectada tras estos asesinatos, llegándose incluso a
acusar al partido gobernante de estar detrás de tales muertes y de ser cómplice de los
33
salafistas. Además, se llevaron a cabo numerosas manifestaciones y protestas en el país,
estableciéndose así un escenario propicio que parecía vaticinar “una segunda revolución
en Túnez”.
La pérdida de confianza en el gobierno tunecino se agudizaba así tras estos asesinatos,
con una propensión cada vez mayor por parte de los dirigentes políticos a dividir a los
tunecinos con su incapacidad para resolver la crisis política que atravesaba el país y la
generación de duda. La investigadora del FRIDE, Kristina Kausch señalaba: “la reticencia
del Gobierno de Ennahda a llevar a cabo acciones drásticas para prevenir los disturbios
salafistas ha sido criticada por comprometer la integridad programática con el fin de
asegurar los votos de la comunidad salafí” (2012: 3).
Tras los dos asesinatos de dos representantes laicos del Frente Popular, la crisis política
se aceleró en Túnez originando el reclamo de la oposición y de ciertos grupos
parlamentarios, los cuales exigían la dimisión del Gobierno y la disolución de la
Asamblea. Con el segundo asesinato, los opositores agrupados en el denominado Frente
de Salvación Nacional, lograron con sus reclamaciones el abandono de un tercio de los
integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (Martínez Fuentes, 2014).
Otro acontecimiento importante es el referido a la decisión de paralización de los trabajos
en la Asamblea Nacional Constituyente el 7 de agosto de 2013, por el presidente de la
misma Ben Jaâfar (La Presse, 2013). Como consecuencia de esta decisión, quedaba así
paralizado el proceso de redacción de la nueva Constitución y con ello el avance en el
proceso de transición democrática.
La crisis política se ve agravada aún más con las divisiones internas que ha habido dentro
del partido gobernante Ennahdha entre moderados y radicales, estando estos últimos más
cercanos ideológicamente a la corriente salafista, algo que ha contribuido al
estancamiento de la nueva Constitución ya que inicialmente se había previsto su
aprobación para el pasado mes de octubre de 2013, sin imaginar que tal fecha se retrasaría
cuatro meses después.
Dentro de la ola de terrorismo que acecha al país magrebí, hay que analizar especialmente
el papel del grupo anteriormente mencionado, Ansar al Charia. Se trata de una
organización salafista yihadista, que cuenta con varias ramificaciones como otras
organizaciones internacionales de crimen organizado. El jefe de esta organización
34
terrorista (Abou Lyadh) fue claramente acusado por fuentes policiales como el que ordenó
el asesinato de los dos dirigentes políticos asesinados en febrero y julio del pasado año.
El 9 de septiembre de 2013 tuvo lugar la captura de dos terroristas y la muerte de otros
dos durante la operación de búsqueda por la policía tunecina, en la ciudad de Borj Chakir.
Todos ellos pertenecientes a la organización de yihadistas de Ansar Charia. Además se
supo que estos cuatro terroristas también estuvieron implicados en la muerte de Belaid y
Brahmi (Zribi, 2013).
Otro de los importantes altercados terroristas, tiene que ver con los ocho soldados
degollados en la conocida sierra del monte de Chaambi en Túnez el pasado 29 de Julio
de 2013, lugar en el que han tenido lugar varios atentados y donde se esconden numerosos
terroristas. Esto sumado al entonces reciente asesinato del diputado Brahmi, agravó aún
más si cabe la crisis política del país, poniendo en riesgo la transición.
A este terrorismo salafista también se le acusó de tener que ver con dos atentados
cometidos el 30 de octubre de 2013, contra un hotel en Sousse (importante ciudad
turística), y contra un mausoleo del antigua expresidente Habib Bourguiba en la ciudad
de Monastir (La Veu D´África, 2013). Éstos igualmente rechazaron aceptar cualquier
pacto entre demócratas en la cuestión de la introducción de la Sharía o ley islámica en la
futura nueva Constitución, cometiendo para ello actos vandálicos contra edificios
públicos.
Un ataque más lejano en el tiempo pero no menos importante, fue el que se produjo contra
la Embajada de Estados Unidos y la escuela estadounidense el pasado 14 de septiembre
de 2012, donde el gobierno norteamericano calificó a la organización Ansar al Sharia de
terrorista y la involucró directamente con tales ataques.
Parece ser que durante 2013, los ataques de yihadistas salafistas contra las fuerzas de
seguridad se vieron multiplicados por primera vez en las regiones fronterizas y dentro
del país. Cada vez hacía mayor la indignación popular en el tema de la seguridad de la
patria y en el debate público, a la vez que se reforzaban las tensiones entre opositores y
partidarios seculares. La región montañosa de Chaambi es donde se llevaron a cabo
importantes acciones terroristas contra el ejército y la guardia nacional en el año 2013.
Finalmente, la nueva Constitución tunecina ha sido aprobada pese a los constantes
obstáculos sufridos por los ataques y atentados por parte de los salafistas por un lado, con
35
las muertes de Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, y por el otro tratando de imponer al
partido gobernante Ennahdha la introducción de la Sharía en la agenda democratizadora.
Dentro del contexto de amenaza terrorista, hay que tener en cuenta la importancia de la
situación geográfica de Túnez, país ubicado en el centro de la región mediterránea, en un
lugar donde la inestabilidad es apreciable.
En un contexto regional cada vez más amenazador, con el auge del terrorismo islamista
actuando en el Sáhara y el Sahel, y las grandes sospechas de que parte de las armas de
que se nutren los terroristas están llegando a través de Túnez (procedentes del caos libio),
la inestabilidad en la región está más que presente, lo que deja ver que la situación
geográfica del país magrebí parece ser fuente de ciertas amenazas al proceso de
transición. Esto ha originado sin duda la necesidad de lograr una seguridad fronteriza que
logre mermar tales amenazas.
Por otro lado, si la introducción de armas de fuego en Túnez es una novedad preocupante,
los problemas sobre el tráfico de equipo militar de libia fortalece el clima de inseguridad.
Las incautaciones de equipo militar se han visto incrementadas desde inicio de 2013. A
esto hay que añadir otro problema como lo es el retorno de los combatientes tunecinos
procedentes de Siria, que regresan a su país por la frontera entre Túnez y Libia
(International Crisis Group, 2013).
Por lo tanto, parece innegable que los vecinos del norte de África (Libia y Argelia) y el
Sahel constituyen una matriz que agranda la amenaza terrorista y criminal en Túnez.
Por último, pero no menos importante, destacar la operación militar llevada a cabo por
las fuerzas militares francesas en la expulsión de los terroristas del norte de Malí, muchos
de los cuales huyeron a Níger, y al sur de Libia, pero también se concentraron en el oeste
de Túnez, en el famoso monte de Chaambi, donde recordemos que las fuerzas policiales
tunecinas han hallado en numerosas ocasiones a varios terroristas y donde se han llevado
a cabo grandes operaciones militares para su detención y arresto.
En resumen, observamos cómo la amenaza terrorista ha jugado y aún juega un papel muy
importante como elemento desestabilizador del proceso de transición en Túnez, no sólo
por parte de los propios salafistas radicales concentrados en el país (la mayoría de ellos
pertenecientes a la organización terrorista Ansar Al Charia), sino también por la inevitable
36
amenaza del terrorismo yihadista presente en sus fronteras y países vecinos agudizado
por la “difícil” situación geográfica de Túnez.
5.3 La cuestión de los refugiados:
Existe un tercer elemento desestabilizador del proceso de transición político con la
llegada al país magrebí de miles de refugiados.
Antes de comenzar el análisis en torno a este tema, sería conveniente aclarar la definición
de refugiado. Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) citada en
ACNUR, un refugiado es:
“Una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o,
a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que
careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no
pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”.
El tema de los refugiados en los países del Magreb, reafirma nuevamente la importancia
geográfica de la región, concretamente con la cuestión de las distintas amenazas presentes
en la misma. Túnez es uno de los países que se ve afectado por este problema,
especialmente porque se encuentra en un momento de cambio político y cualquier
amenaza puede provocar cierta desestabilización. En este caso, la llegada de refugiados
procedentes de otros países está en el punto de mira y ha de ser analizada.
Son muchos los refugiados que huyendo de Libia, llegaron a Túnez en 2011. Muchos de
ellos egipcios y nacionales de otros países como Sudán, Etiopía, Somalia o Eritrea que se
hallaban en Libia en el momento de crisis. Ante esta situación, la OIM y ACNUR optaron
por solicitar la ayuda de los gobiernos para la evacuación humanitaria de estos
ciudadanos, de modo que se reunieron los gobiernos de Túnez y Egipto para la puesta en
marcha de un programa entre ambos y limitar de esta forma la crisis humanitaria
fronteriza en el país magrebí.
37
Sin embargo, ésa no era la primera vez que Túnez atendía la llegada de refugiados, ya
que mucho tiempo atrás, concretamente en el contexto de descolonización de Argelia en
1957, fueron muchos los refugiados que llegaban al país magrebí (Al Achi, 2013).
La llegada de inmigrantes subsaharianos a Túnez ha sido importante. La mayoría de ellos
llegan al país huyendo del caos libio y se refugian en campamentos, como los de la ciudad
tunecina de Yerba, donde de los 5000 refugiados registrados en mayo de 2011, la mayoría
parecían provenir del sur del Sáhara (Bustos, Orozco, y Witte, 2011).
En Túnez, también está la cuestión de la peligrosidad a la que se encuentran expuestos
los refugiados con la posibilidad de caer en redes de trata de personas y obligarles así de
esta manera a realizar trabajos forzados o sometidos a una explotación doméstica. Entre
los refugiados que procedían de Libia y se refugiaban en Túnez en 2011, había algunos
víctimas de la trata por lo que la OIM y ACNUR junto con algunas ONG locales les
prestaron servicios de asistencia (Le Goff, 2013).
También hay que precisar la existencia de traficantes que a cambio de dinero ofrecen a
los migrantes la posibilidad de trasladarles a otros países con mejores condiciones. Este
es el caso de un grupo formado por 87 migrantes irregulares, que fueron desamparados
en la costa tunecina de Zarzis (Lando, 2012). La mayoría de ellos procedían de Nigeria.
Éstos tuvieron que ser acogidos por la Media Luna Roja de la capital tunecina, además
muchos de ellos residían en Libia antes de tomar la decisión de ponerse en manos del
traficante. Igualmente, del país libio salió una embarcación con 154 personas que
solicitaron asilo en Túnez.
Ante la situación, una de las iniciativas que se llevaron a cabo fue la puesta en marcha de
un programa de formación por parte de la OIM y ACNUR denominado “gestión de las
fronteras sensibles en materia de protección”, y dirigido a las autoridades tunecinas con
el objetivo de que éstas sepan cómo actuar ante los diferentes movimientos (Giampoli,
2013). Se trata de una formación completa que permitirá la identificación de cualquier
movimiento ilegal como el tráfico de personas, o la llegada de grupos sensibles como los
refugiados. Además, esta iniciativa está basada en algunos avances llevados a cabo por
Túnez en la cuestión del derecho de asilo o mecanismos de protección de los refugiados.
Por otra parte, durante la crisis en Libia, el número de refugiados que huían del caos
supuso la llegada del 44% del total de éstos a Túnez, un equivalente al 2.2% del total de
la población tunecina, en un momento difícil de transición política. Este hecho sumado al
38
cierre fronteras por parte de la UE a la inmigración, ha provocado que Túnez termine por
convertirse en el país más “solicitado” por los flujos migratorios procedentes de África
subsahariana (Bustos, Orozco y Witte, 2011).
Esta situación provoca la necesidad de contar con recursos financieros para la puesta en
marcha de programas, transporte y personal especializado. Ya en febrero de 2011 más de
75.000 personas (especialmente egipcios) alcanzaron la frontera tunecina; y en general,
la media de personas que han llegado tanto a las fronteras egipcias como tunecinas llego
a alcanzar la cifra de 6000 personas diarias (Jumbe, 2011). Sólo en los asentamiento del
sur de Túnez se han llegado a contabilizar hasta 4.000 refugiados (Al Alchi, 2013).
El campo de refugiados más importante y conocido que ha habido en Túnez es el de
Shousha (su apertura tuvo lugar en 2011). Se encuentra situado cerca de la frontera de
Ras Adjir, y ha acogido diariamente a personas que han permanecido en éste hasta poder
llegar a ser evacuadas y/o repatriadas. Aun así, han tenido lugar numerosos
reasentamientos desde este campamento a terceros países, especialmente a partir de
mediados de 2012, en un intento por hacer frente al gran flujo de personas que huían de
Libia, desde el inicio de 2011, ya que muchas de esas personas no se encontraban en
posición de volver a su lugar de origen ni tampoco permanecer en el país tunecino.
A raíz del caos libio, fueron muchos los refugiados y trabajadores inmigrantes que
llegaban al sur del país tunecino. Hubo un momento álgido durante la crisis libia, en el
que el asentamiento de Shousha llegaba a recibir hasta 18.000 personas diarias, según
datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (2013). Otro campamento conocido
en Túnez es el de Remada, al que acudían principalmente la población de etnia bereber
que escapaban de la violencia en las zonas montañosas del oeste de Libia.
Sin embargo, el importante campo de Shousha, terminó por ser clausurado con el acuerdo
de las autoridades tunecinas el pasado mes de junio de 2013.
Igualmente es importante la labor llevada a cabo por ACNUR, la cual llevó a cabo el
traslado el pasado 1 de julio de 2013 de servicios para las personas que se encontraban en
las ciudades del sur de Túnez, concretamente Ben Gardane y Medenine. En las ciudades,
estos refugiados tienen mayores posibilidades de tener acceso a servicios básicos como
las atenciones en materia de sanidad, programas de formación profesional para refugiados
e incluso ayuda económica. La Agencia ha presionado para que las autoridades tunecinas
39
acogieran algún estatuto legal para los refugiados de modo que contaran con una serie de
derechos básicos (ACNUR, 2013).
Por lo tanto, estamos ante uno de los principales problemas que han acabado afectando a
Túnez en gran medida, y en un momento bastante inoportuno como consecuencia de la
gran crisis política, económica y social que atravesaba el país con un presidente que
acababa de huir abandonando el poder.
El país magrebí ha llegado a soportar llegadas tan grandes de refugiados, que ha tenido
que recurrir a los reasentamientos, para lo cual ha precisado de la gran ayuda, cooperación
y solidaridad de la comunidad internacional y poder de esta manera gozar de mayor
libertad para garantizar la estabilidad del país y la de los propios refugiados que ya se
encontraban en los campamentos.
A raíz de este fenómeno, la responsabilidad del gobierno tunecino ha tenido que ser
mucho mayor, ya que no sólo ha tenido que responder a las demandas y necesidades de
los propios ciudadanos nacionales, sino que además formaba parte de su obligación el
auxilio a estos grupos desfavorecidos, asegurando su estatus legal en el país o
tramitándoles un permiso de residencia, además de la cuestión de ayudarles a beneficiarse
de oportunidades de empleo concediendo permisos de trabajo; y todo esto en un contexto
de crisis y transición política difícil.
40
Conclusiones:
En numerosas ocasiones se han entablado debates en torno al país árabe que más se acerca
a los ideales democráticos o el que sirve como modelo a seguir por otros países. En esta
ocasión, y tras el estudio realizado, se puede afirmar que Túnez no sólo ha sido el país
pionero de la denominada Primavera Árabe iniciada hace tres años, sino que además
podemos constatar, que cuenta con toda una serie de características que le pueden llevar
a convertirse (de hecho ya lo está siendo) en un “país referente” para el resto de estados
árabes que como él, iniciaron su andadura hacia un régimen más democrático con la
ruptura del statu quo anterior.
Han sido muchos los problemas que el país magrebí ha tenido que atravesar desde que el
14 de enero de 2011 el expresidente Ben Alí decidiese abandonar el país ante la oleada
de protestas que le acechaban. El desarrollo del proceso de transición en estos tres años
ha estado marcado tanto por una acusada inestabilidad política, una crisis económica, así
como por la gran amenaza terrorista que acecha al país. Aun así, no hay que obviar los
grandes avances que han tenido lugar en el mismo, especialmente desde comienzos de
este año 2014, un año que puede ser considerado “el punto álgido” del proceso de
transición.
Con la aprobación de la Constitución más avanzada y democrática del mundo árabe,
Túnez demuestra que es capaz de situarse en niveles cercanos a los europeos. En la
redacción de la misma han sido muy importantes los resultados positivos que se han dado
en la cuestión del género con el establecimiento de la igualdad entre hombres y mujeres;
pero también y sobre todo una cuestión fundamental que afectaba no sólo a Túnez sino
también a muchos otros países árabes, el argumento religioso, con la introducción o no
de la Sharía o ley islámica en la legislación estatal, la cual no ha sido finalmente
introducida.
Este último punto ha sido clave en el proceso de transición vivido en Túnez, dado que el
permanente conflicto entre los sectores laicos y los islamistas en la aceptación o no de la
ley islámica ha provocado grandes paralizaciones y crisis, además de la sombra constante
del terrorismo de carácter salafista en el país.
Por otro lado, en la configuración de este nuevo régimen político en el país norteafricano,
ha sido más que importante la labor llevada a cabo por los actores internacionales,
especialmente la Unión Europea, la cual ha prestado su apoyo al país en numerosas
41
ocasiones. Además de las grandes aportaciones económicas que ha otorgado a Túnez, hay
que destacar también su función en las misiones de observación electoral, tanto en la que
tuvo lugar en octubre de 2011, como la que está prevista que se realice para las próximas
elecciones programadas para antes de finales de año.
El desarrollo de las próximas elecciones presidenciales y legislativas en Túnez será
crucial para el futuro del país. Por esta razón, la labor de organización y diseño electoral
ha de ser lo más controlada y transparente posible, una función que le corresponderá
arbitrar en su mayor parte a la Instancia Superior Independiente para las Elecciones
(ISIE). Ésta se encargará de velar por el cumplimiento de todas y cada una de las
disposiciones relativas al proceso electoral, vigilando que no se cometan abusos o errores
que puedan altear la neutralidad y transparencia de las mismas.
Ahora que la nueva Ley Electoral ha sido aprobada recientemente, y que el ISIE cuenta
con las directrices necesarias para llevar a cabo su función electoral, ya no hay marcha
atrás. A partir de ahora, sólo cabe esperar que se terminen de fijar la fecha de las próximas
elecciones y ver cómo van sucediéndose los distintos acontecimientos.
En este contexto, el avance que ha tenido lugar en Túnez es innegable, siendo el único
país que en cuestión de cuatro meses, ha logrado redefinir su sistema político a través de
dos grandes avances dados con la nueva Constitución y la Ley Electoral. Sin embargo, en
esta redefinición, también existen nuevos retos a tener en cuenta.
El desarrollo político de un país ha de ser entendido también en términos económicos.
Por esta razón, y teniendo en cuenta la crisis económica que no ha dejado de sentirse en
Túnez, el país se enfrenta al desafío de la creación de una economía abierta y moderna,
como parte de su lucha por la consecución de un Estado verdaderamente democrático y
terminar así con las prácticas corruptas y clientelistas.
De este modo, la culminación exitosa de la transición democrática en el país no sólo
dependerá de la transparencia o no en los próximos comicios que se celebren, sino
también de la capacidad del país magrebí de crear mecanismos que favorezcan una
modernización económica, así como la contención de ciertos factores de desestabilización
como el terrorismo o las masas de refugiados, que merman en gran medida el proceso
democrático.
42
Referencias Bibliográficas:
Fuentes Primarias:
- Documentos Oficiales Tunecinos:
Constitución de Túnez (2014). Versión traducida al francés. Disponible en:
http://goo.gl/6SyDCn.
Constitución de Túnez (1959). Versión traducida al francés. Disponible en:
http://goo.gl/c9kGDv.
Ley Electoral (2014). Versión traducida al francés. Disponible en: http://goo.gl/SkmM32.
- Declaraciones y Documentos de Organizaciones Internacionales:
Convención Estatuto de Refugiados (1951) citado en ACNUR. Disponible en:
http://goo.gl/KXHW4d.
Fondo Monetario Internacional (2013): Les délibérations du Conseil d’administration et
déclaration de l’Administrateur pour la Tunisie. Comunicado de prensa. Disponible en:
http://goo.gl/XFcLU3.
Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (2011). Versión en francés.
Disponible en: http://goo.gl/BBZWql.
Misión de Observación Electoral de la Unión Africana (2011). Comunicado de prensa.
Disponible en: http://goo.gl/19ZbqZ.
Misión de Observación Electoral de la Organización Internacional Francófona (2011).
Disponible en: http://goo.gl/zju7Ki.
Fuentes Secundarias:
- Libros:
BUSTOS, R., OROZCO O. y WITTE L. (2011): “El Magreb y las migraciones
subsaharianas: el papel de asociaciones y sindicatos”. Casa Árabe, Madrid.
NAÏR, Sami (2011): La lección tunecina. Cómo la revolución de la Dignidad ha
derrocado al poder mafioso, Galaxia Gutenberg, Barcelona.
- Capítulos de Libros:
43
ABU TARBUSH, José (2014): “La chispa que hizo arder la pradera”, en Paloma
González del Miño (ed.) Tres años de revoluciones árabes. Procesos de cambio:
repercusiones internas y regionales. Madrid: Editorial Catarata, pp. 27-57.
BARREÑADA, Isaías (2013): “Sindicatos y movimientos de trabajadores en los países
árabes: entre el sistema y la sociedad civil”, en Ignacio Álvarez-Ossorio (ed.) Sociedad
civil y contestación en Oriente Medio y Norte de África. CIDOB, Barcelona, pp. 111-136.
REINALDO, Mónica (2014): “Túnez: logros y obstáculos en la senda de la transición”,
en Paloma González del Miño (ed.) Tres años de revoluciones árabes. Procesos de
cambio: repercusiones internas y regionales. Madrid: Editorial Catarata, pp. 98-115.
- Revistas Especializadas:
MARTÍNEZ FUENTES, Guadalupe (2013): “Ennahdha ante el cambio político en
Túnez: 2011-2013” en Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos. Nº15, pp.1-
23. Disponible en: http://goo.gl/9OzQFF. [Acceso 13 mayo de 2014].
GÓMEZ, Luz (2013): “Irrupción del Salafismo en la Política” en Revista Trimestral para
el Diálogo en el Magreb, España y Europa. Disponible en: http://goo.gl/g6ikMm.
- Artículos de Prensa:
AFRICAN Manager (2012): “La BID signe des accords de financement de projets pour
355 MD”. Disponible en: http://goo.gl/Y15z9L. [Acceso 20 abril 2014].
AL ACHI, Dalia (2013): “Droit d'asile: Une chance pour la Tunisie et pour les réfugiés”
en All Hunffigton Post Maghreb. Disponible en: http://goo.gl/FO4Juu. [Acceso 1 mayo
2014].
AL FANAR (2012): “Túnez confisca propiedades de Ben Ali y su familia por valor de
13.000 millones de dólares”. Disponible en: http://goo.gl/nZEawg. [Acceso 14 abril
2014].
ALL AFRICA (2014): “Tunisie: Loi électorale - Avec 108 voix sur les 109 requises,
l'article 167 n'est pas passé”. Disponible en: http://goo.gl/6bgu8A. [Acceso 5 mayo 2014].
CHATER, Khalifa (2014): “Tunisie- Sondages : La boussole électorale, essai de
décryptage” en L´Économist Maghrébien. Disponible en: http://goo.gl/wzPW7K.
[Acceso 27 de abril de 2014].
44
DE MADARIAGA, Maria Rosa (2014): “Túnez, un país en la encrucijada: el difícil
camino hacia la democracia” en Crónica Popular. Disponible en: http://goo.gl/f8IoR7.
[Acceso 27 de marzo de 2014].
DIRECTINFO (2014): “Les articles relatifs à la Cour constitutionnelle adoptés”.
Disponible en: http://goo.gl/kY3Qc6. [Acceso 4 de abril de 2014].
EL NACIONAL (2014): “La UE ofrecerá asistencia técnica a Túnez en las próximas
elecciones”. Disponible en: http://goo.gl/X0wENk. [Acceso 30 marzo de 2014].
GARCÍA, Caroline (2014): “L’emploi et la sécurité : deux défis posés au tourisme
tunisien”. Disponible en: http://goo.gl/xnWY3Q. [Acceso 2 mayo de 2014].
HUFFPOST MAGREB (2014): “Tunisie: Après l'adoption de la Constitution, beaucoup
de choses restent à faire”. Disponible en: http://goo.gl/i88gZL. [Acceso 10 marzo de
2014].
JERIBI, Lobna (2014): “Tunisie: La création d'un tribunal constitutionnel en débat”
citada en Global Net. Disponible en: http://goo.gl/XDWDb5. [Acceso 8 abril de 2014].
JEUNE AFRIQUE (2014): “La Tunisie adopte en fin sa nouvelle loi électorale”.
Disponible en: http://goo.gl/g0yupW.
La PRESSE (2013): “Ben Jaffar jette un pave dans la mer”. Disponible en:
http://goo.gl/n3uhM3. [Acceso 4 abril de 2014].
La Veu d´Áfrique (2013): “El terror salafista ataca al turismo en Túnez y amenaza la
transición”. Disponible en: http://goo.gl/3CEq94. [Acceso 11 de abril de 2014].
RPP International (2014): “En Túnez aprueban creación de Tribunal Constitucional
provisional”. Disponible en: http://goo.gl/xh7GNz. [Acceso 20 abril de 2014].
ZRIBI, Mohsen (2013): “Tunisie: Séjoumi - Traque aux jihadistes” en All Africa.
Disponible en: http://goo.gl/bhYz43. [Acceso 14 de marzo de 2014].
- Informes:
BUSTOS, Rafael (2011): “Túnez/ Elecciones constituyentes 23 de octubre de 2011” en
Observatorio Electoral OPEMAM. Disponible en: http://goo.gl/gEcncP.
45
FEMISE Research Program (2012-2013): “Micro-, Small- and Medium-Sized
Enterprises with High-Growth Potential in the Southern Mediterranean: Identifying
Obstacles and Policy Responses” Nº FEM35-10. Disponible en: http://goo.gl/qjVay3.
HIBOU, MEDDED, HAMDI (2011): “Túnez y su Economía Política y Social tras los
acontecimientos del 14 de Enero” en Red Euromediterránea de Derechos Humanos
(REMDH). Disponible en: http://goo.gl/CGmSWp.
International Crisis Group (2013): “La Tunisie des frontières: jihad et contrebande”
Informe de Medio Oriente y el norte de África Nº 148. Disponible en:
http://goo.gl/9h6VNQ.
Publicaciones de Think Tanks:
Asociación Tunecina para la Integridad y la Democracia de las Elecciones (2011).
Disponible en: http://www.atide.org/presentation/.
Carter Center (2011): “Le Centre Carter souligne les points faibles de la période
postélectorale en Tunisie et indique quels aspects nécessitent d’être considérés lors des
prochains processus électoraux”. Disponible en: http://goo.gl/PJunOh.
Carter Center (2014): “Le Centre apelle la Tunisie à poursuivre ses avancées
démocratiques”. Disponible en: http://goo.gl/dV5B5X.
ESCRIBANO, Gonzalo (2012): “La reconfiguración de las políticas económicas en el
norte de África” en Real Instituto Elcano. Disponible en: http://goo.gl/p0ZtVr. [Acceso
27 abril de 2014].
IZQUIERDO, A. Maria José (2014): “La constitución de Túnez de 2014. Incontestable
primer efecto de la Primavera Árabe” en Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Disponible en: http://goo.gl/BUH9NH.
LABORIE, I. Mario (2013): “Implicaciones regionales de las revueltas árabes” en
Instituto Español de Estudios Estratégicos. Disponible en: http://goo.gl/8DUxqz.
MARTÍNEZ FUENTES, Guadalupe (2014): “Túnez: nueva Constitución y la democracia
posible” en Real Instituto Elcano. Disponible en: http://goo.gl/TW33QA. [Acceso 3 abril
de 2014].
46
SZMOLKA, Inmaculada (2012): “Factores Desencadenantes Y Procesos De Cambio
Político En El Mundo Árabe” en CIDOB, Nº 19. Disponible en: http://goo.gl/tFSWc0.
KAUSCH, Kristina (2012): “Los partidos políticos en las jóvenes democracias árabes”
en FRIDE, Nº 81. Disponible en: http://goo.gl/RMAiSb.
- Otras Publicaciones:
ACNUR (2013): “ACNUR traslada su operación de protección y asistencia en el sur de
Túnez hacia zonas urbanas”. Disponible en: http://goo.gl/zBSOos.
ALLANI, Alaya (2012): “L'Islamisme et Le Salafisme en Tunisie”. Disponible en:
http://goo.gl/YXDyub.
GIAMPOLI, Damiano (2013): “La OIM y el ACNUR imparten formación a la policía y
la Guardia Nacional de Túnez en gestión de las fronteras sensible en materia de
protección” en Organización Internacional para las Migraciones. Disponible en:
http://goo.gl/unoSJa. [Acceso 12 de mayo de 2014].
JUMBE, Omari (2011): “Aumenta el número de migrantes subsaharianos evacuados de
Libia” en Organización Internacional para las Migraciones. Disponible en:
http://goo.gl/LQDa3e. [Acceso 12 de mayo de 2014].
LANDO, Lorena (2012): “Migrantes irregulares desamparados se preparan para
abandonar Túnez” en Organización Internacional para las Migraciones. Disponible en:
http://goo.gl/djZkgh. [Acceso 12 mayo de 2014].
Le GOFF, Hélène (2013): “Análisis de la trata de personas en Túnez” en Organización
Internacional para las Migraciones. Disponible en: http://goo.gl/M3HJ2g. [Acceso 12
mayo de 2014].
TRÉSOR, (2013): Tunisie: le secteur du tourisme”. Disponible en: http://goo.gl/haO8JL.
- Conferencias:
"La experiencia de la transición democrática en Túnez", a cargo de Rached Ghannouchi,
presidente del movimiento Ennahda, en el Auditorio de Casa Árabe, el 26 de mayo de
2014. Madrid.