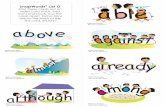Toro, O., Gallardo, G., Castillo, G. & Olea, J. (2010). Reviviendo el pasado de nuestra región: El...
Transcript of Toro, O., Gallardo, G., Castillo, G. & Olea, J. (2010). Reviviendo el pasado de nuestra región: El...
Iniciativa financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes,Convocatoria 2010,
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las artes
Encargados de Proyecto:
Oscar Toro BardeciGonzalo Gallardo ChaparroGonzalo Castillo BecerraJorge Olea Peñaloza
Diseño y Diagramación:J. Gabriel Reyes Ramírez
Ilustraciones:Guamán Poma de AyalaJ. Gabriel Reyes RamírezFrancisco Zañartu
Fotografías:Equipo de Investigaciónwww.memoriachilena.clwww.precolombino.cl
Imprenta:Grafic Suisse1ª Edición Diciembre 2010
Queremos agradecer a nuestras familias por todo el apoyo que nos han brindado, no sólo en el desarrollo de este proyecto, sino en toda nuestra vida académica.
A Lili, Paula y Giannina quienes han sido un soporte fundamental en este trabajo.
A Don Manuel Celis, quien nos recibió con una sonrisa en los labios cada vez querequerimos ingresar al predio dondese ubica el Cerro Grande.
A Carmen del Río y Mario Henríquez,directora y arqueólogo del Museo de Rancagua, respectivamente, que nos brindaron la posibilidad de fotografiar los vestigios líticos y cerámicos extraídos desde el pucará, mostrándose siempre dispuestos a colaborar.
A la Fundación Pro-O’Higgins por haber creído en este proyecto, otorgándonos su patrocinio.
A los DAEM de Codegua, Graneros, Machalí y San Francisco de Mostazal, y la CORMUN
de Rancagua, por haber otorgado las facilidades para hacer llegar este material a sus establecimientos educacionales.
Finalmente, a toda la gente de la Región de O’Higgins, que en el camino de realización de este documento nos brindó su hospitalidad.
3
En la actual comuna de Codegua, en la colina hoy conocida como Cerro Grande de La Compañía, hace muchos años había una fortaleza, un emplazamiento de resistencia, atalaya natural para la defensa, conocida en quechua como pucará.
Allí los grupos promaucaes que poblaban el territorio lucharon contra guerreros del imperio inca. Ahí mismo, tiempo después, los antiguos habitantes de la zona opusieron tenaz resistencia a la invasión española, enfrentando incluso a Pedro de Valdivia, al mismo tiempo que Michimalonco atacaba la ciudad de Santiago.
De aquél lugar aún hay huellas, evidencias materiales que nos hablan del pasado prehispánico, estructuras de piedra y crónicas de la conquista que nos permiten recordar que la historia de este país se viene escribiendo desde hace ya varios cientos de años.
Todavía podemos subir al Cerro Grande y reconocer en los vestigios del pucará parte del legado que nos han dejado los pobladores ancestrales de la VI Región. Lamentablemente, poco se sabe respecto a este monumento histórico nacional y su necesario cuidado y preservación.
Este material ha sido elaborado con el fin de difundir la importancia del pucará de La Compañía en tanto patrimonio arqueológico. A través de él podrás conocer parte de la prehistoria e historia de tu región, aprender respecto del pucará y saber cómo visitarlo, cuidarlo y respetarlo junto a tus profesores, amigos o familiares.
Fíjate: a lo largo del texto, encontrarás algunas palabras subrayadas. Podrás conocer su
significado en el glosario que está al final de este
folleto.
¡Te invitamos a conocer yaprender más sobre el pasado
de tu región!
4
Veamos qué dice nuestra ley acerca de lo que se entiende por monumento (que es una parte del patrimonio cultural) y sobre quién regula la situación de estos restos: “Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia…su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales” (Ley de Monumentos Nacionales 2006).
El concepto de patrimonio cultural es dinámico, puesto que cambia constantemente. Al escuchar la palabra “patrimonio” inmediatamente nos imaginamos que se refiere a grandes monumentos y que en Chile
no contamos con objetos patrimoniales muy importantes. Sin embargo, este concepto ha ido incorporando nuevas categorías, tales como el patrimonio intangible, etnográfico o industrial, por lo que prácticamente todo elemento material o espiritual que involucra a nuestros antepasados se vincula al patrimonio cultural.
Por todo esto, es necesario que conozcas los lugares importantes que forman parte del patrimonio de nuestro país.
“La legislación es un instrumento que, para ser efectivo, requiere ser conocida, valorada y bien aplicada. Además, requiere una periódica reflexión, con miras a perfeccionarla, complementarla o modificarla…asimismo, la educación de nuestros niños es un aspecto prioritario. Si nuestros niños de hoy valoran desde pequeños su patrimonio, la protección del mismo en el futuro será un tema sensible y defendido con tanta energía como el medioambiental” (Introducción a la Ley de Monumentos Nacionales 2006).
El monumento histórico y arqueológico del pucará de La Compañía es un patrimonio cultural tangible inmueble, que debe ser protegido y valorado en su condición de tal. A través de sus ruinas hemos llegado a conocer acerca de los antiguos habitantes que poblaron el territorio que actualmente corresponde a la Región de O’Higgins.
6
Pucará es un término de origen quechua, el cual denomina un tipo particular de construcción defensiva utilizada por las culturas andinas desde antes de la llegada de los españoles (incas, atacameños, diaguitas, entre otros). Pucará podría ser traducido como fuerte o fortaleza.
Se han encontrado estructuras similares en distintos países de Sudamérica. Algunos de los más conocidos son los de Tilcara y Shincal (Argentina), Quitor, Lasana y Chena (Chile) Quitoloma (Ecuador) o el Puca Pucará (Perú).
Estas fortalezas se ubicaban en sitios especiales, elegidos estratégicamente por contar con ciertas condiciones propicias para la defensa: • Difícil acceso: pantanos y cañaverales cortaban el camino hacia los pucaraes, haciendo lento el avance de los atacantes.
• Espesa vegetación protectora: una densa arboleda dificultaba el acceso a estas fortalezas, ocultando y protegiendo a los defensores, dándoles ventaja en caso de huída.
• Posición de altura respecto al plano: la altura permitía a los ocupantes dominar visualmente el territorio que les rodeaba. Para los posibles invasores resultaba difícil acercarse sin ser detectados.
De llegar los atacantes a las cercanías de un pucará, éstos se toparían con diferentes muros y empalizadas, anillos de seguridad concéntricos que protegían el ingreso a la fortaleza. De entablar combate, el recibimiento
inicial hacia los invasores consistiría en piedras arrojadas con hondas, lanzas y flechas. La batalla cuerpo a cuerpo sería el último recurso de la defensa. Antes de esto, sistemas de acequias elaborados para surtir de agua fresca al pucará podrían ser desbordados, anegando el camino de ascenso y los alrededores del sitio, desalentando o entorpeciendo el ataque.
De lograr avanzar por sobre todas las instancias defensivas, ¿qué encontrarían los atacantes al interior de un pucará? • Plaza intramuros: Explanada protegida por los muros defensivos en donde se podrían identificar diversas estructuras aisladas entre sí, entre habitáculos, collcas y miradores. • Agua fresca: Probablemente sería posible tener acceso a agua fresca debido a sistemas de canaletas diseñados para surtir al sitio. • Fogones: Dispuestos a las puertas de las viviendas del pucará.
7
• Collcas: sistemas de almacenamiento deproducción agrícola (maíz, quínoa, papa, sal), bienes utilitarios (cerámica, textiles, armas) o bienes suntuarios o de lujo (objetos de oro, bronce, cobre, etc.), ubicados en altura con el fin de garantizar condiciones de seguridad y mantención (aireación y humedad). Estas estructuras tenían dos formas básicas:
• Miradores o Atalayas: Puestos de vigilancia orientados hacia las posibles rutas a utilizar por los atacantes. Posiblemente en su interior se encontrarían proyectiles de honda (cantos de río rodados) listos para ser utilizados junto a las lanzas, boleadoras y galgas (piedras para ser rodadas, cerro abajo).
circulares o cuadradas de 2 a 6 metros de diámetro o rectangulares de 3 a 5 metros de ancho por 3 a 10 metros de largo.
Con la llegada de la conquista española, las fortalezas indígenas dispuestas entre el Ecuador y Chile Central fueron capturadas y los sobrevivientes y sus caciques distribuidos entre los colonizadores, a modo de encomienda.
documentos oficiales, cartas diarios de vida, fotografías, entre otros. Los historiadores y las historiadoras, a través de la información que obtienen, repasan las manifestaciones de la vida de las personas que vivieron antes que nosotros.
Dentro de la Historia existe una disciplina especializada en la historia más temprana de nuestro territorio, se denomina Etnohistoria. Ésta trabaja con los mismos tipos de documentos que la historia pero su énfasis está puesto en los documentos oficiales de la época, principalmente en las crónicas.
8
La Arqueología trabaja con los vestigios materiales no escritos, es decir, con artefactos, construcciones, vestimentas, entre otros.
Ellos son investigados por los arqueólogos y arqueólogas, quienes a través de los restos
del pasado logran reconstruir la organización social, las formas de vida y las creencias de los antiguos habitantes.
La Historia utiliza los materiales escritos que nos llegan desde el pasado,
Para recopilar la información relativa al pucará, fue necesario recurrir a las disciplinas que estudian el pasado, como son la Arqueología, la Historia y la Etnohistoria. Ellas trabajan en función de los restos materiales que los seres humanos han dejado, los cuales son analizados y organizados para obtener una aproximación de cómo habría sido la vida en tiempos pasados.
¿Cómo sabemos acerca del pucará?
9
Por mucho tiempo, las estructuras de piedra del Cerro Grande de La Compañía estuvieron sólo a disposición de las personas que vivían cerca. Nadie sabía mucho de qué se trataban, excepto que eran habitaciones indígenas.
A fines de la década de los ochenta, un equipode arqueólogos y etnohistoriadores encontraron en el Convento de Santo Domingo,un archivo del año 1611 en el que se mencionaba la existencia de un “fuerte del Ynga”, en referencia a una fortaleza indígena que se habría ubicado en las cercanías del río Cachapoal.
Luego de seguir las pistas señaladas lograron dar con la fortaleza y esto sirvió de punto de partida a las investigaciones acerca el pucará.
Todo lo que sabemos sobre él, proviene de los estudios que derivaron de esta inquietud.
Arqueólogos han hecho excavaciones en ellugar, logrando desenterrar interesantes elementos que van mostrando la forma de
vida de los antiguos habitantes del lugar: vasijas, herramientas, armas, construcciones defensivas y habitacionales que permiten deducir qué cultura habitó el lugar, qué comíany cómo vivían.
La Historia y la Etnohistoria han encontrado registros de los primeros contactos con los pueblos que ocupaban el pucará. Las crónicas hablan de cómo esta fortaleza habría sido utilizada como lugar de resistencia y también revelan las formas en que se organizaban, quiénes eran sus líderes y las relaciones que
tenían con los demás grupos que vivían en las cercanías.
Por otra parte, también se observan descripciones del lugar, lo que permite hacernosuna idea del paisaje y la relación que esta sociedad tenía con su entorno.
• Sector Sur: corresponde a una expresión local distintiva, con la figura del “trinacrio” como elemento principal característico, el cual consiste en un componente decorativo de las vasijas, siempre ubicadas en su exterior. Esto apoya la visualización de una unidad estilística y posiblemente étnica predominante en este sector.
Hacia el sector sur referido, las evidencias que indican la presencia Aconcagua disminuyen paulatinamente y, de hecho, se estima que el río Cachapoal fue el límite sur de esta manifestación cultural.
El pucará de La Compañía se sitúa en esta frontera; sin embargo, hasta el momento, no se dispone de evidencias concretas respecto a que este sitio haya sido ocupado por población de la cultura Aconcagua, por lo que los
El Pucará en el contexto de la prehistoria regional
10
Período Intermedio Tardío(900 – 1.450 d. C.)Se ha definido a la cultura Aconcagua como la entidad representativa de este periodo en Chile Central. Esta población se situó espacialmente entre los valles de Petorca, por el norte y Cachapoal, por el sur. Se caracterizaron por ocupar variados ambientes (valles costeros, depresión intermedia y ámbitos lacustres), enterrar a sus muertos en cementerios de túmulos cercanos a sus viviendas y por hacer sus artefactos cerámicos con pasta color anaranjado o salmón. Por esto último, los arqueólogos llaman Aconcagua Salmón al tipo de cerámica más característico de esta cultura.Para el periodo en cuestión, se ha separado espacialmente la Zona Central en dos sectores:
El pucará del Cerro Grande de La Compañía no es la única fortaleza que existió en la zona central, ya que también podemos encontrar los pucaraes de Chena, Chada y la fortificación de Collipeumo, ubicados al norte del Cachapoal, además del sitio cerro La Muralla, en la zona de Tagua-Tagua, pocos kilómetros al sur de La Compañía. Se postula que todos estos sitios juntos conformaron un sistema defensivo regional, en primer término para resistir la invasión Inca y en segundo lugar para hacer frente a los españoles. En este contexto, el pucará de La Compañía habría representado un sitio de abastecimiento o puesto de avanzada.
• Sector Norte y Noreste: vínculos con las poblaciones diaguitas del Norte Chico, donde se desarrollan actividades de cultivo. En este sector se encuentran los contextos funerarios y alfareros con mayor diversidad y complejidad de este periodo.
Ejemplo de vasijas con la figura del “trinacrio”
11
investigadores continúan realizando estudios, no sólo en La Compañía, sino que en todo el valle del Cachapoal.
Período Tardío (1.450 - 1.536 d. C.)La población Aconcagua que habitaba la zona central de Chile se vio impactada en esta época por la llegada a la región de gente venida desde el norte, perteneciente al Imperio Inca.
Las evidencias materiales que nos hablan de esta presencia, consisten en sitios arqueológicos donde se puede apreciar que la sociedad Aconcagua, previamente existente, se mezcla con lo incaico, lo que llevó al mejoramiento de las tecnologías agrícolas, ganaderas y mineras, junto con la incorporación de nuevas formas arquitectónicas y cerámicas.
En concreto, fueron poblaciones venidas del norte, que presentan rasgos donde lo incaico se mezcla con lo diaguita, previamente conquistados por el imperio del Tawantinsuyo. En este contexto del ingreso de algunos elementos incaicos a la zona central, los pucarás pasan a ser vistos como lugares
sagrados o huacas, aprovechando esta redefinición para incorporar a las poblaciones locales a través de la ideología. Esta era una de las formas en que el Tawantinsuyo conquistaba e incorporaba a su imperio a otras comunidades.
Por todo esto, es que los investigadores d i scuten ac tua lmente s i e l pucará deLa Compañía es el hito de conquista más alsur del imperio Inca, ya que en él es posible encontrar unos pocos restos de alfarería cusqueña, ta les como f ragmentos deun ar íba lo.
Escudilla
Defensa de un Pucará Piedra de moler
El pucará en el contexto del periodo histórico regional
12
Los indígenas de Chile Central enel siglo XVIHacia el inicio del 1500, los indígenas de la zona ya habían alcanzado un alto grado de complejidad en el manejo de los recursos naturales. A la caza y recolección, se le unía elmanejo de la agricultura como formas de producción de alimentos, así como una gran cantidad de canales de regadío en los valles centrales. Estos indígenas presentaban algunas diferenciasconforme la zona en la cual habitaban. En cuanto a los nativos de la zona adyacente alpucará, recibían el apelativo de promaucaes, por su fiereza y carácter indomable, y su áreade habitación correspondía desde el río Maipo hasta Angostura de Paine.
A fines del siglo XV los españoles ya habían arribado a América y se encontraban en pleno proceso de conquista, mientras más al sur aún se desarrollaba una lucha entre invasores e invadidos. Caía el imperio Inca y los indígenas de la zona central de lo que actualmente es Chile se veían liberados del opresor, pero no sabían que llegarían hombres con armas jamás vistas por ellos, montando animales que sus ojos no conocían y con una fuerte ambición de riquezas… era la Corona española, que unos pocos años más tarde desarticularía definitivamente a las comunidades originarias de
este territorio, lo cual acarreó el abandono del pucará de La Compañía
La Guerra Total (1541-1545) El pucará del Cerro Grande de La Compañía tiene importancia fundamental en los alboresde la Conquista de Chile. La fortaleza formaba parte de un amplio sistema defensivo, utilizado
para detener el avance de las huestes hispánicasal mando de Pedro de Valdivia, momento en elcual el fuerte indígena cumpliría su más destacado rol como bastión defensivo en contra del ataque español. Valdivia, en su carta al rey de España Carlos V,fechada en 4 de septiembre de 1545, recuerdalas dificultades que debió afrontar luego de sullegada al valle del Mapocho en febrero de 1541,destacando el “recelo que los indios habían dehacer lo que han siempre acostumbrado en recogiendo sus comidas, que es alzarse…” (Valdivia 1978 [1554]). Así fue como el conquistador debió bregar desdeun comienzo con estas poblaciones levantiscas y rebeldes para poder someter la nueva tierra.
13
Y los años entre 1541 y 1544 serían el escenariode los momentos más angustiosos vividos por la hueste española en Chile.
Según Jerónimo de Vivar, cronista y relator de los primeros tiempos de la presencia española en Chile, mientras Santiago era cercada, atacadae incendiada por miles de indígenas allí congregados, el 11 de septiembre de 1541, Valdivia se encontraba conquistando la “provincia de los promaucaes”, “quienes se avían juntado en el río de Cachapoal… y que allí tenían hecho un fuerte con el señor de aquel valle” (Vivar 1987 [1561]).
Michimalonco aprovechó la ausencia del conquistador, para asolar la joven ciudad de Santiago, como el mismo Vivar lo atestigua: “sabido por Michimalongo la salida del generalde la ciudad y que iba contra los indios que estaban en el río Cachapoal, y que habían cincodías que era salida, pareciéndole que agora tenía tiempo de venir sobre la ciudad acordó salir con su gente” (Vivar 1987 [1561]), que sólo pudo ser defendida, a duras penas, por los
soldados reunidos al mando de Inés de Suárez.
Es sabido que una vez que Valdivia avanzó másallá del río Maule, en el año 1544, la poblaciónoriginaria emprendió un masivo éxodo hacia el sur (el primero en la historia de Chile), en busca de refugio, quemando sus campos y destruyendo sus aldeas ante la llegada del invasor.
El cacique Cachapoal y el resto de los indígenassobrevivientes fueron incorporados al sistema de encomienda, y hacia 1545 la resistencia delos promaucaes de la zona central fue controlada.
Como puedes apreciar, esta fortaleza es unsímbolo de la lucha y resistencia de nuestrosantepasados que, para mantener su independencia y libertad, combatieron al invasor.
Fue el cacique Cachapoal quien ejerció el mando de la resistencia en este pucará ante el asedio de las huestes españolas, las que finalmente lograron hacerse de la “provincia de los promaucaes”, pero al precio de ver destruida la ciudad de Santiago.
14
La fortaleza se encuentra ubicada en la cima del Cerro Grande de la Compañía, en la actual comuna de Codegua (VI Región).
El sitio habría sido ocupado por distintas poblaciones a lo largo del tiempo:
• Hay antecedentes de su ocupación desde hace aproximadamente 900 años, es decir, entre 945 y 1125 d.C. De esta época son las estructuras de planta circular y depósitos asociados de escala doméstica. Todas estas construcciones se ubican a una altura entre 625 y 635 m.s.n.m.
• Luego, población Inca invasora se habría establecido en el sitio alrededor del 1450 d.C. hasta aproximadamente el año 1530 d.C. Losrasgos arquitectónicos característicos de esta época consisten en una plaza intramurosubicada en la cumbre, asociada a estructuras
aisladas, además de muros perimetrales concéntricos y muchas collcas. Todas estas construcciones se ubican a una altura entre 670 y 677 m.s.n.m., en una relación “jerárquica” respecto a las ocupaciones anteriores.
• A la llegada de los españoles, el sitio habría
estado en manos de los indígenas promaucaes.
¿Por qué el Cerro Grande fue elegido para construir un pucará?
Basta con subir los 677 metros de altitud del cerro para entender por qué fue elegido para la construcción de un pucará: su altura privilegiada permite contemplar la totalidad del valle, haciendo de éste una atalaya natural para la defensa del territorio.
Otras características que hicieron de éste sitio un lugar óptimo para el levantamiento de un pucará no serían apreciables en la actualidad, como la dificultad de acceso a sus laderas por la presencia de tierras húmedas y pantanosas al pie del cerro o un tipo de vegetación espesa, más frondosa que la apreciable hoy en día.
El intensivo uso agrícola de las tierras adyacentes sería una de las razones de este cambio en la geografía alrededor del sitio. Sin embargo, muchos años atrás, condiciones como las mencionadas sí se habrían presentado.
15
• Abundancia de bulbos comestibles los españoles hablan de legumbres y “cebolletas” en sus crónicas y cartas respecto al “fuerte del Ynga”.
Se han identificado en el pucará hasta 5 muros defensivos, ubicados a distintas alturas en las laderas del cerro.
¿Cómo era el pucará de La Compañía?
La distribución de las construcciones dentro delpucará dan cuenta de jerarquías en su ocupación
A estas condiciones naturales, el sector sumaría otras características que lo habrían hecho propicio para el levantamiento de una fortaleza:
• Canteras para extracción de material de construcción en las laderas mismas del cerro.
• Disponibilidad de agua en las cercanías la cual se hacía llegar al pucará por medio de canaletas.
Las construcciones asociadas a los incas se encuentran posicionadas por sobre las correspondientes a la primera etapa de construcción dentro del sitio, estando emplazadas en la cumbre del cerro, dominando el valle y todo lo que allí ocurriera.
En el marco de la posible convivencia de dos grupos distintos en el pucará, este tipo de organización daría cuenta de una relación entre dominantes y dominados que habría ocurrido poco antes de la llegada de los españoles a la zona central.
16
¿Qué tipo de alimentos almacenaban o consumían quienes ocuparon el pucará?
Se han encontrado, gracias al trabajo arqueobotánico, restos de los siguientes comestibles:
• Quínoa: cereal nativo del altiplano peruano y boliviano. Probablemente traído por los incas.
• Maíz: abundante en la zona del valle de Cachapoal.
• Girasol: cultivado hasta la actualidad por grupos mapuche.
• Madi: hierba de semillas aceitosas cultivada por grupos mapuche.
• Calabaza: se encontraron cáscaras consumidas de este alimento en el sitio.
También se encontraron restos de frutos de cactus (Quisco) y hierbas medicinales, tales como el boldo y “pata de guanaco”
o calandrinia, utilizada ésta última como remedio contra los moretones.
Las estructuras de almacenamiento del pucará o collcas, así como otras estructuras identificadas que ofrecían cobijo y descanso a sus habitantes (habitaciones) dan cuenta de un sitio aprovisionado, apto para recibir y mantener a guerreros durante un tiempo y enfrentar en batalla a posibles enemigos.
18
Te invitamos a aprender a valorar nuestro patrimonio histórico yarqueológico, para que las generacionesfuturas, al igual que tú, puedan contemplar esta construcción de nuestros antepasados, y así evitar la pérdida irreparable de los restos de una de las fortalezas prehispánicas de mayor relevancia en la región central.
Si subes al Cerro Grande de La Compañía, debes saber que observarás los restos de lo que fue la fortaleza.
Algunas estructuras serán fácilmente reconocibles, otras requerirán del uso de tu imaginación, que seas capaz de mirar el sitio considerando lo que aquí se ha señalado, intentando ver lo que allí antes había.
Si bien se puede pensar que el deterioro de estas estructuras responde a los combates allí vividos, la mayor parte del daño se explica por el paso del tiempo y las “visitas” poco respetuosas del legado de nuestros antepasados que allí han llegado.
Por ejemplo, en diciembre de 1997, una empresa privada de telefonía personal, para la instalación de una antena servidora de telefonía celular, arrasó con gran parte del pucará sin solicitar los permisos correspondientes al Consejo de Monumentos Nacionales. Los daños fueron principalmente
Importancia de la protección del pucará
provocados por la construcción de un camino de acceso a la cumbre en el lado oriente del cerro, “el cual se superpuso en su mayor tramo al antiguo sendero peatonal existente, destruyendo a su paso vegetación relicta de la ladera este del cerro y un número importante de las estructuras relacionadas directamente con dicho sendero.” (Planella et al. 2004).
Situaciones como la anteriormente descrita dan cuenta de la escasa valoración y cuidado que se tiene con el monumento arqueológico del pucará del Cerro Grande de La Compañía, y que debemos tratar de revertir para que en el futuro no se vuelvan a repetir.
¿Cómo llegar al pucará?
El pucará se encuentra en la localidad de La Compañía en la cima del Cerro Grande. Este cerro está emplazado en el camino que une La Compañía con Codegua al poniente de dicha vía.
Viniendo desde la Ruta 5 sur se debe entrar por el paso sobre nivel de Graneros y avanzar hacia el este (donde vemos la Cordillera de los
• Visita previa: los profesores encargados del viaje deberán hacer una visita previa para evaluar las dificultades del terreno, así como coordinar con don Manuel Celis, quien está encargado de cuidar el lugar.
Al visitar el pucará debemos considerar que es un legado de nuestros antepasados y quedebemos cuidarlo. Es necesario poner muchaatención en no realizar ninguna intervenciónal lugar, tanto a las estructuras de la fortaleza como al entorno natural.
Andes). Llegando a La Compañía debemos seguir el camino que nos lleva a la comuna de Codegua. Imponente encontraremos el Cerro Grande al oeste donde podemos imaginar por qué fue seleccionado como un punto estratégico por nuestros antepasados.
• Elegir un buen día: al ser un registro patrimonial que se encuentra al aire libre resulta necesario averiguar las condiciones climáticas que nos encontraremos el día de la visita. • Vestir adecuadamente: al saber que el lugar es un cerro debemos escoger nuestro calzado y ropas de acuerdo a esta situación. Además, considerar la protección básica ante los rayos del sol.
• Organización: antes de visitar el sitio es imprescindible definir los pasos a seguir. Programar el medio de transporte, preparar la hidratación y alimentación durante la jornada.
19
Rancagua
Graneros
San Francisco de Mostazal La Punta
87 kms a Santiago
La Compañía
Codegua
Pucará
Machalí
La Leonera
20
Para visitar el sitio te recomendamos el siguiente circuito
1. Entrada
2. Portón: Una vez conseguida la autorización podremos ingresar. Esta es la oportunidad de realizar las últimas instrucciones.
3. Primera curva: Nuestra primera parada será de reflexión: ¿cómo vivían los antiguos habitantes de este cerro? ¿qué comían? ¿cómo vestían? ¿podemos encontrar algo de ello en el escenario actual? Usando nuestra imaginación discutamos acerca las formas de vida que ocurrían en la época prehispánica y desde dónde se obtenían los recursos para llevarla a cabo.
4. En medio del camino: En la medida que vamos avanzando nuestra perspectiva del cerro va cambiando. La fortaleza ha ido apareciendo ante nuestros ojos: ¿lo has notado? Si miras a tu alrededor, con detención, podrás apreciar que hacia la cima del cerro aparece el primer muro de protección del pucará. ¿por qué era necesario construir estos muros? ¿quiénes habrán sido los adversarios? ¿el muro habrá tenido sólo labores defensivas? Debemos estar atentos a las estructuras que comienzan a aparecer en la ruta a la cima, las canaletas al lado del camino ¿qué tan antiguas serán?.
5. Cumbre falsa: Ya hemos hecho la parte más difícil del cerro: la pendiente que hemos
Recuerda:para que tu viaje sea mucho
más fructífero antes de visitar el pucará es indispensable que tengas
las nociones básicas de quiénes habitaron en este lugar. Para
ello lee con atención las páginas anteriores de este libro.
dejado atrás era la más compleja. La perspectiva del cerro nuevamente ha cambiado, estamos mucho más alto y el valle se ve cada vez más pequeño. ¿Cuál es la importancia de la altura? ¿por qué era necesario establecerse a esta distancia del valle?
N
21
Este emplazamiento del pucará tenía varias razones ¿recuerdas alguna de ellas?
6. Pucará: Luego de la caminata hemos llegado. Ahora estamos ubicados en la cima del cerro y tenemos a nuestra vista las estructuras que han llegado hasta nuestros días.
En el entorno podemos encontrar los recintos habitacionales, los que se utilizaban para almacenar y los que servían para defender.
Tómate un minuto; recupera el aire y comienza a avanzar lentamente: contempla el lugar donde estás, escucha, huele, utiliza todos tus
sentidos y comienza a recrear la vida que hubo en este lugar hace unos quinientos años atrás. Imagina las conversaciones, los trabajos realizados, las alegrías y preocupaciones de sus habitantes.
Entre estos vestigios alguna vez circuló el pastor y el guerrero, y su presencia aún la podemos sentir ¿Puedes identificar cuáles estructuras corresponden a habitaciones y cuáles tenían fines guerreros? ¿imaginas cómo habría sido un día normal en este escenario?.
Si recorres la planicie podrás notar la orientación de las estructuras ¿dónde están mirando? ¿de qué manera están agrupadas?
Ahora realicemos nuevamente el viaje desde el principio, repasa el camino que te llevó hasta la cumbre y analiza la eficacia de la fortaleza ¿qué opinas de aquello?
Cada vez que visitamosun lugar de este tipo
debemos provocar el menorimpacto posible. Para ello
ten en cuenta no tocar nada, recoger todos tus desechos yser amable con la naturalezay los vestigios patrimoniales.
Finalizado el recorrido habrás hecho un viaje en el tiempo, hacia un momento de nuestra historia que muchas veces cuesta dimensionar. Sin embargo, estos testimonios de la vida humana no son lo suficientemente protegidos ¿qué opinas ahora que has conocido uno de estos vestigios? ¿cuál es la importancia que se le debe dar a la protección de estos lugares? ¿qué puedes hacer tú para cuidarlos?
22
GlosarioAríbalo: cántaro grande de cuello largo y base ancha, que se usaba principalmente para transportar y servir chicha en las fiestas ceremoniales. Es un elemento característico de la cultura Inka. Otros nombres: macka, puyñun.
Arqueobotánica: subdisciplina de la arqueología que se dedica a estudiar los restos vegetales del pasado. En los sitios arqueológicos es posible encontrar pequeños restos de polen, semillas y carbones, que permiten conocer el entorno y los hábitos de consumo de los antiguos.
Crónicas: son relatos históricos escritos por los conquistadores españoles donde buscaban realzar y justificar la Conquista. Los autores generalmente eran testigos directos de lo que estaban relatando por lo que se consideran una fuente esencial para este tipo de historias. Durante el siglo XVI se escribieron tres Crónicas referentes a Chile: Jerónimo de Vivar, “Relación copiosa y verdadera del Reyno de Chile”; Alonso de Góngora Marmolejo, “Historia de Chile”; y Pedro Mariño de Lobera, “Crónica del Reyno de Chile”
Diaguitas: cultura precolombina que habitó los valles transversales de la actual Región de Coquimbo (Elqui, Limarí y Choapa), entre los 900 y 1500 años d.C. Desarrollaron la agricultura, se organizaban en torno a aldeas dirigidas por un líder y su elemento más característico era la cerámica que presentaba decoraciones de diseños geométricos sobre diversas formas (ollas, urnas, jarros-pato). Con la invasión del Imperio Inca, los diaguitas sufren una serie de cambios, pero los más notorios fueron la expansión hacia la zona central de Chile y algunas regiones argentinas; y la introducción de nuevas formas (p.e. aríbalo) y decoraciones (p.e. reticulado) en la cerámica, la cual se denomina Diaguita-Inca.
Encomienda: institución socio-económica del periodo colonial, mediante la cual el Rey otorgaba a un encomendero español tierra y un grupo de indígenas para que la trabajaran, quienes lo hacían a cambio de un supuesto bienestar, donde los objetivos principales eran asegurar mano de obra para producir la tierra y evangelizar a los nativos.
Huaca: adoratorios que eran construidos en determinados lugares (cuevas, cerros o lagos) por ser el lugar del origen mitológico de las diferentes comunidades que conforman las culturas andinas. Promaucae: antiguos habitantes de Chile Central que por su belicosidad fueron así llamados por los incas y cuya denominación llega hasta nuestros oídos gracias a las crónicas de la conquista española. Promaucae deriva de Purum Awqa, que significa en quechua “enemigos salvajes” o “barbaros”.
Tawantinsuyo: denominación dada para el Imperio Inca, que significa “cuatro regiones”, refiriéndose a los puntos cardinales a los que se extendía esta civilización precolombina. Abarca lo que actualmente corresponde al Sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Noroeste argentino y hasta Chile Central.
23
Durán, E. y M. T. Planella. 1989. Consolidación agroalfarera: Zona Central (900 a 1470 d. C.). En Culturas de Chile, Prehistoria: desde sus orígenes hasta los albores de la Conquista, editado por J. Hidalgo, V. Schiappacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate e I. Solimano, pp. 313-327. Editorial Andrés Bello, Santiago.
León Solís, L. 1985. La guerra de los Lonkos en Chile central, 1536-1545. Chungará 14: 91-114.
Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas, 2ª edición 2006.
MIDEPLAN 2008. Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Santiago de Chile: Mideplan.
Planella M.T. y R. Stehberg. 1994. Etnohistoria y arqueología en el estudio de la fortaleza indígena de Cerro Grande de La Compañía. Chungará 26 (1): 65-78.
Planella, M.T., B. Tagle, R. Stehberg y H. Niemeyer. 2004. Logros y fracasos en la etapa de recuperación de un patrimonio arqueológico e histórico vulnerado: el caso de la fortaleza Cerro Grande de La Compañía. Chungará Vol. Especial 36: 1159-1174.
Valdivia, P. 1978 [1554] Cartas de Relación. Editorial Universitaria, Santiago.
Vivar, G. 1987 [1561] Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile. Colección Escritores Coloniales 13, Editorial Universitaria, Santiago.
Internet
Página de la Corporación de Desarrollo Pro O´Higgins:www.pro-ohiggins.cl
Página del Museo de Arte Precolombino:www.precolombino.cl
Página de la UNESCO:www.unesco.org
Rossen, J. 1994. Arqueobotánica del Cerro Grande de la Compañía. En:www.arqueologia.cl/actas2/rossen.pdf
Bibliografía