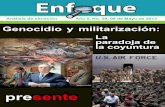Tiempos políticos y tiempo histórico: occasio y coyuntura
Transcript of Tiempos políticos y tiempo histórico: occasio y coyuntura
Tiempos políticos y tiempo histórico: occasio y coyuntura
Resumen: Tomando como base las diferentes concepciones culturales
del tiempo y proponiendo una distinción entre la política como un
sector específico de las acciones humanas y lo político como un
ámbito en el que se pueden ejercer acciones políticas pero
también de otra índole, se desarrollan en este ensayo las
modalidades de relación entre el tiempo de la política y el
tiempo de lo político, sobre todo en la modernidad, cuando lo
político aparece como esfera autónoma. Más aún, el desarrollo de
la modernidad en el siglo XVIII replantea la conexión entre el
tiempo de la política y de lo político y el tiempo de la
historia: si antes de las ideologías del progreso las
instituciones políticas eran conceptualizadas como producto de la
historia, en ese siglo se comienza a gestar la idea de la
posibilidad de cambiar la historia desde lo político y la
política.
Dos conceptos, uno antiguo y de tradición clásica, el otro
relativamente nuevo, pueden ser sintomáticos de estas
concepciones de tiempo: el primero es occasio, oportunidad,
ocasión, momento oportuno, que jugó un papel importante en el
cálculo político de Maquiavelo pero que ahora va siendo relegado
a un segundo plano. El segundo es coyuntura, que no sólo ocupa el
lugar del anterior sino que implica la idea de articulación entre
plazos de la historia y entre la historia y la política. Cabe
2
mencionar que una versión menor de este texto fue presentada como
ponencia en el II Congreso Nacional de Antropología Social y
Etnología (Morelia, Mich., 19 al 21 de septiembre de 2012).
Adán Pando Moreno es antropólogo social titulado con una tesis
sobre el culto al Hermano San Simón en Guatemala. Maestro en
filosofía de la cultura por la Facultad de Filosofía de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con un trabajo
de tesis en el que se compara el Estado en El Príncipe de N.
Maquiavelo con la Utopía de T. Moro como producciones de la techné
política. En la actualidad está en el último año del doctorado en
el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UMSNH con un
proyecto sobre el oficio de consejero en el Renacimiento y el
ethos político de la modernidad. En su desempeño profesional ha
estado vinculado al quehacer político, en especial como analista
de coyuntura y asesor.
3
Tiempos políticos y tiempo histórico: occasio y coyuntura
Antr. Adán Pando Moreno
1. Tiempo, cultura, historia.
Ha sido motivo de estudio para la antropología, social y
cultural, lo que podemos llamar las formas culturales del tiempo,
su representación y su uso. Para una disciplina que construyó su
autonomía epistémica en y desde el Occidente moderno, pero mirando
hacia las culturas no occidentales y premodernas, ha sido
relevante la comparación entre esas formas del tiempo en las
culturas tradicionales, ágrafas (llamadas primitivas en los
inicios evolucionistas de la disciplina) y las formas modernas.
Si bien es cierto que durante muchas décadas tuvo preeminencia el
estudio del tiempo en “los otros” y sólo recientemente ha cobrado
importancia el estudio del tiempo entre “nosotros”.
Desde los estudios ya clásicos de Henri Hubert a principios del
siglo XX hasta las reflexiones contemporáneas de Marc Augé,
pasando por M. Mauss, E, Durkheim, E. Leach, Edward T. Hall, C.
Lévi-Strauss y un largo etcétera (cfr. Estudios del Hombre, en
particular pp. 27 - 50), las formas culturales del tiempo en las
culturas tradicionales han sido analizadas, aproximadamente, con
los siguientes parámetros:
4
a) La oposición de un tiempo continuo frente a uno discontinuo
tanto como la continuidad y la discontinuidad en el tiempo.
b) La oposición entre un tiempo ordinario y un tiempo
extraordinario.
c) La oposición entre la concepción del tiempo susceptible de
contarse en unidades isomorfas (en tamaño y cualidad) y la
concepción del tiempo en unidades inconmensurables.
d) La oposición entre el tiempo cíclico y el tiempo rectilíneo
y, por lo tanto, la dirección del tiempo, si es reversible o
recursivo.
Estos cuatro pares de oposiciones son atravesados por un eje uno
de cuyos polos se imbrica, en particular, con el inciso d). Nos
referimos a la cuestión axial de la teleología del tiempo. Una
teleología puesta como predeterminada acaba por constituir un
determinismo; es decir, la idea de que existe una finalidad ya
establecida en el decurso del tiempo, que el devenir es un
advenir, conlleva que cualquier acontecimiento del presente pueda
ser leído ya como presagio, ya como revelación: el futuro le da
un sentido determinado al presente, le determina un sentido al
presente. Este es el caso claro de la escatología soteriológica
cristiana. En cierta forma es también la de los tiempos
circulares del mito. O, incluso, la de una noción de la física
5
del universo que lleva al cosmos irremisiblemente a la entropía,
al punto de mínima energía. Pero, aunque parezca contradictorio,
no toda teleología tiene que ser predeterminada y determinista;
no al menos si se entiende que la tendencia a un fin no significa
ni la existencia previa de ese fin ni su conocimiento. Ni toda
concepción del tiempo y el devenir tiene que ser teleológica.
Habremos de regresar a esta cuestión axial pero por ahora
volvamos al enfoque cultural y sus cuatro pares de oposiciones.
Las culturas tradicionales, de manera típica aunque no
absolutamente, pueden concebir y vivir en un tiempo ordinario
continuo isomorfo, digamos el transitar de los días (sea cual sea
su forma de medirlos y contarlos); ese tiempo se rompe
cíclicamente en un momento determinado, al abrirse al tiempo
extraordinario epocal e inconmensurable de y en el rito, el cual
a su vez es un tiempo cíclico por definición. O, dicho de otra
forma, hay dos tiempos de distinta naturaleza que se cruzan: el
tiempo profano y el tiempo sagrado. Y, sin embargo, ambos son
tiempos cíclicos en el que la rueda del primero, del profano,
queda subsumida a la rueda del segundo, el sagrado (Eliade 1988,
Eliade 1993).
El pequeño sistema de cuatro pares de oposiciones antes
mencionado sirve de modelo para que otras categorías temporales
encuentren su lugar: duración, momento, instante, época, etapa,
6
las divisiones antes/después, pasado/presente/futuro, occasio,
kairós, etc. A guisa de ejemplo, es sabido que en muchas culturas
tradicionales, tales como las sociedades tribales del África
occidental y central, hay dos pasados, uno de corta duración,
cercano cronológicamente al hablante, funcional y ordinario,
podríamos decirle cotidiano; y otro pasado denominado de manera
frecuente pero inexacta como “lejano” que es el pasado ancestral,
epocal, de duración indeterminada, de carácter casi sagrado que
tiende a fundirse en un tiempo mítico. Pues bien, un mismo
evento, un mismo acontecimiento puede pertenecer a ambos marcos de
referencia, según sea narrado: la muerte del padre del hablante
puede ser relatada anecdóticamente como algo que ocurrió hace
poco, el mes pasado, por una mordedura de víbora; pero es,
simultáneamente, el tránsito del penúltimo de los descendientes
de los ancestros del hablante a la comunidad en la que todos los
antepasados se reúnen (suponiendo que el hablante es en efecto el
último de los descendientes).
Conviene aquí tener en mente dos posturas sobre la distinción
dual del tiempo. La una, la de Norbert Elias, el tiempo como dato
natural pero con dos visiones, una “objetivista” y otra
“subjetivista”, según se entienda la primera de una manera
puramente física o la segunda dependiente de la conciencia
(Elias, 1997). Otra, la de Giacomo Marramao en su obra Kairós, en
7
la que expone una partición entre el tiempo físico y el tiempo
psíquico, siguiendo un aforismo de Einstein pero, sobre todo,
como una “profunda e invisible herida” en el siglo XX: la
oposición (“desde Bergson hasta Husserl y Heidegger”) entre “la
sensación subjetiva e interior de la duración” y “un tiempo
impropio, inauténtico pero mesurable” (Marramao, 2008, todas las
comillas vinen de la p. 27). Sin embargo, ambas posturas no
necesariamente se corresponden de modo biunívoco entre sí. Lo que
ambas posturas comparten y que nos interesa rescatar es que, sea
lo que sea el tiempo, no parece haber manera de entenderlo en sí,
el tiempo no es independiente de nuestra percepción o noción o
conciencia de él, aún concediendo la existencia de un tiempo
físico que pudiera actuar y producir efecto.
Una parte de lo que Occidente se ha relatado, de su propia
versión de sí mismo, es que vive en un tiempo distinto, moderno,
un tiempo esencialmente marcado por lo continuo, ordinario,
susceptible de cronotomía, rectilíneo e irreversible. Un tiempo
pretendidamente fundado en hechos objetivos que concuerdan con un
relato racional mas, sobre todo, con un control real de la
sucesión, del ritmo, de la hora. Pero el principal descubrimiento y
sorpresa de la antropología --como ha ocurrido en otros casos de
su historia desde mediados del siglo XX- no ha sido sólo aquel
funcionamiento de las formas culturales del tiempo en las
8
culturas tradicionales sino que estas formas culturales también
operan en el Occidente, así sea de modo paralelo o subrepticio y
sigiloso (cfr. Lévi-Strauss, sobre todo la segunda parte del
capítulo VIII “El tiempo recuperado”).
Al irse reconociendo esta factor común entre las culturas
tradicionales y la occidental resultó inevitable que impulsara un
giro en las concepciones del tiempo y de la historia. Como es
sabido, los llamados pueblos primitivos eran considerados como
pueblos ‘sin Historia’, no porque fuera imposible pensar un
movimiento de sus sociedades en el tiempo, sino (1) porque ese
movimiento era siempre el mismo, sin avance ni retroceso y (2)
porque son culturas que carecen de toda clase de documento (no
sólo escrito, incluso narrativo oral) que permitiera reconstruir
hitos pasados: no hay relato histórico (Historia) sólo hay mito;
más allá del tiempo funcional, toda referencia se sumirá en un in
illo tempore mítico. Digamos, de paso, que se creía que sólo se
superan estos dos puntos cuando estas culturas son absorbidas por
la ‘historia universal’, cuando entran al ámbito del mundo
occidental.
El enfoque que adoptó la antropología -y otras disciplinas junto
con ella- para superar esta palinodia fue reconocer que no todas
las culturas tienen la misma correspondencia entre su historia
objetiva (res gestae) y la narración de la misma (rerum gestarum).
9
Cada cultura podría tener sus procesos de historia objetiva (ya
sea que así lo nombre un observador interno o uno externo) y sus
estructuras narrativas y diégesis. Lo que hemos llegado a
identificar como cultura occidental se caracteriza por tener una
narración denotativa y metonímica, mientras que las culturas
tradicionales frecuentemente tienen una narrativa connotativa y
metafórica. Esta diferencia en el orden del relato queda más
descubierta cuando ‘historia’ no es concebido sólo en tiempo
pasado sino también futuro: a la narración mítico metafórica del
pasado le corresponde, en la mayoría de los casos, un tratamiento
profético del futuro. La profecía nunca se resuelve bajo la
fórmula de “todo seguirá igual”, si el tiempo narrativo mítico
del pasado parece un continuum uniforme, el tiempo narrativo
mítico del futuro (la profecía) parece siempre el de la ruptura.
La profecía siempre anuncia de modo simbólico un evento por
venir, un aparecer nuevo, un emerger, un acontecer, con mayor o
menor grado de inminencia.
La ciencia moderna, la historiografía moderna, sigue el modelo
epistémico de darle al pasado una explicación y al futuro una
predicción. En este proceder, sin embargo, hay que observar dos
puntos: primero, que la predicción supone como normal el
cumplimiento de las leyes –naturales o históricas, si se cree en
ellas-, es decir, la continuidad es la normalidad; la predicción
10
de una excepción, de una anormalidad, causa alarma (y sería
análogo a la profecía). Es señal de la irrupción del caótico azar
en un mundo que debía estar regido por el continuismo de las
leyes. La clarividencia sobre el futuro, las funciones del
oráculo, el vaticinio, el augurio, el presagio, el auspicio, sólo
cobran sentido en cosmovisiones para las que el futuro es
inherentemente incierto. Segundo, que bien mirado el asunto, la
validez de la predicción futura está basada en la exactitud de la
explicación pasada, pero la explicación es ex post, está alimentada
con algo que pasó, que ya pasó, que está en el pasado. Luego,
nuestra capacidad de decir lo que va a venir tiene que ver con
nuestra capacidad de decir lo que fue. Reaparece aquella cuestión
axial que antes habíamos dejado un poco de lado, la cuestión
teleológica del tiempo reaparece ya sea con la misma imagen ya
sea con otro ropaje.
Debemos decir, entonces, que: (1) estas características
epistémicas modernas de una narración no mítico metafórica, sino
denotativo metonímica, son características conservadas en la
modernidad pero no inventadas por ella. Las encontramos en los
clásicos griegos y latinos, porque una parte de Occidente nació
antes de la modernidad. (2) No podemos eliminar la sospecha de
que, en el fondo, la narración metonímica sigue cumpliendo
funciones metafóricas, de que sólo hemos sustituido un mito por
11
otro, aunque tengan estructuras diferenciadas (acercándonos al
sentido de la crítica de la secularización que hace Marramao
1989, pp 53 – 68 y 157 - 161).
En estas apretadas líneas tenemos como supuesto la hipótesis de
que la concepción moderna del tiempo, en general, es también, al
igual que en las culturas tradicionales, una serie de elecciones
sobre el mismo modelo de cuatro pares de oposiciones. No decimos
que sea el mismo conjunto de elecciones, no, por el contrario:
ante el mismo modelo, distintas culturas hacen sendas elecciones.
Cierto es que un conjunto numeroso que hemos englobado en la
categoría de culturas tradicionales tienen elecciones de opciones
muy semejantes (un tiempo cíclico discontinuo entre el tiempo
profano y el sagrado). También es cierto que ciertas
combinaciones de opciones son lógicamente impracticables (por
ejemplo, un tiempo extraordinario reversible), al menos para
culturas concretas, y, si las hallamos, es sólo como anécdota
literaria o como expresión artística (un tiempo rectilíneo
discontinuo de unidades isomorfas quizá sólo es concebible en la
música). Sabemos que esta suposición podría ser estudiada
interculturalmente con los mismos criterios expuestos más arriba;
podríamos preguntarnos, por ejemplo, si en un marco de tiempo
universal habría un tiempo continuo entre las culturas
tradicionales y entonces las modernas constituirían una
12
discontinuidad extraordinaria respecto de las tradicionales;
podríamos convertir, pues, la pregunta en un problema de segundo
grado o construir un bonito oxímoron, pero los oximorones bien
construidos merecen deferencia, el trato digno de la ironía; en
esta ocasión habremos de seguir ese camino.
La idea central de este ensayo es, pues, que en la modernidad
existe un tiempo de la política y existe un tiempo de lo
político. Para poder explicar esta idea es preciso establecer la
diferencia entre la política y lo político.
2. Tiempos políticos.
Estos términos (la política, lo político) tienen sobre sí una
historia polémica. Por una parte, política es un concepto que ha
variado su extensión, o, mejor aún, un término que ha abrazado
varios conceptos. Desde el más básico que remonta a su origen
para abarcar todo lo referente a la vida de la polis y, por ende,
se hace coextensivo a lo cívico y lo público, y también lo
económico y lo social. Hasta el que lo entiende rudimentariamente
sólo como un enfrentamiento de sujetos o actores, que son o
representan fuerzas sociales, por alguna clase de poder (lo que
en inglés se entiende por politics), confrontación más no
necesariamente conflagración.
13
La política es la suma vectorial de intentos de distintos sujetos
por realizar o actualizar (poner en acto) sus sendos proyectos de
vida comunitaria organizada en una sociedad. No hay política sin
polemática, sin pugna, sin lucha; pero la política no es
únicamente esa lucha.
La política es, dicho sea para simplificar, la práctica por
antonomasia de relación con el poder, principalmente el poder que
es en sí -o puede ser traducido como- dominio en el sentido
weberiano. El poder, en especial en cuatro sentidos: (a) poder
como fuerza, número, cantidad, contra con los medios necesearios
para un fin. (b) poder como mantenimiento del orden, regularidad,
capacidad de veto. (c) poder como obediencia, capacidad de mando,
ya sea con aquiescencia ya sea por disuasión del grupo mandado,
una fuerza simbólica. Por supuesto, no se considera aquí
‘política’ por apócope de ciencia política.
Por su parte, uno de los usos del término ‘político’ ha sido en
acepción puramente adjetiva, como Ch. Mouffé (pp. 15-21). En una
acepción sustantiva, ‘político’ fue difundido (tal vez acuñado)
por C. Schmidt en un sentido derivado del adjetivo ‘fenómeno
político’, algo similar de lo que acabamos de definir por
política: es una contienda que se basa en la diferencia real
entre bandos amigos y enemigos. Dicha contienda tiene un carácter
de grupo, que abarca a la sociedad, no de conflicto entre
14
privados. Para Schmitt y sus seguidores, lo político es el punto
de máxima intensidad de los conflictos entre grupos antagónicos
cuya resolución definitiva sería en última instancia la fuerza
(aunque muchas veces no se llegue a la fuerza física, existe
siempre esta posibilidad en el horizonte. Cfr. Schmitt, 1963).
Pensamos que Schmitt confunde la condición mínima necesaria con
la situación normal suficiente. Su concepción dicotómica,
diríamos maniquea, en la que dos bandos y sólo dos entran en
antagonismo es la condición mínima de la pugna política,
analíticamente la más simple, pero en lo absoluto es la única ni
la que más comúnmente encontramos en la realidad.
Puede haber dos grupos y no ser siempre antagónicos, puede haber
dos grupos antagónicos y no resolverse siempre en pelea. Puede
haber dos grupos antagónicos y no caer en un juego de suma cero
(es posible que ganen los dos, empatar, o perder los dos). Esta
es la forma típica de antagonismo moderno que podemos llamar
‘económica’, siguiendo la definición de economía de Weber: cuando
dos grupos compiten por un mismo bien pero no uno contra el otro.
La relación mínima extrema como la platea Schmitt es la guerra,
en la cual no se compite por un bien sino por el dominio (o
aniquilación) del contrario (postura refutada ya por,
curiosamente, C. von Clausewitz). Y, claro, puede haber más de
15
dos grupos. Entonces, además de las relaciones de antagonismo y
sus grados existirán las relaciones de filoagonismo y sus grados.
Por ello sostenemos que Schimtt acierta en señalar un espacio
social que se aparece como nuevo pero yerra en su intento de
definición de lo político porque, a fin de cuentas, lo
circunscribe a la política reducida a la potentia.
El marxismo, en una de sus muchas vertientes, se ha hecho eco de
esta distinción, pero en un sentido diferente al de C. Schmitt.
En un intento de integrar la línea althusseriana con el
pensamiento de Gramsci, Nicos Poulantzas entiende por ‘lo
político’ la supersestructura jurídico-política, vale decir, el
Estado; y por ‘la política’, “las prácticas políticas de clase”
(Poulantzas, p. 33). Esta idea fue ampliamente difundida gracias
al manual de materialismo histórico de Martha Harnecker; sin
embargo, con el pasar de los años Althusser afinaría mucho más su
propia concepción, y Poulantzas intentaría hacerlo también,
aunque sólo lo lograra en una medida menor no por falta de
voluntad sino por la abrupta interrupción de su vida.
Para nuestros propósitos, la importancia de la distinción radica
en que la política es un fenómeno transhistórico y de todas las
sociedades; mientras lo político es un ámbito específicamente
moderno. No podemos detenernos a pormenorizar otros conceptos de
lo político. Baste apuntar los desarrollos de E. Dussel (pp. 49-
16
51), quien atinadamente indica las distinciones que hace Schmitt
al interior de la categoría de enemigo, aunque a nuestro juicio
insuficientes para admitir las tesis del autor austriaco.
Lo político es el ámbito social, de dimensiones virtual
simbólicas y también fácticas, racionalizado y racionalizante:
racionalizado porque se ajusta a un sistema de conceptos
jurídicos y fácticos, conceptos cristalizados en instituciones
concretas, para cuya consecución como fines lo político es un
medio y a través del cual se intenta racionalizar la política.
Cuando decimos racionalizado y racionalizante implicamos ciertas
categorías o valores de sanción específicamente de lo político,
así, lo político está validado y valida, es legítimo y legitima,
etcétera.
En su carácter, de modo análogo a lo que ocurre con lo económico,
lo político es autónomo, autotélico y autorreferente. Pretende
ser de modo simultáneo la ‘cancha’, las reglas del juego de la
política y su árbitro. En cierta forma, es el único espacio
validado para hacer política si no se quiere caer en el argumento
de la violencia ilegítima, de la fuerza bruta.
Lo político se asume a sí mismo y se presenta como neutro, por
encima de las fuerzas políticas en juego, exactamente como la
teoría liberal del Estado, pero revela su índole política, de
actor y fuerza, cuando recurre a la razón de Estado (y, tal vez
17
por eso, existe una especie de pasión culposa en los estadistas
cuando se recurre a ella, se alude al “no tuve más remedio que…”
como si no hubiera sido un acto volitivo sino una defensa
ineludible). El recurso de la razón de Estado descubre ante lo
público pero también ante los agentes de lo político ese carácter
inconsciente inconfesable de ser actor. No obstante, se reconoce
que no es un actor como cualquier otro: lo político siempre es
una metapolítica.
Es un ámbito demarcado por conceptos que señalan la frontera
entre lo jurídico y lo fáctico, entre la política formal y la
realpolitik: soberanía, legalidad, legitimidad, etcétera.
(Reconocemos la deuda que los párrafos anteriores tienen,
globalmente considerados, con las tesis de Bolívar Echeverría).
El ámbito de lo político aparece como un ethos (o, al menos, como
parte de un ethos) racionalizante de las acciones políticas.
Tiende a igualarse con el Estado, pero parece más útil
metodológicamente, entender por un lado lo político y por otro el
Estado como dos conjuntos que se intersectan en mayor o menor
superficie. En realidad, desde el punto de vista histórico, es la
noción de res publica, la república, lo que parece más cercano a la
idea de lo político.
Lo político se configura en la modernidad a partir de reacomodos
y ‘expropiaciones’ de otras esferas propias de la vida social
18
premoderna. Por ejemplo, para que existiera lo político y fuera
socialmente reconocido (es decir, que el conjunto de la sociedad
avalara, incluso sin participar, la existencia de este espacio)
debía existir un espacio público, diferenciado a la vez tanto en
lo real de lo colectivo-comunitario, como en lo formal del
derecho público heredado de Roma. Un espacio público abstracto,
el espacio en el que habitaran las formas legales, incluso y no
obstante, contra con el consenso comunitario concreto (existen
suficientes casos históricos que ejemplifican la oposición desde
el siglo XV, aún el XIV, entre los intereses ‘públicos’ de una
comunidad y lo que comienza a ser el ‘interés público’, el
‘supremo interés de la nación’: Castilla, las colonias en el
Nuevo Mundo, etc).
Si bien es cierto que la esfera de lo político no es la única que
aparece en la modernidad sino que aparece también, por ejemplo,
la esfera de lo económico (como parte del proceso de
secularización o laicización), es preciso señalar que todas estas
esferas son independientes unas de otras. No queremos decir que
no estén concatenadas, al contrario, cada una de las esferas está
intersectada con otra u otras, pero no hay ninguna relación de
determinación entre ellas.
Lo político, entonces, comprende tanto dimensiones virtual
simbólicas (o, mejor dicho, fictas): los relictos que quedaron del
19
imperium y que la modernidad supo aprovechar; como reales: los
fragmentos reacomodados del dominium, ahora más primordialmente
económico que de señorío territorial. Pero, si bien no cabe duda
de que el dominium constituye el elemento fundacional de todo
poder individual (uno tiene el poder de hacer libre uso y abuso de
sus propiedades, de su cuerpo, etc.), es precisamente ese
carácter el que lo excluye del poder público: lo político no debe ni
puede ser visto como patrimonio de ningún individuo.
Refirámonos ahora a la cuestión temporal entre la política y lo
político. El tiempo de la política se ha ido afinando a lo largo
de los siglos: es el tiempo del cálculo, del momento oportuno
para actuar (cuándo y cómo actuar en función de la obtención de
un beneficio propio o la reducción de un perjuicio propio o la
obtención de un perjuicio del adversario o la minimización de un
beneficio del adversario o una combinación de éstas). Pero no
pasemos por alto que ha sido también, entre otros, un tiempo
estacional, en una época en que las acciones militares eran
imposibles en el invierno europeo, la capacidad de disuasión en
esa estación variaba notablemente.
Hemos hecho mención constante acerca del papel racionalizador de
lo político sobre la política, no obstante, hay que aclarar que
la racionalización de la política no es moderna en lo absoluto,
es muy antigua (y por eso los consejos de SunTzu o de Frontino,
20
de Xenofonte o de Tácito, de Kautilya o de Maquiavelo, siguen
siendo útiles). La racionalización de la política de es muy
antigua en tanto cuanto es racionalización de la eficacia: ¿qué
acción es “mejor”, más eficaz, para llevar a cabo los planes?
Eficacia que bien puede entenderse en un estrecho sentido militar
o en una fórmula más compleja de cálculo entre beneficio, costo y
riesgo. Puede ser entendida, incluso, como una racionalidad
técnica.
El tiempo de lo político, en cambio, es un tiempo moderno. Pero,
dado que, según hemos asentado, es un ámbito que intenta
racionalizar la política bajo criterios específicos y que subordinen la
racionalidad polemática (de lucha, de pugna) propia de la política, uno de los
factores que habrá de intentar racionalizar es, entre otros, el
tiempo de la política. Como dijimos, los fundamentos de esta
racionalización ya existían y de ellos se aprovechó la
modernidad.
La diferencia sustancial es que antes del advenimiento de la
modernidad, la concepción de la política era subsidiaria de la
religión y de la ética (entendida en su sentido deóntico formal).
En clave explicativa, la política era un epifenómeno de la
historia: las formas de gobierno, las constituciones, los
ejércitos eran producto de la historia. Los grandes personajes,
21
los héroes, los militares, los autarcas, pasaban a la historia,
ellos por ellos mismos. No hacían pasar a la historia.
La modernidad inventó la posibilidad de invertir el orden. La
puerta, como en las cocinas, se empuja y se abre para los dos
lados. Una política de tiempo racionalizado conforme a la
historia: la política pudiendo cambiar de rumbo la historia. Luc
Ferry en Filosofía Política II apunta a algo semejante apoyándose
en Castoriadis; “la historia es un proceso simultáneamente racional
y dominable” (Ferry, 1997, p. 11). Con base en la creencia de que
la historia tiene una racionalidad causal la historia “puede ser
el objeto de una <<ciencia>>” (ibidem) que conocerá plenamente su
objeto y marcará fines de la acción humana (ibidem): así sería
ciencia explicativa y moral fundada. Cierto es que Ferry hace su
análisis principalmente para desentrañar el transfondo del
totalitarismo staliniano y siguiendo una concepción peculiar de
historicismo (muy cercana a la de Popper). Ahora bien, Ferry
atribuye la originalidad de esta concepción de racionalidad
histórica al idealismo alemán pero, a juicio nuestro, los
elementos que señala Ferry se encuentran ya presentes en las
ideologías del progreso. Habría, del mismo modo, una diferencia
en la teleología de lo histórico y de lo político entre estas dos
posiciones, teleología que tiene sus efectos sobre la concepción
del tiempo. Lamentablemente excede los límites de este ensayo la
22
profundización que ameritarían las tesis de Ferry (en especial
las preguntas de la p. 16), tarea que habrá de esperar mejor
ocasión.
La idea del tránsito de la historia a la política es clásico, la
idea de la posibilidad del movimiento inverso se fue dando
paulatinamente y la encontramos cristalizada a mediados del siglo
XVIII en que adquirió un carácter definitivo con la noción de
progreso. Como sabemos, la noción de progreso requería el
sustrato del tiempo rectilíneo, un tiempo no cíclico, no
elíptico, pero, además, que fuera ascendente. El precedente de
esta noción de tiempo para la historia es la historia de
salvación de Agustín de Hipona.
Tenemos, entonces, dos lógicas que no son necesariamente
homogéneas y compatibles, pero que la modernidad ha puesto
juntas: la política y lo político. Entre ambas puede haber
contradicciones concretas de funcionamiento. Pero, sobre todo,
sostienen relaciones diferentes con la historia.
El tiempo de lo político se quisiera continuo, ordinario, lineal
y ascendente (y, en este otro sentido, sólo sería newtoniano si
hay una fuerza que la impulse más allá de la inercia). Es el
tiempo del progreso en el cual lo político es el ámbito que
ordena, que organiza, que conduce esa fuerza. Conducir es
voluntario pero el progreso es una fuerza inmaterial, ciega;
23
todos los pueblos tenderían a progresar si no hubiera algo que
los lastra, que los detiene. Se racionaliza mejor un cambio
simplemente acumulativo, incrementalista, utilitario.
Frente al tiempo de lo político, el tiempo de la política parece
feraz, es el tiempo que lo político trata de domeñar. El tiempo
de la política es discontinuo, donde lo único constante es el
cambio, o, quizá, el cambio no es permanente pero es lo esencial
en la política, la alteración en el sistema de fuerzas. El tiempo
de la política no se mide, entonces, por unidades repetibles,
sino por momentos singulares extraordinarios. En la política un
día nunca es necesariamente igual al otro. La política parece
avanzar a saltos, con espasmos, si consideramos que ‘avanzar’
siempre será relativo a la estrategia de los actores en juego.
Parece que lo político reclamará siempre un gobierno de leyes, y
la política siempre uno de hombres, pero esta impresión es falsa.
Los pares de conceptos asociados ordinario – ley (y toda su
constelación semántico política: orden, estabilidad, etc.) es
también una idea antigua que fue expropiada y adaptada por la
modernidad. El otro par conceptual extraordinario – acción (y
toda su constelación semántico política: corte, ruptura, cambio,
revolución, héroe, etc.) no fue, en cambio, adoptado por la
modernidad sino sólo en el ámbito mítico de la fundación del
Estado.
24
El tiempo de la política, objeto que lo político trata de
racionalizar, se muestra como de índole contraria a ese ámbito
racionalizador. El principal elemento común es que ambas
concepciones han dejado de lado el tiempo cíclico. Pero la
política siempre conservará un halo primitivo, un poco salvaje,
tradicional, respecto de los esfuerzos domesticadores de lo
político. Aunque no se reduzca a pura potentia ese factor estará
siempre presente en la política.
Esta es la razón por la cual algunas teorías, como el
decisionismo de C. Schimtt y ciertos paradigmas del marxismo,
entienden que el punto de máxima condensación del poder es la
capacidad de decretar lo extraordinario político, el estado de
excepción, la razón de Estado y/o la Revolución. Ese punto de
máxima condensación del poder es el punto en que lo político se
abre necesariamente a la política, pues la excepción siempre lo
es del ámbito de lo político y siempre se resuelve por el
concurso de la política. Por eso mismo, afirmamos que el punto de
máxima condensación del poder es también la cuestión de la
sucesión, especie de contraparte especular del estado de
excepción, la sucesión quiere suponer la continuidad del orden
(“el rey ha muerto, ¡viva el Rey!”), la sucesión se presenta como
el cambio ordenado por lo cual incuba, de modo latente, el
potencial de irrupción de la política.
25
3. Occasio y coyuntura.
Podemos preguntarnos ahora sobre un fragmento de tiempo
cualitativo (una crononimia) de suma importancia para ambos
tiempos políticos: ¿es la occasio un concepto de la política o de
lo político?
El texto de G. Marramao Kairós estudia tanto las vicisitudes
filológicas como la historia del concepto. Nos dice que más que
corresponder al tempus se acerca al concepto de occasio, y trata de
devolverlo al Lebenswelt; el kairós habría perdido parte de su
sentido de momento crucial, momento oportuno, para remitir a “…la
calidad del acuerdo y de la mezcla oportuna de elementos distintos…”
(Marramao, 2008, p. 15), aunque por ello mismo llegara a ser uno
de los ingredientes patogénicos de la modernidad: “Llegados a
este punto se produce una hipertrofia de la expectativa,
patología que se corresponde con una restricción progresiva (sic)
del espacio de la experiencia.” (idem, p. 21).
No podemos reseñar con plenitud la teoría de Marramao pero
debemos adelantar que no estamos totalmente de acuerdo con su
versión. Estamos parcialmente de acuerdo con el diagnóstico (el
síndrome de la prisa, para el caso del libro mencionado) pero
pensamos que la etiología se halla en una especie de
esquizotemporalidad constitutiva de la modernidad, al menos en el
ámbito político, en lo que hemos venido llamando tiempos políticos.
26
La modernidad nos colocó en una especie de concepción relativista
del tiempo donde dos marcos de referencia funcionan en el mismo
lugar (un poco al modo de Einstein). Eso es esquizoide. Produce
una peculiar fractura del tiempo porque no es el hiato del tiempo
sucesivo, no es una dis-continuidad sino la simultaneidad de dos
lógicas.
Concordamos con Marramao en que sería deseable recobrar ese
sentido de la vida con una concepción “kairológica” (el término
es de Marramao) que nos permitiera conducirnos frente a la
impersonal razón instrumental. Pero, además de este bonito
proyecto, pensamos que la misma modernidad se ha impuesto la
búsqueda de la conducción de la historia y ha creído que dicha
conducción está en lo político, ¿o será en la política?
¿Puede la rueda de la historia (imagen deudora, sin duda, de la
rueda de la Fortuna) girar en torno al eje de la política? Están
aquí puestos sobre la mesa una noción determinista y necesaria de
lo histórico, cultural y social (determinismo en varias formas:
la Fortuna, el fatuum, las leyes naturales, las leyes históricas
con la misma fuerza que las naturales, designios divinos), frente
a una de la libertad, la voluntad y la acción (cuestión
emparentada con aquella de Luc Ferry tratada un par de páginas
atrás). Podría parecer una reedición del “mitad Fortuna, mitad
virtù” de Maquiavelo. De hecho, lo es, porque lo que de moderno
27
tenga Maquiavelo no radica tanto en sus soluciones (que en cuanto
a la política son casi antiguas) como en sus problemas.
Hoy en día, en el terreno político, occasio ha sido traducido por
coyuntura. A veces así se hace, si bien en sus orígenes occasio
sólo podía pertenecer o a la esfera de la moral y los deberes
(como en Cicerón) o a la esfera de la política.
Nos inclinamos, empero, por discernir entre occasio y coyuntura;
la primera, ocasión, como oportunidad, momento propicio, momento
oportuno, justo, pero un tanto aleatorio, dependiente de ese 50%
de Fortuna que Maquiavelo le atribuye. La occasio parece
presentarse, se nos da o nos es dada, y hay que tomarla. Mientras
que coyuntura puede ser entendida en otras facetas distintas. Por
la importancia que ha cobrado el concepto de coyuntura en el
pensamiento latinoamericano amerita un breve examen.
El término procede de la ciencia económica desde inicios del
siglo XX. “… expresa la voluntad de superar lo discontinuo de las
distintas curvas establecidas por los estadísticos para captar la
interdependencia de todas las variables…” (Nueva Historia, p.
193). Tenía un uso metodológico “…un método que permitiría
revelar el mayor número posible de correlaciones entre las series
aparentemente más alejadas…” (ibidem). El término coyuntura es un
útil metodológico que pretende dar cuenta con criterios de
28
coherencia de series estadísticas presentes, concretas, pero en
apariencia inconexas.
La expansión de la disciplina de la historia económica hizo que
prontamente se exportara el término. La coyuntura es vista como
una especie de ‘respiración’ o ‘pulso’ de la historia de la
economía. En la década de los treinta, Labrousse distingue tres
tipos de movimiento histórico en la economía: de larga duración,
oscilaciones cíclicas y variaciones estadísticamente anómalas que
se presentan perentoriamente. El segundo tipo de movimiento, el
oscilatorio, será parcialmente identificado con la coyuntura
(Nueva Historia, pp. 206–207).
Para mediados del siglo pasado, la historiografía en general ya
se había apropiado del término. F. Braudel, en un planteamiento
similar al de Labrousse pero que rebasa los márgenes de la
historia económica, propone el tiempo de las estructuras, el de
las coyunturas y el de los acontecimientos, largo, mediano y
corto plazo respectivamente, cada uno con sus rasgos propios. De
importancia es el comienzo de esos contrarios complementarios que
serán desde entonces la estructura y la coyuntura (Pomian, pp.
110-111). Será Pierre Vilar, en los setenta, quien abundará en la
relación entre estructura y coyuntura en un marco marxista y de
ampliación sociológica del término.
29
Ya para ese momento el término coyuntura tenía un uso político
con un claro contenido histórico. En este sentido, coyuntura va a
ser tomado, por una parte, como sinónimo de situación presente,
momento actual, correlación de fuerzas en un momento determinado,
o, según la clásica expresión de Lenin, “el análisis concreto de
una situación concreta”. Es el rostro de la política. Todavía en
este nivel de los orígenes puede haber una lectura un poco más
profunda como condiciones de posibilidad para una acción
política. La coyuntura es una disposición particular, una
‘posición’ (como en ajedrez) de los elementos que entran en juego
(incluyendo la estrategia de los actores); hay que resaltar que
es la posición en un tiempo.
Nicos Poulantzas escribe poco antes del famoso libro de P. Vilar
(la primera edición en francés del libro de Poulantzas es de
1968) y ofrece una definición de coyuntura que retoma la misma
oposición respecto de estructura y resalta tres notas
distintivas: (1) su carácter presente, actual; (2) su carácter
social clasista, como enfrentamiento de fuerzas sociales; y (3)
su naturaleza práctico política, relacionada con estrategias y
previsión política (Poulantzas, pp. 110-113). Textos de L.
Althusser (Contradicción y Sobredeterminación, Para Leer El Capital) y de E.
Balibar han sido tomados como antecedentes (o como el lugar en el
que se encuentran las ideas germinales) de esta tesis de
30
Poulantzas. Cierto es que gracias a la difusión de los manuales
de Martha Harnecker esta concepción de coyuntura cobró cartel en
los medios políticos latinoamericanos.
Entre los autores de honda influencia en el pensamiento político
y sociológico latinoamericano, Wallerstein hará una concisa
recuperación de Braudel para lo que el aquel llama la “invención
del tiempoespacio” (sic, Wallerstein, p. 149) como componente de
la comprensión histórica y se inclina por interpretar la historia
coyuntural de Braudel como una de mediano plazo y cíclica “…
cualquier mitad, por así decirlo, de una curva acampanada en una
gráfica” (p. 150).
Para Hugo Zemelman (pensador chileno, avecindado durante muchos
años en México y recientemente fallecido) la coyuntura es
claramente un momento de inflexión de la historia desde los
proyectos políticos y se muestra partidario de rescatar la noción
de “historias posibles” de Braudel.
Este punto amerita un paréntesis con dos notas: primera, la
eclosión del análisis de coyuntura en que ver con una práctica
política directa. En la década de los sesenta en América Latina,
empezando en Brasil, los cambios de orientación eclesiástica a
partir del CELAM da lugar a una intensificación de los grupos
llamados Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), una de las tareas
de estos grupos era el “análisis de la realidad” bajo el modelo
31
de “veo- juzgo-actúo”; de este análisis de la realidad y su
contacto con las luchas populares y teorías políticas de
izquierda se pasó al análisis de coyuntura. Se escribieron y
publicaron decenas de manuales de análisis de coyuntura los
cuales o bien hicieron eco directo o bien sirvieron para
catalizar un proceso que ya estaba en marcha. El hecho es que
los movimientos populares, la academia, la izquierda la social y
la partidista, las organizaciones de la sociedad civil y muchos
partidos políticos de otros signos y grupos empresariales
hablaban con soltura del análisis de coyuntura entre los años
setenta y ochenta.
Segunda nota, que es evidente que en una vertiente del marxismo
existe una íntima relación entre la recuperación del concepto de
lo político y el de coyuntura (véase lo dicho sobre Althusser,
Poulantzas y Harnecker en los apartados 2 y 3 de este ensayo) y
que esta íntima relación entraña una concepción tanto de la
historia como de la política. Existe una concordancia teórica en
esa vertiente del marxismo que vindica la vía armada
revolucionaria como transformación de la estructura social entre
la acción política y el cambio histórico, para lograr esa
concordancia se no sirve el término occasio sino que se precisa el
concepto de coyuntura que manejan.
32
Esta digresión sirve perfectamente de puente con la otra cara de
la coyuntura: la de una articulación entre el plano funcional y
el trascendental o estructura, el tiempo cotidiano y el tiempo de
la historia. En el fondo, las concepciones contemporáneas de
coyuntura implican esa interpenetración entre lo político y lo
histórico: la potencialidad de la política de hacer historia, o
de hacer historia con la política, pero a través de lo político.
La coyuntura, en cualquiera de sus dos facetas (como escala de
tiempo o como articulación y que no están reñidas entre sí),
presenta algunos problemas con relación a la dirección del
tiempo. En todo análisis de coyuntura como en toda acción operada
en la coyuntura, con ese privilegio del presente, no se trata de
explicar el pasado sino de prever el futuro. En este sentido, la
política no puede ser una ‘práctica científica’, como quedo dicho
en el primer apartado. La política establece una relación entre el futuro cercano
y posible y el presente, pero en ese orden preciso.
En política, la situación ideal de una coyuntura es aquella en
que el momento estratégico coincide con el táctico. Quiere decir
que una sola acción cobra el significado de toda una maniobra;
pero también que una acción que en otro momento o en otro
contexto hubiera sido meramente funcional (reactiva,
profiláctica, etc.) adquiere ahora el significado de cambio
histórico. Este otro rostro de la coyuntura muestra una relación
33
temporal distinta, aquí la flecha del tiempo corre del presente hacia el futuro
incluso lejano, muy lejano.
No está por demás abundar que lo expresado en lo últimos párrafos
ha sido un largo debate que ha enfrentado los paradigmas del
marxismo, es el conocido debate sobre el derrumbe. Si la teoría
clásica decía que el capitalismo llegaría a su fin con la
intensificación cataclísmica de las crisis periódicas ¿para qué
intentar la revolución? Y si no había tal derrumbe, la teoría
estaría equivocada y, entonces, ¿para qué intentar la revolución?
Se ve el problema del determinismo y de la teleología de la
historia. Y no puede dejar de repercutir en el nexo entre
política e historia: las coyunturas ¿llegan o se hacen? ¿Son
parte de una dinámica histórica determinada o las pueden generar
los sujetos socio-históricos?
4. Consideraciones finales.
Con lo expuesto, pensamos que el concepto de occasio ha sido
confinado a la política (y no a lo político) por pertenecer,
además, a una época en la que la puerta de la historia aún no se
había abierto hacia lo político. Coyuntura, en cambio, un
neologismo, presenta el caso contrario: pronto pasó a significar
el momento de relación o articulación entre estructura y
acontecimiento, o entre largo y mediano plazo, o entre la
historia y lo político.
34
Pero lo político no es una esfera “pura”, no puede ponerse en
acto si no es con la política. ¿Es la política la que cambia la
historia? ¿Es la pura potentia? Pareciera la revancha de una
política domesticada. Como si fuera la manera en que la política
infiltra su orden ‘dionisiaco’ en lo político ‘apolíneo’. Es la
política la que obliga a lo político a autoconcebirse como un
antes y un después, como un parteaguas de ciertos momentos de la
historia.
La política emplazando al ámbito de lo político a tomar partido:
o se reduce a pura política y renuncia a su sentido meta-, o
bien, sigue siendo metapolítica pero entonces debe encarnar
también una metahistoria y revelar el trasfondo de su
temporalidad mítica.
J. Almino habla de una división temporal, de un “tiempo
dividido”, al que se ve empujado lo político, un imaginario que
proyecta un (su) pasado que es superado por este (nuestro)
presente hacia un futuro luminoso. Centrado también en el
presente, con la carga de deseo puesta hacia el futuro, se ve en
la necesidad de recontar la historia de una manera escindida,
discontinua, aún sin caer en el decisionismo.
Estamos en capacidad de afirmar que todos los actores políticos
conciben la coyuntura, con ese o con otro nombre, al menos en el
primer sentido. Pero en el segundo sentido es inherente, sin
35
duda, a la lógica de los Estados y de las teorías e ideologías
revolucionarias que se inscriben dentro del proyecto de
modernidad.
El determinismo en la historia contra el voluntarismo en
política. La política no como espacio sino como tiempo de la
acción libre. Otra vez dos tiempos, o uno sólo en dos ámbitos.
Bibliografía.
Almino, Joao. 1986. La Edad del Presente. Tiempo, autonomía y Representación
en Política. FCE. México.
Barfield, Thomas. 2000. Diccionario de Antropología. Siglo XXI
editores. México.
Bobbio, Norberto et al. 2002. Diccionario de Política. 2 tomos. Siglo
XXI. México
D’Hondt, Jacques. 1983. Ideología de la Ruptura. Premiá editora (La Red
de Jonás). México.
Dussel, Enrique. 2006. Veinte Tesis de Política. Siglo XXI/CREFAL.
México.
Echeverría, Bolívar. 1998. Valor de Uso y Utopía. Siglo XXI. México.
Eliade, Mircea. 1988. Lo Sagrado y lo Profano. Editorial Labor. s/l.
36
Eliade, Mircea. 1993. El Mito del Eterno Retorno. Alianza/Emecé. Madrid.
Elias, Norbert. 1997. Sobre el Tiempo. FCE. México.
“Estudios del Hombre”, número 5: Ensayos sobre el Tiempo, 1997.
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades. De partamento de Estudios del Hombre.
Guadalajara, 1997.
Ferry, Luc. 1997. Filosofía Política II. FCE, México.
Lévi-Strauss, Claude. 1988. El Pensamiento Salvaje. FCE (Breviarios
173). México.
Marramao, Giacomo. 1989. Poder y Secularización. Península. Barcelona.
Marramao, Giacomo. 2008. Kairós. Apología del Tiempo Oportuno. Gedisa
editorial. Barcelona.
Mouffé, Chantal. 2007. En Torno a lo Político. FCE. Buenos Aires.
Nueva Historia, La (Diccionarios del Saber Moderno). s/d. Ed.
Mensajero. Bilbao.
Pomian, Krzysztof. 1990. El Orden del Tiempo. Júcar Universidad.
Gijón.
Poulantzas, Nicos. 1997. Poder Político y Clases Sociales en el Estado
Capitalista. Siglo XXI editores. México.
37
Rohde, Teresa. 1990. Tiempo Sagrado. Planeta. México.
Schmitt, Carl. 1963. El Concepto de lo Político (con tres corolarios). Texto
reproducido para uso de lo estudiantes del Instituto
Latinoamericano de Ciencias y Artes A.C.
Wallerstein, Immanuel. 1998. Impensar las Ciencias Sociales. Siglo XXI /
UNAM. México.
Zemelman, Hugo. 1998. De la Historia a la Política. La Experiencia de América
Latina. Siglo XXI/Universidad de las Naciones Unidas. México.