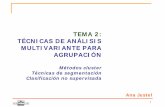TEMA 5 2013. PROSPERIDAD Y CRISIS
Transcript of TEMA 5 2013. PROSPERIDAD Y CRISIS
5
PROSPERIDAD Y CRISIS(1945 en adelante)
En las décadas de 1950 y 1960 los países más desarrollados (muy en particularEuropa y Japón, aunque también los Estados Unidos) vivieron un auge sin precedentes:un elevado crecimiento económico con pleno empleo y un aumento constante de losniveles de vida y la seguridad material del conjunto de la población.
Pero desde finales de los años 60, y con mayor claridad a lo largo de la década de1970, las bases de ese período de crecimiento excepcional fueron debilitándoserápidamente. La década de 1970 estuvo marcada por una creciente sensación de “crisis”,a medida que las economías apenas crecían, el desempleo aumentaba y se disparaba lainflación.
Enfrentados al desafío de la crisis, los Estados impulsaron a lo largo de la década de1980 cambios radicales en la política económica que provocaron a su vez profundastransformaciones en la estructura y la dinámica de las economías en las últimas décadasdel siglo XX. El objetivo de este tema es aclarar las causas del fin del ciclo decrecimiento y describir a grandes rasgos la evolución del sistema económico en la nuevaetapa que se abrió tras el fin del largo período de auge de la posguerra.
Índice de contenido
I.LA ERA DE LA PROSPERIDAD (1945-1973).............................................................................1 I.1.Cooperación e integración económica internacional.................................................................1
a)Los acuerdos de Bretton Woods y el GATT............................................................................1 b)El Plan Marshall.....................................................................................................................1 c)El proceso de integración europea..........................................................................................2 d)El valor de la cooperación internacional.................................................................................3
I.2.Productividad y bienestar: el desarrollo de la sociedad de consumo en las democracias avanzadas.........................................................................................................................................4
a)El crecimiento de la productividad.........................................................................................4 b)El capitalismo del bienestar....................................................................................................5
El papel del Estado.................................................................................................................6El ascenso del “Estado del Bienestar”...............................................................................6El “Estado del Bienestar” y el crecimiento económico.....................................................7
El pleno empleo y los acuerdos entre capitalistas y trabajadores...........................................8¿Por qué se alcanzó el pleno empleo?...............................................................................8Consecuencias del pleno empleo: la edad de oro del trabajo............................................9Los acuerdos entre sindicatos y empresarios.....................................................................9
II.UNA NUEVA CRISIS GENERAL..............................................................................................11 II.1.El agotamiento del modelo de desarrollo de la posguerra.....................................................11
El declive en el crecimiento de la productividad..................................................................11El renacimiento del conflicto industrial y el aumento de los salarios..................................12La pérdida de competitividad de Estados Unidos y el Reino Unido....................................13La crisis del sistema monetario internacional......................................................................14
II.2.La subida del precio del petróleo...........................................................................................15III.RESPUESTAS A LA CRISIS: LOS CAMBIOS EN LA POLÍTICA ECONÓMICA..........15
IV.LAS PRINCIPALES TENDENCIAS ECONÓMICAS EN EL CAMBIO DE SIGLO.........16 IV.1.Crecimiento...........................................................................................................................16 IV.2.Globalización........................................................................................................................16
a)El avance de la globalización................................................................................................16 b)Algunas consecuencias de la nueva oleada de globalización...............................................17
IV.3.El mercado de trabajo............................................................................................................17 a)Cambios estructurales y desempleo......................................................................................17 b)Salarios y condiciones de trabajo..........................................................................................18
IV.4.Los Estados del Bienestar.....................................................................................................20 a)Problemas de financiamiento................................................................................................20 b)Desigualdad, pobreza y oportunidades.................................................................................21 c)Los Estados del Bienestar y el crecimiento económico........................................................22
IV.5.Las finanzas...........................................................................................................................23
I. LA ERA DE LA PROSPERIDAD (1945-1973)
I.1. Cooperación e integración económica internacionalTras la Segunda Guerra Mundial el comercio internacional se recuperó muy rápidamente y comenzó a
crecer de un modo constante. Los arquitectos del nuevo orden internacional pensaban que la prosperidad delas naciones dependía en gran parte de su cooperación mutua, y no cabe duda de que la creciente integraciónde la economía mundial que impulsaron fue una de las bases del prolongado auge económico que siguió alfin de la guerra.
a) Los acuerdos de Bretton Woods y el GATTEn la Conferencia de Bretton Woods, en julio de 1944, Estados Unidos lideró el diseño de un nuevo
sistema monetario internacional. En Bretton Woods se decidió que el dólar estadounidense tendría un valorfijo en oro (35 dólares por onza de oro) y que el valor de las otras monedas se establecería en una tasa fija enrelación con el dólar y, por tanto, en forma indirecta también con el oro. Se creaba así un sistema de tipos decambio muy estable (muy parecido en realidad al patrón oro del siglo XIX) que favorecía el desarrollo delcomercio internacional.
En Bretton Woods se crearon también dos organizaciones que continúan funcionando todavía hoy. Una esel Fondo Monetario Internacional (FMI), con la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las nuevasreglas del sistema monetario y ayudar a los países a adaptarse a ellas. 1 La otra el Banco Mundial(inicialmente Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, BIRD), creado para financiarproyectos de inversión y promover el desarrollo económico.
Tres años después, en 1947, 23 países firmaron el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (conocidocomo GATT, por las siglas inglesas: General Agreement on Trade and Tariffs). De nuevo con Estados Unidosa la cabeza impulsando la iniciativa, los países firmantes del Acuerdo se comprometieron a reducir losaranceles aduaneros, a no recurrir a restricciones cuantitativas al comercio (cuotas) y a adoptar el principiode no discriminación en la política comercial.2
b) El Plan MarshallPero por mucho que se diseñasen instituciones pensadas para impulsar el desarrollo del comercio
internacional, éste no podría comenzar a crecer de verdad mientras las economías europeas permaneciesenpostradas y empobrecidas. Al acabar la guerra, las economías europeas necesitaban importar de todo, desdealimentos a maquinaria industrial. Pero les hacían falta dólares para pagar las importaciones, y carecían deellos.
En 1947, el año en que se firmó el GATT, la escasez de alimentos era todavía endémica en toda Europa
1 La Conferencia de Bretton Woods reunió en 1944 a los representantes de las 44 naciones que habían firmado la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. La Conferencia definió las reglas de funcionamiento precisas para fijar las relaciones monetarias internacionales y creó una institución específica, el Fondo Monetario Internacional (FMI), encargada de vigilar esas reglas. El sistema resultante se basaba en un patrón de cambio oro, a su vez basado en el dólar. Los cambios eran fijos, ya que cada moneda tenía una igualdad oficial declarada en el FMI, definida con respecto al oro o al dólar, que a su vez quedaba definido en relación al oro (en 35 dólares la onza). Estados Unidos era el único país obligado a mantener la convertibilidad de su moneda en oro (poseía entonces los dos tercios de las reservas mundiales oficiales en oro), mientras que el resto de los países tenía que fijar la paridad de su moneda con respecto al dólar. Las modificaciones de la paridad sólo se podrían realizar si el FMI lo autorizaba, aunque en la práctica esta medida afectaría exclusivamente a aquellos países que no pudieran corregir sus déficit comerciales sino a través de la devaluación. En caso de desequilibrio temporal, los países tenían la posibilidad de beneficiarse de créditos particulares, los DEGs, puestos a su disposición por el FMI, el cual se reservaba el derecho a exigir al país que solicitara una ayuda importante medidas de política económica interna vinculantes. Enciclopedia Encarta © 1993-2003 Microsoft Corporation.
2 El principio de no discriminación se traducía en la cláusula de “nación más favorecida”, por la cual todos los países se beneficiaban de los aranceles más bajos ofrecidos a cualquier otro para la misma clase de productos. El Reino Unido, por ejemplo, no podría cobrar un arancel de u n 12% a los vinos italianos y de un 6% a los franceses. El arancel más bajo, en este caso el que afectaba al vino francés, debía aplicarse a todos los países.
1
(excepto en Suiza y Suecia, que se habían librado de la guerra). El invierno de aquel año fue el peor desde1880. Los canales se helaron, las carreteras quedaron intransitables durante varias semanas y el hielo paralizólas redes ferroviarias en muchos lugares. El carbón, todavía escaso, no podía transportarse, y la producciónindustrial cayó en picado. Con sus economías paralizadas, los europeos no tenían nada que vender al restodel mundo, de manera que no podían conseguir dólares. Y sin dólares «no podían permitirse comprar comidapara impedir que millones de personas murieran de hambre, ni importar las materias primas y la maquinarianecesarias para sacar adelante su propia producción.»3
En estas condiciones, la alternativa comunista podía resultar muy atractiva para las poblacionesdesesperadas. Si la parálisis económica continuaba, seguramente aumentaría de un modo constante de lainfluencia de los partidos comunistas en Europa Occidental, y eso era algo que Estados Unidos no estabadispuesto a permitir.4 A finales de abril de 1947, el Secretario de Estado de Estados Unidos, George C.Marshall, comprobó durante un viaje el estado lamentable en que se hallaba Europa y decidió que eranecesario tomar medidas drásticas y cuanto antes. Sólo unas semanas más tarde anunció el Programa deRecuperación Europea, conocido en adelante como el “Plan Marshall”, que marcó una clara ruptura con elpasado. Primero, porque las sumas de la ayuda que ofreció a Europa eran muy sustanciales: el Plan Marshallentregó realmente mucho dinero. En segundo lugar, porque los europeos tenían bastante libertad para decidira qué iban a dedicar ese dinero. En tercer lugar, porque el Plan no era una simple ayuda de emergencia, comola que había habido hasta entonces, sino un programa estratégico de recuperación y crecimiento que seprolongaría varios años seguidos.
Al parecer, en palabras de un historiador, «los políticos europeos, acostumbrados a la descarada búsquedadel interés propio por parte de Estados Unidos en las anteriores negociaciones de préstamos, se quedaronbastante sorprendidos.»5 Desde luego, como Estados Unidos era con mucho la primera potencia industrial delmundo, resultaba inevitable que buena parte de los dólares que obtenía Europa a través del Plan Marshall segastasen en la adquisición de productos norteamericanos, de manera que también beneficiaba a la economíade Estados Unidos, impulsando sus exportaciones.
Al final Europa se recuperó muy rápido, y lo hizo precisamente durante el período de aplicación del PlanMarshall (1948-1951), de modo que pareciera que la ayuda americana fue realmente decisiva. También escierto, como ha afirmado recientemente un historiador, que el Plan Marshall «no se lanzó al vacío», que«Europa occidental pudo beneficiarse porque era una región con una larga y consolidada trayectoria depropiedad privada, economía de mercado y estabilidad política». En palabras de un diplomático británico,«el plan Marshall consistía en poner en manos de los europeos los dólares necesarios para comprar lasherramientas para la recuperación». El resto dependería de los propios europeos.6 Europa utilizó bien laayuda (compró las herramientas adecuadas y supo sacarlas el máximo rendimiento) porque tenía capacidadpara ello. Sus infraestructuras habían quedado destruidas por la guerra, pero la guerra no había liquidado, porejemplo, los conocimientos y los hábitos de trabajo de sus ciudadanos. Probablemente Europa habríaterminado recuperándose también sin la ayuda americana, aunque le hubiese costado más tiempo. O tal vezno... ¿quién sabe? Tal vez sin la ayuda del Plan Marshall las frágiles democracias europeas no hubiesen sidocapaces de sobrevivir a los durísimos primeros años de la posguerra y nuestra historia habría sido muydiferente.
c) El proceso de integración europeaMientras ayudaba a Europa con el Plan Marshall, Estados Unidos supervisó la reconstrucción de Japón y
permitió que las empresas japonesas accedieran al mercado norteamericano. En general, puede decirse quelas presiones de la “Guerra Fría” (la contención de la “amenaza comunista”) fomentaron una cooperaciónmuy estrecha entre Estados Unidos y sus aliados que ayudó a que las economías de Europa y Japón serecuperasen muy rápidamente de las destrucciones de la guerra y participasen crecientemente en el comerciomundial. Pero además de cooperar estrechamente con Europa, Estados Unidos obligó también en cierto
3 Tony Judt, Postguerra. Una historia de Europa desde 1945 (Madrid: Taurus, 2005), 139-140.4 Un informe de la CIA de 1947 afirmaba que «el mayor peligro para la seguridad de Estados Unidos reside en la posibilidad de un
derrumbamiento económico en Europa occidental y la consiguiente llegada al poder de elementos comunistas». Citado en Ibid., 151.
5 Ibid., 149.6 Ibid., 156.
2
modo a los europeos a comenzar a cooperar entre ellos. Con el Plan Marshall quedó muy claro que Franciadebía renunciar a su pretensión de cobrar indemnizaciones de Alemania y que debía olvidarse la idea demantenerla débil y empobrecida para evitar que en el futuro iniciase una nueva guerra. Estados Unidosquería una Alemania próspera y estable en la frontera con el bloque soviético. De manera que en adelanteEuropa tendría que aprender a convivir en paz con una Alemania fuerte.7 En otras palabras: los paíseseuropeos tendrían que olvidar las viejas rivalidades y comenzar a entenderse.
Los acercamientos entre los países de Europa occidental, y en particular entre Francia y Alemania, paracoordinar sus respuestas al Plan Marshall,8 fueron el primer paso de un proceso de creciente colaboraciónentre los viejos enemigos9 cuyo primer resultado importante fue la creación en 1950 de un mercado comúnpara la siderurgia, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Seis años más tarde, en 1957, sefirmó en Roma el tratado de la Comunidad Económica Europea, que creaba un gran mercado común queunía las economías de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Alemania e Italia. La CEE funcionó muybien desde el principio, y fue sin duda una de las bases del espectacular crecimiento de la economía europeaen este período. Las evidentes ventajas de la unión aduanera llevaron al Reino Unido, que decidió noparticipar en la Comunidad en 1957, a solicitar su ingreso muy pronto, en 1963 y de nuevo en 1967 (enambas ocasiones Francia vetó su entrada). En 1972 fue admitido como miembro de pleno derecho, junto aIrlanda y Dinamarca. La Europa de los Seis pasó a ser entonces de los Nueve. Desde entonces, la ComunidadEconómica Europea, que en 1992 pasó a llamarse Unión Europea, no ha dejado de ampliarse hasta abarcar ala práctica totalidad de los países del continente. Seguramente el hecho de que casi todos hayan queridointegrarse en ella es la mejor prueba de su éxito.10
d) El valor de la cooperación internacionalEn su momento apuntamos que durante la crisis general que se inició en la década de 1870, los
productores agrícolas y los fabricantes de sectores industriales en rápido crecimiento se encontraron con quelos mercados eran demasiado pequeños para absorber todo lo que podían producir. Fue entonces cuando, porprimera vez, «se hizo patente que, en un mundo con una productividad en crecimiento continuo, el problemade encontrar (crear) mercados determinaba los ritmos de la actividad económica tanto como la insuficienciade la productividad había determinado los de la era agraria.»11 Vimos también cómo en las últimas décadasdel siglo XIX algunos productores nacionales, enfrentados a la dificultad de vender sus productos,reaccionaron pidiendo a sus gobiernos que les protegiesen de la competencia internacional, de manera quehubo un pequeño giro hacia políticas más proteccionistas. En el período de entreguerras volvió a ocurrir lomismo y con mucha mayor intensidad. En tiempos de la Gran Depresión de los años treinta, cada economía
7 Los norteamericanos cambiaron muy rápidamente su opinión sobre el tratamiento que convenía darle a Alemania. En 1944, «la respuesta que más repercusión obtuvo fue la de Henry Morgenthau, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, quien propuso que el mundo impusiera una paz punitiva a Alemania, que debería convertirse en un país “agrícola”» para dejar de ser un peligro. Asa Briggs y Patricia Clavin, Historia contemporánea de Europa, 1789-1989 (Barcelona: Crítica, 1997), 352-353. Pero ya a finales de 1945, muy poco después del final de la guerra, se habían descartado los proyectos de paz que trataban de debilitar a Alemania y se entendía que sólo una Alemania rica podía impulsar el crecimiento económico en Europa y terminar con el peligrode que sucumbiera al comunismo. Eric Hobsbawm lo expresa de este modo: «Para los norteamericanos, una Europa reconstruida tenía que basarse, siendo realistas, en la fortaleza económica alemana... Lo mejor que los franceses podían hacer era vincular los asuntos de Alemania Occidental y de Francia tan estrechamente que resultara imposible un conflicto entre estos dos antiguos adversarios.» Hobsbawm, Historia del Siglo XX, 244.
8 El editorial de The Times del 3 de junio de 1949 resaltaba la diferencia entre el nuevo espíritu de colaboración entre los países europeos que estaba impulsando el Plan Marshall y las rivalidades envenenadas de los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial: «cuando los esfuerzos de cooperación del último año se comparan con el intenso nacionalismo económico de los años de entreguerras, cabe sin duda sugerir que el Plan Marshall está iniciando una nueva y esperanzada era de la historia de Europa». Citado en Judt, Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, 155.
9 Conviene recordar hasta qué punto eran profundos los odios y los recelos que hubo que superar para avanzar en el proceso de integración europea. Un psicólogo del ejército estadounidense escribió en 1945 en su diario lo siguiente: «Nadie en el mundo puede entender lo que los europeos sienten hacia los alemanes hasta que habla con los belgas, los franceses o los rusos. Para ellos, el único alemán bueno es el alemán muerto.» Recogido en Ibid., 159.
10 Hoy son ya 27 los países miembros y hay tres países candidatos esperando que se permita su ingreso (Turquía, Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia). Si no tenemos en cuenta los territorios de la antigua URSS, hay sólo dos países europeos con economías relativamente grandes que no han ingresado en la Unión: Suiza y Noruega. Esta última, en palabras de Tortella, ha sido el único país que «ha dado con la puerta en las narices» a la Unión Europea. Fue aceptada en 1972 y decidió marcharse. Gabriel Tortella, La revolución del siglo XX (Madrid: Taurus, 2000), 265.
11 David Christian, Mapas del tiempo. Introducción a la «gran historia» (Barcelona: Crítica, 2005), 533.
3
nacional tendió a replegarse sobre sí misma intentando conservar el mercado interior para los productoresnacionales.
Pero estas políticas proteccionistas fueron a la postre suicidas: si se rompía en pedazos el mercadomundial y cada uno se guardaba para sí su porción (sólo los alemanes venden en Alemania, etc...), al finaltodos terminaban vendiendo menos de lo que hubieran podido vender si hubieran continuado cooperando ycomerciando. Tras la Segunda Guerra Mundial no volvió a cometerse ese error. El colosal programa decooperación económica de Estados Unidos con Europa que fue el Plan Marshall ayudó al crecimiento inicialde las exportaciones norteamericanas y las instituciones de Bretton Woods establecieron las bases para undesarrollo sostenido comercio internacional, que se vio también favorecido por procesos de integraciónregional como el mercado común europeo. Todo esto hizo que se ampliase el mercado mundial y por lo tantocreciese la demanda externa (la cantidad de bienes y servicios producidos en un país demandados porresidentes de otros países), dado que los productos de cada economía nacional podían venderse cada vez másen el mundo entero. Esto contribuyó sin duda en gran medida al auge económico de la posguerra.
I.2. Productividad y bienestar: el desarrollo de la sociedad de consumo en las democracias avanzadas
Pero más importante aún que el aumento de la demanda externa impulsado por el comercio internacionalfue seguramente el crecimiento sostenido de la demanda interna en cada una de las economías avanzadas.Tras la Segunda Guerra Mundial, el gasto público elevado y el aumento espectacular del consumo de loshogares crearon finalmente un mercado capaz de absorber la enorme cantidad de mercancías que lasindustrias de producción en masa, con su productividad creciente, eran capaces de fabricar. Durante unasdécadas, la productividad y la demanda de bienes y servicios crecieron en paralelo, impulsando elcrecimiento y la generalización de unos niveles de consumo en las sociedades avanzadas que muy pocotiempo antes hubieran resultado inimaginables. Veámoslo con algún detalle.
a) El crecimiento de la productividadTras la Segunda Guerra Mundial la productividad aumentó muy rápidamente en todas las economías
industriales, y muy especialmente en Europa y Japón. Este aumento de la productividad se debió sobre todoal desplazamiento masivo de la población hacia actividades más productivas (de la agricultura a la industriay los servicios) y al perfeccionamiento y generalización en la industria del modelo estadounidense deproducción en masa.
Europa y Japón fueron extendiendo muy rápidamente el “modelo americano” por sus industrias yacortando así distancias con Estados Unidos. La producción industrial se modernizó, incorporandomaquinaria abundante, cara y muy productiva, perfeccionada gracias a los progresos de la ingenieríamecánica durante la guerra. Se fue avanzando también en la rutinización de los procesos productivos (elensamblaje, la pintura, el empaquetado de los productos van siendo cada vez más parecidos, conindependencia de cual sea el producto) y en la estandarización de los productos (se crean piezas exactamenteiguales y por lo tanto intercambiables). Finalmente, se fue impulsando una constante aceleración de laproducción mediante el flujo continuo y cada vez más rápido de las cadenas de fabricación y montaje.
En Estados Unidos el modelo de producción en masa, mejorado con nuevas técnicas que se desarrollarondurante la guerra, se aplicó a una variedad cada vez mayor de productos (incluyendo la comida basura:McDonald´s introdujo la comida rápida en 1948).
De modo que, en primer lugar, el progreso técnico (la universalización de la producción en masa) permitióque se multiplicaran los productos que ya existían antes de 1945, como los automóviles o loselectrodomésticos. En segundo lugar, los avances técnicos impulsados por la guerra introdujeron muchasmejoras en esos productos y en otros que apenas habían comenzado a desarrollarse antes del conflicto. Esteúltimo es el caso de los plásticos, por ejemplo (entre ellos el “nylon”, que había aparecido en el mercado en1935). Finalmente, los enormes gastos en investigación y desarrollo que tuvieron lugar durante la guerraprepararon el terreno para la aparición de tecnologías y productos radicalmente nuevos.
4
Entre las tecnologías nuevas, la que parecía más cargada de promesas (y amenazas) fue sin duda la energíanuclear. Sin embargo, al final apenas ha tenido importancia para la economía. En los años de la posguerramuchos imaginaron que las centrales nucleares que comenzaban a construirse ofrecerían en poco tiempo unafuente de energía muy barata y prácticamente inagotable. Pero no ha sido así. Por el contrario, la energíanuclear ha continuado siendo muy cara, muy poco rentable. Las 437 plantas de electricidad nuclear queestaban en funcionamiento en 29 países en 1998 necesitaban subvenciones masivas para seguir operando .Pero además de su elevado coste, la imagen pública de la energía nuclear fue empeorando a medida que unaserie de percances demostraban una y otra vez su peligrosidad potencial. Los percances en las centralesnucleares culminaron en 1986 en el accidente de Chernóbil, en la Ucrania soviética. 12 La catástrofe deChernóbil cambió por completo la idea de la gente sobre las centrales nucleares en todo el mundo, y desdeentonces muy pocos países han continuado apostando en serio por el desarrollo de la energía nuclear(Bélgica, Taiwán, Corea del Sur, Japón y sobre todo Francia). De manera que al final las expectativas quegeneró al principio han distado mucho de cumplirse: la energía nuclear no reemplazó a otras formas deproducción energética, sino que fue un mero complemento que nunca llegó a sumar más del 5 por ciento delsuministro mundial de energía.
Mucho más importantes a la postre fueron los avances en la electrónica. El principal fue la invención deltransistor en 1947. A partir de entonces la electrónica se basó en semiconductores, lo que permitió reducirrápidamente el tamaño y aumentar la capacidad de los circuitos electrónicos (que transmiten, reciben yalmacenan información: voz, imágenes o números u otros datos, en el caso de los ordenadores). En 1958apareció el primer circuito integrado, que agrupaba seis transistores en un único chip y en 1970 se desarrollóel primer microprocesador (el Intel 4004. Los últimos microprocesadores integran millones de transistores).La invención del transistor afectó a todos los productos basados en la electrónica. La televisión, que antes dela guerra estaba apenas en fase experimental, tuvo un desarrollo espectacular. Pronto aparecieron laspequeñas radios portátiles (los “transistores”), calculadoras de bolsillo, etc. Más tarde llegaron lasvideograbadoras que, aunque comenzaron a aparecer a finales de los años 50, sólo se convirtieron en unproducto de consumo masivo en la década de 1970, cuando las compañías europeas y japonesasdesarrollaron máquinas técnicamente más avanzadas con cintas de mayor duración (el formato quefinalmente se impuso en los vídeos domésticos, el VHS, fue presentado en 1976). En 1943, en plena guerramundial, se construyó también el primer ordenador digital, aunque su verdadero desarrollo de la nuevaindustria de la informática no comenzó hasta los años 70 con la aparición del microprocesador.
Todas las industrias basadas en la electrónica tuvieron un enorme crecimiento en la posguerra, pero elprogreso técnico impulsó también el desarrollo de muchos otros negocios. El turismo, por ejemplo, que seconvirtió a partir de la década de 1960 en una industria muy importante para muchos países (como España),llegaba en buena parte en aviones y dependía por lo tanto de los progresos de la aviación. La experienciaobtenida en la fabricación de aviones militares durante la guerra fue utilizada en la construcción de avionesciviles nada más terminar las hostilidades. Las compañías aéreas dispusieron de aviones más grandes(aviones de cuatro motores adaptados a partir de los bombarderos) y más rápidos, con adelantos como lascabinas presurizadas. Los experimentos en el campo del diseño aerodinámico, de los nuevos metales y losavances electrónicos trajeron finalmente el desarrollo de los aviones turborreactores de alta velocidad,diseñados para vuelos transoceánicos. El servicio de los vuelos transatlánticos se inició en 1958, y pocodespués el turismo se convirtió en la industria de más rápido crecimiento en los Estados Unidos (antes de laguerra, por ejemplo, jamás habían viajado más de 150.000 americanos a Centroamérica y el Caribe; en 1970,fueron ya 7 millones los que lo hicieron).
b) El capitalismo del bienestarTras la Segunda Guerra Mundial, el aumento sostenido de los salarios de los trabajadores y el incremento
del gasto público (sobre todo, aunque no sólo, en bienestar y seguridad) permitieron que se desarrollara unmercado de masas para los nuevos servicios (turísticos, por ejemplo) y para la gran variedad de bienes de12 La casi destrucción de un reactor nuclear a consecuencia de un incendio liberó un total de radiación cientos de veces superior a la
emitida por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Treinta y una personas murieron enseguida y 135.000 tuvieron que abandonar sus hogares por tiempo indefinido. Un número desconocido murió y seguirá muriendo por cánceres relacionados con Chernóbil, en primer lugar entre los 800.000 soldados y obreros obligados a realizar los trabajos de descontaminación, pero también entre los niños de la zona, cuyas glándulas tiroideas absorbieron una radiación excesiva. John R. McNeill, Algo nuevo bajo el sol. Historia medioambiental del mundo en el siglo XX (Madrid: Alianza Editorial, 2003), 375.
5
consumo que la industria moderna era capaz de producir en grandes cantidades. Podría decirse queinmediatamente después de la guerra tuvo lugar un compromiso con el bienestar popular que extendió alconjunto de los ciudadanos de los países desarrollados las ganancias de la producción en masa,convirtiéndolas en sociedades de consumo. El compromiso adoptó formas diferentes en los distintos países,pero siempre incluyó pactos entre sindicatos y empresarios y un mayor papel del Estado en la distribución dela riqueza.
El papel del Estado
El ascenso del “Estado del Bienestar”Al terminar la Segunda Guerra Mundial el gasto público se redujo, pero se mantuvo a un nivel bastante más
elevado del que había tenido antes del conflicto.
Por un lado, porque el gasto militar continuó siendo muy alto, sobre todo en los Estados Unidos. La GuerraFría con la Unión Soviética justifico gastos masivos en armamentos y en la “carrera espacial” que mantuvieronactivo el “complejo militar-industrial” que se había creado durante la guerra. La industria militar, financiada confondos públicos, continuó dando trabajo a muchos estadounidenses y produciendo innovaciones técnicas que enmuchos casos tenían aplicaciones útiles en la industria civil.
En segundo lugar, también continuó utilizándose intensamente la capacidad de inversión del gobierno,ahora para propósitos civiles. En los Estados Unidos, el esfuerzo más significativo de inversión pública trasla guerra, que generó mucho trabajo y estimuló la actividad económica, fue la planeación y construcción deuna red nacional de carreteras. Durante la administración del presidente republicano Eisenhower, el gobiernofederal realizó un esfuerzo multimillonario para conectar con grandes carreteras todas las ciudadesimportantes, desde Nueva York hasta Los Ángeles, desde Miami hasta Chicago. En Europa los estadosinvirtieron grandes cantidades de dinero en la reconstrucción de las infraestructuras destruidas por la guerra yen la construcción de otras nuevas, desde redes de carreteras hasta grandes aeropuertos en las ciudades. Enalgunos países (como el Reino Unido y Francia, por ejemplo) muchas grandes empresas en diversos sectoresclave de la economía (desde la producción de energía a la fabricación de automóviles, pasando por la banca)se nacionalizaron y se habló de la aparición de una "economía mixta" marcada por la coexistencia de un gransector empresarial público junto al privado.
Pero lo más importante fue sin duda el crecimiento de los gastos vinculados al desarrollo del Estado delBienestar: los seguros y los servicios sociales. Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados de todas laseconomías avanzadas se comprometieron a proteger a sus ciudadanos contra los principales riesgos de la vida (lapobreza, la incapacidad, la enfermedad) y también a promover una cierta igualdad entre ellos.
La generalización de los Estados del Bienestar tras la guerra estuvo motivada en gran parte por el deseo deconsolidar las democracias capitalistas, evitando que el fascismo resurgiera y que el comunismo fuese unaalternativa cada vez más atractiva. El nazismo, la variante alemana del fascismo, había desarrollado en Alemaniauna política social bastante amplia, promoviendo activamente el pleno empleo y ocupándose de mejorar laatención sanitaria y en general las condiciones de vida de la población alemana.13 Los logros de la Alemanianazi, que ofrecían en los años treinta un contraste muy llamativo con el aparente fracaso de la mayoría de lasdemocracias capitalistas, incapaces de terminar con el desempleo persistente, la incertidumbre de futuro o el másnegro pesimismo, probablemente hicieron que muchos viesen en el fascismo una posible solución a susproblemas.14 Por su parte, la Rusia de Stalin, con su imagen de energía, crecimiento y logros colectivos (entre
13 Por supuesto, la política social de los nazis tenía una cara tenebrosa. Las políticas para mejorar la calidad de vida de los miembros de la nación alemana no incluían sólo medidas “positivas” (creación de empleo, atención a la salud, reducción de la pobreza, mejora de la alimentación y la vivienda, etc...) sino también, como sabemos, otras mucho más sombrías: la eliminación de los ciudadanos física y mentalmente enfermos, la destrucción de determinados grupos raciales (fundamentalmente los judíos), considerados un peligro para la salud pública, y la explotación de otros (los eslavos, por ejemplo), considerados inferiores. Se trataba de un «Estado del bienestar racial», que para garantizar la buena vida al pueblo alemán «consideraba también necesario privar de la existencia a otros, expropiar sus bienes y redistribuirlos en beneficio de quienes habitaban en la nación.» Mazower, La Europa negra. Desde la Gran Guerra hasta la caída del comunismo, 97.
14 La corresponsal de la revista Newsweek en Bucarest, Rosie Waldeck, pensaba que a la mayoría de los europeos en la década de 1930 terminó resultándole indiferente el destino de una democracia «que les fue exaltada en términos intelectuales de libertad de pensamiento y libertad de expresión, pero que en términos de su experiencia cotidiana significaba principalmente libertad para morir de hambre». No tenían razones para defender la democracia frente al fascismo, y Waldeck creyó percibir incluso que
6
ellos, el heroísmo con que actuó el pueblo soviético en su lucha contra la Alemania nazi), ofrecía una posibilidadreal, y muy atractiva para muchos, de acabar definitivamente con los males del capitalismo (la desigualdad, lainseguridad, la pobreza...).
Tanto la experiencia traumática del nazismo como la amenaza comunista estuvieron muy presentes en lamente de los hombres que reorganizaron el capitalismo tras la Segunda Guerra Mundial. El Estado del Bienestardebía crear una nueva democracia en la que las masas viviesen bien y se sintiesen satisfechas, garantizando atodos los ciudadanos la seguridad material que el fascismo y el comunismo prometían y que el capitalismoliberal había sido incapaz de ofrecer hasta entonces. La seguridad y la generalización del bienestar mediante laintervención del Estado eliminarían las condiciones que hicieron posible el ascenso de Hitler al poder ysocavarían la influencia de los partidos comunistas, creando un mundo seguro para la democracia capitalista. Elinterés por consolidar la democracia frente a sus enemigos en la extrema derecha y en la extrema izquierda locompartía la inmensa mayoría de los políticos de los países desarrollados, tanto conservadores como socialistas,y ese objetivo compartido contribuyó a forjar un amplio consenso a favor del desarrollo del Estado del Bienestar.
El “Estado del Bienestar” y el crecimiento económicoPero muy pronto se hizo evidente que el desarrollo del Estado del Bienestar no sólo era necesario para mejorar
en lo inmediato la situación de las masas populares y ganar así su apoyo a la democracia, sino que tambiénparecía útil para promover el crecimiento económico. De manera que el aumento del gasto social del Estadoresultó ser tanto una necesidad política como una buena inversión económica, y esto último también ayuda aexplicar por qué fue tan amplio el consenso para respaldarlo.
La teoría keynesiana había brindando un poderoso argumento práctico en favor del aumento del gastosocial financiado con impuestos progresivos sobre la renta. Si, como había afirmado Keynes, la causa de lasdepresiones es la demanda insuficiente (demasiado poco gasto), y dado que los ricos tienden a ahorrarmientras los pobres gastan todo lo que ingresan, al quitarle dinero a los ricos (mediante impuestos) y dárseloa los pobres estamos estimulando la demanda y el crecimiento de la economía.
Tras la Segunda Guerra Mundial se aceptó que los gobiernos debían asumir la responsabilidad depromover el crecimiento económico, evitando las depresiones y el aumento del desempleo. Y el desarrollodel Estado del Bienestar parecía contribuir a logar ese objetivo: el aumento del empleo público (con trabajosestables y relativamente bien pagados) y del gasto social ayudaba, en efecto, a aumentar y sostener elconsumo popular, contribuyendo así a crear un mercado de masas para la producción industrial.
Pero la contribución del Estado del Bienestar al crecimiento económico no se limitó a la promoción delconsumo popular. Igual de importante fue la expansión de la educación pública, incluyendo las enseñanzasuniversitarias a las que por primera vez fue teniendo acceso un amplio porcentaje de la población, quemejoró en general la formación de los trabajadores y permitió que los jóvenes de familias humildesdesarrollaran sus talentos para beneficio de todos.
Si el Estado de Bienestar ayudaba a estabilizar la democracia (promoviendo la “paz social”) y contribuíaademás directamente al crecimiento económico, no debería extrañar que prácticamente todos los grupospolíticos, con independencia de cuál fuese su ideología, terminasen apoyándolo. Pero no todos entendierondel mismo modo el Estado del Bienestar y apoyaron en igual medida su desarrollo.
En general, los Estados del Bienestar más amplios y generosos aparecieron en los países donde elmovimiento obrero socialista tuvo una mayor influencia política. Es el caso de Suecia, donde el partidosocialdemócrata gobernó sin interrupción desde 1932 hasta mediados de la década de 1970, y en general delos países del norte de Europa (los países nórdicos o escandinavos: Dinamarca, Noruega, Suecia yFinlandia). También el Reino Unido tuvo un Estado del Bienestar bastante amplio, construido durante elgobierno del Partido Laborista (el equivalente inglés de los partidos socialistas del continente europeo)inmediatamente después de la guerra y respetado por los gobiernos conservadores hasta la llegada al poder
muchos recibieron al principio casi con alivio el triunfo de Hitler (por supuesto, la inmensa mayoría cambiaría muy pronto de opinión al descubrir la horrible brutalidad de los nazis): «La caída de Francia representó la culminación de veinte años de incumplimiento de las promesas de la democracia (...) Europa, cansada de sí misma y dubitativa de los principios conforme a los cuales había estado viviendo, se sintió casi aliviada al ver todo zanjado (...) Hitler, consideraba Europa, era un tipo inteligente; desagradable pero inteligente. Se había esforzado por fortalecer su país. ¿Por qué no probar su sistema? Así es como se manifestaban los europeos en ese verano de 1940.» Citado en Ibid., 164-165.
7
de Margaret Tatcher en 1979. Los países democráticos del continente europeo (Alemania, Austria, Francia,Holanda, Bélgica y en mucha menor medida Italia) también construyeron en la posguerra y conservan en laactualidad Estados del Bienestar muy generosos, en cuyo desarrollo se combinaron el impulso de la tradiciónsocialista con otras ideas y el compromiso de otros grupos políticos (sobre todo la Democracia Cristiana ylas ideas de solidaridad social de inspiración religiosa). España, Portugal y Grecia estuvieron gobernados pordictaduras durante el período de crecimiento económico de la posguerra y comenzaron más tarde adesarrollar sus Estados del Bienestar (desde finales de la década de 1970 y en la de 1980).
En los Estados Unidos durante los años 60 se produjo también una expansión importante de la políticasocial, sobre todo durante la presidencia de Lyndon B. Johnson (1963-1969) y su proyecto “Gran Sociedad”,cuyo objetivo central era erradicar por completo la pobreza. Se aprobaron en aquellos años muchosprogramas diseñados para ayudar a los pobres por medio de transferencias para el desarrollo de lacomunidad, la mejora de la vivienda y la educación. También se introdujo un seguro de salud para losancianos y para los pobres. Sin embargo, las políticas sociales de aquéllos años no tuvieron continuidad y losEstados Unidos nunca llegaron a tener un Estado del Bienestar semejante a los europeos.
El pleno empleo y los acuerdos entre capitalistas y trabajadores
¿Por qué se alcanzó el pleno empleo?Durante las décadas del auge de la posguerra las economías capitalistas desarrolladas (más las de Europa y
Japón que los Estados Unidos) llegaron a alcanzar una situación de pleno empleo. El equilibrio casi perfectoentre oferta y demanda de trabajo que se produjo entonces fue «una experiencia “extraña” en la historia delcapitalismo», y ni los políticos ni los economistas habían anticipado la posibilidad de que ocurriese algosemejante. Es interesante recordar, por ejemplo, que la planificadores británicos fijaron como objetivo parala posguerra una tasa de desempleo del 8,5%, que Keynes pensó que un desempleo del 6% era el máximoalcanzable, o que Bertil Ohlin, un economista sueco que después recibiría el Premio Nobel, se hizo muyfamoso por su exagerado optimismo al mantener en 1947 que tal vez se podría llegar a un nivel del 5%. 15 Sinembargo, hacia 1950 la mayoría de los países de Europa Occidental tenían ya tasas de desempleo en torno al2-3% (aunque Alemania e Italia, con tasas de entre el 7 y el 8%, eran excepciones importantes). Y el plenoempleo se generalizó hacia 1959-60: durante los años 60, solamente Irlanda e Italia tuvieron entre lasdemocracias europeas tasas de desempleo superiores al 4%, mientras Francia y Alemania se mantuvieronligeramente por encima del 1% (el mismo nivel que Japón).
Fueron varios los factores que contribuyeron a crear esta coyuntura excepcional. Sin duda fue fundamentalla prolongada expansión de la industria, que no dejó de crear empleo hasta mediados de los años 60 en losUSA y finales de los 60 o principios de los 70 en Europa. El crecimiento del sector industrial absorbió abuena parte de la mano de obra que abandonaba el campo y favoreció además el desarrollo del sectorservicios, entre otras cosas porque la elevada productividad industrial permitía financiar sin problemas laexpansión de los servicios públicos, que generaron una gran cantidad de empleo.
Pero el crecimiento del empleo en la industria y los servicios sólo explica en parte la situación de plenoempleo. También fue muy importante el hecho de que durante aquellas décadas apenas aumentó la ofertaglobal de trabajo, debido tanto a las peculiaridades del ciclo demográfico como, sobre todo, alcomportamiento de las familias. Por un lado, los bajos índices de natalidad de las décadas de 1930 y 1940hicieron que fuesen relativamente pocos los jóvenes que se incorporaron al mercado de trabajo hasta bienentrada la década de 1960. Por otro lado, y más importante, tras la Segunda Guerra Mundial la gran mayoríade las mujeres se quedó en casa (o volvió a casa, después de haber estado trabajando durante la guerrareemplazando a los hombres que estaban el frente), dedicándose al trabajo doméstico en lugar deincorporarse al mercado de trabajo. En Francia, por ejemplo, el momento de más baja tasa de actividadfemenina en todo el siglo XX se dio en 1962-1965.16 Fue en esos años cuando el modelo de familia“tradicional”, con el marido trabajando fuera de casa y la mujer ocupándose de la cocina y los niños estuvomás vigente: todavía se esperaba que la mujer hiciera eso siempre que fuera posible y los buenos sueldos delos maridos y las ayudas del Estado del Bienestar a las familias hacían que entonces fuese más posible para
15 Göran Therborn, European Modernity and Beyond. The Trayectory of European Societies, 1945-2000 (Londres: Sage, 1996), 57-58.
16 Colin Crouch, Social Change in Western Europe (Oxford: Oxford University Press, 1999), 61.
8
una familia trabajadora vivir con un solo salario que nunca antes en el pasado (o de lo que lo sería en elfuturo).
Consecuencias del pleno empleo: la edad de oro del trabajoEn la situación excepcional de crecimiento económico con pleno empleo que se dio en las décadas de
1960 y 1970 los trabajadores fueron adquiriendo un gran poder de negociación frente a los empresarios. Conpleno empleo, los trabajadores pueden exigir salarios más altos y mejores condiciones de trabajo y losempresarios están casi obligados a concedérselos.17
Como resultado combinado del pleno empleo y el desarrollo de los Estados del Bienestar, los trabajadoresde los países capitalistas desarrollados gozaban en la década de 1960 de una prosperidad mucho mayor de loque podían haber imaginado en sus mejores sueños muy poco tiempo antes. Entre 1949 y 1969, por ejemplo,los ingresos del obrero industrial medio en Estados Unidos aumentaron en un 65%. En Europa, la bonanzallegó un poco más tarde, pero también fue más espectacular: solo entre 1960 y 1973 el salario real promedioen la industria subió en 76% (es decir, el poder adquisitivo de los salarios casi se duplicó en poco más de 10años).
Pero además de producirse un crecimiento sostenido y generalizado de los ingresos reales, en las décadasde la posguerra se consiguieron avances importantes en materia de reducción del tiempo de trabajo: en lasegunda mitad de los años 50 la semana laboral se redujo en Europa a 44-45 horas y las vacaciones deextendieron a 2 semanas; en la segunda mitad de los años 60, la semana de trabajo se redujo a 40 horas, y lasvacaciones anuales comenzaron a aproximarse a las 4 semanas. Por supuesto, la combinación de una jornadalaboral más corta y unas vacaciones pagadas más largas se tradujo en una importante reducción de las horasdedicadas al trabajo a lo largo del año. Y así, con sus salarios y su tiempo de ocio en constante aumento lostrabajadores fueron integrándose plenamente en la sociedad de consumo.
Los acuerdos entre sindicatos y empresariosDe manera que el pleno empleo impulsaba al alza los salarios, permitiendo que aumentase el consumo de
las familias de las clases trabajadoras e impulsando así el auge económico. Pero el pleno empleo tambiénpodía poner en peligro la continuidad del crecimiento. Los empresarios podían temer que los trabajadoresaprovecharían la situación de pleno empleo para exigir y obtener unos aumentos salariales muy elevados quereducirían drásticamente sus beneficios. Y como la inversión en el sector privado depende de los beneficiosesperados, podía ocurrir que el temor a los aumentos salariales “excesivos” o al “excesivo” poder de lostrabajadores (que podía traducirse en huelgas constantes) paralizase la inversión privada y con ella elcrecimiento económico.
En este punto fueron muy importantes los acuerdos entre sindicatos y empresarios, que dieron a éstos laseguridad de que los beneficios se mantendrían en el futuro. Los acuerdos, reflejados en los convenioscolectivos, vincularon casi siempre los aumentos salariales a los incrementos de la productividad: en lamedida en que aumentase la productividad aumentaría la remuneración de los trabajadores. El compromisointeresaba a ambas partes y contribuía a que se prolongase el crecimiento económico con pleno empleo. Losempresarios tenían la garantía de que habría paz laboral en las empresas y de que la tasa de beneficioscontinuaría siendo elevada; los sindicatos, por su parte, ganaban poder, al convertirse en interlocutoresreconocidos por las empresas y adquirían la seguridad de que sus afiliados se beneficiarían de los aumentosde la productividad.
También, como en todo compromiso, ambas partes cedían algo. Los empresarios se resignaban areconocer el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, a la negociación colectiva y a obtener17 Si no les conceden lo que piden, pueden marcharse a buscar otro trabajo, dado que hay pleno empleo. En un contexto de pleno
empleo, los trabajadores siempre pueden amenazar al empresario con marcharse (lo que causaría un problema grave al empresario, dado que al haber pleno empleo le resultará difícil encontrar gente dispuesta a trabajar para él si no ofrece mejores condiciones que otras empresas), mientras el empresario no puede amenazar a sus empleados con el despido si no aceptan lo que les ofrece (a los empleados la amenaza de despido no les preocupa, dado que al haber pleno empleo saben que encontrarán rápidootro trabajo). Dicho de otro modo: en situación de pleno empleo, la competencia entre las empresas por conseguir o retener un trabajo escaso aumenta el poder de negociación de los trabajadores (y por ello los salarios tienden a subir cuando hay pleno empleo). Por el contrario, si hay mucho desempleo la competencia entre los trabajadores por conseguir unos empleos escasos aumenta el poder de negociación de los empresarios (y por ello los salarios tienden a bajar cuando hay mucho paro).
9
una parte mayor del incremento de la riqueza mediante aumentos de los salarios. Los sindicatos, por suparte, se resignaban a reconocer los derechos de propiedad de los empresarios (el derecho a apropiarse de losbeneficios y a decidir sobre la organización del trabajo) y aceptaban asumir responsabilidades nuevas.18 Enlos Estados Unidos, los sindicatos se comprometieron a mantener la disciplina laboral y a cooperar con lasempresas para «tratar de mejorar la productividad y a apoyar el rápido cambio tecnológico.»19 En la mayorparte de los países de Europa occidental (en los países nórdicos, en Alemania y Austria, en Holanda y Suiza yen gran medida también en Bélgica) los sindicatos no se limitaron a negociar y cooperar con las empresas.También mantuvieron contactos regulares con las organizaciones patronales y los gobiernos y asumieroncompromisos más amplios sobre el manejo de las economías y sobre el diseño y aplicación de las políticassociales de los Estados del Bienestar. Este modelo, que se desarrolló en muchos países europeos en laposguerra, en el que los principales “agentes sociales” (las grandes centrales sindicales y las patronales)participan junto a los gobiernos en la toma de decisiones sobre política económica y en la gestión de laseconomías, recibió el nombre de “neocorporativismo” o “corporativismo democrático”.
Las diferencias en las formas que asumió en cada país el compromiso entre capital y mano fueron enalgunos casos muy grandes. Pero en todos los países desarrollados ese compromiso dio una gran estabilidada las relaciones laborales, creando un entorno de paz laboral y cooperación entre trabajadores y empresarios.Aquél ambiente cooperativo aumentó la confianza de las empresas en el futuro, reforzando así su disposicióna invertir. La elevada inversión, a su vez, permitió que se mantuviera el crecimiento e hizo posible que elfuturo fuera más próspero.
18 Los términos del acuerdo y los compromisos mutuos se fijaron en el convenio colectivo firmado en 1948 por la General Motors yel sindicato de trabajadores del automóvil (United Automobile Workers, UAW), la mayor corporación del mundo en ese momentoy el más poderoso de los nuevos sindicatos industriales de los Estados Unidos. Aquél acuerdo colectivo «estableció el modelo para las relaciones laborales en los Estados Unidos en la posguerra.» Charles W. Bergquist, Labor and the course of American democracy: US history in Latin American perspective (Londres: Verso, 1996), 167-171.
19 Heilbroner y Milberg, La evolución de la sociedad económica, 132.
10
II. UNA NUEVA CRISIS GENERAL
II.1. El agotamiento del modelo de desarrollo de la posguerra
Solemos pensar que la espectacular subida del precio del petróleo en el año 1973 fue lo que puso fin alperíodo de auge económico de la posguerra e inició un período de crisis. Y sin duda es cierto, como veremosmás adelante, que el aumento súbito del precio del petróleo afectó profundamente a la dinámica de laeconomía mundial. Pero ya antes de que aquello ocurriese, el modelo de desarrollo económico de laposguerra había comenzado a mostrar claros signos de debilidad. Por un lado, los motores que habíanimpulsado el enorme crecimiento de la industria después de la Segunda Guerra Mundial (el rápido aumentode la productividad y la cooperación entre empresarios y sindicatos) estaban dejando de funcionar tan biencomo lo habían hecho hasta entonces. Por otro, el pilar que había sostenido la estabilidad del ordeneconómico internacional en el mundo capitalista de la posguerra (la hegemonía absoluta de los EstadosUnidos) se estaba agrietando muy rápidamente.
El declive en el crecimiento de la productividadPara empezar, el crecimiento de la productividad del trabajo en la industria en el conjunto de las
economías más avanzadas se fue haciendo más lento desde finales de la década de 1960. Pero, ¿por quéestaba ocurriendo esto?
En primer lugar, porque Japón y Europa se habían aproximado ya mucho al nivel de productividad de losEstados Unidos, hasta prácticamente alcanzarlo. La productividad del trabajo había crecido muchísimo enEuropa y Japón durante el “boom” de la posguerra mientras europeos y japoneses introducíanaceleradamente la maquinaria y las formas de organización más modernas que prevalecían en la industrianorteamericana. Estas ganancias rápidas de productividad derivadas de la “puesta al día” de sus economíastenían que irse agotando inevitablemente a medida que se iba cerrando la brecha tecnológica con los EstadosUnidos.
En segundo lugar, el crecimiento de la productividad tendió a desacelerarse en todas las economíasdesarrolladas porque el progreso del sistema de producción en masa de bienes de consumo conocido como“fordismo” –la cadena de montaje con los trabajadores desempeñando tareas repetitivas– estaba en ciertomodo alcanzando sus límites. A medida que la cadena de producción con la maquinaria más sofisticada, elcontrol de los tiempos de trabajo y la parcelación de las tareas se iba extendiendo prácticamente por todo elcomplejo industrial resultaba cada vez más difícil lograr nuevos aumentos de la productividad mientras nosurgiera otra oleada de innovaciones tecnológicas y organizativas.
Los aumentos de la productividad podían conseguirse todavía acelerando la cadena de montaje, pero elpoder de negociación de los sindicatos en una situación de pleno empleo (que comentamos en el epígrafeanterior), permitió que los trabajadores resistieran con éxito los intentos de las empresas de intensificar sutrabajo.
La resistencia a la intensificación del trabajo parecía ser, además, parte de un proceso más amplio de crisisde la disciplina en los talleres de las grandes empresas, que sin duda estaba afectando negativamente a laproductividad. Es muy posible que el determinante principal de aquel deterioro de la disciplina fuese laentrada en el mercado de trabajo de los jóvenes nacidos después de la Segunda Guerra Mundial (lageneración del “baby boom” de la posguerra). Estos jóvenes, que no habían conocido los “malos tiempos” dela Gran Depresión y las guerras mundiales y se habían criado en el período de prosperidad de la posguerra,probablemente daban “por supuesto” todo lo bueno del modelo de desarrollo (los salarios elevados, el trabajoseguro), porque, al contrario que sus padres, no conocían otra cosa. Por eso mismo, eran mucho mássensibles a los aspectos más negativos y degradantes del sistema “fordista”: el trabajo repetitivo y“alienante” en las cadenas de producción y el autoritarismo de la dirección de las empresas (que para suspadres eran un precio que “merecía la pena pagar”).
11
El rechazo de los jóvenes a ese tipo de trabajo, que seguramente contagió en alguna medida a sus mayores,se tradujo en varios fenómenos que afectaron negativamente a la productividad de las empresas en losEstados Unidos y en varios países europeos desde finales de los años 60: un fuerte aumento del absentismo,un aumento de las tasas de rotación en las empresas, y un deterioro de la calidad del trabajo.
LA “RESISTENCIA AL TRABAJO” Y SUS EFECTOS SOBRE LAS EMPRESAS
Desde finales de los años 60 los empresarios fueron expresando una preocupación cada vez mayor por las «formas nuevas y “rastreras de resistencia obrera, que destruyen de manera habitual y cotidiana la eficacia dela organización científica del trabajo y de la línea de montaje. El absentismo, la rotación del personal y la “falta de cuidado” en la producción son a la vez indicios y causas de esta pérdida global de eficacia.
El absentismo laboral. Un informe de 1970 de la Sociedad Philips aseguraba que «(las ausencias) se concentran generalmente en torno a las Navidades, la Ascensión, antes y después de las vacaciones colectivas, en los períodos de gripe y en los días soleados», y que para hacer frente a esto «el sistema de sustitutos por absentismo alcanza ahora del 15 al 20%», una cifra que todavía es «insuficiente para en los períodos de máximo absentismo. Todo esto, por supuesto, se traduce «en un coste importante para la empresa».
La tasa de rotación del personal (turn- over), que expresa el tiempo medio que un asalariado pasa en una empresa antes de que le echen (como ocurre más frecuentemente ahora) o se marche para buscar un trabajo mejor (como ocurría cada vez con más frecuencia a finales de la década de los 60 y principios de los 70 del siglo XX). En Ford, por ejemplo, «las tasas de salida fueron del 25% en 1969», dándose el caso de que «algunos obreros abandonan sus puestos a mitad de la jornada sin ir a recoger siquiera su paga». En la que era entonces la mayor empresa privada del mundo por el número de trabajadores, la American Telegraph and Telephon (ATT), «el reclutamiento de empleados se ha convertido en la pesadilla de la dirección de personal:más de dos millones de entrevistas al año para reclutar a doscientos cincuenta mil trabajadores anuales». Además del coste de tanta entrevista para contratar a los sustitutos de los que se marchan, «aquí se da una pérdida suplementaria que proviene de que hay que reemplazar al trabajador precisamente cuando adquiere la rapidez o la habilidad esperadas de él»
La “falta de cuidado” en la producción: el crecimiento de los “defectos de fabricación” y de los “desperdicios”. «El absentismo y la rotación del personal expresan a su manera una resistencia a entraren la fábrica. Los fenómenos que las direcciones de las empresas tratan como “faltas de cuidado”, “defectos” y aun de “porcentajes crecientes de desperdicios” expresan por su parte una actitud un poco diferente, de resistencia en el propio ejercicio del trabajo. El “desarrollo” de la “falta de cuidado” en la producción de líneas de la gran industria es señalada en todas partes y presentada como expresión de un problema de fondo. No sólo porque señala la existencia de un “rechazo” del trabajo en cadena, sino también, y de manera mucho más pragmática, porque da origen a costos y gastos suplementarios para la empresa. Pues las direcciones de las empresas sólo pueden hacerle frente sobrecargando sus aparatos de vigilancia y control. Rápidamente se desarrollan categorías nuevas de “controladores”, “retocadores”, “revisores”, “reparadores”, etc. También los talleres de reparación, en el interior mismo de las unidades de fabricación, deben “revisar” un número creciente de productos mediante pruebas y reparaciones diversas incluso antes de que lleguen al público. Esto sucede sobre todo con los automóviles. En Philips, el número de “devoluciones” —de aparatos de radio, por ejemplo, fue tal quedio lugar a una “revisión”... de los mismos métodos de montaje» .20
El renacimiento del conflicto industrial y el aumento de los salariosSi la productividad en la industria de las economías más avanzadas no estaba creciendo como solía, por
las razones que hemos apuntado, los salarios de los trabajadores, en cambio, no dejaron de crecer. Y a finalesde los años 60 y en los primeros 70 crecieron mucho, en buena parte como consecuencia de una ampliaoleada de huelgas que puso fin al período de paz laboral que había seguido a los acuerdos entre sindicatos yempresarios en la posguerra.
20 Benjamín Coriat, El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en masa (Madrid: Siglo XXI,1982), 127-129.
12
El detonante de los conflictos huelguísticos de ese período fue también, al menos en parte, el relevogeneracional que mencionamos arriba para explicar la creciente “resistencia al trabajo” rutinario y“alienante”. En muchos casos fueron los trabajadores más jóvenes, con sus nuevas demandas, quienes“desbordaron” a los viejos líderes sindicales, más favorables a la negociación y el acuerdo con losempresarios, impulsando huelgas “salvajes” (“sentadas”, ocupaciones de fábricas). En otros casos, lasprotestas de los jóvenes universitarios, que se extendieron por todas las sociedades más desarrolladas afinales de los años 60, “contagiaron” a los trabajadores de la industria.
La manifestación más espectacular de esta oleada de conflictos fueron sin duda los 150 millones de días detrabajo perdidos en Francia por las huelgas de mayo-junio de 1968, que se desencadenaron en paralelo a lasprotestas de los estudiantes universitarios y culminaron con un aumento salarial del 10%. También fueronparticularmente llamativas las jornadas huelgas y ocupaciones de fábricas del “Otoño caliente” italiano de1969, en las que se perdieron 60 millones de días de trabajo, que arrancaron también un 10% de incrementosalarial, reducciones del tiempo de trabajo y mayores derechos para los sindicatos en las empresas. No hubootras protestas de una magnitud comparable a las de Francia e Italia, pero los conflictos se extendieron porlos Estados Unidos y casi toda Europa: en el Reino Unido se perdieron 25 millones de jornadas de trabajo en1970-71 y Estados Unidos, por su parte, fue en 1970 la economía industrial con un mayor número dejornadas de huelga por trabajador.
En cualquier caso, las huelgas, o la mera amenaza de convocarlas (una amenaza muy creíble en unasituación de pleno empleo que daba a los trabajadores una sólida posición negociadora) se tradujeron entodas partes en aumentos muy sustanciales de los salarios. Así, los salarios reales aumentaron en torno a un4% anual en los países de la OCDE en los primeros años 70: unos aumentos muy superiores al crecimientode la productividad que inevitablemente erosionaron los beneficios de las empresas. Y con el final de la pazlaboral y el deterioro de los beneficios cayeron también la capacidad de las empresas para invertir y sudisposición a hacerlo (porque que tenían menos beneficios para invertir y porque las expectativas sobre losbeneficios futuros eran muy inciertas: dada la militancia de los trabajadores, era razonable pensar laaparición de nuevos conflictos que redujeran de nuevo los beneficios en el futuro)
La pérdida de competitividad de Estados Unidos y el Reino UnidoVimos en el epígrafe anterior que durante el “boom” de la posguerra Europa y Japón habían crecido más
rápido que los Estados Unidos, y acabamos de anotar que durante ese período sus niveles de productividad sehabían ido aproximado mucho al norteamericano. Los salarios, en cambio, eran todavía bastante menores, demanera que Japón y las economías europeas más dinámicas pudieron emprender una competencia cada vezmás intensa con los Estados Unidos, cuya participación en las exportaciones mundiales de productosindustriales se redujo a la mitad en sólo 20 años (del 33% en 1950 al 16% en 1970).
La economía europea más dinámica era sin duda Alemania, y sus industrias químicas, de maquinaria yautomovilística, que se recuperaron rápidamente tras la Segunda Guerra Mundial, fueron ganando unamerecida reputación de calidad y una cuota creciente en el mercado mundial. Japón, por su parte, seconvirtió en un sólido productor de automóviles y aparatos electrónicos y en un poderoso competidor en esossectores cruciales de la industria. Pero los Estados Unidos no fueron la única víctima de la creciente pujanzade las industrias alemanas y japonesas en los mercados mundiales: también el Reino Unido perdió una parteenorme de su cuota en el mercado mundial de manufacturas, que cayó del 25% en 1950 al 10,8% en 1970.
Es importante tener en cuenta que los problemas que describimos en los dos primeros epígrafes, la caídade productividad y el aumento de las huelgas y los salarios, no afectaron por igual a todas las economíasindustrializadas. En Alemania, famosa por sus relaciones laborales particularmente pacíficas, se desatótambién a principios de los años 70 una importante espiral de huelgas “salvajes” (no oficiales), pero engeneral los sindicatos fueron capaces de mantener la disciplina de trabajo y contener el aumento de lossalarios. En Japón, donde los sindicatos de inspiración socialista habían prácticamente desaparecido, lostrabajadores cooperaban estrechamente con las empresas. Estas diferencias en la productividad y los salariosse traducían en una mayor o menor competitividad de las industrias nacionales en los mercados mundiales:las empresas alemanas y japonesas podían vender productos más baratos o de mejor calidad que suscompetidores americanos o británicos, de manera que sus exportaciones crecían a costa de ellos. (En elcuadro de abajo puede leerse un breve relato sobre la suerte dispar de las industrias del automóvil alemana ybritánica)
13
«En la década de 1960, los fabricantes de coches alemanes habían conseguido una reputación de calidad de ingeniería y fiabilidad en la fabricación que hacía que empresas como Mercedes-Benz en Stuttgart y BMW en Munich pudieran vender coches cada vez más caros a un mercado primero nacional y con proyección cada vez mayor en el extranjero. El gobierno apoyó abiertamente a estos “campeones nacionales”, al igual que antes habían hecho los nazis (...) También enGran Bretaña había un “campeón nacional”, la British Motor Corporation, un conglomerado de varios fabricantes de coches anteriormente independientes como Morris o Austin, que más tarde se fusionó con Leyland Motors para constituir el British Leyland. Y, al igual que los fabricantes alemanes, los fabricantes británicos fueron interesándose cada vez más por el mercado extranjero. Pero aquí terminaban las similitudes. En 1949, el Reino Unido producía más turismos que el resto de Europa en su conjunto, pero su industria automovilística fue ganándose una reputación de mala calidad de la que no pudo librarse (...) En 1970 los productores europeos y japoneses estaban ya apoderándose de sus mercados y superándolos en calidad y precio. La crisis del petróleo de principios de la década de 1970 y el final de los últimos mercados protegidos del Reino Unido en sus dominios y colonias acabaron definitivamente con la industria automovilística independiente británica. En 1975 British Leyland, el único fabricante de automóviles a gran escala independiente del país, se vino abajo y tuvo que ser salvado mediante la nacionalización. Algunos años después, sus partes más rentables fueron adquiridas a un precio de ganga por... BMW».21
La crisis del sistema monetario internacionalLa pérdida de competitividad de la economía norteamericana está en la base del hundimiento del Acuerdo
de Bretton Woods, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial había sostenido un sistema de cambiosestable entre las monedas nacionales que promovió el crecimiento del comercio internacional y el desarrolloeconómico. El sistema, recordemos, garantizaba un tipo de cambio fijo entre el dólar y el oro, y todas lasdemás monedas fijaban su valor en relación un dólar que era “tan bueno como el oro” (porque cualquierapodía cambiar en cualquier momento sus dólares por oro acudiendo a la ventanilla de la Reserva Federal).
Pero la pérdida de competitividad de los Estados Unidos, que fue dando lugar a crecientes “déficit”comerciales, comenzó a crear fisuras en el sistema desde finales de la década de 1960. Ya en 1968, EstadosUnidos importó más de lo que exportó, y a medida que éstos “déficit” comerciales continuaban y crecían, losdólares que Estados Unidos pagaba por el “exceso” de importaciones empezaron a inundar los mercadosmundiales. El problema se agravó con la escalada de la Guerra de Vietnam (en la que los Estados Unidos semantuvieron hasta 1973), que aumentó la necesidad de importar bienes y servicios extranjeros. De maneraque los bancos y comerciantes extranjeros tenían en sus manos cada vez más dólares que no necesitaban, yeste “exceso de dólares” terminó sometiendo a la moneda norteamericana a unas fuertes presionesespeculativas que terminaron haciendo imposible mantener el tipo de cambio fijo con el oro. Como había“demasiados” dólares, parecía sensato esperar que su precio terminara bajando, de manera que quienestenían dólares comenzaron a cambiarlos cada vez más por divisas que parecían más sólidas (el marcoalemán) o, sobre todo, por oro. Al final, en agosto de 1971 el presidente Nixon decidió cerrar oficialmente laventanilla del oro y terminó así con el sistema de Bretton Woods.
Después de algunos intentos fallidos por determinar un nuevo tipo de cambio fijo, más bajo, para el dólar,se abandonó la idea del cambio fijo y comenzó la era de los tipos de cambio de flotación libre (o “flexible”):en adelante, los tipos de cambio de las monedas estarían determinados por el mercado, variando en teoría enfunción de la competitividad de las economías (si la competitividad de la economía alemana aumenta y secompran más productos alemanes, se necesitarán más marcos, con lo que marco irá ganando valor en losmercados, y a la inversa). Pero en la práctica no era así, porque los gobiernos intervenían constantementepara manipular a su favor el valor de sus monedas (lo que se llamó la “flotación sucia”). Poco a poco, lasfluctuaciones en el valor de las divisas más importantes han ido reduciéndose, en parte porque desde laentrada en vigor del euro se ha reducido mucho su número y, sobre todo, porque los gobiernos de han idocooperando sistemáticamente para dar una mayor estabilidad al sistema de cambios. Pero, en cualquier caso,el colapso del sistema de Bretton Woods generó en lo inmediato una gran incertidumbre que afectó muynegativamente, sobre todo, a las inversiones a largo plazo en la industria.22
21 Judt, Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, 521-523.22 Es más arriesgado invertir tu dinero, por ejemplo, en una gran planta de fabricación de automóviles en Francia, que rendirá
beneficios a medio plazo, si no puedes prever cómo evolucionará en el futuro la tasa de cambio entre el franco y el marco que si crees que sí puedes preverlo. Podría ocurrir, de nuevo por ejemplo, que el franco aumentase mucho su valor frente al marco: entonces no podrías vender tus coches en Alemania (porque serían muy caros en marcos) y los alemanes en cambio colocarían muy fácilmente sus coches en el mercado francés (porque serían muy baratos en francos), de modo que tus ventas se hundirían.
14
II.2. La subida del precio del petróleoEl petróleo abundante y barato fue uno de los pilares del rápido crecimiento económico que siguió a la
Segunda Guerra Mundial. Era inevitable que su precio aumentara progresivamente porque su demanda habíaestado creciendo muy rápidamente medida que desarrollo industrial multiplicaba su consumo, y la oferta,como recordó en 1973 un informe del Club de Roma (Los límites del crecimiento), era limitada.23
Lo que nadie esperaba, sin embargo, era que el precio del petróleo subiera tan abruptamente como lo hizoa finales de 1973: sólo entre octubre y diciembre el precio del barril de crudo se multiplicó por tres (de 3,75 a11,64 dólares el barril). El desencadenante de esta brusca subida de los precios fue un conflicto político: elembargo de la OPEP (Organización de Productores y Exportadores de Petróleo), con mayoría de paísesárabes, como represalia por el apoyo occidental a Israel en la cuarta guerra árabe-israelí (la guerra del YomKippur). Los países de la OPEP descubrieron entonces su poder para influir en el precio del petróleo, ycuando a fines de 1979 decidieron volver a restringir la oferta, el precio del crudo ascendió bruscamente porsegunda hasta alcanzar los 36 dólares el barril. De modo que finalmente el precio del petróleo se multiplicópor diez en menos de una década.
La subida del precio del petróleo hizo que se incrementaran los costes de producción en casi todos lossectores de la economía (en todas las industrias que consumían energía) y en los transportes. Era inevitable,por lo tanto, que subiera el precio de casi todas las mercancías. Las empresas, en cualquier caso, debíanelegir entre subir los precios para compensar el aumento de los costes o reducir sus márgenes de beneficio.Cualquier alternativa era mala para el conjunto de la economía. Si todo el aumento del gasto energético setrasladaba a los precios, el salario real de los trabajadores disminuiría en proporción a la subida y con él lademanda de bienes y servicios. Se produciría entonces una recesión económica: las empresas venderíanmenos, las menos competitivas quebrarían y crecería el desempleo. Si, por el contrario, las empresas asumíanel aumento del precio del petróleo reduciendo sus beneficios, con ellos disminuirían la inversión y lasposibilidades de crecimiento futuro de la economía. En los hechos lo que se dio fue una combinación de lasdos posibilidades: subieron los precios, con lo que disminuyó el consumo, y se redujeron los beneficios, conlo que disminuyó también la tasa de inversión. Comenzó así una situación nueva, de estancamientoeconómico con inflación,24 frente a la cual los gobiernos de la época no parecían tener una respuestasatisfactoria.
III. RESPUESTAS A LA CRISIS: LOS CAMBIOS ENLA POLÍTICA ECONÓMICA
TEXTO PARA ESTUDIO: Comín, Francisco. 2011. Historia económica mundial. De los orígenes a la actualidad. Madrid:
Alianza Editorial, pp. 654-662.
23 En realidad, el informe del Club de Roma se equivocó en sus predicciones sobre el agotamiento inminente de los combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) del planeta. Lo cierto es que en el siglo XX las reservas comprobadas de carbón, petróleo y gas natural tendieron a aumentar más rápidamente que su producción y, según las previsiones actuales (que seguramente también serán revisadas) todavía tenemos gas y petróleo para varias décadas y carbón para varios siglos. El problema que plantea hoy el uso intensivo de los combustibles fósiles no es que esté a punto de agotar sus reservas, sino, como sabemos, algo mucho más grave: que la contaminación que provoca ese uso intensivo en la producción y el transporte está destruyendo rápidamente los equilibrios del planeta y provocando un calentamiento global que pone en peligro directamente nuestra supervivencia como especie.
24 Tuvo incluso que inventarse una palabreja nueva para describirla: “estanflación”
15
IV. LAS PRINCIPALES TENDENCIAS ECONÓMICASEN EL CAMBIO DE SIGLO
IV.1. CrecimientoEl crecimiento del producto per cápita se detuvo durante los turbulentos años 70 debido al efecto
combinado de la caída en los beneficios (por el descenso de la productividad más la presión salarial), lasubida abrupta de los precios del petróleo y el fracaso de las políticas keynesianas. Durante la década de1980 también fue muy lento, lo que podría explicarse por la prioridad que se dio en esos años al control de lainflación y porque las políticas de cambio estructural (privatización y desregulación) estaban apenascomenzando a aplicarse. Pero también en los últimos años del siglo XX el ritmo de crecimiento ha sido muylento si se lo compara con lo que era habitual en el período de expansión de la posguerra. Parece, por lotanto, que la estabilidad de los precios y la liberación de las fuerzas del mercado no han sido suficientes paradevolver a las economías avanzadas un dinamismo parecido al que tuvieron durante la “Edad de Oro” de laposguerra.
Crecimiento anual del PIB per cápita 1820-20011820-1870 1870-1914 1913-1950 1950-1973 1973-2001
Europa Occidental 0.98 1.33 0.76 4.05 1.88Resto de Occidente*
1.41 1.81 1.56 2.45 1.84
Japón 0.19 1.48 0.88 8.06 2.14El mundo 0.54 1.30 0.88 2.92 1.41
(*) Resto de Occidente: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.Fuente: Maddison ?
Pero las cifras del cuadro de arriba muestran que el ritmo crecimiento de la riqueza en el período 1950-1973 fue algo excepcional, de modo que podríamos pensar que lo que ha ocurrido desde la década de 1970es que los países avanzados están teniendo unas tasas de crecimiento más “normales” en una perspectivahistórica (más parecidas, aunque algo mayores, por ejemplo, a las décadas de rápido desarrollo industrial definales del siglo XIX). En cualquier caso, el crecimiento no se detuvo a partir de la crisis de 1973, de modoque al comenzar el siglo XXI los ciudadanos de las economías avanzadas éramos sin duda mucho más ricosque treinta años antes.
IV.2. Globalización
a) El avance de la globalizaciónLa globalización (el conjunto de procesos que conducen a un mundo único en el que las sociedades son
cada vez más interdependientes) no es en absoluto un fenómeno nuevo. Hemos visto cómo, por el contrario,el progreso de la globalización ha sido una de las tendencias históricas más importantes a lo largo de toda laEdad Moderna desde que las exploraciones y conquistas europeas del siglo XVI crearon la primera redmundial de intercambios. Sin embargo, en los últimos años los nuevos desafíos y oportunidades queenfrentan las sociedades y las economías en un mundo cada vez más globalizado se han convertido tal vez enel tema estrella de los debates en la economía, la sociología y la ciencia política.
Esto ha sido así porque a lo largo de las últimas décadas del siglo XX el proceso de globalización se haacelerado de un modo espectacular. Recordemos que en el ámbito económico la globalización incluye laintensificación de los movimientos de bienes, capitales y trabajo a través de las fronteras nacionales y que suprogreso depende (como vimos al analizar las causas de la creciente integración de la economía mundial enla segunda mitad del siglo XIX) tanto de los cambios técnicos que la hacen posible como de las decisiones
16
políticas que la facilitan.
Respecto al cambio técnico, sabemos que en las últimas décadas la tecnología ha “encogido” al mundo aun ritmo sin precedentes. Sin las reducciones espectaculares en el coste del transporte por mar y aire que hapropiciado el progreso técnico no hubiera sido posible el enorme crecimiento del comercio mundial (y,aunque en mucha menor medida, de los movimientos de personas) que ha tenido lugar en las últimasdécadas. Del mismo modo, sin el fabuloso avance de las tecnologías de la comunicación no habría tenidolugar el dramático incremento de los flujos financieros internacionales, que han crecido en mucha mayormedida aún que el tráfico internacional de mercancías. Finalmente, la combinación del transporte barato y lastecnologías de la información ha hecho posible organizar también la producción, y no solo el comercio y lasfinanzas, de forma transnacional. En la década de 1970 una empresa que se establecía en un país distinto alde origen debía trasplantar todo el proceso productivo (Wolkswagen, por ejemplo, se instalaba en Brasil yproducía allí sus automóviles) Hoy, en cambio, con el abaratamiento de los transportes y la existencia detecnologías de la información que permiten controlar los procesos productivos al momento desde cualquierlugar, es posible descentralizar la producción de motores y todos los otros componentes del automóvil,fabricar cada uno en países muy alejados entre sí y después hacerlos converger para montarlos finalmentedonde se quiera.
La reducción del coste de los transportes y la mejora de las comunicaciones no ofrecen, sin embargo, unaexplicación suficiente del rápido avance de la globalización. También han sido fundamentales las decisionespolíticas de los Estados, en particular la reducción de los controles sobre el movimiento de los capitales através de las fronteras nacionales y las medidas tendentes a liberalizar el comercio de bienes industriales yagrícolas y de los servicios, que mencionamos antes.
El mercado de trabajo es sin duda el que menos se ha “globalizado” en las últimas décadas. Las personasse mueven por el mundo con mucha menor libertad que las mercancías y los capitales porque la fase actualde la globalización se ha desarrollado controlando de un modo bastante estricto la inmigración en todos lospaíses desarrollados. Esto marca una diferencia respecto al período de avance de la globalización anterior a1914, porque en aquellos tiempos, como vimos en su momento, hubo libertad de movimiento para la fuerzade trabajo a través de las fronteras nacionales. Sin embargo, también los movimientos migratorios desde lospaíses pobres hacia las economías más desarrolladas han crecido considerablemente en las últimas décadas, yhoy el porcentaje de residentes nacidos en el extranjero es de alrededor del 10% tanto en los Estados Unidoscomo en Europa.
b) Algunas consecuencias de la nueva oleada de globalización
TEXTO PARA ESTUDIO:
Comín, Francisco. 2011. Historia económica mundial. De los orígenes a la actualidad. Madrid: Alianza Editorial, pp. 672-674 y 690-696.
IV.3. El mercado de trabajo
a) Cambios estructurales y desempleoA lo largo del auge económico de la posguerra se produjo, como vimos, una caída espectacular del empleo
en la agricultura y un fuerte crecimiento del empleo en el sector servicios. A estas tendencias, quecontinuaron después de 1973, se añadió a partir de entonces un descenso muy pronunciado del empleo en laindustria en los países desarrollados.
La caída del trabajo industrial, que ha afectado sobre todo a los trabajadores menos cualificados, seatribuye generalmente a la combinación de dos factores: el cambio técnico y la competencia de losproductores de los países pobres, con salarios más bajos. Infinidad de estudios han mostrado cómo el avance
17
técnico ha ido favoreciendo el empleo de los más cualificados y reemplazando por tecnología informatizadalos puestos de trabajo en las tareas más rutinarias y repetitivas. Respecto a lo segundo, se calcula que deltotal los puestos de trabajo en la industria que se perdieron en la década de 1992-2002, al menos la cuartaparte en la Unión Europea y cerca de la mitad en los Estados Unidos desaparecieron debido al aumento delas importaciones procedentes de países pobres.
El crecimiento del trabajo en el sector servicios, aunque muy elevado, en general no ha sido suficientepara compensar la pérdida del trabajo industrial y el fuerte aumento de la población activa, la explosión de laoferta de mano de obra provocada por la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo a lolargo de las últimas décadas. Esto se ha traducido en la existencia de un desempleo persistente que haafectado sobre todo a Europa a lo largo de las últimas décadas.
En los Estados Unidos el paro ascendió desde algo más del 4.5% en 1973 a cerca del 9% a principios de ladécada de 1980. En los países europeos de la “zona euro”, donde la tasa de paro era menor que en losEstados Unidos en 1973 (menos del 3%), el desempleo llegó a superar el 11% entre 1993 y 1998.25 Desdeesta última fecha, el paro en Europa ha ido descendiendo, aunque a un ritmo bastante menor que en losEstados Unidos, lo que ha invertido sus posiciones de partida: si durante los años 60 y la mayor parte de los70 el desempleo fue menor en Europa que en los Estados Unidos, hoy es bastante mayor (un 7.8% en 2006en los países de la “zona euro” frente a un 4.6% en los Estados Unidos).
b) Salarios y condiciones de trabajoDesde finales de los años 70 el crecimiento de los salarios ha sido muy lento en los países de la OCDE, lo
que supone un contraste espectacular respecto a las fuertes subidas salariales de la década de 1960. Lossalarios medios apenas han crecido a un ritmo del 1% anual desde 1979 (algo más del 1% en Europa y algomenos en los Estados Unidos), muy lejos de los aumentos de entre el 3% y el 5% que experimentaban al añodurante los 60s. Pero junto al relativo estancamiento del salario promedio, desde la década de 1980 se haregistrado además una clara tendencia hacia el aumento de la desigualdad salarial.
Ambos fenómenos se deben en buena parte al cambio en la estructura del empleo que comentamos en elpunto anterior: el declive del empleo industrial y el hecho de que prácticamente todo el crecimiento delempleo durante las últimas décadas está ocurriendo en el sector servicios. El débil crecimiento de los salariosestá directamente relacionado con el hecho de que en el conjunto del sector servicios la productividadaumenta mucho menos que en la industria, y para muchos empleos de servicios no puede crecer enabsoluto.26 La desigualdad salarial, por su parte, tiene mucho que ver con que el empleo en el sector servicioses mucho más heterogéneo que en la industria. El sector servicios (un enorme cajón de sastre que abarca todolo que no es ni industria ni agricultura) incluye, por arriba, muchos de los trabajos mejor pagados de la nuevaeconomía (los empleos con salarios iniciales de 6 cifras en las finanzas, la consultoría o la asesoría legal).Pero también abarca, por abajo, una enorme variedad de trabajos poco cualificados y muy mal pagados en lalimpieza, el comercio al por menor (cajeras, reponedores), la restauración y los servicios personales (empleodoméstico, cuidado de ancianos y enfermos). Los buenos trabajos del sector servicios han crecido mucho enlas últimas décadas, pero también han aumentado enormemente los peor pagados, y esto ha tenido un efectodirecto sobre el aumento de la desigualdad salarial.27
Pero en la desigualdad salarial también influyen variables políticas. Aunque las diferencias entre losingresos que perciben los trabajadores mejor y peor pagados han aumentado en todas partes, lo han hechomucho más en los Estados Unidos y Gran Bretaña (los países donde el mercado de trabajo está más“desregulado”) que en la Europa continental. En los Estados Unidos, el 1% de la población con salarios másaltos casi ha doblado su participación en el total de ingresos salariales entre 1979 y 1998 (del 6.2% al 10.9%)y, en la cumbre de la escala salarial, el 0.1% la ha triplicado (llegando a cobrar nada menos que... ¡41 vecesel salario medio!).
25 Los países de la “zona euro” son Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Portugal.
26 Piénsese, por ejemplo, en los médicos o los profesores. Los incrementos en la “productividad” de estas actividades (más pacientes por médico, más alumnos por profesor) sólo pueden obtenerse a costa de un deterioro de la calidad del servicio.
27 En el Reino Unido, por ejemplo, los reponedores de grandes almacenes y las cajeras doblaron su participación en el empleo total entre 1979 y 1999. En esos mismos años, la categoría laboral que más creció fueron los muy mal pagados asistentes personales –cuidadores de ancianos y enfermos sobre todo-, justo por encima de los muy bien pagados ingenieros de software.
18
De modo que el nivel de desregulación del mercado de trabajo, la mayor o menor libertad de las empresaspara fijar los salarios y en general las condiciones de los contratos, afecta mucho a la desigualdad. A esterespecto es muy importante, por ejemplo, el salario mínimo. En los países donde el Estado establece unsalario mínimo relativamente alto, la diferencia entre el salario medio y los salarios bajos es mucho menor.También ha afectado mucho a la evolución de la desigualdad salarial el poder de las grandes centralessindicales, que a lo largo de la historia han tendido a luchar para promover una mayor igualdad entre lostrabajadores, amparando al mayor número posible de ellos bajo convenios colectivos que fijan condicionesde trabajo comunes. En general, desde la décadas de 1980 la afiliación sindical ha ido declinando en elconjunto de las economías avanzadas (los asalariados afiliados a sindicatos han pasado de cerca del 50% al36% del total en los países de la OCDE), aunque la cobertura de los convenios colectivos ha descendidomenos (los convenios cubren hoy aproximadamente al 64% de los asalariados). En general, allí donde laafiliación sindical y la cobertura de los convenios colectivos son menores y han caído más es donde más haaumentado la desigualdad salarial. Es el caso del Reino Unido (del 52 al 30% de trabajadores afiliados asindicatos y del 70 al 30% de trabajadores cubiertos por convenios), Estados Unidos (donde la cobertura delos convenios colectivos en 1994 sólo alcanzaba a 18% de los trabajadores). Pero en la mayoría de los paíseseuropeos, aunque la tasa de afiliación sindical también ha tendido en general al descender, la cobertura de losconvenios colectivos se ha mantenido muy elevada (entre el 70 y el 90%) e incluso ha aumentado en algunospaíses (ver cuadro abajo).
Sindicalización y cobertura de los convenios colectivosDensidad sindical (porcentaje de la
población activa sindicalizada)Cobertura de los convenios colectivos
1980 1994 1980 1994Dinamarca 76 76 69 69Suecia 80 91 86 89Alemania 36 29 91 92Bélgica 56 53 90 90Francia 18 9 85 95España 9 19 76 78Reino Unido 50 34 70 47Estados Unidos 22 16 26 18
En las últimas décadas, por otro lado, se ha produciendo un marcado contraste entre las economíaseuropeas, donde se ha mantenido (y en algunos casos se ha acelerado) la tendencia hacia la reducción deltiempo de trabajo, y los Estados Unidos, donde esa tendencia se ha detenido e incluso revertido. Hoy, alcontrario que en el período de la posguerra, los asalariados norteamericanos trabajan muchas más horas alaño que los asalariados de las economías europeas más avanzadas (en torno a 300 horas más). 28 Por otrolado, hay estudios (basados en encuestas a trabajadores y directivos) que muestran que la intensidad deltrabajo ha aumentado, tanto en Europa como en los Estados Unidos, por lo menos hasta la segunda mitad dela década de 1995 (se trabaja menos horas pero a más velocidad, con plazos de entrega más cortos yestrictos, etc...).
Finalmente, en situaciones de desempleo persistente y de una menor protección de los puestos de trabajo(la desregulación, como anotamos arriba, implica también que es más fácil para las empresas despedir a susempleados) es inevitable que haya aumentado la sensación de inseguridad entre los trabajadores (el miedo aldespido). En este punto es muy notable también el contraste con las décadas de la posguerra, en las que,como vimos en el tema anterior, la seguridad de los trabajadores aumentó de un modo constante. Lasensación de inseguridad, por supuesto, también tiene mucho que ver con la intensificación de lacompetencia y la aceleración del cambio técnico, que hace mucho más volátil el desempeño de las empresas
28 En 1960, los alemanes, franceses y norteamericanos trabajaban aproximadamente las mismas horas al año (2.114, 2.025 y 2.033 respectivamente). A partir de 1980 en los Estados Unidos se detuvo la reducción del tiempo de trabajo y en la década de 1990 comenzó a aumentar, revirtiéndose la tendencia histórica, mientras en Alemania y en Francia (como en el conjunto de Europa) el tiempo de trabajo continuaba descendiendo. Así, en el año 2000, los alemanes trabajaban un promedio de 1.463 horas anuales, losfranceses 1.443 y los norteamericanos 1.878. Son más de 400 horas de trabajo más al año, lo que equivale aproximadamente a... ¡un día más de trabajo (8 horas) por semana! Los datos son de Michael Huberman y Chris Minns, Hours of Work in Old and NewWorlds: The Long View, 1870-2000 (Dublín: IIS Discussion Paper No. 95, 2005), 28.
19
(este año va bien, pero cada vez es más difícil prever cómo va a ir el año próximo: la entrada de un nuevocompetidor o la aparición de un nuevo producto puede reducir drásticamente las ventas y provocar undespido masivo de trabajadores).
IV.4. Los Estados del Bienestar
a) Problemas de financiamientoLos dos pilares del Estado del Bienesta son los seguros públicos (que garantizan unos ingresos a los
trabajadores en caso de desempleo o enfermedad, una pensión al término de la vida laboral, y una ayudafamiliar a los hogares con menores ingresos) y los servicios públicos (que deberían ofrecer a todos losciudadanos un acceso igual, independiente de su nivel de ingresos, a servicios básicos como la sanidad o laeducación). Tanto unos como otros tendieron a ampliarse en todas las economías desarrolladas (sobre todo enEuropa Occidental) durante el período de crecimiento de la posguerra y continuaron haciéndolo (incluso a unritmo mayor) durante la década de 1970. Desde entonces, sin embargo, se han visto sometidos a crecientestensiones y críticas.
El problema más publicitado de los Estados del Bienestar durante los últimos años es su supuestainviabilidad financiera: el hecho de que resulta cada vez más difícil financiar unos gastos públicos crecientes(sobre todo en las partidas de sanidad y pensiones, que se han ido disparando con el envejecimiento de lapoblación) en unas economías que desde 1973 crecen, como hemos visto, a un ritmo mucho menor quedurante la “Edad Dorada” de la posguerra. La idea es entonces que las economías no pueden permitirse ungasto público tan elevado: ¿de dónde saldrá el dinero para financiarlo?
En términos estrictamente económicos el argumento es falaz, porque más allá de la limitación básica dadapor el hecho de en el medio plazo una economía no puede gastar más de lo que produce,29 una sociedadpuede mantener cualquier nivel de gasto público que sus ciudadanos estén dispuestos a pagar con susimpuestos. En las economías desarrolladas existen hoy niveles muy diversos de carga impositiva. Y dondelos ciudadanos pagan más impuestos, los niveles de gasto social y el empleo público, que miden el desarrollodel Estado del Bienestar, son también mayores.
Desde la década de 1980, las diferencias en los niveles de impuestos, el gasto social y el empleo públicoentre Europa y los Estados Unidos han ido aumentando. Si nos atenemos a los dos extremos, en Suecia losimpuestos suponen más de la mitad del PIB, mientras en los Estados Unidos apenan superan la cuarta parte;el porcentaje de gasto social sobre el PIB en 1997 era en Suecia más del doble que en los Estados Unidos (un33.7% frente a un 16.5%), y el porcentaje del empleo público sobre el empleo total variaba en la mismaproporción: más de una quinta parte de todos los trabajadores eran empleados públicos en Suecia en 1997 ymenos de una décima parte en los Estados Unidos (ver el cuadro abajo).30
GASTO SOCIAL Y EMPLEO PÚBLICOGasto público social (% del PIB) Empleo público (% del empleo total)
1980 1997 1974 1997Francia 23.5 29.6 11.5 14.8Suecia 29.8 33.7 18.7 21.3Reino Unido 18.4 21.9 14.0 10.1Estados Unidos 13.9 16.5 10.5 9.8España 16.3 20.9 5.6 7.3
Pagar unos impuestos más elevados implica necesariamente disponer de menos dinero para el consumoprivado (lo que una familia dedica a financiar un buen seguro público de desempleo no puede dedicarlo apagar las letras de un coche nuevo). De modo que el problema fundamental para el financiamiento del
29 En el corto plazo puede vivir de prestado, aumentando su deuda 30 Los datos son de la OCDE para 1998. Tomados de Javier Astudillo, John Schmitt, y Vicenç Navarro, «La importancia de la
política en la supuesta globalización económica: La evolución de los estados del bienestar en el capitalismo desarrollado durante la decada de los años noventa», Sistema: Revista de ciencias sociales n.o 171 (2002): 40.
20
Estado del Bienestar es entonces el grado de apoyo político a sus instituciones: cuánto en impuestos estádispuesta a pagar la población para financiarlas. Es perfectamente posible, siempre que no ocurra una graverecesión económica que reduzca drásticamente la riqueza global, mantener e incluso ampliar el Estados delBienestar si los ciudadanos deciden pagar los impuestos necesarios para ello. Lo que no cabe desde luego esconservar la tarta (disponer de unos mejores seguros y servicios públicos) y comérsela a la vez (no reducir elconsumo privado).31
b) Desigualdad, pobreza y oportunidadesCuanto más extenso y generoso es el Estado del Bienestar, menores son los niveles de desigualdad y
pobreza. Los Estados del Bienestar afectan al nivel de desigualdad mediante las transferencias de ingresoshacia la población más desfavorecida. Los gastos sociales se financian mediante impuestos que se pagan enproporción a la renta, de manera que quienes más tienen pagan más (aunque los impuestos pueden ser más omenos progresivos), mientras que de los servicios y los seguros públicos se benefician todos los ciudadanoso (cuando se trata de ayudas enfocadas a los más necesitados) los ciudadanos más pobres. De manera que ladesigualdad que se produce en el mercado (que, como hemos visto, es mayor en los países con mercados detrabajo más desregulados) siempre se reduce cuando se descuentan los impuestos y se añaden a los ingresosde los hogares las prestaciones del Estado del Bienestar. Y la desigualdad se reducirá en general más cuantomás elevados sean los impuestos y más generosas sean las prestaciones.
Como en los países desarrollados la pobreza suele medirse en términos relativos (considerando pobres alas personas en familias cuyos ingresos son inferiores, por ejemplo, al 60%, a la mitad o al 40% de lamediana32 nacional), la desigualdad se traduce en mayores índices de pobreza. Y las diferencias a esterespecto entre Estados Unidos y Europa son muy impactantes. Si tomamos como medida de la pobreza unade las proporciones que acabamos de anotar (son pobres quienes viven en familias con ingresos inferiores ala mitad de la mediana), casi el 12% de los norteamericanos era pobre a principios de la década de 1990: ¡unporcentaje entre 3 y 4 veces superior al de Alemania (2.4%), Bélgica (2.2%) o Suecia (3.8%)!33
Desde luego, medir la pobreza siempre es difícil y las comparaciones transnacionales no son demasiadofiables. Siempre cabría decir, además, que ni en la Europa rica ni en los Estados Unidos hay en verdadpobres,34 y que la desigualdad en los ingresos no es mala en sí misma, dado que es el resultado legítimo delas diferencias en el talento, el esfuerzo y la disposición a asumir riesgos de los individuos. Pero inclusoquienes piensan que una gran desigualdad en los resultados no es mala, generalmente defienden que laigualdad en las oportunidades sí es un objetivo deseable: unos llegarán muy lejos en la carrera por obtenerlas posiciones más apreciadas y mejor remuneradas en la sociedad y otros se atascarán poco después deempezar, pero todos deberían tener en la medida de lo posible las mismas oportunidades de alcanzar lacabeza del pelotón. Hay, sin embargo, muchos trabajos que muestran que la desigualdad en los ingresos está
31 Pagar impuestos más elevados es desde luego más fácil cuando los salarios reales crecen más rápidamente. Si los salarios reales crecen más de un 4% al año, como ocurría en la mayoría de Europa en 1960-73, uno puede pagar en impuestos una parte mayor de su salario (digamos un 1.5%) y llevarse todavía a casa un buen aumento (un 2.5%) para mejorar el consumo familiar. En cambio, si los salarios reales crecen menos del 1.5% anual, como ocurre desde 1990, una subida equivalente en los impuestos obligaría a renunciar al poco dinero adicional que el trabajador podría llevarse a casa.
32 La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. En otras palabras: lo que gana el que queda justo “en medio”, de tal modo quela mitad de los otros gana más que él y la otra mitad menos que él.
33 Los datos son del Luxemburg Income Study, tomados de Seymour Martin Lipset y Gary Marks, It Didn’t Happen Here. Why Socialism Failed in the United States (Nueva York: W. W. Norton, 2000), 283. En España, en 2005, el porcentaje de la población viviendo con menos del 40% de la mediana de los ingresos era, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, un 6,6%. Pero la Encuesta del INE ya considera pobres relativos a quienes viven con menos del 60% de la mediana, es decir, con menos de 6.347 euros al año (530 al mes) para hogares de un adulto, 9.520 en hogares de 2 adultos, 11.424 euros con dos adultos y un menor de 14 años, y así sucesivamente. El INE supone, seguramente con razón, que con esos ingresos inferiores al 60% de la mediana, ya no se tiene acceso a lo que en nuestra sociedad se considera un nivel de vida razonable.
34 Son muchos los economistas que piensan que para la pobreza lo importante son los ingresos absolutos (ganar más o menos de una cantidad mínima determinada) y no los relativos (lo que gana uno en relación a lo que ganan sus conciudadanos). El economista catalán Xabier Sala i Martí, por ejemplo, decía hace poco lo siguiente al comentar los resultados de un informe sobre la pobreza en España: «¿Es pobre una familia de mileuristas con dos hijos? ¿La gente a la que le cuesta llegar a fin de mes? Yo creo que no. El índice de pobreza relativa es típicamente europeo. No mide la pobreza, sino la desigualdad. Porque si se aplicaran en Europa los índices de pobreza absoluta, saldría cero». Xabier Sala i Martí, en El País, 11 de diciembre de 2006, p. 41.
21
estrechamente relacionada con la igualdad de oportunidades. Existe, en efecto, una fuerte tendencia a que lasdesigualdades se transmitan de generación en generación, reproduciéndose sistemáticamente, que sólo laspolíticas públicas igualitarias pueden contrarrestar al menos en cierta medida. Seguramente no es posiblealcanzar una igualdad plena de oportunidades,35 pero lo que hace o deja de hacer el Estado para poner adisposición de todos los recursos necesarios para que cada uno pueda desarrollar sus capacidades con lamáxima independencia posible de su origen familiar, marca diferencias muy visibles. Las transferencias dedinero público a las familias jóvenes con bajos ingresos que reducen el riesgo de que los niños crezcan encondiciones de pobreza, con todas las desventajas que eso supondrá para ellos, son sin duda importantes.36
Pero aún más decisivo para lograr desvincular en lo posible las oportunidades de éxito de los niños de suorigen familiar es la calidad y la extensión de los servicios públicos, sobre todo en el acceso al cuidadoinfantil y a escuelas con un nivel pedagógico elevado y homogéneo.
c) Los Estados del Bienestar y el crecimiento económicoSe puede estar de acuerdo en que un Estado del Bienestar muy desarrollado contribuye a crear una
sociedad más segura e igualitaria, pero argumentar a continuación que sus efectos negativos, los costes queimpone a la sociedad, son a la postre mayores que sus beneficios. Y la principal línea de crítica a los Estadosdel Bienestar de los países más avanzados de Europa mantiene precisamente esto: que, al igual que losmercados de trabajo muy regulados, la mayor seguridad e igualdad que proporcionan tiene el efecto dedificultar el crecimiento de la riqueza y el empleo, de modo que, a medio plazo, empeora la situación detodos.
Ya apuntamos antes los argumentos de quienes defienden que un gasto social “excesivo” ahoga lasposibilidades de crecimiento. Por supuesto, no hay ningún acuerdo sobre este problema, y no está nada clarocuándo el gasto social comienza a ser “excesivos”, cuándo las prestaciones del Estado del Bienestarcomienzan a ser “demasiado generosas” o cuándo los impuestos que se pagan para financiarlas comienzan aser “demasiado elevados” y a tener efectos negativos apreciables sobre el crecimiento de la riqueza.
Las cosas se complican, además, porque hay que demostrar que los posibles aspectos “perversos” delgasto público en bienestar para el crecimientode la riqueza tienen un impacto mayor que susaspectos positivos, que los defensores de unEstado del Bienestar desarrollado y generososeñalan también con buenas razones. Porejemplo, el hecho de que una mejor salud y laigualdad en las oportunidades para acceder auna educación de calidad incrementan laproductividad, o que unas prestaciones pordesempleo generosas dan tiempo a los paradospara buscar un trabajo más acorde con suscualificaciones.
En cualquier caso, si nos atenemos a losdatos del cuadro parecería que las economíasmás “liberales” (con Estados del Bienestarmenos desarrollados y en general mercados detrabajo más desregulados, representadas en latabla por Estados Unidos, Reino Unido eIrlanda) han tenido realmente un desempeño
35 Por ejemplo, porque no es nada fácil contrarrestar por completo el efecto del “capital cultural” que los padres transmiten a los hijos (en la forma de expectativas y valores sobre, por ejemplo, la importancia de la educación) o del “capital social” que les proporcionan (en la forma de redes de conocidos, “contactos” que facilitan la obtención de buenos empleos).
36 El riesgo de padecer pobreza siempre ha tendido a concentrarse en los dos extremos “pasivos” de la vida: la vejez y la infancia. Las familias jóvenes tienen que afrontar la carga financiera que suponen los hijos y suelen tener bajos ingresos, y el riesgo de pobreza se acentúa en el caso de las familias monoparentales, que son cada vez más frecuentes (generalmente madres que viven solas con sus hijos). La mayor o menor amplitud y generosidad de las prestaciones del Estado del Bienestar hace unas diferenciascríticas para evitar, o no, que esos riesgos se conviertan en pobreza real.
22
Crecimiento anual promedio del PIB per cápitaen países seleccionados
1979-1989
1989-1999
Promedio 79-99
Suecia 1.8 1.1 1.45Francia 1.8 1.3 1.55Alemania 1.9 1.3 1.6Reino Unido
2.2 1.6 1.9
Estados Unidos
2.0 2.0 2.0
Irlanda 2.7 6.1 4.4Fuente: OCDE
algo mejor en términos de crecimiento de la riqueza en las dos últimas décadas del siglo XX que laseconomías más “sociales” de la Europa continental (representadas éstas por Alemania, Francia y Suecia).Las economías más próximas al “modelo americano” parecen ser en los últimos años mejores para producirriqueza, más dinámicas y capaces de innovar y movilizar las energías de la población, y por ello son muchosquienes piensan que Europa debería seguir su ejemplo.
La manera en que organizamos las economías afecta tanto a la producción como a la distribución de lariqueza, que son las dos caras, estrechamente relacionadas, del problema económico. Pero en realidad no hayun modo de organización de la economía que resulte indiscutiblemente “mejor” que cualquier otro. Laciencia económica puede ayudarnos a pensar en las opciones que tenemos, informándonos sobre lasconsecuencias probables de nuestras decisiones, pero sólo a nosotros corresponde valorar esasconsecuencias. Puede que valoremos más la posibilidad de contar con una mayor riqueza en el futuro opuede que prefiramos la seguridad que brinda un ingreso garantizado; que elijamos más trabajo y másingresos o más tiempo libre; que nos guste vivir en una sociedad más igualitaria en la que pagamos unosimpuestos elevados al Estado, o en otra menos igualitaria, porque consideremos más justo que cada cualtenga el derecho a disponer libremente de la totalidad del producto de su trabajo y su esfuerzo y quesolidaridad con los más desafortunados debe ser una cuestión personal y no algo dictado “desde arriba” porel Estado.
En las distintas economías desarrolladas, debido a sus diferentes tradiciones históricas, prevalecendistintos valores que respaldan modos diversos de organizar la economía. Son muy notables, por ejemplo, lasdiferencias en cuanto a la tolerancia hacia la desigualdad: los ciudadanos de los países escandinavosconsideran que la proporción de ingresos “justa” entre los que más ganan y los que menos debería ser de 4 a1, mientras que, en el otro extremo, los norteamericanos creen lo “justo” es una proporción de 12 a 1,exactamente el triple. Y es muy posible que este compromiso con la igualdad, que obliga, por ejemplo, asoportar una enorme carga de impuestos, tenga realmente efectos negativos sobre el crecimiento. Pero elcrecimiento no es en principio una obligación, sino una opción. Incluso podríamos estar tentados de pensarque elegir políticas que prometen maximizar el crecimiento a costa de crear mayor desigualdad e inseguridades una opción poco sensata, dado que son muchos los estudios que demuestran que a partir de undeterminado nivel de renta el crecimiento de la riqueza no añade absolutamente nada al nivel de felicidad osatisfacción de las sociedades mientras que, por el contrario, la desigualdad y la inseguridad lo reducennotablemente.37 Tal vez a estas alturas, más de doscientos años después del arranque de la revoluciónindustrial, seamos ya lo bastante ricos para dejar de lado la obsesión por el crecimiento y dar másimportancia a otros objetivos.
IV.5. Las finanzas
TEXTO de Andrew Glyn, Capitalismo desatado. Finanzas, globalización y bienestar:
«CAPITULO 3
FINANZAS Y PROPIEDAD
Adam Smith describía el dinero como "la gran rueda de la circulación" y, tradicionalmente, al sector financierose le ha dado un papel bastante pasivo en el desarrollo económico, relativo a la canalización eficaz de más omenos crédito hacia empresas rentables. Sin embargo, la liberalización y los avances en las comunicacionesfavorecieron la innovación financiera y dieron a las finanzas una relevancia mucho mayor, lo que tuvoimportantes efectos sobre la economía en general (demanda agregada), así como en la conducta de las empresasindividuales.
En el capítulo siguiente se considerarán varios aspectos del nuevo y relevante papel del sector financiero. Eldesarrollo del crédito al consumo e hipotecario parece haber liberado al consumo en masa de la vieja restricciónpresupuestaria resumida en la frase "los trabajadores gastan lo que ganan". Los mercados financierosreivindicaban su éxito a la hora de contribuir al auge de la nueva economía de los noventa en los Estados Unidose incrementaron su autoridad sobre las corporaciones empresariales, presionándolas para que redujeran los costes
37 Los resultados de esos estudios pueden verse, por ejemplo, en Richard Layard, La felicidad. Lecciones de una nueva ciencia (Madrid: Taurus, 2005).
23
y maximizaran los beneficios a corto plazo. Los flujos financieros internacionales mantuvieron su compromisode liberar a la tasa de inversión de cada país del límite impuesto por sus ahorros. Instrumentos financieros cadavez más sofisticados permiten a los hedge funds (fondos de inversión libre) y a otros dividir en paquetes elrendimiento y el riesgo de formas cada vez más complicadas, prometiendo a los inversores más avispadosseparar los rendimientos de la rentabilidad de los activos subyacentes (...)
FINANZAS Y CONSUMO DE LOS HOGARES
El consumo alcista de los hogares ha sido más importante en los Estados Unidos, donde el ahorro de los hogaresse ha desplomado. De los años cincuenta a los ochenta, la tasa de ahorro de los hogares era de promedio del 8 al9,5 por ciento cada década. En los noventa, la tasa cayó a un 5,2 por ciento y en el periodo 2000-2003 hasta un1,9 por ciento. Sin esta caída del ahorro, el consumo habría crecido un 1 por ciento menos por año que durante lalarga expansión de 1992 a 2000. El gasto de los hogares en consumo y en inversión residencial contribuyó encasi un 80 por ciento al crecimiento total de la demanda en los Estados Unidos durante el nuevo auge económicode 1995-2000 comparado con el 65-70 por ciento que se produjo durante los periodos equiparables de auge definales de los sesenta y ochenta (...).
El aumento de los créditos a los hogares de los bancos, empresas de tarjetas de crédito y empresas hipotecariasfue muy rápido en los noventa. La proporción de este préstamo respecto a la renta disponible creció entre un 20 yun 40 por ciento entre 1991 y 2003 en los Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, hasta alcanzar máximoshistóricos. El préstamo hipotecario, más fácil de comparar entre países, superó el 100 por ciento del PIB delReino Unido y fue entre un 60 y un 85 por ciento del PIB en los Estados Unidos, Alemania y Japón .
Antes de los años ochenta, muchos países habían puesto un límite a las instituciones financieras en lo querespecta a los tipos de interés que podían ofrecer y cargar, el tipo de préstamos que podían hacer, el tipo deactivos financieros que podían comprar y a si podían o no tener acceso a los mercados exteriores. La gente quequería pedir un préstamo para comprar una vivienda tenía que dar entradas importantes, y sólo podía pedirprestado múltiplos relativamente pequeños de sus ingresos. La eliminación de tales restricciones (desregulaciónfinanciera) generó una competencia agresiva para conseguir clientes y un acceso mucho más fácil al crédito. Elresultado fue una mayor disponibilidad de préstamos y estímulos periódicos al consumo de los hogares,particularmente en los Estados Unidos y el Reino Unido. Otro factor que probablemente contribuyó alincremento de los préstamos a los consumidores fue que el menor crecimiento de las rentas de los hogares en losochenta y los noventa quedó por detrás de las aspiraciones consumistas, que, por tanto, sólo podían llevarse acabo mediante un aumento del préstamo. Además, como la mayor riqueza hacía más fácil pedir prestado, era másprobable que las ganancias de capital en activos mantenidos por los consumidores se tradujeran en un mayorconsumo. Con la oferta inmobiliaria creciendo lentamente, la expansión del crédito elevó el precio de las casasen muchos países. Estas ganancias de capital proporcionaron entonces el respaldo para más préstamos, que losconsumidores podían utilizar para financiar compras de coches o vacaciones. Durante un tiempo al menos, elconsumo fue el motor del crecimiento económico.
EL VALOR ACCIONARIAL Y EL AUGE DEL MERCADO DE VALORES
En los manuales de economía, las empresas maximizan los beneficios. La minimización del coste, una condiciónnecesaria para la maximización del beneficio, se supone que no es problemática. Berle y Means cuestionaronestos supuestos en los años treinta, señalando que muchas empresas tenían muchos propietarios con unaproporción en el accionariado relativamente pequeña y, por tanto, poca capacidad para evaluar si la gestión erarealmente adecuada. Esto dio a las empresas, especialmente a aquellas en las que la competencia en el mercadode bienes no era tan encarnizada, una considerable libertad para perseguir sus propios objetivos (por ejemplo,crecer a expensas de los beneficios, o la buena vida, en vez de la minimización de los costes). El incremento delpoder del trabajo organizado limitó lo que la empresa podía conseguir. Esto generó conflictos en la fábrica sobrelas necesidades de plantilla o la velocidad de la cadena de montaje y en la negociación colectiva sobre laseguridad en el trabajo; y en algunos países como Alemania se institucionalizó en la legislación de cogestión. Lacrisis de rentabilidad de los sesenta y setenta es una muestra de hasta qué punto se habían minado los privilegiosde los propietarios del capital. En el periodo siguiente se produjo un contraataque, bajo el eslogan “valoraccionarial”, y los mercados financieros jugaron un papel crucial a la hora de presionar para la mejora de larentabilidad.
Una importante causa del empuje del valor accionarial en los países anglófonos fue el crecimiento de laproporción de las participaciones en las empresas en manos de las instituciones financieras. Los fondos depensiones se inflaron. Tradicionalmente los gobiernos controlaban férreamente los fondos en relación a losactivos en que podían invertir para proteger a los ahorradores del riesgo. Sin embargo, en parte en respuesta a los
24
bajos o negativos rendimientos reales de los activos financieros seguros en los años sesenta y setenta, el sectorfinanciero formó un grupo de presión para lograr relajar las restricciones, permitiendo a estos fondos invertir enrenta variable empresarial y en bonos arriesgados (basura), más que en activos estatales seguros . Los grandesaccionistas institucionales tienen los recursos e incentivos para controlar de cerca los resultados de la empresa ypresionar a las rezagadas. En el Reino Unido y los Estados Unidos aproximadamente el 40 por ciento del capitalaccionarial de las 500 empresas más grandes lo poseen instituciones financieras (...).
Se dice que la tendencia de los Estados Unidos a la inversión institucional ha producido beneficiosgeneralizados:
"A medida que los inversores institucionales con grandes participaciones absorbieron a los inversoresindividuales... el poder de los inversores frente a los gestores creció... la obligación primordial de la gestión y elconsejo de administración es para con el accionista y no... para con otros interesados -stakeholders- (BusinessRoundtable) ...Dado que ha mejorado la gobernabilidad, las empresas han prestado más atención al uso de losfondos que generan... La consecuencia de esta recién descubierta conciencia ha sido un incremento sustancial enla tasa de rendimiento.... Cuando la gobernanza mejora, y los administradores comienzan a trabajar en interés desus inversores, todo el mundo se beneficia [la cursiva es mía]" (Rajan y Zingales, 2oo3: 74-5).
Tales reivindicaciones suponen que los mercados financieros hacen, efectivamente, una valoración racional delas perspectivas de las empresas cuyas acciones mantienen (...).
Un reciente informe de un destacado especialista en finanzas concluía que "el reciente auge de los mercados devalores de todo el mundo, y que el posterior crack tras el año 2000, tuvo su origen en fallos humanos y enprocesos de retroalimentación arbitrarios [aumento de los precios que generan expectativas de más crecimientode precios, aumentando la demanda del inversor] y que deben haber generado una verdadera mala asignación delos recursos" (Shiller, 2003: 103). Otro juicio fue incluso más critico: "En parte, la sobreestimación general delvalor accionarial que se produjo a finales de los noventa y principios de 2000 fue un fallo de mercadocomprensible. Con frecuencia, la sociedad parece sobrevalorar lo nuevo —en este caso, las telecomunicacionesde alta tecnología y las empresas de Internet—, Pero esta catastrófica sobreapreciación también fue el resultadode engañosos datos proporcionados por los gestores, de muchos invesores ingenuos y de fracasos en lasrelaciones de agencia dentro de las empresas, en los bancos de inversión y en las empresas de auditoría y deasesoría jurídica, muchas de las cuales, a sabiendas, contribuyeron a la desinformación y manipulación quealimentó la sobrevaloración" (Jensen, 2003: 14).
VALOR ACCIONARIAL Y GOBERNABILIDAD EMPRESARIAL
[A medida que fue imponiéndose la lógica del valor accionarial, cada vez más empresas] dieron a los equiposgestores potentes incentivos en forma de opciones de compra, que permitieron a los directivos adquirir accionesde la compañía a una fecha en el futuro y a un precio que sería extremadamente favorable si la empresa teníaéxito. Esto incentivó sobremanera a los directivos a hacer lo que fuera para estimular los beneficios y, por tanto,el precio de las acciones. Esta tendencia fue entonces asumida por los inversores institucionales: "Con elconsentimiento implícito de los accionistas institucionales [es decir, los fondos de pensiones], los consejos deadministración recurrieron sustancial mente a planes de opciones de compra que permitieron a los directivosparticipar en el valor creado por la reestructuración de sus propias empresas. El valor accionarial, por tanto, seconvirtió en un aliado [de la Administración] más que en una amenaza" (Holmstrom y Kaplan, 2003: 8).
Ésta es una forma suave de describir el frenético aumento en el salario de dirección, principalmente a través de laemisión de opciones ae compra. En 2001, a los diez altos directivos mejor pagaáos de las 500 empresas másimportantes se les concedieron paquetes de opciones con un valor medio estimado de 170 millones de dólares,una cantidad asombrosa, especialmente porque varios de ellos ya tenían grandes cantidades de acciones. "Esdifícil pretender que esa gente necesitara mayores incentivos accionariales. Una explicación inmediata sería quehan utilizado sus posiciones de poder para obtener recompensas excesivas" (Holmstromy Kaplan, 2003: 13).Para las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, la tasa salarial de los directores ejecutivos conrespecto a los salarios de un trabajador de fábrica creció de 30 en 1970 a 570 en 2000, la mayor parte en formade opciones de compra. Esto contrasta con proporciones en el rango del 10-25 en Japón y Europa. Laremuneración a los directores ejecutivos (es decir, una persona por empresa) alcanzó el 7,9 por ciento de mediade los beneficios empresariales en una amplia muestra de empresas estadounidenses. Las opciones de compra(sobre las acciones que todavía mantenían los directivos) alcanzaron el 15 por ciento del capital pendiente en esemomento. No resulta sorprendente que todo este potencial para el enriquecimiento personal hiciera "que losdirectivos se obsesionaran por el precio diario de las acciones de su empresa" (Coffee, 2003: 32) .
Había un estrecha relación entre este cambio en la remuneración a los ejecutivos y la ola de escándalosempresariales (Enron, WorldCom, etc.) que envolvió a los Estados Unidos después de que el auge del mercado
25
de valores se parara en 2000: "Un sistema que premia espléndidamente a los ejecutivos por los éxitos, tienta aque éstos, que controlan mucha de la información de que disponen los de fuera, vendan una apariencia de éxito.Contabilidad agresiva, transacciones ficticias que inflan las ventas, lo que haga falta" (Krugman, 2004:111) (...).
WorldCom admitió en julio de 2002 que había ocultado unos siete mil millones de dólares en gastos deexplotación en los dos años anteriores como gastos de capital, inflando de ese modo las ganancias por la mismacantidad8 . Un estudio del Financial Times sobre las 25 bancarrotas empresariales más importantes estimaba que"entre 1990 y 2001, los altos directivos de estas empresas arruinadas se embolsaron unos 3,3 billones de dólaresen salarios, primas y ganancias por ventas de acciones y opciones de compra" (Cassidy, 2002: 336) (...).
A pesar de todos sus evidentes problemas, ¿está llevando la competencia a los sistemas de otros países hacia elmodelo estadounidense? Entre los indicios que muestran que es así tenemos la espectacular absorción de lagigantesca compañía alemana Mannesman por parte de Vodafone, que refleja el repentino surgimiento de una olade opas hostiles en Europa; también, el número creciente de empresas europeas que cotizan en la Bolsa deEstados Unidos, lo que trae consigo obligaciones de divulgación de información y presiones hacia el valoraccionarial; finalmente, tenemos los efectos sobre las corporaciones francesas y alemanas de la compra degrandes paquetes de acciones por las instituciones financieras estadounidenses. Esto último ha provocado unaintensa reacción en Alemania, y un antiguo oficial del Partido Social Demócrata en el poder ha calificado a lasinstituciones financieras estadounidenses de langostas. El presidente de Toyota explicó en una conferencia delsector financiero en 2001 que,sería irresponsable dirigir las empresas japonesas fundamentalmente según losintereses de los accionistas, ya que eso llevaría a la búsqueda de beneficios a corto plazo a costa del empleo y delgasto en investigación y desarrollo (I+D). Este enfoque, aunque frustrante para los gestores de inversión, puedeser mucho mejor a largo plazo. Con su perspectiva de largo plazo, la Bolsa ha valorado recientemente a Toyotapor encima de Ford, General Motors y Chrysler juntos. Esto resulta poco coherente con la proclamadasuperioridad universal del sistema Reino Unido/Estados Unidos; la batalla entre modelos competitivos deorganización industrial y gobierno corporativo está lejos de haber acabado (...).
¿QUIÉN ASUME LOS COSTES?
Los costes y beneficios de orientarse al valor accionarial y del auge del mercado de valores de los EstadosUnidos pueden examinarse en dos niveles. Primero está el impacto de los fraudes y escándalos. Segundo, el augeen sí mismo; ¿cuál fue su papel a la hora de fomentar la ola de nuevas innovaciones?
Normalmente, los casos de fraude y mala praxis deliberada han llevado al desastre financiero a decenas de milesde empleados (trabajos y, con frecuencia, pensiones perdidas). Además, determinadas empresas invirtieron enactivos que resultaron ser inútiles. Enron gastó casi mil millones de dólares en tecnología de la informacióndurante los últimos tres años y otros importantes manipuladores como WorldCom, Tyco y Global Crossinghicieron grandes gastos en tecnología de la información y de banda ancha y en I+D. Tales empresas tambiénadquirieron empresas con sus acciones infladas, y en muchas ocasiones las arruinaron. Un análisis de lamanipulación de las ganancias sugería que el "derroche, probablemente hasta cientos de miles de millones dedólares, es resultado directo de las manipulaciones contables" (Lev, 2003: 43).
Desde luego, hay más cosas detrás del gran auge del mercado de valores de los Estados Unidos y de la nuevaeconomía que se suponía que reflejaba que los escándalos contables. Las sociedades de capital-riesgo crecieronespectacularmente, pasando de comisionar en torno a 5.000 millones de nuevos fondos para abrir empresas amediados de los noventa, a más de 60.000 millones en 2000, el 60 por ciento de los cuales fueron a empresas delsector de las tecnologías de la información. Las infladas valoraciones de tales compañías en el mercado decapitales trajeron consigo la perspectiva de sabrosos rendimientos para las operaciones capital-riesgo si lasempresas que financiaban podían salir al mercado de valores. Hacia el año 2000, las carteras de capital-riesgorepresentaban el doble de capital en los Estados Unidos que en Europa y 20 veces más que en Japón.
Las entidades de capital riesgo podían presumir de haber apoyado a muchas empresas que resultaron muyexitosas (como Apple, Cisco, Microsoft o Sun), pero el hundimiento del boom de Internet reveló que se estabancomprometiendo demasiados recursos en ellas. El ritmo de aumento de la inversión fue tan fuerte que lacapacidad en el sector de equipos de telecomunicaciones en los Estados Unidos se dobló entre principios de 1999y finales de 2002. Sin embargo, la utilización de esa capacidad cayó del excepcional nivel del 94 por ciento amediados de 2000 a algo menos del 50 por ciento en la segunda mitad de 2002. El conjunto del sector de la altatecnología (incluyendo fabricación de ordenadores y semiconductores) sigue el mismo patrón, aunque de formamás suave, que la utilización de la capacidad, reduciéndose un 20 por ciento cuando el auge acabó .
Este escenario contradictorio —éxitos extraordinarios en la introducción de nuevas tecnologías combinado con
26
un enorme despilfarro y sobreinversión— resume el lado dinámico del capitalismo. El teórico sobre finanzasAndrei Shleifer recuerda la opinión de Kevnes sobre el auge de la segunda mitad de los años veinte: "Resultaindudable que una parte de la inversión que se produjo... fue temeraria y nada provechosa, pero creo que no hayduda de que el mundo se enriqueció enormemente por las construcciones..." (Shleifer, 2000: 189). En la mismalínea, Shleifer sostiene que la burbuja en los precios de los valores de Internet conllevó que "un gran número deempresarios creativos se transladó a este tipo de actividad..., lo que pudiera resultar eficaz a la luz de losposiblemente importantes beneficios externos de la innovación en esta área" (Shleifer, 2000:189) .
Incluso dejando de lado los efectos más extremos del auge y las depresiones, toda acción que reduce los costes yeleva los beneficios incrementa inmediatamente el valor accionarial. Reducir el empleo es a menudo, el caminomás fácil para recortar costes, utilizando la ,un poco siniestra, jerga del management. La destrucción de empleoen el sector industrial de los Estados Unidos fue mayor en los ochenta y los noventa que en los setenta, tanto conuna mayor caída de empleo en las plantas que se mantenían como con más pérdidas de trabajo debido a cierresde plantas. El modelo de pérdida involuntaria de empleo en los Estados Unidos en los últimos veinte años escoherente con el incremento de la presión sobre los directivos para reducir costes a través de la racionalizaciónde la producción (...).
FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
El crecimiento de los flujos financieros internacionales ha sido uno de los aspectos más conocidos de laexpansión de las finanzas, estimulado por el progresivo abandono en toda la OCDE de los controles de capital.Estos habían limitado, con más o menos rigor, el alcance al que las empresas y residentes de un país podíaninvertir en el extranjero a través de la compra de acciones, depositar fondos en un banco en el extranjero oincluso financiar el establecimiento de empresas en el exterior. Con frecuencia, se limitaba la entrada de losfondos del extranjero en el país (...).
El intercambio internacional de divisas alcanzó la cifra de 1,9 billones de dólares al día en 2004 , tres veces másque el nivel de 1989. Los flujos masivos de fondos de doble sentido han crecido, dado que los bancos y otrosorganismos, simultáneamente, piden prestado y prestan al extranjero. Las estimaciones muestran que el valortotal de los stocks de activos extranjeros de una amplia muestra de países pasó del equivalente al 36 por cientodel PIB al 71 por ciento del PIB entre 198 0 y 1995, habiéndose más que doblado ya en las dos décadasanteriores. Hacia principios del 2000 , las transacciones en valores extranjeros de los residentes en los EstadosUnidos crecieron 60 veces en relación al PIB entre 1977 y 2003.
La teoría es que toda esta actividad aglutina de un modo eficiente riesgos y rendimientos entre los titulares deactivos financieros. De especial importancia es el impacto sobre las balanzas de pagos. La mayor movilidad decapital ¿ha permitido que los países superen los déficits por cuenta corriente de sus balanzas de pagos? ¿Y estoha ayudado o ha dificultado la estabilidad y el crecimiento? (...)
Durante el periodo de Bretton Woods, los tipos de cambio se fijaron con devaluaciones sólo permitidas ensituaciones de desequilibrios fundamentales. Generalmente se veía la cuenta corriente de la balanza de pagoscomo una limitación a la que la política interior tenía que someterse, y los déficits en las cuentas corrientes eranpequeños. Esto limitaba la inversión de los países a su propio nivel de ahorro. Sin embargo, desde principios delos ochenta, y especialmente en los noventa, ha habido un incremento sustancial en el tamaño medio de lossuperávits o déficits de la balanza de pagos (en relación al PIB). ¿Es esto bueno? Si los mayores déficitsreflejaran préstamos para que los países más pobres de la OCDE, como Portugal, invirtieran productivamente(...), entonces los efectos serían beneficiosos. Sin embargo, los déficits con frecuencia se asocian con los augesde consumo discutidos con anterioridad. En Portugal, por ejemplo, la mayor parte del mayor déficit reflejaba lareducción del ahorro más que el incremento de la inversión. Puede considerarse que el crecimiento del déficit delos Estados Unidos a finales de la expansión de los noventa facilitó el gran auge en la inversión de tecnologías dela información. Sin embargo, en 2004, con un déficit por cuenta corriente de un 5 por ciento del PIB, éste estabafinanciando los altos niveles de consumo y gasto militar».38
38 Adrew Glyn, Capitalismo desatado: finanzas, globalización y bienestar, trad. Estrella (Los Libros de la Catarata, 2010), 101-120.
27