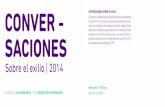SOBRE EL AYLLU.
Transcript of SOBRE EL AYLLU.
DEL AYLLU AL CONAMAQEl ayllu como posibilidad organizacional en los Andes bolivianos
Resumen
La organización andina del Ayllu en los Andes centrales,particularmente en el espacio que hoy ocupan los estados dePerú, Bolivia y Ecuador particularmente, han atravesado pormomentos históricos y políticos determinados. En este sentido es necesario precisar que esta institución, apesar de los múltiples avatares, sobrevivió tomando nuevosmatices, mutando, estableciendo lazos de reciprocidad, ysobreviviendo a los coercitivos estados que se establecieron enlos Andes durante el último milenio. Por tanto, es necesario preguntarse y determinar la importanciahistórica y continuidad de la organización del “ayllu” en laactualidad a partir de su influencia en el contexto presente,específicamente en los andes bolivianos, explorando losplanteamientos y “principios políticos fundamentales” de laorganización andina en cuanto al restablecimiento yreconstitución de una institucionalidad propiamente Andina y quehoy en los inicios del siglo XXI va manifestándose enorganizaciones y movimientos sociales como el Consejo Nacionalde Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ) el cual va creciendoy apostando con nuevas pero al mismo tiempo viejas propuestas yproyecciones histórico-políticas bajo el principio del pachakuti(retorno del tiempo).
Palabras clave: Organizaciones indígenas, Ayllu, reconstitución,CONAMAQ.
Prolegómenos
[…] el Ayllu para esta época de desencanto ideológico y de proyectos de sociedad,es un ejercicio intelectual y una salida particular para recomenzar nuestraubicación en el mundo; es una vía propia de desarrollo que puede evitar elderrumbe, descomposición y desintegración de una sociedad, de una Nación y elfraccionamiento del Estado Boliviano.
Fernando Untoja C.
En el presente escrito situamos, como el Consejo Nacional deAyllus y Marcas del Qollasuyo (CONAMAQ) en Bolivia se presentacomo heredera prolongación del legado milenario del ayllu;reivindicado y proyectado en este nuevo siglo XXI. Habrá queconsiderar pues, a este Consejo, como un nuevo intento deorganicidad social y política andina que va enmarcándose cadadía más bajo un nuevo tópico de auto-definición. Donde losdenominativos de organización, institución, gremio, sindicato omovimiento ya no son suficientes para describir al ente quepodría acercarse, por ahora, a un `gobierno ácrata indígena-originario y re constitutivo de los ayllus`, como los propiosdirigentes del Consejo de Ayllus lo aseguran.
Estas implicancias de largos transcursos sobre el ayllu, sinlugar a dudas, forman parte de la herencia irresuelta sobre lacuestión indígena que resultó, particularmente en los Andescentrales, durante el último medio milenio. Además ha sido unode los temas conflictivamente abordados por los investigadores,que han prestado relativa atención, tanto en la Colonia como enla Republica y hoy en el ambiguo Estado Plurinacional. Por tantoel presente escrutinio trata sobre el ayllu andino en Bolivia,que desde hace varios siglos intenta regresar a un caucehistórico. Su cauce, como horizonte político es la re-constitución del último orden civilizatorio pre-hispánico,enmarcado en el referente Estatal y organizativo delTawantinsuyo Inca desarrollado (hasta 1532), en la regiónandina.Bajo esta precisión inicial, un primer cuestionamiento a nivelsocio-político y organizacional deriva del surgimiento deevidentes diferencias y contradicciones en las organizacionessociales rurales andinas, particularmente entre el Consejo deayllus (CONAMAQ) y el sindicalismo campesino y agrario,organismo robustecido por el actual partido de gobierno (MAS)durante los últimos años (Schilling-Vacaflor, 2009).
Esta nueva forma de organización emergente de tipo Consejo deAyllus guiada bajo el CONAMAQ, desde 1997 ha contrastado susprincipios ideológicos y políticos con la fundamentación
planteada por el sindicalismo campesino del 52 y reafirmada porla CSUTCB en 1979. En un sentido histórico, la existencia de losayllus está mediada por una forma organizacional anterior a lossindicatos, a la misma institucionalidad Colonial y Republicana,y que ha perdurado en el tiempo. Hoy a encontrado el camino paraproyectarse a largo y mediano plazo e incluso cuestionando lasfronteras de los propios Estados Republicanos, como ejemplo; elcaso de los ayllus aymaras que se asientan en territorios de laactual Bolivia, Perú y Chile de por si están en busca deconsolidar su propio estado que entreteje a largo plazo unatotal reconfiguración de las fronteras en el sur de América.Este fenómeno organizacional andino tiene sus orígenes en unahistoria decimonónica, anterior al sindicato y másrepresentativa a nuestro juicio, dentro de la dinámicaregenerativa y el devenir de los pueblos rurales indígenas enBolivia y los Andes.
Bajo estas precisiones, la re-constitución actual de lainstitucionalidad andina del ayllu pasa por cuestionamientosconceptuales a nivel organizacional, político-estatal, yeconómico-social. A nivel organizacional y político el consejo de ayllus des-legitima el orden impuesto en los territorios andinos a partirde esquemas organizativos exógenos a la realidad intrínseca delos andes centrales, como por ejemplo el propio Estadoboliviano, las estructuras departamentales-municipales-provinciales-cantonales, los sindicatos (propios del desarrolloeconómico y político social de Europa), y otras formaciones. A nivel social, el cuestionamiento conceptual de lo que havenido a significar el término “indio e indígena”. A pesar queel término “indio” como concepto, fue reivindicado por losindianistas-kataristas; el MITKA y Fausto Reinaga desde los añossesenta y setenta del siglo XX.
Cuestiónes históricas y epistemológicas como “indio-indígena” ysus formas de organización deberán ser saldadas críticamente enel mediano futuro. Consideramos, a partir de un análisisepistémico serio; así como lo indígena, que tiene sus orígenesconceptuales en los abordajes académicos de la escuela
etnológica de Londres (S. XIX), y que en 2009contradictoriamente al discurso “descolonizador” se haconstitucionalizado en la Nueva Constitución Política del Estado(NCPE) Plurinacional de Bolivia. Creemos que esta categoría seconstituye en un concepto vacío, limitante, peyorativo ydiscriminatorio, puesto que tanto lo “indio” como “indígena” soncategorías impuestas desde el “otro no de aquí” (si se quiere,desde que el europeo llega a lo que también denominó comoAmérica) y así, no surge del propio atributo histórico local deauto-significación identitaria. Probablemente estos, sean temasque hayan sido gruesamente abordados, y necesiten de una mayorde-construcción.
Aproximaciones para una definición de ayllu
El ayllu al ser una institución histórica, política, cultural yeconómico-social de por si autóctona, es un complejo y macroorganismo social andino que ha sido abordado desde diferentesperspectivas disciplinarias. Entre estas perspectivasintentaremos precisar algunas, a partir de autores y pensadoresrepresentativos que de alguna manera nos acercan a las másgenerales valoraciones sobre el ayllu. Para intentar definir eltérmino partimos de una referencia conceptual inicial de laColonia que interpreta y sostiene el Padre Ludovico Bertonio,(véase 2008[1612]: 320) en la que señala que un ayllu es una“parcialidad de indios”; más propio es jatha. Y Jatha [delaymará] tiene dos acepciones, por un lado es Semilla de lasplantas, los hombres y todos los Animales, y por otro lado es;Casta, familia, ayllu. Mayqu jatha: casta de Reyes. ¿Khiti velkawki jathata? ¿De qué casta o ayllu eres? (Bertonio 2008[1612]:359).
En este dilema, para definir el ayllu, también precisamosalgunas aproximaciones de cronistas durante la Colonia, asíencontramos la expresión en Urquidi (1982), quien asevera quecuando sobrevino la conquista española el ayllu, esta era unainstitución desconocida pero que ofrecía un régimen de filiaciónagnaticia o patriarcal. En este sentido por ejemplo se puntea
que esta incertidumbre estuvo presente en los cronistas que nolograban descifrar a cabalidad el ayllu y según Portugal:
Para garantir a inteligibilidade de uma mensagem, é necessário oreconhecimento de discursos desterritorializados. Ao utilizaremreferências culturais comuns, os cronistas espanhóis e indígenas doséculo XVI procuraram, a princípio, estabelecer um sistema decomunicação e posteriormente a legitimação de um discurso culturalpreponderante.Na análise específica do significado do ayllu andino, após o encontro dedistintos discursos culturais, foi-lhe atribuída uma acepçãocompreensível aos dois grupos. A partir do período colonial, o ayllurepresentava algo distinto do que havia sido em tempos incaicos e naprática converteu-se em estrutura beneficiadora da política colonialespañola (Portugal 2009: 35).
En otros documentos encontramos a un estudioso de la lenguaquechua de mediados del siglo XVI, fraile Domingo de Santo Tomasquien –informa-, y señala la existencia de ayllus con filiaciónmasculina: El ayllu -dice- “comprendía todas las gentes quellevaban un mismo nombre, y no solamente los hijos de un hombre,sino también de sus descendientes” (Cit. en Urquidi 1982:117).
Otras definiciones clásicas como las de Matienzo 1910[1572],cronista e interventor de leyes durante la colonia, por suparte, cuando habla de la organización y dominio territorial delos andinos; señala que son parcialidades territorialesdivididas en ayllus y controladas por curacas y principales, almismo tiempo estas se dividen en dos parcialidades; Urinsaya yAnansaya:
[…] y en cada uno su principal que se van assentando por su orden, losde urinsaya á la mano yzquierda tras su cacique y los de anansaya á laderecha, este de anansaya es el principal de todos y tiene este señoríosobre los de urinsaya, llama y haze juntas y govierna en general aunqueno manda en particular, cobra la tassa y págala, cobra la del Curaca ócacique de urinsaya, lo que ha cobrado de sus ayllos, su officio deestos Caciques y principales es holgar y bever y contar y Repetir. […]Cuentan de espacio y con piedras de muchos colores, mantienense deltributo que les dan los indios de su ayllo; aviase de rremediar estomandando que no cóbrese exemptos del trabajo y de la tassa más de tresprincipales de cada parcialidad […] (Matienzo 1910[1572]: 16-35-104).
Por otro lado, en una ilustración teórica más reciente, deprincipios del siglo XX sobre el ayllu, encontramos a Saavedra1971(1903) quien afirma que el ayllu ´germina primero comonúcleo familiar, y toma después otras formas de convivenciasocial más amplia, extensa y económica. En consecuencia concluyeque el ayllu por su origen es el núcleo de una familiaconsanguínea, así como también, esta guiado bajo un régimenpatriarcal del anciano o jefe, del cual proceden o por el cualse relacionan o agrupan las familias. En efecto, la existenciadel ayllu para la época de Saavedra todavía subsiste (…) casicon el mismo molde tribal que nos describen los cronistasespañoles. No obstante las alteraciones de carácter agrícola ytributario introducido por los peninsulares en la composición delos grupos indígenas también se hace evidente (Ibíd.: 78-88).
Condarco (1982) por su parte, se concentra en describir elproceso de acomodación del ayllu en el contexto de una lucha decastas que se desarrolló a finales del siglo XIX y principiosdel XX. En cuanto a la organización social milenaria señala que(…) el ayllu subsiste, aunque transformado. Los ayllus seencuentran subordinados principalmente a la autoridadcomunitaria de dos jefes electos: el hilakata y el alcalde(Ibíd.: 29).
Desde una mirada económica y directamente vinculada al capital;Untoja (1992), uno de los más representativos teóricoscontemporáneos aymaras que re-piensa el -Retorno del Ayllu-, nosdescribe que el (…) Ayllu, [es] una estructura económica propiaa los Aymará-Quechua [que] ha logrado mantenerse en eltranscurso de la historia a pesar de la violencia colonial y lasdistorsiones posteriores. Señala también que es necesario (…)entender al ayllu como totalidad, lo político, lo religioso, laadministración económica, el dominio militar son asuntos delayllu (Ibíd. 85). A manera de conclusión recuperamos un últimoplanteamiento de Untoja; en donde el ayllu no es un fenómenoestático, más bien, debe ser seguido en su dinámica por elpensamiento de lo propio, considerado el mismo y lo otro tantoal nivel del ayllu y la totalidad del conjunto (Ibíd. 94).
En este entramado de conceptualizaciones sobre el ayllu,encontramos también a Yampara (2011) otro representativo ycoetáneo pensador aymará que bajo un planteamiento análogo alsistémico y relacional nos aproxima al ayllu vivo de lascomunidades rurales aymaras, y nos describe en toda sucomplejidad al mismo, bajo ciertas características;
El ayllu es un sistema organizativo multisectorial y multifacético, unainstitución andina, la casa cosmológica andina, que interacciona/emulauna doble fuerza y energía de la Pacha en la vida de los pueblos,fundamentalmente tetraléctico, que siendo un espacio territorialunitario, se desdobla en dos parcialidades de: “Araja-Aynacha”(dualidad), en el encuentro y la unidad de ambos se expresa untercer elemento como “Taypi”(Trilogía doble), accionado principalmentepor las ritualidades de “Sata, Anata, Puqura, Achura, K´illpha, Tapa,Kuntur Mamani”, la espaciación “Araja-aynacha”, en su sistema deasignación territorial: familiar y comunitario están expresado en“Sayaña-Saraqa”, ambos –aunque con mayor preponderancia –en “Saraqa” los“Aynuqa-Anaqa” (espacios de producción agrícola y pecuaria), estos a suvez según su uso o descanso en “Puruma-Qallpa”. Este sistema está regidopor una autoridad política pareada (pareja) de Tata-Mama Jilaqata,coadyuvado por los “Yapu-Uywa Qamana” (autoridades de la producción) ylos “Yatiri/chamakani” (autoridades de la cosmovisión andina). Por esola autoridad originaria del Ayllu no se entiende sin su territorialidad,ni la territorialidad sin su autoridad, una de las principalesdiferencias con el sindicalismo (Ibíd.: 69).
Yampara hace énfasis en la interrelación interna y externa queexiste en el ayllu, por lo que su definición de ayllu es muycompleja. Parece circunscribirse dentro una lógica decontinuidad diacrónica de la historia, vigente hasta laactualidad. Departe que la institución andina sobrevivió a lastransformaciones sociales y políticas, y que aun hoy, el ayllu,es ostensible. Además, parecería que su definición solamentepodría ser entendible en toda su dimensión a través de lavivencia y participación intrínseca dentro un ayllu.
Enmarcándonos en una conceptualización concluyente y globalhasta aquí, podemos señalar que el ayllu se constituyóinicialmente a partir de una “relación de familiaridad ydescendencia que existió entre los miembros de un grupo humanovinculado consanguíneamente y que vivió en un territorio fijo ydeterminado, cuyos miembros se reconocían y reconocen por unparentesco oficial y tradicional, gobernándose
independientemente” (Espinoza s/a: 118-119), producto de lasedentarización y mitificación de la tierra. La parentelaconsanguínea refiere a las vinculaciones entre parientes yafines relacionados en grados variables con la misma persona.(Lambert cit. en Rengifo 1996: 4). Coincidentemente se ultimaque: "El ayllu es la unidad social que agrupa unas familias, amenudo con lazos de parentesco, al interior de un territoriofijo"(Ibíd.). Esta congregación social es favorable paraafrontar una geografía accidentada marcada por los diferentespisos ecológicos que necesariamente deben ser adecuados por elhombre para el desarrollo económico y político del que dependesu existencia.
Bajo esta lógica, existe en la familia Andina “[...] no sóloparientes, sean de un mismo tronco familiar o de troncos afines,sino de troncos familiares no necesariamente afines niconsanguíneos. Decir papá, tío o hermano a las personas de lageneración de nuestros padres o de las nuestras, sean o noparientes consanguíneos o afines, es una manera usual decomunicarse en los Andes”. Esta institución penetra el periodocolonial y republicano. En este transcurso involucra nuevascategorías, por ejemplo “[...] lo que se denomina parentescoespiritual como el compadrazgo que vincula a personas nonecesariamente consanguíneas o afines” (Ibíd.: 4).
Por tanto, el ayllu, es una unidad social de semejantes, depoder dual (Urin y Hanan), donde la noción de existencia eshallada con un carácter irrenunciable de todo cuanto coexiste[animista], no sólo vinculada a los miembros de la comunidadhumana, sino a la totalidad de los seres vivos del territoriohabitado. El término “pariente” es generalizado igualmente a loscultivos, a la chacra, a los animales, a la tierra en sutotalidad. “Los campesinos consideran a las papas desu chacra como a sus hijas y cuando recién se incorporan le danel nombre de nueras” por ejemplo (Ibíd.: 5). Estasparticularidades del ayllu se mantendrán también en los pueblosy comunidades andinas después del contacto con los incas, y supoder administrativo expansivo. Refuncionalizando al propioayllu y asimilado por la estructura estatal Inca.
En este sentido Saavedra (1971), afina que “las formas másgeneralizadas por el [Estado] incásico, en cuanto alrepartimiento parcelario, orden de cultivos, sistema tributario,sin alterar el fondo originario de la propiedad clánica, hadebido uniformar las relaciones de la persona y la tierra, yaproximar, por medio de la centralización, la propiedad comunala los órganos del Estado incásico” que se mantuvo inclusodurante la colonia (Ibíd.: 99).
Posteriormente y en la etapa colonial, el ayllu esrefuncionalizado a partir del establecimiento de haciendas,mitas, mineras y reducciones impulsadas básicamente por losVirreyes Lope García de Castro y Francisco de Toledo entre 1565-1581; refuncionalizando y transformando a las organizacionesterritoriales de los ayllus (Espinoza s/a: 118).
Durante la Republica, particularmente después de la segundamitad del siglo XX, el ayllu fue re-considerado comoplanteamiento investigativo, que entró inicialmente en un áreaexperimental de investigaciones descriptivas y etnográficas(Prada 2008: 57). Se plantea que la muestra viva de lapermanencia de los ayllus son las más conocidas investigacionescontemporáneas de los ayllus del norte Potosí. Sin olvidarparticularmente las que se asientan en los pequeños valles quese abren paso en el macizo de la cordillera. Estasinvestigaciones descriptivas requieren de un sustento empírico,básicamente de un trabajo de campo, y una delimitación deestudios etnográficos y de caso. “[…] esta situación lasconvierte, paradójicamente, en exploraciones con detenimiento yrelativas a un lugar y momento determinados, debido al cortetransversal y localizado”. En este sentido existen unconglomerado de investigaciones sobre el ayllu,metodológicamente diferentes, pero que básicamente coinciden enla definición, pero no así en el tópico y modelo de lainvestigación. Más bien estas últimas se caracterizan por tenery ser parte de un bagaje de diferentes enfoques, metodologías, ymodelos a diferenciarse, entre estas tenemos a las
“etnográficas, etno-históricas, antropológicas, [históricas] yotras” (Ibíd.)
A manera de cierre, precisamos que el ayllu por ser un modelo deorganización propio de los andes, tiende a ser repensado y re-adecuarlo a la realidad presente, pues, los Estados andinos, ymás que todo Bolivia, continúan alejados de sus basesorganizacionales primigenias, y más bien cercanas a procesosorganizacionales del llamado “mundo desarrollado” que ponenénfasis en procesos extractivistas de los recursos,insostenibles y lleno de desequilibrios en la economía. En estesentido, el ayllu nos debe servir para poder transformaraquello, para abrirse paso hacia una nueva forma de entender laeconomía que históricamente caracterizó alguna vez a estaregión. Por lo que es necesario repensar el agro en Bolivia apartir de la organización del ayllu que fue muy productivadurante el incario, y sostuvo también a la colonia, es más, seconstituía en el principal generador de la riqueza de acuerdo aúltimas investigaciones. Los alimentos eran la base de la sobrevivencia y se componían en los excedentes para la manutención delos grupos humanos en este espacio desde siempre.
Pero cabe destacar que el ayllu no es solo una institucióneconómica de redistribución de la riqueza, es más, es unainstitución que comprende a la multiplicidad de elementos quehoy son estudiados separadamente. Es decir, el ayllu es unatotalidad institucional expresada en forma política; pues sobreesta organización descansan los lineamientos básicos de un ordensocial. En forma económica; porque es un organismo que se debeal trabajo compartido y colectivo en donde la generación deriqueza necesariamente requiere de la fuerza de trabajo de todoslos miembros del ayllu; es una institución también religiosa,porque a partir de este orden y producción de significados sehan creado íntimos lazos con la tierra, con la naturaleza, conlos animales, es decir, se ha interiorizado una filosofía,cosmovisión y cultura mítica muy particular, que lógicamente, seha transformado durante las referidas etapas que han confluidoen el espacio andino. Y por último es una institución social,porque regula todo el proceso de socialización, es decir, se
comparten normas sociales y valores culturales, se transmite uncódigo de significaciones de una generación a otra. Así mismo,este proceso de socialización en los andes tiene la noción deestar incorporada no solo a normas y reglas sociales, sinotambién a situaciones particulares de la naturaleza, que creemosmoldearon el carácter y personalidad del hombre andino.
Por todo lo anterior, el ayllu se constituye, y se constituiráen uno de los referentes organizativos históricos másimportantes del mundo andino. No existe sistema indígena másvigente que esté presente en gran parte de las comunidadesrurales del occidente de Bolivia, así como también lastransplantadas a lugares emergentes como las tierras bajas en elcaso del oriente, como a las periferias urbanas, producto de lasmigraciones campo-ciudad en los últimos 25 años. Por tanto “elayllu reaparece [en el escenario contemporáneo] comotrascendencia histórica; es decir, como acontecimientoprimordial en el devenir histórico de las formaciones socialesasentadas en la geografía andina”1 (Alcoreza cit. en Prada2008:62). Por lo que el ayllu es la más clara muestra de lasobre-vivencia y vigencia de la organización y orden andino enlos territorios de la actual Bolivia.
En consecuencia la firmeza del ayllu como institución tienecontinuidad y actualidad, pues aun es inteligible para nuestraépoca. En el contexto económico, social y cultural, el ayllutambién se desarrolló y se desarrolla. Promovió y produce losdebates a favor o en contra más impetuosos dentro de losintelectuales de todas las épocas.
En estos términos de cierre para esta parte, podemos plantear demanera concluyente y recuperando una visión aglutinadora de lahistoria del ayllu, que esta forma de organización es productode un inicial desarrollo agrícola, acompañado de todo un sistemafestivo de agradecimiento a partir del rito y mito. En la medida1 Planteamos que a nivel cultural el ayllu se ha constituido en un vehiculo detransmision cultural de una generación a otra, se debe al rol familiar delayllu la supervivencia de la cultura andina vigente hasta nuestros dias.Puede encontrarse algunos elementos en Raúl Prada Alcoreza, “Multitudes yclases en los movimientos sociales anti-sistémicos”. Mimeografiado, 2006.
que fue creciendo el sistema organizacional del ayllu, esteadquirió un carácter político de administración territorial , ydio origen a una relación económica, es decir, el ayllu se puedever como un sistema responsable de la distribución de losrecursos escasos y redistribución de los productos para la sobrevivencia de la totalidad de las personas dentro de un colectivoy que necesita de los mismos sujetos como elemento vital parasobrevivir; pues las condiciones geográficas y territorialesdeterminan de alguna manera la configuración de un trabajocolectivo vinculado a la fuerza de trabajo que afronte lascaracterísticas de una geografía accidentada e impetuosa. Así,las instituciones andinas como el ayllu básicamente se adecuarona partir de las necesidades del hombre y el medio de estoslares.
Muerte y resurrección del ayllu
Lo que se ha vivido en los años recientes evoca una inversión deltiempo histórico, la insurgencia de un pasado y un futuro, quepuede culminar en catástrofe o en renovación.
Silvia Rivera
Para situar algunas obras representativas en diferentesperiodizaciones históricas sobre la organización andina delayllu, recordamos por ejemplo algunos trabajos que miran al entecomo parte de la globalidad del problema indígena en la regiónde los andes centrales. Señalamos algunos estudios para entenderel proceso histórico del mismo. Así Luís E. Valcárcel describeel proceso histórico del ayllu en el Perú, en su obrahistoriográfica “Del ayllu al Imperio” (1925). Relata el hechohistórico de transición entre la sociedad pre-inca hacia la incacon profundidad y lucidez, e incorpora el drama organizacionalen este transcurso. Sobre la temporalidad del ayllu, Ana RaquelPortugal (2009), en una investigación historiográfica a partirde los cronistas, nos informa que en la colonia encontramos losrelatos de Cieza de León (1991); Juan de Matienzo (1967); Joséde Acosta (1954), Garcilaso de la Vega (1991): Joan Santa CruzPachacuti Yamqui Salcamaygua (1993); y Guaman Poma de Ayala.
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se realizaronestudios ya clásicos, que retoman al ayllu como problema. Eneste sentido existen referencias teóricas del alemán HenrichCunow en su obra “Las comunidades de aldea y de marca del Perú antiguo”(1929); “La Organización social del imperio de los Incas” (1933). También elboliviano Bautista Saavedra se introduce en la investigación de“El Ayllu” (1903); el peruano Hildebrando Castro Pozo en su obra “DelAyllu al Cooperativismo socialista” (1973); “Nuestra comunidad indígena” (1979)representativamente. Por último apuntamos para su consideraciónlas sugerencias metodológicas de Guillermo Cock en su artículo “Elayllu en la sociedad Andina: Alcances y perspectivas” (1981).
Por todas las referencias anteriores, el ayllu ha sido trabajadodesde diferentes disciplinas y enfoques, sean históricas uantropológicas por citar algunas. Es así que esta parte deltrabajo aborda al ayllu en su dimensión política; que a partirde las condiciones históricas por las que ha atravesado tambiénse ha transformado. No reduciremos en ver al ayllu como unaorganización solamente familiar, social, económica-productiva ocultural, más bien pretendemos reflexionar sobre supolitización, agrupación y formación institucional. En muchoscasos se tiende a poner barreras teóricas o metodológicas. Esasí que el ayllu en su globalidad es un ente vivo, dinámico ymutable que ha asumido matices diversos durante los diferentesperiodos por los que ha existido, y hoy es necesario describirparticularmente esta continuidad y devenir del ayllu en sudesarrollo histórico y especialmente político durante principiosdel siglo XXI en Bolivia. Esto de alguna manera está vinculado alos periodos anteriores, que son a la vez continuidades de estabeta investigativa inagotable, mientras exista el ayllu. Portanto es necesario ver los incipientes pasos que asume el aylluo mejor dicho los ayllus durante la primera década del siglo XXIen Bolivia, asociándose y formando una institución particularcomo es el CONAMAQ (1997). A partir de esta continuidadhistórica del Ayllu al CONAMAQ, reflexionaremos el fortalecimientoorganizacional, ampliación territorial, papel político y porqueno decir libertario de esta forma de organización que deriva deuna institucionalidad milenaria propia de la sociedad andina.
Es así que el fenómeno organizacional del actual CONAMAQ secircunscribe inevitablemente a un proceso continuo de formacióna nivel histórico, de transformación como prolongación delayllu. Es decir, el ayllu de hoy ha asimilado lainstitucionalidad de movimiento social, y bajo esta óptica haido agrupando y reconstruyendo los ayllus. Esto no quiere decirque el CONAMAQ deje de ser una organización que tiene comonúcleo central de planteamiento al propio ayllu. Como vimos enla historia, el ayllu sufrió transformaciones, en muchosmomentos constitutivos estuvo a punto de extinguirse, en otrasvivió subsumida a los sindicatos. Pero las condiciones deexistencia de los propios pueblos indígenas andinos mantuvieronel ayllu como forma de organización a partir de un principio,que en filosofía se conoce como el de “conservación”.
Este acelerado proceso de re-consideración del ayllu durante losúltimos años en Bolivia, es muy fuerte y está vinculado afactores internos y externos. A nivel interno, está emparentadocon un acelerado proceso de recuperación histórica de modelos ysistemas no occidentales asociado a investigaciones académicasdel THOA2 y políticas (CIDOB-CONAMAQ), surgidas por la permanentecrisis por la que atraviesan las instituciones y organizacioneshoy vigentes en Bolivia. A nivel externo está asociado a teoríascoyunturalistas como la emergencia de movimientos sociales deorden reivindicativo ante el desencuentro societal planetario. Araíz de la inestabilidad socio-económica y la inercia políticaen Latinoamérica, se pretende cuestionar este poder establecido,es decir llamar a la acción y reflexión popular con losemergentes movimientos sociales, y para Bolivia andino-amazónicos. Conexa y dicotómicamente encontramos teoríaspostmodernas que suponen un multiculturalismo implícito y apartir de esto, un desarrollo de los pueblos llamados indígenasenmarcados dentro su propia institucionalidad, y que admiten,2 Un trabajo reciente e interesante lo realiza Marcelo Fernández-Osco, quién enuna tesis doctoral dirigida por la academia de Duke University titulada: ElAyllu y la reconstitución del Pensamiento Aymara (2009) plantea latrayectoria intelectual y política del Taller de Historia Oral Andina (THOA),conexión a tierra propia en la recuperación de los saberes ancestrales de losayllus y su reconstitución.
mostrarían mejores resultados. Bajo esta premisa surgieronentidades también planetarias que experimentan cambios:“vinculados a las transformaciones de las nociones de progreso,para poder representar [predominantemente] a la cultura llamadaindígena como una reserva de capital no explotado, el organismoplanetario ayuda a los pueblos indígenas no para aislarlos oprotegerlos del desarrollo occidental, sino invirtiendo más ensus activos culturales para poder incorporarlos dentro el mismoorden civilizatorio (Andolina, Radcliffe y Laurie 2005: 152).
En países de fuerte influencia andina como Bolivia, este últimogiro se ha vinculado a las narraciones de potencial étnico: estosignifica que ante una mayor autenticidad mayores posibilidadesde desarrollo, pero lo contradictorio es que actualmenteexisten –siempre dependiendo de la ayuda externa-. Aunque estehecho podría significar un arma de doble filo, para ambossectores, y más para los organismos internacionales, pues a lalarga atentaría su hegemonía. Aunque creemos que hoy, esimportante aprovechar este impulso financiero en un primermomento, debido a la profundidad histórica de crisis de lassociedades andino-americanas, que por la excesiva alienación yenajenación de la estructura Estatal funcional a minoríasoligárquicas, adecuado a las características de las sociedadesde occidente, se han constituido en institucionescontradictorias para la regulación interna y externa de lospropios grupos sociales andinos, es más, los constriñe,imponiendo modelos verticales cerrados y únicos a una realidadfragmentada y diversa. Esto de alguna manera podría evidenciar,por ejemplo, en la economía; la ilegalidad, el contrabando ycomercio informal en la práctica financiera de los andinosparticularmente aymaras.
Por lo tanto, el avance de los ayllus agrupados bajo el CONAMAQdeberá considerar estos elementos endógenos y exógenos,asumiendo el reto no solo de sobrevivir en los andes, sino en unmundo cada vez mas entrelazado. Para ello, se debe incidir enconceder a los sujetos de los ayllus un rol de sujetos políticosy económicos (no solo filosófico-culturales o folclóricos),adecuados a una realidad que se transforma aceleradamente
durante los últimos años, y más aún con la creación deinstituciones que representen a estos, como el CONAMAQ enBolivia, se han manifestado nutridos intereses por saber elfuturo de los mismos. Ya durante el 2005 por ejemplo, “a travésde narraciones de autenticidad y éxito, (…) esta red en suconjunto ha construido el espacio discursivo del movimiento y havalidado las identidades indígenas. Agencias internacionalesbilaterales y multilaterales de desarrollo han llevado a cabosus agendas revisadas de etno-desarrollo a través del Ministeriode Asuntos Indígenas, el Ministerio de Participación Popular yel Instituto de Reforma de Tierras, que son los encargados deimplementar muchas de las reformas estatales anteriormentemencionadas. Mientras tanto, las ONG locales e internacionalesse vinculan al CONAMAQ y sus asociaciones (Andolina, Radcliffe yLaurie 2005: 152).
Estos nuevos intentos de ordenación y organización impulsadaspor organismos exógenos, para la modernidad y básicamente paralos países desarrollados, encuentran los espacios adecuados en“los ayllus (particularmente) bolivianos como espaciosconcentrados de capital social y de participación comunal, quepueden beneficiarse de la inversión y el apoyo transnacional”(Ibíd.). Siendo este factor importante si hablamos de establecerrelaciones interculturales, dentro del esquema de las relacionescada vez más globales.
Eso se justifica porque el Estado tanto el Colonial comoRepublicano incluso el Plurinacional no lograron pensar al ayllucomo parte institucional, sino, más bien desde los márgenes yfronteras tanto económicas, políticas y étnicas. Razón por laque estos ayllus se han afianzado con mayor facilidad a lasinstituciones de financiamiento y apoyo técnico externo queapoyan su existencia. Y es vista desde fuera como un modelorural de desarrollo económico-productivo y alimentarioalternativo a la crisis civilizatoria de hoy que se manifiestaen los transgénicos. Así ser viable a mediano y largo plazoreestructurando y repensando el agro. Por lo que hacia el 2005 yante la ausencia de un estado representativo e inclusivo (comoel boliviano, peruano o ecuatoriano) que apoye precisamente la
reconstitución del ayllu, el apoyo externo se ve como tentadorpara los pueblos andinos, que hasta ahora siguen co-existiendoal margen de los Estados republicanos latinoamericanos. Es asíque los incluyen instituciones globales que a través de lainversión transnacional promueven proyectos de etno desarrollo ycon apoyo para las asociaciones y consejos del movimiento de losayllus” continúan su silencioso proceso re-constitutivo (Ibíd.:153-154).
Este proceso de reconstrucción de los ayllus agrupados por elCONAMAQ, deberá construir una institucionalidad más eficiente apartir del vínculo con estas redes globales sin olvidar suexperiencia histórica de crisis intermitente. Es decir, en lamedida que los ayllus andinos no asuman y redescubran suconciencia “para sí”, difícil será prever su desenlace, por muyvinculados y financiados estén por organismos externos. He aquíse deberá repensar que los hizo fuertes en el pasado y quepodría ser recuperado hoy. Una posible respuesta puedeencontrarse en las relaciones económicas y primordialmente en eltrabajo agrícola y agroindustrial, asumiendo así, unaindependencia y auto-sostenibilidad tecnológica y financiera enel tiempo. Mientras solamente sea reconocida demagógicamente porpolíticos o una nueva constitución, que matiza la mística ylimita el accionar político de los pueblos andinos como lo haceel Cap. Cuarto de la CPE (2009); Sobre los “Derechos de lasnaciones y pueblos Indígena-Originario y Campesino”, que reducea una suerte de elementos culturales y folklóricos laparticipación del Indígena, señalando en el art. 31 inciso II.-que: “Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y nocontactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, ala delimitación y consolidación legal del territorio que ocupany habitan” (CPE: 2010: 23) en el Estado Plurinacional. Bajoestas peculiaridades el CONAMAQ no tendrá otra opción quemantenerse endógeno a la realidad socio-económica global enBolivia, y subyugado a una dirección macro-política de un Estadosin horizonte. Por lo tanto se debe estar consciente, quesilenciosamente el ayllu, debe en algún momento determinadoaventajar o sobrepasar el esquema Estatal, para estarnecesariamente inserta en las emergentes visiones de globalidad
que se tienen a partir de la inclusión de pueblos y gruposllamados indígenas que trascienden la territorialidad de losactuales estados republicanos, como por ejemplo el caso de losaimaras (habitantes desde el Norte de Chile, Sur del Perú yoccidente de Bolivia).
Estos movimientos de reivindicación andina, como bien se dijo,no son parte de las políticas gubernamentales, peor aúnestatales, surgen más bien, de un ascenso indígena que cuestionala condición nacional-colonial vigente del Estado. Es decir, aúntransita hacia el reconocimiento homogéneo de la bolivianidad.Que tuvo un pasado de tendencia y hegemonía criolla inconclusa,y ahora virtualmente indígena. Esta última es una tendenciamarcada por todo un desequilibrio en el poder y que existe“dentro” como “fuera” del esquema de desarrollo político yeconómico estatal. “Dentro” en el sentido de negociaciónpolítica que se tiene con el estado y que ha llevado a legitimarcuestiones de representatividad y reconocimiento solamentecultural. “Fuera”, porque el mundo andino es heredero de unaorganización que trasciende la historia colonial y republicana(hoy plurinacional, que mantiene la misma practica) y hastaahora no va más allá de la propia consolidación de labolivianidad.
Por todo lo anterior, es necesario plantear que el ayllu en sutránsito hacia el Consejo nacional de ayllus y marcas delQollasuyo (CONAMAQ), aún debate la dicotomía política einstitucional de precisar un reconocimiento que limite su ámbitode acción (existir dentro de un Estado estorbo). Enconcomitancia con la cuestión libertaria y económica-productiva,es decir, constituirse al margen del estado, o tomarlo paratransformarlo, hasta alcanzar una auto-sostenibilidad, y quevaya a competir políticamente con el estado boliviano en agonía,sin olvidar el apoyo de organismos internacionales.A pesar de estas posibilidades, durante los últimos años, losandinos han emprendido ya una sistemática recuperaciónsilenciosa de su organización articulada territorialmente amuchos ayllus, e incluso han fomentado e invertido en sureconstitución, aún no han pasado a la segunda etapa de
consolidarse política y económicamente (no olvidando suaspiración a serlo bajo el manto del CONAMAQ que los agrupa).Discurrimos que la recuperación política y administrativa de unaterritorialidad y posterior desarrollo económico-productivoimplicaría una verdadera transformación del ayllu, es decir, elayllu recobraría su papel protagónico a nivel político yeconómico-social en los territorios andinos y sub-andinos deaquí, para adelante, no con una imagen idealizada del pasado,más bien de un futuro esforzado.
Para finalizar este punto, los ayllus agrupados por el CONAMAQtransitan hacia una institucionalidad propia, no funcional alEstado como tampoco negadora de la globalidad. Se sitúa más afína los intereses de las poblaciones andinas, materializada enprincipios ahora políticos, buscando consolidarse y ser parte deun proyecto macro-regional serio, que este articulado política yeconómicamente a organizaciones a nivel global-regional como laCoordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), ytambién con organizaciones locales en el Perú y Ecuadorprincipalmente, como la Confederación nacional de comunidadesdel Perú afectadas por la minería (CONACAMI); o la Confederaciónde las nacionalidades y pueblos kichuas del Ecuador(ECUARRUNARI); la Confederación de Nacionalidades Indígenas dela Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), estas dos últimasorganizaciones del Ecuador se fusionaron y dieron lugar a laConfederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)3;
3 La CONAIE según Andolina, Radcliffe y Laurie (2005) es considerada como unejemplo para el movimiento de los ayllus andinos, y se debe a una percepciónde que en el Ecuador se ha realizado un alejamiento absoluto de lasidentidades campesinas hacia las identidades étnicas de las nacionalidadesindígenas. En los años ochenta, los indígenas de la serranía ecuatorianaadscriptos a la CONAIE, además de algunos pueblos indígenas de las tierrasbajas, abrazaron una identidad de la lengua originaria en un sentido nacional(:154). Así la CONAIE es considerada como un modelo del movimiento indígena,porque representa el cumplimiento y realce de la visibilidad, legitimidad yparticipación institucional de los pueblos indígenas ecuatorianos Porotro lado Quijano (2006) confirma el ejemplo del caso Ecuatoriano como aseguir para una consolidación político-social de los aparentemente diferentesy diversos grupos sociales en la región andina: Así “Quiero comenzar estasreflexiones señalando las dificultades de mirar o de pensar a los movimientosindígenas como si se tratara de poblaciones homogéneamente identificadas.
que comparten los mismos objetivos y son análogas a lasplataformas políticas del CONAMAQ boliviano. Pero no debemosolvidar a organizaciones más pequeñas que están vinculados a unanálogo proceso re-constitutivo en los extremos norte y sur delos andes. Estas son la Coordinadora de identidadesterritoriales mapuches (CITEM); la Asociación de estudiantes depueblos originarios (AESPO) que crece en el seno académico de laUniversidad de Tarapacá en Arica; la Organización nacionalindígena de Colombia (ONIC); la Organización nacional de pueblosindígenas de Argentina (ONPIA); y otras de orden sindical que dealguna manera tienen ciertas pero muy limitadas afinidades comoson la Confederación campesina del Perú (CCP); y laConfederación sindical única de trabajadores campesinos deBolivia (CSUTCB).
Este proyecto, que se gesta al interior de estados republicanos(que dividieron la unidad territorial inicial de los pueblos ynacionalidades andinas), bajo este planteamiento, creemos quesilenciosamente irán ganando espacios en los actuales estadosnacionales, y a mediano y largo plazo la administración de losmismos. Todo en relación a una regeneración civilizatoria delayllu, que corresponderá a los propios andinos acompañarontológica, axiomática y epistemológicamente un proyectopolítico y económico-social que se muestre como un modeloalternativo al modelo organizacional que occidente exporto almundo y no ha sido la respuesta esperada al problema, sino masbien, ha complejizado y problematizado nuestra realidad humana. Por todas estas consideraciones, es importante que el ayllu, másallá de institucionalizarse y pasar al CONAMAQ, se obligue
Ecuador es el único lugar en donde la virtual totalidad de las identidades oetnicidades indígenas han logrado conformar una organización común, sinperjuicio de mantener las propias particularidades. El ecuatoriano es tambiénel movimiento indígena que más temprano llegó a la idea de que la liberaciónde la colonialidad del poder no habría de consistir en la destrucción oeliminación de las otras identidades producidas en la historia del Ecuador,sino en la erradicación de las relaciones sociales materiales eintersubjetivas del patrón de poder así como también en la producción de unnuevo mundo histórico inter-cultural y una común autoridad política (puedeser el Estado), por lo tanto, inter-cultural e inter-nacional, más que multi-cultural o multi-nacional (:15).
también a ser la base de la reorganización y recomposiciónsocial, que dará lugar a un nuevo modelo económico yorganizacional y por sobre todo a un ideario político libertariode amplio espectro que este inspirado en la continuidadhistórica del modelo matricial del ayllu.
Epilogo
Para muchos no habrá nada más complicado que ver al ayllu comouna posibilidad, pero no verlo, significa también un problema.
En el presente escrito no pretendimos plantear doctrinalmente alayllu, más bien lo consideramos brevemente a partir de lahistoriografía como un ente emergente y con la predisposición depoder continuar en su largo camino, a-histórico a los ojos deaquellos que lo miran como algo muerto; o histórico, paraquienes lo ven como un proceso secuencial de continuidad.Diremos también, que los momentos por los que atravesó el ayllu,desde antes de la colonia, hasta el actual Estado republicanoplurinacional conjugaron, relacionaron y robustecieron la propiaexistencia del ayllu aunque clandestinamente.
El Ayllu como célula básica fue el cuerpo y anticuerpo de lasociedad andina en esencia, que se relacionó y sobrevivió antelos embates de la marginalidad. No logrando des-estructurarseevitó la consolidación Inca, colonial, republicana yplurinacional. Silenciosamente se mantuvo durante periodos a losque probablemente otra organización social hubiera desaparecido.Desde antes de los incas fue la matriz que permitió laexistencia y sobre vivencia de la sociedad andina. Con los Incasfue robustecida, afianzada e institucionalizada a favor delEstado. En la Colonia fue el sostén clandestino de todo elproceso productivo agrícola, además que sostuvo durante tressiglos la explotación de las minas en desmedro de lareciprocidad andina. Durante la republica fue reutilizadatambién como un aparato productivo exagerando con la cargatributaria. Intentó ser desestructurada a partir de suabolición, combatió los feudos criollos para después ser
incorporado a los procesos de sindicalización que sedesarrollaron desde mediados del siglo XX. Y no siendodesestructurado, hoy en los umbrales del siglo XXI; a través deun cohesionado “Consejo de Ayllus” se perfila expandiendo todosu potencial histórico.
El Ayllu de hoy mediatizado por el interludio del CONAMAQ, hacomenzado a avanzar ilimitadamente. Inicial y rápidamente losayllus se reorganizaron, cohesionaron y fusionaron para darlugar a este ente, y después constituirse en los propios actoresde una propuesta de reconstitución territorial, política yeconómico-social. El horizonte es la autodeterminación a partirde un gobierno andino inspirado en la regeneración delQollasuyo. Su único referente propiamente estatal, enmarcado enla macro organización del Tawantinsuyo.
Aunque desde la otra cara de la medalla, podemos apreciar quefalta avanzar mucho espacio todavía, puesto que el consejo deayllus, aún depende muy intrínsecamente de financiamientoexterno. Situación que condiciona enmarañadamente a laorganización. Esperemos que este orden sea coyuntural, hasta quela organización y la política de gobierno de los ayllus seanauto-sostenibles a nivel económico. Habrá que recordarconcientemente sobre lo que los historiadores del siglo XX nosadvertían, ¿o quizá pretendemos caer y/o construir nuevasoligarquías?.
De esta manera, y en este imprevisible transcurrir, el gobiernode los ayllus cuestionó y cuestionan también aquello que no esmás un modelo a seguir. El estado boliviano, más que un entemediador fue característicamente el escenario de conflicto quefavorablemente direccionó a los ayllus hacia una independenciapolítica e ideológica que se completa con la fundación de uninstrumento político (2013) bajo otro, aparente paradigmaorganizacional y sistema axiológico se pretende consolidarpolíticamente de aquí en adelante.
En este sentido, hemos querido aproximarnos aunque tibiamentepor el largo camino que el ayllu ha recorrido y recorre. Pero
es todavía, sin lugar a dudas, y como toda organización humana;imperfecta. O bien se constituye dentro de un entramado condiversos símbolos y significados, en muchos casos idealizados,fundados por una larga memoria legendaria que se fue moldeandoen el mito ancestral. Un mito del que los pueblos andinos no hanpodido salir, más bien lo han hecho pasar por verdad, y por elque ahora se apropian como un molde de inspiración para lo quese ha venido a denominar como; la silenciosa reconstituciónpolítica de la organización andina de los ayllus del Qollasuyo-Tawantinsuyo (Hoy Bolivia).
Bibliografía
ALBÓ, Xavier2002a Pueblos Indios en la Política. La Paz: Plural.2002b Identidad Étnica y Política. Cuaderno de
investigación. La Paz: CIPCA.
ANDOLINA Robert, RADCLIFFE Sarah y LAURIE Nina 2005 Gobernabilidad e identidad: indigeneidades transnacionalesen Bolivia. Buenos Aires: CLACSO.
BERTONIO, Ludovico2008 [1612] Diccionario de la Lengua Aymará. La Paz: Plural
Editores.CONDARCO, Ramiro
1982 Zarate, el “Temible” Willka. La Paz: ImprentaRenovación. ESPINOZA SORIANO, Waldemar
S/a El fundamento territorial del Ayllu Serrano. Siglos XV y XVI.Mimeografiado.
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA2009 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. La
Paz.
FERNÁNDEZ OSCO, Marcelo 2009 El Ayllu y la Reconstitución del Pensamiento Aymara.
EEUU: Department of Romance Studies Duke University.
MATIENZO, Juan de
1910[1572] Gobierno del Perú. Buenos Aires: Facultad deFilosofía y Letras. Compañía sud-América debilletes de banco.
PORTUGAL, Ana Raquel2009 O ayllu nas crônicas quinhentistas. Brasil:
UNESP/Franca – Brasil.PRADA, Raúl
2008 Subversiones Indígenas. La Paz: Muela del diabloEditores. RENGIFO VÁSQUEZ, Grimaldo
1 El ayllu. Lima: Mimeografiado. RIVERA CUSICANQUI, Silvia
1984 Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinadoaymará y quechua de Bolivia, 1900-1980. La Paz:Hisbol/CSUTCB
2002 El mito de la pertenencia de Bolivia al «mundo occidental».Réquiem para un Nacionalismo. En “Medio siglo dela Revolución de 1952”. pp. 64-100. La Paz.
SAAVEDRA, Bautista1971[1903] El Ayllu. Estudios Sociológicos. La Paz; Editora
Urquizo Ltda.SCHILLING-VACAFLOR, Almut
2009 Identidades indígenas y demandas político-jurídicas de la CSUTCB yel CONAMAQ en la Constituyente boliviana. Tesis: Universidadde Viena.
THOA.1988 El indio Santos Marka Tula, cacique principal de los ayllus de
Qallapa y apoderado general de las comunidades originarias de la República. La Paz: THOA/UMSA.
UNTOJA, Fernando2012 Retorno al ayllu. Una Mirada Aymará a la
Globalización. La Paz: Ediciones AYRA.URQUIDI, Arturo
1 Las comunidades indígenas en Bolivia. La Paz: Editorial“La Juventud”.
VALCÁRCEL, Luis E.1925 Del ayllu al imperio. Lima: Editorial Garcilaso.1927 Tempestad en los andes. Lima: Populibros Peruanos.