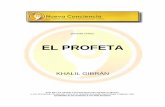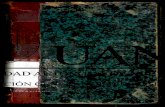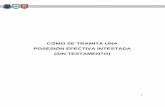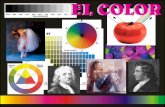Alimentación, posesión diabólica y exorcismo. Aportes hacia ...
Narrativas sobre el cuerpo en el trance y la posesión
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Narrativas sobre el cuerpo en el trance y la posesión
COLECCIÓN PROMETEO
Narrativas sobre el cuerpo en el trance y la posesión
Una mirada desde la santería cubana y el espiritismo en Bogotá
• Luis Carlos Castro Ramírez •
Narrativas sobre el cuerpo en el trance y la posesión
Una mirada desde la santería cubana
y el espiritismo en Bogotá
Luis Carlos Castro Ramírez
Universidad de los AndesFacultad de Ciencias Sociales
Departamento de Antropología–ceso
Primera edición: octubre de 2010
© Luis Carlos Castro Ramírez
© Universidad de los Andes Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología, Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO)
Ediciones UniandesCarrera 1ª núm. 19-27, edificio AU 6, piso 2Bogotá, D. C., ColombiaTeléfono: 339 49 49 - 339 49 99, ext. 2133http://[email protected]
ISBN: 978-958-695-526-3
Corrección de estilo: Aicardo SandovalDiseño y diagramación: Leonardo CuéllarDiseño de cubierta: AZ Estudio http://azetaestudio.comFotos: Luis Carlos Castro Ramírez
Impresión: CargraphicsAv. El Dorado núm. 90-10Teléfono: 410 4977Bogotá, D. C., Colombia
Impreso en Colombia - Printed in Colombia
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o
cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.
Castro Ramírez, Luis Carlos Narrativas sobre el cuerpo en el trance y la posesión: una mirada desde la santería cubana y el espiritismo en Bogotá / Luis Carlos Castro Ramírez. -- Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología, Centro de Estudios Socioculturales, Ediciones Uniandes, 2010. 146 p. ; 17 x 24 cm
ISBN 978-958-695-526-3
1. Santería -- Bogotá (Colombia) -- Estudio de casos 2. Posesión por los espíritus -- Investigaciones 3. Curanderos -- Bogotá (Colombia) -- Estudio de casos I. Universidad de los Andes (Colombia). Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Antropología II. Universidad de los Andes (Colombia). CESO III. Tít.
CDD. 299.674 SBUA
ix
Agradecimientos
El trabajo monográfico Narrativas sobre el cuerpo en el trance y la posesión:
una mirada desde la santería cubana y el espiritismo en Bogotá, fue posible
gracias a la colaboración incondicional de los santeros, santeras, babalawos y
espiritistas que quisieron compartir conmigo sus conocimientos hasta donde
sus creencias se lo permitieron. En especial, agradezco la colaboración de Luis
Carlos, no sólo por la calurosa acogida que me brindó en el momento en que
decidí iniciar el trabajo de investigación, sino por su constante y amplia orien-
tación. Igualmente, un agradecimiento inmenso para Juanito, quien me acercó
a otras importantes voces que aparecen a lo largo de la investigación. Gracias a
Gloria, Betty, Belkys, Magda, Cecilia, Julia, Lourdes, María Azucena y a los baba-
lawos cubanos, Lázaro y Agapito, quienes me enriquecieron con sus distintos
saberes a lo largo de las diferentes etapas del proceso. Maferefún a sus eggun y
orichas y gracias a todos ellos.
De nuevo, mi especial gratitud va dirigida al profesor Carlos Alberto Uribe
Tobón, director por segunda ocasión de mis inquietudes investigativas. Fueron
importantes para mí sus competentes e incansables observaciones desde el
comienzo de la investigación, así como su amistad. He de agradecerle en este
mismo lugar por su coordinación de la Red de Etnopsiquiatría y Estudios
Sociales en Salud-Enfermedad-Grupo de Antropología Médica de la Universidad
de los Andes, la cual se ha convertido en un importante y enriquecedor espacio
de discusión para todos y cada uno de los que formamos parte de ella.
En el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, agra-
dezco al profesor Alejandro Castillejo Cuéllar por sus comentarios y sugerencias
Luis Carlos Castro Ramírezx
durante los diferentes momentos del estudio, en especial, los desarrollados en
el Seminario Tecnología, Medicina y Cultura. Al profesor Roberto Suárez doy
las gracias por sus pertinentes comentarios durante el curso de Diseño de
Investigación II, que fortalecieron el proyecto que culmina con este texto. A
los dos agradezco también por su amistad y apoyo durante la realización de
mis estudios. Del mismo modo, debo manifestar mi inmensa gratitud para con
Hilda White, coordinadora de la maestría, y con Patricia Robledo, coordinadora
académica del pregrado, quienes desde un comienzo estuvieron preocupadas
por mi investigación y proceso.
Agradezco de manera especial a mi colega y amiga de toda la vida, Diana
Giselle Osorio, quien me inspiró y alentó a trabajar desde hace un buen tiempo
sobre el problema del cuerpo, y de quien recibí constantes sugerencias sobre
este tema en relación con la otredad. Asimismo, mi gratitud va para mi hermana
Bibiana, quien me apoyó en esta empresa y se encargó de hacer acotaciones
precisas sobre mi trabajo, además de las correcciones de estilo necesarias. A las
dos agradezco por soportar con estoicismo mis monotemáticas conversaciones
durante este lapso.
Mis agradecimientos van también para mis amigos y colegas: Claudia
Gaitán, Diana Carolina Ramírez, Ana María Rodríguez, Consuelo Ayala, María
Angélica Ospina, Diana Urueña, Huberta von Wangenheim, Lioba Rossbach
de Olmos, Angélica Franco, Tatiana Sánchez, Matthew Magak, Duncan Castro,
Nelson Ospina, Santiago Martínez, Hernando Campos, Germán Andrés Molina,
Abel Guerrero, Pablo Martínez, Andrés Quintana, John Cardozo, Nelson
Cardozo, Edgar Olivares, Alexander Alvarado, Javier Varón y Diego Varón, con
quienes conté a lo largo del camino de distintas formas.
En Cuba, agradezco a mis grandes amigos, Teresa Peña y Alfredo Tamayo.
De igual forma, a María Ileana Faguaga, Agustina Larrañaga, Alexander Rubio,
Daniel Álvarez Durán, Tomás Robaina y Jesús Guanche. Con todos ellos me
encuentro en deuda por su importante orientación y por la comunicación que
mantuvieron conmigo desde el comienzo de este largo y complejo camino de
las religiones afrocubanas. En la Florida International University, me encuentro
en deuda con la profesora Ana María Bidegain por sus amables sugerencias y
alentadores comentarios como jurado de este trabajo de grado.
Agradecimientos xi
Por último, y no por ello menos importante, mi gratitud y amor para mis
padres Aurora y Luis, quienes después de todos estos años me han seguido apo-
yando y colaborando en la realización de mis estudios.
Quiero aclarar que cualquier error o inexactitud en las apreciaciones
o interpretaciones que tengan lugar dentro del texto son de mi completa
responsabilidad.
TABLA DE CONTENIDO
Nota sobre la escritura y el lenguaje 1
Introducción 3
i. Principales aproximaciones teóricas
a los fenómenos de trance y posesión 5
Artefactos teóricos para interpretar las narrativas
de trance y posesión 10
Artefactos metodológicos para aproximarse a las narrativas
de trance y posesión 13
ii. La santería cubana 15
El mal en Cuba: rastros y estigmas en la percepción del “negro” 17
Eggun y orichas desembarcan en Cuba 22
“El muerto parió al santo”:
culto a los eggun y a los orichas en Bogotá 26
El igbodú y el cuarto de muertos: espacios de lo sagrado 36
Del registro al asiento: ceremonias, jerarquías
e institucionalización de la regla de ocha 42
iii. Caballos de eggun, caballos de ocha:
cuando los muertos y los santos montan 61
Localización del dolor y la enfermedad en la regla
de ocha y el espiritismo 70
La consulta con el coco: padre Elegguá, su hijo pregunta... 76
Odí y Obara hablan: la conjura de la incertidumbre en el diloggún 79
“Doy todo lo que sé a cambio de la mitad de lo que ignoro”:
el registro ante Orula 83
El tarot de los orichas: Elegguá defiende 88
Una solución espiritual y el surgimiento de una duda 91
Misas espirituales y el decir-hacer del cuerpo
como tecnología terapéutica 95
Conclusiones 115
Glosario 123
Bibliografía 125
TABLA DE FIGURAS
Fig. 1. Elegguá oricha guardián del destino 13
Fig. 2. El Mohán 35
Fig. 3. Los guerreros: Elegguá, Oggún y Ochosi 37
Fig. 4. Altar a los 5 39
Fig. 5. El Espacio, 29 de septiembre del 2006 56
Fig. 6. El Espacio, 17 de mayo del 2008 57
Fig. 7. El Espacio, 29 de septiembre del 2006 57
Fig. 8. Publicidad callejera, abril del 2008 58
Fig. 9. Gloria fumando tabaco a los muertos 76
Fig. 10. Luis Carlos, espiritista bogotano consultando a una joven 89
Fig. 11. Atención al muerto 94
Fig. 12. Juanito preparando el baño espiritual 98
Fig. 13. Cuarto de los eggun, antes de la misa espiritual 101
Fig. 14. Gloria, santera y espiritista 106
Fig. 15. Altar para Changó 113
1
Nota sobre la escritura y el lenguaje
Algunas aclaraciones resultan importantes para la lectura del texto que
se presenta a continuación. La primera de ellas es que se han utilizado itáli-
cas para llamar la atención del lector sobre ciertas palabras, principalmente
pertenecientes a la lengua yoruba, algunas de las cuales se encuentran caste-
llanizadas, o sobre términos que, si bien pertenecen al español, tienen uso y
significado particulares dentro del contexto de la santería y el espiritismo.
A pesar de que se ha tratado de unificar la escritura de las palabras algunas
de ellas presentan varias formas. Esto se debe a que en la literatura especiali-
zada no suele existir un acuerdo total sobre los modos de escribirlas, del mismo
modo que no lo hay entre los practicantes de esta religión afrocubana. Advierto
al lector sobre la omisión de plurales, lo cual se debe a que la mayoría de nom-
bres en yoruba no los tienen. Igualmente, se ha omitido el uso de la forma plu-
ral en algunas palabras que son castellanizadas y que son usadas dentro de la
tradición religiosa. La razón es que así son pronunciadas por sus practicantes y,
además, porque en la literatura especializada suelen aparecer como se presen-
tan a lo largo del libro.
El uso de nombres verdaderos se ha mantenido siempre que así lo quisie-
ron las personas que colaboraron en la investigación. Cuando se ha recurrido a
un pseudónimo para ocultar el nombre real de la persona, se le indica al lector
cuando aparece por primera vez.
Por último, se ha mantenido a lo largo del texto el uso de palabras yorubas
o su acepción especial en español siempre que se ha considerado pertinente,
ya que funciona como lenguaje ritual y, en criterio del autor, algunos de los
Luis Carlos Castro Ramírez2
términos no tienen una correspondencia exacta con el español. Así que, cuando
la palabra se presenta por primera vez, le es indicado al lector su significado
aproximado en español dentro de paréntesis o guiones. Consciente de la dificul-
tad para la lectura que pueda presentarse debido al uso frecuente de palabras
en yoruba, se ha elaborado un pequeño glosario que se incluye al final del texto
y que contiene aquellas más utilizadas a lo largo del escrito.
3
Introducción
La santería cubana forma parte de las “nuevas” ofertas religiosas y tera-
péuticas que emergen en la ciudad de Bogotá y viene acompañada de un avi-
vamiento de las religiones y creencias afro. Su análisis resulta particularmente
importante para la antropología contemporánea, en cuanto abre nuevos cam-
pos de investigación que requieren una mirada interdisciplinaria. La antropo-
logía puede ofrecer un acercamiento al universo simbólico de las experiencias y
prácticas de los sujetos y a la interpretación de los significados que se configu-
ran en las relaciones intersubjetivas.
El objetivo principal de la investigación fue comprender cómo los suje-
tos elaboran narrativas sobre su cuerpo, en casos de trance y posesión, dentro
de la santería cubana. No obstante, y como se mostrará a lo largo del estudio,
debido a la dinámica misma del trabajo de campo, el análisis contemplará la
inclusión de otro importante componente de esta religión afrocubana: el espi-
ritismo. Las narrativas permiten pensar problemas tan importantes como las
concepciones de malestar y curación de los diferentes actores sociales que asis-
ten a estos espacios rituales. Así, las narrativas contemplan la multiplicidad de
representaciones e imaginarios que se tejen sobre el cuerpo y sitúan la discu-
sión en los modos de ser y estar en el mundo del sujeto, ya que el cuerpo es el
medio por excelencia a través del cual tienen lugar las relaciones sociales. En
este sentido, el problema de la investigación se fundamenta en cuestionamien-
tos que nos ubican en una perspectiva fenomenológica y hermenéutica, con el
objetivo de comprender las argumentaciones subyacentes a los fenómenos de
trance y posesión. Asimismo, resulta importante indicar algunas de las lógicas
Luis Carlos Castro Ramírez4
que, desde mi perspectiva, otorgan fundamento a la emergencia de este espacio
religioso-terapéutico en Bogotá.
La estructura del texto está conformada del siguiente modo: el primer capí-
tulo hace un recorrido por las aproximaciones teóricas más relevantes desde
las cuales se han analizado los fenómenos de trance y posesión. A la vez, señala
los dispositivos teóricos y metodológicos por medio de los cuales fueron tra-
tados estos fenómenos dentro de la investigación, para el caso de la santería
cubana y el espiritismo en la capital.
El siguiente capítulo presenta de manera sintética el origen de la santería
y el espiritismo que se practica en Cuba. Igualmente, aquí se dará cuenta del
modo como se originan la santería y el espiritismo bogotanos. Por esta vía se
explicará lo concerniente a los sujetos que la practican, las jerarquías que exis-
ten, el grado de institucionalización, los principales orichas a los que se venera,
el culto a los ancestros, los ritos de paso más importantes, etcétera.
El tercer capítulo se convierte en el eje de la investigación. Aquí se desa-
rrollarán, desde una perspectiva etnográfica, los aspectos relacionados con
los sistemas de adivinación-interpretación, el modo como se articulan con los
fenómenos de trance y posesión dentro de la santería cubana y el espiritismo
que tienen lugar en Bogotá. Todo ello atravesado por concepciones de salud-
enfermedad que generan unos procesos e itinerarios terapéuticos de gran
importancia en la ciudad. Aparecerá el cuerpo como categoría fundamental de
análisis en los rituales, para lo cual las narrativas de los practicantes, sus inter-
pretaciones antes y después de dichas experiencias, resultan fundamentales en
la compresión de estos fenómenos.
Por último, las conclusiones articularán los principales resultados de la
investigación y plantearán las posibilidades que se abren o que quedan por
explorar al finalizar el presente estudio.
7
[…] “Subirle el santo” a uno o “bajarle el santo” o “estar montado” por el santo,
“caer con santo”, venir el santo a cabeza, se llama aquí a este fenómeno viejo
como la humanidad, conocido en todos los tiempos y por todos los pueblos, que
ocurre incesantemente en el nuestro, y que consiste en que un espíritu o una divi-
nidad tome posesión del cuerpo de un sujeto y actúe y se comporte como si fuese
su dueño verdadero, el tiempo que dura su permanencia en él.
Lydia Cabrera
Uno de los elementos que suele caracterizar a la santería y, en general, a las
religiones de origen afro, y con el cual es asociado por muchas de las personas
no practicantes, son los fenómenos de trance-posesión. Los orichas, divinidades
ancestrales, inmateriales, que influyen de manera directa en la vida social de las
personas, se manifiestan por medio de los sujetos que han sido iniciados o de los
que han sido elegidos para ser montados.1 La divinidad que ha adquirido corpo-
reidad a través del sujeto y que interactúa con sus devotos, no solamente danza
y canta con ellos, sino que, además, se encarga de hacer limpias o curaciones
entre los asistentes, de revelarles los males físicos y espirituales que los aquejan,
y, eventualmente, de ponerlos sobre aviso de situaciones futuras. La posesión
también tiene lugar cuando el espíritu de una persona muerta monta a uno de
los participantes; en ese caso, se dice que el sujeto es caballo de muerto o caballo
de difunto (Agosto de Muñoz, 1976; Barnet, 2000; Bastide, 1969; Cabrera, 2006;
1 Montar hace alusión a la entrada del santo o de un espíritu que desciende y posee el cuerpo
del creyente.
Luis Carlos Castro Ramírez8
Dayan, 2000; Deren, 2004; Fernández y Paravisini-Gebert, 2003; Mason, 2002;
Métraux, 1995; Wedel, 2004).
Sin embargo, es importante aclarar que los fenómenos de trance y pose-
sión no son característica exclusiva de las religiones de origen afro. En dife-
rentes culturas y períodos históricos han sido reportados tales fenómenos y
han recibido igualmente distintas explicaciones disciplinarias. Algunos ejem-
plos los encontramos entre los thaipusam en Malasia (Ackerman, 1981; Ward,
1984); en pueblos indonesios (Beyer, 1985; Hollan, 2000); al sur de la India
entre los jalaris (Nuckolls, 1991); en comunidades indígenas como los embe-
ras en Colombia (Roelens y Bolaños, 1997); en congregaciones pentecostales
de México (Goodman, 1996); y en los cultos espiritistas venezolanos (Placido,
2001); para sólo mencionar unos pocos.
Básicamente, habría dos grandes perspectivas. La primera de ellas está
representada por una mirada médica, relacionada con campos como la psiquia-
tría y la psicología, que tiende a patologizar el fenómeno (American Psychiatric
Association [apa], 1995 [1994]; Kehoe y Giletti, 1981; Langness, 1965; Lukoff y
Turner, 1992; Yap, 1969). Precisamente en el Manual de diagnóstico y estadística
de desórdenes mentales (dsm iv), publicado por la Asociación Psiquiátrica de los
Estados Unidos, categorías diagnósticas tales como las de “trastornos disocia-
tivos”, “trastorno disociativo de trance”, “trastorno de conversión”, abren paso
a una concepción patológica de la persona en situaciones de trance o posesión.
No obstante, en este escenario psiquiátrico y psicológico, surgen posicio-
nes que ofrecen un carácter matizado en torno al diagnóstico de los síntomas
de la posesión y el trance, los cuales se ven atravesados por concepciones socio-
culturales. En tales casos, éstos son vistos como expresiones patológicas que
son validadas dentro de tal o cual sociedad o comunidad; de aquí se despren-
den conceptualizaciones como la de los llamados “síndromes dependientes de
la cultura”. Dichas explicaciones se alejan, por tanto, de un intento de univer-
salización de los trastornos mentales e introducen una relativización de ellos
al tomar distancia del modelo biomédico convencional (Bourguignon, 1992;
Cardeña, 1992; Devereux, 1973; Lewis, 1978; Uribe, 2002; Van Duijl, 2005).
Desde las ciencias sociales, la posesión y el trance tienden a ser explicados
como manifestaciones religiosas propias de ciertas culturas que cumplen un
papel social y cultural. Su campo de explicación cae en los terrenos de uno de
Principales aproximaciones teóricas a los fenómenos de trance y posesión 9
los temas favoritos de la antropología: el del ritual; un campo que, vale decirlo,
ha estado también influido por concepciones psicológicas y psicoanalíticas. El
argumento, en general, otorga al ritual una función catártica que ayuda a la reso-
lución de ciertas situaciones tensionantes para los individuos de una comunidad
cualquiera. La experiencia del trance y la posesión ha sido interpretada también
como una “representación teatral”, en la cual el sujeto que es montado por la divi-
nidad o por el espíritu de algún difunto, personifica la personalidad de la entidad
que ha entrado en su cuerpo y se comporta como ella (Agosto de Muñoz, 1976;
Barnet, 2000; Bastide, 1969; Fernández y Paravisini-Gebert, 2003; Lewis, 1978;
Mason, 2002; Métraux, 1995; Wedel, 2004). Y aunque, en efecto, hay una puesta
en escena en muchos de estos espacios rituales debido a la disposición del lugar
mismo y a la indumentaria que llevan los participantes, resulta difícil reducir
dicha ocasión social a una farsa, no sólo porque lo que ahí se presencia tiene que
ver con la esfera de lo sagrado de los creyentes, sino también por las transforma-
ciones radicales que sufren los practicantes (Goodman, 1996).
Otro tipo de estudios que se mueve dentro del campo de las ciencias médi-
cas y sociales, muestra interés en los modos en que aquellos espacios rituales
del trance y la posesión conforman propuestas terapéuticas diferentes a las que
ofrece la medicina occidental. El ritual como terapéutica es una de las razones
más importantes por las cuales las personas suelen adscribirse a estas religiones
de origen afro (Aboy, 2005; Cabrera, 2006; Mason, 2002; Seligman, 2005; Wedel,
2004). Empero, un peligro puede surgir en este tipo de acercamientos, porque,
si bien lo curativo está definitivamente vinculado, ello no puede despojar a la
posesión de su carácter ritual; es decir, estos fenómenos no pueden ser vistos
como simples grupos a los cuales se asiste con fines terapéuticos (Boddy, 1994).
Trabajos más recientes sobre el fenómeno de la posesión, como el de Keller
(2002) en su libro The Hammer and the Flute. Women, Power, and Spirit Possession,
establecen una clasificación propia e igualmente interesante. Para ella, existen
tres grandes campos en los cuales se pueden situar las discusiones sobre este
tema. El primero de ellos comprende el grueso de la producción académica y
corresponde a las aproximaciones científico-sociales; aquí encontramos la lite-
ratura desarrollada desde la antropología, la antropología médica, la sociología
y la psicología, campos enriquecidos recientemente con interpretaciones pro-
venientes de la psicología social o la etnografía médica.
Luis Carlos Castro Ramírez10
Una “segunda ola” hace referencia, según Keller, a la construcción de cono-
cimiento dentro de las ciencias sociales, para las cuales el tema de la agencia y la
representación son piezas importantes en el entendimiento de estos fenómenos.
Esta segunda posición está influida en buena medida por los estudios feminis-
tas y poscoloniales. Por ello, aparte de los temas mencionados anteriormente, “la
característica que define este campo es su interés por las dinámicas del poder
en términos de los triples ejes de la raza, la clase y el género [traducción libre]”
(Keller, 2002: 25).
Y el tercer campo estaría integrado por los religionist. Este grupo, señala
la autora, está en algún sentido alineado con el pensamiento de Mircea Eliade.
Aquí la noción de ‘religiosidad’ cobra importancia y es concebida como “una
experiencia universal de poder y significado” que está anclada en unos momen-
tos históricos precisos. Igualmente, la idea de ‘poder’ surge como un elemento
relevante que va a influir en la vida de las personas. En cada uno de los tres gru-
pos, señala Keller, existe una preocupación por la cuestión del poder; no obs-
tante, lo que va en algún sentido a variar son las aproximaciones que sobre esta
noción hagan unos y otros.
Una observación final que vale la pena considerar es que la dificultad de cla-
sificar estos fenómenos surge, en parte, de la complejidad misma del tema, lo cual
parece reflejarse en la extensa literatura que sobre trance-posesión existe y en la
multiplicidad de miradas y matices que uno u otro experto, desde su campo dis-
ciplinar, pueda imprimirle a su investigación. Asimismo, un estado del arte sobre
los fenómenos de trance-posesión, como llama la atención Boddy (1994), resulta
bien diferente si se revisa lo que se ha hecho en lengua inglesa, francesa, espa-
ñola, germana o cualquier otra. De aquí que archivar estas perspectivas signifique
considerar no sólo las posibles explicaciones e interpretaciones, sino también el
contexto y los intereses en que se encuentra inscrito quien escribe sobre el tema.
Artefactos teóricos para interpretar las narrativas de trance y posesión
Para el estudio del trance y la posesión que se propone aquí, el concepto
de ‘narrativa’ se convierte en un dispositivo privilegiado de análisis. Ésta será
entendida como el “modo en que los individuos organizan sus intenciones, com-
portamientos y memorias y de tal forma construyen activamente sus propias
Principales aproximaciones teóricas a los fenómenos de trance y posesión 11
identidades” (Seligman, 2005: 276). Dicha organización es la que hace posible que
la experiencia resulte inteligible para el individuo y su grupo cultural. En cuanto
no nos es posible participar de la experiencia del otro, el único medio para inten-
tar comprenderla es a partir de la narrativa que ese otro elabora a partir de lo que
ha vivido. De este modo, la narrativa “es una forma en que la experiencia es con-
tada y recontada” (Good, 2005). Ahora bien, el intento de reconstrucción narra-
tiva de dicha realidad del sujeto depende del contexto en el que se produce tal
recuerdo, la historia de vida del sujeto y las impresiones mismas de dicha realidad
(Candau, 1996). Además de la experiencia de la persona que narra, es relevante
considerar la experiencia de la persona que escucha, en este caso el antropólogo,
por cuanto la reconstrucción de la narrativa del otro depende del modo en que el
sujeto que escucha crea el sentido de lo que le es revelado (Braid, 1996). Se trata,
entonces, de generar un doble proceso de interpretación, desde el etnógrafo y
desde el informante, una doble hermenéutica que eventualmente producirá una
interpretación emergente, de tercer orden, la hermenéutica que surge de la per-
sona del etnógrafo y de la persona que participa en el ritual.
Por otra parte, el cuerpo será pensado como una construcción simbólica,
social y cultural que se despliega en el momento de su interacción con otros
sujetos. El sujeto no puede ser reducido a su naturaleza orgánica. Su dimensión
biológica debe ser pensada en interrelación con sus dimensiones sociocultu-
rales y sociohistóricas particulares; en este sentido, se afirma que el sujeto es
producto de sus relaciones con los otros. Lo anterior implica que, al considerar
el cuerpo, se debe tener en cuenta que todas las culturas ejercen distintas clases
de sanciones normativas sobre sus miembros que pueden modificar, en gene-
ral, aspectos comportamentales de los actores. Así, pueden variar las formas
de vestirse, de peinarse, de alimentarse, de comportarse, de acuerdo con las
diferentes “ocasiones sociales”; esto implica, por tanto, transformaciones en los
patrones estéticos de las sociedades, en las maneras de percibirse y percibir
al otro, de lo que puede o no puede ser aceptado en la vida pública y privada
(Giddens, 1998; Le Breton, 2002a; 2002b; Pedraza, 1999; Shilling, 1997; Simmel,
1939a; 1939b; Turner, 2004).
La importancia del cuerpo en las religiones afroamericanas y africanas se
hace evidente en tanto que es a través de él como la “posesión” y el “trance” tienen
lugar (Agosto de Muñoz, 1976; Barnet, 2000; Bastide, 1969; Cabrera, 2006; Dayan,
Luis Carlos Castro Ramírez12
2000; Deren, 2004; Fernández y Paravisini-Gebert, 2003; James, Millet y Alarcón,
1998; James, 2006; Mason, 2002; Métraux, 1995; Wedel, 2004). Es necesario acla-
rar que, a pesar de existir una relación entre la posesión y el trance, la primera
no supone necesariamente el segundo. Es decir, aunque la posesión implica la
entrada de una entidad externa, llámese ésta espíritu, loa, oricha, fúmbi o cual-
quier otra denominación, no siempre la persona posesa va a entrar en trance. Por
ejemplo, en las concepciones de enfermedad y salud que se tienen en la santería,
puede ser que el malestar que aflige a una persona sea causado por un espíritu
malo que le ha sido enviado por medio de brujería, o tal vez se trate del mensaje
de una divinidad para que el sujeto decida hacerse santo.2 El trance constituye la
pérdida total de la conciencia del individuo mientras es montado por el oricha o el
espíritu de algún difunto (Cabrera, 2006; Lewis, 1978; Wedel, 2004).
Finalmente, me referiré durante la investigación a la noción de ‘cuerpo
montado’ (Barnet, 2000; Cabrera, 2006; Deren, 2004; Fernández y Paravisini-
Gebert, 2003; James, Millet y Alarcón, 1998; James, 2006; Mason, 2002; Métraux,
1995; Verger, 1969; Wedel, 2004), para hacer alusión a la entrada del santo o del
espíritu que desciende dentro del cuerpo del creyente (más específicamente,
sobre su cabeza), quien, así, es poseído por dicho espíritu. Igualmente, para
hacer referencia a ese sujeto que ha sido montado, se dirá que es caballo de santo
cuando sea montado por un oricha, y caballo de difunto o caballo de muerto en
caso de que la persona haya sido poseída por el espíritu de un muerto (Barnet,
2000; Cabrera, 2006; Fernández y Paravisini-Gebert, 2003; Mason, 2002; Wedel,
2004). Por lo tanto, cuando hablamos de cuerpo montado, de caballo de santo o
de difunto, nos encontramos en el terreno del trance y la posesión.
La decisión de incluir de modo paralelo categorías utilizadas por quienes
participan de estas creencias, es un intento por descentrarse del discurso aca-
démico, con el cual se han construido en buena parte los conceptos de ‘trance’
y ‘posesión’. Partir de las nociones del otro es un modo de volver sobre antiguos
temas que merecen ser repensados desde una antropología desde el punto de
vista de la interdisciplinariedad. Los cuerpos montados, los jinetes, los caballos,
en un contexto como el nuestro, nos hablan de la emergencia de nuevos esce-
narios del creer, en los que se trenzan problemas como el poder, la salud, lo
económico, la política; en suma, la cotidianidad del sujeto.
2 Hacerse santo se refiere a la iniciación en la santería.
Principales aproximaciones teóricas a los fenómenos de trance y posesión 13
Artefactos metodológicos para aproximarse a las narrativas
de trance y posesión
La investigación que se presenta en las siguientes páginas es de corte cua-
litativo, lo cual implica, metodológicamente, un intento por aprehender los
modos en que los actores sociales perciben, describen, sienten y otorgan sen-
tido a sus prácticas. El desarrollo del estudio tuvo una duración aproximada
de dos años y medio (2005–2008), durante los cuales se recolectó, del modo
más completo posible, la información. En los primeros meses se llevó a cabo la
revisión de la literatura clásica y contemporánea sobre el tema, para posterior-
mente realizar el trabajo de campo, el cual supuso la participación en prácticas
de santería cubana y de espiritismo dentro de la ciudad.
La información se recogió a partir del trabajo etnográfico y la observación
participante que tuvo lugar durante las prácticas de santería cubana y espiri-
tismo que incluyeron misas espirituales, atención a los santos, sesiones curati-
vas, registros y otras actividades surgidas en el transcurso de la investigación,
en las casas dedicadas a estas experiencias religiosas. Asimismo, se realizaron
entrevistas estructuradas y semiestructuradas a practicantes, hombres y muje-
res residentes en la capital, que tenían algún grado de especialización en la
práctica de la santería, es decir, que eran babalawos, santeros e iniciados. Pero
también a sujetos que participaban eventualmente en estas ocasiones sociales.
Fig. 1. Elegguá oricha guardián del destino3
3 Todas las fotografías son propiedad del autor.
17
No obstante el ambiente hostil, los brujos adoptaron astutos medios de seguir
practicando sus cultos, y más de una vez fueron los mismos blancos los que faci-
litaron su ejercicio. Los esclavos acostumbraron en los ingenios, con el beneplá-
cito de los amos, tener un altar con la imagen de Santa Bárbara […] Pues bien;
Santa Bárbara para los negros no era sino el oricha Shangó y la Virgen de la Regla
el orisha Yemanyá […] y las cofradías no fueron sino la organización de los fieles
sometidos al fetichero, que acaso ayudaban la misa al sacerdote blanco, ante las
mismas imágenes que él adoraría luego de otra manera
Fernando Ortiz.
El mal en Cuba: rastros y estigmas en la percepción del “negro”
Desde mediados del siglo xvi, descendientes lejanos de Cam1 arribaron por
primera vez a Cuba en condición de esclavos para trabajar principalmente en
los ingenios azucareros que florecieron en la isla a partir de la segunda mitad del
xix. La trata de esclavos se extendió de modo continuo y masivo hasta el siglo
xix. Pero sería tan sólo a finales de este período cuando su situación cambiaría
parcialmente con la abolición de la esclavitud en 1886, lo cual convirtió a Cuba
1 El libro del Génesis relata cómo Cam hijo de Noé es castigado por Yahvé. Así, su descenden-
cia es condenada a la servidumbre, ellos poblarían Egipto, Arabia y Etiopía, es decir, lo que
más tarde se conocería como África.
Luis Carlos Castro Ramírez18
en el último refugio de la esclavitud española en las islas del Caribe (Barnet,
2000; 2001; Ramírez, 2001; Franco, 1986; López, 1986; Moreno, 1977).
Algunas de las etnias africanas introducidas a Cuba fueron, por ejemplo,
las de:
[…] los llamados carabalíes (porque provenían de área del Calabar), del
sudeste de Nigeria. Entre ellos se destacaban los efik, ibo, bras, ekoy, abaja, brí-
camos, oba e ibibios. También vinieron esclavos procedentes de las regiones
comprendidas entre la Costa de Marfil, la Costa de Oro y la llamada Costa de
los Esclavos. Entre ellos los ashanti, fanti, fon y mina popó. Muchos esclavos
procedieron de la enorme cuenca del Congo, y aunque eran mondongo, ban-
guela, mucaya, bisongo, agunga, cabinda, motembo y mayombe a todos se les
llamaba simplemente “congos”. Del sur de esta área venían los angola. Desde la
costa de Senegal hasta Liberia vinieron los mani, kono, bámbara y mandinga.
De la Guinea Francesa los yola, fulani, kissi, berberí y hausa. Por su influencia
entre nosotros, ninguna etnia más importante que la de los yorubas, entre los
que sobresalían los eguadó, ekiti, yesa, egba, fon, cuévanos, agicón, sabalú y
oyó. Estos yorubas venían del antiguo Dahomey, de Togo, y sobre todo de una
gran parte del sudoeste de Nigeria […] (Bolívar, 1990: 20).
El encuentro entre las civilizaciones indígenas, españolas y africanas
durante el período colonial dio como resultado la recomposición de los siste-
mas simbólicos, sociales y culturales de una y otra parte. Los esclavos africanos
fueron clasificados de acuerdo con las que, se creía, eran sus condiciones físicas
y espirituales; para el caso cubano, una vez desembarcados en el puerto de La
Habana o de Santiago de Cuba:
[…] se procedía al “palmeo” de los esclavos, es decir, su medición con la vara
de siete cuartas o palmos, paso determinante para su clasificación o no como
piezas de Indias, unidad de medida principal por la cual se concedían las licen-
cias y se abonaba el impuesto de entrada. En la aritmética negrera, una pieza de
Indias podía equivaler, en cuanto a seres humanos, lo mismo que a un esclavo
“pieza” —de 16-18 años hasta 35 de edad— que a dos “mulecones” —de 12-14 a
16-18 años—, todo en dependencia de su estado físico. Los “muleques” —niños
La santería cubana 19
de 6 a 12-14 años— se computaban a razón de tres por dos piezas de Indias
(López, 2001: 151).
El color de piel de los africanos movilizó toda una serie de esquemas cog-
nitivos incorporados en el imaginario europeo que, además de permitirles una
clasificación entre los mismos esclavos, les proporcionó un estatus social en el
cual se hicieron evidentes las relaciones de poder. La estigmatización prove-
nía también de la semejanza en el color de piel de los africanos con los moros
musulmanes, quienes habían sido grandes enemigos del Imperio español, bási-
camente por abanderar el islam, que para los españoles era una religión condu-
cida por el demonio.
El carácter demoníaco atribuido al negro2 y la recreación en América de
antiquísimos temores de los españoles por la experiencia europea compartida
en torno a la existencia de supuestas sectas brujescas que atentaban contra la
buena sociedad cristiana, dieron sus frutos. La persecución de herejías que se
había manejado de manera relativamente laxa con los indígenas, no operó de
la misma forma con los esclavos negros. El paroxismo de los cuerpos danzando
con el desenfrenado sonar de los tambores se convirtió en la prueba fehaciente
de que el mal rondaba en las colonias españolas y de que las reuniones de los
negros alrededor de prácticas tan perturbadoras estaban orientadas a rendir
culto al demonio y eran oficiadas por brujos y brujas (Borja, 1998; Navarrete,
1995; Ortiz, 1973; Ramírez, 2001). Estas reuniones, que en Europa habían sido
conocidas como aquelarres, sabbats, conventículos o sinagogas, en algunas
partes de América fueron llamadas “juntas”. Las juntas fueron espacios de
resistencia contra el español y, al mismo tiempo, posibilitaron que el africano
reconstruyera el lazo social al establecerse vínculos entre quienes se encontra-
ban allí (Maya, 1993). Estas reuniones, reales o imaginadas por los europeos,
contribuyeron a exaltar los supuestos poderes mágicos y brujescos de los
negros, al mismo tiempo que los bailes y la música sublimaban su erotismo y
sensualidad. Además, los “otros”, dentro del pensamiento colonial, se habían
aliado con uno de los enemigos más temidos de dicho sistema:
2 Hablo de “negro” en esta parte, y no de afrocubano o afroamericano, para llamar la aten-
ción sobre una categoría históricamente acuñada dentro del contexto colonial.
Luis Carlos Castro Ramírez20
[…] como agudamente dice Clodd [Fiabe e filosofía primitiva. (Tom-Tit-Tot.).
Trad. it., Turín, 1906: 28] “el diablo debió haber sido el primer Whig, o como se
diría hoy, el primer radical”. Por esta razón los magos europeos, como todos
los enemigos de un determinado sistema social, en cualquiera de sus aspec-
tos, político, religioso, científico, etc., son anatematizados por la religión impe-
rante, son inspirados por Satán. Por lo mismo, en las sociedades bárbaras los
dioses buenos son nacionales e intransigentes; los extranjeros, en sus religiones
falsas adoran siempre al diablo, sus sacerdotes son brujos; idea que aún estaba
muy en boga en Europa cuando la conquista del Nuevo Mundo, y que aún pro-
híjan no pocos misioneros de Asia y África (Ortiz, 1973: 145).
El negro y las reuniones de los africanos fueron temidas, no solamente por
las asociaciones que en torno a ellos se habían construido y reforzado dentro del
imaginario brujesco medieval europeo, sino también porque en el escenario de
finales del siglo xviii el fantasma de la rebelión haitiana contra los plantadores
(que tuvo lugar con toda su fuerza desde 1791 y que culminaría en 1804 con la
proclamación de la independencia), aparecía como una amenaza latente para el
resto de colonias en el Nuevo Mundo. Se creía que la organización del alzamiento
había sido gestada en la espesura de la noche y del bosque, en medio de una cere-
monia vudú, la ceremonia del Bosque Caimán, como fue llamada, oficiada por el
líder cimarrón Boukman. Otra de esas figuras que aterrorizaban y que estaban
de nuevo asociadas con el vudú, era la del mítico cimarrón Makandal, quien, con
su profundo conocimiento en el manejo de plantas, había desarrollado podero-
sos venenos, al mismo tiempo que dotaba de poderosos talismanes a los esclavos
para que hicieran frente al poder de sus opresores (Bastide, 1969; Hurbon, 1987;
Hurbon, 1998; James, Millet y Alarcón 1998; Métraux, 1995).
En el caso concreto de Cuba (aunque esto encuentra correspondencias en
otras colonias americanas), el surgimiento de espacios como el de los palen-
ques favoreció también la resistencia y la persistencia de la memoria. Durante
el período colonial, los africanos que se dieron a la fuga recibieron el nombre de
cimarrones, término que se refería a aquellos “animales que después de haber
sido domesticados habían vuelto al estado salvaje” (Bastide, 1969: 48); ellos se
establecieron en poblados conocidos como palenques. En los países de América
donde se localizaron, surgieron como respuesta a la opresión del colonialismo
La santería cubana 21
español y al intento de aplacar su vitalidad. Estas comunidades fueron conoci-
das en Colombia, México y Cuba como palenques; “en Venezuela fueron cum-
bes; en Brasil quilombos, mocambos, ladeiras y mambises, así como maroons
en el Caribe, las Guayanas y en regiones de lo que es actualmente el sur de los
Estados Unidos” (Friedemann y Cross, 1979: 69).
Del mismo modo, los cabildos desempeñaron un papel importante en la
pervivencia de las tradiciones africanas. Se trataba de comunidades con un
fuerte carácter religioso, conformadas por africanos que compartían un mismo
origen étnico. La disposición de estas asociaciones estaba montada sobre el
modelo de las cofradías europeas medievales, a través de las cuales se quería
promover la ayuda mutua en tiempos críticos. Estas instituciones, patrocina-
das por la Iglesia, buscaban crear espacios propicios para la evangelización
por medio de la tolerancia frente a los valores africanos que fuesen capaces de
pasar por el tamiz de la fe católica (Brandon, 1997; Cabrera, 2006, Fernández y
Paravisini-Gebert, 2003; Matibag, 1996). No obstante, el cabildo, que había sido
pensado como una posibilidad de ejercer control social en materia religiosa, fue
infructuoso y abrió paso a la consolidación de un nuevo espacio de resistencia
por parte de los africanos allí reunidos.
Habría que agregar el importante hecho de que el catolicismo que llega a
América con los españoles estaba impregnado de elementos “populares” que
iban en contravía de la ortodoxia católica. Cuestiones tales como las prácti-
cas que incluían la realización de promesas, la mortificación y la utilización de
oraciones a santos y vírgenes para obtener beneficios terrenales, le daban un
carácter mágico al catolicismo (Ortiz, 1973; Ramírez, 2001). En buena medida,
estos elementos resultaban cercanos a las creencias de los africanos y, al ser
apropiados y recreados por ellos, devinieron en poder sobre sus opresores.
Al mismo tiempo que el africano tomaba préstamos de los otros, inclu-
yendo, por supuesto, a los diferentes pueblos africanos que allí se encontraron,
era claro que el proceso evangelizador resultaba insuficiente para entregarle
a la mayoría de los esclavos las nociones principales de la doctrina católica.
En parte se debía a las diferencias culturales existentes entre los distintos gru-
pos sociales implicados, las cuales se alzaban, no precisamente como barrera,
sino en forma de velo que transformaba de manera inevitable el mensaje que se
pretendía transmitir. Además, los esclavistas pensaban, en términos generales,
Luis Carlos Castro Ramírez22
que la evangelización entorpecía la dinámica de explotación, por cuanto el
tiempo dedicado al aprendizaje de los dogmas podía emplearse en incremen-
tar las ganancias a través de las diferentes labores a las cuales eran destinados
los esclavos. Además, alejarlos de la doctrina católica disminuía el riesgo de
sublevaciones, puesto que se mantenían las “diferencias étnicas, lingüísticas y
religiosas”; algo parecido sucedía desde el lado del clero (Fernández y Paravisini-
Gebert, 2003; Ramírez, 2001).
La doctrina católica fue enseñada y acomodada de acuerdo con los inte-
reses esclavistas de la misma Iglesia. Para esta institución resultaba poco con-
veniente impartir la doctrina cristiana en su verdadera esencia, ya que, en el
fondo, la idea de igualdad que unía a los negros al hacerlos hijos de Dios era
incompatible con el sistema de la trata y la explotación. En síntesis, la evan-
gelización como práctica resultaba profundamente contradictoria y ayudaba a
sustentar el estado de cosas. Pero esta misma contradicción proporcionaría ele-
mentos desestabilizadores que llevarían a ingeniosas formas de resistencia por
parte de los esclavos. Quizá uno de los ejemplos más claros fue el de la recom-
posición y reinvención de las tradiciones africanas, en especial la que tiene que
ver con la esfera de lo religioso en el Nuevo Mundo.
Eggun3 y orichas desembarcan en Cuba
Probablemente, una de las religiones afroamericanas que más difusión
ha tenido es la santería cubana, una de las tantas formas religiosas que hacen
parte de la vida diaria de los habitantes de Cuba. Junto con la santería, convi-
ven otras expresiones religiosas y filosóficas de origen africano tales como: la
regla conga, la regla arará, la sociedad secreta abakúa, el vudú, el rastafarismo
o las diferentes variantes de espiritismo. Igualmente, en la isla mantienen una
fuerte presencia el catolicismo y el protestantismo que vinieron por vía espa-
ñola y norteamericana respectivamente (Argüelles, 2005; James, 2006; Martínez
y Porras, 2005; Millet, 2001; Ramírez, 2001).
La santería llegó al país a través de los africanos descendientes del pue-
blo yoruba. Este complejo religioso, conocido también como regla de ocha, es
3 Espíritu ancestral, muerto.
La santería cubana 23
uno de los tantos productos sincréticos que tuvieron lugar en el Nuevo Mundo.
Básicamente la santería: “[…] establece nuevos valores cosmogónicos y un con-
junto de nuevas correlaciones entre las divinidades Yoruba y los santos católi-
cos [...] cuyas creencias y estructuras rituales descansan sobre la adoración de
los orichas del panteón Yoruba de Nigeria, identificados con sus correspondien-
tes santos católicos” [traducción libre] (Barnet, 2000: 80).
El aporte cultural de los africanos traídos en calidad de esclavos a Cuba y a
otras partes de América fue significativo; tales contribuciones se transformaron
al entrar en contacto con los imaginarios europeos y americanos. En el caso de
las religiones de origen africano, operó, según muchos estudiosos del tema, un
proceso sincrético, el cual no es pensado en términos de una simple amalgama
de elementos de uno y otro sistema religioso. El sincretismo,4 en religiones como
la santería y el vudú, implicó la introducción de elementos tensionantes para
los sistemas de creencias africanos. Roger Bastide (1969) sitúa el sincretismo
que se presentó en las Américas españolas en tres planos principales.
El primero de ellos se dio en lo espacial, es decir que las religiones africa-
nas, al tener un ámbito geográfico propio, debieron readaptarse a las nuevas
condiciones espaciales en el Nuevo Mundo, lo cual implicaba transformaciones
en los ritmos de vida. En un segundo plano, modificar la cotidianidad, dadas las
dinámicas impuestas por los colonizadores y los evangelizadores, significaba
alterar los tiempos rituales y ceremoniales. Los africanos tuvieron que trasladar
sus ceremonias a los días festivos concedidos por sus opresores, durante los
cuales no tenían que trabajar. De este modo, los sacerdotes vieron enfrentadas
“la cronología de Cristo y la de la repetición cíclica de los gestos míticos de sus
Orisha o Vodún” (Bastide, 1969: 145). Por último, y quizá el asunto más difícil,
fue establecer las correspondencias entre sus divinidades y los santos católicos.
Tal vez este proceso de ocultamiento y resignificación de los santos católicos
fue una de las formas más ingeniosas de resistencia que pudieron establecer los
africanos en su condición de esclavitud en las nuevas tierras.
Básicamente, la santería es un sistema de creencias y rituales que reposa
sobre la adoración a los orichas, divinidades de origen yoruba que se convierten
4 Alrededor de este término se han originado numerosas discusiones académicas y se le han
opuesto conceptos como el de ‘creolización’ (cf. Fernández y Paravisini-Gebert, 2003; Pérez
y Mena, 1998).
Luis Carlos Castro Ramírez24
en intermediarias entre el hombre y el Dios supremo conocido como Olofi,
Olodumare u Olorún. Esta figura de Dios es constantemente equiparada con
la Trinidad católica por algunos de los practicantes de la regla de ocha. Los ori-
chas transgredieron el dominio colonial y se mimetizaron tras las imágenes del
santoral católico. Desde entonces, ellos, como representantes del Creador en la
tierra, se tornaron en el centro de adoración por parte de los creyentes. Es a los
orichas a quienes se les rinde culto y no a Olofi (Argüelles, 2005; Barnet, 2000;
Fernández y Porras, 2005; Mason, 2002).
Dentro del panteón de los pueblos yorubas, encontramos cientos de ori-
chas, muchos de los cuales tienen lugares específicos donde se les venera; es
decir, el culto a estas divinidades no es generalizado y responde a situaciones
históricas particulares que conducen a que un o unos determinados orichas
sean o no adorados. Entonces, debido a esto y a la dinámica misma de la trata
de esclavos, sólo unos cuantos llegaron a Cuba. Algunos de ellos se mantuvie-
ron en las creencias arraigadas de buena parte de la población cubana y aún
hoy en día se les rinde culto. Por ejemplo, Elegguá, mensajero y guardián de los
caminos, es considerado uno de los santos más importantes en Cuba, porque es
a través de él como los hombres se comunican con el resto de dioses; Elegguá
tiene su equivalente dentro del imaginario católico con el Niño de Atocha y el
ánima sola. Obatalá, apreciado rey y padre de las otras divinidades, fue, según
algunos patakís, el encargado de completar la creación y es conocido como
Nuestra Señora de la Merced. Orula u Orúnmila, en quien reside el secreto de
Ifá, el más importante de los sistemas de adivinación-interpretación, es sincre-
tizado con San Francisco de Asís. Yemayá, guardiana de las aguas y patrona de
la bahía de La Habana, es equiparada a la Virgen de la Regla. Changó es otro de
los santos más reconocidos en Cuba; es señor del trueno, la luz y el fuego, y su
correspondencia es establecida con Santa Bárbara. Y Ochún, patrona católica
de Cuba, es identificada con la Virgen de la Caridad del Cobre (Barnet, 2001;
2000; Bolívar, 1990; De la Torre, 2004; Wedel, 2004)
Una gran riqueza y complejidad acompaña a cada una de estas divinidades.
El oricha es concebido como un:
[…] ancestro divinizado quien durante el curso de su vida llegó a estar vin-
culado con ciertas fuerzas de la naturaleza, tales como el trueno, el viento, el
La santería cubana 25
agua salada o dulce. Él también está habilitado en algunas actividades como
la caza, la metalurgia, así como en las propiedades y usos de las plantas […]
Estos ancestros deificados no murieron de muertes naturales del tipo que los
yorubas describen, del espíritu que abandona el cuerpo. Como ellos poseían un
aché muy poderoso y poderes excepcionales, experimentaron una metamorfo-
sis en momentos de crisis emocional producida por la furia u otros sentimien-
tos fuertes. Su parte material desapareció consumida por esta pasión, dejando
solamente el aché [traducción libre] (Barnet, 2001: 23-24).
La caracterización de estos orichas es expresada, a menudo, en relatos de
corte mítico que reciben el nombre de patakís. Los patakís dan cuenta de aspec-
tos que tienen que ver no sólo con las cualidades de estas divinidades, sino tam-
bién con la producción de escenarios en los que se muestran las concepciones
cosmogónicas y cosmológicas de este sistema de creencias afroamericano. En
estas narraciones se establecen las relaciones entre los hombres y los orichas.
De aquí se desprende un corpus ético y moral que atraviesa la cotidianidad de
los creyentes, por lo cual estos relatos se convierten en una pieza fundamental
dentro de la santería cubana.
Los orichas interactúan con los humanos a través de las ceremonias reali-
zadas en su nombre. Ellos se presentan ante los creyentes o curiosos por medio
de la posesión física de alguno de los participantes. La concepción de oricha
como ancestro nos coloca frente a un aspecto integral de la santería y de las
religiones de origen afro: la relevancia que tiene el culto a los muertos, a lo cual
me referiré más adelante.
En general, las religiones de origen afro que llegaron a Cuba durante el
período de la esclavitud cambiaron, debido a las nuevas condiciones seña-
ladas atrás y a la enorme diversidad y fragmentación de las creencias de los
pueblos africanos que se encontraron en la isla. Esta riqueza de imaginarios se
transformó aquí y, aunque se mantuvieron algunas continuidades, las discon-
tinuidades abrigaron cambios en lo que respecta a los rituales, los procesos de
iniciación, la forma de representarse el mundo y su relación con las divinidades
gobernantes de todo lo visible y lo invisible; en suma, lo que se reconstruía eran
los modos de creer (Ramírez, 2001).
Luis Carlos Castro Ramírez26
“El muerto parió al santo”: culto a los eggun y a los orichas en Bogotá
La santería cubana que se practica en Bogotá se abre paso entre una multi-
plicidad de ofertas religiosas y terapéuticas que compiten entre sí, pero que, en
muchas casos, resultan complementarias. El escenario religioso capitalino se
muestra increíblemente dinámico y la regla de ocha no es la excepción. La san-
tería, tanto en Cuba como en Bogotá, rebasa el concepto de ‘religión occidental’
y lo hace aparecer insuficiente para mostrar el enorme grado de complejidad de
las religiones afrocubanas, las cuales se convierten en un “sistema de sistemas
[…] un sistema comprensivo que sincretiza, articula y reproduce amplios órde-
nes de conocimiento en las áreas de psicoterapia, farmacología, arte, música,
magia y narrativa [traducción libre]” (Matibag, 1996: 7).
Las religiones de origen afro han abandonado sus lugares originarios y se
han esparcido a otros lugares del globo. Éste es el caso de la santería cubana
practicada hoy día en Colombia, principalmente en Bogotá y Cali. Resulta difícil
ubicar un origen temporal y espacial de la regla de ocha en la capital colom-
biana, debido fundamentalmente a que no se han adelantado estudios pro-
fundos sobre este tema. Durante el proceso de la investigación me encontré
con que muchos de los iniciados en ocha no consiguen situar de forma clara
el comienzo de la santería en el país. No obstante, al seguir referencias docu-
mentadas en periódicos y revistas, nos encontramos con algunas pistas que nos
ponen en la vía del origen de estas prácticas. Tal documentación está atrave-
sada, por supuesto, por antiguos temores producto de una marcada educación
judeocristiana, a lo cual se suma la mirada de aquellas sociedades que, aunque
no occidentales, han sido fuertemente influidas por Occidente y que, fascina-
das con sus paradigmas de pensamiento, han seguido y replicado muchos de los
elementos de su “credo secular”.
Este modo de ser y estar en el mundo pasa por un marcado exotismo de
lo “otro”; de lo “otro” que se traduce en amenaza, de lo cual es necesario dife-
renciarse, separarse, y eso “otro” es radicalmente expresado en la figura de lo
“afro” o, mejor, de lo “negro”. Una de las consecuencias de este fenómeno ha
sido el temor asociado con la santería y, en general, con otras religiones afro
que han quedado reducidas a la idea de brujería. En ellas, se piensa, son practi-
cados oscuros rituales de todo tipo que atentan contra la buena sociedad. Así,
La santería cubana 27
las asociaciones frecuentes con la santería están determinadas por este lente
de lo siniestro, de lo innombrable e ignominioso, y ello ha sido manejado en los
medios de comunicación de modo sensacionalista.
Algunos de las personas que han seguido en Bogotá el camino de la san-
tería me señalaban que, durante el decenio de 1980, algunos narcotraficantes
buscaron los servicios de santeros cubanos, con el fin de obtener contras que
los protegieran de sus enemigos y les ayudaran a la prosperidad de los negocios.
Para ello, pagaban grandes sumas de dinero, lo cual llevó, con el tiempo, a que
los servicios de los santeros tuviesen un costo elevado para cualquier interesado
en ingresar a la religión, a la vez que se reforzaron los estereotipos negativos
alrededor de ella. Uno de los casos más sonados, asociado a los vínculos entre
el narcotráfico y la santería, fue el de Elizabeth Montoya de Sarria, más cono-
cida como la Monita Retrechera. Ella fue asesinada en 1995 por tres sicarios que
ingresaron a su apartamento al norte de Bogotá. Por aquella época, la Monita
Retrechera había sido llamada a declarar por la Fiscalía; con su testimonio se
esperaba esclarecer el deslizamiento de dinero del narcotráfico a la campaña
del entonces presidente de la República, Ernesto Samper, así como los nexos de
otras figuras políticas con los narcotraficantes. El diario El Mundo de España
decía en su encabezado: “Yemayá y Changó perdieron su lucha contra el nar-
cotráfico. Elizabeth de Sarria, adoradora de santeros cubanos y testigo contra
Samper, murió a manos de sicarios”, y refería el incidente del siguiente modo:
[…] entre velas, caracoles, piedras, un Cristo de bronce, un libro de salmos,
doce vasos de agua y un rosario fue asesinada Elizabeth Montoya de Sarria,
pieza clave en el Proceso 8000 […] El jueves por la tarde, tres hombres irrumpie-
ron en el apartamento de Elizabeth de Sarria, en el barrio El Edén, al norte de
Bogotá. Elizabeth estaba sola y esperaba a dos santeros cubanos que se habían
convertido en sus gurús […] El apartamento donde fue encontrado el cadáver,
tras una llamada anónima, era lo más parecido a un santuario de brujería y
magia. La señora Sarria, que alquiló la vivienda hace tres meses, seguía religio-
samente los ritos de magia Yemayá y Changó con los que rogaba a los dioses
cubanos que la protegieran y sacaran a su marido, Jesús Amadeo Sarria, de la
cárcel (Fernández Gómez, 1996, 4 de febrero).
Luis Carlos Castro Ramírez28
Tres años después de la muerte de Elizabeth Sarria, se rumoraba que la
Casa de Nariño había sido víctima de brujería por parte de una secretaria amiga
de la Monita Retrechera. El primero de noviembre de 1998 aparecía en El Nuevo
Herald la siguiente noticia:
[…] alguien puso en varios lugares de la Casa de Nariño unas bolsitas negras
en forma de mariposa que tenían en su interior dientes, tierra, pelos, un dólar
partido por la mitad y medallas de San Benito patas arriba, dijo la señora del
presidente Ernesto Samper a la revista Semana en vísperas de Halloween […]
Rigoberto Zamora, veterano practicante y estudioso de las religiones afrocu-
banas de Miami, dijo a El Nuevo Herald que los objetos encontrados son imple-
mentos usados en la religión Palo Mayombe5 para hacer daño a la gente. En este
caso, dijo el santero, a todo el país. La tierra, según Zamora, es la representación
de Colombia; el diente significa la muerte; el dólar partido es una conjura para
que la economía se vaya a la quiebra; el pelo es la energía de la gente, y las
medallas son para que el pueblo se rebele (Reyes, 1998, 1º de noviembre).
El mismo Zamora le sugirió en aquel momento al recién elegido presidente
Pastrana que, para hacer frente a aquel trabajo, buscara ayuda de un palero,6 a
fin de que pudiese deshacer el hechizo, ya que el exorcismo como tal no servía:
“la brujería sólo se rompe con otra brujería”. Esta relación con el narcotráfico y
la brujería es algo que molesta a los practicantes de santería, ya que ellos dicen
que “ésta es una religión de amor”, como lo puede ser cualquier otra; y, como en
5 El palo monte, también conocido como regla conga, es otra de las religiones afrocubanas
ampliamente practicada en Cuba, especialmente en la zona oriental de la isla. Ésta, a su vez,
se subdivide en otras tres variantes principales: la regla mayombe, la regla briyumba y la regla
kimbisa. De éstas, es la del palo mayombe la que se encuentra más ampliamente extendida en
Cuba; “el nombre ‘Mayombe’ evidentemente alude a la zona geográfica de la selva Mayombe
(provincia angoleña de Cabinda), de donde procedieron numerosos esclavos bakongo, porta-
dores de los componentes básicos del Palo Monte” (Fuentes y Schwegler, 2005: 31).
6 Se denomina palero a los practicantes del Palo Monte. Esta práctica religiosa es asociada
usualmente con la brujería, debido, en parte, a su fuerte relación cultual con los muertos y a
la creencia en la manipulación de éstos a distancia, para causar la enfermedad y la muerte.
De aquí la afirmación de Zamora.
La santería cubana 29
cualquier otra, quienes ingresan tienen, en general, libre albedrío para decidir
sobre sus acciones cotidianas.
Empero, situar un punto de partida para la santería en nuestro país sigue
siendo problemático. Y, con toda seguridad, las ideas en torno a un tiempo, espa-
cio, causa y las figuras fundacionales van a cambiar de un santero a otro, según
se tenga más o menos experiencia, o si se pertenece a tal o cual casa de santos, es
decir, si se trata de los miembros que pertenecen a la casa de uno u otro santero o
santera. Algunos de estos santeros con los que he hablado inicialmente han seña-
lado que, aunque hay indicios de las relaciones de la religión con el narcotráfico,
la fecha en que puede encontrarse un intento de consolidar algo más amplio se
sitúa a mediados de 1990, debido a la llegada de un número significativo de cuba-
nos a Colombia. Dicha migración fue producto, quizá en parte, de los problemas
internos que se vivían en Cuba a causa del derrumbamiento de la antigua Unión
Soviética, ya que con este hecho desaparecería la inversión económica que la
potencia europea realizaba en la isla (Von Wangenheim, 2008).
Las diferencias o similitudes que pueden aparecer alrededor de la regla de
ocha en Bogotá y Cuba no hacen otra cosa que señalar la increíble plasticidad
de las religiones afro. La recomposición en los modos de creer ha llevado a que
la santería bogotana se funda con otras expresiones religiosas que, en deter-
minados momentos, la pueden acercar o alejar de la santería cubana. Para el
caso bogotano, encontramos que la regla de ocha que aquí se practica aparece
fuertemente ligada a la práctica del espiritismo, que es otro componente funda-
mental de esta religión.
La santería cubana recibió desde mediados del siglo xix, al igual que otras
religiones afroamericanas del Caribe, una fuerte influencia del espiritismo fran-
cés. Durante 1848, las hermanas Fox, en los Estados Unidos, desarrollaron un
movimiento conocido como espiritualismo (Spiritualism); según ellas, tal sis-
tema permitía la comunicación con los espíritus por medio de un código de gol-
pes. Así, resultaba posible comunicarse con el mundo de los muertos a través
de personas llamadas “médiums”. Como respuesta, Francia vivió de manera
casi simultánea el surgimiento del espiritismo (Spiritism), un movimiento de
corte filosófico cuya cabeza fue Hippolyte Léon Denizard Rivail, quien se hizo
conocer como Allan Kardec. Kardec pensaba el espiritismo como una aproxi-
mación “científica” —antes que religiosa— que permitía tender un puente entre
Luis Carlos Castro Ramírez30
el mundo material y los diferentes mundos espirituales (Canizares, 2002; De la
Torre, 2004; Fernández y Paravisini-Gebert, 2003).
Uno de los libros más importantes que dan cuenta de la doctrina espirita es
el publicado por Kardec en 1857, con el nombre de Le livre des esprits (El libro de
los espíritus). En este escrito se refleja una concepción particular del mundo, de
la cual nosotros, como seres humanos, participamos de modo parcial debido a
las cualidades con las que nos dotó Dios, y en la que el hombre se ve compuesto
de tres partes fundamentales:
[…] primera, el cuerpo o ser material análogo al de los animales y animado
por el mismo principio vital; segunda, el alma o ser inmaterial, Espíritu encar-
nado en el cuerpo; tercera, el lazo que une el alma al cuerpo, principio intermedio
entre la materia y el Espíritu. Así, pues, el hombre tiene dos naturalezas: por el
cuerpo, participa de la naturaleza de los animales, de los cuales tiene el instinto;
y por el alma, participa de la naturaleza de los Espíritus. El lazo o periespíritu que
une el cuerpo y el Espíritu es una especie de envoltura semimaterial. La muerte
es la destrucción de la envoltura más grosera, el Espíritu conserva la segunda,
que constituye para él un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en estado
normal, pero que puede, accidentalmente, hacerse visible y hasta tangible,
como ocurre en el fenómeno de las apariciones (Kardec, 2003: 21).
En la enseñanza kardeciana se cree en la existencia de espíritus más o menos
evolucionados. La evolución va a tener lugar a partir de múltiples encarnacio-
nes del espíritu que funcionan como “expiación” o como “misión” en el mundo
material. De manera inevitable, estas encarnaciones tienden a la evolución; el
espíritu encarnado, es decir, el alma, no va a sufrir una involución.
Del mismo modo que el espiritismo desempeña un papel importante para
la santería en Cuba, en Bogotá adquiere una importancia significativa para su
práctica. Entonces, los santeros aparecen, por lo general, vinculados al espiri-
tismo, lo cual no significa que todo espiritista sea santero, ni viceversa. Éste es el
caso de Luis Carlos, espiritista y practicante de la santería cubana, de 24 años de
edad, nacido en Colombia, omo –hijo– Changó, a quien conocí hace aproxima-
damente dos años. En alguna ocasión, él me decía que todos los hijos de Changó
eran adivinos, brujos y curanderos, y me explicaba cómo él, desde que tenía
ocho años, echaba ya las cartas a personas cercanas. Y hacia los 15 años, una
La santería cubana 31
santera nacida en Colombia, de nombre Gloria, que tenía hecho7 Obatalá y quien
“es una gran espiritista”, junto con María de los Ángeles y Lucía Esperanza, san-
teras cubanas que tenían respectivamente hecho Obatalá y Changó, lo ayudan a
tener ese primer contacto dentro de la religión. Luis Carlos dice:
[...] desde niño he tenido la facultad de ver sombras, y [...] en sueños que me
despertaban, me surgió la lectura de cartas. La verdad nunca he cogido un libro
para saber qué significa. Yo desde los ocho años empecé a desarrollar la lectura
de cartas; con el tiempo, a los 15 años, conocí a unas santeras y espiritistas. Ellas
me fueron desarrollando espiritualmente y yo iba a muchas misas espirituales.
También como asistente a ciertos rituales, fiestas de santos, güiros,8 hasta ahí no
más. Y hace dos años entré a recibir consagración directamente dentro de esta
religión y me siento a trabajar el espiritismo. Por medio de eso, yo le hago los baños
a la gente, limpiezas, hago obras al pie de algunos santos o al pie de los muertos.9
Luis Carlos es el único aleyo (creyente) en su familia y su recorrido dentro
del espiritismo y la santería tiene que ver con una cuestión de fe, antes que
con el intento por resolver alguna otra clase de problemas. Al escucharlo, nos
encontramos con que su ingreso obedece a motivos espirituales al atender un
llamado de los eggun que lo sitúan en el lugar del escogido. De este modo, Luis
Carlos se convierte en un terapeuta que trabaja al lado de los orichas y de los
muertos. Sin embargo, afirma que él no tiene “tratamientos, ni tomados ni comi-
dos, sólo tratamientos espirituales […]. En la regla de ocha algunos problemas
de salud son espirituales. Existe la salud espiritual y la salud clínica; lo que yo
trabajo es la salud espiritual” (Lizcaíno, entrevista personal, 2007).
7 Dentro de la santería se habla de tener hecho santo cuando la persona ha pasado por el
máximo ritual de iniciación, el asiento. Es en este momento cuando se habla de ella o él
como santera o santero; a esta ceremonia me referiré en el tercer capítulo.
8 Instrumento musical hecho de una calabaza y compuesto con una malla de cuentas. La
ceremonia en la que se llama a los orichas a través de estos instrumentos también recibe el
nombre de güiro.
9 Esta entrevista con Luis Carlos Lizcaíno se efectuó el 19 de febrero del 2007 en el barrio La
Clarita de Bogotá.
Luis Carlos Castro Ramírez32
Cuando comencé la investigación, no suponía que el espiritismo se
encontrara tan fuertemente arraigado en la santería bogotana y, en un primer
momento, esto generó cierta incertidumbre en el panorama que se comen-
zaba a vislumbrar. Sin embargo, esa impresión inicial empezó a desaparecer en
cuanto recordé la importancia que tiene el culto a los ancestros dentro de las
religiones afroamericanas. En palabras de Lydia Cabrera, este componente “no
supone debilitamiento de la fe en los Orishas ni abandono de los cultos de raíz
africana: el espiritismo marcha con ellos de la mano” (2006: 39). La existencia
de espíritus y seres que residen en un plano distinto del mundo material que
habitamos, forma parte de las creencias de múltiples culturas. En el caso de las
religiones africanas y de origen afro, ellos adquieren un sentido central en las
prácticas rituales, pero también en las cotidianas.
El culto a los eggun, muchos de los cuales eran heredados de una genera-
ción a otra, creaba una suerte de linaje espiritual con obligaciones rituales que
los sujetos debían atender. La dinámica esclavista y la llegada de los africanos
a América supusieron el rompimiento parcial de muchas de estas tradiciones
y la necesaria reinvención de algunas de ellas. El espiritismo, que llegó a Cuba
hacia mediados de 1880, ayudó a restituir ese puente que existía entre el mundo
material y el mundo espiritual (De la Torre, 2004; Fernández y Paravisini-Gebert,
2003). Los eggun, altamente respetados en la santería, suelen invocarse antes
que los mismos orichas, porque, como dicen los santeros, “Ikú lobi ocha” (el
muerto parió el santo). Es decir que todos los santos, antes de serlo, fueron seres
que habitaron este mundo material. Esta relación de cercanía entre los muer-
tos y las divinidades, como señala James Figarola, se convierte en un “principio
rector de los sistemas mágico-religiosos afrocubanos” (2006: 48). No obstante,
a pesar de la cercanía y de la importancia que tienen los espíritus, ellos reciben
culto aparte del de los orichas.
El espiritismo en Cuba y el resto de islas del Caribe se transformó y enrique-
ció en su contacto con las religiones afroamericanas. En Cuba emergieron tres
variantes principales: la primera es el “espiritismo científico” o “espiritismo de
tabla”, que básicamente sigue las enseñanzas kardecianas; ella presenta el acer-
camiento al mundo espiritual como un asunto filosófico antes que religioso.
Las sesiones son guiadas por médiums expertos que han desarrollado el don
de comunicarse con los espíritus. Otra de las variedades es el “espiritismo de
La santería cubana 33
cordón”, llamado así porque quienes participan de estos rituales se toman de
las manos mientras cantan, hacen oraciones y otra serie de acciones que los
llevan a caer en trance. En el espiritismo de cordón confluyen elementos de las
enseñanzas de Kardec, del catolicismo popular y de las creencias africanas; en
estas prácticas el centro son los procesos de sanación que tienen lugar.
Un tercer género es el “espiritismo cruzao”, que da cuenta indiscutible de la
plasticidad de los sistemas religiosos afroamericanos. Este tipo de espiritismo
funde y recompone en sus conocimientos elementos de las diferentes clases de
espiritismo que hay en Cuba, de la religión popular católica y de varias de las
religiones afrocubanas, principalmente del palo monte que surge allí a partir de
las creencias de los congos, pueblos africanos pertenecientes al complejo cul-
tural de habla bantú que centran su adoración en los nfumbi (muerto). Al igual
que en el espiritismo de cordón, la sanación y la posesión son características
inherentes de las sesiones de los espiritistas cruzaos y la ceremonia más impor-
tante es la llamada misa espiritual. Las misas espirituales, sobre las cuales me
detendré a fondo en el siguiente capítulo, establecen de modo claro un vínculo
entre la santería y el espiritismo. Esta ceremonia antecede al asiento y pretende
establecer un contacto con las fuerzas espirituales que posean un carácter
benéfico para quien va a ser iniciado, al tiempo que expulsa aquellas que no lo
son (Aparicio, 2005; Fernández y Paravisini-Gebert, 2003; Wedel, 2004).
Cuando exploramos el panorama religioso de Bogotá, nos encontramos,
nuevamente, con que los nodos religiosos-terapéuticos se ensanchan. La diver-
sidad de creencias que convergen en la ciudad pareciera superar la demanda de
los sujetos. No obstante, las necesidades espirituales y materiales de los itine-
rantes son tan variadas, que todos estos espacios del creer habitan diariamente
en medio de tensiones y contradicciones. Éste es el caso del espiritismo que se
practica en Bogotá, el cual muchas veces aparece vinculado a la santería y, al
igual que en Cuba, se caracteriza por su diversidad y las disímiles formas de
entenderlo y practicarlo.
El surgimiento del espiritismo en Colombia:
[…] como ciencia experimental, se remonta a 1910, año en el que el doctor
Luis Zea Uribe —autor del libro Mirando al misterio— inició las investigaciones en
este campo, con la colaboración de un grupo de familiares y, especialmente, de su
Luis Carlos Castro Ramírez34
esposa, quien participaba como médium bajo el nombre de Celina […] A partir de
las investigaciones de Zea y el estudio de la obra de Kardec, se creó en 1971 el pri-
mer movimiento espiritista organizado legalmente en Colombia, bajo el nombre de
Consejo Espírita de Relaciones Colombiano (Cercol) que en 1988 se convirtió en
la Confederación Espiritista Colombiana (Confecol) (Semana, 25 de abril, p. 621).
Una gran red local e internacional avala a los miembros de espiritismo en
Bogotá. Muestra de ello es la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza, que
se encuentra afiliada a la Federación Espiritista de Cundinamarca (fec), y ésta
a la Confederación Espírita Colombiana (Confecol), la cual se encuentra ads-
cripta al Consejo Espírita Internacional (cei).
Ésta es una de las facetas del espiritismo colombiano que lo inscriben den-
tro de una institucionalidad claramente delimitada en el tiempo y el espacio.
Los integrantes de la fec siguen de cerca los principios de la doctrina karde-
ciana, y, de este modo, dentro de sus objetivos están: la consolidación de una
asociación que se difunda y ayude a la unificación de las diferentes asociaciones
que hay en el país; asimismo, velar por una sana doctrina, evitando la tergiver-
sación de sus fundamentos filosóficos y morales, todo lo cual debe ir de la mano
con el desarrollo científico. Estos y otros aspectos los llevan a situar sus prácti-
cas dentro del llamado “espiritismo científico”. La fec declara que:
[…] rechaza en su seno todo género de prácticas tales como la superchería,
hechicería, brujería, cartomancia, quiromancia, curandería, ritos, mediumni-
dad mercenaria y en general todas aquellas acciones o hechos que no tengan
conformidad con los principios científicos, filosóficos y morales de la Doctrina
Espiritista. Rechaza además la usurpación de los términos “espiritista” y “espi-
ritismo” por parte de personas inescrupulosas que engañan y explotan a la
comunidad, cometiendo acciones fraudulentas contrarias a los principios bási-
cos de la Doctrina Espiritista (fec, 2007).
Así, la institucionalidad entra en tensión directa con otras expresiones que
se apartan de su visión. La disputa por la administración de lo sagrado y la legiti-
midad muestra que, por lo menos en el caso bogotano, opera una desregulación
del poder de la institución que lleva a que dicha disputa se resuelva lejos de ésta.
La santería cubana 35
Muestra de ello es la proliferación de centros espiritistas por toda la ciudad (o que
por lo menos suelen autodenominarse de este modo), los cuales operan en contra
de lo que la fec o Confecol puedan decidir en el seno de sus asociaciones.
En Bogotá existen redes de espiritistas que se mueven dentro de varian-
tes diferentes a las del “espiritismo científico”, las cuales, al igual que en Cuba,
se mezclan y reconstituyen. Estos “otros” espiritismos toman elementos del
catolicismo popular, del “espiritismo cruzao” y de “cordón”, pero también de
las prácticas indígenas que hay en nuestro país, del culto a las Tres Potencias
venezolanas: María Lionza, el negro Felipe y el indio Guaicaipuro, de los movi-
mientos de Nueva Era y otros más. Frente a esto, son los sujetos itinerantes que
viajan de uno a otro sistema quienes establecen su grado de validez y auten-
ticidad, no los “guardianes de lo sagrado”. Y la determinación de si tal o cual
práctica es mejor, está mediada, desde el comienzo, por el grado de efectividad
del santero, médium, palero o cualquier otra figura de poder, para resolver los
problemas que aquejen al sufriente que lo visite.
Fig. 2. El Mohán
Luis Carlos Castro Ramírez36
La práctica de la regla de ocha y del espiritismo tiene lugar, generalmente,
en la casa del santero o santera, la cual se convierte en espacio ritual y de con-
gregación. La casa se transforma y se resignifica, junto con todo lo que en ella se
encuentra, de acuerdo con las diferentes ocasiones sociales que ahí se celebran.
No obstante, aunque la casa del santero es en sí un escenario donde los santos
y los muertos moran libremente, son ciertos espacios en particular los que van
a ser adecuados por los practicantes para rendir culto a los eggun y orichas. En
estos ambientes emergen representaciones de poder, de un poder que va a ser
reforzado a través de atmósferas de secreto que van a revelarse ante los ojos
del extraño, en algunas ocasiones como augustas y en otras como execrables.
Habría que llamar la atención sobre la variabilidad de estos espacios; su dis-
posición y prácticas van a cambiar de una ilé ocha —casa de santos— a otra, de
acuerdo con la normatividad que el santero, santera o practicante establezca.
El igbodú y el cuarto de muertos: espacios de lo sagrado
En el barrio La Clarita, ubicado al noroccidente de la ciudad capitalina, espa-
cio de lo sagrado dedicado al culto de los eggun y de los orichas, abre las puertas
a los visitantes que llegan buscando la ayuda de las prácticas espíritas y santeras.
No existe ningún letrero que indique su existencia; allí tan sólo se llega por medio
del aviso de otros que previamente han estado en el lugar. El visitante que ingresa
en la residencia de Luis Carlos atraviesa un pequeño corredor que lo conduce al
segundo piso, donde él vive y trabaja al lado de los muertos y los santos. Lo primero
o lo último que los ojos ven se encuentra localizado en el suelo al finalizar las esca-
leras. Una figura dentro de una freidera de barro, coronada por una piedra, con
ojos, nariz y boca elaborados con conchas de caracoles. Igualmente, hay algunas
monedas de diferentes clases y, alrededor de todo esto, un collar de cuentas rojas
y negras que representa a Elegguá, señor del destino, una de las divinidades más
importantes dentro de la santería. A él se le debe saludar y dar de comer antes
que al resto de orichas. Los colores simbolizan, según Natalia Bolívar, “la vida y
la muerte; el principio y el fin; la guerra y la tranquilidad; lo uno y lo otro” (1990:
37), simbolismo que es corroborado por los santeros y practicantes en Bogotá. De
modo adicional, el collar tiene unas cuentas blancas, las cuales, dice Luis Carlos,
son simplemente adornos. A su lado se halla un caldero de hierro con un cuchillo,
La santería cubana 37
un machete y una escalera, representación de Oggún, dueño del hierro. Este ori-
cha, entre muchos de sus atributos, simboliza al guerrero y es el conocedor de
los secretos del monte. Dentro del caldero se ubica una flecha que nos pone en
presencia de su hermano Ochosi, quien, al igual que Oggún, es un cazador, ade-
más de mago y adivino. Ellos son tres de los cuatro guerreros del panteón yoruba.
Cerrando el grupo tenemos a Osun, mensajero de Olofi y señor de la cabeza de
los creyentes. Osun, a diferencia de sus hermanos, no va al suelo, sino a un lugar
arriba de la cabeza de la santera o santero, para dar claridad de pensamiento a los
seguidores de esta religión afrocubana.
Fig. 3. Los guerreros: Elegguá, Oggún y Ochosi
Luego, el consultante, guiado por el hijo de Changó, gira a mano izquierda
dejando atrás a estos tres guerreros que deben continuar su vigilancia. Juntos
atraviesan la sala y un pequeño pasillo que los conduce al igbodú (cuarto de los
santos), como es conocido dentro de la religión yoruba el lugar donde se realizan
las reuniones y atenciones a los santos. Se podría decir que es uno de los espacios
Luis Carlos Castro Ramírez38
centrales de adoración a los orichas y, como se señaló antes, altamente variable,
ya que es organizado por cada santero de modo más o menos libre.
Antes de ingresar en el igbodú, algunas veces la mirada se topa en el suelo,
al final del pasillo, con un fragmento de teja ubicado en medio de dos vasos
grandes de agua, y una ofrenda de tabaco, ron, pan con mantequilla y una vela.
Esto constituye la teja de eggun que, según Luis Carlos, “es el altar yoruba de los
muertos, donde se le hacen todo tipo de sacrificios con sangre y cierto tipo de
comidas a los eggun” (Lizcaíno, entrevista personal, 2008). La teja de eggun no
siempre está visible a los visitantes, porque en ciertas ocasiones permanece en
la cocina de este hijo de Changó.
Cuando se entra en el cuarto de santos de Luis Carlos, lo primero que suele
apreciarse es el altar consagrado a los orichas y santos católicos, presidido por un
Cristo en madera colgado en la pared. En el altar, cubierto por un lienzo blanco,
conviven de manera armónica las soperas y los santos católicos que sincretizan
con cada oricha. Las soperas son los receptáculos donde descansan los otanes o
piedras sagradas de la regla de ocha, las cuales son consideradas no sólo como
representaciones de los orichas, sino la encarnación misma de ellos. Estas piezas
son de gran importancia para quien ha sido iniciado; son el fundamento de la reli-
gión. La importancia de los otanes y “la adoración es explicada en un mito en el
que el gran dios Olofi dio a un antepasado la vida eterna para transformarse en
lluvia. La lluvia caía en la tierra y se convirtió en una piedra. La piedra fue encon-
trada y adorada por sus parientes, y ésta empezó a hacer milagros y a ayudar a los
humanos con sus problemas [traducción libre]” (Wedel, 2004: 100).
Cada sopera suele tener unas características de acuerdo con el oricha al
que pertenezca; guarda en su interior, entonces, los otanes y secretos que le son
determinados a cada persona que va entrando en la religión. Éste es un punto
del cual no suelen conversar mucho algunos santeros, por lo que Luis Carlos
se muestra permanentemente evasivo, ya que dice no estar autorizado para
conversar de ello: “éstos son secretos de los cuales no te puedo hablar”. A este
respecto, y de manera muy general, Matibag explica que: “[…] las piedras sagra-
das son ritualmente puestas en una sopera, entonces alimentadas con sangre
sacrificial y lavadas con omiero, una mezcla sagrada de hierbas y líquidos, luego
bañadas en aceite de palma, para que a través de las otanes el oricha pueda
absorber el alimento en forma de aché [traducción libre]” (1996: 48).
La santería cubana 39
Coronando el altar que Luis Carlos tiene en su igbodú, se encuentra la
sopera de Obatalá, Osun y Orula. Debajo, están las soperas de Ochún, Yemayá
y Oyá. Entonces, a la sopera de Obatalá le acompaña su correspondencia cató-
lica, es decir, la Virgen de las Mercedes; a la de Orula, San Francisco de Asís; a la
de Ochún, la Virgen de la Caridad del Cobre; a la de Yemayá, la Virgen de Regla
y a la de Oyá, la Virgen de la Candelaria. Otros objetos que acostumbran estar
en el altar son un gran abanico azul adornado con un dragón y un símbolo del
ying y el yang, una estatuilla de Cristo sostenido por San Francisco de Asís, una
figurilla del Divino Niño, una campana, una maraca y unos caracoles. En otras
ocasiones, se colocan velas, pedazos de coco u ofrendas a los pies del altar.
Al lado, en una mesita baja, se encuentra San Lázaro acompañado por siete
perros. Él es el patrono de la salud, en especial en lo que respecta a enfermeda-
des de la piel. Luis Carlos me explicaba que éste se ha elegido en su representa-
ción católica, porque sólo los santeros que son sus omo o que se han coronado
a Babalú Ayé, tienen su receptáculo y lo ostentan en su forma de Babalú Ayé.
Solamente en casos de extrema necesidad, en lo relativo a situaciones de salud,
el santero lo recibe, pero es un santo que poco se corona. Entonces, por lo gene-
ral, los santeros tienen a San Lázaro.
Fig. 4. Altar a los 5
Luis Carlos Castro Ramírez40
Al frente del altar principal de los orichas se encuentra una pequeña mesa
redonda cubierta, generalmente, por un mantel blanco. Igualmente se trata de un
altar, pero está dedicado al culto a los eggun; recibe el nombre de bóveda espiritual
y está compuesto por ocho vasos y una copa redonda en el centro. Es allí donde
se le hace atención a los muertos y a los espíritus protectores de las personas. De
la bóveda forma parte también la guía espiritual de Luis Carlos, una gitana lla-
mada Maritza, representada por una muñeca de trapo que viste una pañoleta y
un collar dorado, y que porta sus castañuelas. “Ella es la que me da el aché para
tirar las cartas”, afirma este espiritista e iniciado en la santería cubana.
Los ocho vasos y la copa en el centro tienen un significado: la copa grande
en el centro nos indica dónde está la mayor parte del cuadro espiritual. Los seres
humanos tienen un cuadro espiritual, o sea, varios espíritus guías. La copa en
el centro es la representación de todas las corrientes, donde está la parte más
fuerte, los ocho vasos alrededor son las asistencias a un eggun específico. Yo
tengo más de nueve, como alrededor de catorce espíritus conocidos, porque
tengo otros que no conozco. Las burbujas que se forman en el interior de los
vasos se llaman corriente espiritual. Esas burbujas en los vasos y en las copas
son la presencia de los espíritus, aquí, dentro de ellos, dentro del cuarto, dentro
de mi vida, dentro de mi cuadro espiritual (Lizcaíno, entrevista personal, 1º de
septiembre del 2006).
Frecuentemente, estos guías son espíritus de personas muertas que confor-
man un linaje histórico heredado por el sujeto, parte de una “familia biológica”,
y otros que son “recogidos” y que, por lo general, son indígenas, espíritus de
ancianos esclavos provenientes del Congo o gitanos. Ellos trabajan al lado del
médium y, durante algunas ceremonias especiales, como las misas espirituales,
pueden llegar a tomar posesión de los sujetos que allí participan. Es importante
señalar que esto nos estaría hablando de la influencia de esa triple herencia
inicial que dio origen a la santería y a la cual me he referido antes. Las figuras a
las que alude el grupo de estos últimos guías espirituales no son azarosas; son
representaciones de poder, muchos de ellos seres que carecen de una biogra-
fía específica, “liminalidad” absoluta que no hace otra cosa que acrecentar las
facultades de las personas escogidas para mediar entre este mundo material y
el inmaterial. Ampliaré algunas de estas ideas cuando desarrolle, en la tercera
parte, el tema del trance-posesión.
La santería cubana 41
En la bóveda espiritual de este omo Changó colombiano, en ocasiones se
puede apreciar algún tabaco encendido, aguardiente (que puede ser reempla-
zado por ron), flores frescas, dos mazos de cartas españolas, tres imágenes: las
benditas almas del Purgatorio, la de San Pancracio y San Benito (protectores del
trabajo y del dinero, respectivamente) y, finalmente, una imagen en piedra de
la Virgen del Camino. En el cuarto de santos hay también cuadros como el de la
Mano Poderosa y algunas imágenes como la de San Marcos de León, la Virgen
de Chiquinquirá y San Judas Tadeo, las cuales evidencian la fuerte conexión del
catolicismo con la santería. Pero me indica Luis Carlos que muy pocos de ellos
tienen su equivalente dentro de la santería cubana.
A mano derecha de la bóveda espiritual y muy cerca de la puerta de
entrada a este recinto sagrado, se halla un altar que casi siempre permanece
muy bien ofrendado. La pared en la que se ubica está decorada con una gran
piel de tigrillo. En el altar mora una figura casi solitaria. Es Changó, represen-
tado en su forma de Santa Bárbara, acompañado por la figurilla de una mujer
negra que porta un gran sombrero de paja y viste ropa interior y un velo de
color rojo. Ella es la única compañera de la belicosa divinidad10 y representa,
según Luis Carlos, el equilibrio de los hombres con las mujeres. Changó es uno
de los orichas mayores, señor de la guerra, y suele permanecer solo debido a
su carácter belicoso y celoso. Pero, además, porque es el ángel de la guarda de
Luis Carlos. Changó se encuentra en su representación sincretizada de Santa
Bárbara, debido a que Luis Carlos no ha pasado aún por la máxima ceremonia
de iniciación, el asiento.
Finalmente, sobre una de las ventanas del cuarto, reposa una tríada de
pequeños cuadros. Ellos representan a las Tres Potencias venezolanas: María
Lionza, el Negro Felipe y el Indio Guaicaipuro. Luis Carlos me señala que ellas
deberían estar en su bóveda espiritual, pero que no las ha colocado allí. María
Lionza es la figura de una joven que suele tener dos avatares: en uno de ellos, es
una indígena conocida como Yara; en el otro, aparece como una mujer blanca
que guarda de algún modo una semejanza con la Virgen María. En este último
camino, ella es vinculadaj a una serie de personajes legendarios para la historia
10 Dentro de los atributos de Changó, suele resaltarse la condición mujeriega de este oricha
mayor.
Luis Carlos Castro Ramírez42
venezolana, tales como Simón Bolívar, el Negro Felipe (de quien se dice luchó
al lado de El Libertador), el Indio Guaicaipuro (rebelde que, se cree, combatió
contra los conquistadores) y el mítico doctor José Gregorio Hernández. Pero,
cuando aparecen juntos María Lionza, el Negro Felipe y el Indio Guaicaipuro, se
alude a las Tres Potencias, las cuales representan, de nuevo, el sincretismo que
tuvo lugar en el Nuevo Mundo (Placido, 2001).
Del registro al asiento:
ceremonias, jerarquías e institucionalización de la regla de ocha
Uno de los aspectos que necesariamente se modificó con la llegada de los
africanos a las nuevas tierras, fue la idea de la iniciación por vía de una “filiación
patronímica ancestral” (Aboy, 2005). Debido al rompimiento de los lazos fami-
liares y a la ocupación de un territorio desconocido que no tenía vinculación
alguna con el de sus antepasados, además de las nuevas relaciones que esta-
blecieron en muchos casos con otros individuos que provenían de contextos
diferentes, el proceso de iniciación debió generar una dinámica distinta mien-
tras se restablecía aquella que se había perdido. Esto se remedió, en parte, con
la creencia en que cada persona tiene un oricha en la cabeza; este oricha tutelar
o ángel de la guarda es quien la guía y protege durante toda su vida; además, se
piensa que dicho “dueño de la cabeza” es quien confiere muchas de las caracte-
rísticas del individuo (Mason, 2002).
Los cambios en los tiempos rituales y en los procesos iniciáticos fueron un
asunto que debieron afrontar quienes habían llegado a las nuevas tierras y esta-
ban tratando de dar forma al complejo religioso que se conocería como santería.
Este patrón de transformación permanente es algo que persiste en la actualidad
y con lo que tienen que vérselas quienes deciden ingresar en el camino de la ocha
por fuera de su lugar de origen. Igualmente, son diversas las causas de iniciación
o, por lo menos, de recorrido en busca de ayuda dentro de esta religión afrocu-
bana que se practica en Bogotá. Luis Carlos me explicaba que los motivos más
frecuentes de asistir a la santería tienen que ver con problemas económicos, sen-
timentales, de brujería y de salud; este último suele ser un factor decisivo.
Aquellas personas que buscan ayuda para resolver sus problemas del aquí y
del ahora, algunas veces no se quedan dentro de la religión. En otras situaciones,
La santería cubana 43
empiezan la larga y difícil trayectoria que termina en la coronación o asiento
del oricha. En cualquiera de los casos, estos sujetos pertenecen a las más varia-
das condiciones socioeconómicas y socioculturales. Por ello, las clasificaciones
usuales asociadas a un cierto tipo de estatus o de rol a partir de las cuales se
busca explicar la adscripción de los miembros de cualquier religión, no resultan
útiles cuando se observa lo que sucede en las religiones afro o, en este caso par-
ticular, en la santería cubana de Bogotá.
La santería en Cuba y, en general, las religiones afrocubanas fueron consi-
deradas durante mucho tiempo como prácticas de la gente menos favorecida,
intelectual y económicamente hablando. Al mismo tiempo, se las asociaba
con el sector negro de la población cubana. Aun en el importante trabajo de
Fernando Ortiz, estas prácticas religiosas fueron vistas como un problema que
debía ser superado:
[…] el fetichismo se mantiene en Cuba, aparte del atraso intelectual de la
raza negra, por su equivalencia esencial con el elemento religioso del cato-
licismo, por la indiferencia en esta materia que es característica de la socie-
dad cubana, y por la deficiente estratificación psíquica de importantes masas
de blancos que, próximos al nivel de la psiquis africana, facilitaron, como he
expuesto en otro lugar, la comunión de ideas, supersticiones y prejuicios entre
ambas razas (1973 [1906]: 174).
Hijo de su época, este importante pensador deslizaba explicaciones de
carácter racial que se articulaban con el pensamiento evolucionista y positi-
vista. Según sus planteamientos, el atractivo de estas religiones para los blancos
era una suerte de involución, una caída de la “civilización” a la “primitividad”. Si
bien esto era característico de las “clases inferiores cubanas”, él no descartaba
que las personas de una mejor posición participaran de estos escenarios, movi-
dos principalmente por problemas de amor y salud.
Esta concepción se ha transformado, puesto que hoy en día se trata de una
religión practicada por diferentes sectores de la población cubana. Para el caso
bogotano, he podido observar que la regla de ocha cuenta con miembros que
se mueven en diferentes esferas de la sociedad. Los practicantes y sujetos que
asisten a estas prácticas, ya sea por curiosidad o para resolver alguna situación
Luis Carlos Castro Ramírez44
difícil, son académicos de prestigiosas universidades de la ciudad, políticos,
militares, comerciantes, deportistas, por sólo ofrecer un panorama general que
nos sitúe en el contexto de la ciudad. Igualmente, los lugares de procedencia
de quienes se acercan a la santería cubana son altamente variados: bogotanos,
manizaleños, caleños, cubanos, españoles y alemanes, entre otros.
Las personas que comienzan su carrera iniciática, por lo general se encuen-
tran en una clase media alta y alta. La razón de ello son los altos costos econó-
micos que implica entrar a formar parte de la religión. Los elevados precios
de la regla de ocha son un punto de constante debate dentro y fuera de la reli-
gión. En Cuba, desde la década de los noventa, se ha hablado de una especie de
“mercantilización de la religión”, la cual surge con la crisis económica de la isla,
producto de la fractura del modelo soviético. Es un doble movimiento: por un
lado, el incremento en los precios que obstaculiza el ingreso de los aleyos y, por
otro, el deseo de algunos de adherirse, que está signado por el mejoramiento de
las condiciones materiales. En esta religión afrocubana ha tenido lugar: “[…] la
aparición de un sector dentro de la santería y cierto grupo fuera de ésta que
ha transformado los objetos religiosos y los ritos en ‘cosas’ vendibles, comercia-
lizables, a nivel nacional e internacional, es decir, se ha manifestado un proceso
de mercantilización, que repito no es propio de todos los practicantes”
(Figueroa, Mederos y Ávila, 2005).
Entonces, los precios excesivos se concentran en los objetos y los rituales y,
además, en los insumos necesarios para efectuar dichos rituales, especialmente
en lo relacionado con el comercio de animales utilizados para los sacrificios.
Este problema es algo que ocurre también en Bogotá. Algunos de los santeros
y babalawos con quienes discutimos alrededor de este asunto, me decían que,
en efecto, existían personas inescrupulosas que comercializaban la religión,
pero que el encarecimiento tenía que ver también con la dificultad de conseguir
ciertos materiales para las ceremonias, principalmente en lo concerniente al
recurso humano.
Las prácticas rituales implican, en ocasiones, sumas elevadas, debido a la
preparación del escenario que debe adecuarse. Los itinerarios ceremoniales de
quienes ingresan, las celebraciones y otras actividades propias de esta religión,
suponen unos preparativos que van desde la compra de plantas, frutas, alimen-
tos y bebidas, hasta la de animales de plumas y cuatro patas que se ofrecen a los
La santería cubana 45
orichas y que, a su turno, quienes participan habrán de compartir. Estos gastos
son asumidos por la persona o personas para las que se oficia una u otra cere-
monia, ya sea por decisión propia o por el dictamen de los santos. Asimismo, es
importante considerar que, de acuerdo con el ritual que se realice, debe haber
más o menos personas especializadas que dirijan dicho espacio-tiempo de lo
sagrado, cada una de las cuales tiene que recibir una remuneración económica.
Entre los santeros y espiritistas se considera que dicho pago ayuda a mantener
el aché de quien atiende y de quien recibe dicha atención; pagar significa sim-
plemente cuidarse de caer en osobbo (mala suerte, desgracia).
En la regla de ocha, aunque no existe una institucionalidad claramente
establecida, cada rito de paso o consagración que le es ofrecido a un sujeto sim-
boliza el avance dentro de una jerarquía, la pertenencia a una “familia espi-
ritual” y la filiación a una casa de santos. De este modo, surgen figuras como
el padrino, la madrina o los ahijados que terminan por convertirse en padre o
madre de un número significativo de hijos, los cuales ven estrechar sus lazos
parentales más allá de los vínculos consanguíneos (Barnet, 2001). Luis Carlos,
quien ha iniciado su trayectoria en la santería, me explicaba que en Colombia
es usual que la persona que ha tomado la decisión haya pasado por un registro o
consulta. El registro en la ocha es realizado por el santero, santera o el babalawo,
y consiste en determinar, por medio de los sistemas de adivinación-interpre-
tación, las circunstancias personales por las cuales está atravesando el sujeto.
Sobre estos sistemas volveré en el tercer capítulo; por el momento, me limitaré a
enunciarlos: en orden de complejidad, son el obí, el diloggún y el Ifá.11 Es impor-
tante señalar que también en el espiritismo existen consultas por medio de las
cartas y tarots, la lectura del cigarrillo y la borra de café, por sólo mencionar las
más usuales.
En los registros, el investigado normalmente le da su nombre completo y fecha
de nacimiento al especialista, quien, a su turno, suele recitar algunas oraciones en
lengua yoruba o en español, pidiéndole a Olofi y a los orichas protectores que le
ayuden en la interpretación de los odu —letras, signos— que salgan en uno u otro
sistema de adivinación-interpretación. La persona que se hace consultar puede,
11 Escribo Ifá con mayúscula debido a que así aparece en la literatura y, además, porque
corresponde a una de las formas de escritura de la deidad Orula.
Luis Carlos Castro Ramírez46
en ciertos momentos, hablar de sus problemas y responder a las preguntas que le
hagan o, simplemente, se debe concentrar en lo que vienen hablando los muertos
y los santos, y estar alerta a las prescripciones que le son expresadas.
Luis Carlos se acercó a la santería hace aproximadamente ocho años; su
primer registro fue a causa de una dificultad por la que atravesaba. La consulta
se la hizo con un babalawo de nombre Pedro Everardo Martínez. Por aquel
entonces, ya había entrado en el espiritismo y se encontraba desarrollando sus
habilidades con la guía de su madrina María de los Ángeles, una santera cubana
que tenía hecho Obatalá y que lo llevaba a misas espirituales realizadas por ella
en su casa para ayudarlo en su desarrollo espiritual. Después de un tiempo de
consultas y tras la partida de este babalawo a los Estados Unidos, Luis Carlos
llega donde otro babalawo llamado Luis Antonio Gómez; por medio de él toma-
ría la primera consagración dentro de la religión.
Los guerreros le fueron entregados en septiembre del 2004 y desde ese
momento dejaría de ser un simple participante para convertirse en miembro
activo. El otorgamiento de los guerreros implicaría para este practicante bogo-
tano un compromiso efectivo dentro de la regla de ocha. El primero de estos
santos guerreros es Elegguá, quien resulta indispensable para recibir cualquier
otro santo. Los otros tres orichas que se obtienen en esta consagración son
Oggún, Ochosi y Osun, a los cuales me he referido antes. Estas divinidades del
panteón yoruba suelen variar de una persona a otra. Los santos tienen diferen-
tes avatares; por eso, al neófito que se someta a este rito de paso, el babalawo
debe determinarle antes, mediante los sistemas de adivinación-interpretación
—que sólo ellos están autorizados a manejar— qué Elegguá, Oggún u Ochosi
debe recibir, lo cual implica que los atributos que acompañan a estos orichas
sean distintos. Los avatares de los orichas, me indicaba Luis Carlos, son diferen-
tes etapas de la vida de ellos sobre la Tierra, pero “el santo es uno sólo”.
Para la entrega de guerreros, Luis Carlos, que para aquel entonces ya había
recibido su bóveda espiritual, fue citado a la casa de su padrino, en la cual le rea-
lizarían una serie de ceremonias, entre ellas el paritorio de los santos. Además, se
le entregó un “líquido” para que se bañara con él durante tres días. Finalmente,
al tercer día, le hicieron entrega de los guerreros santo por santo. Por medio
de este último sacerdote de Ifá, Luis Carlos conocería a otro babalawo, Pedro
Ramírez, y sería una hermana de santo de él, Liliana Meneses, santera que tenía
La santería cubana 47
hecho Elegguá hacía más de diez años, quien le entregaría una consagración más
dentro de la ocha.
Los collares los recibió este hijo de Changó en diciembre del 2004, tres
meses después de haber recibido sus guerreros. En esta ceremonia, que es usual-
mente la puerta de entrada en la regla de ocha, la persona obtiene de manos de
un santero o santera cinco collares que representan a Elegguá, Obatalá, Ochún,
Yemayá y Changó, y ofrecen protección y firmeza espiritual a quien los recibe.
Ellos tienen ciertas secuencias y colores que son determinados por regla de
ocha. El rojo y negro de Elegguá significan la vida y la muerte, porque Elegguá
es el mensajero; el de Obatalá es blanco, porque él es el dueño de la paz, de la
tranquilidad, de la pureza, del espíritu del ser humano y de la cabeza; el ámbar,
amarillo y dorado de Ochún representan la riqueza, el ámbar representa la miel
que fue creada por Ochún para endulzarle la vida a los seres humanos; el azul
y el blanco de Yemayá representan el mar, ya que ella es la dueña, porque la
espuma del mar es transparente y las aguas son azules, también representa la
pureza y la purificación del agua; el de Changó viene alternado: una cuenta roja
y una cuenta blanca significan la paz y la guerra, porque él es el guerrero, y,
fuera de eso, los colores rojo y blanco representan las virtudes del hombre y sus
imperfecciones (Lizcaíno, entrevista personal, 3 de marzo del 2007).
La entrega de collares está dedicada a Obatalá, “el dueño de las cabezas”,
ya que, a pesar de recibir a los otros santos, dice Luis Carlos, “ésta es la primera
vez que se nos hace una obra en la cabeza, porque en este momento no sabemos
todavía quién es nuestro ángel de la guarda y es este oricha quien defiende la
cabeza”. La ceremonia duró cerca de siete horas, debido a una serie de factores
que intervinieron en esa ocasión, aunque por lo regular este ritual de entrada
tarda entre dos y cuatro horas. En ella se le hicieron algunos ritos y ceremo-
nias encaminados a limpiarlo y romperle los obstáculos y las dificultades que
pudieran presentársele. Para ello, se le demandó traer una muda de ropa vieja
y una de ropa blanca, con el fin de hacerle un rompimiento, es decir, una limpia
acompañada, como su nombre lo indica, por la destrucción de las prendas. Es
un primer paso que nos habla de un antes y un después que va a transformar la
vida del sujeto. Adicionalmente, la madrina le exigió no tener relaciones sexua-
les durante las 24 horas que antecedían a la ceremonia, ni beber, ni consumir
ningún tipo de droga o alucinógenos.
Luis Carlos Castro Ramírez48
Al finalizar la ceremonia, nuevamente aparecieron algunas prohibiciones,
tales como no tener relaciones con los collares puestos ni dormir con ellos, y
comprometerse a usarlos el mayor tiempo posible, así como no volver a comer
coco. La prohibición del coco encuentra respuesta en cuanto que éste repre-
senta a Elegguá y la posibilidad de comunicarse con los santos. De allí que a los
santeros se les aconseje no consumir esta fruta.
Los collares los hace el padrino o madrina. Todas estas ceremonias ocurren
sin que el aleyo pueda observarlas. Él se encuentra en una sala de penitencia en
silencio: “[…] el santero que pone los collares es el padrino de quien los está reci-
biendo, o sea su hijo espiritual. Estos collares son paridos, se les hace una cere-
monia de paritorio, de la sopera de quien apadrina, y tienen parte de la energía
espiritual del padrino, porque se ponen a comer y se paren. Los collares sin esa
ceremonia no son nada” (Lizcaíno, entrevista personal, 3 de marzo del 2007).
Varios asuntos importantes se desprenden de lo anterior. En primer lugar,
la idea que se ha venido insinuando de un linaje familiar y una herencia que va
más allá de la biología. La idea de parir no es una cuestión puramente metafó-
rica; a partir de cada ceremonia, lo que se va a engendrar es una familia extensa,
si se quiere, una familia espiritual, la cual, de ahí en adelante, va a cohabitar
bajo el abrigo del padrino. Cada uno de estos ahijados quedará vinculado a la ilé
ocha, es decir, a la casa de santo de aquella persona que esté haciendo las veces
de madrina o padrino. La sopera se convierte en un “vientre” capaz de procrear;
ese recipiente es un “vientre” femenino, aunque, paradójicamente, puede tor-
narse masculino. La fertilidad no descansa solamente en la mujer, pues el hom-
bre también posee ese “don”. La ceremonia de paritorio es la prolongación en el
tiempo de la religión. Por otra parte, la vitalidad y la prolongación dependen de
que la sopera sea alimentada. A la “sopera se le debe dar de comer”; ella obtendrá
el aché de lo que le sea ofrendado y será capaz de continuar pariendo. La ahijada
o el ahijado que han nacido durante la ceremonia, a su debido tiempo estarán
en capacidad de continuar ese ciclo vital.
Apenas había transcurrido un mes desde que recibiera Luis Carlos los colla-
res, y él ya se encontraba haciendo los preparativos para un ascenso más dentro
de la santería. De la mano de Pedro Ramírez, babalawo colombiano, él obten-
dría su siguiente consagración, la mano de Orula. Así, el 31 de enero del 2005,
este joven bogotano de escasos 22 años atravesaría de nuevo por un espacio
La santería cubana 49
ritual de gran trascendencia. Recibir la mano de Orula es de significativa impor-
tancia dentro de la santería cubana, ya que es durante este rito de paso cuando
al sujeto se le va a determinar su ángel de la guarda, es decir, se le va a revelar
cuál es su camino: si él o ella deben sentar santo, lavar santo o simplemente
quedarse con la mano de Orula. En el caso de los hombres, se establece, además,
si deben permanecer dentro de la regla de ocha o seguir el sendero de Ifá, y, en
tal caso, hacerse babalawo. Por el momento, únicamente diré que a quien se le
indica que debe consagrar su vida al servicio de Orula, está destinado a ser ini-
ciado en los grandes secretos de Ifá, el más importante sistema de adivinación-
interpretación dentro de esta religión afrocubana.
Habría que hacer una aclaración de lo expuesto hasta aquí: el orden de
estas consagraciones es variable y depende de una serie de situaciones que va de
lo sagrado a otras de carácter material. En este sentido, es usual que se hable de
que la primera consagración es la de entrega de collares, seguida de la entrega
de guerreros y la mano de Orula, para finalmente llegar al asiento o a la ceremo-
nia correspondiente a Ifá. No obstante, existen otras ceremonias que tienen un
carácter intermedio, aunque no por ello son menos importantes.
Luis Carlos, recordando su experiencia, me decía:
Cuando recibí mi mano de Orula, como ya tenía mis guerreros, no tuvieron
que fabricármelos, yo sólo los llevé. Esto duró tres días durante los cuales tuvi-
mos que ir a una casa (templo) que consiguió mi padrino. Allí me hicieron una
serie de ceremonias, desde eggun hasta Orula, y en el último día nos hicieron el
itá, que es donde se determina el signo con el que viene la persona, en mi caso,
Changó. En la ceremonia había conmigo cuatro personas: salimos dos hijos de
Changó, un hijo de Ochún y una señora hija de Obatalá. Allí nos dieron unas
recomendaciones y prohibiciones. A dos de los participantes les entregaron los
guerreros y la mano de Orula al tiempo, mientras que dos de nosotros ya llevá-
bamos los guerreros armados. Entonces, nos hicieron entrega de los guerreros
nuevamente consagrados para esa ceremonia, más nuestro cofre con la mano
de Orula (Lizcaíno, entrevista personal, 7 de mayo del 2007).
De nuevo, algunas observaciones. La primera de ellas es que, en este punto
de la trayectoria ceremonial que cualquier sujeto inicia, se va a introducir una
Luis Carlos Castro Ramírez50
división jerárquica que opera desde el género y que establece caminos distintos
dentro de esta religión. Como se dijo anteriormente, es durante esta consagra-
ción cuando se le determina al creyente el camino, ya sea en la ocha, ya sea en
Ifá. Para evitar equivocaciones, es necesario que estén presentes por lo menos
tres babalawos, quienes deben permanecer atentos a los signos que Orula les
revele a través del tablero de Ifá. La mano de Orula que se le entrega a la mujer
se llama kofá y la del hombre abofaca. A partir de este momento, se dice que él
o ella han obtenido medio asiento.
El itá es una ceremonia de adivinación-interpretación que solamente puede
ser realizada por el babalawo. Agapito Nusa, babalawo cubano, me explicaba
que esta consulta es realizada ante Orula y en ella se utilizan los “inkines (nuez
de palma), que están dentro de una jícara. Nosotros consagramos esa jícara y
arriba del tablero de Ifá está el yefá (polvo mágico), que es el aché de Orula, y
es ahí donde nosotros marcamos el signo con que Orula nos dice qué nos está
dando en ese momento” (Nusa, entrevista personal, 12 de mayo del 2008).12
La división que marca el itá realizado por estos padres de los secretos, se
da en cuanto que aquí al hombre se le destina a seguir hacia el asiento para
hacerse santero y con el tiempo oriaté, o se le marca camino hacia Ifá, lo cual lo
llevaría a convertirse en un babalawo. La situación de la mujer es diferente. Ella
no puede llegar al sacerdocio de Ifá y, en caso de tener camino para servirle a
Orula y casarse con un babalawo, su porvenir será el de convertirse en apetebí,
es decir, ella se tornaría en ayudante de babalawo y, simbólicamente hablando,
se transformaría en esposa de la divinidad. Igualmente, hay que decir que el
camino hacia Ifá está vedado para los hombres que sean considerados addodis
—homosexuales— o que tengan fuertes lazos espirituales o santorales.
En una de las conversaciones con Lázaro Chang, un importante babalawo
de nacionalidad cubana que se encuentra actualmente en Bogotá, me expli-
caba, en relación con estas tensiones relativas al estatus de las mujeres y los
homosexuales, lo siguiente:
No es menosprecio a la mujer, porque en esta religión se le da mucha impor-
tancia, pero se le dice que por el don de la fertilidad que tiene, si pasamos
12 Esta entrevista se llevó a cabo en el barrio Modelia de Bogotá.
La santería cubana 51
las mujeres a sacerdotes yoruba, entonces quiénes se quedan como iyalocha
(sacerdotisa). ¿Dónde está la procreación del santo si la mujer, que es la que
tiene la capacidad, la fertilidad de parir, pasa a Ifá? En el caso mío, yo tengo
veinte años de santo, pero mi Changó no pare, yo no le hago santo a nadie. Si
pasamos a todas las mujeres y las pasamos a “babalawa”, ¿quién, entonces, va
a ser la iyalocha que va a coronar el santo? Se extinguiría la religión. Quizás se
mire y se diga que desde una posición machista, pero pienso que no. Pienso que
en esta religión no existe machismo. Necesitamos muchas iyalochas. Nosotros
los hombres no parimos.
La persona homosexual no está discriminada dentro de esta religión. Pero,
generalmente, suele quedarse en iyalocha o babalocha (sacerdote), ya sea ala-
cuatta (lesbiana) o addodi, como se dice en lengua yoruba. No es precisamente
por sus gustos sexuales, porque si fuera por sus gustos sexuales, tampoco se le
podría dar la mano de Orula, la abofaca, o el kofá, en el caso que sea una ala-
cuatta. Es por otra serie de ceremonias que se hacen en el cuarto que se rige la
determinación entre los dos factores de la vida. Pero no están discriminados
por Orula (entrevista personal, 18 de octubre del 2007).
No obstante, a partir de las explicaciones, es claro que tanto el paso hacia
Ifá como la permanencia dentro de la ocha implican un reordenamiento de
las jerarquías, pero también de las prácticas rituales y de las prácticas sociales
de quienes están inscritos en estos sistemas de referencia. Las relaciones de
género cumplen un papel importante en la reproducción de los órdenes ritua-
les. Los roles de la mujer están claramente determinados y separados de las
actividades de los hombres. A pesar de las aclaraciones y la importancia que le
es asignada, la mujer es un ser liminal. Según sus ciclos vitales, ella tiene posi-
bilidad de convertirse en un elemento contaminante que puede perturbar el
orden; las facultades de la mujer se distinguen de las del hombre. La paradoja
y la contradicción se instalan de nuevo, porque, como se vio arriba, el “don de
la fertilidad” no reside sólo en la mujer, sino que el hombre es capaz de parir
también. No obstante, en este punto parece que la posibilidad de parir le es
devuelta a la mujer.
El itinerario religioso que ha experimentado Lázaro es prueba de la enorme
complejidad y plasticidad en los modos de creer de las personas. Nacido hace
Luis Carlos Castro Ramírez52
45 años en Cayo Hueso, un barrio del centro de La Habana, este babalawo des-
ciende de una familia que ha rendido culto a los eggun y a los orichas desde
varias generaciones atrás. De padre mexicano y madre china, Lázaro nació escu-
chando misas espirituales. Cuando tenía tan sólo 10 años de edad fue rayado en
ngeyo, y a los 21 se consagró como tata (padre);13 en 1987 le fue coronado Changó
y tres años después se estaba haciendo sacerdote de Ifá.
El hombre que recibe el “llamado” a formar parte de la regla de Ifá debe
dejar su participación activa en otras religiones a las cuales se encuentre adhe-
rido. Esto no significa que la persona no tenga compromisos rituales que deba
mantener dentro de éstas. Cuando discutíamos con Lázaro sobre el tema de
las restricciones en materia de adscripciones religiosas y sabiendo que él había
sido palero, como se suele llamar a quienes practican el palo monte, le pregun-
taba si él aún mantenía su nganga o prenda, o si había tenido que abandonarla,
a lo cual me respondió:
En Ifá existen otros secretos. Ifá nunca te hace renunciar porque hay un
viejo refrán yoruba que dice que nunca debes olvidar a un viejo amigo. Mi
nganga existe. Lo único es que en Ifá se enriquece más, como el llamado poder
de Osain. ¿Me entiendes? Lo que se supone es que ya yo no rayo a nadie, porque
no puedo estar en dos religiones a la vez. Y al consagrarme como sacerdote
yoruba no rayo a nadie, pero ese muerto sí lo sigo atendiendo, y esa prenda, y esa
nganga también (entrevista personal, 18 de octubre del 2007).
Conservar la nganga ( fundamento alrededor del cual se sustentan las prác-
ticas ceremoniales de los paleros, desde las que tienen que ver con la iniciación
hasta las que terminan con el dueño de la prenda), es, como señala Lázaro, un
deber que ha sido adquirido y que se mantiene en el tiempo. Por otra parte, la
nganga es:
[…] un centro de fuerza mágico capaz de cumplir con todas las tareas convencio-
nalmente establecidas dentro del código cultual del sistema, así como emprender
13 Rayarse en ngeyo o rayarse en palo hace referencia a categorías de iniciación dentro del palo
monte o regla conga.
La santería cubana 53
y culminar todas aquellas iniciativas que —en consonancia con las licencias y már-
genes de autonomía creativa permitidas por la propia regla— el sacerdote, tata o
superior jerárquico o cualquiera, tenga a bien poner en plan de obra, ya sea por
decisión propia, ya sea por solicitud del ahijado o persona a la cual se le presta un
servicio, ya sea por sugerencia o pedido del nfumbi o muerto, de algún ndoqui [espí-
ritus de personas muertas] o ente del mal, o de un mpungo [entidades divinizadas
que concuerdan con las fuerzas de la naturaleza] (James, 2006: 31).
Es decir, cada atributo que han recibido durante su vida religiosa estos
santeros, paleros, espiritistas o cualquier otro especialista de lo sagrado, es un
atributo de poder, un poder simbólico para algunos, pero poder real para los
practicantes. En estas representaciones de las divinidades y de las fuerzas del
universo, se hallan contenidos el equilibrio y el caos, la salud y la enfermedad;
en suma, la vida y la muerte. La bóveda espiritual, los elekes (collares) o la nganga
poseen biografías propias, las cuales, a su vez, narran las biografías y trayecto-
rias rituales de cada uno de estos sujetos.
Agapito Nusa es un reconocido profesor de esgrima nacional, además de
formar parte de los más importantes babalawos cubanos que se encuentran en
Bogotá. Al igual que Lázaro Chang, él ha recorrido diferentes trayectorias reli-
giosas: palero, espiritista, santero hijo de Obatalá y, desde hace siete años, sacer-
dote de Ifá. Agapito tiene 46 años. Nació en La Habana y se encuentra desde
1998 en Colombia. A propósito de esa tensión que parece surgir entre quienes,
por haber ingresado con anterioridad en otras religiones como el palo, deben
hacerlas a un lado para seguir al servicio de Orula, él me decía lo siguiente:
[…] el palo es lo que se trabaja con espíritus, con muertos, sobre todo con
muertos fuertes, de mucho poder. El palo se utiliza para defenderse, para hacer
obras contra la justicia, obras contra los enemigos. Sirve, en especial, para luchar
contra los enemigos, tanto con brujería, con hechicería. Aclaro. Orula tuvo una
guerra contra los paleros, en la cual él venció. Por eso es que él no deja que el
sacerdote de Ifá, oluo o babalawo se dediquen a trabajos con el palo. El babalawo
que tenga consagraciones en palo, que tenga prenda, solamente puede tenerla
para adorarla o para hacer obras que Orula le mande para él, no para trabajarla a
favor de otras personas (entrevista personal, 12 de mayo del 2008).
Luis Carlos Castro Ramírez54
Como se ha señalado atrás, el conjugar dos o más de estos conocimientos
dota de un poder a quien ha sido iniciado en ellos. Poder que es necesario en
caso de que haya que defenderse de un mal que puede aguardar silencioso. La
ceremonia que conduce al sacerdocio de Ifá es mantenida en el mayor secreto
ante quienes están por fuera de la religión. Incluso, ésta solamente es conocida
en su totalidad por quienes, en su debido momento, han sido consagrados ante
Orula.
Agapito subrayaba que lo único en que se parecían las ceremonias de ini-
ciación que llevan al sujeto a hacerse babalawo o santero, es en los siete días
de duración. Más allá de esto resultaban totalmente diferentes. En el caso de
la persona que está siendo iniciada, ella va a ser conducida a un cuarto donde
se le efectuará una serie de ceremonias establecidas para dar cumplimiento a
este importante rito de paso. No obstante, a este espacio sagrado únicamente
están autorizados a ingresar babalawos; ni siquiera los santeros podrían estar
presentes en el momento de la iniciación. Por el contrario, en el caso de las ini-
ciaciones santorales, el iniciado puede compartir este espacio con espiritistas,
santeros y babalawos.
En parte, los secretos a los que accede el nuevo sacerdote de Orula se
encuentran registrados en una libreta que contiene los patakís correspondien-
tes a cada odu y a cada oricha. La libreta es una forma de archivar la tradición
de estos servidores de Orula; la información se consigna allí, por lo general,
al finalizar el itá. El padrino es el encargado de entregarle completa la libreta
al nuevo babalawo. Agapito me explicaba que, además, dentro de ella están
depositados asuntos relacionados con el pasado, presente y futuro del neó-
fito. Finalmente, una aclaración más de este babalawo cubano era que, tras
la ceremonia de Ifá, la persona se encontraba lista para ejercer sus funciones
como sacerdote.
Orula, al igual que otros orichas como Aggayú Solá, Dadá y Obba, entre
otros, son santos que no se asientan ni se suben. Además, es él quien precisa
cuál es el oricha con el que viene cada persona. Como se señaló al comienzo,
muchas de las explicaciones alrededor de tal o cual divinidad, de sus atri-
butos, bailes, preferencias, animales, plantas, sus caminos, las restricciones
y ordenamiento de prácticas cultuales, pero también sociales, que sus omo
deben seguir, residen en los patakís. Los cientos de patakís pueden contar
La santería cubana 55
con variantes en torno a un mismo oricha o situación, y este conocimiento
debe ser manejado por el babalocha (santero), babalawo u oriaté, porque de su
saber depende, en buena medida, que ellos sean capaces de trasmitirlo a sus
ahijados, para que éstos, a su turno, lo hagan con lo suyos. Lázaro, para expli-
carme el hecho de que Orula no sea un oricha que se monte en ningún caballo,
me refería el siguiente patakí:
Existe otro signo del oráculo de Ifá, donde Olofi mandó a Orula a redimir la
humanidad, porque en la humanidad existía tanto egoísmo, tanta envidia, que se
mataban unos a otros, o quizá los padres abusaban de sus hijos. Y Orula, tras el fra-
caso porque no pudo redimir a la humanidad, subió y le dijo a Olofi que mientras
el mundo fuera mundo, mientras los seres humanos no fueran capaces de erra-
dicar todas esas cosas tan negativas que tenían, él no montaría ninguna cabeza.
Por eso también es que no existen los hijos de Orula. Él protege a todos; aun más
cuando usted tiene ya su ceremonia hecha y posee su abofaca o su kofá, o es baba-
lawo y trabaja. Pero Orula no tiene hijo ninguno, por eso es que precisamente en
otro signo de Ifá, en Osarosu, es donde se dice que Orula es el único determinado
para mencionar o señalar quién es el ángel de la guarda de cada persona. Porque
lo hace de forma neutral. Orula no tiene hijos. Yo soy babalawo pero tengo ocha de
Changó, yo soy hijo de Changó (entrevista personal, 18 de octubre del 2007).
Como se ve, a medida que se avanza dentro del proceso iniciático y jerár-
quico de la ocha, las interdicciones y la complejidad de las ceremonias van
en aumento. En este escenario ritual, asistimos al nacimiento de un “nuevo”
cuerpo y, junto a él, emerge una serie de prácticas rituales y socioculturales,
enriquecidas por las reactualizaciones de los diferentes modos del creer de los
sujetos. Asimismo, como corolario del proceso iniciático, el secreto aparece
indefectiblemente ligado a éste. El secreto, como característica de lo sagrado,
deviene poder para quien es su poseedor y, dentro de la regla de ocha o la regla
de Ifá, la preservación de la religión ha sido producto precisamente de este
enmascaramiento. Para algunos de los aleyos, santeros y babalawos con quie-
nes he hablado, mantener “ocultas” ciertas prácticas rituales e iniciáticas es un
intento por resguardar estas creencias afroamericanas de la comercialización y
el sensacionalismo al cual se han visto expuestas.
Luis Carlos Castro Ramírez56
Agapito me refería que “el secreto” en cierto sentido no es tal porque haya
grandes misterios que esconder, sino precisamente por las tergiversaciones
que el mundo occidental ha hecho de las creencias africanas o afroamerica-
nas. Decía que era común que en África se filmaran muchos rituales que, de
algún modo, guardan cercanía con los que se realizan dentro de las religiones
afroamericanas, pero que esto estaba cambiando y algunas comunidades se
hacían cada vez más reticentes a que se registraran sus prácticas. Para el caso
latinoamericano, Agapito señalaba que, por nuestra idiosincrasia, éramos
muy dados a falsearlo todo; por eso la importancia de mantener el secreto.
Por supuesto, este babalawo sabe que ello es cada vez más difícil, debido a la
difusión de los medios masivos de comunicación.
Empero, precisamente de este silencio se nutren la especulación y el
exotismo en torno a religiones como la santería, el palo monte, el espiri-
tismo o el vudú, por sólo mencionar algunas, las cuales son ofertadas den-
tro de un “mercado religioso” que se despliega en avisos cotidianos a través
de algunos diarios sensacionalistas, volantes callejeros y, por supuesto, en
Internet.
Fig. 5. El Espacio, 29 de septiembre del 2006
En estos espacios de divulgación, las creencias afroamericanas quedan
de nuevo asociadas en el imaginario de las personas con la brujería, la magia
negra o simplemente con la superstición. Sacados de su contexto sociohistó-
rico y sociocultural, los sistemas religiosos afroamericanos se ven reducidos a
un asunto puramente utilitario, a una posibilidad inmediata para resolver una
multiplicidad de situaciones materiales que giran en torno al amor, la vida, la
muerte y el dinero.
La santería cubana 57
Fig. 6. El Espacio, 17 de mayo del 2008
Por otra parte, la mixtura en los modos de creer se refleja en estas ofertas
religiosas que se readaptan diariamente a las necesidades de los itinerantes que
acuden en busca de los servicios ofrecidos. En medio de la demanda y oferta de
creencias, estos escenarios religiosos y terapéuticos compiten entre sí. Algunos
de los sitios publicitados pueden insinuar sus actividades haciendo énfasis en
lo indígena, lo afro, lo espírita o cualquier otro sistema de referencia. Pero, en
todos los casos, estas prácticas se encuentran más o menos sobrepuestas. Y las
refiero como sobrepuestas y no como sincréticas, en tanto, como dije antes, lo
que aquí tiene lugar frecuentemente está desarticulado de procesos históricos,
sociales y culturales: éste es el espacio del “mercado religioso”.
Fig. 7. El Espacio, 29 de septiembre del 2006
Si bien es menos frecuente que se promocionen servicios santorales por medio
de la publicidad callejera, cuando se recorren las calles del centro de la ciudad, en
medio de los folletos que anuncian servicios gastronómicos, sexuales o laborales,
Luis Carlos Castro Ramírez58
es factible recibir de manos de alguien un volante que garantice el “ligamiento del
ser querido”, “el revelamiento de los enemigos” o cualquier otra asistencia a quien
haya “caído en desgracia”, lo cual se hará siempre mediante procedimientos varios.
Fig. 8. Publicidad callejera, abril del 2008
Pero Internet es, sin lugar a dudas, el espacio donde más abunda informa-
ción de toda clase sobre religiones afroamericanas. En este universo virtual, los
curiosos, creyentes e interesados en temas como el de la santería, el vudú, el
palo monte, la macumba, la umbanda, el espiritismo o cualquier otra religión
afro, encuentran cientos de enlaces que los llevan a páginas webs inundadas
de explicaciones, foros y, por supuesto, ofertas de servicios religiosos. De esta
forma, se crea una de las tantas comunidades virtuales con miembros de todas
partes del mundo que se adscriben en torno a temas de interés:
Leonardo Landínez. Dirección: Zona centro Facatativá - población aledaña
a Bogotá Cundinamarca. Email: [email protected]
Conozca el poder de la santería africana auténtico babalawo con reales cere-
monias de consagración experto en adivinación a través del oráculo de Ifá con-
sultas […] no permita acabar con su progreso consúltese a tiempo 3115347440
libérese de ataduras, hechizos, amarres, conjuros, salamientos, maldiciones,
magia negra, pérdida de negocios, enfermedades postizas, engaños amorosos,
traiciones, adquiera protecciones […]
La santería cubana 59
Manuel Marzu. Dirección: Yopal, departamento de Casanare.
Iboru, iboya, iboshishe, awo orumila oshe omoluo, tengo santo e Ifá hecho en
Venezuela pero a partir de noviembre voy a vivir en la ciudad del Yopal […] Así
que estoy a la orden para cualquier cosa […] Que Olofi y los santos los bendiga.
(http://directorio.bolivarifa.com/index.php?p=2)
Avisos de esta clase saturan la red; son puentes dentro de un mundo virtual
habitado por millones de personas de todo el orbe. Habría que señalar, por otra
parte, que para el caso nuestro, la santería, el espiritismo y otras religiones con
marcada influencia afro, estarían sufriendo un proceso de rápida expansión en
el país. Entonces no solamente Bogotá y Cali darían cabida a este sistema reli-
gioso afrocubano que se encuentra en emigración y readaptación permanentes,
sino que muchas otras ciudades colombianas estarían perfilándose como futu-
ros escenarios donde las creencias afroamericanas se consolidarían de modo
más firme.
Al finalizar esta segunda parte, es importante insistir en que se debe tener
en cuenta el enorme dinamismo de la santería cubana practicada en Bogotá.
Los practicantes, las ceremonias, la conformación de una comunidad de cre-
yentes y las jerarquías que pueda haber en el interior de cada casa de santo,
hablan de la plasticidad de este tipo de sistemas religiosos (o mejor, sistemas
terapéutico-religiosos), como veremos más adelante. Porque, pese a existir en
cada “familia religiosa” un corpus ético y de creencias que atraviesa y rige a sus
miembros, la desregulación del creer es una verdad inherente a esta clase de sis-
temas religiosos. Hablo de desregulación en cuanto que la jerarquización den-
tro de la ocha no supone la existencia de un centro único; en la santería cubana,
la figura de un gran “administrador de lo sagrado” está ausente. Aunque existen
oriatés y babalawos que poseen más consagraciones que otros y su tiempo den-
tro de la religión es mayor, lo que implica un conocimiento más grande, ello no
supone la centralización del poder religioso en un sujeto.
Por otra parte, esa desregulación ofrece una especie de autonomía, no sólo
entre distintas casas de santos, sino también en la práctica personal de la san-
tería. Aunque un santero o un aleyo asistan ocasionalmente a casa del oriaté o
del babalawo para resolver una u otra dificultad, cada uno posee una serie de
consagraciones que ha recibido dentro de la religión, las cuales traen consigo
Luis Carlos Castro Ramírez60
“dones” que está en facultad de utilizar para resolver por sí mismo el trance
conflictivo. Únicamente en caso de que no pueda hacerlo porque el problema
desborda sus capacidades, sólo entonces él o ella deben buscar la ayuda de una
de las autoridades religiosas.
Hasta el momento han quedado anunciados algunos temas de gran impor-
tancia, entre ellos, lo concerniente al asiento, los sistemas de adivinación-
interpretación, las celebraciones, las ofrendas, los sacrificios y los asuntos
salud-enfermedad, los cuales se articularán a partir del tema central de esta
investigación: los fenómenos de trance-posesión. El desenvolvimiento de este
último comenzará con las disquisiciones referentes al rito de paso final dentro
de la regla de ocha, el asiento o coronación. No obstante, será precisamente esta
ceremonia la que ofrecerá un cambio sustantivo en el panorama de la santería
cubana que tiene lugar en el espacio urbano capitalino.
63
Siete días con siete noches, caminado por el mundo y no encuentro una
limosna, pa’ mi viejo Babalú Ayé, tanto como yo trabajo, tanto como yo laboro, y
no encuentro una limosna pa’ mi viejo Babalú Ayé. Congo de Guinea soy, buenas
noches criollo, Congo de Guinea soy, buenas noches criollo, yo vengo de Inaina,
yo vengo de Inaina, yo bajo a la Tierra a hacer Caridad. Congo, conguito, Congo
de verdad, yo bajo a la Tierra a hacer caridad, Congo, conguito, Congo de verdad,
yo bajo a la Tierra a hacer caridad.
Canción espírita
La carrera ceremonial que el aleyo comienza casi siempre con un registro o
consulta en la regla de ocha, ha de conducirlo generalmente al máximo ritual de
paso, el asiento, también conocido como la coronación, hacer santo o kariocha
(poner el oricha en la cabeza), es decir, la iniciación. Tras la determinación de
los babalawos acerca de cuál es el ángel de la guarda de la persona en el itá, el
creyente debe tomar la decisión de hacerse iworo1 o no. La importancia de este
ritual sobrepasa la de los mencionados anteriormente. El asiento sólo es com-
parable, guardando las debidas diferencias, con la ceremonia que da el ingreso
a Ifá. Es aquí cuando el santo va a montar por primera vez a su omo, a su caballo.
Cuando se les pregunta a santeras o santeros cubanos que han nacido
en Colombia sobre la idea de montar, ellos responden que ese es un término
1 Iworo, oloricha u olocha son los nombres con los cuales se conoce a la persona que ha
pasado por el asiento.
Luis Carlos Castro Ramírez64
que suele ser usado más en Cuba que aquí y, por lo tanto, sería más apropiado
hablar de pasar santo o pasar muerto. En cuanto a las posibles connotaciones
sexuales que se sugieren en conceptos como el de ser ‘montado’ o poseído, ellos
refutan dichas indicaciones y afirman que simplemente se habla de montar,
porque cuando el oricha o el eggun baja y entra en el cuerpo del creyente, éste
es como un jinete que trata de montar a su caballo, el cual, en ocasiones, puede
tratar de resistirse a ser montado por la divinidad. Entonces, el montar, antes
que una metáfora sexual, aparecería como una metáfora de poder, una lucha
entre el jinete y su caballo. Un sometimiento temporal que puede ser deseado
o no, en el cual se establece una disputa de agencias, la del creyente y la de la
divinidad o el ancestro. Cuando esta última triunfa, el cuerpo del creyente abre
paso a una “nueva” agencia, lo cual sucede generalmente dentro de un contexto
ritualmente establecido.
La ceremonia de iniciación entraña prácticas rituales que harán emerger,
como se dijo antes, un “nuevo cuerpo”, y con él se dará una transformación sus-
tancial de las relaciones sociales. Un cuerpo atravesado por un lenguaje, en el
cual opera una re-significación del mundo que habita. El asiento trae consigo
una serie de restricciones y obligaciones para el neófito, algunas de las cuales
han sido predichas con anterioridad en el itá, cuando el iniciado o iniciada han
obtenido su abofaca o kofá, respectivamente, es decir, en el momento en que
han recibido la mano de Orula y se les determina cuál es el santo que los rige.
No obstante, otras interdicciones y compromisos aparecerán durante y después
del ritual, aspectos que son enunciados en el discurso, pero que atraviesan “los
más profundos significados que subyacen en la experiencia social y corporal
[traducción libre]” (Mason, 2002: 60).
Gloria es una espiritista y santera que vive en Bogotá. Nació hace 47 años en
Manizales y lleva 18 practicando el espiritismo y 10 la santería. Gloria es hija de
Obatalá y hace tres años viajó a La Habana para pasar por lo que ella describe
como la experiencia más “linda y maravillosa”:2 el asiento. Este ritual de paso
es el que finalmente dará la entrada en la santería a aquellos que hayan sido
iniciados en los “misterios” de esta religión afroamericana. El asiento dura siete
2 Esta entrevista con Gloria Inés Chavarría se llevó a cabo el 7 de mayo del 2008 en el barrio
Boyacá Real de Bogotá.
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 65
días, aunque previamente habrá otros dos días que den paso a la preparación
de la coronación del oricha.
Alrededor del asiento, mucho más que en la entrega de collares, de guerre-
ros o de la mano de Orula, suele existir un silencio hermético. Algo similar a lo
referido antes con respecto a la ceremonia que conduce al sacerdocio de Ifá.
Los santeros se muestran evasivos frente al tema, ya que para ellos los “secre-
tos de la religión” deben mantenerse a salvo de los no practicantes. La narra-
tiva que presento a continuación refleja, precisamente, la reserva que existe, lo
cual dificultará seguramente la comprensión de lo que allí sucede y evidenciará
contradicciones. Quizá algunas imprecisiones se introduzcan, producto de la
percepción que la persona tiene de ese momento en el que se hace el santo.3
No obstante, las mantendré, porque precisamente esas paradojas reflejan los
modos de recordar y sentir del iniciado, el cual entra en un tiempo y espacio
radicalmente distintos a los cotidianos: el tiempo y el espacio del ritual. A pesar
de los vacíos en la narrativa, ésta resulta sugerente en torno a la idea de ese
nuevo sujeto que nace posterior a la coronación. Y de un sujeto en el que, ade-
más, se ha depositado una serie de “secretos” que habrá de guardar como parte
de su compromiso con ese renovado modo de ser y estar en el mundo.
Gloria, la santera colombiana, recordaba que en los días anteriores a la coro-
nación de su ángel de la guarda, Obatalá, lo primero que le habían hecho era un
registro para ver “cómo venía”, y que le habían dicho “maferefún los muertos”, es
decir, “alabados sean los muertos” o “todo el poder sea para los muertos”, ya que,
según ella, los muertos la acompañan mucho. Enseguida, continúa la omo Obatalá,
“me llevaron al río a despojarme,4 a hacerme un rompimiento. Luego, me cortaron
el cabello un poco y entré al santo” (entrevista personal, 7 de mayo del 2008).
El asiento se extiende siete días, durante los cuales se ejecutará una serie de
ceremonias dirigidas a los eggun, a algunos orichas y al oricha que se va a asen-
tar. Todas estas ceremonias, en tanto que buscan recibir las bendiciones, abren
el camino al nacimiento del nuevo iworo. Gloria me indicaba que lo primero fue
la coronación del muerto, lo cual había tenido lugar durante la realización de las
3 Para descripciones más detalladas sobre el tema de la iniciación, ver Mason (2002).
4 El significado de despojo es cercano al de rompimiento que ha sido antes explicado, y se
refiere a una “limpia” espiritual.
Luis Carlos Castro Ramírez66
misas espirituales, tres en total. A lo largo de estas misas, Gloria se encontraba
cubierta con una sábana blanca, mientras que las espiritistas a su alrededor le
cantaban y le hablaban sobre los mensajes que los muertos traían para ella. Esta
santera manizaleña, al hacer memoria, afirmaba:
[…] en la coronación le hablan las espiritistas, le sacan a uno el cuadro espi-
ritual, le determinan quiénes son sus eggun. Pero, como yo soy tan espiritista
y hablo tanto con los muertos, resulté hablándoles a mi madrina, mi oyubona
(segunda madrina), y a las dos espiritistas que estaban al lado mío. Entonces,
no fue mucho lo que me dijeron, porque yo sabía qué era lo que tenía encima,
conocía cuáles eran mis muertos que me acompañaban (entrevista personal, 7
de mayo del 2008).
Sobre este tema de las misas espirituales que anteceden al momento en que
se le hace el santo a quien se va a iniciar, la santera aludió en otra ocasión al
hecho de que solamente le habían realizado una misa, lo cual era rememorado
con tristeza:
¡No me hicieron sino una! […] Que me perdonen Orula, los santos y mi
Obatalá, ustedes saben que estoy siendo honesta. En el momento en que ini-
cian los cantos para llamar a los eggun[es], mi madrina no estaba. Ella llega des-
pués y empieza a tomarse una jícara de aguardiente y miel, entonces empieza
a hablar. Yo la veía y pensaba: “¡aquí no hay nada!”. Ahí mismo proceden a la
coronación y yo no sentía nada, solamente me senté y les dije: “ustedes tienen
esto, esto y esto, yo tengo éste y este muerto, yo tengo éste y este muerto, porque
yo llevo un “cementerio detrás”. Usted, madrina, se va a caer por las escaleras,
se le van a romper los espejuelos, usted va de cirugía urgente. Dicho y hecho,
así pasaron las cosas.5
Las misas espirituales, en el marco de la iniciación, refuerzan el vínculo
entre el universo de los vivos y el de los muertos. Son formas de experimentar
5 Conversación con Gloria Inés Chavarría y Juan Consuegra, el 27 de septiembre del 2007 en
el barrio Boyacá Real de Bogotá.
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 67
el mundo fenoménico que pueden resultar extrañas o ilusorias para quienes se
encuentran fuera de estos “otros” sistemas de referencia. La coronación de los
eggun y del santo da paso a la conformación de una nueva subjetividad, una
forma diferente de ser y estar en la cotidianidad. La subjetividad de Gloria no
resulta únicamente de su experiencia vivida; su subjetividad, su conciencia
de ser y estar en el mundo, se complementa con la experiencia vivida de esos
“otros” que le son entregados durante esta ceremonia de apertura a la vida san-
toral. Los eggun que la han acompañado desde su nacimiento, al ser revelados
en la misa, aun cuando Gloria ya los conociera, desde ese momento implican
para la santera una obligación permanente para con sus muertos.
En los siete días que duró el asiento, Gloria permaneció en el trono, que es
un espacio dentro del cuarto. Durante este tiempo, el iyawó queda a cargo de
la oyubona. Esta mujer, que desempeña el papel de segunda madrina, tiene un
rol importante en el correr de esos días. La oyubona, me señalaba esta santera
manizaleña, fue la encargada de bañarla, cambiarla, alimentarla y dormir con
ella. También fue la autorizada para hacerle los signos en la cabeza. Estos signos
son secretos y están en relación directa con el oricha que habrá de ser puesto en
la cabeza del iniciado.
El asiento supone el nacimiento de un sujeto diferente. Se trata de una sub-
jetividad que se complementa con la de los muertos, pero también con la del
santo y el avatar que éste tenga. La kariocha se convierte en el gran rito de paso
y, como afirma Turner (1997) siguiendo a Van Gennep, cualquier rito de paso
cuenta con tres momentos importantes. El primero sucede cuando el sujeto es
separado del grupo al que pertenece. Él o ella se ven obligados a dejar la coti-
dianidad que les ha sido establecida por su cultura. Un segundo momento está
marcado por la ambigüedad; es un estado de liminalidad. Aquí el sujeto oscila
entre el mundo que ha dejado y el que se propone como el nuevo escenario. Una
última situación es la que tiene que ver con la reincorporación; es el instante en
el que ha emergido la nueva persona y el rito de paso ha sido consumado en su
totalidad.
Si se está de acuerdo con este planteamiento, ciertamente el segundo
momento sería el que resulta particularmente interesante y problemático. El
estado liminal supone indistinción. El sujeto se mueve entre un aquí y un allá,
entre un pasado y un futuro; él o ella pueden ser vistos como figuras amenazantes,
Luis Carlos Castro Ramírez68
aunque también pueden encontrarse en un estado de profunda indefensión y
sometimiento a quienes ya hayan pasado por ese momento. Por ello, Gloria ha
de permanecer entronada, desautorizada para salir de ese pequeño espacio y
sometida a la vigilancia de su oyubona. Sin embargo, en la santería parecería
que, a pesar de la culminación exitosa de este rito de iniciación en su séptimo
día, la condición de sujeto liminal no terminara allí, ni aun cuando tenga lugar
la restauración de sus vínculos sociales.
El año que sigue al asiento es conocido como el período de yaboraje. Ese
tiempo entraña para el santero un número significativo de restricciones en su
actuar cotidiano. Entre éstas se cuentan: la obligación de consumir sus ali-
mentos haciendo uso exclusivo de un plato, un pocillo y una cuchara que se
le entrega durante su iniciación; alimentarse en los tres primeros meses sobre
una estera; no salir después de las 6 de la tarde; no permanecer en el rayo de sol
a medio día, y salir siempre en compañía de un mayor de la religión. Es decir,
durante ese primer año, el sujeto aún se mantiene en un estado total de indeter-
minación, en el cual, aunque puede compartir con otras personas, debe prodi-
garse cuidados tendientes a evitar la contaminación.
La narrativa de Gloria nos enfrenta al problema central de la investigación:
los fenómenos de trance-posesión en la santería cubana bogotana. Por otra
parte, esta narrativa está señalando algo importante: el hecho de que ella debió
salir del país para su coronación. Esto se debe a que en Bogotá y en el país no se
cuenta con todos los insumos materiales y humanos para la realización de una
celebración de tal magnitud. Uno de los principales problemas tiene que ver
con la ausencia de los batá, tambores de fundamento o Añá, es decir, tambores
consagrados que deben estar presentes durante el asiento y en ceremonias des-
tinadas a celebrar el nacimiento de uno u otro santo. Los batás son tres: el más
grande recibe el nombre de iyá (madre), el de tamaño medio es conocido como
itótele y el más pequeño es el okónkolo (Barnet, 2001). Estos tambores desem-
peñan un papel crucial en las ceremonias antes mencionadas, porque es por
medio del toque de ellos como los santos van a bajar y van a montar a sus omos.
No solamente la ausencia de los tambores plantea la imposibilidad de cele-
brar este tipo de ocasiones sociales en Bogotá, sino también la falta de las per-
sonas que los interpreten. Cada oricha tiene un toque diferente y quien toque
estos tambores debe conocer los rítmicos sonidos a través de los cuales se le
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 69
va a hablar a los jinetes sagrados para que bajen. Así, en Bogotá, la santería
parece encontrar por el momento algunos límites. A pesar de la fuerza que está
tomando junto con otras ofertas religiosas, no todos sus componentes rituales
han sido trasladados al nuevo contexto.
La inexistencia de ceremonias como la kariocha o los toques que conme-
moran el día de uno u otro santo, planteó un desafío a la investigación misma y
una reorientación en torno al modo de acercamiento al problema fundamental
que guiaba el estudio. Al no tener lugar estas ocasiones sociales en Bogotá, en
las que los orichas bajan a montar a sus caballos, era difícil hablar del fenómeno
de trance-posesión por vía directa. El camino que se vislumbraba parecía limi-
tarse sólo a la recolección de algunas narrativas entre los santeros o babalawos
que hubieran participado en algún momento de estos espacios sagrados.
No obstante, un escenario paralelo, íntimamente ligado a la regla de ocha,
aparecía al lado de ella. Las prácticas de espiritismo emergían como una posi-
bilidad de aproximarse desde la experiencia a esta clase de fenómenos. Dicho
acercamiento se hizo posible a través de la participación en rituales conocidos
como misas espirituales, las cuales nos enfrentan con un aspecto fundamental
del existir humano: los procesos de salud-enfermedad. En sistemas terapéu-
tico-religiosos como la santería o el espiritismo, estos dos aspectos tienen una
profunda relación como se tratará de mostrar a continuación. Así, con la pro-
liferación de diferentes espacios cultuales, “nuevos” nodos dentro de la oferta
terapéutica y religiosa bogotana parecieran insertarse a diario.
Antes de avanzar en lo que atañe a las misas espirituales, se debe articu-
lar un elemento de primera importancia que aún no ha sido discutido y que
se encuentra vinculado de modo intrínseco a la santería y al espiritismo. Este
componente se relaciona con lo que, usual y desdeñosamente, se designa bajo el
nombre de “adivinación” y que está signado bajo la etiqueta de lo irracional: un
modo “prelógico” de explicar el mundo y las relaciones humanas y, por lo tanto,
no válido desde la lógica formal occidental. Empero, se intentará mostrar la
relevancia de los diversos sistemas de adivinación-interpretación como mane-
ras de explicar y reorganizar la cotidianidad de los individuos en sus diferentes
esferas, incluyendo las de la salud y la enfermedad. De este modo, se convierten
en complejas “tecnologías terapéuticas” de “re-velación” de un problema y su
consecuente forma de prescribirlo.
Luis Carlos Castro Ramírez70
Los sistemas de adivinación-interpretación guardan una conexión con los
fenómenos de trance-posesión que se presentan en la regla de ocha y el espiri-
tismo, en cuanto ambos son métodos a través de los cuales se les revela a los
sujetos una circunstancia pasada, presente o futura. Habría que agregar a estos
dos un modo más, el que tiene que ver con el mundo onírico, puesto que en los
sueños los muertos y los santos vienen hablando. Además, se podría arriesgar la
afirmación de que el cuerpo, cuando es montado por el eggun o por el oricha, se
convierte también en una tecnología terapéutica, en tanto que a través de él se
manifiestará cuál es la enfermedad, su causa y, eventualmente, la curación, lo
cual tendrá lugar por medio de quien ha prestado su cuerpo a la divinidad.
Entiendo la idea de tecnología como el proceso de diseño de una serie dis-
positivos encaminados, en este caso, a diagnosticar la enfermedad y a interve-
nirla de modo directo o indirecto. Además, recojo la acepción griega en la que la
tecné no es reducida a lo puramente instrumental, sino que comparte la noción
de ‘arte’. En este sentido, se establece un profundo vínculo con lo estético, por-
que, como se verá en lo que sigue, en estos “otros” sistemas de referencia el saber
en torno a la salud-enfermedad está atravesado por un conocimiento teórico
que emerge envuelto en un lenguaje metafórico. Debe efectuarse una puesta en
escena concreta de lo ritual si se desea obtener los efectos esperados; de la dis-
posición adecuada del cuerpo, de la situación espaciotemporal, del uso exacto
y oportuno de los elementos depende el éxito terapéutico.
Todo ello abre una multiplicidad de modos ser y estar en el mundo y, al mismo
tiempo, de “habitar lenguajes” capaces de engendrar “mundos posibles”. Por otra
parte, el oriaté, babalawo o espiritista en su proceder, en su decir-hacer, propone
una percepción diferente del mundo que no sólo se vale del uso de los órganos
sensoriales, sino que emplea “otros” recursos para experimentarlo. Entonces
comenzaré por referirme a los sistemas de interpretación-adivinación empleados
en la santería y luego detallaré los que son utilizados en el espiritismo, pensándo-
los siempre en su particular relación con los asuntos de salud-enfermedad.
Localización del dolor y la enfermedad en la regla de ocha y el espiritismo
El sufrimiento y el dolor que logran desestabilizar al sujeto y que lo colocan
en una situación limen, en la cual los órdenes clasificatorios del mundo pierden
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 71
sentido y se derrumban ante él, lo hacen consciente de sí. Su cuerpo deja de ser
tácito, mera ficción, para volverse perversamente real. En general, los sujetos
inmersos en los distintos sistemas culturales elaboran estrategias para afrontar
o rehuir amenazas producto de experiencias que puedan sobrepasar los umbra-
les que cada cual, en el plano social, cultural, físico, espiritual y mental, pueda
tolerar. De este modo, lo sujetos despliegan un sinfín de artilugios simbólicos
para manejar “el desconcierto ante lo ininteligible, el sufrimiento intenso y la
sinrazón moral” (Ocaña, 1997: 27).
Cuando el padecimiento se origina en un algo indescifrable para el
sufriente, éste trata, no obstante, de confrontarlo a través del ejercicio de nom-
brar, de localizar, de darle una temporalidad que conjugue, si bien no el sufri-
miento, por lo menos sí la incertidumbre. La enfermedad, en tanto causante de
pathos (sufrimiento), ha hecho volver la mirada a diferentes saberes que inten-
tan evitar la multiplicidad de formas en las que este dolor se puede presentar.
Conocimientos disímiles en su modo de entender, de acercarse, de preguntar,
de tratar la enfermedad, técnicas y tecnologías que superan la imaginación de
las personas, son activados para desplegar dispositivos capaces de eliminar, o
por lo menos inhibir, los posibles males que aquejan a tal o cual sujeto.
La concepción de ‘salud-enfermedad’ en la santería desborda la idea
que sobre ella tiene la medicina tradicional en Occidente. La etiología de las
enfermedades encuentra sus causas en aspectos más profundos que trascien-
den la esfera física, el mundo visible del sujeto. El estar o sentirse enfermo es
producto de variadas situaciones que pueden confluir más allá de las expli-
caciones orgánicas. Así, el diagnóstico de una persona que ha enfermado se
piensa en términos de la pérdida o debilitamiento del aché, que es la fuerza
divina creadora del universo, de la vida, presente en todas las cosas existen-
tes. En las enfermedades, las respuestas no se reducen a una condición par-
ticular del sujeto, sino que en ellas intervienen aspectos relacionados con lo
sagrado. En este sentido, la enfermedad puede ser producto de un santo que
está haciendo un llamado a la persona o que está castigando a su omo porque
éste no “cumple”:
[…] la enfermedad —oigú, aro; yari-yari, fwá— la enemiga más temible de la
felicidad del hombre, y sobre todo del pobre, es por lo regular, como confirma
Luis Carlos Castro Ramírez72
invariablemente la experiencia, obra de algún bilongo, de una uemba, o
moruba, wanga o ndiambo; de un dañó, iká o madyáfara, que se introduce en el
cuerpo: y hay que rendirse a la evidencia de que es el resultado de los manejos
de un enemigo solapado que se ha valido, para alcanzarle, de una energía malé-
vola e impalpable. De un alma (Cabrera, 2006: 29).
No obstante, Luis Carlos, el espiritista bogotano, piensa que esta idea de
que los santos pueden convertirse en verdugos de sus fieles resulta poco acer-
tada y es producto de personas poco cultas, con lo cual se reproduce un imagi-
nario de terror sobre la religión que no permite su verdadera comprensión. En
el espiritismo sucede algo similar. Aquí también es posible que la enfermedad
sea causada por un eggun o un espíritu obsesado que bien puede desear que la
persona lo desarrolle a través de misas espirituales; de nuevo esto se convertiría
en un aviso para que el sujeto siga la vía del espiritismo. Igualmente, resulta
probable que a la persona le haya sido enviado un espíritu oscuro por medio de
la brujería. En otras ocasiones, alguien es víctima de brujería como resultado
del ataque a alguna persona muy cercana que se encuentra bien protegida; de
esta manera, el mal recae en quien esté menos protegido.
Lo anterior contrasta con las formas de la medicina occidental6 de enten-
der al sujeto y su padecimiento. En la santería y el espiritismo, si nos atenemos a
lo antes expuesto, nos encontramos con un sistema terapéutico que, a diferen-
cia del modelo biomédico actual, no separa al sujeto de su cuerpo, ni lo escinde
de la comunidad, ni lo aparta del cosmos. El gran “logro” de la medicina, “el
distanciamiento clínico” para lograr la pretendida objetividad, redujo al sujeto
al soma, lo hizo pura biología, puesto que de ello dependía en buena medida el
éxito de su intervención sobre la enfermedad. La localización del dolor en el
cuerpo era el signo que debía ser atacado; la causa de su padecimiento nunca
estaría más allá de la frontera física.
6 Cuando me refiero a Occidente o lo occidental, no lo hago en sentido estricto, es decir, no
sólo aludo a un lugar geográfico ni a un conjunto de sociedades específicas, sino a un modo
de ser y estar en el mundo que se caracteriza por aquel ideal de la modernidad en el que la
racionalidad científica se posiciona como la única forma válida de conocer el mundo. Esto
implica la descalificación de lo “otro”, de aquellas formas distintas de aproximarse y expli-
car el universo que no sean las establecidas dentro de su marco.
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 73
Sin embargo, la santería y el espiritismo (así como otros sistemas terapéuti-
cos), a pesar de trabajar sobre el cuerpo, trascienden la noción de ‘enfermedad’,
la cual no necesariamente reside en la materialidad del sujeto. Cuando se consi-
dera que el padecimiento es ocasionado por agentes externos, como la interven-
ción de las divinidades o de sus ancestros, o que es causada por brujería directa
o indirecta, todo esto nos habla de un sujeto vinculado inexorablemente al cos-
mos y a la comunidad. Empero, esto no termina aquí; si el malestar es explicado
de este modo, ello presume que la curación sea igualmente heterodoxa.
La medicina occidental, en su racionalización de la enfermedad, la volvió
casi de modo exclusivo soma, y con esto expulsó al sujeto de algún modo. Así,
el encuentro médico-paciente se convirtió en un encuentro autista, en el cual
la voz del paciente se volvió “ruido” que debía eliminarse. En este sentido, curar
vino a significar simplemente erradicar del cuerpo la marca visible de tal o cual
enfermedad mediante un “acto demiúrgico”. El médico formado dentro de esta
tradición está capacitado, en el mejor de los casos, como señala Tobie Nathan
(1999), para dar cuenta al sufriente de los porqués. Así, el médico que es inter-
pelado con un “¿por qué me duele?”, responderá “porque tiene una fractura en
la pierna”. Pero, en cuanto el mismo paciente le haga una pregunta absoluta-
mente elemental en su formulación, mas no en su respuesta, del tipo “¿por qué
a mí?”, “¿por qué fui yo el que se cayó del árbol y no mi hermano o mi primo?”,
el médico vacilará o callará. Lo que está demandando la persona en este caso es
un otorgamiento de sentido a lo sucedido, y esto no forma parte de la experien-
cia de un número significativo de terapeutas.
La reflexión sobre el dolor y la enfermedad no siempre requiere de una cura
inmediata desde la óptica de quien padece, o, mejor, no se reduce simplemente
a eso. Y ello es algo que la mayoría de terapéuticas y terapeutas occidentales
parecen olvidar. Cuando se piensa el dolor, se le reduce a una reacción del sis-
tema nervioso, a una serie de impulsos bioquímicos que viajan hasta el cerebro
y que se localizan en un lugar específico del cuerpo, porque, sin lugar a dudas,
el dolor no puede hallarse agenciado en la totalidad del cuerpo. De ser así, el
médico pensaría que la narrativa de su paciente es poco acertada, indefinida, o
simplemente que él o ella están mintiendo.
En estas otras tradiciones terapéuticas, el dolor va más allá de la lesión.
Pensarlo, tratarlo, prestar atención a elementos tales como el contexto
Luis Carlos Castro Ramírez74
sociocultural y sociohistórico en que se inscriben tales o cuales relaciones
sociales y sus padecimientos, implica considerar las tecnologías con las que se
afronta dicho dolor por parte del médico, pero también por parte del paciente
(Ocaña, 1997). El sufrimiento supone unas tecnologías para revelarlo; en ello,
tanto la santería como el espiritismo cuentan con unos procedimientos para
establecer la causa del mal. Este procedimiento recibe el nombre de registro o
consulta, y dependiendo de quién realice el registro, es decir, si lo hace un espi-
ritista, un santero, un oriaté o un babalawo, ello supone el uso de unas tecnolo-
gías que a uno u otro especialista les son permitidas utilizar. Registrarse implica,
como señalé en el capítulo anterior, comenzar por darle al espiritista, santero o
babalawo una serie de datos, tales como el nombre, la fecha de nacimiento y, en
algunas ocasiones, el motivo de la consulta. Muchos de ellos, como Luis Carlos,
suelen llevar una libreta de consulta. Es importante aclarar que la libreta a la
que me refiero no es la misma que se le entrega al santero o santera después del
asiento, en la cual se contienen algunos de los secretos referentes a su queha-
cer religioso, sus prohibiciones, deberes, rituales y oraciones, entre otros (De la
Torre, 2004; Matibag, 2000). La libreta del registro es un cuaderno que contiene,
en esencia, los datos de las personas que van en busca de ayuda. Allí se consig-
nan otros detalles, como la fecha de consulta, los costos de ella, el tratamiento
y demás pormenores que cualquiera de estos especialistas de lo sagrado consi-
dere pertinentes. En este sentido, dicha libreta semejaría, en buena medida, la
historia de vida que le es abierta a todo paciente en un servicio médico.
El argumento sobre el que se avanza hace referencia a la aleatoriedad de la
existencia y la angustia del ser humano ante la finitud de la vida, ante ese saber,
consciente o no, de la muerte. Idea que, como señala Ocaña parafraseando a
Schopenhauer, es refractaria “a una total previsión respecto a sus particulares con-
tingencias” (1997: 171), lo cual conduce a un alto grado de incertidumbre ontológica
que debe ser resuelta por el sujeto. En la santería cubana, a pesar del entendimiento
de la inefabilidad de ciertas situaciones de la condición humana, existen tecnolo-
gías que apuntan a conjurar algo de eso que puede resultar inasible en la cotidia-
nidad de los sujetos. Las personas que hacen uso de la regla de ocha suelen asistir
para resolver problemas del aquí y del ahora, principalmente de salud, o para enten-
der por qué están padeciendo ciertas situaciones que resultan “inexplicables” e irre-
solubles por medio de los sistemas terapéuticos y religiosos occidentales.
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 75
Acercarse a la santería cubana de Bogotá, ya sea como practicante, como
religioso o como usuario, especialmente en este último caso, implica un cambio
en los sistemas de referencia de los participantes. Los lenguajes que emergen pue-
den resultar en ocasiones intraducibles o incomprensibles, aun cuando se esté
haciendo uso de unos mismos códigos lingüísticos, de unos mismos fonemas. La
re-significación del mundo es inevitable una vez se ingresa en esta otra forma de
comprenderlo. Los secretos que baja a revelar el eggun o el oricha son claros en
ocasiones; no obstante, en otros momentos pueden manifestarse de forma ambi-
gua y hacerse ininteligibles, y la precisión en la interpretación resulta determi-
nante, tanto para quien se hace la consulta, como para quien la efectúa. Aquí lo
religioso y lo terapéutico no son dos aspectos de la vida del sujeto que se puedan
separar; la salud del alma y del cuerpo se trenzan en complejas relaciones.
“Habitar lenguajes” diametralmente diferentes a aquellos en los que nos encon-
tramos inscritos lleva consigo la emergencia de una multiplicidad de “mundos
posibles”; moverse dentro de estos universos que hablan de la salud-enfermedad
es factible tan sólo en la medida en que se cuente con la guía de algún “guardián de
lo sagrado”. Estas personas instruidas son mucho más que terapeutas, arúspices o
consejeros. Ellos son depositarios de un conocimiento que les es entregado por sus
ancestros y orichas, lo cual, en muchas ocasiones, sucede a través de la pérdida de
su mismidad, cuando el oricha o el eggun bajan a nuestro mundo visible y montan
a cualquiera de sus omo que se encuentren presentes. Ese conocimiento resulta de
un linaje espiritual que nace de la relación padrino-ahijado.
El conocimiento sobre salud-enfermedad en la regla de ocha está indefecti-
blemente articulado con los procesos de adivinación-interpretación de los odu
que los santos les re-velan a sus omo. Ello supone el uso de diferentes tecnolo-
gías a través de las cuales los odu emergen desenmascarando las causas y las
respuestas a los males que puedan estar afligiendo o aguardando en un futuro
próximo a la persona que se hace consultar. Como se dijo antes, en la santería
hay tres artefactos rectores de los sistemas de adivinación-interpretación: el
obí, el diloggún y el Ifá, por medio de los cuales tiene lugar el diagnóstico. Cada
uno de ellos maneja distintos grados de complejidad, lo cual, a su vez, entraña
unos niveles de conocimiento y de autoridad que difieren, espacios de poder
que, aunque se encuentran íntimamente articulados, suponen en sí mismos la
separación en virtud de unos dones adquiridos y reforzados con la práctica,
antes que con el simple hecho de hacerse santera o santero.
Luis Carlos Castro Ramírez76
La consulta con el coco: padre Elegguá, su hijo pregunta...
En la última semana de mayo del 2008 crucé la puerta de la casa de Gloria,
a eso de las 7 de la noche. En mis manos llevaba un coco y dos velas blancas.
Cuando llegué a la residencia de la santera, ella se encontraba sentada en el cuarto
de los muertos, con tan sólo una vela alumbrando la inmensa oscuridad y fumando
tabacos a los eggun. En esta ocasión tocaba su puerta porque iba a mirarme con
el obí, que es quizá el sistema de adivinación-interpretación más sencillo, debido
al modo como se le manifiestan los signos a quien pregunta. La lectura del coco
es lo primero que aprenden a manejar los santeros e iniciados. Se utilizan cuatro
pedazos de coco que son arrojados sobre el piso por el santero; a través de ellos
hablan los orichas y los eggun. A diferencia de los otros dos sistemas oraculares
de la regla de ocha, aquí se realizan preguntas directas que son respondidas por
afirmaciones o negaciones expresadas en los pedazos de coco.
Fig. 9. Gloria fumando tabaco a los muertos
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 77
La consulta fue realizada en frente de Elegguá, para lo cual Gloria tuvo que
preparar antes el coco. Ella rompió el fruto y se bañó la cabeza con el agua que
estaba en su interior (el agua, me explicaba la santera, servía para refrescar la
cabeza). Inmediatamente, sacó cuatro pedazos pequeños de coco, a los cuales la
santera se cuidó de dejarles un lado oscuro y el otro claro. Una vez el coco quedó
listo, ella se dirigió al gran patio de su casa y en un rincón, donde tenía algunos
elementos que representaban a eggun, comenzó a murmurar algunas frases en
yoruba: “[…] bé omoi tutu, ane tútu tútu laroye […] akkuaña” (“Diario de campo”,
29 de mayo del 2008). En medio de palabras como éstas, que me resultaban prácti-
camente ininteligibles, se colaba mi nombre. Gloria estaba dándole conocimiento
a eggun del registro que ella iba a realizar enfrente de su padre Elegguá.
Luego, nos dirigimos a la entrada donde se encuentran sus orichas guerre-
ros protegiendo día y noche la casa. Enfrente de su Elegguá, la santera encen-
dió las dos velas y le presentó las lascas de obí —coco— en un plato con agua.
Entonces me dijo: “Lo que vayas a preguntar tienen [sic] que ser cosas dema-
siado importantes, porque aquí te pueden mandar obras en este momento”.
Inmediatamente se inclinó, tomó una maraca que estaba al lado de los gue-
rreros, la hizo sonar y, mientras lo hacía de nuevo, musitó: “Elegguá, mi padre
bendito, aquí está su hija; venimos a hacerle unas preguntas para su hijo Luis
Carlos Castro, para que usted sea claro, mi padre Elegguá. ¿Qué preguntas va
a hacer?”. Desde ese instante pregunté sobre algunas cuestiones muy precisas
de mi cotidianidad, pues, como se dijo, los interrogantes debían ser claros para
que pudieran ser respondidos por un sí o un no.
En este sistema de adivinación-interpretación, cuatro pedazos de coco van a
dar origen a cinco letras: Alafia, Otawo, Ellifé, Ocana, Oyékun.7 Alafia resulta cuando
quedan las cuatro caras del coco por el lado blanco. Esta letra se interpreta como
un sí tentativo; si el santero o santera tienen dudas, han de volver a arrojar el coco.
En caso de que salga Alafia, Otawo o Ellifé, estaríamos en presencia de un sí con-
tundente. Otawo se produce cuando queda una lasca por el lado oscuro y las otras
tres por el claro. En este signo se hace imperioso que se lancen de nuevo los trozos,
porque puede haber tenido lugar un error, posible producto de una elaboración
7 La escritura de las letras en el obí ha sido tomada del libro de Cabrera (2006). Existen
variantes en la escritura de algunas de ellas.
Luis Carlos Castro Ramírez78
defectuosa de la pregunta. Ellifé se obtiene cuando quedan dos lados oscuros y
dos claros. En este odu, el oricha responde con un sí enfático y no hay necesidad de
volver a echar el obí. Ocana se origina cuando tres de los cuatro trozos quedan por
el lado oscuro. Aquí la letra viene diciendo que no, lo cual puede significar algún
evento perjudicial. En este caso, es necesario volver a lanzar para saber qué es lo
que sucede. Finalmente, Oyékun se obtiene cuando quedan los cuatro fragmentos
por el reverso. Este signo es un no por respuesta; al mismo tiempo, es un aviso de
tragedia. En este odu estamos en presencia de la muerte.
Los santeros pueden coincidir, en términos generales, en la significación
de las cinco letras. No obstante, la interpretación de una u otra puede variar.
Por cada uno de estos signos vienen hablando ciertos orichas. Algunos de los
cuestionamientos que formulé y las letras que respondieron fueron los siguien-
tes: “¿Voy a viajar fuera del país este año?”. Entonces, Gloria se encargaba de
transmitir la pregunta: “Mi padre el Elegguá, ¿usted cree que su hijo Luis Carlos
Castro va a viajar este año fuera del país?”. A continuación, Gloria se inclinaba
un poco y, con dos pedazos de coco en cada mano, las sobreponía de manera
alterna una sobre la otra, mientras decía: “Ilé mó akué yé akkuaña, Ilé mó akué yé
akkuaña, Ilé mó akué yé akkuaña. Una sola pregunta mi padre el Elegguá”. Tras
repetir estas palabras, la santera arrojó el coco y, al ver la posición dijo: “¡Ellifé!
¡Claro que vas a viajar, deja la inseguridad, si hasta se rompió el coco! Dejemos
ese irécito por aquí. ¿Qué más vas a preguntar?”. Mientras vacilaba sobre cuál
sería mi siguiente pregunta, ella recogió los fragmentos de coco y los lavó en el
plato con agua que había quedado en el suelo junto a los guerreros.
Tras el momento de vacilación, pregunté: “¿Están mis padres bien de
salud?”. La omo Obatalá repitió el procedimiento: “Mi padre el Elegguá, ¿usted
cree que los padres de su hijo Luis Carlos Castro se encuentran bien de salud?”.
De nuevo, Gloria se inclinó con los cocos aprisionados por sus manos y dijo:
“Ilé mó akué yé akkuaña, Ilé mó akué yé akkuaña, Ilé mó akué yé akkuaña. Una
sola pregunta mi padre el Elegguá”. Cuando la santera arrojó las cuatro lascas,
su cara fue de preocupación. Los cocos marcaban un Ocana, lo cual significaba
que alguno de ellos, o los dos, se encontraban en un estado crítico de salud. En
ese momento, a pesar de que Gloria me había dicho que ésa era la última pre-
gunta, tuvo que volver a arrojar los cocos. Primero preguntó por la salud de mi
papá y la respuesta de Elegguá era que él se encontraba bien.
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 79
Un instante después, preguntó por la situación actual de salud de mi
mamá. En la caída de los cocos se marcó un sí, es decir, que mi mamá corría
algún riesgo. Sin demora y siempre repitiendo la ritualidad al proyectar los cua-
tro pedazos del fruto, Gloria consultó a Elegguá: “Mi padre bendito, ¿usted cree
que limpiando la foto de ella con una paloma blanca, que si su hijo limpia la foto
con una paloma, a ella se le quite el peligro?”. La posición de los cocos reiteró
el inminente peligro. En esta ocasión, uno de los pedazos había quedado de
lado, lo cual significaba que había un eggun parado y había que volver a lanzar.
Como resultado, un no. Y un lanzamiento más, acompañado de otra pregunta
por una posible terapéutica: “Mi padre el Elegguá ¿usted cree que dándole de
comer a la tierra, limpiándola con unos granos, las cosas mejoran?”. El signo que
apareció fue Ellifé, con lo cual el problema quedaba solucionado. Para cerrar el
registro, Gloria hizo una última interpelación: “¿Y con estas preguntas, mi padre,
queda ya su hijo listo?”. Un no por respuesta. “¿Es que su hijo se tiene que lim-
piar con unas guayabas con usted, mi padre?”. Entonces los cocos dejaron ver
una Alafia, es decir, un sí. Con esta respuesta había terminado la consulta ese
día. Al marcharnos, dejamos las dos velas encendidas y los cuatro pedazos de
coco en frente de Elegguá, no sin antes agradecerle por la sabiduría y claridad
en sus respuestas.
De las consultas que se realizan dentro de la santería, la del obí es la más
corta. Quien se ve por este medio busca respuestas a situaciones inmediatas. El
número de preguntas no debe ser excesivo para evitar complicaciones en lo que
respecta a las obras que la persona habrá de ofrecer con el fin de resolver. En este
sistema de adivinación-interpretación los odu hablan directamente. El nivel de
interpretación es mínimo; de ahí su accesibilidad a todos aquellos que no han
recibido aún los grandes “secretos” de la ocha. Como se verá, esta simplicidad
irá desapareciendo en cuanto se avance sobre el manejo de las siguientes “tec-
nologías terapéuticas”.
Odí y Obara hablan: la conjura de la incertidumbre en el diloggún
El diloggún está compuesto por diecisésis conchas de caracoles. Su lectura
implica que el santero se encuentre en un nivel de “profesionalización” dentro
de la santería mucho mayor que el que se necesita para la interpretación del
Luis Carlos Castro Ramírez80
obí. Para leer el diloggún se requiere que la persona sea un oriaté —sacerdote—
o una santera mayor, máximo nivel de especialización que puede alcanzar la
mujer dentro de la santería.
El lanzamiento de los caracoles y el modo como caigan van a determinar
diecisésis letras, acompañadas siempre por patakís o narrativas de carácter
mítico que deben ser interpretadas por el santero o santera. Sin embargo, es
importante señalar que, si bien se trabaja con 16 caracoles, un oriaté sólo está
en capacidad de interpretar doce de los diecisésis signos posibles. En caso de
que los caracoles al ser arrojados sobrepasen el odu doce, se hace necesaria la
presencia de un babalawo para la correspondiente lectura.
El diloggún se deriva de un sistema oracular nigeriano. La palabra diloggún
hace referencia, por una parte, a los caracoles que recibe el santero o santera de
un oricha particular en el momento del asiento. Y, por otro, el diloggún es, como
señalé antes, el conjunto de diecisésis caracoles que se utilizan en las consultas.
Estos caracoles sagrados son la “casa del alma de los orichas”, pero también son la
“boca de los orichas” (Lele, 2003). Ellos tienen un lado redondeado y liso, y el otro
es dentado. De aquí la analogía con la boca. Dependiendo de cuántos caen con la
boca hacia arriba, se determina cuáles son el santo o santos que defienden y que
desean hablar. A cada odu le corresponde un número y unos patakís que prescri-
ben un estado de cosas para el consultante, junto con unos procedimientos.
Las diecisésis letras con su correspondiente numérico son, en su orden, las
siguientes: 1. Okana, 2. Eji Oko, 3. Ogundá, 4. Irosun, 5. Oché, 6. Obara, 7. Odí, 8. Eji
Ogbe, 9. Osá, 10. Ofún, 11. Owani, 12. Ejila Shebora, 13. Metanla, 14. Merinla, 15.
Marunla y 16. Merindilogún. Un universo de significados se encuentra encerrado
en cada uno de estos signos y aguarda ser re-velado. A continuación hablaré de
dos letras: Obara y Odí, a propósito de un registro que me hiciera Gloria.
Al finalizar el mes de octubre del 2007, me encontré de nuevo en casa de la
omo Obatalá; en esta ocasión asistía para que Gloria me echara los caracoles.
Mientras llegaba mi turno, debí aguardar en el cuarto de los muertos, en el cual
casi dos meses atrás celebráramos una misa espiritual. Finalmente, Gloria me
llamó y me hizo pasar al igbodú. Una vez allí, conversamos un poco sobre la misa
espiritual que realizáramos a principios del mismo mes. Acto seguido comenzó
la consulta. El lugar estaba dispuesto con el altar principal a los orichas en frente
de la entrada, un altar más pequeño a mano izquierda de la puerta con San
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 81
Lázaro y sus perros, los Ibeyis o Jimaguas (orichas menores que son mellizos e
hijos de Changó y Ochún), y el caparazón de una tortuga, representación del
poderoso Changó. A mano derecha se hallaba la mesa de las consultas. La mesa
estaba cubierta por un gran mantel blanco y sobre ella había algunas flores, un
vaso de agua, un mazo de cartas españolas, un libro sobre la interpretación de
los caracoles y, por último, los diecisésis caracoles.
Gloria, vestida siempre de blanco, inició el registro preguntándome mis
nombres, apellidos y la fecha de mi nacimiento. Enseguida se puso de pie, tomó
el diloggún y comenzó a hacerme algunos “pases” por la cabeza, atrás del cue-
llo, los hombros, el corazón, el estómago, los brazos, las rodillas, los pies y las
manos, considerados éstos los centros principales del aché de las personas.
Cada vez que pasaba los caracoles sobre una de estas partes, la nombraba en
lengua yoruba. Entonces la omo Obatalá decía: “Orí inu”, cuando los deslizó
sobre mi cabeza; “Eshu ni pacuó”, cuando lo hizo atrás de mi cuello, y así sucesi-
vamente. Luego hizo algunos saludos a los orichas pidiendo su consentimiento
y guía en el registro, lo cual se conoce como moyubar. Seguidamente, me pidió
que tomara los caracoles y los arrojara. Los agité entre las manos y los lancé
sobre la mesa. En un instante supe que se trataba de Odí, es decir, que siete
fueron los caracoles que cayeron con su parte aserrada hacia arriba, pero dos
de éstos cayeron de forma singular, uno parado sobre el otro, lo cual significaba,
según Gloria, que había un eggun parado que estaba pidiendo que se le presta-
ran atenciones.
Una consideración significativa es que los santeros suelen arrojar los cara-
coles en el piso; en tales ocasiones se sitúan sobre una estera y quien se regis-
tra lo hace en un asiento bajo. Las santeras, por su parte, acostumbran hacerlo
sobre una mesa; cuando se hace de esta forma, la santera se sienta con el con-
sultante en la mesa sobre la que se ha de arrojar el diloggún. La razón reside en
una consideración según la cual la mujer que aún menstrúa puede convertirse
en un factor contaminante. La santera puede arrojar el diloggún sobre la estera
siempre y cuando haya llegado ya a la menopausia.
Como se indicó antes, cada letra está acompañada de una serie de pro-
verbios, mensajes, interdicciones y ofrendas que el consultante debe tener en
cuenta durante y al finalizar su diagnóstico. Con voz reposada y atendiendo a la
lectura del libro de interpretaciones, Gloria me dijo, al ver el signo de Odí:
Luis Carlos Castro Ramírez82
Te hablan Yemayá, Oggún, Inle, San Lázaro y Obatalá, “donde la tumba fue
cavada por primera vez”. Aquí dice que eres hijo de Yemayá, y que debes hacerte
una limpieza al frente de San Lázaro. Y eso que has cambiado mucho, hijo. Ya no
estás tan pálido. Los santos dicen que debes ponerte los collares por tu salud […]
Dicen que cumplas con la promesa que le ofreciste a un viejo, a San Lázaro; va
a ser como una aparición y va a ser San Lázaro, en un viaje que vas a hacer. Tú
no le vas a poner mucho cuidado. Pero ponle cuidado, porque es él en persona
que se te va a presentar. Qué prueba tan grande te van a poner […] Mira que a
tu casa visita una persona con uniforme, como un militar, es un eggun, está muy
intranquilo (“Diario de campo”, 31 de octubre del 2007).
Luego de aproximadamente veinte minutos de señalarme otros aspectos
importantes alrededor de esta letra, la omo Obatalá me hizo tomar nuevamente
los caracoles para que los lanzara sobre la mesa. En esta ocasión la letra que
cayó fue Obara, número seis en el diloggún. En este signo:
Te hablan papá Changó, Orúnmila, Ochún y Ochosi, “Un rey no miente”;
“La verdad nació de la leyenda”. Aquí dice que te cuides mucho, cuidado con
desear la mujer ajena. Te recomiendan que tengas a Osun en la cabeza. Y que
le traigas seis manzanas rojas a Changó y una botella de vino tinto, para que le
pongas una copa y te limpies con las seis manzanas, porque Changó te quiere
dar un viaje. También dice que te cuides de la ingle y que tengas mucho cuidado
cómo hablas, ya que a veces eres una persona que habla para atrás, hablas para
sentarte a pensar. Dicen que no puedes tomar bebidas alcohólicas y que debes
comer a horas, hijo, porque te estás debilitando […] Debes tener cuidado, por-
que te quieren hacer una brujería, no prestes ropa, ni te pongas nada de nadie.
Se te va a presentar un negocio, dice que lo consultes antes, porque puede
haber problemas con la justicia […] Una hija de Ochún te lanzó una maldición
(“Diario de campo”, 31-10-2007).
La interpretación de cada una de las letras señalaba, como suele suceder
en los registros, asuntos de la vida personal, temas recurrentes como la salud, el
amor y el dinero, los cuales aparecen paradójicamente interrelacionados en
el tiempo y el espacio. Es decir, cada una de las situaciones que acostumbran
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 83
emerger a lo largo de la consulta en muchas ocasiones no corresponden explí-
citamente al presente, pasado o futuro, ni hacen referencia a un lugar particu-
lar. Sin embargo, en algunos momentos pueden surgir conexiones que tengan
alguna relación concreta para la persona que se consulta.
La paradoja de los sistemas de adivinación-interpretación en la santería
radica, precisamente, en la reintroducción de incertidumbres. Es decir, cuando
se llega al registro, el sujeto, así sea por curiosidad, espera resolver en principio
una serie de dilemas que afectan su cotidianidad. Entonces el santero, el baba-
lawo o el espiritista dan respuestas que ofrecen una solución parcial —en cuanto
que dicho dictamen abre la puerta a la incertidumbre— a la duda originada con
respecto a algo que ha pasado, o que está sucediendo, o que habrá de venir.
En cualquier caso, para resolver un problema, para encontrar una terapéutica,
cualquiera que ésta sea, se habrá de pasar indefectiblemente por lo ritual.
“Doy todo lo que sé a cambio de la mitad de lo que ignoro”:
el registro ante Orula
Aunque el diloggún puede llegar a ser el medio de interpretación más fre-
cuentado, es el Ifá el que goza de una mayor reputación. Su prestigio es direc-
tamente proporcional a su alto grado de complejidad. La dificultad que reside
en este sistema de adivinación-interpretación es creciente en relación con los
anteriores. Las herramientas principales utilizadas por el babalawo son el ékuele
u opele, el até o tablero de Ifá y los ikines o inkines. Dos columnas, cada una con
16 signos, configuran 256 combinaciones posibles que sólo estos padres de los
misterios son capaces de interpretar y que nuevamente son acompañadas por
proverbios y versos sagrados (De la Torre, 2004; Lele, 2003; Matibag, 2000).
El registro ante Orula solamente puede ser efectuado por el babalawo, quien
es el único conocedor de los secretos de Ifá. Cuando se trata de una consulta, el
sacerdote de Ifá la realiza usando el ékuele, una cadena consagrada que consta
de ocho partes o chapas unidas por eslabones de tres o cuatro pulgadas. Cada
parte cuenta con un lado oscuro y otro claro que determinan el signo con que
“Ifá viene hablando”. “Los primeros signos que existieron fueron los 16 signos
reyes; de ellos se derivaron los demás hasta 256, desde Eyogbe hasta Ofún meyi”
(Nusa, entrevista personal, 12 de mayo del 2008).
Luis Carlos Castro Ramírez84
Lázaro Chang me decía que cualquier babalawo debía “tener mínimo die-
ciséis ékuele; esos dieciséis ékuele se consagran con diferentes cosas, cáscara
de coco, cáscara de güira, carapacho de hicotea, casco de venado, inkines,
semillas”. Por otro lado, las ocho partes de las cuales se compone esta cadena
sagrada, me explicaba este mismo babalawo, se originan en los relatos que sus
predecesores le han transmitido: “los viejos contaban que las primeras cuatro
representaban los cuatro elementos de la vida, agua, fuego, tierra y aire, y las
otras cuatro venían reafirmando eso, desde los cuatro puntos cardinales del
globo terráqueo” (entrevista personal, 18 del ocutbre del 2007).
Al igual que en el diloggún, en el Ifá los patakís desempeñan un papel fun-
damental. Cada uno de los 256 odu se encuentra vinculado a una serie de narra-
tivas míticas, las cuales, a su vez, están referidas a unos orichas específicos. Los
patakís, que en esencia suelen ser los mismos que son relatados en el diloggún,
deben ser memorizados por los babalawos. El número de estos patakís, señala
Bascom (1991), no está claramente determinado. Además, éstos son altamente
variables de uno a otro territorio yoruba. Los versos sagrados presentan, estruc-
turalmente hablando, una serie de coincidencias en su disposición, lo cual no
se ajusta de modo necesario al punto de vista de los sacerdotes al servicio de
Orula. En este sentido, coincidirían tres partes: “1) la presentación del caso
mitológico que sirve como un precedente, 2) la solución o consecuencia de este
caso y 3) su aplicación al cliente [traducción libre]” (Bascom, 1991: 122). Esto se
verá un poco más claro a partir de un registro que me realizara a principios del
mes de mayo del 2008 en casa de Agapito Nusa. Pero, antes de pasar a la con-
sulta, habría que hablar de otro relevante atributo implicado en este sistema de
adivinación-interpretación: el até.
El até o tablero de Ifá, al que me referí a propósito del primer itá que tiene
lugar con el recibimiento de la mano de Orula, es un círculo en madera, que
representa al mundo. Su origen se halla inserto en un pasado mítico.
El tablero de Ifá es la representación de las lascas que trabajó Orula sobre
la ceiba caída. La ceiba es un árbol bendecido en esta religión, por su fortaleza
y longevidad, porque dura más de doscientos años. Y Orula, de una lasca de esa
ceiba, sacó até, que es como se llama en lengua yoruba el tablero que representa
el globo terráqueo. Y cada movimiento que se hace en el tablero responde a una
razón determinada. Por eso es que tiene muy bien tallados sus cuatro puntos
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 85
cardinales: la vida, la muerte, el sol y la luna. En ese tablero es donde vive Orula
(Chang, entrevista personal, 18 de octubre del 2007).
Sobre el até es arrojado el ékuele que “da unos signos, los cuales tienen unos
números; cada signo o número dice la situación por la que viene pasando la
persona, tanto en el pasado y presente como en el futuro” (Nusa, entrevista per-
sonal, 12-05-2008). De nuevo, 16 odu principales que originarán las otras 240
letras: 1 Ogbe, 2. Oyeku, 3. Iwori, 4. Odi, 5. Obara, 6. Okanran, 7. Irosun, 8. Owonrin,
9. Ogunda, 10. Osa, 11. Irete, 12. Otura, 13. Oturopon, 14. Ika, 15. Ose y 16. Ofun.
Eran las cuatro de la tarde cuando llegué a la casa de Agapito Nusa y Cecilia,
ella cuatro meses atrás había regresado de La Habana después de asentarse
Ochún. Al igual que Gloria, Cecilia se vio obligada a salir del país para pasar por
el rito de paso fundamental de la santería. La casa se localiza en el sector cén-
trico del barrio Modelia. Al cruzar el amplio garaje, me topé con dos figuras que
representaban al oricha Elegguá. Después de una breve conversación en la sala,
fui conducido a un espacio contiguo a la cocina, donde se ubicaba el cuarto
destinado a las consultas. Antes de ingresar al registro y mientras me descalzaba
para pasar al espacio sagrado, pude observar la readaptación de la amplia zona
destinada a la cocina. En ella cohabitaban armoniosamente los diferentes alta-
res consagrados a los santos que han recibido tanto Agapito como Cecilia, así
como los que están dedicados a los eggun.
La consulta hubo de retardarse unos cuantos minutos, mientras Agapito se
ataviaba de manera adecuada. La puerta del pequeño cuarto en que se le rinde
culto a Orula, divinidad máxima en quien residen los secretos del gran oráculo
de Ifá, se cerró detrás de nosotros. Durante unos instantes tuve que volverme
de espaldas a Agapito, en tanto que él sacaba el ékuele de la sopera de Orula.
Sentados frente a frente, él sobre una estera y apoyado contra una de las pare-
des, y yo en un pequeño asiento que se levantaba a no más de treinta centíme-
tros del suelo, nos dispusimos a atender las indicaciones que Orula tenía ese
día para mí.
Separados por el tablero de Ifá (en el que se había puesto una semilla al
lado derecho indicando el oriente gobernado por Changó; una piedra blanca al
lado izquierdo señalando el occidente regido por Echu; un caracol en la parte
de abajo marcando el sur donde gobierna Oddúa, y una moneda de plata en la
parte de arriba designando el norte donde reina Obatalá), Agapito me solicitó
Luis Carlos Castro Ramírez86
le dijese nombres y apellidos. Los datos fueron consignados en un pequeño cua-
derno que sirve para llevar la “historia médica” de quien se registra y para ano-
tar los signos que vaya arrojando la cadena sagrada.
Con una jícara de agua a su lado derecho y la libreta a la izquierda, el baba-
lawo había dado comienzo a la consulta. Portando un tocado de plumas que
había venido a reemplazar el gorro de Orula, Agapito inició las moyugbaciones
respectivas a Orula y los santos. Su mirada iba y venía de mi rostro hacia la
sopera de Orula; cada gesto estaba acompañado por plegarias proferidas en
lengua yoruba, en medio de las cuales mi nombre resonaba. Agapito solicitaba
asistencia de sus mayores y de los orichas para emitir el diagnóstico adecuado
de la situación por la que yo estaba atravesando en ese preciso momento.
Al cabo de un par de minutos, el babalawo me solicitó reclinarme un poco
hacia adelante para hacer sobre mi cuerpo unos signos con el ékuele, simila-
res a los “pases” que Gloria me había realizado al inicio de la consulta con el
diloggún. Después de ello, me pidió que extendiera las manos con las palmas
abiertas hacia arriba. Con gesto ceremonioso, me entregó la cadena sagrada
y me dijo: “pídele a Orula en voz baja lo que quieras, lo que necesites, háblale”
(“Diario de campo”, 12 de mayo del 2008). Tras la solicitud hecha, le devolví
la cadena. De nuevo me instó a mantener las manos con las palmas puestas
hacia arriba y demandó que sacara el derecho, es decir, el dinero de la consulta.
Al sacarlo me pidió que hiciera un pequeño rollo y que lo sostuviera entre
las manos. En ese momento, me entregó la semilla y la piedra blanca, para
luego exhortarme a agitarlas entre las manos. Durante estos breves segun-
dos, Agapito movía el ékuele de adelante hacia atrás sobre el tablero de Ifá.
Luego, dejó la cadena sobre el até, seleccionó mi mano izquierda, en la cual
había quedado la piedra blanca, y tomó de mis manos la piedra, la semilla y
el dinero. Entonces dijo: “iré por tu mano, iré por aquí” (“Diario de campo”, 12
de mayo del 2008). Es decir, “suerte” por mi mano, la cual estaba representada
en la piedra blanca, y “suerte” por los signos que habían resultado del lanza-
miento de la cadena.
Desde ese instante, un sinnúmero de situaciones me serían propuestas
como consultante. Agapito tomó el dinero que había quedado sobre el tablero,
lo enrolló justo en la mitad del ékuele y me entregó otra vez la piedra y la nuez.
“¡Agítalas y separa!”. Y a continuación, el movimiento de la cadena de adelante
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 87
hacia atrás y de atrás hacia adelante. En esta ocasión escogió mi mano diestra,
tomó la semilla, que fue sostenida por sus dedos formando una pinza, y la pasó
por cada una de las chapas, de abajo hacia arriba, empezando por la columna
derecha que el ékuele había formado, para luego descender por la columna
izquierda, mientras musitaba palabras en yoruba. Este procedimiento lo reali-
zamos muchas veces y en cada una de ellas se colaron patakís, explicaciones e
interpretaciones de ellos y su relación conmigo. En esta consulta eran Orula y
Obatalá los que me habrían de hablar. El primero por ser el señor del tablero, el
segundo porque venía defendiendo.
Dice Orula: “un bien que viene cruzando el mar”. “Oturopon tauro, ‘las tres
suertes, las tres desgracias’”. Las tres suertes te acompañan, pero vienen gober-
nando las tres desgracias. Agapito, con voz tranquila, empezó a señalarme que
las tres desgracias querían reinar por encima de las tres suertes. La explicación
recurrió a un relato mítico que tejía una relación con mi actual situación y de la
cual, a su vez, se desprendían algunas sugerencias:
Aquí dice que había una vez un hombre que se quejaba siempre de que
estaba enfermo, y que se iba a morir. Entonces, vino la enfermedad y le dijo:
“yo soy tu amiga”, y se lo llevó […] Durante un año lo que digas negativo se va
a cumplir. Si dices que te vas a morir, rápidamente se va a cumplir […] En este
signo, Orula vivía en el campo y se alimentaba con dos huevos, él se mira8 con
Ifá y éste le dice que tiene que sacrificar dos gallinas, rogarse la cabeza con
ñame y dormir con una lucecita. Entonces, Orula sale para el monte y lo coge la
noche, pero al fondo ve una luz; él golpeó: “vengo a ver qué me da de pasada”.
Y le dieron de comer. Entonces, Orula lleva al padre del príncipe al monte y lo
colma de riquez (“Diario de campo”, 12 de mayo del 2008).
Siguieron asuntos tales como que a toda persona que llegara a la casa
debería atenderlo y que Obatalá quería darme tres bendiciones, para lo cual
debería mantener una luz encendida durante los siguientes dieciséis días,
aunque Agapito pensaba que lo mejor era que lo hiciera durante seis meses.
8 Mirar se refiere a la acción de la persona que se consulta, ella misma, por medio de cual-
quiera de estos sistemas de adivinación-interpretación.
Luis Carlos Castro Ramírez88
Cuando la consulta llegaba a su fin, vinieron verdaderas recomendaciones
terapéuticas, las cuales apuntaban a conseguir un estado de equilibrio para
la resolución de ciertas situaciones que aparecían en mi diagnóstico “obs-
taculizadas” o que podían llegar a estarlo. Las prescripciones pasaban por
cuestiones que iban desde prácticas alimenticias hasta prácticas sociales.
Igualmente, debía cumplir con una serie de atenciones ante Orula y Obatalá.
Adicionalmente, el lanzamiento del ékuele y los odu había determinado que
era preciso realizar un ebbó con los siguientes componentes: “un pollo amari-
llo recién nacido, un poco de cabello tuyo, ñame, semillas de ahuyama, granos
de arroz, fríjol, tierra de los zapatos, tierra de la universidad, tres pedacitos
de carne” (Diario de campo, 12 de mayo del 2008). Éstos y otros componentes
más tenían que ser llevados al babalawo, además de un dinero que habría de
pagar por la realización del ebbó.
Superior en su complejidad, este sistema oracular implica un alto grado
de conocimiento por parte de la persona que hace el diagnóstico. La incerti-
dumbre y la paradoja se cuelan a través de un sinnúmero de aspectos que son
puestos en juego: los tiempos míticos que se entrelazan con los tiempos de la
consulta; la ininteligibilidad de la mayor parte del registro, debido a que éste
funciona con una serie de elementos rituales mucho más complicados que los
del diloggún y, por supuesto, del obí, comenzando por el uso del lenguaje yoruba
como lengua ritual imprescindible; y la posterior traducción e interpretación
que debe hacer el babalawo a quien se hace consultar, no sólo sobre la situación,
sino también sobre el procedimiento más adecuado.
El tarot de los orichas: Elegguá defiende
Hace poco tiempo presencié por primera vez un registro espiritista que Luis
Carlos le realizó a un estudiante universitario de la capital, quien asistió a bus-
car orientación para su vida cotidiana. La consulta fue a eso de las 8:20 p. m.
en el igbodú de la casa de Luis Carlos. Los dos se sentaron frente a frente y él
empezó a barajar las cartas con gran habilidad, primero una baraja española y
luego un mazo de cartas más grande. No sabía aún de qué se trataba, aunque
intuía que era un tarot. Al momento confirmé mis sospechas, pero era un tarot
de los orichas.
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 89
Seguido de aquella minuciosa barajada de la suerte y destino que a conti-
nuación le sería interpretado a Germán Andrés,9 Luis Carlos le preguntó cuáles
eran el día, mes y año de nacimiento. Los números de aquellas fechas fueron
sumados y dieron como resultado 84. En el primer número hablaban los santos:
Obatalá, Olokun y Orula, y en el segundo los Ibeyis. De la interpretación del 84
se desprendió una serie de características sobre la personalidad del consultante,
entre las cuales resaltó la de ser testarudo. Se le aconsejaba no contar secretos
personales y se le dijo, además, que, en caso de que el número en alguna con-
sulta saliese invertido, es decir, que apareciera el 48, eso significaba que se le
debía hacer santo gratis. Además de la fecha de nacimiento, se le conminó a dar
los apellidos que el omo Changó no conocía. Tras decírselos, comenzó a hacer
una rogativa dirigida a sus eggun para que le ayudasen en la interpretación del
hado de Germán Andrés, mientras introducía sus manos en un vaso con agua
que se encontraba a su derecha. Según él, la fuerza que allí residía le ayudaría
en dicho propósito.
Fig. 10. Luis Carlos, espiritista bogotano consultando a una joven
9 Seudónimo.
Luis Carlos Castro Ramírez90
Vino entonces la lectura de la baraja española. El espiritista le pidió que
pusiera la mano derecha sobre la baraja y colocó su mano sobre la del con-
sultante, la cual, al parecer, se encontraba helada. Le dijo: “¿Sí sientes el
frío? Es porque los muertos trabajan a través mío”. Luego le solicitó que con
la mano izquierda partiese la baraja en tres y que escogiera uno de los mon-
tones. El estudiante seleccionó la pila de la izquierda y Luis Carlos la tomó
en manos. Dio comienzo, ahora sí, a esparcir el destino sobre la pequeña
mesa de madera. Con ansiedad, Germán y por supuesto yo, esperábamos el
significado que podía entrañar el azaroso orden de las cartas que llegaron
a conformar siete filas, a través de las cuales los espíritus hablaban sobre
asuntos que, desde épocas remotas, han preocupado profundamente a los
seres humanos: la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, el amor, el des-
tino incierto que nos aguarda, temas familiares que producen tranquilidad
o angustia ontológica.
El registro comenzó a moverse entre pasados, presentes y futuros posibles,
al mismo tiempo que se deslizaba hacia los rasgos íntimos de la subjetividad
del joven universitario. El omo Changó escuchaba lo que sus espíritus le susu-
rraban en misterioso y silencioso secreto, lenguaje inaudible para aquellos que
no poseen el don especial de comunicarse con esos “otros” que habitan en el
inframundo. O que no lo han desarrollado por medio de la enseñanza de sus
predecesores, con quienes establecen un vínculo filial, no por vía de la sangre,
sino a través de lo espiritual y del manejo de esos mundos que son sagrados y
profanos simultáneamente, que se encuentran y funden en la cotidianidad de
la existencia.
Tras la lectura de la baraja española, siguió la del tarot de los orichas. Similar
procedimiento acompañó la lectura de estas cartas. Germán Andrés partió la
baraja con la mano izquierda en tres partes, pero esta vez tomó seis cartas de
la pila central. Algunas de ellas fueron VII de Fuego, El hombre, Elegguá, X de
Aire y Oggún. Luego, en dos ocasiones, tomaría seis y seis cartas que pasaron a
ser colocadas sobre las primeras y, una vez más, éstas sobre las anteriores. Por
medio del tarot, el oricha que bajó a hablar fue Elegguá, uno de los orichas mayo-
res, quien posee “las llaves del destino, abre y cierra la puerta a la desgracia o a
la felicidad” (Bolívar, 1990: 35).
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 91
Elegguá es quien te habla. En este momento te encuentras con grandes
deudas y preocupaciones, pero te aguarda una suerte muy grande, que alcanza-
rás cuando cruces el mar. Aunque no eres iniciado, los santos te cuidan y sienten
un especial afecto por ti, al igual que varios espíritus alrededor tuyo que están
guardándote. No obstante, debes tener paciencia y dejar de ser testarudo, cual-
quier cosa mala que te pase en la vida no va a ser causada por brujería alguna,
sino por terquedad tuya. Elegguá te recomienda recibir guerreros y solicita ser
atendido con un pescado asado y siete rodajas de tomate (“Diario de campo”, 7
de mayo del 2008).
Éstos y otros elementos de la vida fueron anunciados por Elegguá. Un
futuro halagador se le presentaba al estudiante en aquel primer registro. La
interpretación que Luis Carlos le hizo del tarot estuvo apoyada por la lectura de
un libro titulado The Tarot of the Orishas, que contenía un sinnúmero de patakís
en los que anidaban significados múltiples alrededor de cada carta.
Una solución espiritual y el surgimiento de una duda
En octubre del 2006, un mes y medio después de haber conocido a Luis
Carlos, mientras conversábamos sobre el problema de la posesión en la regla
de ocha, sacó las hierbas que traía para su trabajo y empezó a arreglarlas. De
este modo, un gran manojo de yerbabuena quedó expuesto sobre la mesa. Con
cuidado empezó a separar las hojas que no estuvieran en buen estado y dividió
las demás en dos partes. Una muy pequeña quedó reducida a las solas hojas que
fueron a parar a un recipiente plástico lleno de agua al que, aparte del agua y
la hierbabuena, le agregó unas cuantas gotas de varias esencias derivadas de:
[…] aceites extractados de yerbas, que contienen los elementales, que son
los secretos de las yerbas, de ciertas plantas, más unos extractos químicos.
Entonces, en ciertas ocasiones se usa fuera de las yerbas que uno macera con
sus propias manos y les hace cierto tipo de rezos espirituales, para activarles el
elemental y hacer que el oricha o los espíritus bajen y den su bendición sobre
esa agua; las esencias son un refuerzo para una más rápida acción (Lizcaíno,
entrevista personal, 1º de noviembre del 2006).
Luis Carlos Castro Ramírez92
Una vez dentro todos los componentes, los agitó con fuerza para mezclar
la pócima que habría luego de ser usada por sus clientes, no sin antes agregarle
cascarilla de santo o efún, como se conoce un compuesto a base de cáscara de
huevo pulverizada, que se combina con otros componentes “secretos”. La cas-
carilla de santo que suele ponérsele como alimento a todos los santos, menos
a Elegguá, es utilizada en muchos rituales de la santería. Este compuesto, se
piensa, es un polvo sagrado que pertenece a Obatalá, los muertos y otros san-
tos, y es utilizado para la limpieza y protección de las personas. Por supuesto,
el riego preparado por el omo Changó incluía unas instrucciones y respectivas
advertencias sobre su utilización. Las plantas que aquí se estaban trabajando,
según él, tenían un amplio uso y se empleaban para los negocios, el amor y la
salud.
La yerbabuena restante, puesta sobre la mesa de atención que nos sepa-
raba, recibió también un tratamiento especial. Luis Carlos sacó media botella
de aguardiente que se encontraba bajo la bóveda espiritual. Con aire ceremo-
nial, tomó un poco de aguardiente y lo sostuvo en su boca, para luego expulsarlo
con fuerza sobre la planta. Acto seguido, me dijo: “el aguardiente es importante,
porque es bebida de los muertos, es agua de consagración”. Inmediatamente
encendió un tabaco, lo chupó vigorosamente y luego echó el humo sobre las
hierbas, en tanto que me recalcaba la importancia del “vaho del santero”.
Durante el arreglo de los elementos que habrían de disponerse para luchar con-
tra las malas energías, a la vez que se llamaban las buenas, se potenciaba el
poder de cada uno de ellos a través de la palabra. Así, a la preparación se le
añadían oraciones en lengua yoruba murmuradas rápidamente y en un tono
de voz bajo. Casi con toda seguridad, aquellas rogativas estaban encaminadas
a solicitar el favor de los orichas o de los eggun en la eficacia simbólica y real de
las plantas y el agua para el riego.
Las señoras para las que se preparaba el trabajo habían llegado momentos
antes a la casa y se hallaban esperando en la sala. Era un par de mujeres de clase
media, de aproximadamente unos 60 años de edad, pensionadas, que habían
estado ya otras veces haciendo uso de los conocimientos de Luis Carlos. A tra-
vés de otras personas, las dos mujeres habían contactado a este hijo de Changó.
Ahora buscaban al espiritista para que les ayudara a resolver un problema que
tenían con un entierro que fuera realizado en la casa de una de ellas. El entierro
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 93
se lo habían mandado a hacer, en otra parte, para que se vendiera el lote rápido.
En dicho terreno se enterraron algunas cosas como granos y monedas, pero
éstas no surtieron el efecto esperado. Entonces, los eggun de Luis Carlos advir-
tieron que lo que había allí debía ser desenterrado, tras lo cual tendría que ser
llevado a cabo un nuevo ritual.
El joven espiritista empezó a explicarles lo que debían hacer con lo que él les
había preparado. “Lo primero que van a hacer es sacar ‘eso’ que está adentro [se
refiere al entierro que habían hecho] pero con guantes, no lo vayan a hacer sin
guantes”. Luego vuelve la conversación hacia mí y dice: “¡Ah, mira!, ellas estu-
vieron en la sesión espiritista, acá puedes coger un testimonio. La otra semana
vamos a tener una misa espiritual”. “¿Para quién es la misa?”, pregunta una de
las señoras. “Para mí”, responde Luis Carlos. Doña María10 lo mira con una son-
risa suspicaz. Ante el gesto de la señora, Luis Carlos le increpa: “¿Usted cree que
estoy a salvo de todo? Bueno, ustedes se van mañana para su casa, con guantes
y sacan eso. Si no hay nada, saque la tierra y usted va a llevar agua bendita”. A
cada instrucción que les brinda Luis Carlos, las señoras asienten con la cabeza.
“Después, usted va a coger este manojo de yerbas y va a limpiar el lote de aden-
tro hacia fuera, hacia la calle, como con una escoba, usted va haciendo así —el
espiritista les hace el ademán de barrer— pidiéndole al gran poder divino, al
Dios que todos conocemos, para limpiar. Y esta agua, usted la va a echar en un
balde, desde la puerta de entrada hacia adentro”.
En medio de la consulta, doña Angélica11 le pregunta a Luis Carlos: “¿Qué
pasa cuando un bombillo se prende sólo?”. “¿A quién le pasa eso?”, inquiere
él. “A dos de mis hijos; uno de ellos piensa que lo prendió y no se dio cuenta.
Pero el otro me asegura que lo apagó”. “Un guía espiritualmente tiene visiones”,
afirma Luis Carlos. “Y otra cosa; él dice que siente como si alguien le pasara la
mano”. Tras lo referido por su amiga, doña María interviene: “¡Es un muerto,
un guía espiritual de él!”. Con voz tranquila Luis Carlos le sugiere: “Dígale que
coja un vaso con agua y una vela, porque le están pidiendo una atención, eso es
normal”. Con voz afligida doña Angélica insiste: “Es que estamos como preocu-
pados. En especial con lo de la luz”. De nuevo, el espiritista la tranquiliza: “Con
10 Seudónimo.
11 Seudónimo.
Luis Carlos Castro Ramírez94
esto ya no se le vuelve a presentar. Ahora, si se le vuelve a presentar, miramos
qué se hace. Los seres humanos tenemos muchos espíritus que nos acompañan,
seres espirituales, guías y ángeles protectores”.
Fig. 11. Atención al muerto
Luis Carlos hace una pausa y continúa: “Aunque hay espíritus malos que
toman tanta fuerza, que se aparecen como buenos. Para lo que le pasa a su hijo hay
ciertas ceremonias espirituales en las que se trata de bajar al espíritu para hablarle
o reprenderlo”. Mientras él habla, todos nos encontramos atentos a las interesan-
tes y asombrosas explicaciones que nos ofrece. “Lo que pasa es que él está facul-
tado (se refiere al hijo de la señora); él tiene facultades espiritistas o de médium, que
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 95
siempre estuvieron ahí, pero de las cuales no se había enterado y hasta ahora que
vino a un templo yoruba de espiritismo es que se está dando cuenta”.
La señora que ha estado averiguando por la salud espiritual de su hijo,
me diría Luis Carlos más tarde, posee facultades como médium. Pero, dada su
avanzada edad, es mejor no desarrollarlas. Por lo tanto, lo que ella debe hacer
es aprender a controlarlas, porque si las desarrolla y viene un espíritu muy vio-
lento, es posible que la mate. En medio de la conversación, el omo Changó pre-
paró un último elemento para que ellas pudieran llevar a cabo el trabajo: un
coco. Él lo alistó, lo pintó con la cascarilla de santo y luego volvió a insistirles a
las señoras sobre el procedimiento que tenían que seguir. “Primero las yerbas,
de adentro hacia afuera; seguido el coco, déjelo en un lugar visible, fuera de la
casa, luego rocía el agua; ya cuando usted se vaya, coge el coco y lo bota hacia
atrás, para que se parta”. “¿Y si no se parte?”. “Si se parte, bien, y si no, no hay
problema”, dice Luis Carlos ante la cara preocupada de las ancianas. Una vez
concluidas las instrucciones, las dos mujeres se marcharon y agradecieron al
joven espiritista por sus servicios.
Éstas son formas comunes de afrontar los temores y las inseguridades
cotidianas, de interpretar la enfermedad, pero no simplemente de adivinarla,
de localizarla, de saber lo que la está produciendo, independientemente de si
se habla de un malestar que reside en soma o psykhé. Existen, de acuerdo con
situaciones sociales y culturales, especificidades rituales y terapéuticas para
determinar las enfermedades y tratarlas. Como se ha visto, tanto en la consulta
que se realiza desde la santería como en el espiritismo, los santos y los eggun son
quienes hablan y se manifiestan a través de los odu o signos, los cuales deben
ser interpretados por estos especialistas. Ahora se mostrará, a partir de la expe-
riencia de las misas espirituales, cómo el cuerpo de la persona que se convierte
en caballo, en médium, se vuelve una tecnología que puede ser utilizada por los
eggun para avisar y confrontar el malestar.
Misas espirituales y el decir-hacer del cuerpo como tecnología terapéutica
De modo similar que en la santería, en el espiritismo la enfermedad es pro-
ducida en una externalidad; se trata de un mal que se agazapa en un mundo
invisible, paralelo al espacio material que se habita. Estas ofertas religiosas y
Luis Carlos Castro Ramírez96
terapéuticas, si bien no devuelven la voz al paciente, ya que cuando se participa
en un sistema de esta clase el sujeto que asiste deposita en manos del iworo,
del babalawo o del espiritista el diagnóstico de su malestar, por lo menos le
entregan al sujeto una seguridad parcial en cuanto a los porqués que reclaman
sentido. El especialista, por medio de una serie de tecnologías médicas, a las
cuales me referiré en un momento, es capaz de recomponer el universo sim-
bólico de sus “pacienticos”, como algunos santeros y espiritistas denominan a
quienes buscan ayuda. Esto último resulta un patrón característico de los sis-
temas terapéutico-religiosos, por cuanto la persona que busca alivio sufre un
proceso de infantilización. Ella es vista como un menor que ha de someterse al
conocimiento y al poder, en este caso, del santero, babalawo o espiritista, quien
se presenta como madre, padre, madrina, padrino o cualquier otra figura en la
que reside un “poder”, el cual de entrada debe ser aceptado por el sujeto que
ingresa en un espacio de curación. Aquí opera la re-significación del malestar,
de las relaciones sociales del sujeto, de los temores, del porvenir, aspectos que
se convierten en pilares para la curación de la persona.
Tanto en la santería como en el espiritismo practicados en Bogotá, es rele-
vante señalar la enorme variabilidad en sus prácticas rituales y las readaptacio-
nes que han tenido lugar. Una inevitable transformación en los modos de creer,
de decir-hacer, de representar, implica cambios en las concepciones de salud-
enfermedad. En este sentido, constituyen, como se ha insistido a lo largo de este
capítulo, modos particulares de afrontar el sufrimiento.
Al igual que en el espiritismo de cordón, la sanación y la posesión son carac-
terísticas inherentes a las sesiones de los espiritistas “cruzaos”. Las ceremonias
más importantes son las llamadas misas espirituales, como se explicó arriba;
éstas constituyen de manera clara un vínculo entre la santería y el espiritismo.
La misa espiritual antecede al asiento y pretende establecer un contacto con las
fuerzas espirituales que posean un carácter benéfico para quien va a ser ini-
ciado, al tiempo que expulsa aquellas que no lo son (Aparicio, 2005; Fernández
y Paravisini-Gebert, 2003; Wedel, 2004).
Las misas espirituales son un ejemplo del dinamismo y la plasticidad de los
rituales espíritas. Anteriormente había señalado que, para el caso cubano, este
tipo de ceremonias era propio del espiritismo “cruzao”. Sin embargo, en Bogotá
las misas espirituales forman sencillamente parte del espiritismo. Aunque los
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 97
santeros y espiritistas hablan de variantes como el de mesa y el de cordón, pare-
ciera que dichas distinciones no fuesen tan claramente establecidas en la prác-
tica, lo cual no resulta relevante desde el punto de vista de la legitimidad, como
algunos puristas podrían pensar. Lo significativo, para efectos de este trabajo,
es que tanto el espiritismo como la santería tienen en sí una preocupación por
el problema de la salud. En tal sentido, las misas espirituales, que buscan el desa-
rrollo de los espíritus y los espiritistas, se convierten en un intento por restable-
cer precisamente los órdenes clasificatorios y reintroducir un equilibrio de las
relaciones del sujeto con lo “otro” y los “otros”, lo cual no reside definitivamente
en la pura materialidad ni en el mundo fenoménico que habitamos y en que nos
movemos nosotros y los “otros”.
El 5 de octubre del 2007 participé por primera vez en una misa espi-
ritual. La antesala a esta ocasión social comenzaría a las 6 a. m. en la plaza
de Paloquemao. Allí me encontré con Juanito, Betty y con una persona lla-
mada Santiago;12 todos ellos han comenzado su trasegar dentro de la santería
cubana. El fin de la cita era buscar insumos tales como flores, plantas, ani-
males y algunos alimentos requeridos para la misa y, de modo adicional, para
un ebbó (ofrenda), una rogación de cabeza y un paraldo (exorcismo) que dos
importantes babalawos cubanos que se encuentran en Bogotá habrían de rea-
lizarle a Santiago y a su mamá.
Juanito nació en La Habana en el año de 1963. A pesar de que su mamá se
encontraba iniciada y le habían coronado Elegguá, él se había mantenido por
fuera de la religión. Pero, a causa de una dificultad que tuvo durante su época
de estudio, la cual fue solucionada tras los consejos de un religioso y la ayuda
de un palero, Juanito emprende su camino en la santería y hace dos años recibe
la mano de Orula. Este omo Aggayú que conocía de antemano los locales en los
que habríamos de realizar las compras, nos llevó primero por unos girasoles
y unos nardos (estas últimas consideradas las flores preferidas de los eggun),
y luego por unas plantas rituales entre las que se contaban espanta muerto
(mirto), artemisa, ruda, destrancadera, salvia amarga, abrecaminos y albahaca.
Dentro de la santería las plantas tienen un amplio uso y están asociadas con
ciertos orichas. Cada planta, palo o árbol guarda secretos que las santeras y
12 Seudónimo.
Luis Carlos Castro Ramírez98
santeros deben conocer. Las plantas tienen usos médicos y rituales, lo cual no
va por caminos separados; esto es algo que los espiritistas que trabajan desde el
lado santoral deben tener presente. En las plantas reside el aché del universo y,
en este sentido, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad están presentes en
el universo vegetal (Brandon, 1991; Cabrera, 2006; De la Torre, 2004).
Fig. 12. Juanito preparando el baño espiritual
A los elementos anteriores se sumaron otros más que Santiago necesitaba:
azufre, unas cajas de incienso y unas velas blancas. Las compras terminaron
en el segundo local e inmediatamente salimos a buscar otros ingredientes: un
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 99
paquete de algodón, cuatro cajas de manteca de cacao, un ñame, media libra
de alpiste, medio litro de aguardiente, unos pollones negros que no se pudie-
ron conseguir y algunas frutas: cuatro cocos, una manzana, una guayaba, un
mango, una piña, una mandarina, una ciruela, un durazno, entre otras cosas.
De este modo concluían las compras de Santiago, de quien nos despedimos
Juan y yo para ir por las últimas cosas que nos faltaban: queso, jamón ahumado,
pan, mantequilla, lechuga y tomate, que formaban parte de las atenciones que
habríamos de hacerle a los muertos y que, de paso, se compartirían entre los
invitados a la misa.
A cada compra le eran inherentes interesantes trayectorias, usos, rutas y
desviaciones, especialmente en lo que respecta a las plantas rituales y medi-
cinales que habíamos obtenido; las biografías de las mercancías habrían de
renovarse y nuevas significaciones aparecerían. El mercado de plantas medi-
cinales y rituales es grande en ciertas partes de la ciudad e implica todo un
conocimiento de los vegetales por parte del vendedor y de quien los requiere.
Nombres y usos se negocian; tanto los unos como los otros aprenden, ya que
en muchos casos las nominaciones de una planta o palo no corresponden con
los de la otra persona. Entonces, se puede decir que estas “mercancías repre-
sentan formas sociales y distribuciones de conocimiento muy complejas”
(Appadurai, 1991: 61).
A las 8:15 a. m. ya nos encontrábamos Juan, Betty y yo en el Boyacá Real,
un antiguo barrio de la capital donde se localiza la casa de Gloria, quien era la
encargada de dirigir la misa espiritual ese día. Juanito me había dicho en rela-
ción con Gloria: “Ella es una de las mejores espiritistas que conozco, cuando ella
te diga algo, corre y hazlo” (entrevista personal, 22 de mayo del 2007). De este
modo se refería a su inmensa sabiduría y capacidad de predecir situaciones e
interpretar los odu que le señalan sus eggun y sus orichas, lo cual principalmente
se debe al gran cuadro espiritual que la acompaña. Después de las adecuaciones
del espacio y de algunos cuidados gastronómicos, se dio inicio a la preparación
definitiva de los elementos rituales.
Las plantas sagradas se limpiaron, distribuyeron y organizaron sobre
una gran estera; posteriormente fueron consagradas a los espíritus y a los ori-
chas por medio de oraciones y cantos. Con gran solemnidad y ayudada por
Juanito, Gloria pronunciaba en voz baja algunas oraciones, mientras les expelía
Luis Carlos Castro Ramírez100
cachaza13 a las hierbas con su boca y les agregaba humo de tabaco. Toda esta
preparación ritual tomó alrededor de unos quince minutos. Luego se selec-
cionaron hojas de las plantas que yacían sobre la estera, se maceraron con las
manos y se depositaron dentro de un recipiente con agua, alrededor del cual
se hallaban sentados Juanito y Gloria, ante la mirada tranquila y sonriente de
Betty, la esposa de este omo Aggayú. Betty es una mujer bogotana nacida hace
47 años. Es hija de Ochún y, al igual que Juanito, ha recibido mano de Orula.
Juanito, a pesar de ser hijo de Aggayú, tiene camino para Ifá. Él ha recibido el
llamado de Orula y habrá de volverse babalawo, lo cual significa que Betty, a su
turno, se convertirá en apetebí.
El baño espiritual que preparaban recibió varios cantos y oraciones para acti-
var las propiedades de las plantas, a las cuales les fueron agregadas, además, flo-
res, cachaza, agua bendita y cascarilla de santo. Mientras hacían esto, Juan me
explicaba: “Estas yerbas [las que estaban en la estera] se ponen ‘por si las moscas’.
Aquí hay espanta muertos; en caso de que haya un muerto duro que entre, toca
sacudir a la gente con eso” (entrevista personal, 5 de octubre del 2007).
En cuanto terminó la disposición del agua y las hierbas que habrían de
ser utilizadas en la misa espiritual, las llevaron al cuarto de los eggun, que en
esos momentos se encontraba en perfecto orden y tenía mucho más espa-
cio, ya que se había sacado la mesa de las consultas para ofrecer una justa y
cómoda distribución de las sillas que iban a ocupar los participantes de esta
ceremonia. La bóveda espiritual estaba bellamente adecuada, compuesta por
ocho vasos y una copa redonda en el centro; es allí donde Gloria le hace aten-
ción a sus muertos y a los espíritus protectores de las personas. Alrededor de
los vasos había arreglos de flores y dos tarots. En cada esquina, a los pies de la
mesa, se colocaron floreros con los nardos y los girasoles que aportamos como
parte de nuestra colaboración en el ritual. En frente de la mesa se ubicó el
recipiente del agua preparada con las flores, las hierbas y demás ingredientes.
Delante de esto se ubicaba la estera con el resto de plantas que no habían sido
utilizadas.
13 Es una bebida del Brasil similar al aguardiente que, según Juan, les gusta a los eggun.
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 101
Fig. 13. Cuarto de los eggun, antes de la misa espiritual
Este altar se localiza a mano derecha cuando se ingresa en el cuarto y a su
izquierda están los guías espirituales de Gloria, que en esta ocasión contaban
con una ofrenda de tabaco, flores y cachaza. En la pared frente de la entrada,
un eggun de Gloria recibía atenciones para su desarrollo, para su iluminación; él
tenía flores, agua y dos velas encendidas.
Eran tal vez las 9:30 a. m. cuando llegaron dos de las tres personas que falta-
ban para comenzar la misa espiritual: Tatiana,14 profesora de la Universidad de
los Andes, y su esposo Pablo,15 artista plástico que años atrás había estudiado en
14 Seudónimo.
15 Seudónimo.
Luis Carlos Castro Ramírez102
esa misma institución. Tan sólo faltaba Luis Carlos, quien llegaría un poco más
tarde. Entonces, uno a uno empezamos a desfilar hacia el interior del cuarto de
muertos. Gloria se ubicó de manera que presidía la reunión, junto a la bóveda
espiritual, en una silla que semejaba un trono. A su diestra estaban Juanito y
Betty, y a su izquierda Tatiana y Pablo; en medio de ellos me encontraba yo.
Después de hablar de una gran variedad de temas, la hija de Obatalá se puso
en pie frente al altar a los muertos y se inclinó para introducir las manos den-
tro del recipiente del agua. Mojó ambas manos y las pasó en forma circular de
izquierda a derecha sobre su cabeza; luego hizo igual gesto alrededor de su
cuerpo, se levantó y nos pidió hacer lo mismo. Nuevamente se sentó y dijo: “En
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén”. En tanto que cada uno
de nosotros pasaba al frente a emular lo que ella había hecho, Juanito colabo-
raba escupiéndonos cachaza en la espalda. A continuación, esta santera y espi-
ritista comenzó a recitar algunas oraciones del libro de Allan Kardec, Colección
de oraciones espíritas:
Rogamos al Señor Dios omnipotente que nos envíe buenos Espíritus para
asistirnos, aleje a los que pudieren inducirnos en error, y que nos conceda la
luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartad también a
los Espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar
poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo.
Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el
corazón de ninguno de nosotros […] Dad a los médiums a quienes encarguéis
de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del man-
dato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el
fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario (Kardec, 2003: 58-59).16
A partir de este momento se daría inicio al proceso de “canaleo”, y Gloria
se convertiría en un puente entre el mundo visible e invisible. A través de ella,
los eggun nos comunicarían, advertirían, solicitarían y revelarían todo lo que
16 El fragmento empleado aquí fue tomado de la versión electrónica que se encuentra en el
sitio web http://www.espiritismo.cc/Descargas/libros/allankardec/ColeccionOraciones.
pdf. Las variaciones son mínimas en la traducción del libro utilizado por Gloria y no afec-
tan el sentido del texto.
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 103
ellos vieran y creyeran importante para nuestras vidas. Así y por medio de las
precauciones de la santera, de sus invocaciones, se esperaba que bajaran a la
Tierra sólo espíritus buenos, procurando cerrarle el paso a los espíritus “obsesa-
dos” u obscuros. Como ella nos había explicado, a lo largo de la misa se trataría
de ir revelando también parte de nuestro cuadro espiritual, es decir, el conjunto
de espíritus que nos acompañan a todos, al igual que a Gloria. Este cuadro espi-
ritual está conformado por espíritus que nos son dados desde el momento de
nuestro nacimiento o, como diría Juanito, “que nos reciben al momento de
nacer”, y otros más que se van sumando a lo largo de nuestras vidas.
De modo reiterativo, la omo Obatalá sumergió las manos en el agua y des-
pués algunos cantaron: “Sea el Santísimo, sea el Santísimo; madre libre de la
caridad, ampáranos, protégenos, en el nombre de Dios; ¡ay Dios!, ¡ay Dios!”.
Luego recitamos, como lo habíamos estado haciendo de manera intermitente
con las plegarias del libro de Kardec, las oraciones Padrenuestro, Avemaría
y Gloria al Padre. Y otra vez entonamos el coro de una nueva canción: “¡Oh,
Congo!, conguito de verdad, yo bajo a la Tierra a hacer Caridad; ¡oh, Congo!,
conguito de verdad, yo bajo a la Tierra a hacer Caridad”.
Después de despojarnos de las malas energías, volvimos a nuestros asien-
tos y en ese momento, por orden de la santera manizaleña, Juanito nos alcanzó a
cada uno de los presentes un tabaco que deberíamos fumar y mantener encen-
dido durante el transcurso de la misa. De esta forma y en medio de las tensiones
y expectativas de los participantes, la misa había dado comienzo. Gloria, sentada
con mirada distante y la atención puesta en algo que no podíamos percibir, hizo
un instante de silencio. Ella estaba tratando de oír a sus muertos para saber lo
que tenían que comunicarnos ese día. Uno a uno fuimos recibiendo un “diagnós-
tico” referido a nuestras vidas, en el que nos señalaban diversos aspectos pasados,
presentes y futuros, y, por supuesto, avisos que tenían que ver con nuestra salud
física, la cual necesariamente pasaba por un desbalance espiritual, un desequili-
brio del aché, como dirían ellos. Así, los eggun advirtieron sobre enfermedades y
padecimientos producto, en algunos casos, de brujería; en otros se debían a res-
tricciones que los allí presentes habíamos pasado por alto, o al olvido de ciertas
promesas que se habían hecho a seres del plano inmaterial y que estaban lla-
mando la atención sobre ellas; o, sencillamente, el pathos se derivaba de compor-
tamientos cotidianos que resultaban nocivos para la salud.
Luis Carlos Castro Ramírez104
Durante el transcurso de más de tres horas que duró la misa espiritual, se
añadieron anuncios relativos a nuestra condición humana, es decir, aparecieron
cuestiones relacionadas con el amor y la sexualidad, el dinero, el trabajo, enemigos
ocultos y muchas otras que tocaron las fibras más sensibles de quienes participába-
mos en esta singular ceremonia, donde se articulan de modo visible creencias afro,
indígenas y españolas. Éstas no residen o se encuentran ancladas en un territorio
particular o en una cultura específica, sino que, por el contrario, son mixturas total-
mente dinámicas en las que se reactualizan tradiciones en función del presente.
Precisamente en este escenario surge el cuerpo del médium como una tecnolo-
gía para re-velar la enfermedad, el decir-hacer aparecen indefectiblemente unidos,
el poder performativo del lenguaje se entreteje en este espacio-tiempo con múltiples
emociones y sentimientos de los participantes: la ansiedad, la angustia, el deseo y el
temor van y vienen ante cada palabra o acción del médium. La dinámica de la misa
espiritual da lugar a una multiplicidad de situaciones que implican usos específicos
del cuerpo por parte de los asistentes, pero el cuerpo del médium se caracteriza por
un uso especial que es reforzado a través del lenguaje que utiliza.
La misa celebrada en la casa de esta hija de Obatalá mostró algo de aquel uso
especial que tiene que ver con un despliegue particular de la corporeidad, con
un manejo de la sensorialidad más allá del uso “normal” o cotidiano de los senti-
dos. Es decir, una sensación del ver, del oír, del sentir, que trasciende el plano de
lo tangible y se instala en una espacialidad y temporalidad distintas de aquellas
en las que participamos, lo cual no significa ininteligibilidad total. Esta clase de
ocasiones sociales permite resignificar la concepción misma del uso y función
de los sentidos; así, su utilización no es sólo la definida por la biología del sujeto.
Entonces, se podría afirmar que la vista no es la única que ve, sino también los
otros sentidos, lo cual podría significar, a su vez, un modo distinto de representa-
ción del mundo. Ello es algo que, pienso, se manifestó a lo largo de la ceremonia.
Sin embargo, dos momentos llamaron mi atención. El primero, aquel en el
cual Gloria hace las veces de canal; entonces ella escucha, ve o siente lo que su
o sus eggun le muestran, y nos dice o nos pregunta a cada uno sobre tal o cual
situación. Verbigracia, cuando se dirigió a la joven profesora y le señaló:
Dice aquí que tú vienes con una cirugía, en unos dos o tres años vienes con
una cirugía, ¿oyes? Dice que antes de que te hagas esa cirugía, de ir al quirófano,
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 105
tienes que limpiarte con una vela o con un pedazo de carne, que ya vienes con
una cirugía. Aquí es donde dice que ellos antes de salir a un viaje tienen que ir
a pedir la bendición de Yemayá, tienen que untar tres panes con miel y ponér-
selos a ella y pedirle la bendición.
En estos casos, la espiritista se encuentra consciente y adquiere una posi-
ción adusta y distante. Cierra los ojos o reposa la mirada sobre cualquiera de los
presentes, aun cuando parece no mirarlos. Entretanto, ella y nosotros fumamos
tabaco y seguimos a la espera de lo que habrá de surgir en este singular diagnós-
tico. Pero nuestros cuerpos, nuestras posiciones, también se ven transformados
en medio de la misa, por cuanto debemos de abstenernos, por ejemplo, de cruzar
las piernas o los brazos, ya que eso puede impedir la comunicación de Gloria con
sus muertos o con los nuestros que también están presentes en ese instante.
El segundo momento tuvo lugar cuando Yamara, uno de los espíritus del
cuadro espiritual de Gloria, se hizo presente entre nosotros. El sujeto-cuerpo que
es montado por el oricha o el eggun, en este caso un eggun, plantea a los partici-
pantes una “nueva” agencia, en tanto que él o ella alojan un “otro” u “otra” ajeno
que comparte su corporeidad con la del sujeto o, la mayor parte de las veces,
lo expulsa de sí. El sujeto —o agente— que ha sido montado y ahora es caballo
de santo o caballo de muerto, es presa de un “poder soberano”, ante el cual no se
puede resistir en la gran mayoría de ocasiones. Su cuerpo es gobernado por la
divinidad o por el muerto y, de ahí en adelante, sus deseos, sus pensamientos,
sus acciones, no son más los de Gloria, Juanito, Betty, Tatiana o comoquiera
que se llame el elégùn (elegido), sino los de la entidad que se presenta. Entonces,
estamos otra vez ante la emergencia de una “nueva” corporeidad y con ella la
aparición de un lenguaje que, aunque familiar, no es el de la persona que sirve
temporalmente de caballo y que es habitada por otro distinto de ella.
Cuando Yamara bajó, se presentó un giro en la dinámica de la ceremonia;
dicho cambio fue repentino y no me di cuenta de que estábamos en presencia
de un eggun sino después de un rato. El objetivo de aquella misa espiritual de
limpieza, espacio privilegiado donde se despliega una serie de dispositivos sim-
bólicos que buscan restituir el equilibrio perdido, emergía con toda su fuerza en
ese momento. Gloria se puso de pie, le pidió a Juanito que le arrojara cachaza
atrás del cuello y que le alcanzara una porción de cada una de las hierbas que
Luis Carlos Castro Ramírez106
estaban sobre la estera. Enseguida se dirigió a mí y me dijo: “¡Ven acá, tienes tre-
mendo muerto encima, hijo!”; esparció con su boca sobre mi cuerpo un poco de
cachaza, y, con las hierbas que el omo Aggayú le había entregado, me fustigó de
manera fuerte por todas partes. Luego me las entregó y me ordenó romperlas y
arrojarlas por la entrada que da al patio que antecede el cuarto de muertos.
Un silencio se hizo mientras Gloria y yo nos encontrábamos en el centro
del lugar y ella me sostenía por las manos con los ojos cerrados. Luego, una voz
musitó: “Buenos días”, saludo al cual respondimos. De nuevo tuvo lugar el silen-
cio y otra vez con voz dulce, un tanto cansada, me interrogó: “¿Por qué vives tan
sólo, hijo? ¿Por qué te aíslas tanto? ¡Tienes que sacar tiempo para ti!”. Mientras
ella me decía eso apoyándose fuertemente sobre mí, sentía cómo sus manos y
su cuerpo temblaban. Durante estos momentos pensaba en lo que me pregun-
taba y, por supuesto, en todo lo aprendido de manera libresca alrededor de este
tipo de fenómenos. Repentinamente, mi concentración se volcó sobre la gran
fuerza que Gloria -o he de decir, Yamara- hacía para intentar bajarme, a lo cual
me resistí consciente o inconscientemente. Y, entonces, la voz de la médium
se volvió imperiosa: “¡Bájate, sube!”. Otro cambio en el registro de la voz y se
dirigió a Juanito: “Ven acá, con albahaca, santígualo por la espalda, con aguar-
diente”. Juanito, presto a cumplir la petición, pasó la hierba sobre mí y me escu-
pió la cachaza. Según Lydia Cabrera (2006), la albahaca es utilizada para la buena
suerte, para despojar a la persona de las malas influencias y del “mal de ojo”;
además, esta planta posee una variada gama de usos terapéuticos y rituales.
Fig. 14. Gloria, santera y espiritista
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 107
De nuevo el mutismo se apoderó de los participantes, ajustándose a las
respiraciones contenidas. Yamara se mostraba jadeante y la expectación de
quienes estaban sentados parecía creciente; la excepción parecía ser el ayu-
dante cubano, siempre listo para cualquier solicitud que se pudiera presentar.
Tomados por las manos, los dos girábamos en círculos imperfectos, ora hacia
la derecha, ora hacia la izquierda, con pasos lentos y trastabillantes. De pronto,
la voz de Yamara se tornó violenta y en esta ocasión me dijo lo siguiente: “¡No
más andar con maricas!”. Una pausa y un susurro puso en el aire otra petición:
“Los collares”. “¿A quién?”, preguntó Juanito. “Ponle los collares, este niño tiene
un problema en la salud, su salud se está deteriorando […] Un accidente finali-
zando el año, el 24, pasando una calle, corriendo, un carro rojo va a pasar y lo va
a levantar”. Mientras me vaticinaban el accidente, el omo Aggayú se apresuraba
a ponerme los collares. “Ten cuidado con eso, a ti te lo está advirtiendo el espí-
ritu de un enano, Yesid, acuérdate de él. Él viene de familia ancestral de árabes
que lo acompañan mucho”. Aquí no sé exactamente a quién se refiere ese “él”,
porque algunas de las cosas que me dice están atravesadas por pequeños vacíos
del lenguaje, lo cual hace confusas ciertas advertencias. “Cuídate mucho de
alguien que quiere estar contigo en la cama, que te vaya a prender una enferme-
dad venérea; cuídate de la cadera para abajo, vas para cirugía de un momento a
otro, cuídate del dolor en las piernas”.
Luego abrió los ojos y se dirigió al asiento. Lentamente, aquejando dolor en
la cadera y con expresión exhausta, me aconsejó por mi salud hacerme varios
baños en frente de Obatalá. Durante ocho días debería rogarme la cabeza. Dicha
rogación consiste en un ritual que busca la adquisición del equilibrio, de la
armonía, y que se puede hacer en frente de cualquier santo. En este caso, aparte
de obtener un balance, se desea que con la rogación se “refresquen” o se “acla-
ren” las ideas para que la persona pueda eliminar perturbaciones de alguna
índole que puedan impedirle resolver dificultades presentes. Así, para este
ritual al lado de Obatalá, me señalaría Juanito más tarde, habría de llevar pan,
leche, clara de huevo, una planta que le dicen la prodigiosa y ñame rayado. Con
estos ingredientes debía hacer una especie de bolo, poner un algodón en cruz y
colocarlo sobre mi cabeza al momento de dormir utilizando para ello un quepis
blanco. Además, conseguir una Virgen de las Mercedes, que es la virgen que
sincretiza con Obatalá, y pedirle a ella por mi salud, lo cual me comprometía
Luis Carlos Castro Ramírez108
también a ponerle una vela y no tener relaciones sexuales en el lapso que durara
la rogación. En caso de tenerlas, debería esperar tres días para comenzar nue-
vamente los ocho días. Al cabo de un momento, Gloria le preguntó a Juanito:
“¿Quién montó?, una mujer muy brava”. A pesar de esta pérdida de la conciencia
que afirmaba tener, ella indicó que el muerto de la mujer que había montado
deseaba limpiarme.
Una vez que Yamara dejó de montar a Gloria, nos ubicamos todos sentados
alrededor de la médium, pero ahora me encontraba a su lado izquierdo, mien-
tras que la profesora Tatiana ocupaba mi antiguo puesto. Gloria había dejado
de servir de caballo a Yamara y, de la misma forma que lo habíamos hecho al
comienzo, encendimos los tabacos quienes ya no lo teníamos y, mientras fumá-
bamos, ella asumió otra vez una posición que oscilaba entre un “ir” y un “venir”.
Miraba su tabaco y nos hablaba lo que sus eggun le comunicaban:
A ella le hicieron tres brujerías [se refiere a Betty], una de ellas fue muy
brava, hay que darle ruda machacada. [Mira a Juanito y le dice:] Coges el zumo
y le mezclas aceite de ricino y le das esa toma durante nueve días, para que
ella limpie su vientre por dentro. Yo no sé cómo ella está viva, el mal de ella es
primordialmente por familia. Eso que le hicieron es puro trabajo vudú, pura
magia negra. Y así, ella vaya y vaya al médico, nunca van a encontrarle nada,
está divinamente bien […] A ti te hablan, desarróllalo hija, desarróllalo. [De
nuevo le habla a Juanito y le dice:] Límpiala, por aquí tengo una oración de San
Luis Beltrán; se hace con un vaso de agua, una vela prendida y con albahaca.
Le “sopeas” aguardiente y la vas limpiando. Límpiala, límpiala, y haz que ella
rompa eso, que escupa siete veces […] y eso se va para el río.
En esta práctica se evidencian elementos que habían sido sugeridos en
relación con el modo como se entienden y explican la enfermedad y la salud.
Betty no es un individuo aislado de la comunidad, de la familia, de la naturaleza
y del mundo inmaterial. Ella, por el contrario, está indefectiblemente ligada a
todo lo que la rodea, aunque en este sentido su ser y estar en el mundo resultan
profundamente contingentes. Posteriormente, la hija de Ochún confirmaría lo
dicho por Gloria: ella sospechaba de la existencia de una mujer que era su fami-
liar y que le gustaba ser “brujera”. Esta mujer vivía en la parte oriental de Cuba,
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 109
una zona en la que suele practicarse mucho el vudú, el palo monte y las varias
formas de espiritismo.
Cuando la discusión sobre la salud-enfermedad se sitúa en el ámbito de lo
ritual, un elemento pareciera estar permanentemente vinculado: el problema de
la envidia y los celos. En tales casos, el sujeto que causa dicho sentimiento se ve
expuesto a ser atacado con algún maleficio que su rival le provoca (Uribe, 2006;
1999). Cuando esto tiene lugar, emerge un “escenario de guerra” y esa lucha úni-
camente puede librarse desde allí; cualquier otro intento resulta infructuoso.
El tema de la envidia es algo a lo que se le teme y que aparece frecuentemente
en las conversaciones de los santeros y practicantes. Ello crea situaciones ten-
sionantes y conduce, en buena medida, a la pérdida de la seguridad ontológica,
porque el estatus religioso, económico, el bienestar, en suma, el poder, se ven
amenazados por un “enemigo invisible” que se encuentra agazapado, esperando
el momento adecuado para atacar.
La “envidia” deviene violencia, que podría ser pensada como “violencia sim-
bólica”; no obstante, ésta adquiere un carácter marcadamente real para quie-
nes habitan aquellos “otros” sistemas de referencia. En este espacio, el sujeto
se convierte, siguiendo a Agamben (2006), en “nuda vida”, es decir, una vida
que, aunque no es vista como sacrificable, queda expuesta a que cualquiera la
tome. La persona queda desprotegida ante un “poder soberano”, el cual reside
en un “otro” que es capaz de trabajar a distancia y que se muestra radicalmente
distinto y potencialmente peligroso. El hecho de no saber en muchas ocasiones
quién es dicho enemigo, contribuye a aumentar el poder de este advenedizo
adversario, detrás del cual se encuentran agazapadas la enfermedad y la muerte.
Sin embargo, el sujeto que se encuentra en esta situación de indefensión, a
merced de este “poder de muerte”, contrario a lo que señala este mismo autor,
en algunas ocasiones logra encontrar la solución, vía el ritual y el sacrificio,
elementos que se encuentran íntimamente ligados. Ambos, como se ha suge-
rido en este trabajo, desempeñan un papel importante dentro de la santería y
espiritismo.
Entonces, la santera llamaba la atención sobre el hecho de que la enferme-
dad no podía ser localizada por el médico en la inmediatez del ser de Betty. Ella
estaba enferma físicamente debido a un “algo” que le había sido hecho desde la
lejanía; su cuerpo había sido “poseído” por un mal espiritual que en parte debía
Luis Carlos Castro Ramírez110
ser combatido espiritualmente. Por cuanto Betty, al igual que algunos de los
presentes, posee un “don” que no “trabaja” y que reside en la parte espiritual,
ella tiene que desarrollarse y desarrollar a sus eggun, ofrecerles “luz” para que
la ayuden a resolver. Constantemente le es insinuado a Juanito que ayude a su
esposa en el proceso de curación, dado que él ha avanzado en un saber que debe
compartir con ella para fortuna de los dos.
Aquí dicen que van a firmar unos documentos para un negocio que les
va traer mucho iré. Óyeme Juanito: hay una mulatica muy linda que se hace
mucho a tu lado, ¿quién es? “Mi madrina”. ¿Tú sí les has hecho alguna misa?
“No, cuando invoco a los eggun, les pido mucho”. Ella quiere que le hagas una
misa espiritual, pero dice que tienes que ser tú solito; ella tiene un mensaje muy
bonito para ti […] Dice aquí que, para que se te dé un negocio, tienes que aten-
der primordialmente a eggun y tienes que darle tres pollitos al Elegguá. Pero
antes de que firmes no tienes que decirle a nadie, ni hables, ni digas, porque
se puede caer el negocio. Juanito, tú también tienes un negro grandísimo, un
eggun de un negro grande […] Tú tienes un cuadro espiritual grande y bonito,
es como si también tuvieras un cementerio detrás. […] Pero que cansada estoy.
En el “canaleo” que presenciamos entre Gloria y sus eggun, éstos le mues-
tran y le ayudan a leer el tabaco. En este sentido, cuando es montada o simple-
mente hace de “intérprete”, es “cuerpo frontera”, espacio oscilante que no sólo
separa, sino que comunica, porosidad que se instala entre el mundo visible y el
mundo invisible. “Ellos” marcan signos que deben ser leídos y transmitidos a los
asistentes. Así, la misa realizada tenía dos finalidades: por un lado, se trataba
de una misa espiritual de limpieza; por otro, estaba destinada a develar parte de
nuestro cuadro espiritual, es decir, se deseaba investigar cuáles eran los espíritus
que nos acompañaban y qué era lo que nos querían comunicar.
Es importante señalar que, si bien los diagnósticos que han surgido acá,
como los que se insinuaron atrás, están enmarcados en un sistema de referencias
que en principio resulta ajeno no sólo en el modo mismo de diagnosticar, sino
en la terapéutica, con todas las interdicciones y prescripciones, no por ello estos
“otros” sistemas entran en confrontación directa con el sistema médico institu-
cional. El argumento aquí es que esa medicina oficial resulta “complementaria” a
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 111
lo que el iworo, oriaté, babalawo, espiritista o cualquier otro especialista determi-
nen. La salud-malestar psicofisiológica pasa por la salud espiritual.
La restitución del orden, de la salud, de la prosperidad económica, del poder
o el mantenimiento de éstos, van a ser posibles, como se ha venido mostrando
en las narraciones, a partir de un hecho elemental, pero que fundamenta, sin
lugar a dudas, todos los sistemas rituales, incluyendo los que aquí refiero. Dicho
principio es el del sacrificio y la ofrenda. El sacrificio, señala Girard (1998), fun-
ciona como un dispositivo por medio del cual se abre la posibilidad de desviar
la violencia que amenaza con herir a los integrantes de un colectivo cualquiera.
Dicho desvío ocurre siempre y cuando sea posible encontrar una víctima sus-
titutiva. La selección de esa víctima se origina, en principio, en unos acuerdos
que tienen lugar de manera más o menos pautada dentro de cada sociedad.
No todo es susceptible de ser sacrificable ni de ser ofrendado. En la santería,
cada oricha tiene unas preferencias, unos animales que le pueden ser ofrecidos
en sacrificio, unas frutas, comidas o bebidas que le pueden ser ofrendadas. No
obstante, en ciertos momentos el santero o babalawo tiene que consultarle a la
divinidad si desea recibir tal o cual sacrificio u ofrenda.
Una hora y media después de haber dado comienzo a este rito espírita,
asomó por la puerta del cuarto de muertos Luis Carlos, el último de los partici-
pantes de ese día. Con su llegada tuvo lugar la introducción de nuevos mensa-
jes que sus eggun traían para nosotros y la reafirmación de algunos otros que
Gloria nos había estado señalando. Tras disculparse por la tardanza a causa de
un problema que se le había presentado, él pasó frente a la bóveda y, del mismo
modo que lo habíamos hecho al comienzo, sumergió las manos en el baño de
flores que había preparado Juanito y Gloria, para luego guiarlas de modo circu-
lar sobre su cabeza. Una vez que lo hizo, se sentó en una silla más baja en medio
de Juanito y muy cerca de Francisca, Caridad y un negro africano que no tiene
nombre, los cuales son los eggun que tiene Gloria en su cuadro espiritual, repre-
sentados por tres muñecos sentados en pequeñas butacas. Francisca es una
muñeca negra que lleva vestido y pañoleta de color amarillo; de sus manos y
cuello cuelgan algunos collares de perla. Por su parte, Caridad, que es al parecer
la guía espiritual más fuerte de esta hija de Obatalá, está ataviada al igual que
Francisca, con vestido y pañoleta amarillos. Según Gloria, ella es una mujer de
plata. Caridad es de tez blanca, algunas veces lleva castañuelas y en ocasiones
Luis Carlos Castro Ramírez112
fuma con una boquilla. El negro africano anónimo viste de blanco, porta una
especie de pañoleta del mismo color alrededor de su cabeza y fuma una pipa.
En medio de los mensajes, de nuevo se entonaron algunos cantos, con
los cuales se buscaba que los espíritus bajaran a ese espacio dispuesto de
manera cuidadosa para la misa. Gloria le dijo a Luis Carlos: “¡Eche un cantico
ahí, mijito!”. Acto seguido, entonó: “San Miguel venció, San Miguel venció, San
Miguel venció con el poder de Dios, que yo venzo una y yo venzo dos. Vamo a
vencer la dificultad, vamo a vencer, que yo venzo una y yo venzo diez. Siete días
con siete noches caminando por el mundo […]”.
Después del canto, los avisos también llegarían para la santera, quien
empezó a acusar un cansancio notorio. Su voz se tornaba lenta, aun cuando en
ciertos momentos se rebelaba contra los signos de agotamiento que su cuerpo
no pretendía ocultar:
¡Ay madrina! ¿Le puedo decir algo con el perdón de la mesa? Le espera algo
tan bonito en una esquina de su casa, una bendición tan grande, que usted ni
se imagina. Tiene usted atrás un negro que no quiere ni saber […] Aquí hay un
muerto que quiere pasar. ¿Hacemos un cordoncito? Es un negro grande que
viene con guayabera y una cadena, algo larga, pero ese muerto no es mío ni de
ella, es un muerto de Juanito, el fuerte de tu cuadro espiritual. “¡Uy, mira, es que
estoy erizada!”, se queja Gloria. “¡Esta agua quedó buenísima!, te voy a decir algo.
Aunque vas para Ifá, eres tremendo muertero, cuando te hagas Ifá ten la bóveda
aparte, porque tienes tremenda fuerza con los muertos”, le dice Luis Carlos al omo
Aggayú. “A mí en el itá me dijeron eso”, responde Juanito. “Aché y luz para mis
muertos todos los días”. “A mí me dijeron en el itá: tu paso es directo para Ifá, pero
maferefún [alabado sea…; todo el poder sea para…] los eggun”.
Escenario de predicciones para cada uno de los presentes, la misa espiri-
tual proporciona unas condiciones espaciotemporales en las que las lógicas
cotidianas son puestas a prueba. Un “nuevo” lenguaje surge impetuoso, car-
gado de insinuaciones que crean texturas a cada percepción, a cada emoción,
a cada silencio. Las narrativas de trance-posesión, categoría insuficiente para
dar cuenta de la riqueza simbólica expresada a lo largo de cada una de estas
ocasiones sociales, en verdad sucumben ante el decir-hacer de los eggun o de
Caballos de eggun, caballos de ocha: cuando los muertos y los santos montan 113
los orichas que se manifiestan por medio de sus caballos.
A lo largo de este espacio, los avisos siguieron llegando acompañados por
limpias espirituales que hicieron tanto Gloria como Luis Carlos. Los despojos de
las malas energías o de algún eggun que pudieran haberse adherido a la persona
y estarle causando malestar, se llevaron a cabo utilizando las plantas que per-
manecían sobre la estera, con las cuales cada uno de los participantes recibía
pases sobre el cuerpo, mientras los especialistas recitaban oraciones de protec-
ción para todos. Igualmente, cada asistente recibió instrucciones sobre lo que
debía hacer una vez hubiese salido de allí.
Fig. 15. Altar para Changó
115
Conclusiones
La santería cubana y el espiritismo en Bogotá señalan un escenario rela-
tivamente reciente en su aparición, comparados con otros movimientos
religiosos que han adquirido importancia en las últimas tres décadas. No
obstante, es claro que está operando un proceso de rápida expansión, con
lo cual se tienden a reconfigurar los nodos terapéutico-religiosos ofertados
a los miles de itinerantes que en su cotidianidad acceden a estos espacios
de sanación y reconfiguración del lazo social. Por otra parte, dicho “reaviva-
miento” de sistemas religiosos con fuertes influencias afroamericanas en el
país, no está exento aún de los prejuicios originados en el pasado colonial. La
santería, el vudú, la umbanda, las diferentes clases de espiritismo y muchas
otras creencias de origen sincrético continúan siendo asociadas en el imagi-
nario con los escenarios brujescos: espacios que atentan contra el orden de la
buena sociedad judeocristiana, pero también contra la sociedad heredera del
racionalismo occidental. Y es que, si en el caso de los indígenas en Colombia
ha operado un cambio sustancial en el modo en que se los piensa, de manera
que ellos ahora son vistos como reservorios de sabiduría, incluso en lo que
respecta a las prácticas médicas y rituales (Uribe, 2002), esto no es fácilmente
extrapolable a las prácticas afroamericanas o africanas, a pesar de la fuerte
herencia de estas culturas existente aquí. Lo “negro” aún habita en nuestro
pensamiento y lenguaje en el lugar de lo bárbaro, del atraso, de la naturaleza
y del terror; sus prácticas se mantienen en el ámbito de todo aquello que es
innombrable por su mismo carácter “ignominioso”.
Luis Carlos Castro Ramírez116
Sin embargo, habría que señalar el importante hecho de que la santería y
el espiritismo en Bogotá, sus prácticas y practicantes, no pueden ser vinculados
a sujetos de bajo capital cultural o económico. Los sujetos que inician trayec-
torias terapéuticas o rituales o, simplemente, quienes van por curiosidad, en la
mayoría de los casos pertenecen a los estratos medio-alto y alto. Muchas de las
personas que conocí a lo largo de estos dos años han pasado por una formación
educativa superior. Algunos de ellos se encuentran en importantes cargos polí-
ticos, son docentes, militares o profesionales en proceso de formación en las
universidades más importantes de la capital.
Lo señalado pude observarlo de modo más claro el 4 de octubre del año
pasado en la festividad de Orula, el mismo día dedicado en el catolicismo a San
Francisco de Asís. En aquella ocasión fui invitado a casa de unos babalawos al
norte de la ciudad, donde conmemoraban esta trascendental fecha. Durante
ese día, los sacerdotes de Ifá no realizan consultas y solamente se dedican a
honrar a este importante oricha de la predicción. Igualmente, algunos ahijados
y amigos cercanos fueron a casa de los babalawos a presentarle sus respetos
a Orula, a hacerle alguna ofrenda y a compartir parte de la gran comida que
se prepara para la divinidad y para los asistentes. Todas estas consideraciones,
por supuesto, se hacen extensivas a los padrinos, por quienes los allí presentes
manifestaban una gran deferencia.
Las prácticas de los administradores del conocimiento religioso-terapéu-
tico de la santería y el espiritismo no se encuentran ofertadas públicamente.
El acercamiento a estos sistemas religiosos afrocubanos que debido a diferen-
tes dinámicas locales y globales se han diseminado en Bogotá, se hace posible
en cuanto ellos funcionan como una red social. El ingreso dentro de uno de
estos nodos tiene lugar por medio de otros sujetos que con anterioridad han
realizado algún recorrido dentro de ellos. Asimismo, aquí solamente existen los
practicantes y sus prácticas. Dentro de la santería que tiene lugar en Colombia
no hay ninguna institucionalidad nacional que centralice y regule las prácti-
cas de los santeros y babalawos, como sí existe una institucionalidad nacional
e internacional en el espiritismo, por lo menos en algunas de sus variantes. En
la santería bogotana, en principio, no está presente, como en el caso cubano,
una “Asociación Cultural Yoruba”, que le posibilit[e] a sus afiliados y afiliadas el
reconocimiento de ser santeros, santeras o babalawos como ocupación oficial
Conclusiones 117
con su propio ‘carné de religioso’” (Von Wangenheim, 2008). A pesar de la insti-
tucionalidad que algunos han tratado de darle, en consonancia con las políticas
de Estado, en la santería no existe nada como una “corte mundial de santeros”.
Sin embargo, de la mano de la desregulación del campo religioso de las
prácticas santorales y espiritas, de los persistentes silencios de santeros y baba-
lawos y de la insistencia sobre los “secretos de la religión”, surgen otras ofertas
en el mercado religioso. Situación que pone de manifiesto el problema señalado
por Agapito de la “falsificación” y la “especulación” que ha afectado a las reli-
giones afro. El asunto es que, si bien esto perjudica la imagen de la santería y
el espiritismo, así como la de los practicantes filiados por una “cuestión de fe”,
en cuanto se carga de exotismo a estas creencias, es precisamente el exotismo
el que, a su vez, confiere un valor adicional a estas prácticas. El poder está en la
radicalización del “otro” y de lo “otro” que se representan como arcanos indes-
cifrables, en la radicalización del decir-hacer del “otro”, con lo cual se puede
intervenir en las acciones de los demás, en el destino escrito antes de nacer, en
el infortunio, en el malestar del sujeto producto en parte de ese “malestar en la
cultura”.
Como consecuencia de lo anterior, la santería y el espiritismo en la ciudad
se convierten en ofertas terapéutico-religiosas que trabajan desde la marginali-
dad. La fascinación y el horror se mezclan de manera permanente en las repre-
sentaciones que se tienen sobre las religiones afroamericanas. La comprensión
y manejo de los procesos de salud-enfermedad, así como las terapéuticas, plan-
tean una gran tensión con las nociones occidentales del ser y estar enfermo. Las
tecnologías médicas a través de las cuales se diagnostica la enfermedad o se la
interviene, se encuentran en oposición frontal con las utilizadas desde sistemas
como el de la santería o el espiritismo. En la santería y el espiritismo, la baraja
española, el tarot de los orichas, el tabaco, el vaso con agua, el obí, el diloggún
y el Ifá pueden ser considerados “tecnologías terapeúticas”. Cada uno de estos
sistemas de adivinación-interpretación entraña grados de complejidad y de
experticia en su utilización. Por medio de los signos se determina en los regis-
tros lo que le viene sucediendo a la persona y el modo en que se debe obrar para
restaurar el aché, la gracia o la salud que se han perdido.
No sólo los anteriores dispositivos de adivinación-interpretación se con-
vierten en tecnologías terapéuticas, pues el cuerpo mismo se vuelve una de
Luis Carlos Castro Ramírez118
ellas. No obstante, el cuerpo emerge, no de modo exclusivo como una tecnolo-
gía de diagnosis, sino también de curación. Y ello es algo que se hace tangible en
los fenómenos de trance-posesión que, como se mostró en un comienzo, pare-
cen estar presentes en muchas culturas alrededor del mundo. En la santería o
el espiritismo, al sujeto que es montado por el oricha o que pasa eggun no se le
considera de entrada una persona trastornada mentalmente. Por el contrario,
en estos fenómenos reside la posibilidad de comunicación con los ancestros o
con las divinidades que bajan al mundo físico que habitamos para materiali-
zarse y agenciarse, a través del cuerpo de algún omo o algún elégùn. A partir de
esto advierten, comparten, bailan, se alimentan y curan a los presentes en ese
momento.
En este sentido, el montar santo o pasar muerto es una condición deseada
y representa un gran honor para la persona escogida. Es importante insistir en
el hecho de que todo esto suele suceder en el ámbito ritual. La pérdida de la
agencia del sujeto que se ve desplazada por el santo o el oricha es un asunto
ritualmente manejado. Los cantos, la música y las oraciones buscan propor-
cionar la puerta de entrada a los eggun y a los ocha. Entonces, ser caballo de
muerto o caballo de santo involucra, en ciertos momentos rituales, un ejercicio
consciente, racional, de lo que se debe hacer para que el ancestro o la divinidad
bajen a ese cuerpo que les es prestado momentáneamente.
El entendimiento del trance-posesión suele variar de uno a otro espiritista,
santero o babalawo. Pero es necesario llamar la atención sobre el hecho de que
estas categorías, en buena medida, son producto de la experiencia de Occidente
frente a estos fenómenos. En el primer capítulo señalé que el trance suponía la
pérdida de la conciencia; empero, para las personas con las que hablé, dicha
pérdida tiene lugar cuando el eggun o el oricha montan su caballo. El trance
resulta más un estado de contemplación que se presenta especialmente cuando
el espiritista sirve de canal y puede ver o escuchar lo que los muertos hacen o
dicen.
El trance y la posesión no son categorías equiparables con montar, subir,
pasar u otras que se refieren a la bajada del muerto o del santo. Podría arries-
garme a afirmar que la posesión, en la santería y el espiritismo, tiene lugar
cuando hay brujería de por medio o alguna circunstancia en la que se recoge
un muerto obscuro. La diferencia que quiero subrayar aquí tiene que ver,
Conclusiones 119
evidentemente, con la cuestión de que la entidad que “ingresa” en el cuerpo o
el “mal” que ha sido enviado a distancia y que recae en el sujeto instalándose
en él, disminuyen la posibilidad de que la persona actúe según su voluntad. La
agencia en estas situaciones se dificulta aún más.
Cuando se piensa que la posesión no sólo es la pérdida de la posibilidad
del decir-hacer, sino también el espacio de la enfermedad, de la angustia y la
incertidumbre, lo que emerge es un sujeto sufriente, un sujeto que, como se dijo
antes, es presa de un “poder soberano” al cual debe hacerse frente o aceptar
inexorablemente el ingreso en el estado de máxima indiferenciación: la muerte.
La lucha en este terreno hace necesaria la intervención de un especialista,
alguien que haya sido iniciado en los grandes secretos religiosos, que sepa cómo
enfrentar al advenedizo enemigo.
Los fenómenos de trance-posesión, como se señaló en el primer capítulo,
han sido vistos por algunos investigadores como un espacio a través del cual
las comunidades o los individuos resuelven conflictos reprimidos en la coti-
dianidad. Es decir que las narrativas y las interpretaciones de trance-posesión
podrían representar tensiones, producto del manejo de relaciones sociales
vinculadas al poder, el género, lo étnico, etcétera. Una primera aproximación
a los fenómenos de trance-posesión, o mejor, del montar santo y pasar muerto,
en las narrativas de las personas que participan de sistemas religiosos como el
de la santería o el espiritismo, parecería, en principio, no coincidir con dichas
explicaciones.
Sin embargo, esto no significa que aspectos como el género, el poder o lo
étnico estén ausentes. El asunto es que fenómenos como el montar santo, pasar
muerto o el trance-posesión, no pueden ser reducidos a una u otra explicación
o interpretación. Cuando se piensa en lo que sucede en ceremonias como el
asiento o en las misas espirituales, la interpretación es atravesada por un sinnú-
mero de factores que intervienen y se articulan casi siempre de manera para-
dójica y contradictoria. Estas ocasiones sociales desbordan las categorías de
la lógica clásica, las explicaciones causales o el ordenamiento taxonómico del
mundo que parece tambalear aquí, lo cual implicaría la necesidad de buscar
“sistemas lógicos alternativos a la lógica clásica menos intolerantes a la con-
tradicción” (Páramo, 2000: 480). La indiferenciación a la que me referí antes es
la que gobierna estos espacios del creer. El universo no concuerda claramente
Luis Carlos Castro Ramírez120
con parejas dicotómicas del corte de bueno/malo, femenino/masculino, salud/
enfermedad, adentro/afuera, cuerpo/mente o cuerpo/alma, por sólo mencio-
nar algunas. Por el contrario, estos sistemas religiosos se regodean en la para-
doja, en la ficción. Se trata de un escenario de lo innombrable.
Cuando el ocha o el eggun descienden y se agencian a través de sus hijos o
elegidos, lo hacen para ayudarlos a resolver problemas de salud, dinero, amor
o cualquier otra dificultad. Estos contextos plantean una propuesta en mate-
ria terapéutica, un modo diferente de concebir al sujeto, de reflexionar sobre el
cuerpo y el alma, de pensarlo en su relación con los “otros” y lo “otro”. Es decir,
de considerar sus vínculos con la cultura y la naturaleza, lo cual implica una
ubicación distinta de su ser y estar en el mundo.
En el asiento y las misas emerge un “nuevo cuerpo”, un “nuevo sujeto”. La
corporeidad marca un antes y un después del ritual. Un “cuerpo frontera” ingresa
y es confrontado por “otros” cuerpos, por el espacio, el tiempo y el mundo inma-
terial. Este cuerpo en un comienzo se plantea como un límite frente a lo “otro”.
El sujeto que se mueve en el terreno ritual se encuentra a sí mismo separado de
todo cuanto lo rodea. Sin embargo, la misma dinámica lo situará en una rela-
ción bastante disímil a la que tiene lugar durante su ingreso.
Hacer el santo y participar de una misa espiritual suponen dos espacios
rituales diferentes. A pesar de ello, ambos comparten una serie de principios
que se mueven dentro de la ambigüedad exteriorizada por medio del cuerpo,
porque ese “cuerpo frontera” no es totalmente un lugar de corte. La frontera
interrumpe, pero, en un sentido más amplio, comunica, y cuando lo hace en
el ritual, lo hace re-velando la indiferenciación. El sujeto que se mueve en la
cotidianidad dentro de órdenes clasificatorios relativamente definidos como
condición de sostenimiento de su seguridad ontológica, en el escenario ritual
parece romper con dichos órdenes. Más aún, comulgar con la indeterminación
se convierte en un imperativo categórico si se quiere participar en esos otros
sistemas de referencia.
El cuerpo que es montado, que es poseído, que hace las veces de caballo, nos
pone frente a una multiplicidad de “mundos posibles” que se despliegan y llevan
al sujeto a “habitar lenguajes” que pueden resultar diametralmente opuestos
a los de su universo cotidiano. Estos lenguajes son vividos, encarnados en el
cuerpo y re-vividos en las narrativas de los santeros, espiritistas y participantes.
Conclusiones 121
El cuerpo que “nace” cuando el eggun o el oricha se manifiestan a través de los
creyentes, es uno que alberga en sí la paradoja y la contradicción. La paradoja
tiene lugar en el momento en que al sujeto le es restituido su vínculo con esos
“otros” de los cuales se encuentra separado, por medio de la expulsión de sí que
tiene lugar con el agenciamiento del santo o del muerto. Asimismo, los contra-
sentidos aparecen cuando se repara en que, en algunas ocasiones, esos “otros”
que adquieren corporeidad lo hacen en cuerpos que poseen un género distinto
al que tuvieron en el momento de morar en este mundo material, o cuando el
parentesco existente entre el caballo y los eggun no está claramente definido.
En suma, en el instante en que los mundos de los muertos y los vivos se funden
y se resisten al olvido.
Finalmente, hay que señalar que el estudio presentado aquí se encuentra
en estado incipiente. Los fenómenos de montar santo, pasar muerto, de trance-
posesión merecen pensarse de modo más amplio desde la antropología médica
y la antropología de las religiones, así como desde otras antropologías que estén
dispuestas a romper con los marcos disciplinarios tradicionales. La compleji-
dad del problema planteado a lo largo de estas líneas no se agota en explicacio-
nes que se dejen seducir por determinismos y reduccionismos socioculturales
o biológicos. El “avivamiento” de las religiones afro en Bogotá se hace cada vez
más notorio cuando se observan con detenimiento. Al igual que en tiempos de
la trata de esclavos y la Colonia, estas religiones que parecieran encontrarse en
exilio permanente, se reinventan y readaptan a diario. Los orichas, loas, nfumbis
y los eggun son voces y memorias fragmentadas que en el mundo contemporá-
neo continúan hablando de antiguos temas de preocupación ontológica que no
pudieron ser acallados por la racionalidad del mundo occidental.
123
Glosario
Asiento: es el nombre del más importante rito de paso en la santería. También es cono-
cido como coronación o iniciación kariocha.
Babalawo: “padre de los secretos”; sacerdote que pertenece a la regla de Ifá. Como ser-
vidor de Orula, en él residen los secretos del sistema de adivinación-interpretación
más importante.
Babalocha: es el mismo santero, aunque ser babalocha supone haber participado en la
iniciación de otros sujetos.
Caballo: es la palabra con la que se conoce a la persona que ha prestado su cuerpo para
que el muerto o el santo hablen y se manifiesten a través de él.
Ebbó: es una ofrenda de cualquier clase que se le hace a los ancestros u orichas.
Eggun: muerto; ancestro.
Hacer santo: ver asiento.
Igbodú: cuarto de los santos.
Iré: bendición, buena suerte.
Iyalocha: es la misma santera, aunque ser iyalocha supone haber participado en la ini-
ciación de otros sujetos.
Loa: divinidad del vudú.
Maferefún: palabra utilizada para bendecir o agradecer.
Medio asiento: significa que la persona ha recibido collares, guerreros y mano de Orula.
Montar: tiene lugar cuando el eggun u oricha baja y toma posesión del cuerpo de alguno
de los sujetos.
Ocha: es una simplificación de oricha.
Luis Carlos Castro Ramírez124
Oriaté: sacerdote dentro de la santería; resulta de gran importancia dentro de las cere-
monias de iniciación.
Oricha: divinidad dentro de la santería o regla de ocha.
Osobbo: mala suerte.
Otán: piedra sagrada.
Palero: practicante del palo monte.
Palo monte: sistema de creencias de origen bantú.
Patakí: narrativa sagrada que contiene un trasfondo mítico.
Rogación de cabeza: ritual con el que se busca refrescar la cabeza para darle a la per-
sona balance y claridad en los pensamientos.
125
Bibliografía
Aboy Domingo, N. (2005,19-22 de julio), “Causa iniciática en el culto a los Orishas,
alternativa holística de curación”, en Díaz Brenis, E. y Masferrer Kan, E.
(eds.), Memorias del IV Coloquio Internacional de Religión y Sociedad: Religiones
Afroamericanas y las Identidades en un Mundo Globalizado [cd-rom], La Habana.
Ackerman, S. E. y Raymond, L. M. L. (1981), “Communication and Cognitive Pluralism
in a Spirit Possession Event in Malaysia”, en American Ethnologist, vol. 8, núm. 4, pp.
789-799.
Agamben, G. (2006), Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida, Valencia, Pre-Textos.
Agosto de Muñoz, N. (1976), “El fenómeno de la posesión en la religión “vudú”. Un estu-
dio sobre la posesión por los espíritus y su relación con el ritual vudú”, en Caribbean
Monograph Series núm. 14, España.
American Psychiatric Association (1994), Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, 4ª ed., Washington, D. C.
— (1995), Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM IV) [cd-
rom], Barcelona, Masson.
Aparicio, A. R. (2005, 19-22 de julio), “El espiritismo en Cuba. Sus variantes”, en Díaz
Brenis, E. y Masferrer Kan, E. (eds.), Memorias del IV Coloquio Internacional
de Religión y Sociedad: Religiones Afroamericanas y las Identidades en un Mundo
Globalizado [cd-rom], La Habana.
Appadurai, A. (1991), La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías,
México, Grijalbo.
Luis Carlos Castro Ramírez126
Argüelles Mederos, A. (2005, 19-22 de julio), “Unidad y diversidad en las religiones de
origen africano en Cuba”, en Díaz Brenis, E. y Masferrer Kan, E. (eds.), Memorias
del IV Coloquio Internacional de Religión y Sociedad: Religiones Afroamericanas y las
Identidades en un Mundo Globalizado [cd-rom], La Habana.
Barnet, M. (2001), Afro-Cuban Religions, Princeton, Markus Wiener Publishers
Princeton y Ian Randle Publishers Kingston.
— (2000), “La regla de Ocha: the Religious System of Santería”, en Fernández
Olmos, M. y Paravisini-Gebert, L. (eds.), Sacred Possessions. Vodou, Santería, Obeah,
and the Carribbean, New Brunswick, Rutgers University Press, pp. 79-100.
Bascom, W. (1991), Ifá Divination. Communication between Gods and Men in West Africa,
Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press.
Bastide, R. (1969), Las Américas negras, Madrid, Alianza Editorial.
Beyer Broch, H. (1985), “‘Crazy Women Performing in Sombali’: A Possession-Trance
Ritual on Bonerate, Indonesia”, en Ethos, vol. 13, núm. 3, pp. 262-282.
Boddy, J. (1994), “Spirit Possession Revisited: Beyond Instrumentality”, en Annual
Review of Anthropology, vol. 23, pp. 407-434.
Bolívar Aróstegui, N. (1990), Los Orichas en Cuba, La Habana, Ediciones Unión, Unión
de Escritores y Artistas de Cuba.
Bourguignon, E. (1992), “The DSM-IV and cultural diversity”, en Transcultural
Psychiatric Research Review, vol. 29.
Braid, D. (1996), “Personal Narrative and Experiential Meaning”, en The Journal of
American Folklore, vol. 109, núm. 431, pp. 5-30.
Brandon G. (1991), “The Uses of Plants in an Afro-cuban Religion, Santeria”, en Journal
of Blacks Studies, vol. 22, núm. 1, pp. 55-76.
— (1997), Santeria from Africa to the New World. The Dead Sell Memories, Bloomington
and Indianapolis: Indiana University Press.
Cabrera, L. (2006), El monte, La Habana, Editorial Letras Cubanas.
Canizares, R. (2002), Cuban Santeria. Walking with the Night, Rochester (Vermont),
Destiny Books.
Candau, J. (1996), Antropología de la memoria, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión.
Cardeña, E. (1992), “Trance and Possession as Dissociative Disorders”, en Transcultural
Psychiatric Research Review, vol. 29, pp. 287-300.
Castro Ramírez, L. C. (2005), Cuerpos, espacios de encuentros y desencuentros: misas
afrocolombianas en Bogotá [trabajo de grado], Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia, Carrera de Sociología.
Bibliografía 127
Dayan, J. (2000), “Vodoun, or the Voice of the Gods”, en Fernández Olmos, M. y
Paravisini-Gebert, L. (eds.), Sacred Possessions. Vodou, Santería, Obeah, and the
Carribbean, New Brunswick, Rutgers University Press, pp. 13-36.
Deren, M. (2004), Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti, Kingston (Nueva York),
McPherson & Company.
Devereux, G. (1973), Ensayos de etnopsiquiatría, Barcelona, Barral.
Duijl, M. van; Cardeña E.; Jong Joop, T. V. M. de (2005), “The validity of dsm-iv disso-
ciative disorders categories in South-West Uganda”, en Transcultural Psychiatry, vol.
42, núm. 2, pp. 219-241.
Faguaga Iglesias, M. I. (2005, 19-22 de julio), “Relaciones de poder y autoridad entre la
regla de Ocha y el catolicismo romano en Cuba”, en Díaz Brenis, E. y Masferrer
Kan, E. (eds.), Memorias del IV Coloquio Internacional de Religión y Sociedad:
Religiones Afroamericanas y las Identidades en un Mundo Globalizado [cd-rom], La
Habana
Fernández Martínez, M. y Porra Potts, V. (2005, 19-22 de julio), “Entre nosotros los
cubanos...”, en Díaz Brenis, E. y Masferrer Kan, E. (eds.), Memorias del IV Coloquio
Internacional de Religión y Sociedad: Religiones Afroamericanas y las Identidades en
un Mundo Globalizado [cd-rom], La Habana.
Fernández Olmos, M. y Paravisini-Gebert, L. (2003), Creole Religions of the Caribbean.
An Introduction from Vodou and Santería to Obeah and Espiritismo, Nueva York, New
York University Press.
Figueroa, A.; Mederos Anido, G. y Ávila Vargas, N. (2005, 19-22 de julio), “Los oris-
has en los 90: transformaciones actuales”, en Díaz Brenis, E. y Masferrer Kan,
E. (eds.), Memorias del IV Coloquio Internacional de Religión y Sociedad: Religiones
Afroamericanas y las Identidades en un Mundo Globalizado [cd-rom], La Habana.
Franco Ferrán, J. L. (1986), “Esquema histórico sobre la trata negrera y la esclavitud”,
en La esclavitud en Cuba, La Habana, Instituto de Ciencias Históricas-Editorial
Academia.
Friedemann, N. S. de y Cross, R. (1979), Ma Ngombe: guerreros y ganaderos en Palenque,
Bogotá, Carlos Valencia Editores.
Fuentes Guerra, J. y Schwegler, A. (2005), Lengua y ritos del Palo Monte Mayombe.
Dioses cubanos y sus fuentes africanas, Madrid, Iberoamericana.
Giddens, A. (1998), La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructura-
ción, Buenos Aires, Amorrortu Editores.
Luis Carlos Castro Ramírez128
Girard, R. (1998), La violencia y lo sagrado, Barcelona, Anagrama.
Good, B. J. (2005), Medicine, Rationality and Experience. An Anthropological Perspective,
Cambridge, Cambridge University Press.
Goodman, F. D. (1996), “Las múltiples caras de las posesiones”, en Alteridades, vol. 6,
núm.12, pp. 101-116.
Hollan, D. (2000), “Culture and Dissociation in Toraja”, en Transcultural Psychiatry,
vol. 37, núm. 4, pp. 545-559.
Hurbon, L. (1987), Dieu dans le Vaudou haitien, Port-au-Prince, Editions Henri
Deschamps.
Hurbon, L. (1998), Los misterios del vudú, Barcelona, Ediciones B. S. A.
James Figarola, J. (2006), La brujería cubana: el Palo Monte, Santiago de Cuba, Editorial
Oriente.
James Figarola, J.; Millet, J. y Alarcón, A. (1998), El vudú en Cuba, Santiago de Cuba,
Editorial Oriente.
Jacobs, C. F. (1989), “Spirit Guides and Possession in the New Orleans Black Spiritual
Churches”, en The Journal of American Folklore, vol. 102, núm. 403, pp. 45-67.
Kardek, A. (2003), El libro de los espíritus [en línea], disponible en: http://www.espi-
ritismo.cc/Descargas/libros/allankardec/Espiritus.pdf, recuperado: 25 de mayo de
2007.
Kehoe, A. B. y Giletti, D. H. (1981), “Women’s Preponderance in Possession Cults: The
Calcium Deficiency Hypothesis Extended”, en American Anthropology, vol. 83, núm. 3,
pp. 549-561.
Keller, M. (2002), The Hammer and the Flute. Women, Power, and Spirit Possession,
Baltimore, The Johns Hopkins University Press.
Langness, L. (1965), “Hysterical Psychosis in the New Guinea Highlands: A Bena-Bena
Example”, en Psychiatry, vol. 28.
Le Breton, D. (2002a), La sociología del cuerpo, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión.
— (2002b), Antropología del cuerpo y modernidad, Buenos Aires, Ediciones Nueva
Visión.
Lefever, H. G. (1996), “When the Saints Go Riding in: Santeria in Cuba and the United
States”, en Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 35, núm. 3, pp. 318-330.
Lele, Ócha’ni (2003), The Dilogún: the Orishas, Proverbs, Sacrifices, and Prohibitions of
Cuban Santería, Rochester (Vermont), Destiny Books.
Lewis, I. M. (1978), Ecstatic Religión. An Anthropological Study of Spirit Possession and
Shamanism, Nueva York, Penguin Books.
Bibliografía 129
López Mesa, E. (2001), “La trata negrera en el puerto de La Habana a mediados del siglo
xviii”, en Catauro Revista Cubana de Antropología, año 2, núm. 3, pp. 148-158.
López Valdés, R. L. (1986), “Hacia una periodización de la historia de la esclavitud
en Cuba”, en La esclavitud en Cuba, Instituto de Ciencias Históricas, La Habana,
Editorial Academia.
Lukoff, D.; Lu, F. y Turner, R. (1992), “Toward a more culturally sensitive dsmiv:
Psychoreligious and Psychospiritual Problems”, en Journal of Nervous and Mental
Disease, vol. 180, núm. 11, pp. 673-782.
Matibag, E. (2000), “Ifá and Interpretation: An Afro-Caribbean Literary Practice”, en
Fernández Olmos, M. y Paravisini-Gebert, L. (eds.), Sacred Possessions. Vodou,
Santería, Obeah, and the Carribbean, New Brunswick, Rutgers University Press, pp.
151-170.
Matibag, E. (1996), Afro-Cuban Religious Experience. Cultural Reflections in Narrative,
Gainesville, University Press of Florida.
Mason, M. A. (2002), Living Santería. Rituals and Experience in an Afro-Cuban Religion,
Washington, D. C., Smithsonian Books.
— (1994), “I Bow my Head to the Ground: the Creation of Bodily Experience in a
Cuban American Santeria Initiation”, en The Journal of American Folklore, vol. 107, núm.
423, pp. 23-39.
Métraux, A. (1995), Le Vaudou Haïtien, Saint-Amand, Éditions Gallimard.
Millet, J. (2001), “Sustrato cultural de la santería santiaguera”, en Catauro Revista
Cubana de Antropología, año 2, núm. 3, pp. 128-147.
Moreno Fraginals, M. (1977), África en América Latina, México, Siglo XXI.
Morillas Valdés, F. D. (2005, 19-22 de julio), “Cura y terapia simbólica en el imaginario
del espiritismo cruzado”, en Díaz Brenis, E. y Masferrer Kan, E. (eds.), Memorias
del IV Coloquio Internacional de Religión y Sociedad: Religiones Afroamericanas y las
Identidades en un Mundo Globalizado [cd-rom], La Habana.
Nuckolls, C. W. (1991), “Becoming a Possession-Medium in South India. A
Psychocultural Account”, en Medical Anthoropology, Quarterly, New Series, vol. 5,
núm. 1, pp. 63-77.
Ortiz, F. (1973), Hampa afro-cubana. Los negros brujos (apuntes para un estudio de etno-
logía criminal), Miami, Ediciones Universal.
Pedraza, Z. (1999), En cuerpo y alma: visiones del progreso y la felicidad, Bogotá,
Universidad de los Andes.
Luis Carlos Castro Ramírez130
Pérez y Mena, A. I. (1998), “Cuban Santería, Haitian Vodun, Puerto Rican Spiritualism:
A Multicultural Inquiry Into Syncretism”, en Journal for the Scientific Study of Religion,
vol. 37, núm. 1, pp. 15-27.
Placido, B. (2001) “‘It’s All to Do with Words’: An Analysis of Spirit Possession in
the Venezuelan Cult of Maria Lionza”, en The Journal of the Royal Anthropological
Institute, núm. 2, pp. 207-224.
Ramírez Calzadilla, J. (2001), “Persistencia religiosa de la cultura africana en las condi-
ciones cubanas”, en Catauro Revista Cubana de Antropología, año 2, núm. 3, pp. 106-127.
Roelens, T. y Bolaños, T. (1997), “La revolcadera de los jais”, en Uribe, M. V. y
Restrepo, E. (eds.), Antropología en la modernidad. Identidades, etnicidades y movi-
mientos sociales en Colombia, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología.
Seligman, R. (2005), “From Affliction to Affirmation: Narrative Transformation and the
Therapeutics of Candomblé Mediumship”, en Transcultural Psychiatry, vol. 42, núm.
2, pp. 272-294.
Shilling, C. (1997), The Body and the Social Theory, Londres, Sage Publications.
Simmel, J. (1939a), Sociología: estudios sobre las formas de socialización, vol. I, Buenos
Aires, Espasa-Calpe.
— (1939b), Sociología: estudios sobre las formas de socialización, vol. II, Buenos Aires,
Espasa-Calpe.
Somer, E. (2000), “Stambali: Dissociative Possession and Trance in a Tunisian Healing
Dance”, en Transcultural Psychiatry, vol. 37, núm. 4, pp. 580-600.
Torre, M. A. de la (2004), Santería. The Beliefs and Rituals of a Growing Religion in
America, Wm. B. Eedmans Publishing Co.
Turner, B. S. (2004), The Body and Society. Explorations in Social Theory, Londres: Sage
Publications.
Turner, V. (1997), The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, Nueva York, Aldine
de Gruyter.
Uribe Tobón, C. A. (2002), “El yajé como sistema emergente: discusiones y controver-
sias”, en Documentos ceso, núm. 33, pp. 1-65.
— (2000), “La controversia por la cultura en el dsm iv”, en Revista Colombiana de
Psiquiatría, Bogotá, año 36, vol. xxix, núm. 4, pp. 345-366.
Velasco Olarte, M. E. (2003), Pa’ que baje el santo. La santería: práctica mágico-religiosa
de los afrocolombianos en Bogotá [trabajo de grado], Bogotá, Universidad Nacional
de Colombia, Carrera de Antropología.
Bibliografía 131
Verger, P. (1969), “Trance and Convention in Nago-Yoruba Spirit Mediumship”, en
Beattie, J. y Middleton, J. (eds.), Spirit Mediumship and Society in Africa, Londres,
Routledge y Kegan Paul.
Wangenheim, H. von (2008), El discurso sobre el fenómeno de la “mediumnidad” en las
religiones afrocubanas [inédito], Bogotá.
Ward, C. (1984), “Thaipusam in Malaysia: A Psycho-Anthropological Analysis of Ritual
Trance, Ceremonial Possession and Self-Mortification Practices”, en Ethos, vol. 12,
núm. 4, pp. 307-334.
Wedel, J. (2004), Santería healing. A Journey into the Afro-Cuban World of Divinities,
Spirits, and Sorcery, Gainesville, University Press of Florida.
Yap, P. M. (1969), “The Culture-bound Reactive Syndromes”, en Caudill, W. y Lin, T.
(eds.), Mental Health Research in Asia and The Pacific, Honolulu.
Otras fuentes
Diario de campo del autor, agosto del 2005 a mayo del 2008.
El Espacio (2006, 29 de septiembre), Bogotá.
El Espacio (2008, 17 de mayo), Bogotá.
Sitios webs
Federación Espiritista de Cundinamarca (fec).
http://www.geocities.com/fespcund/quienes.html, recuperado: 3 de julio del 2007.
Semana (1994, 25 de abril), “Congreso de espiritistas” [en línea], disponible en: http://
www.semana.com.co/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=45936, recuperado: 17 de junio
del 2007.
Fernández Gómez, C. (1996, 2 de abril), “Yemayá y Changó perdieron su lucha contra el
narcotráfico”, en El Mundo [en línea], disponible en: http://www.elmundo.es/papel/
hemeroteca/1996/02/04/mundo/82736.html, recuperado: 17 de junio de 2007.
Reyes, G. (1998, 01 de noviembre), “Presidencia colombiana ‘fue víctima de brujería’”,
en El Nuevo Herald, [en línea], disponible en: http://www.latinamericanstudies.org/
colombia/brujeria.htm, recuperado: 17 de junio de 2007.
http://directorio.bolivarifa.com/index.php?p=2, recuperado: 14 de mayo de 2008.
Narrativas sobre el cuerpo en el trance y la posesión se compuso en caracteres Kepler 11/16 en octubre de 2010,
año del Bicentenario de la Independencia de la República de Colombia (20 de julio de 1810)
antropología
NARRATIVAS SOBRE EL CUERPO EN EL TRANCE Y LA POSESIÓN: una
mirada desde la santería cubana y el espiritismo en Bogotá proporciona un acercamiento a los fenómenos de trance-posesión dentro de la santería cu-bana y el espiritismo que son practicados en Bogotá. La discusión de estos fenómenos se realiza a partir de un interés, por parte del autor, en las narra-tivas que los sujetos elaboran sobre sus cuerpos, así como de la experiencia etnográfica misma en escenarios rituales. Estas dos prácticas religiosas se articulan con otras de origen afroamericano, las cuales forman parte de la gran oferta religioso-terapéutica que existe en la capital. Así, el libro esboza, para el caso bogotano, el contexto de la santería y el espiritismo, sus princi-pales ceremonias, los sistemas de adivinación-interpretación y los itinerarios religioso-terapéuticos de sus participantes. Esto último apunta a señalar el vínculo entre religión y medicina, y cómo, dentro de estos otros sistemas de referencia, surgen distintas “tecnologías terapéuticas” para afrontar el males-tar en el mundo contemporáneo.
----
COLECCIÓN PROMETEO MAESTRÍA
• Luis Carlos Castro Ramírez •