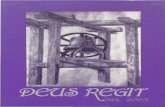SIOSE Valencia 2005: resultados, aplicaciones y comparación con CORINE (SIOSE from València in...
Transcript of SIOSE Valencia 2005: resultados, aplicaciones y comparación con CORINE (SIOSE from València in...
DEPARTAMENT DE GEOGRAFIAFACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
CUADERNOS DEGEOGRAFÍA
89
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA2011
[1]
RESUM
SIOSE (Sistema d’Informació sobre l’Ocupació del Sòl a Espanya) és el sistema d’informació geogrà-fica amb major grau de desagregació sobre usos i ocupació del sòl que s’ha fet mai a Espanya. Aquest SIG proporciona informació objectiva, fotointerpretada a partir d’ortoimatges de satèl·lit i aèries, que descriu els distints usos i ocupacions del sòl. Per la gran quantitat d’informació que recull SIOSE (més de 157.000 polígons diferents només a València), el nombre d’estudis que se’n poden derivar és enorme, i abasta des del medi ambient i la biodiversitat, fins a l’agricultura i les àrees urbanes. Les aplicacions de SIOSE són especialment indicades per a les escales local i comarcal, pel seu alt grau de desagregació, mentre que per a escales regionals és preferible CORINE, que fins ara havia estat el SIG de referència per als estudis dels usos del sòl a València i Espanya. En aquest article compararem tots dos SIG per tal d’establir-ne les principals diferències, tant pel que fa a la classificació d’usos del sòl com a les diferents escales en què convé emprar-los.
PARAULES CLAU: SIOSE, CORINE, SIG (Sistema d’Informació Geogràfica), usos i cobertures del sòl
ABSTRACT
SIOSE VALENCIA 2005: RESULTS, APPLICATIONS AND COMPARISON WITH CORINE
SIOSE, Spanish acronym standing for Land Cover and Use Information System of Spain, is the most detailed Geographic Information System ever created in Spain about land cover and land use. This GIS gives objective information, photo-interpreted from aerial and satellite imagery, describing the different land covers and land uses. Since SIOSE gathers a big deal of information (more than 157.000 different polygons just in the Land of Valencia), the quantity of possible researches coming from it is huge and ranging from environmental and biodiversity subjects to agricultural or urban areas topics. These possible researches would be especially appropriate on a local level, since SIOSE has a very detailed and precise information, whereas on a regional or national level, it is better to use CORINE land cover, that for many years has been the reference GIS for land use researches in Valencia and Spain. In this paper we will compare CORINE and SIOSE in order to sort out the main differences between them, both as regards land use classification and the different map scales in which each of them ought to be used.
KEY WORDS: SIOSE, CORINE, GIS (Geographical Information System), land use, land cover.
Cuad. de Geogr. 89 001 - 022 València 2011
JOAN CARLES MEMBRADO TENA*
SIOSE VALENCIA 2005: RESULTADOS, APLICACIONES Y COMPARACIÓN CON CORINE
* D Profesor Ayudante Doctor, Departament de Geografia, Universitat de València. e-mail: [email protected], [email protected]
Fecha de recepción: marzo 2005. Fecha de aceptación: abril 2005.
2
[2]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOAN CARLES MEMBRADO TENA
1. INTRODUCCIÓN
El Sistema de Información sobre la Ocupación del Suelo en España, más conocido como SIOSE, es el SIG sobre usos y ocupación del suelo con mayor desagregación que se haya llevado a cabo hasta la fecha de manera homogénea para toda España. Gracias a este alto grado de detalle, SIOSE servirá como herramienta básica para el desarrollo de estrategias de ordenación del territorio, planificación y gestión de recursos medioambientales, estudios dinámicos sobre ocupación del suelo, evaluación de impacto ambiental y fomento del desarrollo sostenible, entre otras aplicaciones (IGN, 2006a). Además, el SIOSE, siendo la base geográfica con mayor grado de desagregación y homogeneización jamás realizada en España, pretende integrar todas las bases cartográficas anteriores sobre usos del suelo en las diferentes administraciones, con el objeto de evitar duplicidades y de reducir costes en la generación de información geográfica.
Antes de SIOSE, el SIG de referencia sobre ocupación del suelo en España había sido CORINE, que presenta información geográfica de manera homogénea para casi toda Europa y el norte de África, y que a escala regional sigue siendo el más adecuado para la comparación de territorios, pero ya no para escalas locales, en que el SIOSE proporciona mucha más información.
En este artículo vamos a cotejar estos dos sistemas de información geográfica a partir de sus resultados referidos al País Valenciano, ya que la gestión general y el control de calidad de los proyectos SIOSE 2005 y CORINE 2000 y 2006 han sido llevados a cabo en el Institut Cartogràfic Valencià a lo largo de esta década, siendo el autor de este artículo el encargado del control y la estandarización de la fotointerpretación de los usos y las coberturas del suelo. También vamos a analizar los resultados más significativos de SIOSE 2005 y, en el caso de las coberturas artificiales nos disponemos, por su especial relevancia y su enorme crecimiento, a comparar su evolución a partir de la serie existente de CORINE, que cubre los años 1990, 2000 y 2006.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El modelo de datos de SIOSE –es decir, la definición de las coberturas de usos del
suelo a capturar y la estructura de la base de datos donde se almacenarán– ha sido consensuado y establecido por una comisión de expertos representantes de diversos ministerios y de las 17 comunidades autónomas. Entre sus principales características técnicas cabe destacar que el territorio se divide en múltiples teselas, cada una con su cobertura asociada y con la única restricción de representar una superficie mínima, que es de dos hectáreas para coberturas forestales y de cultivos; una para coberturas artificiales (suelo sellado) y de agua; y media para coberturas húmedas, playas, vegetación de ribera y cultivos forzados (invernaderos).
Las coberturas de SIOSE son simples cuando el 100% de la superficie del polígono es homogénea y supera el requisito de la superficie mínima. Las coberturas simples se subdividen en ocho grandes grupos: cultivos1, pastizal, matorral, arbolado forestal2, terrenos sin vegetación3, humedales, coberturas de agua y coberturas artificiales4 (IGN, 2006b, 5-6) (ver ejemplos de la figura 1).
1 Que a su vez se dividen en herbáceos, leñosos y prados (IGN, 2006b).2 Dividido en frondosas y coníferas (IGN, 2006b)3 Playas, dunas y arenales, roquedo, ramblas, suelo desnudo y zonas quemadas (IGN, 2006b).4 Edificación, zona verde artificial y arbolado urbano, lámina de agua artificial, vial, aparcamiento o zona peatonal sin
vegetación, otras construcciones, suelo no edificado y zonas de extracción o vertido (IGN, 2006b).
3
[3]
SIOSE VALENCIA 2005: RESULTADOS, APLICACIONES Y COMPARACIÓN CON CORINE Cuad. de Geogr. 89, 2011
Las coberturas compuestas son las formadas por varias coberturas, que a su vez pueden ser simples o compuestas. El mosaico es la combinación de coberturas de usos del suelo visibles pero que, al no alcanzar la superficie mínima requerida, han de agregarse en coberturas compuestas. El mosaico puede ser regular si presenta un esquema más o menos ortogonal de distribución (como en el caso de los cultivos), o irregular si las coberturas son perceptibles pero no se distribuyen siguiendo un diseño regular (como en las áreas forestales) (ver ejemplos de la figura 2).
La asociación es la combinación de coberturas simples superpuestas en el espacio sin distribución fija, es decir, cuando se entremezclan indistintamente. Dentro de las
Figura 1. Coberturas simples de cultivos leñosos cítricos, a la izquierda, en Sant Jordi (Baix Maestrat) y de arbolado forestal coníferas, en Finestrat (la Marina), a la derecha. Ortoimágenes del ICV (2006-2010).
Figura 2. Coberturas compuestas que forman un mosaico regular de cultivos cítricos (60%), cultivos herbáceos distintos de arroz (30%) y pastizal procede de cultivo (10%), en Benicarló (izquierda), y de arbolado forestal coníferas (80%) y pastizal (20%) en Benicàssim (derecha). Ortoimágenes del ICV.
4
[4]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOAN CARLES MEMBRADO TENA
asociaciones cabe destacar la artificial compuesta, que es una agrupación concreta de coberturas artificiales simples que por sus características en el terreno resulta fácilmente identificable y que, además, posee gran interés por la estructura que confiere al territorio. Las asociaciones artificiales compuestas se clasifican en urbano mixto (casco, ensanche, discontinuo), primario, industrial, terciario, equipamiento/dotacional e infraestructuras (en el punto 3.2.3 veremos algunos ejemplos de asociaciones artificiales compuestas)5.
La información de referencia para la definición de los polígonos son las ortoimágenes de satélite SPOT5 del año 2005 que, con una altitud de órbita de 832 km, presentan una resolución de la imagen de 2,5 m. Sin embargo, y dada la complejidad que presentan algunas coberturas, la fotointerpretación de SIOSE se puede apoyar en otras capas que aporten más información, como la ortofotografía del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) (IGN, 2008 y 2009b), con una altitud de vuelo de 5.800 m y una resolución de 0,5 m.
3. EL SIOSE VALENCIA
El objetivo de SIOSE es la integración de la información de las bases de datos de coberturas y usos del suelo de las comunidades autónomas y de la administración general del Estado. Ha pretendido, por tanto, ser un proyecto colaborativo, donde el Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento) ha actuado de coordinador y las diferentes administraciones autonómicas han ejecutado el trabajo. La entidad cartográfica de referencia dentro de la administración valenciana que se ha encargado de llevar a cabo el SIOSE Valencia, y que lo presentó el 17 de diciembre de 20096, ha sido el Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Emilio Forcén Tàrrega. La otra institución valenciana de referencia en la realización del SIOSE ha sido el Departamento de Geografía de la Universitat de València, que ha aportado un nutrido grupo de licenciados y estudiantes en prácticas que, gracias a su exhaustivo conocimiento del territorio, han sido los que han llevado a cabo la mayor parte de las tareas de fotointerpretación.
5 Para consultar la clasificación completa del SIOSE ver <http://www.ign.es/siose/Documentacion/Guia_Tec-nica_SIOSE/070322_Manual_Fotointerpretacion_SIOSE_v1_2.pdf>.
6 http://www.icv.gva.es/ICV/SECCIONES/PROYECTOS/SIOSE/siose_libro_digital/INFORME/HTML/index.html
Cuadro 1. Coordinación del SIOSE Valencia.
5
[5]
SIOSE VALENCIA 2005: RESULTADOS, APLICACIONES Y COMPARACIÓN CON CORINE Cuad. de Geogr. 89, 2011
3.1. COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN
La coordinación del SIOSE Valencia ha sido llevada a cabo por Jorge Zoilo Rodríguez Barreiro, ingeniero en Geodesia y Cartografía, que se ha encargado de la gestión general del proyecto y del control de calidad, y por el autor de este artículo, en las tareas de control y estandarización de la fotointerpretación, así como de la cartografía de zonas especialmente complejas. El equipo de fotointérpretes estaba formado por doce geógrafos, encargados de la digitalización del resto de polígonos SIOSE y de la asignación de sus respectivas coberturas. En total se ha invertido un total de 29.500 horas de trabajo para llevar a cabo el SIOSE Valencia (ver cuadro 1).
Para la definición de polígonos la imagen de referencia ha sido, como hemos dicho, la ortoimagen de satélite SPOT5, con el apoyo de la ortofotografía del PNOA. Sin embargo, el equipo de trabajo del SIOSE Valencia ha consultado algunas otras capas de apoyo para facilitar la asignación de coberturas, como la cobertura de usos del suelo de la serie cartográfica CV05 del Institut Cartogràfic Valencià (ICV), el mapa forestal de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, el inventario citrícola realizado por el ICV para la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la cobertura de vías de comunicación de las series cartográficas del ICV y la cartografía catastral urbana.
3.2. COMPARACIÓN ENTRE SIOSE Y CORINE
El SIOSE Valencia se puede considerar la base cartográfica más exhaustiva de todas cuantas se han llevado a cabo hasta la fecha cubriendo todo el territorio valenciano, y
Cuadro 2. Principales diferencias entre el CORINE y el SIOSE.
6
[6]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOAN CARLES MEMBRADO TENA
por lo tanto supera a CORINE, que proporciona información homogénea sobre usos del suelo para casi toda la Unión Europea y algunas zonas del norte de África. Esta última, basada en imágenes Landsat de resolución media para escala 1:100.000, presenta una unidad de mapeo mínima de 25 hectáreas, y una anchura mínima de 100 m para los elementos lineales (LÓPEZ Y DENORE, 1999, p. 87-88). Frente a los 8.541 polígonos del CORINE Valencia, la base de datos SIOSE 2005 divide el territorio valenciano en 157.524 polígonos, a los cuales se les ha asignado coberturas (ver ejemplo de la figura 3). Esto se debe a que SIOSE parte de una escala de referencia mucho mayor (1:25.000), y de unas unidades mínimas de mapeo de elementos poligonales y lineales mucho menos restrictivas que las de CORINE, como se aprecia en el cuadro 2.
El complejo sistema de información geográfica SIOSE, por su alto grado de detalle, es muy adecuado como herramienta de toma de decisiones de cara a una óptima ocupación
Figura 3. Zona de les Valls (Faura y Benifairó) y marjal de Almenara, atravesada de norte a sur por la A-7, la AP-7 y el ferrocarril Valencia-Barcelona. Se aprecia la diferencia entre CORINE, mucho más generalizado, y SIOSE, con un grado de detalle hasta 50 veces mayor en algunos casos.
Figura 4. Coberturas del suelo en Valencia según el SIOSE 2005. Fuente: ICV (2009).
7
[7]
SIOSE VALENCIA 2005: RESULTADOS, APLICACIONES Y COMPARACIÓN CON CORINE Cuad. de Geogr. 89, 2011
del suelo a escala local y comarcal. Sin embargo, a escala europea y española es más adecuado utilizar CORINE, que proporciona información homogénea sobre usos del suelo a escala 1:100.000, y permite comparar los usos del suelo de España, por ejemplo, con los de otro estado europeo, o los de Valencia con los de cualquier región europea sin el nivel de detalle de SIOSE, que para esta finalidad resultaría excesivo dado que haría ilegibles las coincidencias y diferencias entre grandes territorios.
La figura 4 muestra las coberturas del suelo elementales o de nivel 1 según la clasificación SIOSE (IGN 2006b, 5-6) para el País Valenciano. A partir de estos datos analizaremos y compararemos con CORINE las principales coberturas valencianas: las forestales (59%), las de cultivos (31%), las artificiales (7%), y las húmedas y de agua (que no llegan al 1%).
3.2.1. COBERTURAS FORESTALES
La suma de las coberturas forestales (matorral, pastizal, arbolado forestal) representa el 59% del total del País Valenciano y, por lo tanto, supone el grupo más extendido dentro de las cinco grandes coberturas del suelo (artificial, de cultivos, forestal, húmedas y de agua).
En la figura 5 comparamos una misma área forestal en CORINE y SIOSE. El primero distingue una área de bosques de coníferas (312), una de matorral boscoso de transición (324) y una de vegetación esclerófila (323), mientras el segundo singulariza mayor número de polígonos que van desde las coberturas simples con 100% de arbolado forestal coníferas hasta las coberturas simples con 100% de pastizal, y entre ambas una serie de mosaicos irregulares formados por distintos porcentajes de coníferas y pastizal, que pueden ser del 90% y del 10%, respectivamente, en las zonas más arboladas con pequeños claros, del 50-50 en zonas intermedias o del 10-90 en zonas de predominio del pastizal y presencia testimonial de pinos. La ventaja de SIOSE sobre CORINE es que el primero permite conocer el número de hectáreas de pastizal y coníferas y su distribución en el territorio, y por ello resulta muy apto para estudios sobre la flora de un municipio, mientras que CORINE generaliza mucho más, lo que lo hace, como hemos dicho, más apropiado para estudios comparativos a escala regional.
Dentro de la cobertura matorral (358.835 ha, 15% del total) se incluye la vegetación arbustiva cuya parte aérea no se llega a distinguir en tronco y copa. Aunque escaso, es muy significativo el matorral con atributo formación de ribera, que aparece alrededor de los ríos, en el lecho de los barrancos o en zonas húmedas (IGN, 2006b, 32) (ver figura 22). En cuanto al arbolado forestal (379.576 ha, 16% del total) predominan las coníferas (329.867 ha), que se extienden de norte a sur del territorio, frente a las frondosas (48.710 ha) (figura 6)7.
Por lo que respecta al pastizal, que es la mayor cobertura del suelo de toda Valencia (649.481 ha, 28% del total) es llamativo que 178.000 de sus hectáreas, esto es más de la cuarta parte, lleve el atributo procede de cultivos y que, por lo tanto, se corresponda con terrenos agrícolas abandonados8 en los últimos años y ocupados por una vegetación
7 Las carrascas (Quercus ilex rotundifolia ) se restringen a las zonas por encima de los 1.000 m de las montañas ibéricas y béticas, mientras el alcornoque (Quercus Suber) abunda en Espadà y menos en Calderona, y el roble y otros caducifolios sólo aparecen en las zonas más altas y húmedas de els Ports, la Tinença y l’Alt Maestrat (PIQUERAS, 1999, 78).
8 En CORINE los cultivos abandonados no están agrupados, sino que se distribuyen en varias clases distintas en función del cultivo que se ha dejado de trabajar.
8
[8]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOAN CARLES MEMBRADO TENA
incipiente de herbáceas9. El proceso de abandono de tierras agrícolas en el País Valenciano se inició a partir de 1960, coincidiendo con el inicio de la industrialización (PIQUERAS, 1999, 188). Los primeros cultivos abandonados durante la segunda mitad del siglo XX fueron las tierras más pobres de los secanos interiores, muchas de ellas abancaladas. Tras ser ocupadas inicialmente por un pastizal espontáneo10, luego creció el matorral y después las coníferas. Estos pinares espontáneos y descuidados, donde se acumula maleza y leña seca, pueden provocar o alimentar incendios forestales, como el de l’Alcalatén de 2007, donde se quemaron casi 6.000 ha.
Durante la última década y media se han seguido abandonando miles de hectáreas, y ya no sólo en las áreas de secano, sino también en los fértiles regadíos litorales. Esto responde al envejecimiento de los agricultores, cuyas tierras dejan de trabajarse cuando fallecen, y son abandonadas por sus descendientes, que prefieren emplearse en otros sectores de actividad más lucrativos, en especial y durante la última década y media, en la construcción y el negocio inmobiliario en general. Sospechamos que el número de pastizales procedentes de cultivos va a aumentar aún más en un futuro inmediato puesto que después de 2005 miles de hectáreas agrícolas han sido clasificadas como urbanizables y vendidas a promotores, que debido a la crisis de la construcción iniciada en 2008 no han podido urbanizarlas, con lo que se han transformado en enormes pastizales (ver figura 7). Según BURRIEL (2009), en plena crisis inmobiliaria (2009) sólo en 57 ayuntamientos valencianos había en tramitación una expansión urbanística que planeaba edificar otras 718.000 viviendas, destruyendo para ello 27.200 ha de suelo mayoritariamente agrícola,
9 En la provincia de Alicante, la más urbanizada, el porcentaje de pastizales procedentes de cultivo es del 36% (63.500 ha), frente al 29% de la de Castellón (53.500) y el 21% de la de Valencia (61.500) (datos de SIOSE elabo-rados por el ICV). Esta última ha sido muy afectada por los incendios en las últimas décadas, tras los cuales los pastizales naturales se han enseñoreado de sus montañas (PIQUERAS, 1999, 82-83).
10 Mientras bajo la vegetación se reconozcan los antiguos campos de cultivo, estas áreas se marcan con el atributo procede de cultivo.
Figura 5. Área forestal al sur del Camp de Morvedre según CORINE (izquierda) y SIOSE (derecha). Ortoimagen del ICV.
9
[9]
SIOSE VALENCIA 2005: RESULTADOS, APLICACIONES Y COMPARACIÓN CON CORINE Cuad. de Geogr. 89, 2011
Figura 6. Distribución de coníferas y frondosas en Valencia según SIOSE 2009.
10
[10]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOAN CARLES MEMBRADO TENA
que en buena parte –dado el parón en la construcción– podría convertirse en pastizal procedente de cultivo.
3.2.2. COBERTURAS DE CULTIVOS
Los cultivos representan el 31% del total del País Valenciano, según SIOSE. A diferencia de lo que sucede con otras coberturas, su clasificación es bastante parecida a la de CORINE, que divide las zonas agrícolas en once clases11, mientras el SIOSE lo hace en ocho coberturas simples12. La gran diferencia entre ambas clasificaciones es que la primera sólo cartografía un polígono a partir de 25 hectáreas, y cuando hay una zona agrícola con mezcla de cultivos –cosa bastante habitual en el campo valenciano, donde pueden alternar cítricos con hortalizas o viñedo con olivares y almendros– hay que
11 Tierras de labor en secano (211); terrenos regados permanentemente (212); arrozales (213); viñedos (221); frutales (222); olivares (223); prados (231); cultivos anuales asociados con cultivos permanentes (241); mosaicos de cultivos (242), terre-nos principalmente agrícolas con importantes espacios de vegetación natural (243) y sistemas agroforestales (244) (IGN, 2002).
12 Arroz, cultivos herbáceos distintos de arroz, cítricos, frutales no cítricos, viñedo, olivar, otros cultivos leñosos y prados (IGN, 2006b).
Figura 7. Pastizales procedentes de cultivos entre viales urbanizados en la zona norte del Puig, que han surgido a raíz del plan de expansión urbana de esta localidad, que no ha sido completado de momento debido a la crisis. Ortoimagen del ICV (2006-2010).
11
[11]
SIOSE VALENCIA 2005: RESULTADOS, APLICACIONES Y COMPARACIÓN CON CORINE Cuad. de Geogr. 89, 2011
recurrir a la categoría de mosaico de cultivos, que es un cajón de sastre donde cabe todo, pero que no aporta información alguna sobre el cultivo en sí. No ocurre así en SIOSE, que mapea cualquier parcela agrícola homogénea de más de dos hectáreas y, cuando las parcelas de dichas características no alcanzan esa extensión, recurre a un mosaico regular de dos o más tipos de cultivo homogéneos, de manera que contempla hasta la última hectárea de terreno agrícola.
La figura 8 nos permite observar dentro de una misma área agrícola las diferencias entre CORINE y SIOSE. En el primero los cultivos se reducen a una área de terrenos regados permanentemente (hortalizas), una de frutales (cítricos) y una de mosaico de cultivos, que no desglosa qué cultivos, con lo que se pierde información sobre la superficie de las hortalizas y los agrios que componen dicho mosaico. En la imagen de SIOSE, en cambio, los cultivos están mucho más compartimentados, formando complejos polígonos de huerta, que abundan más cuanto más al sur, y de cítricos, que predominan al norte. Cuando un área de cítricos no alcanza las dos hectáreas se une a una vecina de huerta y viceversa, y así se crea un mosaico donde se especifica el porcentaje respectivo a ambas coberturas simples. Por otro lado, la clase frutales de CORINE no permite saber qué cultivos son de secano y cuáles de regadío, mientras que SIOSE posee un atributo para todos los cultivos que indica si se trata de regadío o secano.
Respecto a la evolución general de los cultivos, como ya hemos comentado al final del punto 3.2.1, el número de hectáreas de suelo agrícola que ha dejado de trabajarse o ha desaparecido en las últimas décadas es muy alto, bien por abandono de las tierras, o bien –más recientemente– porque el suelo se ha reclasificado como urbanizable. Hasta finales del siglo pasado este proceso afectó más al secano, mientras el regadío continuaba en expansión, pasando de 240.000 ha en 1960 a 319.000 en 1996, pero en 2008, después de una década de auge inmobiliario y recalificaciones de suelos rústicos, había bajado a 303.000. El secano, por su parte, pasó de 632.000 ha en 1960 a 382.000 en 1996, y a sólo 305.000 en 2008 (PIQUERAS, 1999, 189; MARM, 1999-2008).
Entre las tierras de cultivos en producción las de cítricos (unas 200.425 ha según SIOSE Valencia 2005) son las que más abundan, concentradas en las comarcas llanas no demasiado
Figura 8. Zona agrícola alrededor de Albuixec (Horta Nord) según CORINE (izquierda) y SIOSE (derecha). Ortoimagen del ICV.
12
[12]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOAN CARLES MEMBRADO TENA
Figura 9. Distribución de los cítricos, los olivares y el viñedo en Valencia según SIOSE 2009.
13
[13]
SIOSE VALENCIA 2005: RESULTADOS, APLICACIONES Y COMPARACIÓN CON CORINE Cuad. de Geogr. 89, 2011
alejadas del litoral, por debajo de la cota de 200 m, donde las temperaturas medias oscilan entre los 16 y 17ºC y las diferencias térmicas diarias y anuales son de escasa consideración, lo que evita el riesgo de heladas, y permite el cultivo de los cítricos, más propio de latitudes tropicales (PIQUERAS, 1999, 190) (ver figura 10). Otro cultivo significativo es el olivo (87.526 ha según SIOSE Valencia 2005), que se distribuye por las comarcas de altitud intermedia, sucediendo a los cítricos conforme nos alejamos del llano litoral (entre 200 y 500 m), con medias térmicas entre 14 y 16ºC (p. 192) (ver figura 11), mientras la viña (82.983 ha según SIOSE Valencia 2005) se encuentra aún más al interior, en tierras agrícolas frías (4-5ºC en invierno, con heladas frecuentes) y altas (entre 500 y 900 m) (p. 193) (ver figura 9).
3.2.3. COBERTURAS ARTIFICIALES
Mientras CORINE divide las coberturas artificiales (suelo sellado) en nueve únicas clases13, de donde resulta una clasificación sencilla y fácilmente cotejable con las de otras regiones europeas, para estudios locales es mucho más pertinente SIOSE, que diferencia hasta 42 clases o asociaciones artificiales compuestas predefinidas, de las cuales mostraremos algunos ejemplos en este punto.
Según el manual de fotointerpretación de SIOSE estas asociaciones artificiales predefinidas pueden estar compuestas –en porcentajes variables– por las siguientes coberturas simples artificiales: edificación, zona verde artificial y arbolado urbano, lámina de agua artificial, vial, aparcamiento o zona peatonal sin vegetación, suelo no edificado, otras construcciones y zonas de extracción o vertido (IGN, 2006b).
En la figura 10 se compara CORINE y SIOSE en una misma área, correspondiente grosso modo a los distritos de Ciutat Vella, l’Eixample y el Pla del Real de la ciudad de Valencia. Mientras CORINE sólo se distingue tres clases (111 para continuo urbano,
13 Tejido urbano continuo (clase 111), tejido urbano discontinuo (112), zonas industriales y comerciales (121), redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados (122), zonas portuarias (123), aeropuertos (124), zonas en construcción (133), zonas verdes urbanas (141) e instalaciones deportivas y recreativas (142) (IGN, 2002).
Figura 10. Coberturas del suelo en los distritos de la Ciutat Vella, l’Eixample y el Pla del Real de la ciudad de Valencia según CORINE (izquierda) y SIOSE (derecha) 2005. Ortoimagen del ICV.
14
[14]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOAN CARLES MEMBRADO TENA
122 para redes ferroviarias y 141 para zonas verdes), SIOSE resalta hasta 100 polígonos diferentes, que definen mediante asociaciones artificiales compuestas las distintas funciones urbanas de esta área. Además, debido a la restricción de 25 ha de los polígonos CORINE, muchos pueblos pequeños y urbanizaciones quedan generalizadas dentro de una área agrícola o forestal mayor, como es el caso de Albuixec (figura 8).
Los polígonos de mayores dimensiones de la figura 10 se corresponden con las asociaciones artificiales compuestas llamadas urbano mixto casco y urbano mixto ensanche. La
Figura 11. Coberturas compuestas predefinidas de urbano mixto casco (Russafa antigua resaltada a la izquierda) y de urbano mixto ensanche (barrio de l’Eixample resaltado a la derecha). Ortoimagen del ICV.
Figura 12. Cobertura compuesta predefinida de terciario comercial y oficinas (Mercat Central resaltado). Ortoimagen del ICV.
Figura 13. Cobertura de dotacional administrativo institucional (palacios de Benicarló, Català de Valeriola, Batlia, Scala y Generalitat). Ortoimagen del ICV.
15
[15]
SIOSE VALENCIA 2005: RESULTADOS, APLICACIONES Y COMPARACIÓN CON CORINE Cuad. de Geogr. 89, 2011
primera se refiere al casco antiguo, identificable –por su trama irregular, viales estrechos y falta de zonas verdes– tanto en Ciutat Vella, donde es mayoritario, como en Russafa, donde destaca por su trazado caprichoso dentro del ortogonal Eixample. La segunda describe la zona de viviendas de planeamiento urbano ordenado, viales más anchos y trama regular, y que encontramos tanto en Ciutat Vella, donde es minoritario (sólo el barrio de Sant Francesc, reformado a principios del siglo XX), como en el Pla del Real y l’Eixample, ejemplos paradigmáticos de ensanche. En la figura 11 (izquierda) mostramos el casco antiguo (urbano mixto casco) de Russafa que, como hemos dicho, contrasta notablemente con el ensanche (barrio de l’Eixample) que lo circunda y que vemos resaltado en la misma figura 14 (derecha).
Otras asociaciones artificiales compuestas menores de la figura 10, pero suficientes (con más de una hectárea) para ser individualizadas como polígonos SIOSE, son, dentro de la asociación artificial terciario, la de comercial y oficinas (figura 12), y dentro de la asociación artificial dotacional, las de administrativo institucional (fig. 13); sanitario (fig. 14); educación (fig. 15); religioso (fig. 16); cultural (fig. 17); deportivo (fig. 18) y parque urbano (fig. 19) (IGN 2006b, pp. 51-53).
En la figura 20 (Rojales) abunda la asociación artificial compuesta llamada urbano mixto discontinuo14 que, como el ensanche, posee un trazado regular producido por un planeamiento urbanístico definido, pero se distingue de aquél porque su conexión con la trama configurada por casco-ensanche15 se produce a través de una vía de comunicación. En la asociación urbano mixto discontinuo se incluyen la mayoría de urbanizaciones (IGN 2006b, p. 49).
Las coberturas artificiales de SIOSE, que representan el 7% del total del País Valenciano, resultan especialmente significativas para llevar a cabo estudios locales de ordenación y planificación. Durante los últimos años han experimentado un gran
Figura 14. Cobertura de dotacional sanitario (Hos-pital Clínico resaltado). Ortoimagen del ICV.
Figura 15. Cobertura de dotacional educación (Facultat de Geografia i Història resaltada). Orto-imagen del ICV.
14 Esta asociación artificial es homologable a la clase CORINE 112 (tejido urbano discontinuo).15 Esta asociación artificial es homologable a la clase CORINE 111 (tejido urbano continuo).
16
[16]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOAN CARLES MEMBRADO TENA
aumento, que ha comportado la desaparición de miles de hectáreas de suelo rústico. Basándonos en los resultados del CORINE 1990, 2000 y 2006 vemos que las coberturas artificiales pasan de 63.000 ha en 1990 (el 2,7% del territorio), a 98.000 en 2000 (4,2%) y a casi 113.000 en 2006 (4,8%)16. La falta de planificación territorial –más allá de cada ayuntamiento– ha sido un factor decisivo para explicar este desmesurado crecimiento urbano durante la última década y media: desde 1997 a 2006 se construyeron en el País Valenciano 713.000 viviendas, lo que ha significado la destrucción de unas 18.000 ha de suelo rústico (BURRIEL, 2009). La crisis económica mundial iniciada en 2007, acentuada en nuestro territorio por los propios abusos derivados de este modelo de crecimiento, ha tenido como efecto positivo la paralización o anulación de muchos de los mastodónticos planes urbanísticos municipales previstos17, lo cual debería de dejar un tiempo para que las administraciones reflexionasen acerca de la viabilidad de dicho modelo, a todas luces insostenible (BURRIEL, 2008).
En la figura 20 se observa una área de expansión urbana reciente de Rojales, en la Vega Baja, que ha sido una de las comarcas donde se ha dado un mayor crecimiento de las coberturas artificiales durante la última década y media, en especial debido al aumento de las coberturas de urbano mixto discontinuo.
Dentro del total de coberturas artificiales de SIOSE, el suelo urbano ocupa 85.669 ha, y se subdivide en tres coberturas de urbano mixto: casco, ensanche y discontinuo (IGN 2006b, 48-49). Las de casco y ensanche, es decir el suelo continuo y compacto con edificación densa
Figura 16. Coberturas de dotacional religioso (catedral, basílica y palacio episcopal resaltados). Ortoimagen del ICV.
Figura 17. Cobertura de dotacional cultural (museos de Bellas Artes y de Ciencias Naturales resaltados). Ortoimagen del ICV.
16 Las subclases urbanas que más han crecido han sido las zonas en construcción (133), de menos de 1.000 ha en 1990, a casi 5.000 en 2000 y a 9.000 en 2006, y el tejido urbano discontinuo (urbanizaciones) de 25.000 ha (1990) a 36.000 en 2000 y 42.000 ha en 2006. La diferencia significativa de coberturas artificiales entre el 4,8% de CORINE 2006 y el 7% de SIOSE 2005 deriva de la restricción de 25 ha en elementos zonales y de 100 m en lineales, lo que deja fuera muchas localidades pequeñas, urbanizaciones, áreas industriales y comerciales e infraestructuras que no alcanzan esas unidades mínimas.
17 Según BURRIEL (2009), en plena crisis inmobiliaria (2009) sólo en 57 ayuntamientos valencianos había en trami-tación una expansión urbanística que planeaba edificar otras 718.000 viviendas destruyendo para ello 27.200 ha de suelo rústico.
17
[17]
SIOSE VALENCIA 2005: RESULTADOS, APLICACIONES Y COMPARACIÓN CON CORINE Cuad. de Geogr. 89, 2011
y en altura, suman 31.086 ha según SIOSE 2005, y el suelo discontinuo, es decir, la edificación dispersa y de baja altura en áreas periurbanas o turísticas, cuenta con 54.582 ha, un número notablemente mayor que el correspondiente al suelo continuo, a pesar de que éste último alberga un porcentaje de población notablemente más alto (ver figura 21).
Frente al poblamiento continuo característico de la ciudad mediterránea, el discontinuo, propio de países anglosajones18, responde al crecimiento de las áreas periurbanas que ha tenido lugar durante las últimas décadas en Valencia, un modelo de ciudad difusa, a base de viviendas unifamiliares de baja densidad (DEMATTEIS, 1998). Buena parte del poblamiento discontinuo de algunas comarcas, sobre todo la Marina y la Vega Baja, no sólo responde al modelo anglosajón, sino que está mayoritariamente ocupado por británicos y otros ciudadanos del norte de Europa que viven o veranean en Valencia y han importado consigo su modelo de ciudad difusa. Un modelo que resulta considerablemente menos sostenible que el autóctono por las enormes necesidades de suelo, transporte19, energía y agua que supone (RUEDA, 1999).
Figura 18. Coberturas compuestas predefinidas de dotacional deportivo (Campo de Deportes de la Universitat de València). Ortoimagen del ICV.
Figura 19. Coberturas compuestas predefinidas de dotacional parque urbano (Jardins de Montfort). Ortoimagen del ICV.
Figura 20. Cobertura de urbano mixto discontinuo en Rojales. Ortoimagen del ICV.
18 SERRANO (2009, 6).19 ALBERTOS, NOGUERA, PITARCH Y SALOM (2007, 24).
18
[18]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOAN CARLES MEMBRADO TENA
Figura 21. Distribución de las coberturas urbano mixto casco y urbano mixto ensanche (áreas de poblamiento continuo) y urbano mixto discontinuo (áreas de poblamiento discontinuo) en Valencia según SIOSE 2009.
19
[19]
SIOSE VALENCIA 2005: RESULTADOS, APLICACIONES Y COMPARACIÓN CON CORINE Cuad. de Geogr. 89, 2011
3.2.4. COBERTURAS DE AGUA
Aunque las coberturas de agua no llegan ni al 1% del total valenciano son muy importantes por su valor estratégico, en un territorio superpoblado de clima seco, como es el nuestro, y por su impacto catastrófico para la población y las infraestructuras cuando los ríos se desbordan y provocan inundaciones. En la figura 26 comparamos CORINE y SIOSE de un área cercana a la desembocadura del río Júcar, y las diferencias entre ambas imágenes saltan a la vista, ya que en la de la izquierda ni el río ni la vegetación de ribera de sus márgenes están distinguidos como polígonos, porque para mapear elementos lineales en CORINE hacen falta al menos 100 m de amplitud, cuando aquí el Júcar apenas alcanza los 50. De esta manera el río y su vegetación de ribera quedan diluidos dentro de la clase 222 (frutales), a diferencia de la imagen de la derecha (SIOSE), donde la clase cítricos está interrumpida por tres polígonos lineales: uno central, correspondiente a cursos de agua, y a ambos lados de éste, matorral con el atributo vegetación de ribera. El mapeo de los cursos fluviales y de su vegetación adyacente permite llevar a cabo estudios técnicos para delimitar áreas con riesgo de inundación (MATEU, 2000) y por lo tanto no aptas para su urbanización. Estudios que pueden ayudar a evitar las inundaciones crónicas que se producen en Valencia, como las del Verger, Calp o Borriana, por citar sólo algunas de las más recientes.
4. CONCLUSIÓN
SIOSE, que es el sistema de información geográfica con mayor grado de desagregación sobre usos y ocupación del suelo en España, proporciona información objetiva que describe y valora los distintos fenómenos que se dan en el territorio. Cuando finalice el proyecto estará a disposición de las administraciones generales (estado y comunidades autónomas) y de los usuarios en general, en el Visor SIOSE (http://www.ign.es/siose/). Por la gran cantidad de información que recoge, el número de estudios que se pueden
Figura 22. Río Júcar cerca de Albalat de la Ribera. A la izquierda CORINE y a la derecha SIOSE.
20
[20]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOAN CARLES MEMBRADO TENA
realizar a partir de SIOSE es muy elevado, abarcando desde el medio ambiente y la biodiversidad hasta la agricultura y el urbanismo. Estos estudios son muy adecuados, por su alto nivel de detalle, a escala municipal o comarcal, mientras que para las escalas regionales o estatales es más conveniente utilizar CORINE, un proyecto a escala europea –y no española como SIOSE– que desagrega menos la información, al poseer una escala mínima de mapeo de 25 ha, frente a las de 2 ha (coberturas forestales y agrícolas) o 1 ha (coberturas artificiales) de SIOSE.
El Instituto Geográfico Nacional, que actúa de coordinador entre las diferentes administraciones autonómicas que han ejecutado SIOSE, pretende ponerlo al día cada cuatro años. Para ello, el Institut Cartogràfic Valencià, que realizó SIOSE Valencia 2005, está llevando a cabo en estos momentos (verano de 2010) la actualización de las coberturas capturadas en 2005 a partir de ortoimágenes de 2009, con el objeto de crear una serie temporal que sirva para conocer al detalle la evolución de la ocupación del suelo y detectar los cambios ocurridos en el territorio por simple comparación de la cobertura de 2005 con la nueva de 2009. En este aspecto, CORINE lleva muchos años de ventaja, ya que posee una serie que se inició en 1990 y se ha actualizado ya en 2000 y 2006, y que ha arrojado resultados tan interesantes –y preocupantes a la vez– como los que muestran que las coberturas artificiales (suelo sellado) han pasado del 2,7% en 1990 al 4,8% en 2006; es decir, que entre 1990 y 2006 han crecido casi tanto como en todo el período anterior de nuestra historia.
No conviene confrontar los resultados de SIOSE 2005 con CORINE 2006 puesto que los proyectos no son completamente comparables en escala y datos, ya que el segundo está mucho más generalizado y obvia coberturas urbanas de menos de 25 ha, lo cual explica las diferencias tan notables –4,8% de coberturas artificiales en CORINE 2006 y 7% en SIOSE 2005– que encontramos entre los datos de ambos proyectos. Este enorme auge de las coberturas artificiales se debe a una notable expansión de las infraestructuras de transporte y de servicios, pero sobre todo al aumento exagerado y desordenado del parque de viviendas, puesto que cada ayuntamiento ha decidido por su cuenta –sin el control de ninguna entidad planificadora supramunicipal– cómo, dónde y cuánto pueden crecer sus edificaciones. El resultado ha sido 884.112 nuevas viviendas entre 1997 y 2008, año en que el País Valenciano sumaba ya 3.123.236 viviendas y, por lo tanto, el aumento en 11 años había sido del 28,3%. Mientras tanto la población valenciana había crecido un 21%, pasando de cuatro a cinco millones de habitantes, porcentaje notable pero bastante menor que el del parque de viviendas (28,3%). La mitad de la nueva población y de las nuevas viviendas entre 1997 y 2008 se concentraron en la provincia de Alicante, que no representa más que un cuarto del territorio valenciano, y sin embargo alberga casi el 38% de la población y cerca del 41% del parque de viviendas.
Por lo que se refiere a las coberturas de cultivos y forestales, las diferencias son notables en la generalización de los polígonos, al poseer CORINE una unidad mínima de mapeo de 25 ha mientras que la de SIOSE es de 2 ha. Además, por debajo de 2 ha SIOSE agrupa la información en mosaicos compuestos de diversas coberturas simples, indicando el porcentaje correspondiente de cada clase homogénea, de manera que nunca se pierde la información superficial de la cobertura mapeada, lo que permite comparar estadísticas de cultivos o de áreas forestales. CORINE, en cambio, incluye muchas veces la información compleja dentro de sus clases mixtas, como mosaicos de cultivos (242), terrenos principalmente agrícolas con importantes espacios de vegetación natural (243) o sistemas agro-forestales (244), que presentan el inconveniente de que de ellas no es posible extraer estadísticas completas de cultivos ni de áreas forestales.
21
[21]
SIOSE VALENCIA 2005: RESULTADOS, APLICACIONES Y COMPARACIÓN CON CORINE Cuad. de Geogr. 89, 2011
Entre las coberturas forestales resulta llamativo dentro de la cobertura pastizal de SIOSE el atributo procede de cultivo, ya que casi la mitad de los pastizales mapeados son antiguos terrenos agrícolas abandonados, donde han surgido espontáneamente especies herbáceas. A partir de 1960, a raíz del auge de la industria valenciana, se inicia el abandono de tierras agrícolas, que empieza por las zonas más pobres de secano –especialmente las abancaladas– que van poblándose de un pastizal espontáneo, de matorral o de coníferas, dependiendo del tiempo que haya transcurrido desde que se dejaron de trabajar. Desde mediados de la década de 1990 se ha acelerado este proceso de abandono, que ya no sólo afecta al secano, sino también al regadío, debido a la escasa rentabilidad de todo el sector agrario en comparación con otras actividades emergentes, especialmente la construcción y el mundo inmobiliario en general, cuya crisis actual, sin embargo, podría frenar esta tendencia de abandono de los cultivos.
BIBLIOGRAFÍA
ALBERTOS PUEBLA, J. M., NOGUERA TUR, J., PITARCH GARRIDO, Mª D. y SALOM CARRASCO, J. (2007): La movilidad diaria obligada en la Comunidad Valenciana entre 1991 y 2001: cambio terri-torial y nuevos procesos, en Cuadernos de Geografía, nº 81-82, Departament de Geografia, Universitat de València, pp. 93-118.
BURRIEL DE ORUETA, EUGENIO L. (2008): La década prodigiosa del urbanismo español (1997-2006), en Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barce-lona: Universitat de Barcelona, 2008, vol. XII, nº 270 (64). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-64.htm>.
BURRIEL DE ORUETA, EUGENIO L. (2009): La planificación territorial en la Comunidad Valen-ciana (1986-2009), en Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2009, vol. XIII, nº 306. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-306.htm#_edn45>.
DEMATTEIS, GIUSEPPE (1998): Suburbanización y periurbanización. Ciudades anglosajonas y ciudades latinas, en Monclús, J. (ed.): La ciudad dispersa. Suburbanización y nuevas perife-rias, Barcelona, Colección Urbanismo, ciudad, historia (I). Centre de Cultura Contemporà-nia de Barcelona, 17-33.
ICV (INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ) (2002, 2008): Proyecto CORINE land cover 2000 y 2006, Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, Valencia.
ICV (INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ) (2009): Segmentación territorial basada en el Proyecto SIOSE, Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, Valencia. Dispo-nible desde Internet en <http://www.icv.gva.es/ICV/SECCIONES/PROYECTOS/SIOSE/siose_libro_digital/INFORME/HTML/index.html>
ICV (INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ) (2006-2010): Ortoimágenes de la serie PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) desde 2005 a 2009, Valencia.
IGN (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL) (2002): Corine 2000. Descripción de la nomenclatura del Corine Land Cover al nivel 5º, Ministerio de Fomento, Madrid. Disponible desde Internet en <http://servicios3.mma.es/siagua/visualizacion/ lda/pdfs/CORINE_Nomencla-tura5.pdf>
IGN (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL) (2006a): Presentación del Sistema de Información de Ocu-pación del Suelo en España, Ministerio de Fomento, Madrid. Disponible desde Internet en <http://www.ign.es/siose/presentacion.html>
IGN (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL) (2006b): SIOSE. Manual de fotointerpretación, Ministerio de Fomento, Madrid, pp. 71. Disponible desde Internet en <http://www.ign.es/siose/
22
[22]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOAN CARLES MEMBRADO TENA
Documentacion/Guia_Tecnica_SIOSE/070322_Manual_ Fotointerpretacion_SIOSE_v1_2.pdf>
IGN (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL) (2006C): SIOSE. Guía de comprobación en campo, Minis-terio de Fomento, Madrid. Disponible desde Internet en <http://www.ign.es/siose/Documentacion/Guia_Tecnica_SIOSE/Anexo_I_Guia_de_Comprobacion_en_Cam-po/071009_ANEXO_I_GUIA_COMPROBACION_CAMPO.pdf>
IGN (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL) (2008): Spanish National Plan for Territory Obser-vation (PNOT) en The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVII, Part B4, Beijing, 2008, pp. 1729-1734. Disponible desde Internet en <Http://www.ign.es/siose/Documentacion/SIOSE_IV_asamblea/PARTE%20II_Aplicabilidad%20SIOSE/Aplicabilidad_SIOSE.pdf>
IGN (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL) (2009A): IV Asamblea SIOSE. Aplicabilidad, Ministerio de Fomento, Madrid, 2009a. Disponible desde Internet en <Http://www.ign.es/siose/Documentacion/SIOSE_IV_asamblea/PARTE%20II_Aplicabilidad%20SIOSE/Aplica-bilidad_SIOSE.pdf>
IGN (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL) (2009B): Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, Ministerio de Fomento, Madrid, 2009b. Disponible desde Internet en <http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/6cfb3bf1-d6b9-46a4-bedb-36f50b5f092b/3678/bol17_p4.pdf>
INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA) (2010): Padrón municipal: cifras oficiales de pobla-ción desde 1996, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid. Disponible desde Internet en: <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2 Fe260&file=inebase&L=>
LÓPEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ y DENORE, BERNARD J. (1999): Los satélites de observación de la tierra en el 2000, en Cuadernos de Geografía, nº 65-66, Departament de Geografia, Universitat de València, pp. 81-102.
MARM (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO) (1999-2008): Distribución general del suelo por usos y aprovechamientos en 1996 y 2008, Madrid. Disponible desde Internet en
<http://www.mapa.es/estadistica/pags/anuario/1999/cap03_distribucion/distribucion_suelo_6.htm> y <http://www.mapa.es/estadistica/Anu_06/capitulos/AEA-C03.pdf>
MATEU BELLÉS, JOAN (2000): El contexto geomorfológico en las inundaciones de la Ribera del Júcar, en Cuadernos de Geografía, nº 67-68, Departament de Geografia, Universitat de València, pp. 241-260.
MEMBRADO TENA, JOAN CARLES (2005): Grandi trasformazioni urbane nelle città valenzane (1991-2004). Studio secondo i dati del Corine Land Cover, en Giornate Programma Centu-rio UE, Reggio Calabria.
MINISTERIO DE VIVIENDA (2010): Estimación del parque de viviendas. Total de viviendas por comuni-dades autónomas y provincias. Serie 2001-2008, en Estadísticas, Madrid. Disponible desde Internet en <http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=430>
PIQUERAS HABA, JUAN (1999): El espacio valenciano. Una síntesis geografica, Gules, Valencia, pp. 392.
RUEDA, SALVADOR (1999): La ciutat mediterrània compacta i diversa, un model de ciutat sos-tenible, en AAVV: La ciutat sostenible: un procès de transformació, Universitat de Girona, 13-29.
SERRANO MARTÍNEZ, JOSÉ Mª (2009): Mayores aglomeraciones urbanas españolas: incremento de los flujos de tráfico y necesaria movilidad sostenible, en Cuadernos de Geografía, nº 85, Departament de Geografia, Universitat de València, pp. 3-24.
[1]
Cuad. de Geogr. 89 023 - 046 València 2011
JOSÉ OJEDA NIETO*
EVOLUCIÓN DE LAS TANDAS DE RIEGO EN ORIHUELA
RESUMEN
El reparto del agua de riego, unido en Orihuela a la tierra, tiene una historia que se remonta a la cultura musulmana, mas habrá que esperar al siglo XVII para que quede regularizado en proporción a la superficie. En centurias precedentes el reparto del agua se hallaba en manos de los “cequieros” o síndicos. Cuando en el siglo XVI aumente la población y con ello la ocupación del espacio, la nece-sidad de agua comenzará a sentirse, teniendo que formalizar el uso y control del riego: aparecen así las tandas. Su evolución no será sencilla, pues durante estas dos centurias, siglos XVI y XVII, convivirán riegos libres, sin regularizar, con riegos controlados. El presente artículo muestra cómo el origen de las tandas de riego como hoy día las conocemos procede de estas centurias, siendo el artífice más importante Jerónimo Mingot.
PALABRAS CLAVE: Riegos, tandas, siglos XVI-XVII, Orihuela, Mingot, síndico de agua.
ABSTRACT
EVOLUTION OF IRRIGATION IN BATCH IN ORIHUELA TOWN
The distribution of irrigation water, attached to irrigated cropland in Orihuela, has a history dating back to Muslim culture, but not until the seventeenth century was it regulated in proportion to the surface.In previous centuries the distribution of water was in charge of “cequieros” or trus-tees. When in the sixteenth century the population increased and with it the occupation of space, the need for water was a must, therefore was necessary to regulate the use and control of irrigation: batches appear. The evolution will not be easy, because during these two centuries XVI and XVII, free irrigation without regularization coexists with controlled watering. This article shows how the origin of irrigation rounds, as we know it today, comes from these centuries, and the most important architect who was Jerome Mingot.
KEY WORDS: irrigation, rounds, centuries XVI-XVII, Orihuela, Mingot, trustee of water.
* e-mail: [email protected] Fecha de recepción: marzo 2005. Fecha de aceptación: abril 2005.
24
[2]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOSÉ OJEDA NIETO
«...á esta indiferencia contagiosa que tan bien cuadra á nuestro modo de ser
y de vivir se debe que jamás nos hubié-semos cuidado de estudiar los docu-
mentos que regulan la distribución de nuestras tandas...»
J. R. GEA
INTRODUCCIÓN
Al viajero foráneo que llegase a la Orihuela del Quinientos o del Seiscientos habría de llamarle la atención el control del agua y el sistema de regadío. Uno y otro relacionados. Las peculiaridades, divergencias en muchos casos, podían resultarle también llamativas, porque una nota característica del agua de riego en Orihuela es que está vinculada a la tierra. Ser propietario de huerta da derecho a riego. Algo bien diferente en latitudes cercanas –Lorca, Monforte, Onil, Villajoyosa, Crevillente, Elche, Alicante, por ejemplo–, donde agua y tierra van separadas1. Por estarlo surgió el negocio del agua2; por ir unidas, en Orihuela, nacieron las tandas de riego. Es decir, el control del disfrute, el reparto regulado. Por supuesto, como se verá enseguida, el control del agua se convertirá en el mayor acicate de las tandas de riego.
Los siglos XVI y XVII presentan, en cuestión de riegos, una situación heredada que muy bien puede remontarse a más de medio milenio, incluso, si se demostrase con prue-bas sólidas, podría retrotraerse hasta tiempos romanos3. No obstante, la mayor parte de los estudiosos coinciden en afirmar que con la cultura musulmana se sentaron las bases de la agricultura de regadío4. Asimismo, sitúan en este periodo el momento de mayor construcción y edificación de la red de riego. Las acequias principales –Alquibla, Callosa, Almoradí, Escorratell– se hallaban ya trazadas cuando se realizaron los primeros repar-
1 ALBEROLA ROMÁ, A.: El Pantano de Tibi y el Sistema de Riegos en la Huerta de Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, Diputación de Alicante, 1994, 2ª ed., pp. 21, 28 y 75. DE GEA CALATAYUD, M.: «La formación y expan-sión decisiva de la huerta de Murcia-Orihuela: Un enfoque desde la perspectiva de la Orihuela musulmana», Alquibla. Revista de Investigación del Bajo Segura, 3, Murcia, 1995, pp. 155-217. También, GIL OLCINA, A.: «Evolución histórica del problema del agua en los regadíos deficitarios alicantinos», en ALBEROLA, A. (ed.), Cuatro siglos de técnica hidráulica en tierras alicantinas, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1996, pp. 13-30.
2 El agua puede, por consiguiente, venderse. He aquí un caso, procedente de los protocolos notariales de Orihuela con referencia a Alicante: «Joan Antón de Colomina çiutada –realiza venta– al contat y no al fiat –de– la part de un fil de aygua... de la dula vella...». ARCHIVO HISTÓRICO DE ORIHUELA (desde ahora: AHO), Protocolo, lib. 872, s/f., 28 de febrero de 1636. O este otro, con referencia a Elche: «Moss. Heron Puig, Prevere, en nom de benificiat de la capella del glorios Sent Pere Apostol de la iglesia Parrochial de Santa Maria... de Elig... Arrenda... a Juan Flexa de dita villa de Elig... dos fils de aygua de orts... Per temps e terme de tres anys A raho cascun fil de dotze lliures...». Ibídem, lib. 805, s/f., 16 de diciembre de 1638.
3 ALBEROLA ROMÁ, A.: «La agricultura alicantina durante la Edad Moderna», MESTRE SANCHÍS, A. y UROZ SÁEZ, J.: Historia de la provincia de Alicante, IV, pp. 76-123.
4 Los reyes eran conscientes de la importancia del regadío. Quizá el mejor ejemplo proceda del emperador Carlos V, quien tras constatar los beneficios de la acequia imperial de Aragón pretendió «sacar –otra– del río Segre para regar el campo de Urgel..., otra q se ha de sacar de Ebro para regar las terras de Tortosa..., otra q se ha de sacar del Rio Xucar para regar ciertos campos en el Reyno de Valençia..., otra cequia se ha de hazer en el reyno de Toledo que se ha de sacar del Rio Xarama». ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (desde ahora: AGS), Estado, 308(1)-5, año 1552. Y sobre las bondades de sacar «una acequia … del río Llobregat en beneficio de Barcelona», como si convenía o no hacer la acequia Imperial, ved ibídem, 309-1, año 1552. Asimismo, en los años 1553-54, «Andres Puche, maestro de nivelar aguas –propondría en las Cortes de Monzón– q se podía sacar del Rio Xucar una çequia de quarenta palmos en ancho –desde– el término de Tous …, que serían al pie de nueve leguas –de riego– en que avría [350.000] cahizadas de tierra». El príncipe –Felipe– ordenaría que se tratase el tema cuanto antes pues el maestro Puche es viejo y si muere «no avria otro que tan bien lo entendiesse». Ibídem, 315-717.
25
[3]
EVOLUCIÓN DE LAS TANDAS DE RIEGO EN ORIHUELA Cuad. de Geogr. 89, 2011
timientos tras la conquista cristiana en el siglo XIII5. Luego es obvio que esta centuria marcaría, tanto por los repartimientos, como queda dicho, como porque en 1275 Alfonso X reconoce el cargo del primer sobrecequiero cristiano, el inicio de la historia de las aguas y el riego6, asentando las bases de aprovechamiento y uso, con las que se llegaría hasta fina-les del XV principios del XVI y, en algún caso, hasta la gran reforma de Mingot de 1625.
A tenor de los acontecimientos, parece que el agua se convirtió en el elemento vincu-lante. Es decir, las posibilidades de riego determinaban qué tierras serían beneficiadas y cuáles no. De este modo, tierra y agua quedaron unidas. Quien poseía la tierra –de rega-dío, se entiende– gozaba del derecho de riego y, como se verá, del derecho de propiedad de las aguas, según la superficie. Pero en modo alguno se podía desgajar la una de la otra7. Ahora bien, el agua no tiene dueño –o al caso, el dueño es el rey– y, por lo tanto, todos pueden aprovecharse de ella, si son capaces de hacerla llegar a sus tierras. De aquí acequias, arrobas, hilas, etc.; es decir, las derivaciones y la conducción hacia las tierras propias por medio de canales8. Incluso recogiendo el agua de los almarjales para llevarlo a sus propiedades, aunque para ello tengan que atravesar, tras el consabido permiso de los dueños, otras heredades9.
La conclusión, como prueban los hechos, llegó por sí misma: ampliar la superficie de riego supone tanto reducir la cantidad de agua por superficie como mejorar el control de aprovechamiento. Surgirán así las tandas, o modos de control y regularización del riego10. Pero también, cuando se constaten las necesidades hídricas, incluso
la escasez, aparecerán los primeros frenos a la reconversión del secano en regadío11. Habrá momentos, malos tiempos, en los que se renunciará al riego12; pero esto corres-
5 DE GEA CALATAYUD, M.: «La construcción...», art. cit. pp. 65-99.6 Cf. ROCA DE TOGORES Y ALBURQUERQUE, J.: Memoria sobre los riegos de la huerta de Orihuela, R. S. E. de Valencia, 1832.
Y GISBERT Y BALLESTEROS, E.: Historia de Orihuela, III, Orihuela, 1903, ed. de 1994, pp. 745-783.7 Un hecho, paradigmático por cierto, habla por todos. En 1641 Blas Pérez intentará comprar «una tanda de
aygua de la añora de la partida de Moquita pera regar les sues taffulles ... de las sinch tandes de aygua –que gozaba– Lleonor Agullana [...] y mija tanda de aygua de Gregori Pastor». Pues bien, tras realizar las debidas gestiones burocráticas –protocolizar las compras a 200 y 100 libras respectivamente– llegó la queja del síndico ante el sobrecequier, y el mismo día hubo de darse marcha atrás: «la veritat sia que el haverse fet y fermat dit vendes –deben ser declaradas– per nules e ningunes». Mas seis meses más tarde, exactamente el 2 de agosto, lo que fuera dado por nulo es ahora confirmado, produciéndose el único caso que he documentado de venta de agua: «Lleonor Agullana –ratificó de nuevo la venta a Blas Pérez de– una tanda de aygua de sinch tandes de aygua» por 200 libras, y esta vez no consta la anulación. AHO, Protocolo, lib. 725, s/f, 22 de enero y 2 de agosto.
8 Cf. MORALES GIL, A. y BOX AMORÓS, M.: «Boqueras y azudes: El aprovechamiento exhaustivo de las aguas esporá-dicas en el sureste peninsular», en ALBEROLA, A.: (ed.), ob. cit., pp. 31-41
9 Don Gaspar Roca de Togores recibirá el permiso, tras abonar 6 libras, de unos vecinos para «traure aygua del Almarjal que esta contiguo a la canyada … La qual aygua puxa dit Don Gaspar Roca de Togores portarla y possarla finch lo rech que dit Don Gaspar … te en la sua canyada … camy de Urchello y fer de dita aygua a sa voluntat…» AHO, Protocolo, lib. 906, f. a. 456r-457v, año 1641.
10 Al decir de los síndicos de 1525 Jaime Martí y Juan Masquefa la acequia de la Alquibla gozaba ya de «rep[ar]ticio de la aygua» desde 1420. Año, por cierto, en el que se puso de manifiesto que el sobrecequiero de Orihuela no era la última autoridad sobre las aguas de riego, sino los jurados. Y esto por provisión real del «rey don ferrando», donde se explicaba que «los jurats… son governadors del sobreçequier», razón por la que los síndicos citados acudieron ante los jurados para oponerse a la petición del sobrecequiero de incrementar «dos dies de aygua ab dos nits mes» en sus 200 tahúllas. ARCHIVO MUNICIPAL DE ORIHUELA (desde ahora: AMO), Lib. A-45, ff. 224v-225r.
11 Otra salida sería la construcción de pozos.12 En 1653, por ejemplo, «Laudemio Verdiel, tractant… de Oriola… Renunçia lo Rech y avenaments de –300 tahú-
llas– de terra, part de aquelles –400– que conte la heretat apelada de Cantallops»,que se regaban de la acequia mayor de Almoradí, por la arroba de San Bartolomé. Por supuesto, pide que las dichas 300 tahúllas «no sien enpatronades en los patrons que se acostumen a fer de les mondes y derames del rech y havenament». Como Laudemio, Tomás Pisana renunció al riego de 50 tahúllas en el mismo año. Al año siguiente se producirán nuevas renuncias. AHO, Protocolo, lib. 921, ff. 15r-v y 50 r. Las del año siguiente, en el mismo Protocolo, ff. 24r-v, 26r y 38r.
26
[4]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOSÉ OJEDA NIETO
ponde a momentos coyunturales que escapan al presente análisis. Antes de llegar a esta situación, empero, se produjo una carrera –individual e institucional– por construir azu-des, partidores, canales, instalar norias, aceñas13, etc., a fin de llegar al reparto del agua14. Como si se previese que en algún momento habrían de ponerse freno y limitaciones. Algo que, como se ha indicado, llegará con las tandas.
En definitiva, coadyuvado por las condiciones económico-sociales, auge o estanca-miento según fuere el siglo XVI o el XVII, las técnicas de riego en Orihuela van desde aquellas zonas donde aún pervive el riego de corrible a aquellas otras donde las tandas más estrictas regulan normas de uso, sin que por ello se dejen de ver zonas donde el riego queda a disposición del cequiero, que escucha peticiones y decide. O donde pervive la mezcla: tandas al principio de la acequia y corrible al final; o tandas alternando con corri-ble. Este es el panorama, la estampa general. Veamos ahora los detalles.
PERVIVENCIA DEL RIEGO DE CORRIBLE
El riego de corrible, que la acequia, azarbe o hila fluya libremente y que cada heredero se sirva según sus necesidades de explotación, era, en las centurias analizadas, un proce-
Figura 1. Boqueras de las acequias principales del margen izquierdo en la actualidad
13 Elevar el agua, he aquí el problema técnico a solucionar. Para ello las «anyoras –y las– çenias». Mecanismos claramente distinguibles en la época, que separa claramente las unas de las otras, como hizo el vecino que al arrendar sus tierras sitas en el camino de Almoradí precisará que se riegan «de la çenia que esta construhida en dites terres y de la anyora questa en la cequia de Callosa». AHO, Protocolo, lib. 622, s/f., año 1638
14 Cf. BERNABÉ GIL, D.: «Política hidráulica en la España de los Austrias», en ALBEROLA, A. (ed.): ob. cit., pp. 67-88, concretamente pp. 74, 78-79 y 80-87. LÓPEZ GÓMEZ, A.: «Las presas españolas del siglo XVI. Antecedentes e inno-vaciones revolucionarias», ibídem, pp. 89-116. Y también, GONZÁLEZ TASCÓN, I.: «Ciencia y técnica hidráulicas en la España del Quinientos», ibídem, pp. 117-139.
27
[5]
EVOLUCIÓN DE LAS TANDAS DE RIEGO EN ORIHUELA Cuad. de Geogr. 89, 2011
so residual15. Ha pasado de hecho corriente a pervivencia esporádica. Persistió en alguna arroba16 hasta que la presión demográfica incrementó el regadío y, en consecuencia, las primeras impresiones de escasez hídrica, mudando el riego de corrible por el controlado. Un ejemplo lo hallamos en la arroba de San Bartolomé17, y en fechas tan tardías como en el último tercio del dieciséis, pues será en 1576 cuando parte de los regantes de la acequia de Almoradí manifiesten su desacuerdo con la forma de regar los herederos de la arroba, aunque éstos aleguen el uso de este procedimiento desde tiempo inmemorial:
«los syndichs de la ar[r]ova de Sent Berthomeu [Pere Alulayes e Pere Peres Terol] dihue[n] y exponen que... la dita partida del Senor Sent Berthomeu, Rafal y Alginet les quals son mes de set millia thafulles... es reguen de dita ar[r]ova –que toma agua de la acequia de Almoradí– e dita ar[r]ova es corrible y no ay ses tancada ni ha costumada tancar –pues– no te porta com solen teni algunes arroves –y así, desde hace diez, veinte...– dos cents anys y de tant de temps que memoria de homens ni es encontrary etiam de abans de la conquista de la present ciutat de poder de los moros –era costumbre– de rigar dites heretats de la dita ar[r]ova anant aquella tos temps per liure e corrible».
La expansión de la huerta hacia levante en lucha contra los almarjales, unido al inte-rés de los regantes del último tramo de la arroba, puso punto final a una técnica ances-tral. La queja surtió efecto y tras varias apelaciones se ordenó «que es partexca per bons homens segons les thafulles e los privilegis»18. El caso de la arroba de San Bartolomé es un caso esporádico y poco frecuente, por lo tardío, de ahí que deba tomarse con mucha cautela porque lo propio era que, a la altura de 1576, todas las acequias tuviesen riego regularizado en tandas. La mayor parte heredadas de épocas musulmanas, otras rehe-chas y otras aprobadas de nuevo cuño, como lo fue, quizá, la de la acequia de Callosa,
15 También es residual, y no debe confundirse con el riego de corrible, el riego de correntías. Riego que se hace con el agua final –residual– de acequias y arrobas, donde, por no verter otra vez en el río, desaguan éstas, generalmente en almarjales. Mas en muchos casos los dueños de las tierras próximas, y aun los que trataron de bonificar los almarjales, se sirvieron de ellas porque a su entender «son muy pºvechosas e hase[n] grande utilidad a la trra.» Sin embargo, también la mayoría de los vecinos –según el testimonio documental– son de la opinión de que «matan las vjnas e todos los otros arboles», además de ser el mayor causante de epidemias (paludismo, seguramente). Por este motivo y porque los hechos lo demostraban (Benejúzar, lugar de 50 vecinos, se hallaba al presente –momento del informe– «despoblado»), aunado además a la opinión del «dotor maestre Jayme», que así lo aconsejaba, el consell oriolano no consentía correntías sino «baxo dla cbdad menos de medja legua». Quienes las defendieron, señores terratenientes, expondrán la otra cara de la moneda: gracias al agua de correntías se habían beneficiado «dos myll» tahúllas donde antes no pasaban de las 300 y se había cogido mucho pan. Pero al cabo, lo que importa a nuestro estudio lo explicó Francisco Soler, uno de los testigos con los que se realizó el informe para Murcia, y es que las aguas estaban ya sujetas a repartimientos y «q nynguno no podia fasr parada en nyngunas Acequyas pª tomar Agua salvo aqlla q le prtnescia y el cequyero le dava». ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA (desde ahora: AMMU), Leg. 4287, nº 54, circa fines del siglo XV.
16 De la persistencia, y aún de la importancia, del riego de corrible a principios del Quinientos da fe la «provisio reyal … dada en la vila de Monço», el 15 de julio de 1512, por la reina doña Germana, consintiendo y haciendo respetar el más antiguo del rey don Juan en el que se confirmaba lo «be y util que les correnties fan en la ciutat e termes de Oriola com antiguament se fehian … en les arroves de Alginent, de Sanct Berthomeu, de Benimjra, dels Argençoles y del Açejt». AMO, Lib. A-41, ff. 40r-41r, año 1521.
17 La arroba tuvo problemas en la boquera en 1492 a causa del desnivel, provocando conflictos entre los regantes de la acequia y de la arroba. AMO, Lib. A-34, f. 202r.
18 El pleito fue planteado por los regantes de la arroba «De Tell», argumentando que por ser de corrible y por gozar la arroba de San Bartolomé de una boquera baja dejaba la acequia seca: «es porta tota laygua de dita cequia e la dita cequia resta en sech de tal manera que no pot regar thafulles algunes». AMO, lib. D-308, f. a. 247r-270v.
28
[6]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOSÉ OJEDA NIETO
que disponía ya de riego controlado desde 1495. Tandas establecidas a raíz de las quejas de los herederos de Callosa y Catral contra los de Orihuela, a finales del siglo XV. Tras sucesivos pleitos, los primeros obtuvieron «sentencia p[er] lo dit sobresequier –que sería apelada y por fin sentenciada por el– senyor Rey al mag[nifich] en Jaume Guylabert»19, regulando una de las primeras, si no la primera, tanda de riego de esta acequia.
Existen, no obstante, acequias construidas por grandes terratenientes –futuros seño-res muchos de ellos– de uso exclusivo, que no debe confundirse con el riego de corrible. Con el paso del tiempo se les irá retirando este derecho. Un caso paradigmático puede ser el del señor de Cox, quien en 1619 se quejó de que se le hubiese retraído esta potestad cuando en el pasado –según el señor, en 1467– la acequia «que preu de la rambla de Ben-ferri pera regar lo camp de Coix –era– p[ro]pia sua e no de altri algu». Por si no bastase la prueba de 1467 aportará otra de 1483, dando cuenta cómo este año se le reconoció la capacidad de
«prendre laygua que ve en temps de aygues... p[er] la Rambla appellada de Benferri p[er] huna çequia antiga que los antesesors senjors del dit lloch –de Cox– an continuament tengut –Acequia que, según se precisa,– esta casi un tir de ballesta... damunt la torre de Benferri».
En 1619, como se ve, el señor de Cox intentó que se le reconociesen los derechos consuetudinarios. Se los aceptaron en parte, permitiéndole beneficiarse por este pro-cedimiento solo «en temps de cregudes»20, el resto debería conducirse por las tandas fijadas. Otro caso similar, si bien con más preocupac no ión energética que de riego, es el de la acequia de los Rocamora, que bordeaba el arrabal de San Agustín. Especie de by-pass para llevar el agua al «regolfo» de su molino, sito aguas abajo de los azudes de las acequias más importantes. Ignoramos cuándo se construyó. Se conocen, en cambio, actuaciones de todo tipo que recuerdan constantemente que la «cequia q[ue] preu aygua del riu de Segura entre lo bordell e lo mur del arrabal de Sanct Augusti –es propiedad de los– Rocamora»21. Asimismo, los Rocamora –las distintas ramas con propiedades en Benferri– poseen derechos de riego de la rambla porque son dueños de un «asut y çequia de dita heretat»22. Como la rambla posee más de un azud y otros regantes desean gozar del agua de corrible, deberán vérselas con los Rocamora y sus deudos23. Señalemos que los Rocamora, en su afán expansionista, aspiraron a controlar el agua de la rambla que, obviamente, venía de las fuentes de Abanilla.
Un último ejemplo de control del agua, por construcción de la acequia, puede verse en la actuación del Colegio de Predicadores, que para regar la recién adquirida heredad de Benijófar hará «una cequia appellada de Benijofer que preu aygua del regolf del asut de Alfaytami... a ses propies despeses». En este caso, empero, debieron de consentir el uso a otro vecino a cambio de los derechos de paso de la acequia24.
19 AHO, Protocolo, lib. 22, s/f, 26 de abril.20 AHO, Colegio, L-170, ff. 710v-713v.21 Las citas podrían multiplicarse in extenso por cuanto los vecinos de la acequia precisan de los permisos de los
Rocamora para poder edificar, reparar, etc. Verbigracia, AHO, Protocolo, lib. 211, s/f, 10 de enero de 1572.22 AHO, Protocolos, libs. 574, s/f, 9 de noviembre de 1613, y 717, s/f, 30 de enero de 1614.23 Ved uno de los enfrentamientos en AHO, Protocolo, lib. 143, s/f, 13 de marzo de 1549.24 AHO, Protocolo, lib. 612, s/f, 24 de febrero de 1616.
29
[7]
EVOLUCIÓN DE LAS TANDAS DE RIEGO EN ORIHUELA Cuad. de Geogr. 89, 2011
RIEGO A DICTAMEN DEL CEQUIERO
Crece la población25, se amplía el número de tierras regadas26, pero el agua sigue siendo la misma, variando en función de las situaciones atmosféricas. El riego de corrible ha de ir reduciéndose al tiempo que se controla y regulariza el uso. Uno de los primeros pasos fue otorgar al cequiero la capacidad decisoria antes de llegar a las tandas. Éste era el procedimiento de reparto de una acequia tan importante como la de Almoradí. Acequia que regaba, en estas centurias y como media, unas 15.000 tahúllas aproximada-mente. Pues bien, en 1550 y según describe el síndico
«Françes de Soler, en la dita cequia se te –por costumbre– de donar e repar-tir laygua per miji de un cequier en [e]sta forma del privilegi de la partiçio de les aygues –y– es que lo dit cequier dona la aygua a tenor de la heretat que demana, fent una parada en la cequia».
Era costumbre, sin embargo, que sólo se aplicaba a una parte de la acequia: esto es, a los regantes de Benitibi. Porque «dels partidors en avall lo dit cequier no es dona aygua nenguna –según– us, costum, justa forma de la dita partiçio»27. Aunque el modo de reparto queda algo confuso, es evidente que al cequiero se le otorgaban unas capaci-dades distributivas que sin duda levantarían más de una polémica, cuando no pleitos. Y
Figura 2. Rambla de Abanilla-Benferri, siglo XVIII. (Archivo Catedral de Orihuela).
25 Sobre la evolución de la población en Orihuela en estas centurias puede verse OJEDA NIETO, J.: «Sociología urbana de Orihuela en el siglo XVI», Alquibla. Revista de Investigación del Bajo Segura, nº 5. 1999, pp. 415-455; también: «Oriola, cabeza de gobernación desà Sexona, en 1604», Revista del Vinalopó, 6-7 (2003-2004), pp. 39-64, y en: La ciudad de Orihuela en la época de auge foral (siglos XVI-XVII), Ayuntamiento de Orihuela, 2007.
26 Una aproximación a la distribución del espacio y sus diferentes usos en el siglo XVI puede verse en OJEDA NIETO, J.: «Montes y bosques de Orihuela en los siglos XVI y XVII», Investigaciones Geográficas, nº 43 (2007), pp. 121-139.
27 AMO, Lib. A-66, f. 794r.
30
[8]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOSÉ OJEDA NIETO
es precisamente en los pleitos donde mejor se constata esta capacidad del cequiero, que existía no sólo en la acequia de Almoradí, también en la de Santa Bárbara y Puerta de Murcia. En efecto, los acontecimientos ocurridos en 1592 entre Ginés Sánches y el síndico de la acequia de Santa Bárbara, Tomás Florejánt, vienen a probar hasta dónde llegaba la capacidad del síndico, o cequiero: Ginés acudió al síndico a pedir agua «pera regar los morerals». Ginés, en el pleito que se suscitará por la negativa del cequiero, recordará la norma que regía el riego de la acequia: es «costum ynconcusament observada en los sindichs de dita çequia que estan obligats a donar la aygua al primer que la demana». El síndico precisará «que tenia tres parades dades primer e que fins que acabase o aguesen regat no podía regar lo dit gines»28. Un año después, los 46 herederos de la acequia de la Puerta de Murcia, que asisten a la reunión convocada por el sobrecequiero, se quejan de que teniendo ya la acequia repartición «per hores» algunos «an regat ab sol de demanar el aygua al partidor»29. Este último caso, bastante significativo, viene a señalar los pro-blemas que surgieron cuando se produzca el paso de una técnica de riego a otra. Muy probablemente, estos pleitos impulsarían el surgimiento de un control reglamentado, con normas conocidas por todos, aprobadas por todos –o por mayoría– con el fin de evitar repartos desiguales causados por engaños o arbitrariedades del cequiero.
ORGANIZACIÓN DE REPARTOS: TANDAS DE PARTICIÓN SIMPLE
Siguiente paso: organizar el riego. No basta con la petición de los dueños al cequiero, llega el momento de repartir un bien que ha comenzado a escasear. Robos y aberturas ilegales de portillos, que siempre habían ocurrido, están ahora a la orden del día, espe-cialmente desde la segunda mitad del siglo XVI30.
Pero las tandas, como hoy las conocemos, tardarán en llegar. El primer paso es organi-zar la distribución del agua en función del espacio. Más tarde, espacio y tiempo de riego habrán de buscar la relación adecuada para dejar a todos contentos. Antes de llegar ese momento la distribución, aunque se denomine tanda, es sencilla: determinada arroba o hila de agua se divide en pedazos, generalmente dos, y se distribuye el uso a partir del punto marcado. Primero, los regantes sitos en la cabecera hasta el citado punto de división, luego los restantes. Puede verse con claridad en el acuerdo tomado por los regantes de Redován.
«en la plasa del lloch –con– llisentia de Pere Castell procurador de don Joan Vich, señor del dit lloch –reunidos para repartir el agua– de la arrova del Mudament... que la una tanda regue[n] los hereters regants de dita arrova les tafulles que estan a part de amu[n]t de les tafulles del dit Joan Rois (punto de división) y de alli en avall se regue de altra tanda les tafulles de dita arrova»31.
28 AMO, Lib. D-73, f. a. 90r-117r, concretamente 90r-v y 92v.29 AMO, Lib. D-72, f. a. 137r-138v.30 Por ejemplo: En la acequia de la Puerta de Murcia, AHO, Protocolo, lib. 126, s/f, 19 de diciembre de 1546. En la
acequia de Almoradí, ibídem, lib. 198, s/f, 6 de octubre de 1555. En la acequia de Callosa, ibídem, lib. 171, s/f., 30 de julio de 1558, etc. Como descripción de hechos valga un ejemplo por todos: «Joan Garçia, guardia del aygua de Catral... posa clam –contra– Pasqual de Xea, de Callosa –porque– esta nit passada entre las onze y les dotze –revisando– la sequia avall –vio– com lo dit Pasqual de Xea a fet un albello eo forat per lo sol de la çequia... e per lo dit forat eo albello e regava los apossos que te plantats en ses terres y heredat». AMO, Lib. 2.227bis, ff. 41r-42v, año 1585.
31 AHO, Protocolo, lib. 600, s/f, 23 de junio de 1612.
31
[9]
EVOLUCIÓN DE LAS TANDAS DE RIEGO EN ORIHUELA Cuad. de Geogr. 89, 2011
Así pues, primero unos, luego otros. ¿Pero cuánto tiempo? De aquí el siguiente paso, impulsado para evitar otro problema que habría surgido en el reparto sin temporalizar, reglamentar el tiempo de riego:
«Que sia partida –dicen los herederos regantes de la acequia de la Puerta de Murcia– la aygua de la sequia de quinze en quinze dias, ço es quinze dies de mija sequia en amunt e quinze dies de mija sequia en avall en que dins los quinze dies de la tanda de baix no puixen pendre la aygua los de alt».
Como se ve, la división, quince días arriba quince abajo, no se fija en las superficies. ¿Supondrían los regantes una extensión igual o similar? No parece importarles, porque en 1585 la acequia de la Puerta de Murcia venía sobrada de agua, bien porque el terreno en esta partida no está totalmente explotado como huerta (recuérdese que es zona de almarjales), bien porque la partida se halla aguas arriba de las grandes tomas de las acequias principales (Almoradí, Callosa, Escorratell). En cualquier caso, la acequia de la Puerta de Murcia mantiene en los estatutos de este año una norma que recuerda la etapa anterior a las tandas, pues según el acuerdo de primero de septiembre del citado año, los regantes continuaban con el riego de corrible cuando llegaba agua en abundancia: «ab creguda –no se haga– parada ninguna ni represa sino q[ue] reguen de corrible»32.
Más minuciosidad, cual paso adelante, se observa en la rambla de Benferri. Sin duda, la escasez de agua había acabado con el riego de corrible, obligando al reparto temporali-zado, distribuido por días. En 1521 la rambla, al decir de Pedro Rocamora, que contradice a Jaume Catalá, no posibilita a los herederos el hacer «represa» cuando les convenga, sino
32 AMO, Lib. D-2.237, ff. 65v y ss.
Figura 3. Azud del centro de la ciudad en la época actual.
32
[10]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOSÉ OJEDA NIETO
que han de regar el día que les toca. A saber:
Los lunes regarán dos vecinos: «la heretat del magnifich en Andreu Soler –y también– te lo ters del aygua lo dit noble don Pedro Rocamora».Los martes, Rocamora: «pera la heretat de Benferri».Los miércoles también Rocamora, por la heredad adquirida a «Anto-ni Llopes».Los jueves igual, para la «heretat –denominada– la Torre de na Ven-tosa –que ahora– es del dit noble».Los viernes se riegan «les peses de Benferri q te lo dit noble»Los sábados, el señor de Cox.Y los domingos se reparten entre las heredades susodichas, mas en orden sucesivo, pues como dice el documento, cada heredad «te un diumenge»33.
Rocamoras y Catalas tendrán más de un enfrentamiento a costa del agua. Ambos
ampliarán sus propiedades y ambos intentarán extender el riego a esas nuevas propie-dades. Es sabido el final, los Rocamora se llevarán la mayor parte; pero hasta que ese día llegue los Catalas, esta vez personificado en «Bº (¿Bartolomé?)», intentarán lo propio. En 1567, «Bº» alegará que una cañada que vendió por 8.000 sueldos al «noble don Fran[cis]co Rocamora, fill del noble q[uondam] don Joan», tenía derecho de riego. La otra rama de los Rocamora, Jaume y Miguel, alegará «q[ue] no tendría ningun dret en la dita aygua ni de aq[ue]lla podria regar la sua canyada»34, y si alguna vez lo hizo, fue por gracia y no por derecho. Como se habrá notado, no es más que ´la guerra del agua` y, también se habrá notado, el dominio de los Rocamora, que al cabo se impondrán, logrando, allá por 1593 –setenta años, aproximadamente, de las primeras tandas–, modificarlas y acon-dicionarlas a su gusto, con el pretexto de que entre los regantes, todos terratenientes, se habían levantado «diferencias e questions sobre le prendre la aygua viva q[ue] ve p[er] la rambla de Benfer[r]i de la font dita de les Anguyles del terme de Favanella». Al final establecieron «que dita aygua es partixca p[er] tanda e que cascuna tanda tinga catorze dies e mig», del siguiente modo:
Para don Juan Rocamora «quatre dies».Para «don Gerony Rocamora –señor de Benferri– cinch dies e mig».Para Andrés Soler «quatre dies».Y para «Gaspar Sans e Baltasar Viudes un dia».
Figura 4. «Demostrasión de la trassa del trestasador que se yntenta haser en lasut de Alfaitami» (AMO, Lib. D-75, s/f, circa fines siglo XVI)
33 AMO, Lib. A-66, f. 449r-v.34 AHO, Protocolo, lib.208, s/f., 16 de noviembre.
33
[11]
EVOLUCIÓN DE LAS TANDAS DE RIEGO EN ORIHUELA Cuad. de Geogr. 89, 2011
Los Rocamora de Benferri no quedarían contentos, y en 1620 don Jaume iniciará gestiones para comprar «el agua de las fuente de las Anguilas y demás agua que viene por la rambla de Benferri... para poderla llevar y encaminar al dicho lugar de Benferri... por la parte o partes que mexor conviniere»35. Es decir, intentó monopolizar el agua, algo que chocaba en esta zona, donde, como se ha repetido, iba unido a la tierra regable, y la rambla de Abanilla, aun atravesando la heredad de Benferri, propiedad de los Rocamora, discurría también por otras partidas.
El control del agua ha sido siempre uno de los campos de batalla de terratenientes e instituciones. Si en Orihuela está vinculado a la huerta, también es cierto que mediante la construcción de un azud o una acequia un potentado puede hacerse con el agua. Por lo tanto, el control del agua se logra no sólo por medio de la regularización del riego, o sea por medio de las tandas de agua, también se consigue con las construcciones y fábricas de riego, desde las grandes norias de las acequias a los azarbes, pasando por la apertura de portillos o apropiándose de fuentes y márgenes de escorrentía, como pretendía Jaume de Rocamora. Los gobiernos de las distintas localidades se hallan ante este dilema, por un lado vigilan y tratan de que el agua no caiga en manos privadas y, por otra, apoyan la construcción de nuevos canales de riego si con ello ven ampliar la superficie de huerta. Preferirán, eso sí, ser ellos mismos, mediante acuerdo con los regantes, los que se encar-guen de estas mejoras. Habría que hacer, no obstante, una matización que afecta a la mayoría de las localidades, pero especialmente a Orihuela, y es que las obras aguas arriba de los azudes de la ciudad fueron, en esto siglos, frenadas; no así aguas abajo. Hecho perfectamente entendible por cuanto había que asegurar el agua al «regolfo» principal, el formado por los azudes de la ciudad.
UN PASO INTERMEDIO: TANDAS DEL CENTENAR
En los siglos XVI-XVII se completa la red de riego principal. Las últimas actuaciones serán las construcciones de nuevos canales –acequias y arrobas– a raíz del fortalecimiento del azud de Alfaitamí y la construcción de acequias en Benijófar, Rojales. En consecuen-cia, el control del agua no debería venir por nuevas canalizaciones, sino por el reparto del agua, que debía ser proporcionado a la superficie. Como siempre, serán las acequias con más presión sobre el agua las primeras en implantarlo. Ya en 1538 la acequia de Escorratell, además de distribuir el agua por paradas, tiene implantado el sistema de reparto conocido como «tandas del çentenar». Es decir, tandas por centenas de tahúllas [por día]36. Fijadas las tandas, sólo queda vigilar su cumplimiento, de ello se encargará el síndico, que adscribirá el tiempo de riego a cada una de las parcelas que componen ese centenar. En esencia, un procedimiento más para que agua y tierra queden unidos.
Nada mejor que los pleitos y las quejas de los regantes para comprobar el funciona-miento. Como ejemplo, valga el pleito suscitado a raíz de la queja de uno de los regantes de la acequia de Escorratell. A través de él se descubre que las paradas de la acequia tenían tandas reglamentadas, es decir: tiempo y superficie fijos. Pero tiempo y superficie
35 AHO, Protocolo, lib. 667, s/f.36 La distribución del agua en ´centenas de tahúllas por día` será algo que terminará asentándose como princi-
pio general de distribución. Véase cómo los expertos que colaboraron con Mingot dicen haber realizado la distribución «per çentenar de tafulles». AMO, Lib. F-235: «Repartiçio de les aygues de la horta de la çiutat de Oriola, y llochs de llur contribuçio, y statuts fets per lo Dor. D. Gerony Mingot, Real Visitador de dites aygues. MDCXXV», f. 161v.
34
[12]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOSÉ OJEDA NIETO
amplios, pues el reparto se hacía por centenas de tahúllas y las paradas por días. Sabe-mos, así, que a la parada «de los Alt –de la acequia, le correspondían el– onzen o dotzen dia del çentenar». El pleito deja bien clara la vinculación agua-tierra porque impide que un vecino pueda vender a otro su tanda. Precisamente ésta es la razón del pleito, pues aunque Francisco Menargues alegaba haber regado sus tierras porque «co[m]pra la aygua ab la qual regua dites tafulles Berº Gonsalves», la Corte del Justicia sentenció que estas ventas eran nulas y recordó que con las tandas, como se ha dicho, no se podía comerciar. La Corte del Justicia, adonde Gonsálvez había apelado la sentencia del sobrecequiero, confirmó la «constituçio antiquísima –y– es que nengu ab tanda de altre puix regar sots incorriment de moltes e gran penes». Permitió, en cambio, respetando antiguos derechos consuetudinarios, que se utilizasen los «escorrins que ha[n] escapat del çentenar»37.
TANDAS REGULARIZADAS
Se recrudece, con el paso del tiempo, el factor que incrementa la demanda de agua: el regadío se expande en el último cuarto del siglo XVI. Los regantes presionan para que el riego esté controlado. Pero estos problemas se acentúan entre localidades, sobre todo si aguas arriba comienza a consumirse más de lo que se venía haciendo. El caso típico, y muy estudiado, es la tensión constante entre Murcia y Orihuela, mas den tro de la comarca se reproducen, a escala inferior, los mismos problemas. El más peculiar, porque engloba todos los ingredientes expuestos –incremento de superficie regada y localidades en litigio– es el caso de la acequia de Callosa, sin duda elevado de tono a causa de la inde-pendencia de Callosa en 1579. Pero también, sin duda, planteado por gozar esta nueva localidad de atribuciones que le permiten enfrentarse a la ciudad matriz. En todo caso, las quejas no se iniciaron ni en Orihuela ni en Callosa, sino en Catral, último lugar –entonces calle de Orihuela– donde llegaba el agua.
A raíz de la separación hubo que determinar las tandas de riego que correspon dían a Callosa, desgajándolas de Orihuela. Así debió hacerse, pero Catral consideró injusto el reparto y presentó quejas en 1588. Lo curioso es que las quejas las hace no tanto por el repar-to de tandas cuanto por el gasto de mondas38. Los síndicos, «Thomas Abat y Pere Remiro Despexo, –iniciarán por esta razón– proces e pleyt –a causa de– la partisio de la aygua en tanda de Catral –contra– los hereters e regants en tanda de Oriola y Callosa». El pleito se había iniciado en años precedentes a 1586, pues este año Catral presentó su alegato expli-cando cómo la acequia de Callosa «esta partida en tres tandas, ço es tanda de Oriola, tanda de Callosa y tanda de Catral»39. Alegaba que el agua que llegaba a Catral era un cuarto de la acequia, tanto porque se desviaba mucho como porque en Orihuela y Callosa abusaban: «fan correnties y la dexen perdre»40. En definitiva, pedía mayor control y una regularización de las tandas. El pleito dio su fruto, pues de 4 días de riego que tenía en 1589 consiguió que se los doblasen41, quedando las tandas distribuidas del siguiente modo: 4 días para Orihuela, 12 días para Callosa y 8 días para Catral. Primer problema, pues, resuelto.
37 AMO, Lib. A-56, ff. 419v-420r.38 En el reparto por mondas también entraba el coste del reloj «que es co[m]prat per lo lloch de Catral». AHO,
Protocolo, lib. 336, s/f, 12 de febrero de 1588.39 Ídem.40 AMO, Lib. D-2.240, f. 271, año 1586.41 Real Audiencia de Valencia. Citado en NAVARRO HERNÁNDEZ, A. J. (Con colaboración de DELTELL YÁNEZ, P. y
BALLESTER RUIZ, A.), Creación y consolidación del municipio de Callosa de Segura en tiempos de fueros, 2001, pp. 168-171
35
[13]
EVOLUCIÓN DE LAS TANDAS DE RIEGO EN ORIHUELA Cuad. de Geogr. 89, 2011
Mas la distribución del agua de la acequia en tandas exigió aquilatar el de las arrobas. O, para ser más exactos, el que correspondía a la huerta de otras localidades que extraían el agua también de la citada acequia, máxime cuando estas localidades contaban con firmes valedores, pues eran de dominio señorial. Cox, La Granja y Albatera exigieron su parte, y fuere como fuere, pues se desconocen los hechos pero no el resultado, consi-guieron que se les tuviese en cuenta, precisándose el reparto. Por su claridad se incluye entero:
«Modo de tanda: Comensara Coix el nove dia de Callosa, pendra 4 dies de Callosa, fins 4 de Oriola y altres 2 de Catral. P[er] tot, 10 dies. Y la tanda de la Granja en apres seguent 6 dies de Catral y uno de Callosa. P[er] tot 7 dies. Y en apres pendra Albatera desdel segon dia de Callosa fins al huyt que son p[er] tot 7 dies. Y si sera que vendra la tanda de Coix y faltara alguns dies aquels tals se an de partir p[er] egual fins que venga la tanda de Coix, y que aja de comensar Coix sempre»42.
Al iniciarse las tandas, el reparto del agua se hizo de un modo genérico, tanto en superficie como en tiempo. Mas en la medida que, como se ha ido señalando, se incre-mentaron las explotaciones de riego, o se redujo el caudal –fuere cual fuere la razón: meteorológica o explotación aguas arriba–, los regantes requirieron a síndicos y sobrece-quieros más precisión y minuciosidad. No se conformaron con tandas amplias. Éstas se mantuvieron para distinguir el tipo de riego entre partidas o paradas, mas luego exigie-ron especificidad de tiempo y superficie. Cuando los regantes de la arroba de Masquefa, de la acequia de Almoradí, entraron en litigio con uno de sus brazales –«Palomaret»–, todos, regantes del brazal y de la arroba, dieron por buena la partición realizada hacía más de 20 años –allá por 1570, aproximadamente–, de que de los 14 días de agua que les correspondían a la arroba, 6 eran para el brazal y 8 para la arroba. Pero, si aceptaron la división general, ya no se conformaron con que no hubiese más precisión y exigieron conocer el riego por hora, lo cual requiere a su vez precisión en las tahúllas regables. Pues bien, todos los datos quedaron perfectamente aclarados y en la sentencia del pleito –por el pleito lo conocemos–, se dictaminó a 5 tahúllas por hora43.
Establecidas las tandas por unidades de superficie, el proceso quedó quillotrado y se hizo irreversible. Desde este momento, y éste es diferente para cada acequia aunque el último tercio del siglo XVI englobe la mayor parte de las regularizaciones, cada reforma y mudamiento de los canales de riego44, o ampliación y mejora del regadío trajo consigo una revisión de las tandas de reparto. Revisión que se hizo guardando y vigilando la distribución proporcional del agua según la tierra a regar. Se puede ver, por ejemplo, en la misma acequia que se viene analizando: En años precedentes a 1618 se hizo una gran obra que cambió «los trestalladors de dita cequia», además de abrir «la parada de Guar-dalacapa» para acondicionar el regadío al «mudament qu[e] es feu en dita cequia». La
42 AHO, Protocolo, lib. 613, s/f, 30 de abril de 1600.43 AMO, Lib. D-2.243, f. 11, año 1590.44 Sobre la problemática de los mudamientos, tanto de acequias como del cauce del río, véase OJEDA NIETO, J.:
«Encauzamientos y mudamientos del río Segura en Orihuela durante los siglos XVI y XVII», Cuadernos de Geo-grafía, 79, Valencia 2006, pp. 1-18.
36
[14]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOSÉ OJEDA NIETO
obra, además del gasto –que superó las 500 libras–, significó una reestructuración de los canales de riego y de las parcelas colindantes, lo que obligó, a efectos de una distribución equitativa, a un nuevo reparto de tandas. Se encargarían de ellas «Casquel, soguejador de Murcia y Pere Pastor, soguejador de Oriola», que, con esmerado cuidado y precisión midieron «tota la cequia» y se encargaron de la dirección de los trabajos «de anivelar y repartir el aygua de dita cequia»45.
Unas décadas antes, 25 años exactamente, los regantes de la acequia de Alquibla die-ron una prueba más del interés porque las tandas se ajustasen a las propiedades de cada regante. La reducción en el riego, del agua en definitiva, llevó a algunos herederos a pro-testar por el reparto, obligando a justicias y jurados de la ciudad de Orihuela a realizar un nuevo repartimiento, más ajustado y equilibrado. En efecto, en 1593 «Joa[n] Peres y M[art]y[n] Peres» plantearon la queja y consiguieron que el escribano presentase relación «del número de les tafulles de cascuna parada o tanda». Así se averiguó hasta qué punto se había hecho «conforme –al– verdadero número de les tafulles» de cada regante46.
TANDAS REGLAMENTADAS: TANDAS DE MINGOT
En el interludio de los siglos XVI-XVII la situación del reparto y control del agua es contradictoria. Por un lado, se han multiplicado las acciones que han fortalecido los órga-nos de control y regularización del uso y disfrute del agua entre los regantes. Las tandas, regidas por normativas fijas, se han extendido a ´todas` las acequias; no sólo eso, se han ido abandonando practicas ancestrales, como el riego de corrible –aunque residualmente se mantenga en caso de abundancia de agua47–, y se está impidiendo, o entorpeciendo, los derechos de propiedad de los potentados y oligarcas sobre los canales de riego, transfi-riéndolos a la comunidad de regantes, representada por síndicos y cequieros y, en última instancia, sobrecequieros.
Por otra parte, los elementos positivos se ensombrecen con otros tantos factores negativos que pintan un panorama no tan halagador. En principio, ha de destacarse que las tandas de riego no son similares ni se rigen por directrices iguales en todas las acequias, causando malestar entre los regantes. A este malestar se unen los repartos desequilibrados entre las arrobas, no en base a la superficie regada, sino a derechos –¿históricos?– de construcción, muy lejanos ya para ser entendidos por los regantes del Quinientos y Seiscientos. A todo esto hay que unir ´privilegios` –prepotencias– de terratenientes y señores que ni respetan tandas ni quieren que las haya, siempre, claro, que puedan controlar el agua. Porque, es obvio, donde la tanda les beneficia la apoyan y la protegen. En definitiva, que hay un mal, solapado las más de las veces, directo otras –recuérdense los casos de los Rocamora en la rambla de Abanilla–, de acaparar el agua, de controlar el riego.
Pero hay aún otros males. El campo en general y la huerta en particular sufrirán las secuelas de la expulsión de los moriscos en 1609/10. Con la falta de gente los
45 AHO, Protocolo, lib. 477, s/f, 6 de julio.46 AMO, Lib. D-2.248, f. 54r-v.47 Y, con todo, el agua sobrante será también controlado. Cada vez que se haga una obra, bien de mudamiento bien
de reconstrucción de una boquera, se medirá el agua corrible: En 1631, tras la obra llevada a cabo en la arroba de Santa Bárbara «que preu aygua de la cequia de Molina», se meterá a un niño en la arroba para que compruebe el agua corrible: «tres dits de aygua corrible» y algo más «en lo principi del buch de la dita cequia novament fet e fabricat». AHO, Protocolo, lib. 853, s/f, 4 de abril.
37
[15]
EVOLUCIÓN DE LAS TANDAS DE RIEGO EN ORIHUELA Cuad. de Geogr. 89, 2011
cultivos y las prácticas de riego se resentirán48. Los terratenientes, por fas o por nefas, se ven ahora ´obligados a recu-perar` lo que no pueden retraer de los moriscos. Y los medios de los que se sirvieron remiten a otro grave problema del riego en los años fina-les del XVI principios del XVII, cuales son los impagos de mondas, de arreglos, de muda-mientos, etc. Los seño-res recurren a la moro-sidad49, y la cadena de acontecimientos deviene en línea argumental: no pagan, luego no se repa-ran, luego el riego se entorpece50, las obras no se realizan, las comunidades de regantes se endeudan, muchos abandonan la huerta... y otros, los señores, se aprovechan de las tandas.
En resumen, frente a toda la labor positiva de regularización y control del agua y mejora de riego, se oponen las trabas y problemas que, como se ha dicho, se acentúan en la segunda década del XVII. El mal está a la vista y no puede por menos de llamar la aten-ción de las autoridades. Y la llamó. En los inicios de la tercera década se intentarán frenar y paliar los males. La orden llegaría de la más alta autoridad: el Rey. Hasta allí habían llegado las quejas del desbarajuste y los ruegos de que una instancia superior pusiese coto a los terratenientes y marcase las directrices del control del agua. Esta misión se encargó a «Don Gerony Mingot», fiscal del patrimonio real en Alicante, que con el cargo de «Real Commissari de les aygues» se personaría en Orihuela a efecto de poner coto al desconcierto y «mala administraçio de les aigues». Mingot llevaría a cabo su labor con prontitud y eficacia, elaborando unas ordenanzas y estatutos que habrían de mantenerse hasta el primer tercio del siglo XIX en Orihuela, fines del XVIII en Almoradí.
Los estatutos de Mingot han sido analizados por todos los estudiosos del riego, en parte porque los aspectos normativos perduraron, como se ha dicho, largo tiempo; en parte porque se transmitieron, recopilados una y otra vez51, vía instituciones; en parte
48 Antes de la expulsión la ciudad de Orihuela solicitaba de 300 a 400 «cases de granadins... per la gran falta que y a de gent». Tras la expulsión insistirán que la «ciudad careçe de vezinos y abitadores para la cultura y cura de sus guertas». AMO, Lib. 2.033, ff. 7r-8r, y A-100, f. 558v, años 1586 y 1609, respectivamente.
49 «los que mes se escussen de pagar son los mas richs y les persones del govern y regiment de la ciutat y univer-sitats». AMO, Lib. F-235, Ordenanzas de Mingot.
50 «per no mondarse y escurarse les çequies... es deixen de regar moltes terres –saliendo todos perjudicados, espe-cialmente las– rentes reals de Sa Magt y delmes de les iglessies». Idem.
51 Una de las copias se conserva en ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (desde ahora: AHN), Clero, lib. 389. Dice que son estatutos de 1725, evidentemente equivocado. La noticia nos la proporcionó doña Gloria Aparicio, a quien expreso mi agradecimiento.
Figura 5. Repartición y estatutos de Jerónimo Mingot (AMO, lib. F-235)
38
[16]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOSÉ OJEDA NIETO
porque puso orden en las finanzas, algo que sería muy alabado52. Pero este interés por los estatutos ha obviado el estudio de la otra misión que se le había encomendado, la «repartiçio [de les aygues] per no estar repartides ab igualtat». Porque, en efecto, Mingot, llegado a Orihuela en el otoño de 1623, se pondría presto a solucionar el problema de las tandas de riego, actuando cual fiscal. Es decir, con una metodología impecable que conviene analizar para comprender cómo se establecieron las tandas de riego a lo
largo del periodo histórico estudiado, ya que al cabo Mingot se sirvió del camino uti-lizado por síndicos o cequieros. Eso sí, reglamentó la actuación paso a paso, repitiéndolos como una copia en cada una de las acequias que fiscalizó. Veamos esos pasos:
1º Convocatoria de regantes de la acequia con todos los requisitos legales. Con acta notarial –de «Berthomeu Requena»– dictó orden de acudir a la asamblea de regantes, indicando hora –«a les dos hores apres mig jorn»–, lugar –«en casa de sa merçe»– y día –«pera lo diumenge primer vinent»–, apercibiendo de que en caso de no asistencia se cargarían al regante una «pena de cinch lliures». Por supuesto, la convocatoria se hizo con los consabidos, y legales, pregones «ab veu de trompeta publica... en la Plaça Major y Porta de Murçia» (para la acequia homónima).
2º Legalización de todos los actos, los referidos y los subsiguientes. Se protocolizaron los pregones indicando lugar y número: «Joseph Symo[n], trompeta y corredor publich –dio fe de– haver [e]scitat a tots los hereters regants de la çequia... per tres vegades, y [e]scitaçions voce tube, ut moris est».
3º Levantó acta, ante los herederos regantes que acudieron a la convocatoria, de su misión, así cómo de las atribuciones conferidas para llevarlas a cabo: «manda Sa Magt en dita Real Commissio... que es faça repartiçio de aquelles [aygues] de manera q[ue] cada hu tinga la aygua q[ue] li toca... y qu[e] es posse en orde y tanda en manera q[ue] hu dels dits hereters gose del aygua de dita çequia q[ue] li toca».
4º Nombramiento de expertos. Mingot, abogado-fiscal de profesión, poco sabe de cál-culos. Propondrá se nombren expertos dotados de ecuanimidad y profesionalidad: «es convenient y nesçessari q[ue] es nomenen experts y bons homens intelligents en dita çequia y repartiçio de aygues». Estos expertos, con autorización de Mingot, deberán medir tierra y agua, repartir ésta última en tandas, señalar los problemas de la acequia y proponer mejoras53. A fin de actuar con equidad e imparcialidad, Min-got, como persona que se reconoce inexperta, delegó la elección de los profesionales en manos de «los dits hereters y consellers –quienes hicieron– la dita nominaçio de experts». Ahora bien, la última palabra la tiene él, y así lo recuerda: «q[ue] segons la relaçio... lo dit Real Commissari proveheixca la dita repartiçio de dita aygua».
Así, como se ha esquematizado, se hizo. Los regantes nominaron a dos expertos, y el síndico a un tercero. Los tres llevarán a cabo la labor encomendada, no sin contra-tiempos y atrasos propios de todo acto de esta índole. En el caso de la acequia de la Puerta de Murcia, el proceso se inició el 23 de noviembre de 1623 y no sería hasta el 1 de febrero de 1624 cuando los expertos –«Pere Pastor, soguejador nomenat per lo
52 Entre los males que llegan a Mingot, vía Madrid, se mencionan la demora en el pago, la morosidad de los pudientes: «las que mes se excusen de pagar son los mes richs y les persones del govern y regiment de la ciutat y universitats». Idem.
53 El resultado de la fiscalización de las tandas de riego no acabó aquí, pues se propusieron distintos reparos. Por ejemplo, en la acequia de la Puerta de Murcia se indicó que deberían arreglarse y mejorarse: «la casseta pera quel taulacho estiga tancat y no gire al riu[...], una rastrillada de estaques [...], ques desquexeren los quexers [...], ques faça un pont de pedra [...], que la boquera del braçal de Avellaneda es retire una alna dins del braçal...». AMO, Lib. F-235, f. 163v.
39
[17]
EVOLUCIÓN DE LAS TANDAS DE RIEGO EN ORIHUELA Cuad. de Geogr. 89, 2011
Consell... y Domingo Delgado, vehins... nomenat per lo consell de hereters»– presen-ten relación de lo hecho, jurando que han «vist y regonegut la dita çequia... –e hicie-ron– la repartiçio del aygua... ab don Llois de Rocafull, sindich. –Previamente habían medido– les terres qu[e] es reguen de la dita çequia».
5º Descripción minuciosa de la resolución adoptada para evitar suspicacias. Tanto de las normas generales, como de las excepciones: «y a esta Parada sels dona –tantas– horas mes.... per tenir alguns trosos de terra pessats de rech».
El resultado de la «Repartiçio de les aygues de la horta de la çiutat de Oriola y llochs de llur contribuçio... fet per lo Dor. Gerony Mingot, Real visitador de dites aygues. MDCXXV», puede verse en el siguiente resumen54:
Real Comisión de Felipe IV: 11 de junio de 1623.Juez: Jerónimo Mingot.Notario: Ginés Miralles.Pregonero y corredor: José Simón.
Acequia de la Puerta de MurciaConvocatoria de regantes de la Acequia de la Puerta de Murcia: domingo, 26 de noviembre a las 2 h. de la tarde.Expertos comisionados: Pedro Pastor y Domingo Delgado. Tercero, el síndico, don Luis de Rocafull.Repartición de tandas: 1 de febrero de 1624, firmadas el 13 del mismo.Tahúllas: 4.252.Tandas de riego: 26 días, a 12,5 horas por 100 tahúllas, o sea 8 tahúllas por hora.Comienzo de las tandas de riego: 1 de mayo.
Repartimiento de las tandas según paradas y partidas en d(ías) y h(oras):
54 En su estudio sobre la acequia de Molina, Justo Rufino Gea señala la importancia de los estatutos y hace un resumen de ellos.
40
[18]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOSÉ OJEDA NIETO
Acequia del AlquiblaConvocatoria de regantes de la Acequia del Alquibla: jueves, 30 de noviembre a las 2 h. de la tarde.Expertos comisionados: Pedro Pastor y Joan Contival.Repartición de tandas: 6 de febrero de 1624, firmadas el 13 del mismo.Tahúllas: 9.298.Tandas de riego en los meses de mayo junio, julio y agosto: 20 días. En los restantes siete meses: 30 días.Tiempos de tandas: variables.
Repartimiento de las tandas según paradas y partidas en d(ías) y h(oras):
Acequia Vieja de Almoradí y Azarbe de Mayayo.Convocatoria de regantes de la Acequia Vieja de Almoradí y Azarbe de Mayayo: 13 de diciembre a las 2 h. de la tarde.Expertos comisionados: Pedro Pastor y Bautista Martínez.Repartición de tandas: 17 de febrero de 1624, firmadas el 27 del mismo.Tahúllas: 16.124.Tandas de riego: 25 días.Comienzo de las tandas de riego: 1 de mayo.
Repartimiento de las tandas según paradas y partidas en d(ías) y h(oras):
41
[19]
EVOLUCIÓN DE LAS TANDAS DE RIEGO EN ORIHUELA Cuad. de Geogr. 89, 2011
Acequia del Alquibla (de Guardamar)Convocatoria de regantes de la Acequia del Alquibla de Guardamar: 3 de diciembre a las 2 h. de la tarde.Expertos comisionados: No hubo, pues se acordó seguir con las mismas tandas que tenían.Repartición de tandas: ídem.Tahúllas: 1.022 (según nuestro conteo).Tandas de riego: 3 (una en septiembre para sembrar, otra en enero para “traure pols” y otra a últimos de marzo).Comienzo de las tandas de riego: septiembre.
Repartimiento de las tandas según paradas y partidas en d(ías) y h(oras):
Acequia del Río (de Almoradí)55
Convocatoria de regantes de la Acequia del Río, de Almoradí: 3 de diciembre a las 2 h. de la tarde.Expertos comisionados: Jaime Rois de Martina y el fraile agustino Jerónimo Mora.Repartición de tandas: 5 de febrero de 1624, firmadas el 14 del mismo.Tahúllas: 2.647 (faltan, no obstante, las de 11 propietarios).Tandas de riego: 30 días, a 100 tahúllas por día; o sea: 4,16 tahúllas por hora.
Repartimiento de las tandas según paradas y partidas en d(ías) y h(oras):
55 El mismo año de la llegada de Mingot, y unos meses antes de comenzar la revisión, la acequia había realizado obras, mudando el «trestallador», a raíz de la «ruina que feu lo riu en dita cequia y trestalladors de aquella ab les crexcudes». AHO, Protocolo, lib. 481, s/f., 15 y 28 de febrero de 1623.
42
[20]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOSÉ OJEDA NIETO
¿Consideró Mingot ajustadas las tandas de las restantes acequias –y arrobas–, que no se incluyen en el documento? ¿Se han extraviado? Sea como fuere, la historiografía y los estudiosos del riego se han preocupado por las normas, la reglamentación, especial-mente los 37 estatutos que dictó para precisar la metrología, y el buen mantenimiento y cuidado de infraestructuras. Quizá porque los estatutos se mantuvieron durante cerca de dos centurias56, mientras que las tandas habrían de ir ajustándose según variaban las circunstancias agrícolas, en especial las que de un modo u otro remiten a la reducción de agua. En la misma Orihuela incluso pueden percibirse continuidades en los estatutos de principios del siglo XX57. Mas, es bien sabido que Mingot no fue, ni mucho menos, crea-dor, sino más bien recopilador de normas consuetudinarias. En los pleitos de regantes, bien por robos de agua, bien por impagos de mondas, bien por repartimientos de obras y reparaciones, aparecen muchas de estas normas. Es decir, la labor de Mingot consistió en dar fundamento normativo a todos aquellos principios que guiaban las actuaciones de los regantes. Al darles una constitución estatutaria sentó las bases de un código legal por el que conducirse, acabando con el ejercicio arbitrario de síndicos o cequieros. Desde 1625, los estatutos proporcionarán, tanto a las autoridades como a los regantes, unas normas fijas para conocer en qué medida sus actuaciones se ajustaban o no a derecho. Sobrecequieros hubo, como Pescetto en 1904, a 279 años, como él dice, que presentarán como pruebas las normas y tandas establecidas por Mingot al detectar irregularidades en el riego58.
Por otra parte, como en todo proceso de cambio, no todos los vecinos quedaron con-formes, pues algunos se sintieron perjudicados, especialmente aquellos a los que les men-guó el tiempo de riego. Caso, por ejemplo, de Pedro Marqués, que había tomado en renta unas tierras sitas «en lo portal apellat de Carbonell p. preu de cent y quinse lliures cascun any –bajo unas condiciones que les permitían regar, según– tanda Antiga, dos dies ab ses nits –y ahora, a propuesta del– Real Visitador dels aygues –se le había– reduit dita tanda a deneu hores». Según Pedro, la reducción de veintinueve horas le abocaba a dejar de regar gran cantidad de las tierras. Tantas que en el último riego –son sus palabras– «tan solament... a pogut regar un bancal de quatre tafulles». Es obvio que las condiciones de arrendamiento habían cambiado, por lo que Pedro Marqués solicitaba «resci[n]dir lo dit Arrendament»59.
Roca de Togores en el siglo XIX, Rufino Gea y Gisbert en los inicios del XX y A. Nieto60 en la penúltima década de la misma centuria han incidido en la importancia de los estatutos, como posteriormente historiadores y estudiosos del tema del regadío. En cambio, las tandas propuestas, ajustadas a superficie y tiempo de cada parada, se han soslayado y, sin embargo, a pesar de que con el tiempo se modificaron, indicaron el
56 La importancia de las tandas y estatutos de Mingot fueron señaladas por Roca de Togores, Rufino Gea y A. Nieto.57 En las «Ordenanzas para el Gobierno y distribución de las aguas que riegan la huerta de la Ciudad de Orihuela y otros
pueblos sujetos al Juzgado Privativo de la misma», de 1946, se critican los estatutos de Mingot. «Tan incompletos son y defectuosos» se dice que eran, que en 1791 la Audiencia de Valencia ordenó arreglarlos; Almoradí lo hizo en 1793 y Orihuela en 1830, pp. 3 y 4. Puede verse también en GISBERT Y BALLESTEROS, E.: ob. cit., pp. 753-768.
58 La razón se explicará en un panfleto: «D. Isidoro Calins, compró una hacienda de 637 tahullas (sic)... la mayor parte eran olivares... pero habiéndolos arrancado –criaba– trigos, cáñamos y hortalizas... y faltándoles aguas –a los renteros– quiere[n] utilizar las aguas de la parada de Rambla, que es causa de mi querella...». En su defensa, el querellante presentará como pruebas, además de testimonios de regantes, los repartos de tandas de Mingot. PESCETTO, A.: El caciquismo detrás de la cortina en los asuntos de aguas de la Vega de Orihuela, Orihuela, 1904.
59 AHO, Protocolo, lib. 605, s/f., 13 de agosto de 1625.60 NIETO, FR. A.: Estatutos de riegos del Juzgado Privativo de aguas de Rojales, Almoradí, 1980.
43
[21]
EVOLUCIÓN DE LAS TANDAS DE RIEGO EN ORIHUELA Cuad. de Geogr. 89, 2011
camino a seguir: medir superficie, calcular caudal y repartir, ajustando la distribución a problemas y dificultades de riego, no a un simple reparto proporcional61.
El influjo de Mingot llegó a otras acequias. En 1639, la acequia de los Huertos probará, en pleito entre el síndico y dos regantes, disponer de un reparto de tandas al estilo de lo ordenado por el fiscal real62. El esquema de reparto es como sigue:
Tiempo de tanda: 18 díasParada de Arzoya: 3 días y luego 1 de corrible.Parada de Medina: 1 día y 1 de corrible.Parada de Salt: 3 días y 1 de corrible.Parada Nova: 1 y 1 de corrible.Parada de Albustent: 3 días y 1 de corrible.
Total: 18 días (11 días de riego con tanda y 7 de corribles).
Rufino Gea en su estudio sobre la acequia de Molina da noticias del reparto por tan-das. Si bien su análisis profundiza en el periodo comprendido entre el siglo XVIII y los años en que fue síndico –1902–, no olvida incluir una visión, si bien muy genérica, de las centurias precedentes. En todo caso, y siguiendo esta línea imprecisa para las etapas anteriores al dieciocho, anota las tandas de las arrobas Alta y de Moquita63, que se atienen al siguiente reparto:
Arroba Alta: 60 horas al mes en tanda y 24 horas de corrible.Arroba de Moquita: 48 horas al mes en tanda y 24 horas de corrible.
El pleito, además del reparto, marca un acontecimiento importante, las limitaciones a la ampliación del regadío. Se sabe que en años precedentes, sobre todo a finales del XVI, si un vecino, institución o junta de regantes, construía los canales adecuados
para llevar el riego a nuevas tierras no se ponían graves obstáculos, aunque ello impli-case modificación de las tandas de riego. En 1639, sin embargo, los regantes de la acequia de los Huertos, por voz del síndico y del Marqués de Rafal, negaron el riego a dos vecinos –«Nicolau Cervera, canónigo e Isabel Amagil (cuñada)»–, a pesar de la «parada nova» que habían abierto en la acequia. Se les consintió, sólo, que regasen con lo «corrible del Salt y ab el ultim dia del corrible de Baix»64.
61 En el reparto, tras fijar la normativa general, se incluyen las excepciones. Véanse estos casos: «per ser terres altes y pessades de rech –se les reparte mayor tiempo- que a los veins q. son terres mes fondes y de millor rech [...] Son terres molt altes y q estan prop de la ciutat y q son horts y en aquelles se fan moltes hortalizes». Cf. Mingot, f. 177v. También Justo Rufino Gea indicó esta anomalía en el estudio de la acequia de la que fue síndico –acequia de Molina–, así, en la arroba de Alt se emplean 5,5 minutos para 1 tahúlla, mientras en la arroba de Mansegar se destinan 21 minutos.
62 «Totes les tafulles se an acostumat y acostumen regar en dihuit dies...». AMO, Lib. D-2.272, ff. 129r-v.63 Cf. su estudio, Cap. II, s/f.64 Ídem, f. 140v.65 Otra limitación, que excede el presente estudio, vendría de la elevación del nivel del suelo, complicando el riego.
Problema acuciante en las tierras propensas a sufrir las inundaciones. Roque Maseres lo expuso con claridad en 1656: sus tierras –dice– «se rregaven de la cequia dels Orts per la parada de Arsoya y huy de pnt nos poden regar… per estar la tera alta a causa de les avengudes del Riu –viéndose obligado a hacer– una Regadora» nueva. AHO, Protocolo, lib.890, s/f, 12 de enero.
44
[22]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOSÉ OJEDA NIETO
La huerta, quiérase o no, tiene sus limitaciones65, y éstas llegan marcadas por el cau-dal de agua. Ahora, a partir de la tercera década del siglo XVII, agua y huerta quedan vinculadas y las tandas permanecerán, salvo excepciones muy contadas, inamovibles. Pero que las tandas quedasen reglamentadas no quiere decir que no se produjesen modi-ficaciones particulares, movidas por situaciones coyunturales tanto económicas como climáticas. Modificaciones en ambos sentidos; es decir, vecinos que ampliaban el rega-dío con el consentimiento de terceros66 y, por el contrario, otros que preferían, ante las dificultades, dejar de regar67. Mas con todo, las tandas de Mingot demuestran tener una permanencia que se alarga mucho más allá de su tiempo, como demuestra el esquema de tahúllas y tandas de riego elaborado por J. Rufino Gea (sustentado en los estudios de Roca de Togores68) contrastado con el de Mingot:
El agua, siempre el agua. O mejor, la escasez, siempre la escasez. Los hombres del die-ciséis y diecisiete lo tuvieron siempre presente. De aquí el control riguroso de las tandas, las limitaciones a la expansión del regadío, las normas reglamentistas de los organismos controladores y el cuidado y mantenimiento de los canales de riego. Preocupaciones que tenían como objetivo el control del agua, tanto para impedir las pérdidas como conocer la cantidad para el riego. Así, en 1631, –en noticia ya citada– el síndico de la arroba de Santa Bárbara, «que preu aygua de la cequia de Molina», ordenó fiscalizar la obra realizada a causa de uno de tantos mudamientos. Se descubriría que la arroba llevaba «tres dits de aygua de corrible», ordenando, una visura más exhaustiva «en lo principi del buch de la dita cequia novamente fet e fabricat»69, con el fin de remediar los escapes.
Frente a la fiscalización de los canales de riego para hacer un seguimiento del agua y evitar pérdidas hallamos los robos: horadando, abriendo portillos, etc. La casuística es abundante, mas no dejan de ser “pequeñeces” fácilmente penables. Mayor interés adquieren los mudamientos de una azarbe por una colectividad porque a su entender
66 Por ejemplo el permiso otorgado por «lo doctor miçer Françes Arques ... a Thomas Llopes y a Miquel Vilar ... pera que puixien edificar y fer en la çequia de Callosa prop la llandrona del açarp de la Font en lo puesto on huy y a una parada vella ... una parada de Argamasa ab ses branques de la qual puixien los dits ... regar y pendre aygua pera les terres que tenen al altra part del cami de Callosa». Por supuesto que el doctor impuso varias condiciones. AHO, Protocolo, lib. 837, s/f., 11 de agosto de 1638.
67 Un caso puede ser el del Colegio de Predicadores: en 1639, ante los gastos que le ocasiona el riego de su heredad «appellada de Benijofer –que- se rega del aygua de la cequia de lAlquibla ... renuncien lo rech que tenen pª la dita Heretat». AHO, Protocolo, lib. 622, s/f., 11 de marzo de 1639. Recuérdese cómo en 1616 habían abierto una acequia desde el azud de Alfeitamí para regar la misma heredad. ¿Se incrementaron los gastos de mantenimien-to? ¿Bastó el agua de un margen?
68 ROCA DE TOGORES Y ALBURQUERQUE, J.: ob. cit., pássim.69 AHO, Protocolo, lib. 853, s/f., 4 de abril.
45
[23]
EVOLUCIÓN DE LAS TANDAS DE RIEGO EN ORIHUELA Cuad. de Geogr. 89, 2011
Figura 6. Mapa de la huerta (acequias y azarbes) en el siglo XVIII, según Cavanilles.
Figura 7. Mapa de la huerta de Orihuela (acequias y azarbes) en el siglo XIX, según Roca de Togores
46
[24]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JOSÉ OJEDA NIETO
han salido perjudicados por alguna razón: la más frecuente porque les falta agua. Véase el caso ocurrido en 1633:
«En est dia de huy... en les terres de Miquel Vilar, llaurador, q solien ser dels hereus del q[uondam] Enrich Masquefa, cavaller –en– la partida cami de Callosa prop lo Asarp de les Fonts –los síndicos vieron– que Pere Graçia, jurat de la Universitat de Almoradí, y Llois Morsillo... ab setanta homens –de Almoradí, téngase en cuenta para comprender la situación– treballaren mudant la corrent del aygua de dita Asarp de les Fonts, cavant y mudant nous edificis per entre les terres morerals de Gines Maça... y terres de dit Vilar, encaminant la aygua a una Azarbeta de les terres de Viçent Mallol, y olivars del dr. Jaume Serra –con el afán de conducirlo– al Asarp Mayor de Favanella, y axí mateix los tals homens de Almoradí tancaren ab rames de tamarits y altres rames y ab terra la corrent de dita Asarp...»70
Muy mal debían hallarse los herederos regantes de Almoradí en 1633 para atreverse a invadir el término de Orihuela e intentar desviar nada menos que una azarbe con el fin de conseguir agua. Pero hechos puntuales aparte, durante las centurias que comprenden la época foral, la previsión de agua y riego consistió en asegurar el statu-quo. Será una previsión estática, limitada a que lo existente permanezca, que no se modifique, que no cambie, pues se sabe que basta una alteración en el caudal o en la superficie de riego para que haya que reajustar las tandas. Lo cual no quiere decir que no se produjesen, porque intentos hubo y habrá en centurias posteriores. Por de pronto, conviene tener presente, como ejemplo de control, la vigilancia constante que se tenían las comunidades de regantes, especialmente sobre sus predecesoras. Así Orihuela sobre Murcia, vigilando constantemente –hasta con espías– el riego, los azudes, las paradas; así Callosa, y Almo-radí, y Rojales, y Guardamar sobre Orihuela; así entre ellas. Pues detraer agua vertiente arriba suponía restarla aguas abajo.
El problema del agua se acentuaría en el siglo XVIII, por lo que se tomará la decisión de ajustar las tandas a las potencialidades del río. Verbigracia: la acequia de los Huertos en 1744. No obstante, había puntos débiles al respecto. Nada había legislado sobre el río, sólo sobre las aguas de riego71. Y aquí está el problema, porque ¿cómo actuar en el caso de que poblaciones sitas aguas arriba incrementen el riego? En el siglo XVIII se agudizó el problema, hecho que sin duda influyó en el aprovechamiento de las aguas sobrantes. En cualquier caso, fruto de este despertar previsor sería la primera medición del caudal del río, llevada a cabo en los albores del siglo XIX. Se constató entonces, cuantitativamente, lo que sin duda era opinión consabida por los regantes, que había un déficit hídrico que no sólo limitaba la expansión del regadío, sino que hacía difícil el existente72.
70 AHO, Protocolo, lib. 732, ff. 182r-183v.71 Así lo expresaron: «Que leídos los estatutos de las aguas... en ninguno de ellos trata del gobierno del río, sí tan
solamente del govierno de las aguas de esta huerta». AMO, Lib. A-194, f. 70v, año 1742.72 ROCA DE TOGORES Y ALBURQUERQUE, J.: ob. cit., pp. 14-15. Según el autor, la medición se hizo en 1815-16.
[1]
RESUMEN
La política de desarrollo rural se ha convertido en los últimos veinte años en un elemento clave para lograr el desarrollo de los espacios rurales. A través de una serie de iniciativas llevadas a cabo por la Unión Europa con los programas LEADER, y por el propio gobierno nacional con los PRODER, se ha conseguido diversificar la economía del medio rural basada hasta el momento en la actividad agraria. El objetivo del artículo consiste en analizar la distribución y la difusión que han tenido las políticas de desarrollo rural en la región de Castilla y León, una de las Comunidades Autónomas con mayor índice de ruralidad del país, a través de las iniciativas comunitarias y nacionales puestas en marcha por los Grupos de Acción Local. Los resultados obtenidos no han sido del todo lo que se esperaban, pero se ha conseguido diversificar económica y socialmente un territorio que estaba condenando a la desaparición.
PALABRAS CLAVE: Castilla y león, política de desarrollo rural, LEADER, LEADER II, PRODER, LEADER Plus, PRODERCAL, LEADERCAL.
ABSTRACT
SPATIO-TEMPORAL DISTRIBUTION AND DESSEMINATION OF THE RURAL DEVELOPMENT POLICY IN CASTILE AND LEON: FROM LEADER I INITIATIVE TO LEADERCAL (1991-2013).
Rural development policy has become a key to the development of rural areas for the last twenty years. Through a series of initiatives undertaken by the European Union, with the LEADER pro-gramme, and by the national government itself, with the PRODER, it has been achieved a diversifica-tion of the rural economy, based so far exclusively on farming activities.The aim of this article is to analyze the distribution and dissemination that rural development policies have had in the region of Castile and Leon, one of the regions with the highest index of rural-ity in the country, through the European Community and national initiatives implemented by Local Action Groups. The results have not been all that was expected but has managed to diversify, and have managed to diversify economically and socially a territory that was doomed to extinction.
KEY WORDS: Castile and Leon, rural development policy, LEADER, LEADER II, PRODER, LEADER Plus, PRODERCAL, LEADERCAL.
Cuad. de Geogr. 89 047 - 068 València 2011
JULIO FERNÁNDEZ PORTELA*
DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL EN CASTILLA Y LEÓN: DE LA INICIATIVA LEADER I AL LEADERCAL (1991-2013)
* Investigador Departamento Geografía. Universidad de Valladolid. e-mail: [email protected] Fecha de recepción: marzo 2005. Fecha de aceptación: abril 2005.
48
[2]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JULIO FERNÁNDEZ PORTELA
INTRODUCCIÓN
El sector agrario ha experimentado una serie de transformaciones a lo largo de su historia pero con mayor intensidad desde la segunda mitad del siglo XX. Estos cambios han permitido la adaptación del sector a la nueva situación social y económica del país. Desde los años 50 se ha potenciando una agricultura productivista a través de la aplica-ción de una serie de medidas como las políticas de regadío, la concentración parcelaria, la generalización de la mecanización o el uso de insumos y fertilizantes entre otros aspectos.
Todos estos acontecimientos contribuyeron a establecer un nuevo modelo agrario en el que primaba un aumento de la producción y de la productividad, a la vez que un descenso en la mano de obra. La consolidación de este modelo ha traído serios problemas en la articulación y en el mantenimiento de los espacios rurales con una disminución de la población activa muy importante, principalmente agraria, siendo los jóvenes los más afectados ante la pérdida de la calidad de vida al disminuir los servicios básicos a la población y la tendencia a la monoespecialización económica (MOLINERO & ALARIO, 1994).
Pero estos cambios no se han producido solo en la actividad agraria, sino que han ido más allá, y han afectado a otros sectores y colectivos de población. Según Rico y Gómez-Limón (2008) han sido tres los cambios más significativos que han ocurrido en el mundo rural, a saber: económicos, con un descenso del peso de la actividad agraria en la sociedad rural, e incremento de nuevas actividades alternativas a la agricultura como el turismo rural, la industria agroalimentaria, etc. que han permitido diversificar el tejido económico de estos espacios; las transformaciones demográficas derivadas del proceso de abandono del campo (éxodo rural) dando lugar a una sociedad muy envejecida y predominante-mente masculina; y cambios sociales que han provocado mayor interés por parte de las sociedades urbanas hacia el medio rural como un espacio de ocio y recreación.
Todos estos aspectos han contribuido a transformar un espacio rural muy complejo (GÓMEZ, 2011), caótico y heterogéneo pero que, sin embargo, posee una serie de carac-terísticas comunes que lo identifican como tal. Entre las más importantes destacan: el envejecimiento y el descenso de la población, el fuerte peso del sector agrario y la mala accesibilidad en un territorio que representa el 95% de Castilla y León, y sólo el 26% de la población. Estos lugares comparten estas características, pero a su vez, presentan una serie de problemas diversos, lo que dará lugar a emprender diferentes medidas a través de las iniciativas planteadas desde la política de desarrollo rural europea y de los pro-gramas nacionales.
En este contexto se comenzaron a desarrollar en Europa una serie de iniciativas comunitarias destinadas a reducir las desigualdades económicas y sociales existentes entre las diferentes regiones europeas. Fue a partir de la década de los 90 cuando se puso en marcha el programa estrella en esta materia, el LEADER I para el periodo 1991-1994, ampliándose posteriormente debido al importante número de iniciativas que se llevaron a cabo a través del LEADER II (1995-2000), el LEADER Plus (2001-2006), y el más reciente LEADERCAL (2007-2013), surgiendo otros programas de similar temática, pero de carác-ter nacional, como fueron PRODER (1995-2000) y PRODERCAL (2001-2006). Estas inicia-tivas supusieron un flujo económico muy importante para el medio rural que le permitió acometer inversiones importantes en un espacio deprimido que estaba condenado a la marginación social y su posterior desaparición.
La aplicación de estos programas no garantizaba su éxito, que tenía en el asenta-miento de nueva población uno de los principales objetivos. En la mayor parte de los municipios donde se aplicó alguna de estas iniciativas no se consiguió asentar nuevos
49
[3]
A DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Cuad. de Geogr. 89, 2011EN CASTILLA Y LEÓN: DE LA INICIATIVA LEADER I AL LEADERCAL (1991-2013)
pobladores y tampoco se pudieron mantener, por lo que muchos perdieron población. Si experimentaron un crecimiento en la aparición de nuevas actividades económicas que contribuyeron a la creación de un tejido económico más diversificado y algo más sólido que el existente hasta la aparición de estas iniciativas.
LA PRIMERA INICIATIVA COMUNITARIA: EL LEADER (1991-1994)
El primer programa que se llevó en esta materia fue el denominado LEADER (Liaisons entre activités de Developement de L´Economie Rural, en español Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural). Surge al amparo de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural el 15 de marzo de 1991 según el Artículo 11 del Reglamento (CEE) nº. 4253/88 como una opción para las áreas rurales que se vieron afectadas por las reformas ocurridas en la PAC. Su finalidad era ayudar a estos espacios de la Unión Europea Objetivo 1 y 5b durante el periodo de financiación 1991-1994 fomen-tando los recursos endógenos que poseían sus territorios para diversificar su economía y crear empleo.
La iniciativa se desarrolló a través de los Grupos de Acción Local (GAL), entidades asociativas responsables de la presentación de los programas comarcales y de la ejecu-ción de aquellos que resultaban seleccionados con el fin de lograr el desarrollo de un territorio. Formados por agentes públicos y privados, fueron los encargados de implantar los Centros de Desarrollo Rural (CEDER), lugar donde se llevaba a cabo la aplicación del programa. El conjunto de municipios integrados en los GAL debían presentar una serie de características económicas, sociales, físicas y humanas semejantes entre ellos, y una población comprendida entre los 10.000 y 100.000 habitantes en su conjunto. A parte de los GAL había otros agentes que podían gestionar la iniciativa LEADER, denominados en estos casos LEADER temáticos, como las Cámaras de Agricultura, Comercio e Industria, Sindicatos, Cooperativas, etc. (NIETO, 2007)
En el caso español la inversión fue subvencionada por los Fondos Estructurales (FEDER, FSE y FEOGA-O), por la Administración Nacional, Regional y Local, así como por la participación de la iniciativa privada, ascendiendo a un total de 387 millones de Euros. Se constituyeron 52 GAL distribuidos por las diferentes CCAA, siendo Andalucía con nueve, y Castilla y León con siete, las regiones con mayores GAL. Se ejecutaron un total de 53 programas de desarrollo rural, uno por cada GAL, más otro que era gestiona-do por un agente colectivo, agrupando a una población total de 1,9 millones de personas (GARCÍA et al, 2005).
En Castilla y León los siete GAL que se formaron fueron: ASOCIO-Ávila, Merindades, Urbión, Tierra de Campos-Camino de Santiago, Ancares, Montaña Palentina y Sierra de Francia y Béjar (ver figura 1):
Posteriormente se convirtieron en ocho al separarse el grupo Tierra de Campos-Camino de Santiago formando por un lado ADECO-Camino y por otro Tierra de Campos (BARDAJÍ & GIMÉNEZ, 1995).
Todos ellos presentaban unas características socio-económicos semejantes con una baja densidad de población, un alto grado de envejecimiento, numerosos municipios infe-riores a 1.000 habitantes y una fuerte dependencia del sector agrario. Todos ellos, a excep-ción de Tierra de Campos-Camino de Santiago, se localizaban en sectores de montaña.
La población activa agraria era muy importante en prácticamente todos los munici-pios a excepción de aquellos que poseían cierta entidad en el número de sus habitantes
50
[4]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JULIO FERNÁNDEZ PORTELA
como Aguilar de Campoo y Guardo, en el GAL de la Montaña Palentina, ya que ambos contaban con más de 7.000 habitantes, o Béjar con algo más de 17.000 en el GAL de Sierras de Béjar y Francia.
Las principales actuaciones llevadas a cabo en estos territorios se encaminaron al sector turístico. La mayoría, al ser municipios de montaña, presentaban un paisaje natu-ral muy atractivo, a excepción del GAL Tierra de Campos–Camino de Santiago que se localizaba en el centro de la Cuenca del Duero, al que había que sumar la riqueza histó-rico-artística de todos ellos, la cultura y su rica gastronomía. Para ello se constituyeron alojamientos de turismo rural que fueron los que concentraron una parte importante de las ayudas, pero también se llevaron a cabo otras iniciativas como la creación de rutas de senderismo, carriles bici, etc.
Algunas iniciativas se encaminaron al ámbito de las empresas agroalimentarias con la valorización de los productos agrícolas típicos de cada territorio creando pequeñas industrias agroalimentarias en el ámbito de la producción de embutidos, así como indus-trias de artesanía.
Finalmente, otras de las propuestas que tuvieron una repercusión importante fueron las que se acometieron en el GAL de Urbión aprovechando sus recursos forestales y madereros.
Los resultados obtenidos con esta iniciativa obtuvieron una buena acogida entre las diferentes poblaciones en las que se aplicó, y consiguieron establecer las bases de un entramado económico que contribuiría a diversificar estos espacios, y que continuaría fomentándose con los diferentes programas que se sucederían.
Figura 1. Grupos de Acción Local del programa LEADER. Elaboración propia.
51
[5]
A DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Cuad. de Geogr. 89, 2011EN CASTILLA Y LEÓN: DE LA INICIATIVA LEADER I AL LEADERCAL (1991-2013)
LA FUERTE EXPANSIÓN TERRITORIAL DE LA INICIATIVA LEADER: EL NUEVO PERIODO DE FINANCIACIÓN LEADER II (1995-2000)
El importante número de iniciativas propuestas en el LEADER dio lugar a la aparición de un segundo programa denominado LEADER II en el periodo 1995-2000. Las líneas bási-cas de este periodo de financiación se establecieron en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (94/C180/12) aprobado por la Comisión Europea el 1 de julio de 1994.
Tenía como objetivo principal asegurar la continuidad del programa LEADER I, y “fomentar las actividades innovadoras realizadas por los agentes locales, sean públicos como privados, en todos los sectores de actividad del medio rural, dar a conocer estas experiencias concretas en toda la Comunidad y ayudar a los agentes rurales de los dis-tintos Estados miembros que lo deseen a inspirarse en los resultados obtenidos por otros territorios y a realizar en común determinados proyectos.” (Comunicación de los Estados miembros, Diario Oficial de las Comunidades Europeas NºC 180, 1/7/94;2).
En este segundo periodo se produjo un incremento muy importante del número de espacios financiados en el conjunto de la Unión Europea. La financiación se incrementó en 1.755,15 millones de Ecus superando los 4.000 millones, así como el número de grupos participantes que superó los 1.000 (PÉREZ FRA, 2004; TOLÓN & LASTRA 2007). La mayor parte del presupuesto fue a parar a los países del ámbito Mediterráneo como España, Francia e Italia, y experimentaron un crecimiento importante los países del Centro y Norte de Europa. Podían beneficiarse de esta iniciativa las zonas rurales de las regiones Objetivo 1, 5b, y en esta ocasión las áreas rurales con objetivo 6 (Zonas con muy baja densidad de población, inferior a 8 hab/Km2).
En el conjunto español la financiación del programa LEADER II fue de 1.100 millones de Euros, y tenía un peso público de casi un 57% frente al 43% que estaba financiado por el sector privado. Pero la cifras finales dieron la vuelta a estos datos incrementándose de forma considerable la financiación privada, que se situó por encima de la pública, con un 55,6% frente al 44,4% respectivamente, de un monto total de 1.363 millones de Euros (ESPARCIA PÉREZ, 2006).
Este incremento de la iniciativa privada refleja la importante movilización llevada a cabo por los GAL a lo largo del LEADER I, y sobre todo del LEADER II, así como la inquietud y las posibilidades de inversión que vieron los agentes privados en el medio rural, creando un entramado de empresas locales que han aprovechado los recursos endógenos del territorio. El incremento en la financiación de las Administraciones locales ha supuesto un esfuerzo muy significativo en sus presupuestos económicos, y refleja la confianza que estas entidades han depositado en los programas de desarrollo rural como una medida para dinamizar su territorio.
Se amplió el número de GAL de 52 del LEADER I a 132 en el LEADER II. A estos nue-vos grupos hay que añadir un Agente colectivo en la CCAA de La Rioja, como gestor, por lo que en total serían 133 distribuidos en 16 programas de carácter regional entre las diver-sas CCAA, y un Programa Operativo correspondiente al País Vasco, afectando a un total de 3.233 municipios (40% del total nacional), una superficie de 226.057 Km2 (45% del territorio español) y a una población de 4,7 millones de personas (12% de la población total).
Su distribución regional refleja de nuevo un claro predominio de los GAL en Andalucía y Castilla y León, que se incrementaron de 9 a 23, y de 7 a 16 respectivamente.
En Castilla y León agrupó a 682 municipios repartidos en 16 GAL con una superficie total de 30.608 Km2 (una tercera parte de la superficie regional), pero con una población de 324.614 habitantes, el 13% del total de la región.
52
[6]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JULIO FERNÁNDEZ PORTELA
El objetivo principal del programa LEADER II en Castilla y León era “fijar la pobla-ción en unos espacios marcados por la atonía demográfica, el vaciamiento y el enveje-cimiento progresivo, y que, en muchos núcleos no tienen garantizada su supervivencia más allá de una o dos décadas si se mantiene la actual dinámica demográfica. Este objetivo, sin embargo, pasa por la generación de un entorno económico dinámico que permita la creación de puestos de trabajo alternativos a la emigración para las personas jóvenes. Lo que lleva a la pro-moción de un desarrollo también sostenible que, apoyado en la dinamización del potencial local, promueva una diversificación económica con la que se alcance una mejor calidad de vida para la población de estos espacios rurales. Un desarrollo que, por último, debe ser equilibrado desde el punto de vista espacial, permitiendo una distribución equitativa de la mejora social y económica en el territorio, garantizando el mantenimiento de un entorno respetuoso con su medio natural y cultural” (ALARIO & BARAJA, 2006: 273).
En este objetivo se recoge la esencia del desarrollo rural en una región eminentemente rural como es Castilla y León. Se pretende asentar nueva población con el fin de evitar la pérdida continuada de efectivos demográficos que se estaba produciendo desde el éxodo rural. La solución radicaba en diversificar la economía, principalmente agraria, aprove-chando los recursos endógenos existentes, y poder consolidar un tejido económico más sólido capaz de generar empleo.
El total de inversión del programa LEADER II en Castilla y León fue de algo más de 172 millones de Euros. El principal monto de la financiación provenía de las entidades pri-vadas que aportaron el 47,1% del total, frente al 34,5% que provenían de los fondos comunitarios (FEOGA-O, FEDER y FSE) y el restante 18,4 de las Administraciones públicas nacionales (ver cuadro nº1).
La distribución por medidas siguió una línea muy similar al reparto del conjunto español. Fue la medida B: Programa de Innovación rural la que absorbió el 99,51% de la financiación del LEADER II en Castilla y León, a través de las submedidas B3 y B4 que supusieron un 28,70% y 27,76% respectivamente.
La promoción del turismo rural, al igual que en el programa LEADER I, ha sido una de los ejes prioritarios de las inversiones del LEADER II en el conjunto regional. A pesar
Fuente: Dirección General de Desarrollo Rural, 2001. Elaboración propia.
Cuadro 1.Inversión en las diferentes medidas del programa LEADER II en Castilla y León
53
[7]
A DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Cuad. de Geogr. 89, 2011EN CASTILLA Y LEÓN: DE LA INICIATIVA LEADER I AL LEADERCAL (1991-2013)
de este hecho el desarrollo del turismo rural no se ha producido de forma homogénea sobre el territorio y presentan una fuerte dispersión espacial, ya que no todos los GAL poseen en sus municipios el mismo potencial turístico.
La inversión en esta medida ha sido de casi 50 millones de Euros que han contribui-do a la ampliación de las plazas de alojamiento turístico en diferentes categorías, véase: casas rurales, posadas, centros de turismo rural, campings, albergues, etc. Junto a estas iniciativas hay que destacar un conjunto de medidas que tenían como objetivo la promo-ción de este tipo de turismo y su diversificación con diferentes actividades aprovechando el potencial cultural, artístico y medioambiental de la región.
La inversión en PYMES y artesanía ha sido también muy relevante con más de 47 millones de Euros de financiación aunque los recursos destinados a esta medida se han repartido de forma muy desigual entre los diferentes GAL. Los gerentes y los responsa-bles de los GAL han encontrado numerosos problemas a la hora de llevar a cabo iniciati-vas empresariales en su territorio ante la falta de promotores dispuestos a invertir en un espacio caracterizado por la atonía demográfica, la carencia de infraestructuras y de otras actividades económicas. A pesar de todo, ha sido una medida muy importante que ha contribuido a crear pequeñas empresas que suministran servicios básicos a la población (comercio, transporte, reparaciones, etc.), pero sobre todo, se han desarrollado empresas destinadas a un colectivo de población de fuerte peso en la región como son los mayo-res de 65 años con la apertura de numerosas residencias de la tercera edad, centros de atención social y centros de día. También hay que destacar otras actividades en espacios muy concretos como las acometidas por el GAL ASOPIVA (en las provincias de Burgos y Soria) con importantes iniciativas en el sector forestal y la industria maderera.
El resto de iniciativas han tenido un valor económico y social de menor envergadura, pero también han contribuido a la diversificación económica del territorio. La valori-zación de los productos agrarios se ha encaminado principalmente a la aparición de algunas industrias agroalimentarias que han aprovechado los recursos endógenos de su territorio como las uvas, la leche o la carne, y han creado nuevas instalaciones destinadas a la elaboración de vinos, la fabricación de quesos o la producción de embutidos. A estas actividades hay que sumar las mejoras ocurridas en las explotaciones mediante la adqui-sición de nueva maquinaria, la difusión a través de ferias alimentarias y gastronómicas, o la aparición de nuevos cultivos alejados de los tradicionales como las frambuesas, las setas y las trufas, y las explotaciones ganaderas de avestruces y codornices.
El LEADER II ha supuesto un impulso importante en la creación de nuevos puestos de trabajo en estas áreas rurales. A pesar del empleo generado, unas 1.500 personas (50% menores de 35 años, y un porcentaje parecido corresponde a las mujeres), la población ha experimentado un retroceso muy importante acentuando el envejecimiento en las áreas rurales (GORDO GÓMEZ et al, 2008), por lo que no se ha conseguido uno de los objetivos primordiales del LEADER II. La mejora de las infraestructuras y la generalización del uso del automóvil privado permitían desplazarse diariamente a la mayor parte de los nuevos trabajadores desde la ciudad a su puesto de trabajo evitando establecer su residencia en el medio rural.
La distribución del empleo creado en el LEADER II entre unos grupos y otros ha sido muy importante. Han sido los grupos situados en la provincia de Soria ASOPIVA y ADEMA los que más empleos han generado con 221 y 212 respectivamente (ver figura 2). A estos dos grupos hay que sumar el de Merindades en la provincia de Burgos y AGALSE entre Burgos y Soria con 150 y 120 nuevos empleos respectivamente. Estos datos reflejan que los GAL situados en estas dos provincias han sido los más dinámicos y
54
[8]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JULIO FERNÁNDEZ PORTELA
han sabido aprovechar los importantes recursos culturales, artísticos, medioambientales, pero sobre todo los forestales para diversificar económicamente su territorio.
Si se analizan los resultados a nivel municipal dentro de los GAL se observa que no todos han experimentado la misma evolución. Existe un conjunto pequeño de municipios que han tenido una dinámica demográfica positiva respecto al resto como consecuencia de la llegada de población extranjera que se ha encargado de actividades en el sector de la construcción y en los servicios. El caso más llamativo es el ocurrido en el municipio segoviano de Riaza, dentro del GAL CODINSE en la Comarca Nordeste de Segovia. Ha sido el único GAL donde los municipios que lo integran han aumentado su población en más de 2.000 personas (ALARIO & BARAJA, 2006).
Las inversiones llevadas a cabo bajo el programa LEADER II no se han producido de forma homogénea sobre el territorio. En muchos municipios que se encontraban adscritos a algunos de los GAL no se ha realizado ninguna iniciativa. Las inversiones se han polarizado en los núcleos con mayor población que poseían una red más densa de infraestructuras y servicios atrayendo a un mayor número de iniciativas empresariales. Han sido algunos de estos espacios los que han visto como su población se incrementaba a costa de la que salía de los municipios más pequeños de su entorno.
La escasa presencia de población joven y emprendedora, así como la falta de infor-mación, ha frenado y ralentizado muchos proyectos en los municipios con población más pequeña. A pesar de todo, ha contribuido a la cohesión interna de algunos espacios rurales y al fortalecimiento de su propia identidad.
Como ya se ha comentado, el interés suscitado por el LEADER I originó la aparición del LEADER II. Ante la incapacidad de responder a todas las peticiones de nuevos muni-
Figura 2. Creación de puestos de trabajo en los diferentes GAL del programa LEADER II (1995-2000). Fuente: Dirección General de Desarrollo Rural, 2001. Elaboración propia.
55
[9]
A DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Cuad. de Geogr. 89, 2011EN CASTILLA Y LEÓN: DE LA INICIATIVA LEADER I AL LEADERCAL (1991-2013)
cipios que querían forman parte de esta iniciativa se decidió crear un nuevo programa de carácter nacional, denominado PRODER, en la misma línea que las iniciativas LEADER, y contemporáneamente al LEADER II.
EL NACIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL DE CARÁCTER NACIONAL: EL PRODER (1996-2000)
Los diferentes programas europeos que se había desarrollado en los territorios de la Unión Europea, así como algunos de los resultados obtenidos, generaron cierta expecta-ción en el resto de espacios que no se habían visto beneficiados ni por el LEADER I ni por el LEADER II. De esta forma y para financiar aquellas áreas que no habían tenido apoyo económico con ninguna de las iniciativas anteriores surgió a cargo de la Unión Europea un nuevo programa exclusivo para el territorio español. La finalidad era responder a las numerosas propuestas de otros territorios regionales que no se habían visto beneficiados de ninguna de las medidas anteriores.
Así surgió el 18 de junio de 1996 el Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales, conocido como PRODER, aprobado para un periodo de financiación comprendido entre 1996-1999. Se enmarcaba dentro del Programa Operativo que formaba parte del Marco Comunitario de Apoyo a las Regiones Objetivo 1 de España dentro de los ejes prioritarios 2 (Desarrollo Local) y 4 (Agricultura y Desarrollo Rural).
El funcionamiento era muy similar al utilizado en el programa LEADER I y en el LEADER II. La gestión se llevó mayoritariamente por Grupos de Acción Local que se encargaron de ejecutarlo, y estaba coordinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Con él se pretendía, al igual que en el programa LEADER II, a través de los recursos endógenos que existían en cada territorio, diversificar la actividad económica con el fin de mantener la población, incrementar el bienestar social, equiparar las rentas de los habitantes del medio rural con los de la ciudad, así como proteger y conservar el espacio y el medioambiente.
La financiación final que se otorgó al programa PRODER en el conjunto español fue de 790 millones de Euros, de los cuales, algo más del 50% fue aportado por la iniciativa privada y el resto por las diferentes Administraciones públicas.
Con este presupuesto se pusieron en marcha 101 programas repartidos por las dife-rentes regiones Objetivo 1. De este total, 97 funcionaron al igual que el LEADER a través de los GAL de ocho Comunidades Autónomas. Los cuatro restantes se gestionaron de la siguiente forma: tres programas a través de la Consejería de Agricultura del Principado de Asturias y uno en las Islas Canarias bajo la responsabilidad de los Cabildos Insulares.
El reparto no fue homogéneo entre las diez regiones que albergaron alguno de estos programas. Del mismo modo que el LEADER y el LEADER II, las comunidades con mayor superficie fueron las que concentraron el mayor número de GAL, es decir, Anda-lucía y Castilla y León con 27 y 21 respectivamente.
Se establecieron ocho medidas comunes en todas las regiones de España en las que el patrimonio, el turismo, las PYMES y los ricos recursos agroforestales constituyeron los aspectos más destacados que podían ser subvencionados por el programa PRODER. Según la temática de las medidas que se citan a continuación serían financiadas por el FEDER o el FEOGA-O (Según la Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección General de Industrias Agrarias y Desarrollo Rural, de la Consejería de Agricultura y
56
[10]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JULIO FERNÁNDEZ PORTELA
Ganadería de Castilla y León, por la que se hace pública la convocatoria para la presen-tación de programas de desarrollo, de carácter local, que puedan acogerse al Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales Objetivo 1 de España) (ver cuadro 2):
1. Valorización del patrimonio rural. Renovación y desarrollo de núcleos de población con predominio de la actividad agraria (FEOGA-O).
2. Valorización del patrimonio rural. Renovación y desarrollo de núcleos de población sin predominio de la actividad agraria (FEDER).
3. Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: agroturismo (FEOGA-O).4. Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: turismo local. (FEDER).5. Fomento de pequeñas empresas, actividades de artesanía y de servicios (FEDER).6. Servicios a las empresas en el medio rural (FEOGA-O).7. Revalorización del potencial productivo agrario y forestal (FEOGA-O).8. Mejora de la extensión agraria y forestal (FEOGA-O).
Cuadro 2. Fuente: Esparcia Pérez, 2006. Elaboración propia.
Cuadro 2. Inversión del PROPER (ejecutado) en Castilla y León y en el conjunto de España.
57
[11]
A DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Cuad. de Geogr. 89, 2011EN CASTILLA Y LEÓN: DE LA INICIATIVA LEADER I AL LEADERCAL (1991-2013)
Las medidas 1 y 2 estaban destinadas a mejorar las condiciones de vida y el bienestar individual y colectivo de los habitantes de los espacios rurales a través de un incremento y mejora de los equipamientos y de los servicios. En su conjunto, han supuesto un 23,7% del total de la financiación. Las principales acciones se han encaminado hacia el embelle-cimiento de municipios, la creación de zonas verdes y espacios de recreación, dotación de pequeñas infraestructuras y de servicios, etc.
Las medidas 3 y 4 encaminadas a las inversiones turísticas en el espacio rural han concentrado un 5,5% y un 19,2% de la financiación total respectivamente. Han sido unas de las medidas más dinamizadoras y atractivas para la atracción de financiación privada. Las principales iniciativas se han encaminado a la creación de alojamientos de turismo rural que han repercutido en la renta del medio rural. Se han rehabilitado antiguas casas, que, en ocasiones, estaban destinadas a su derrumbe. El problema en este campo radica en que, muchas de las personas que han llevado a cabo estas iniciativas no viven en los municipios, sino que gestionan estos establecimientos desde las ciudades u otros muni-cipios, y no tienen su residencia habitual en el mismo.
La medida número 5, fomento de pequeñas empresas, actividades de artesanía y servicios, ha acaparado la mayor financiación de todas las que se han llevado a cabo con un 22,8%. El objetivo era la creación de nuevas empresas aprovechando los recursos endógenos del territorio y la mano de obra disponible. Las acciones puestas en marcha estaban orientadas a dotar a estas empresas de los elementos esenciales para su funcio-namiento como la creación de entidades de trabajo, instalaciones de teletrabajo, viveros de empresas, servicios de asesoría y de financiación, etc.
La medida 6 con un 5,5% de la financiación total estaba destinada a las acciones de apoyo técnico especializado y de una correcta asesoría que permitiese a los nuevos empre-sarios lograr los objetivos planteados en el momento de conformación de la empresa.
La medida 7 ha constituido otro de los pilares fundamentales de este periodo con un 21% de la inversión total. Estaba centrada en la actividad agrícola, ganadera y silvícola. Las acciones propuestas han sido muy numerosas y se dirigían a la mejora, moderni-zación o creación de empresas que transformasen los productos locales y tradicionales; transferencias de nuevas tecnologías encaminadas a mejorar las explotaciones; reorien-tación de la producción agraria hacia productos de mayor calidad; promoción de los productos tradicionales, etc.
Finalmente la medida número 8, dedicada a la mejora de la extensión agraria y forestal, ha tenido una financiación del 2,2%. Ha estado orientada hacia la formación y capacita-ción de capital humano para la actividad agrícola, silvicultura, industria agroalimentaria, medio ambiente, animadores socio culturales, etc. así como para la adquisición de material didáctico, audiovisual o medios informáticos necesarios para poder llevarla a cabo.
El interés por parte de los municipios de Castilla y León de formar parte de alguna de las iniciativas, LEADER II o PRODER, fue aumentando con el paso de los años. Estos programas tuvieron efectos positivos sobre algunos territorios en los que se desarrolló alguna de sus actuaciones, sobre todo en la creación de empleos y diversificación del teji-do económico, no fue así en cuanto al asentamiento de nuevos efectivos demográficos, ya que la mayor parte de los municipios que se encontraban dentro de uno de estos GAL perdieron población a favor de las cabeceras comarcales, de las ciudades y de sus periur-banos. Estos últimos estaban experimentando en estos años un importante crecimiento de población gracias a las mejoras en la accesibilidad con las ciudades a las que se podía llegar en un corto periodo de tiempo, en transporte público y privado, y al menor precio de las viviendas entre otros factores.
58
[12]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JULIO FERNÁNDEZ PORTELA
En el primer periodo 1995-2000 las iniciativas LEADER II y PRODER concentraban a un total de 1.612 municipios, el 71,75% del conjunto de Castilla y León, y una superficie de 71.221 Km2, lo que representaba el 75,57% del total de CCAA. Al programa PRODER correspondían 937 municipios (57,11%) y 40.672 Km2 frente a los 676 (42,89%) y 30.549 Km2 del LEADER II (ver figura 3).
Estos programas se pueden considerar como un éxito respecto al interés que desper-taron entre los municipios de la región, así como al número de iniciativas que se pusieron en marcha con los mismos. Se consiguió crear nuevas actividades económicas, más allá de la agraria, y se generó empleo. Este éxito no fue completo, ya que uno de los principa-les objetivos era el asentamiento de nuevos pobladores en el medio rural y los resultados en este aspecto fueron negativos con la pérdida de población en estos espacios.
A pesar del buen funcionamiento de estos programas en el desarrollo de la política rural las cosas estaban cambiando en la Unión Europea. La PAC y la política de desa-rrollo rural debían adaptarse a la nueva situación existente tras la incorporación en los años noventa de tres nuevos países: Austria, Finlandia y Suecia, pero sobre todo tenía que empezar a abordar una ampliación más ambiciosa entre 2004 y 2007 de un conjunto de 12 países del Centro y Este de Europa con una importante componente agraria y grandes diferencias económicas y sociales con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea.
Los programas europeos de desarrollo rural tenían que proseguir su objetivo y debían ayudar a corregir las disparidades regionales existentes entre los estados y entre las regiones de un mismo país, por lo que se produjo un nuevo periodo de financiación con un programa europeo denominado LEADER+ y otro de carácter nacional conocido como PRODER 2.
Figura 3. Grupos de Acción Local de los programas LEADER II y PRODER. Elaboración propia.
59
[13]
A DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Cuad. de Geogr. 89, 2011EN CASTILLA Y LEÓN: DE LA INICIATIVA LEADER I AL LEADERCAL (1991-2013)
EL AFIANZAMIENTO DE LOS PROGRAMAS LEADER PLUS Y PRODER 2 EN EL ESPACIO RURAL CASTELLANOLEONÉS: EL PERIODO DE FINANCIACIÓN (2000-2006)
Después de la iniciativa comunitaria con el LEADER II y de la nacional con el PRO-DER, se produjo un nuevo periodo de financiación (2000-2006) con dos nuevos progra-mas el LEADER Plus y el PRODER 2.
El programa comunitario europeo LEADER Plus tenía como objetivo principal “inci-tar y ayudar a los agentes del mundo rural a reflexionar sobre el potencial de su territo-rio en una perspectiva más a largo plazo” (Comunicación de la Comisión a los Estados miembros de 14 de abril de 2000 por la que se fijan orientaciones sobre la iniciativa comunitaria de desarrollo rural (LEADER Plus)).
En el nuevo programa LEADER Plus, la cooperación constituyó un aspecto funda-mental. Para ello fue necesario la creación de grupos de cooperación a diferentes esca-las dentro de los propios territorios rurales, entre territorios de un mismo país, entre diversos Estados miembros, e incluso traspasando el marco comunitario con espacios de países extracomunitarios.
El marco jurídico de este programa se desarrolló bajo Real Decreto 2/2002, de 11 de enero, por el que se regula la aplicación de la iniciativa comunitaria «LEADER Plus» y los programas de desarrollo endógeno de grupos de acción local, incluidos en los Programas Operativos Integrados y en los Programas de Desarrollo Rural (PRODER).
De acuerdo con la iniciativa LEADER Plus, las actuaciones que los GAL desarrollaron se dividieron en cuatro ejes principales: eje 1 estrategias de desarrollo, eje 2 cooperación, eje 3 puesta en red, y el eje 4 encargado de la gestión, seguimiento y evaluación.
Se articuló a través de un programa nacional y 17 regionales, uno por cada CCAA, con un total de 145 grupos concentrando casi el 50% del territorio español. 140 de ellos se desarrollaron en una sola CCAA y los 5 restantes fueron de carácter interautonómico. De nuevo, fue Andalucía el territorio con mayor número de GAL con un total de 22, uno menos respecto al programa anterior, seguida de Castilla y León con 17, uno más que en el LEADER II.
De los cinco programas de carácter interregional, dos de ellos, Peña Trevinca y Os Ancares, estaban compartidos por Castilla y León y Galicia. El programa Puente de los Santos se desarrollaba entre Asturias y Galicia, País Románico entre Cantabria y Castilla y León, y finalmente ADESNAR-Prepirineo entre Aragón y Navarra. Por citar alguno de los ejemplos de cooperación entre diversas regiones de diferentes Estados miembros se encontraba un proyecto denominado Red Local Transfronteriza para la promoción turís-tica del Duero-Douro (REDUERO) donde han participado cinco GAL de Castilla y León y cinco de la Región Norte de Portugal. La finalidad era promocionar de forma conjunta la región del Duero-Douro como destino turístico (HORTELANO MÍNGUEZ, 2007).
En Castilla y León, entre los 17 GAL y los tres programas interautonómicos, se encon-traban bajo la iniciativa LEADER Plus 34.956 Km2 de su superficie, es decir, un 37,10% del total regional con 784 municipios de los 2.248 existentes. De estos 17 GAL, 14 de ellos ya formaron parte de la iniciativa LEADER II, y tres llevaban trabajando en el medio rural desde el LEADER I. Esta permanencia refleja la importancia en el mantenimiento de estos programas, aspecto vital para obtener un buen desarrollo de los mismos y que las iniciativas propuestas tengan continuidad en el tiempo.
Los tres objetivos específicos del programa LEADER Plus en Castilla y León eran la valorización del patrimonio natural y cultural, la mejora del entorno económico, y mejo-rar la capacidad de organización de las respectivas comunidades rurales. Para ello la
60
[14]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JULIO FERNÁNDEZ PORTELA
financiación del programa para el periodo 2000-2006 fue de algo más de 100 millones de Euros repartidos mayoritariamente en el eje 1, y en menor medida en el 2 (ver cuadro 3). El principal aporte de la financiación provenía de la Unión Europea a través del FEOGA-O que podía llegar a financiar hasta el 75% del total como ocurrió con el eje 2 y 4. En el conjunto de la financiación, las subvenciones comunitarias supusieron casi el 70% de las ayudas frente al 30% procedente de las Administraciones Nacionales.
En este periodo de programación se crearon en Castilla y León casi 1.500 empleos beneficiando a las mujeres y jóvenes. Uno de los grandes logros de este programa fue la incorporación de mujeres como titulares en proyectos LEADER Plus que alcanzó un 39%, así como de la población joven, entendiendo por ella las personas menores de 40 años, que supusieron un 40% del total de los proyectos tramitados.
Las principales actividades que se financiaron siguieron en la misma línea que los programas anteriores. El turismo rural experimentó un fuerte crecimiento y se incrementó la oferta de alojamientos rurales y de empresas que ofertaban servicios turísticos. Se fomentaron numerosas iniciativas destinadas a promover la aparición de nuevas empresas, generalmente PYMES en el ámbito de la producción agroalimentaria, artesanía, de servicios, así como la financiación para ampliación o traslado de las ya existentes.
Junto con los LEADER Plus convivieron en España los PRODER 2 que constituyeron un complemento que permitía actuar en aquellos espacios que no se habían beneficiado de esta última iniciativa, y que en el caso de Castilla y León tuvieron una repercusión sobre el territorio mayor que el PRODER y que el LEADER Plus.
Este nuevo periodo de financiación de los programas nacionales se denominó de forma genérica PRODER 2, aunque dependiendo de unas u otras regiones cambiaba su nombre. Se regía por el Real Decreto 2/2002, de 11 de enero por el que se regulaba la aplicación de la iniciativa comunitaria Leader Plus y los programas de desarrollo endó-geno de grupos de acción local incluidos en los Programas Operativos Integrados y en los Programas de Desarrollo Rural (PRODER).
Tenía como objetivo “establecer las ayudas que se concederán para la ejecución por Grupos de Acción Local de programas comarcales orientados al desarrollo endógeno y sostenido del medio rural, el fortalecimiento y diversificación de su economía, el mante-nimiento de su población, la elevación de las rentas y el bienestar social de sus habitantes, y la conservación del espacio y de los recursos naturales.”(Artículo 14 del Real Decreto
Fuente: Programa Regional de Castilla y León para la iniciativa LEADER Plus (2000-2006). Elabo-ración propia.
Cuadro 3. Financiación en Castilla y León para la iniciativa LEADER Plus.
61
[15]
A DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Cuad. de Geogr. 89, 2011EN CASTILLA Y LEÓN: DE LA INICIATIVA LEADER I AL LEADERCAL (1991-2013)
2/2002, de 11 de Enero por el que se regula la aplicación de la iniciativa comunitaria Leader Plus y PRODER).
A diferencia de lo que ocurría en PRODER I, que sólo podían beneficiarse aquellas regiones consideradas Objetivo 1, en el PRODER 2 se amplió a todas las regiones espa-ñoles fuesen o no Objetivo 1.
La forma genérica con la que se denominó a este programa en el conjunto español fue de PRODER 2. Dependiendo de las diferentes regiones tomó diversos nombres. De esta forma se llamó PRODER en Galicia y en las tres regiones fuera del Objetivo 1, es decir, Aragón, Cataluña y la Comunidad de Madrid. En el Principado de Asturias y en Extremadura se denominó PRODER II, mientras que en Castilla la Mancha y la Comu-nidad Valenciana fue PRODER 2. En las tres regiones restantes se llamó: PRODER-A en Andalucía, PRODERCAN en Cantabria, y PRODERCAL en Castilla y León
En total se pusieron en marcha 162 iniciativas en el conjunto español con una finan-ciación pública de 827 millones de Euros, de los cuales, la mayor parte corrió a cargo de la Unión Europea con 520 millones de Euros (63% del total) frente al 37% restante pro-porcionado por las Administraciones Nacionales, sobre todo a cargo de las CCAA, y en menor media por las locales y la central.
Andalucía con 50 grupos PRODER-A y Castilla y León con 27 grupos PRODERCAL, fueron, al igual que en los programas anteriores, las dos regiones con mayor presencia de GAL.
En Castilla y León afectó a una superficie de 55.495 Km2, el 58,9% del territorio total regional, repartidos entre 1.434 municipios (63,79%), y una población de 995.399 habitan-tes, el 38,98% de la Comunidad Autónoma.
La financiación pública que obtuvo para este periodo 2000-2006 fue de 138 millones de Euros, de los cuales, 92 provenían de la Unión Europea y prácticamente el resto de la CCAA.
Las medidas que se financiaron en este programa estaban relacionadas con las activida-des agrarias y su reconversión y con las actividades rurales. Tenían por objeto: la mejora y la parcelación de las tierras, el establecimiento de servicios de sustitución y de asistencia a la gestión de las explotaciones agrarias, la comercialización de productos agrícolas de cali-dad, la gestión de los recursos hídricos agrícolas, fomento del turismo rural y del artesana-do, protección del medio ambiente, conservación del paisaje y de la economía agraria, etc. (Artículo 33 del Reglamento (CE) Nº 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos).
Las medidas del Programa Operativo Integrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que se financiaron fueron la 7.5: Desarrollo endógeno de zonas rurales, relativo a las actividades agrarias y diversificación agraria y su reconversión, cofinan-ciada por la Sección de orientación del FEOGA-O; y la medida 7.9: Desarrollo endógeno de zonas rurales ligado a actividades no agrarias, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En total se llevaron a cabo casi 3.012 actuaciones entre los diferentes GAL de las cuales 1.221 correspondían a la Valorización del patrimonio natural y cultural, 1.437 a la mejora del entorno económico y 354 a la mejora de la capacidad de organización de las respectivas comunidades. Las diferentes actuaciones se han llevado a cabo en un total de 888 municipios con una fuerte concentración de iniciativas en aquellos de mayor tamaño que han sido capaces de atraer mayor inversión. Se han creado 2.095 empleos y se ha conseguido mantener 1.446 con un incremento muy importante de los empleos fijos.
62
[16]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JULIO FERNÁNDEZ PORTELA
(Dirección General de Desarrollo Rural, Informe evaluación PRODERCAL 2000-2006, Universidad de Valladolid).
El mayor número de las actuaciones que se produjeron se encaminaron como en los programas anteriores a la creación y promoción de PYMES, con 526 nuevas empresas, así como un conjunto de actuaciones destinadas a la modernización y ampliación de las ya existentes. En segundo lugar predominaron las actuaciones del ámbito del turismo rural que estuvieron presentes en todos los GAL sin ninguna excepción realizando actuaciones dirigidas a fomentar el sector con la creación de alojamientos turísticos, museos, rutas, miradores, etc.
El territorio que abarcaron estas dos iniciativas fue más extenso que el del LEADER II y el PRODER. En su conjunto concentraron 2.219 municipios, lo que significa el 98,71% del total regional y una superficie de 92.240 Km2, el 98,20% de toda Castilla y León. El LEADER Plus agrupó a 787 municipios (35,47%) con una superficie de 36.919 Km2, frente a los 1432 municipios (64,53%) y 55.501 Km2 del programa PRODERCAL (ver figura nº4).
Solamente quedaron fuera de alguno de estos programas 29 municipios de Castilla y León, tan solo el 1,29% del total pero con una población del 41,82%. Se correspondían con la mayor parte de las capitales provinciales como Valladolid, Burgos, León o Salamanca, y de sus respectivas áreas metropolitanos con municipios como Arroyo, Boecillo, Fuen-saldaña o Laguna de Duero en el caso de Valladolid; San Andrés de Rabanedo, Sariegos o Villaquilambre en el caso de León, o Cabrerizos, Santa Marta de Tormes o Villamayor en Salamanca.
El nuevo horizonte que se dibuja para las políticas de desarrollo rural se debe enmar-car en un contexto europeo diferente del existente hasta estos últimos programas. Se
Figura 4. Grupos de Acción Local de los programas LEADER Plus y PRODERCAL. Elaboración propia.
63
[17]
A DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Cuad. de Geogr. 89, 2011EN CASTILLA Y LEÓN: DE LA INICIATIVA LEADER I AL LEADERCAL (1991-2013)
pasa de una Europa de los 15 a una de los 27, con la incorporación de países del Este de Europa con unas condiciones precarias en su espacio rural y con fuertes contrastes entre las regiones de su propio país que se acentúan si las comparamos con las regiones de la Unión Europea de los quince. Estos nuevos países absorberán una parte muy importan-te de la financiación europea para estas iniciativas por lo que los grupos españoles se enfrentan a una disminución de sus presupuestos públicos que les dificultará la puesta en marcha de nuevos proyectos y del mantenimiento de los ya existentes. Para solucio-narlo, los GAL deberán buscar en la iniciativa privada mayores apoyos que les permitan acometer sus iniciativas.
En el caso de Castilla y León los programas LEADER y PRODER pasan a denominar-se LEADERCAL. Seguirán actuando en las mismas líneas de trabajo que sus antecesores y mantendrán sus objetivos prioritarios: crear empleo, mantener y atraer nueva pobla-ción y diversificar su tejido económico.
EL NUEVO PERIODO DE FINANCIACIÓN FEADER 2007-2013. EL PROGRAMA LEADERCAL EN CASTILLA Y LEÓN
El desarrollo rural en Europa ha seguido abriendo nuevos horizontes en las regio-nes más pobres del viejo continente. Las políticas orientadas a mejorar las condiciones sociales y económicas del espacio rural se han orientado a completar las iniciativas que se habían puesto en marcha con los anteriores programas. La importancia del desarrollo rural seguía patente en una Europa con 27 Estados miembros, en los que, el 56% de la población vivía en zonas rurales representando el 80% del territorio.
Con esta situación se decidió aprobar a través del Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) un nuevo programa de financiación para el periodo 2007-2013. Este nuevo programa se articula en torno a tres ejes temáticos: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, mejora del medio ambiente y del entorno rural, e incremento de la calidad de vida de las zonas rurales y diversificación de las actividades económicas a través de actividades no agrarias. Además de estos tres ejes existe un cuarto eje denominado LEADER destinado a la adopción de estrategias locales de desarrollo mediante los Grupos de Acción Local.
En el caso de Castilla y León se ha denominado LEADERCAL y cuenta con un presu-puesto de casi 3.000 millones de Euros de los cuales 1.850 son de procedencia pública y algo más de 1.000 proceden de la iniciativa privada (Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013) que se repartirán entre los 44 GAL.
Estos GAL coinciden con los 17 territorios existentes en el programa LEADER Plus y los 27 del PRODERCAL a excepción de los tres grupos interautonómicos que existían en el periodo 2000-2006. En el caso del grupo Los Ancares en la provincia de León se une al GAL ASODEBI, Peña Trevinca en la provincia de Zamora al GAL ADISAC-LA VOZ, y el País Románico, la parte palentina se incorpora al GAL de la Montaña Palentina, y la bur-galesa al ADECO-CAMINO. De esta forma más del 98% de la superficie regional estaba afectada bajo este nuevo programa de financiación. Solamente las principales capitales provinciales y sus periurbanos quedaban al margen de estos programas.
Entre los objetivos prioritarios de este Plan de Desarrollo se encuentra la creación de empleo, la mejora del sector agrario y de la industria agroalimentaria, mayor conserva-ción y preocupación por el medio ambiente y la diversificación de la economía del medio
64
[18]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JULIO FERNÁNDEZ PORTELA
rural. Para ello se proponen una serie de veinte medidas divididas entre los tres ejes y el enfoque LEADER que permitan conseguir estos objetivos destacando la instalación de jóvenes agricultores en el medio rural, jubilaciones anticipadas, modernización de las explotaciones agrarias, mejora de las infraestructuras agrícolas y forestales, ayudas agroambientales, ayudas a favor del medio forestal, etc.
El eje 1 es el que recibe la mayor parte de la financiación con casi 1.700 millones de Euros seguido del Eje 2 con casi 700 millones. Dentro del eje 1 son las medidas 123 (Aumento del valor añadido de productos agrícolas y forestales) y la 121 (Modernización de las explotaciones agrarias) con 700 y 353 millones respectivamente las que concentran la mayor parte de la financiación. En tercer lugar estaría la medida número 413 (Aplica-ción de estrategias de desarrollo local a través del enfoque LEADER) con 351 millones de Euros y la mayor parte de su presupuesto destinado al fomento de las actividades turísticas y a la creación y desarrollo de microempresas.
Con este nuevo programa de financiación LEADERCAL 2007-2013 Castilla y León quiere mantenerse en la línea de las iniciativas comunitarias anteriores que han contri-buido a revitalizar algunas zonas rurales de la región apoyada en los recursos endógenos existentes y en una estrategia innovadora que permita encontrar las soluciones de los problemas que presentan los espacios rurales.
En este nuevo periodo de deberá hacer mayor hincapié en desarrollar medidas que ayuden a mantener la población, así como a asentar nuevos efectivos demográficos en unas zonas rurales que se encuentran inmersas en un proceso de vaciamiento intenso y que no han conseguido solucionarse con los anteriores programas.
CONCLUSIÓN
Desde la aparición de los programas LEADER a comienzos de la década de los noventa y hasta LEADER Plus y PRODERCAL en el periodo 2000-2006, el número de municipios que se ha adherido a alguna de estas iniciativas se ha incrementado de forma considerable. En el último periodo se encontraba prácticamente cubierto todo el territorio regional con alguno de los dos programas a excepción de las capitales provinciales de mayor tamaño y algunos municipios de su periurbano al tener una dinámica demográ-fica, económica y social diversa al medio rural. Con estos programas se pretendía solu-cionar algunos de los problemas que presentaban los espacios rurales de Castilla y León pero sobre todo impulsar el desarrollo local mediante la diversificación, reestructuración y reconversión del sector agrario tradicional a través de una variedad más amplia de actividades económicas.
El camino recorrido por la política de desarrollo rural en Europa, en España, y en concreto en Castilla y León ha sido muy largo, encontrando diversos obstáculos que han dificultado la puesta en marcha de algunas de las iniciativas. A pesar de todo, el trabajo que se ha llevado a cabo en los últimos cincuenta años ha permitido construir unas bases sólidas en las que se han asentado los cimientos de esta política, que, finalmente, han dado lugar a una Ley propia sobre el desarrollo rural.
Estos programas han contribuido al desarrollo de numerosos proyectos creando un tejido económico más diversificado utilizando otros recursos del territorio que han ayu-dado a evitar la dependencia de la actividad agraria. Los resultados más importantes se han obtenido en las empresas del ámbito agroalimentario y en el aprovechamiento de las potencialidades turísticas.
65
[19]
A DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Cuad. de Geogr. 89, 2011EN CASTILLA Y LEÓN: DE LA INICIATIVA LEADER I AL LEADERCAL (1991-2013)
Se han constituido pequeñas y medianas empresas consolidándose como uno de los motores más importantes de la región. Algunas de las más relevantes han sido las agroa-limentarias que han aprovechado los ricos recursos endógenos de cada municipio para la elaboración de productos de calidad.
Pero sin duda alguna, han sido los establecimientos de alojamiento rural a través de casas y centros de turismo rural principalmente los que han generado el mayor número de empleo. El fomento de la actividad turística ha sido una de las principales prioridades llevadas a cabo por los GAL. La red de alojamientos se ha incrementado de forma nota-ble, y junto a ella, ha ido asociado un conjunto muy amplio de restaurantes, empresas de servicios orientados a satisfacer las necesidades de los turistas (organización de excur-siones y de actividades naturales y culturales), o la apertura de museos y de centros de interpretación de las tradiciones y de los oficios más característicos de Castilla y León entre otros eventos que han convertido muchos espacios rurales en territorios más atrac-tivos para los visitantes.
Los resultados de estos programas han sido positivos en la creación de empleo en muchos GAL. Se puede decir que los programas de desarrollo rural, a través de las diferentes iniciativas llevadas a cabo han conseguido generar nuevos puestos de trabajo en un medio rural que languidecía económica y socialmente. Su distribución espacial no ha sido homogénea entre los diferentes GAL, y la mayor parte de las inversiones se han realizado en un limitado número de municipios de mayor tamaño y con una diná-mica económica positiva. Los GAL que han tenido más éxito en la creación de empleo fueron Tiétar, Ribera de Duero y HONORSE, frente a otros GAL menos dinámicos como ADESCAS, ADERISA y ASODEBI con menos empleos. En el caso de Ribera del Duero y HONORSE, dos de los más dinámicos, se ha aprovechado todo el entramado econó-mico existente, sobre todo industrial, con municipios tan emblemáticos como Aranda de Duero en el caso del GAL Ribera del Duero con actividades agroalimentarias, y Cuellar en HONORSE con una importante industria maderera y también agroalimentaria.
Los nuevos empleos en diferentes ámbitos de la economía, más allá del agrario, han permitido incrementar el nivel de vida y la renta de los habitantes de estos municipios, uno de los objetivos más importantes propuestos en todos los programas. Entre todas las acciones llevadas a cabo se consiguieron crear más de 7.500 puestos de trabajo, cifras no muy elevadas si se tienen en cuenta las inversiones económicas que se han realizado durante más de 15 años, y ha sido el empleo femenino y el de la población menor de 40 años los que han tenido mayor repercusión.
El PRODER y el PRODERCAL han sido los dos programas que más empleo han conseguido crear con más de 2.000 puestos cada uno. Esto permitió lograr una cohesión interna más sólida que ha permitido combatir en algunos espacios el problema que pre-sentaban las áreas rurales y otorgarles una nueva imagen alejada de los estereotipos que han caracterizado al medio rural desde los años cuarenta.
Los resultados derivados de estos programas en lo concerniente al mantenimiento y al asentamiento de nuevos pobladores no han sido tan alentadores como los de la crea-ción de empleo. La amplitud del territorio regional presenta una serie de características bastante diversas entre unos GAL y otros, y el mantenimiento de la población es muy difícil en más de las tres cuartas partes del territorio, así como el desarrollo de determi-nadas actividades económicas ajenas al sector agraria.
Entre 1991 y 2006 la población del conjunto de todos los municipios adscritos a algu-nos de los GAL se había reducido en casi 70.000 habitantes. El 80% de los GAL habían perdido población. Entre aquellos que han incrementado sus efectivos demográficos
66
[20]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 JULIO FERNÁNDEZ PORTELA
destaca el grupo de Segovia Sur con 15.000 nuevas personas, pero la mayor parte de ellos se deben a la cercanía de la ciudad de Segovia con la de Madrid, y ADECOAR en la provincia de Burgos con casi 3.500 nuevos habitantes. Frente a estos GAL se encuentran aquellos que han sufrido pérdidas de su población como Cuatro Valles en la provincia de León, que ha experimentado el mayor descenso con más de 17.000 habitantes, y ASAM en Salamanca con más de 7.000, por lo que no se ha conseguido uno de los objetivos prioritarios que se plantearon dentro de estos programas de desarrollo rural.
Las iniciativas comunitarias LEADER y las nacionales PRODER surgieron como unos programas destinados a revitalizar el medio rural. Se pretendía crear empleo, asen-tar nuevos pobladores, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y diversificar su economía entre otros objetivos. Trascurridos más de veinte años desde la aparición del primero, los resultados no han sido todo lo alentadores que se esperaban, y muchos de los municipios continúan en una situación de declive demográfico y económico grave.
BIBLIOGRAFÍA
ALARIO, M. y BARAJA, E. (2006): Políticas públicas de desarrollo rural en Castilla y León, ¿sostenibilidad consciente o falta de opciones?: LEADER II, Boletín de la A.G.E., nº 41, pp. 267-293.
ARNALTE, E. (2002): PAC y desarrollo rural: una relación de amor-odio, Revista de economía, nº 803, pp. 45-60.
BARDAJÍ, I. y GIMÉNEZ, M.M. (1995): La iniciativa LEADER I y su contribución a la pluriac-tividad en Castilla y León, Agricultura y Sociedad, nº 77, pp. 147-172.
BUENO, M. (1977): La adaptación de la política española en materia de reforma de estruc-turas a las directrices de la Comunidad Económica Europea, Revista de Estudios Agrosociales, nº 100, pp. 191-214.
CARPIO, J. (2000): Desarrollo local para un nuevo desarrollo rural, Anales de Geografía, nº20, pp. 85-100.
CARRASCO, E. (1999): Los fondos estructurales y de cohesión: objetivos y realidades, Boletín Económico de ICE, nº 2633, pp. 29-37.
CEBRIÁN, A. (2003): Génesis, método y territorio del desarrollo rural con enfoque local, Papeles de Geografía, nº 38, pp. 61-76.
CORBERA, M. (1987): El papel de la Política Agraria Común en la evolución de la agricultu-ra familiar, Anales de Geografía de la Universidad Complutense, nº 7, pp. 241-249.
GARCÍA, A. (2006): La Red Española de Desarrollo Rural (R.E.D.R.), Norba Revista de Geografía, nº 11, pp. 21-32.
GARCÍA, J. et al. (2005): La iniciativa comunitaria LEADER en España, Boletín de la A.G.E., nº39, pp.361-398.
GARCÍA, T. (2007): Pasado, presente y futuro de la reforma de la PAC, Agricultura familiar en España, nº 2007, pp. 60-71.
GÓMEZ, M. (2011): Desarrollo rural vs. Desarrollo local, Estudios Geográficos, nº270, pp. 77-102.
GORDO, P. et al. (2008): Evaluación Ex-Post del Programa Regional de Castilla y León en la iniciativa Comunitaria LEADER+ (2000-2006), Informe del Departamento de Economía Aplicado Universidad de Valladolid.
GORDO, P. (2011): Las políticas territoriales de desarrollo rural de la Unión Europea: un balance de veinte años en Castilla y León, Estudios de Economía Aplicada, nº 29, pp. 7-30.
67
[21]
A DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Cuad. de Geogr. 89, 2011EN CASTILLA Y LEÓN: DE LA INICIATIVA LEADER I AL LEADERCAL (1991-2013)
HORTELANO, L.A. (2007): Revitalización y promoción de la ruta del Duero: las iniciativas de excelencia y las propuestas innovadoras, Cuadernos de Turismo, nº 20, pp. 103-130.
JUSTE, J.J. et al. (2011): Economía social y desarrollo local/rural. Un análisis de sus siner-gias, Estudios de Economía Aplicada, nº 29-1, pp. 189-222.
LACAMBRA, V.M. (2001): Desarrollo rural en los espacios rurales europeos. Elementos de desigualdad territorial, Revista Catalana de Sociología, nº 14, pp. 253-276.
LARRUBIA, R. y NAVARRO, S. (2011): El desarrollo rural a través de las aportaciones cien-tíficas-académicas en revistas españolas (1990-2010), Anales de Geografía, vol. 31, nº1, pp. 61-81.
MARTÍNEZ, F. (2006): El desarrollo rural en el contexto de la Unión Europea, Norba Revista de Geografía, nº 11, pp. 11-20.
MARTÍNEZ, F. (2008): La política de desarrollo rural en el periodo 2007-2013, Presupuesto y gasto público, nº 52, pp. 143-156.
MOLINERO, F. y ALARIO, M. (1994): La dimensión geográfica del desarrollo rural: una pers-pectiva histórica, Revista de Estudios Agrosociales, nº 169, pp. 53-87.
NIETO, A. (2007): El desarrollo rural en Extremadura: las políticas europeas y el impacto de los programas LEADER y PRODER. Editorial Académica española, 560 pp.
NOGALES, M.A. (2006): Desarrollo rural y desarrollo sostenible. La sostenibilidad ética, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 55, pp. 7-42.
PANIAGUA, A. y HOGGART, K. (2002): Lo rural, ¿hechos, discursos o representaciones? Una perspectiva geográfica de un debate clásico, Globalización y mundo rural, nº 803, pp. 61-71.
PÉREZ DÍAZ, A. (2006): Los pequeños municipios ante los retos del desarrollo, Norba Revista de Geografía, nº 11, pp. 183-197.
PÉREZ ESPARCIA, J. (2006): LEADER II y PRODER en el desarrollo rural en España, Estrategias territorial de desarrollo rural, pp. 65-89.
REGLAMENTO (CE) Nº 1257/1999 DE Consejo de 17 de mayo de 1999.REGLAMENTO (CEE) Nº 4258/88 Del Consejo de 19 de diciembre de 1988.RICO, M. y GÓMEZ-LIMÓN, J.A. (2008): Sociedad y desarrollo rural en Castilla y León: un
estudio de opinión pública, Boletín de la A.G.E., nº 48, pp. 199-223.RICO, M. y GÓMEZ, J.M. (2009): La contribución económica de la mujer al desarrollo del
medio rural de Castilla y León. Un análisis aplicado al turismo rural, Anales de Estudios Económicos y Empresariales, nº XIX, pp. 257-296.
SUMPSI, J.M. (1994): La política agraria y el futuro del mundo rural, Revista de Estudios Agro-sociales, nº 169, pp. 149-174.
TOLÓN, A. y LASTRA, X. (2007): Evolución del desarrollo rural en Europa y en España. Las áreas rurales de metodología LEADER, Revista Electrónica de Medioambiente, nº 4, pp. 35-62.
VENTURA, F. y DOUWE VAN DER PLOEG, J. (2010): Rural development: some tentative conclu-sions, Rivista di Economia Agraria, nº 2, pp. 319-335.
[1]
RESUMEN
La historia de la cartografía está repleta de errores de difícil corrección. Los mapas con datación y autoría apócrifas, las copias que conservan de manera ritual el contenido original, la ocultación bien o malintencionada de datos, las referencias a delineaciones que nadie ha visto o las confusiones onomásticas son ejemplos habituales en este sentido. En el caso de la cartografía impresa valenciana, estos equívocos afectan a mapas y autores de gran prestigio y han dado lugar a una historia plagada de lugares comunes que no se ajusta a la realidad. En este artículo se subsanan algunos de ellos a partir de la revisión crítica de las investigaciones más recientes en este campo.
ABSTRACT
TRADUCIR EL TÍTULO EN INGLÉS
The history of cartography is replete with errors of difficult correction. Maps with dating and authorship bearing apocryphal luggage, the copies that remain ritually original content, the well or malicious-intentioned occultation data, references to delineations that no one has seen or onomastic confusion are common examples in this regard. In the case of valencian printed cartography, these misunderstandings affect maps and authors of great prestige and have led to a history fraught with common places that do not conform to reality. This article seeks to correct some of them from the critical review of the latest research in this field.
INTRODUCCIÓN
A principios de 1980, siendo todavía estudiante de la extinta carrera de Geografía e Historia, pude ver la Exposició Cartogràfica Valenciana reunida en el edificio de La Nau de la Universidad de Valencia bajo la dirección del doctor Rosselló Verger. No voy a decir que aquella muestra me impactara hasta el punto de constituir el germen de mi posterior dedicación al estudio de la historia de la cartografía valenciana, pero sí que su recuerdo me ha acompañado todos estos años. Porque allí estaban muchos de los autores que hoy
Cuad. de Geogr. 89 069 - 096 València 2011
ALFREDO FAUS PRIETO*
EQUÍVOCOS, MENTIRAS, OCULTACIONES Y MEDIAS VERDADES EN LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA IMPRESA VALENCIANA (1584-1797)
* Doctor en Geografía. Licenciado en Antropología. Fecha de recepción: marzo 2005. Fecha de aceptación: abril 2005.
70
[2]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 ALFREDO FAUS PRIETO
me resultan familiares: Ptolomeo, Cresques, Oertel, Mercator, Hondius, Blaew, Cassaus, López, Cavanilles, Coello, etc. Desconocedor de casi todo (por aquel entonces ni siquiera pensaba cursar la especialidad de Geografía), imaginé que aquellos mapas habían sido estudiados hasta el mínimo detalle y formaban parte indisociable de una imaginaria cultura valenciana que estuviera orgullosa de serlo. Después de todo, en el prólogo del catálogo de la exposición se afirmaba que el País Valenciano no era tan desgraciado en el aspecto cartográfico como en muchos otros.1
Años más tarde, al iniciar mi investigación sobre la geografía y la cartografía valencianas del siglo XVIII, me topé (por pura casualidad) con la figura del impresor Antonio Bordázar de Artazu. La lectura de su obra manuscrita, en la que se incluía la correspondencia que mantuvo con Gregorio Mayans, me reveló a un autor aficionado a la cartografía que afirmaba con toda naturalidad que había actualizado los planos de la particular contribución de Valencia de Francisco Antonio Cassaus (1695) y de la ciudad de Valencia de Tomás Vicente Tosca (1704). Para mi sorpresa, no había hecho ningún descubrimiento trascendente: uno de los mayores bibliógrafos valencianos del siglo XVIII, Vicente Ximeno, muy conocido por los investigadores, ya recogía esta información en la nota biográfica que dedicó a Bordázar.2 ¿Por qué no aparecía, entonces, el nombre del impresor por ningún lado? En aquel momento, del plano original de Cassaus apenas se sabía nada, pero el de Tosca se exhibía en el Archivo Histórico Municipal y la versión grabada por José Fortea formaba parte del imaginario colectivo de la ciudad de Valencia desde su última reimpresión en 1970.3 Dado que el estudio de los detalles arquitectónicos recogidos en este grabado había llevado a la conclusión de que no pudo realizarse antes de 1738 (siendo que Tosca había fallecido en 1723), y que, en consecuencia, otra persona debió modificar el plano manuscrito antes de su grabado e impresión,4 ¿cuál era el motivo por el que no se había reivindicado el trabajo de Bordázar?
Hoy encontraría múltiples razones para justificar este olvido, pero entonces me pareció que Vázquez Maure tenía razón cuando calificaba la historia de la cartografía como una historia de fantasmas y pedía una profunda revisión de la investigación realizada en este campo.5 Porque ésta es una historia compleja, en la que la subsanación de los errores cometidos puede llevar más tiempo y suponer más esfuerzo que la aportación de nuevos contenidos. Frente a una historia pretendidamente lineal, acumulativa y diáfana, acaba por imponerse otra repleta de mentiras, ocultaciones y medias verdades, en la que la investigación avanza a golpe de sobresaltos, descubrimientos inesperados y repetidos desengaños. En el caso que nos ocupa, a la sorpresa inicial en torno al plano de la ciudad de Valencia grabado por Fortea le siguieron otras que afectaban a autores y planos muy importantes en la historia de la cartografía valenciana. He pasado mucho tiempo persiguiendo estos fantasmas cartográficos por archivos, cartotecas y bibliotecas, intentando hacerlos reconocibles, desenmascarándolos. Afortunadamente, no he sido el único. En los últimos años se han ido acumulando informaciones que han permitido completar la imagen que teníamos de la cartografía impresa valenciana. Es hora de hacer un balance.6
1 ROSSELLÓ, V. M. (1980): Guia de la Exposició Cartogràfica Valenciana, Universitat de València.2 XIMENO, V. (1749): Escritores del Reyno de Valencia, Valencia, Joseph Estevan Dolz, II, pp. 275-280.3 Edición fotográfica a cargo del Ayuntamiento de Valencia, impresa por Blasco Requena. 4 TABERNER, F. (1984): “El plano del padre Tosca grabado por José Fortea. Consideraciones en torno a la fecha de
su impresión”, Revista del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valencia, 3, 2ª época, pp. 18-20.5 VÁZQUEZ, F. (1982): “Cartografía de la Península: siglos XVI al XVIII”, Historia de la Cartografía Española, pp. 59-74,
Madrid, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
71
[3]
EQUÍVOCOS, MENTIRAS, OCULTACIONES Y MEDIAS VERDADES EN LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA Cuad. de Geogr. 89, 2011IMPRESA VALENCIANA (1584-1797)
CARTOGRAFÍA IMPRESA VALENCIANA ANTERIOR AL SIGLO XIX
Como pudo verse en la exposición reunida en la Sala Parpalló del complejo de la Beneficencia de Valencia en 1997, la cartografía impresa anterior al siglo XIX que representa la totalidad del territorio valenciano es relativamente abundante, diversa y de gran calidad.7 En ella están presentes todas las grandes escuelas cartográficas europeas, conservándose piezas firmadas por una larga lista de autores, entre los que se incluyen figuras de la talla de Abraham Oertel, Gerard Mercator, Johannes Blaew, Petrus Bertius, Petrus Schenck, Gerard Valk, Pieter van der Aa, Nicolas Tassin, Jean Baptiste Nolin, Nicolas de Fer, Giacomo Cantelli, Silvestro da Panicale, Antonio Zatta y Giovanni Maria Cassini. Sin embargo, todas ellas se enmarcan en proyectos de gran envergadura (suelen ser hojas sueltas de atlas de amplia difusión en la Europa de los siglos XVI-XVIII) y no responden, por tanto, a iniciativas propiamente valencianas que podamos rastrear fácilmente. Quizá sea éste el motivo por el que sólo han dado lugar entre nosotros a aproximaciones de carácter general.8 Las únicas obras analizadas en el sentido que aquí nos interesa, al margen de las vistas tomadas por Anthonie Van den Wijngaerde a mediados del siglo XVI,9 han sido el mapa del Reino de Valencia que formó parte del Theatrum Orbis Terrarum de Oertel desde 1584, el Atlas Maior de la familia Blaew (que incluye la carta titulada Valentiae Regnum, a partir de 1672),10 y los mapas del reino realizados por Cassaus en 1693, y por Tomás López y Antonio José Cavanilles en el siglo XVIII.
Siguiendo una clasificación común en la Europa moderna, estos mapas son los que con más propiedad pueden ser calificados como geográficos: realizados a partir de relaciones por eruditos de gabinete que sólo excepcionalmente hacían trabajo de campo, representan la totalidad de un territorio y fueron pensados para atender una demanda que crecía con el tiempo. Además del Estado, un público ávido de novedades los devoraba junto a los diccionarios enciclopédicos, las descripciones de países y los relatos de viajes. Familias enteras como las de Blaew o López vivían de la venta de sus producciones y talleres como los alemanes de Homann, Seutter o Bertuch difundían sus productos por todo el continente. Basta con acercarse a la historiografía de la cartografía holandesa para darse cuenta de cómo, a partir de las obras iniciales de Mercator y Oertel se desarrolló una auténtica genealogía de atlas que las reproducían con ligeras variantes, año tras año.11 Es en este contexto de aparición de auténticos centros editoriales en los países de habla alemana (Nüremberg, Viena, Basilea), el norte de Italia (Venecia, Milán, Bolonia), Francia (París) y, sobre todo, los Países Bajos (Amberes, Ámsterdam), donde hay que situar la multiplicación de mapas clónicos del Reino de Valencia.
6 En este artículo se hace una ampliación bibliográfica y una revisión crítica de los datos contenidos en FAUS, A. (1995): Mapistes. Cartografia i agrimensura a la València del segle XVIII, València, Alfons el Magnànim. Omito, por tanto, las referencias bibliográficas propias anteriores a 1995.
7 FAUS, A. et al. (1997): Cartografia valenciana (segles XVI-XIX), Diputació de València-Sala Parpalló. 8 GARCÍA, V. (2004): Mapas del Reino de Valencia de los siglos XVI a XIX, Valencia, Levante-EMV; y ROSSELLÓ, V. M. (2008):
Cartografia històrica dels Països Catalans, Universitat de València-Institut d’Estudis Catalans. Mucho antes, SANCHIS, M. (1975): “Sobre la cartografía valenciana anterior al siglo XIX”, Obra Completa, I, pp. 165-181, València, Eliseu Climent,
9 ROSSELLÓ, V. M. et al. (1990): Les vistes valencianes d’Anthonie Van den Wijngaerde (1562), València, Generalitat Valenciana.10 FAUS, A. (1996): “Aproximació des de la Geografia al Gran Atlas i als globos celeste i terraqüi de la familia Blaeu,
conservats a la biblioteca de la Universitat de València”, Cel i Terra. L’art dels cartògrafs a la Universitat de València, pp. 105-120, Universitat de València.
11 KROGT, P. van der (1994): “Commercial cartography in The Netrherlands, with particular referente to atlas produc-tion (16th-18th centuries)”, La cartografia dels Països Baixos, pp. 71-140, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya.
72
[4]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 ALFREDO FAUS PRIETO
Frente a esta prodigalidad, los mapas y planos impresos referidos al antiguo reino que fueron realizados antes del siglo XIX a escala corográfica (regiones, provincias, municipios, divisiones eclesiásticas o propiedades nobiliarias) y topográfica (ciudades, villas, lugares o casas) son muy escasos. Si contamos como una sola obra el conjunto de piezas que se incluyen en las Observaciones de Cavanilles (1795-1797), el total no alcanzaría la decena en un periodo de ¡dos siglos! Las razones de esta diferencia hay que buscarlas en el uso inmediato de la cartografía realizada a mayor escala en proyectos técnicos o dictámenes jurídicos (lo que hizo que en su mayor parte quedase manuscrita), la ausencia de corporaciones profesionales especializadas en este ámbito hasta el siglo XVIII (ingenieros militares, marinos, agrimensores, etc.) y el elevado coste de las campañas de campo necesarias para su levantamiento. Sin embargo, a pesar de constituir una rareza, este grupo de mapas y planos es el que nos resulta más próximo y accesible: fueron realizados por autores valencianos o que trabajaron en tierras valencianas, responden a encargos locales y van acompañados de una documentación que ha permitido que su estudio escapara de las generalidades que son tan frecuentes en la historia de la cartografía. Este es el motivo por el que la atención que se le ha prestado por parte de los investigadores contrasta tanto con la que ha merecido la cartografía mayor, tan alejada de nosotros.
ESCALA GEOGRÁFICA
Valentiae Regni olim…typus, de A. Oertel (1584)
El mapa impreso más antiguo que se conoce de los dedicados específicamente al territorio valenciano data de 1584 (de 1588, en su edición castellana) y fue incluido por Abraham Oertel (Amberes, 1527-1598) en su Theatrum Orbis Terrarum [Fig. I]. Se trata de un ejemplo paradigmático para nosotros, ya que hasta la reivindicación del trabajo de Jerónimo Muñoz (Valencia, 1520-1591) como fuente de información primaria de Oertel, poco era lo que sabíamos acerca del proceso de formación de este mapa. De manera rutinaria, se señalaba como posible informador del holandés a Federico Furió Ceriol, erasmista valenciano cuyo nombre figura en el atlas de Oertel a partir de la edición póstuma de 1603 y que, en calidad de preceptor de Felipe II, viajaba con frecuencia a Flandes. Con menos énfasis, también se aludía al denominado Atlas de El Escorial, un conjunto formado por un mapa general y veinte hojas detalladas de la Península Ibérica que se atribuía a Pedro de Esquivel y se vinculaba con las Relaciones Topográficas hechas por orden de Felipe II a partir de 1574, y que hoy se cree obra de Alonso de Santa Cruz y se data en torno a 1550.12
El papel jugado por Jerónimo Muñoz parece ahora incuestionable. En la citada exposición de 1997 pudo contemplarse una copia manuscrita del texto que servía de introducción a las materias que Muñoz impartía en la Universidad de Valencia (además de catedrático de hebreo, fue catedrático de matemáticas en el periodo 1565-1578).13 Este texto contiene varias demostraciones académicas que van acompañadas de los croquis de las triangulaciones realizadas por Muñoz en 1568 en el sector litoral entre Puçol y
12 CRESPO, A. (2009): “El Atlas de El Escorial, un mapa olvidado”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 145, pp. 117-142, Madrid.
13 Astrologicarum et Geographicarum Institutionum Libri Sex. Se trataba de una copia de Francisco Juan Rubio, depositada en la Bayerische Staatsbibliothek de Munich (1570). Otra copia, de Francisco Peña, se encuentra en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Tanto Rubio como Peña eran alumnos de Muñoz.
73
[5]
EQUÍVOCOS, MENTIRAS, OCULTACIONES Y MEDIAS VERDADES EN LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA Cuad. de Geogr. 89, 2011IMPRESA VALENCIANA (1584-1797)
Valencia, y entre Valencia y Xàtiva. La presencia en el primero de ellos de la ermita de la Concepción de Godella como uno de los centros de referencia geodésica permitió relacionar estos trabajos con el mapa de Oertel, donde también figura a pesar de su escasa relevancia geográfica. Este argumento se reforzaba con el detalle de la diferente latitud asignada a la ciudad de Valencia en los mapas de la Península Ibérica y del Reino de Valencia del Theatrum, y la abundancia de topónimos de la que hace gala este último.14 La verificación de las operaciones de triangulación mencionadas confirmó esta hipótesis y el estudio del contexto histórico condujo a la presunción de que el objetivo de Muñoz había sido el cálculo astronómico de la latitud de las principales poblaciones valencianas, guiado por intereses militares relacionados con la desconfianza entre cristianos viejos y nuevos que llevaría a la expulsión de los moriscos en 1609. La presencia en el Reino de Valencia del ingeniero Gianbattista Antonelli para planificar las defensas costeras (1561-1562) y del paisajista Anthonie Van den Wijngaerde (1563) parecía responder a este mismo propósito, al igual que la orden emitida por el virrey Vespasiano Gonzaga en 1575 para que se hiciese un reconocimiento del litoral con el fin de averiguar sus puntos vulnerables. La identificación en el mapa de Oertel de varios lugares de poblamiento morisco sirvió para reforzar esta idea.15
I. A. Oertel: Valentiae Regni Olim… typus, 1584
14 NAVARRO, V. (2004): Jerónimo Muñoz. Introducción a la Astronomía y la Geografía, València, Consell Valencià de Cultura. 15 A este respecto, véanse ROSSELLÓ, V. M. (2000): “Jeroni Munyós i la primera triangulació valenciana (¿per a Oer-
tel?)”, Cuadernos de Geografía, 67-68, pp. 137-146, Universitat de València; y ROSSELLÓ, V. M. (2005): “La cartografia també és per a (fer) la guerra (el mapa ortelià del Regne de València, 1584)”, Cuadernos de Geografía, 75, pp. 43-52, Universitat de València.
74
[6]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 ALFREDO FAUS PRIETO
¿Pudo Oertel beneficiarse de estas informaciones?, ¿se levantó como resultado de ellas una carta del reino que acabó llegando a sus manos? En 1890 se publicó un manuscrito, atribuido a Muñoz y datado entre 1565 y 1572, que contenía la descripción de los límites del Reino de Valencia y una relación de sus pueblos, con el número de fuegos cristianos y moriscos, de realengo y de señorío, que iba acompañada de una traza.16 Una copia de este manuscrito (aunque sin este posible mapa), conservada en la sección de la Casa de Osuna del Archivo de la Nobleza Española de Toledo fue utilizada para ratificar la enorme concordancia existente entre los topónimos del mapa de Oertel y la lista de lugares escrita por Muñoz.17 Según se dijo, la Descripción de Muñoz iba precedida de una carta dirigida al conde de Benavente, virrey de Valencia entre 1567 y 1570, en la que le informaba de que la traza del reino que había realizado distinguía cuatro conventos jurídicos (gobernaciones) y que en ellos los pueblos estaban situados conforme a la dispusición de la tierra, a diferencia de la torpe Memoria que el virrey le había enviado para conocer su opinión. ¿Fue éste el mapa que utilizó Oertel como principal fuente de información? Y, en caso afirmativo, ¿ocultó deliberadamente el nombre de Muñoz en el Catalogus Auctorum que incluía el Theatrum? Son interrogantes que quedan en el aire, pero hay que recordar que Muñoz era discípulo de Gemma Frisius, profesor de la Universidad de Lovaina, que gozaba de cierta fama en Europa desde la publicación de su Libro del nuevo cometa, dedicado a la supernova de 1572, y que, como demuestra su correspondencia, su prestigio como hebraísta le mantuvo en permanente contacto con destacados grupos de intelectuales de Francia y de los Países Bajos. No parece creíble que Oertel ignorase quién era Muñoz: ¿carecía la traza del Reino de Valencia que pudo llegarle de firma?
Valencia, de J. V. del Olmo (1681)
Casi un siglo después del mapa de Oertel, se publicó en Valencia la Nueva Descripción del Orbe de la Tierra de José Vicente del Olmo, tenida como la mejor obra de geografía publicada en España durante el siglo XVII.18 En ella se encuentra la carta más antigua del Reino de Valencia debida a un autor valenciano. Se trata de un pequeño mapa que del Olmo incluye en el capítulo dedicado a la cartografía, siguiendo los consejos de Philippe Briet (Parallella Geographiae, 1648), para demostrar el modo en que debía construirse la carta de una región o provincia. Aunque esta pieza tiene valor por si misma y forma parte de un texto en el que del Olmo aborda el tema de las proyecciones cartográficas y se permite insinuar influencias y plagios entre los cartógrafos más importantes de la historia, no tendría mayor interés para nosotros en este artículo sino fuera por los errores cometidos en torno a la figura de su autor.
José Vicente del Olmo (Valencia, 1611-1690) pertenecía a una familia con una gran pre-sencia social en la ciudad de Valencia que había ejercido en favor de la Santa Inquisición desde 1520.19 Secretario de esta institución desde que sucediera a su padre en 1644, tam-bién ocupó diversos cargos en el ayuntamiento de la ciudad, siendo elegido para formar
16 CHABAS, R. (1890): “Los moriscos de Valencia y su expulsión”, El Archivo. Revista de Ciencias Históricas, IV, pp. 231-234 y 373-388, Denia.
17 GARCÍA, V. y VENTURA, A. (2007): El primer mapa del Reino de Valencia, 1568-1584, Universitat Jaume I, Castelló.18 OLMO, J. V. (1681): Nueva Descripción del Orbe de la Tierra…, Valencia, Joan Lorenço Cabrera. Los capítulos dedi-
cados a la cartografía van del XXXIII al XLI, pp. 359-414; el mapa que nos interesa se encuentra en la p. 388. El único estudio sobre el conjunto de esta obra en CAPEL, H. (1982): Geografía y Matemáticas en la España del siglo XVIII, Barcelona, Oikos-tau, pp. 20-29.
19 Sobre el poder acumulado por la familia del Olmo gracias a su vinculación con la Santa Inquisición, véase HALI-CZER, S. (1994): Inquisición y sociedad en el reino de Valencia (1478-1834), València, Alfons el Magnànim, cap. III.
75
[7]
EQUÍVOCOS, MENTIRAS, OCULTACIONES Y MEDIAS VERDADES EN LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA Cuad. de Geogr. 89, 2011IMPRESA VALENCIANA (1584-1797)
parte de su Consell General por el ramo de caballeros (era generoso, una suerte de gentil-hombre) en 1661. De fuertes inquietudes intelectuales (su biblioteca particular era una de las mejores de Valencia), compaginó su trabajo con incursiones en el campo de la epigrafía latina (Lithologia, 1653) y la poesía. Sus inclinaciones literarias le llevaron a ser miembro de la Academia del Alcázar y a participar en todas las justas poéticas que se celebraron en esa época en Valencia. Gran aficionado al arte de la emblemática, obtuvo el primer premio en los certámenes de jeroglíficos convocados con motivo de las fiestas celebradas en la ciu-dad en honor de la Purísima Concepción (1665), de Nuestra Señora de los Desamparados (1667) y de San Juan de Mata y San Félix de Valois (1668).20 Finalmente, la larga relación que mantuvo con el jesuita José Zaragoza desde los años cincuenta acabó por inclinarle hacia el campo de las matemáticas y por llevarle a frecuentar las tertulias científicas de los primeros novatores, en las que fue introducido por Félix Falcó de Belaochaga. Fruto de esta última afición fue la redacción de la Nueva Descripción del Orbe de la Tierra, una obra que ya debía tener acabada en 1674, a tenor de las dedicatorias que contiene.
A pesar de esta trayectoria y de la atención que ha merecido el movimiento novator valenciano entre los historiadores de la ciencia, a del Olmo se le conoce sobre todo por una texto que nunca escribió. Desde la monumental obra de Lea,21 en la bibliografía sobre la Inquisición española se viene atribuyendo a Joseph Vicente del Olmo la Relación del auto de fe celebrado en Madrid en 1680, que fue redactada por el arquitecto Joseph del Olmo.22 La coincidencia onomástica y la vinculación de ambos con la Santa Inquisición han sido las causas de este monumental error, que sólo ha sido corregido parcialmente cuando se ha considerado a José del Olmo como hijo del geógrafo valenciano.23 Sin embargo, esta afirmación tampoco es cierta. José del Olmo fue un arquitecto de amplio recorrido en el Madrid del siglo XVII, cuyo rastro puede seguirse fácilmente en la historiografía.24 Natural de Pastrana (Guadalajara), nació en 1638, siendo sus padres Francisco del Olmo y Gerónima García. Tras completar su formación, se trasladó a Madrid, donde podemos encontrarle trabajando ya en 1667 (proyecto para la construcción del convento de las Comendadoras de Santiago, realizado junto a su hermano Manuel). A partir de 1671, cuando fue nombrado Aparejador de las Obras Reales, su presencia en la corte fue conti-nua, llegando a acumular los cargos de Maestro Mayor, Aposentador de Palacio y Ayuda de Furriela de Carlos II con los aparece en la portada de la Relación de 1680. Falleció en 1702, sin que, aparentemente, mantuviera relación alguna con el Reino de Valencia.
El Reyno de Valencia dividido en sus dos goviernos…, de F. A. Cassaus (1693)
Según consta en una de sus cartelas, a mediados de 1693 el jesuita Francisco Antonio Cassaus (Guadalcanal, 1656-1699) terminó el mapa del Reino de Valencia que está consi-derado como la joya de la cartografía barroca valenciana.25 Este mapa le fue encargado a
20 MÍNGUEZ, V. (1997): Emblemática y cultura simbólica en la Valencia barroca, València, Alfons el Magnànim.21 LEA, H. CH. (1906): A History of the Inquisition of Spain, New York-London, McMillan.22 OLMO, J. del (1680): Relación del auto General de Fe, que se celebrò en Madrid, en presencia de sus Magestades, el dia 30
de Junio de 1680, Madrid, Roque Rico de Miranda.23 En CAPEL: Geografía y Matemáticas…, p. 21, por ejemplo.24 Así, en TOVAR, V. (1983): Arquitectura madrileña del siglo XVII, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños. En esta
obra pueden verse las partidas de bautismo, de matrimonio y de defunción de José del Olmo, así como su testamento: pp. 507 y 514-518.
25 ROSSELLÓ, V. M. (1988): “El mapa del Regne de València de Cassaus (1693). La seua filiació i descendencia (És el més antic del mapes moderns del País Valencià?)”, Homenatge al Dr. S. García Martínez, II, pp. 177-199, València, Consell Valencià de Cultura.
76
[8]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 ALFREDO FAUS PRIETO
Cassaus por el virrey de Valencia, el marqués de Castelo-Rodrigo (de quien era capellán, confesor y asesor particular), con el fin de planificar las defensas del territorio que tenía a su cargo y facilitar el despliegue de la milicia que había creado en 1692. La entrega del mapa se produjo coincidiendo con los sucesos de la Segunda Germanía, pero su gesta-ción debió iniciarse en el momento de la llegada del virrey a Valencia y acelerarse tras el bombardeo de Alicante por la flota de Luis XIV durante la guerra de la Liga de Augs-burgo (1691). Cassaus, extremeño de origen, desconocía el territorio valenciano y debió compaginar los trabajos necesarios para el levantamiento del mapa con los derivados de su relación con el virrey y de su condición de sacerdote. Sabemos, por ejemplo, que a pesar de la relativa independencia de la que gozó al residir en el Palacio Real, Cassaus realizó diversas predicaciones en la ciudad de Valencia entre 1692 y 1696.26 ¿Cómo pudo, en estas condiciones, recorrer la totalidad del Reino de Valencia y levantar su planta en apenas dos años?
Si nos fiamos de lo que dejó escrito, únicamente contó con la ayuda de la Carta Geográfica del reino delineada hacia 1651 por el portugués Pedro Teixeira. Una carta que consideraba insuficiente por la falta de muchos lugares y estar poco corregida en nombres y distancias y que, según afirma, debió completar visitando lugares, midiendo terrenos y adquiriendo noticias. En consecuencia, ¿debemos considerar su mapa como un trabajo esencialmente original o debemos sospechar que tuvo acceso a otras fuentes inconfesadas? El hallazgo del atlas manuscrito que Teixeira delineó tras recorrer la Península Ibérica entre 1626 y 1630,27 ha confirmado la escasa relación entre ambos levantamientos. De la comparación entre la hoja correspondiente al Reino de Valencia y el mapa de Cassaus cabe concluir que el trabajo de Teixeira apenas le sirvió al jesuita, más allá de la copia de las vistas de las ciudades portuarias de Dénia y Peníscola. Y lo mismo sucede con los mapas de la escuela holandesa (Hondius, Blaew, Bertius, Janssonius, van der Keere, etc.) que circulaban en el siglo XVII y cuya estela parece seguir Teixeira. En el mapa de Cassaus sólo la Brebe descripcion del Reyno de Valencia que lo acompaña recuerda al Theatrum de Oertel.28
Especular sobre la existencia de otras fuentes es peligroso. Sin embargo, cabe recordar aquí que los documentos cartográficos siempre tuvieron la consideración de recursos estratégicos y que esta tradición, muy arraigada en Portugal, se impuso plenamente en las cortes de Felipe IV y Carlos II. Este carácter arcano es el que justificaría que el atlas de Teixeira quedase manuscrito o que el mapa del Reino de Valencia que formaba parte del mismo tardase dos décadas en ser impreso.29 Creo que la carta de Teixeira debió llegarle a Cassaus de mano del propio virrey, quien no sólo tenía acceso a estos materiales
26 CASADEVALL, G. (1976): Historia y segundo centenar de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Valencia, II, parte primera (1679-1696), manuscrito.
27 PEREDA, F., MARÍAS, F. et al. (2002): El Atlas del Rey Planeta, Hondarribia, Nerea. Este atlas tiene por título Descrip-ción de España y de las costas y puertos de sus reinos, y ha sido datado en 1634. Fue hallado por los autores en la Hofbibliothek de Viena. Sobre la obra de Teixeira, véanse el estudio clásico de BLÁZQUEZ, A. (1910): “Descripción de las costas y puertos de España de Pedro Teixeira Albernas”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 52, pp. 36-144 y 180-233, Madrid; y PEREDA, F. y MARÍAS, F. (2004): “De la cartografía a la corografía: Pedro Texeira en la España del seiscientos”, Eria, 64-65, pp. 129-157, Universidad de Oviedo.
28 ROSSELLÓ: Cartografia històrica…, pp. 166-171.29 El seguimiento de la actividad profesional de Teixeira en la corte de Madrid confirma que no realizó nuevos
trabajos de campo en el Reino de Valencia tras las campañas de 1626-1630. De este hecho cabe deducir que el mapa impreso de 1651, cuya edición está plenamente documentada, es una consecuencia tardía del levanta-miento del atlas manuscrito: PEREDA, MARÍAS et al.: El Atlas…, pp. 15-19. El padre Flórez, en cambio, databa la publicación de este mapa en 1662. FLÓREZ, H. (1747): Clave Geographica para aprender Geographia los que no tienen maestro, Barcelona, Antonio Sastres, p. 32.
77
[9]
EQUÍVOCOS, MENTIRAS, OCULTACIONES Y MEDIAS VERDADES EN LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA Cuad. de Geogr. 89, 2011IMPRESA VALENCIANA (1584-1797)
reservados en función de su cargo, sino que era portugués como Teixeira y contaba entre los miembros de su familia con un discípulo directo de éste.30 ¿Pudo proporcionarle otros materiales a Cassaus, que éste no cita porque continuaban manuscritos y se consideraban secretos? Es muy probable que sí. Como también lo es que el jesuita entrase en contacto, durante su estancia en Valencia, con los miembros del movimiento novator y que estos le proporcionasen parte de las noticias de las que habla en su mapa. En 1693, cuando fue publicado el mapa de Cassaus, las tertulias y academias científicas a las que acudían Baltasar de Iñigo, Juan Bautista Corachán o Tomás Vicente Tosca estaban en plena ebullición en una ciudad conventual como Valencia. En este contexto, me es difícil imaginar a un jesuita que pasase desapercibido mientras delineaba un mapa del reino, realizaba trabajos de campo en la huerta de la ciudad y se paseaba al lado del virrey. ¿Estamos ante un caso mayúsculo de ocultación de fuentes? La pregunta queda, de momento, sin respuesta.
El detalle de la particular contribución de Valencia de T. López (1788)
La trayectoria profesional de Tomás López de Vargas (Madrid, 1730-1802) es muy conocida.31 Formado en la Real Academia de San Fernando y el Colegio Imperial de Madrid, fue becado por el marqués de la Ensenada para trasladarse a París en 1752 junto a Juan de la Cruz Cano. En esta ciudad, en la que asistieron a los cursos de La Caille y frecuentaron el taller de D’Anville, residieron hasta 1760. Al volver, López desplegó una amplia actividad cartográfica, entre cuyos primeros frutos se encontraban los mapas del Reino de Valencia que publicó en 1757 y 1762, como parte del Atlas Geographico del Reyno de España y del atlas facticio que debía titularse Atlas Particular de España, respectivamente.32 Años más tarde, inició la recogida sistemática de datos sobre la geografía española a partir de un cuestionario que remitió a las principales autoridades militares y eclesiásticas del país. Las contestaciones que recibió le sirvieron para formar, entre otros, el Mapa Geográfico del Reyno de Valencia de 1788 [Fig. II].33 Geógrafo de gabinete, acostumbrado a trabajar a partir de descripciones y relaciones ajenas, nunca ocultó unas fuentes de información que se preocupó de consignar en los propios mapas. En lo que respecta al último de los citados, confesó el uso de los levantamientos anteriores de Teixeira, Cassaus, Jean Baptiste Nolin (Les Royaumes de Valence et Murcie,
30 Josef de Moura era cosmógrafo de la corte de Felipe IV. En 1637, por ejemplo, actuó en una sesión especial en palacio y explicó ante el rey sus teorías sobre el modo de calcular la longitud geográfica. PEREDA, MARÍAS et al.: El Atlas…, p. 69.
31 Sigue siendo de obligada lectura MARCEL, G. (1907): “Le géographe Tomas Lopez. Essai de biographie et de cartographie”, Revue Hispanique, XVI, Paris. Un buen acercamiento a su obra en CAPEL: Geografía y Matemáticas…, caps. VI-VII. Entre las publicaciones más interesantes: PATIER, F. (1992): La biblioteca de Tomás López, Madrid, El Museo Universal; y LÓPEZ, A. y MANSO, C. (2006): Cartografía del siglo XVIII. Tomás López en la Real Academia de la Historia, Madrid, RAH.
32 ROSSELLÓ, V. (2002): “El Mapa del Reyno de Valencia (1762) de Tomás López”, Estudios Geográficos, 248/249, pp. 761-774, Madrid. Además de estos mapas generales, en la obra de López dedicada al Reino de Valencia también se encuentran dos mapas del Maestrat de 1786, que le fueron encargados por el Consejo Supremo de las Órdenes Militares: Mapa Geográfico del Gobierno de San Mateo ó el Maestrado Viejo, y Mapa Geographico de una parte del Reyno de Valencia…ó Maestrado Nuevo. Sobre el segundo de ellos, ROSSELLÓ, V. (2004): “El mapa del Maestrado Nuevo de Tomás López (1786)”, Historia, clima y paisaje. Estudios geográficos en memoria del profesor Antonio López Gómez, pp. 207-215, Universitat de València.
33 Las contestaciones recibidas que afectan al territorio valenciano fueron publicadas en CASTAÑEDA, V. (1916-1924): “Relaciones geográficas, topográficas e históricas del Reino de Valencia hechas en el siglo XVIII a ruego de D. Tomás López”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 35-45, Madrid. Existe una reedición de la Generalitat Valenciana prologada por TORRES, F. (1998).
78
[10]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 ALFREDO FAUS PRIETO
1698), Charles Inselin (Carte du Royaume de Valence, 1706), Charles Desnay (una carta que continúa inédita) y los mapas del arzobispado de Valencia (1761) y del obispado de Segorbe (1773) de los que más tarde hablaremos. Estamos, por tanto, ante un autor y una obra aparentemente cristalinos.
No obstante, contamos con un ejemplo de equívoco que puede hacernos dudar de la completa veracidad de las informaciones acumuladas sobre López. Hasta hace poco se consideraba que detrás del detalle de la particular contribución de Valencia que acompaña al mapa del reino de 1788 se encontraba el plano de esa misma zona que había levantado Cassaus en 1695. Y eso a pesar de que este último sólo se conocía por una referencia indirecta que, además, hacía dudar de su datación (¿1595?, ¿1695?) y de la autoría del
II. T. López: Mapa Geográfico del Reyno de Valencia, 1788
79
[11]
EQUÍVOCOS, MENTIRAS, OCULTACIONES Y MEDIAS VERDADES EN LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA Cuad. de Geogr. 89, 2011IMPRESA VALENCIANA (1584-1797)
propio Cassaus. López dejó escrito en su mapa que había utilizado un mapa manuscrito de la huerta de Valencia que le había enviado Vicente Onofre Danvila, regidor perpetuo de la ciudad, lo que llevó a la suposición de que se trataba del original del jesuita, ya que era el único del que se tenía noticia. Sin embargo, la recuperación del plano impreso de Cassaus, procedente de la colección privada de D. José Huguet,34 y su comparación con el detalle de López, nos han permitido desmentir la supuesta filiación entre ambos. Hoy sabemos que López no accedió directamente al plano de Cassaus, sino a una copia que debía estar depositada en el ayuntamiento de Valencia y que, siguiendo su método de trabajo, completó en estudio con otras informaciones que le fueron llegando.35
Ahora bien, ¿de qué copia estamos hablando? Aunque es difícil de probar, dado que aún no han sido localizados, todos los indicios apuntan a que se trataba de uno de los planos que realizaron, en un intento de actualizar la obra de Cassaus, el impresor Antonio Bordázar entre 1735-1743, y su antiguo ayudante, el agrimensor y maestro de obras José Rispo, en 1765. Por desgracia, los documentos que López recopiló para sus Relaciones referidos al Reino de Valencia no se encuentran, como la mayoría de los restantes, en la Biblioteca Nacional de Madrid y, aunque entre los que publicó Castañeda se encuentran dos planos de la particular contribución de Valencia, ninguno de ellos parece obra de Bordázar o Rispo. El primero se titula Huerta o contorno regado de la ciudad de Valencia y parece una reimpresión resumida del plano de Cassaus, una vez despojado de la ornamentación barroca. El segundo, más tosco, está manuscrito y tiene por título Mapa de seis leguas de extension, cuyo centro es Moncada en el Reyno y Arzobispado de Valencia. Su aspecto es el propio de las cartas que recabó López a través de la correspondencia.36
En todo caso, no parece que estemos ante una ocultación malintencionada por parte de López o Danvila. Bordázar entregó su plano en julio de 1743 y falleció unos meses después. Fueron sus herederos quienes lo mantuvieron de actualidad al reclamar los haberes que la ciudad le debía al impresor, hasta que, tras la formación de varias comisiones, el consistorio municipal lo desestimó y decidió (¡en 1765!) que no valía la pena imprimirlo. No corrió mejor suerte Rispo, quien intentó mejorar la copia de Bordázar y se encontró con un rechazo aún mayor, dada su escasa reputación y su poca preparación técnica. Ambos planos debían estar, por lo tanto, arrinconados en algún expediente cuando Danvila atendió el requerimiento de López, los desempolvó y envió uno de ellos a Madrid. Se abren a partir de ese momento varias opciones plausibles: que el plano enviado careciese de firma y fuese acompañado de una carta de Danvila en la que se mencionaba a Cassaus (un autor conocido por López), que en él se citase al jesuita como fuente de autoridad (a fin de cuentas, se trataba de una actualización de su plano de 1695) o que, constando ambas autorías, López considerase a Bordázar/Rispo como un simple informador local de los muchos que estaban colaborando en su proyecto. Hemos sido los investigadores los que hemos mantenido el error durante todo este tiempo, al obviar dos hechos: que López nunca dijo haber consultado un mapa impreso y que, hasta el momento, no se tienen noticias de una copia manuscrita firmada por Cassaus.
34 El plano impreso de Cassaus formó parte de la exposición dedicada a la cartografía valenciana en el centro cultural de la Beneficencia de Valencia (abril-junio de 1997). Agradezco a D. José Huguet que me dejase ver el plano antes de la apertura de la exposición. Actualmente puede verse en el Archivo Gráfico José Huguet de Valencia.
35 FAUS, A. (2009): “El plano de la Particular Contribución de Valencia de Francisco Antonio Cassaus (1695) y sus corolarios del siglo XVIII”, Cuadernos de Geografía, 86, pp. 219-240, Universitat de València.
36 CASTAÑEDA: Relaciones geográficas, topográficas, …, pp. 93 y 171 de la edición de 1998.
80
[12]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 ALFREDO FAUS PRIETO
ESCALA COROGRÁFICA
Huerta, y Contribución Particular de la Ciudad de Valencia, de F. A. Cassaus (1695)
Los equívocos en torno al plano de la particular contribución de Valencia de Cassaus trascienden su supuesta copia por parte de López. Su invisibilidad durante más de sesenta años,37 el error cometido por un grabador poco cuidadoso en la fecha de impresión y la atribución errónea de la autoría dieron lugar a un reguero de titubeos que no se resolvie-ron hasta la exposición pública del ejemplar propiedad de D. José Huguet, titulado Huerta, y Contribución Particular de la Ciudad de Valencia, en 1997 [Fig. III]. Sólo entonces pudimos superar las dudas planteadas por una referencia bibliográfica que aludía a otro plano, datado en 1595 y atribuido a un tal Ascensio Duarte, que representaba el mismo territorio.38 Durante años, la imposibilidad de cotejarlos nos llevó a creer que se trataba de dos traba-jos distintos y a presumir que Cassaus pudo, incluso, copiar el anterior de Duarte. Ahora sabemos que estamos ante un único plano, levantado por Cassaus y editado por Duarte, en el que se produjo un error de grabado que cambió la datación (1595, en lugar de 1695).
Investigaciones posteriores nos confirmaron que Ascensi Duart era editor de libros en la Valencia de 1690 y que solía colaborar con el impresor Jaime Bordázar. También nos permitieron documentar la orden de impresión del plano de Cassaus en el pleno del ayuntamiento de Valencia del 29 de mayo de 1694, así como una reimpresión de 140 láminas en 1712.39 La primera impresión se hizo con cargo a los fondos ingresados por los franceses residentes que no abandonaron la ciudad tras los sucesos de la guerra de la Liga de Augsburgo de 1691 y quedó al cuidado de Ascensi Duart, quien en esa fecha acumulaba los cargos municipales de recaudador de la sisa vella de les carns y de caixer menut de la Nova Taula de Canvis. Por él recibiría, en dos plazos, un total de 55 libras y 9 sueldos valencianos para cubrir los gastos de apertura de la lámina del plano (1694) y de las copias realizadas (1697), muy probablemente, en la imprenta de los Bordázar.
De todo lo anterior se deduce que el plano ya estaba terminado a mediados de 1694 y que, en efecto, fue editado en 1695 por Duart. Por lo tanto, Cassaus debió realizarlo durante el año que medió entre la finalización del mapa del Reino de Valencia (junio de 1693) y la mencionada orden de impresión. ¿Levantó Cassaus este plano a modo de complemento del mapa del reino o respondió a un encargo distinto? A falta de datos concluyentes, intuyo que fue un trabajo realizado a iniciativa del propio Duart, quien en función de los cargos mencionados tenía acceso a una parte considerable de las finanzas municipales y estaría preocupado por las imposiciones que debían realizar los productos que entraban en la ciudad dependiendo de si procedían de los lugares de la particular contribución o de fuera de ella.40 De hecho, el plano de Cassaus aparece citado en la documentación municipal como el Mapa de la contribucio y sisat de la pr. Ciutat, lo que demuestra un origen fiscal que resulta más que evidente cuando se analiza con detalle su contenido. El realismo con el que están localizadas e identificadas las alquerías
37 La última referencia a este plano por un autor que afirmaba haberlo consultado, en ALMELA, F. (1932): “Alquerías de la huerta valenciana”, Revista Valencia Atracción. Arte y Turismo, monografía.
38 VICENT, V. (1954): Bibliografía geográfica del Reino de Valencia, Zaragoza, CSIC, p. 153.39 FAUS: El plano de la Particular Contribución…40 La particular contribución de la ciudad de Valencia estaba formada por los cuarteles de Russafa, Patraix,
Benimaclet y Campanar. Aunque formalmente abarcaba el territorio que circundaba la ciudad hasta una legua de radio medida desde sus puertas, sus límites no quedaron claros hasta el amojonamiento de 1753. La ciudad ejercía sobre este espacio la jurisdicción suprema y le imponía todo tipo de arbitrios.
81
[13]
EQUÍVOCOS, MENTIRAS, OCULTACIONES Y MEDIAS VERDADES EN LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA Cuad. de Geogr. 89, 2011IMPRESA VALENCIANA (1584-1797)
de la huerta de Valencia contrasta vivamente con el desinterés de Cassaus hacia la representación del paisaje y con los aspectos simbólicos que convierten al plano en un auténtico conjunto teatral al servicio de la iconografía cristiana.
Mapa del Arzobispado de Valencia (1761)
Hacia 1780, el ilustrado valenciano José Joaquín Castelló, más tarde miembro de la Real Academia de la Historia, intendente en Extremadura y diputado en las Cortes de Cádiz, se encontraba redactando, por encargo del conde de Campomanes, una geogra-fía de España que debía ir acompañada de un mapa de sus reinos. El descubrimiento de la parte referida a las tierras valencianas,41 hizo que se vinculasen con este proyecto algunos mapas de los que se carecía de información. Es lo que sucedió con el Mapa del Arzobispado de Valencia de 1761 [Fig. IV], que fue atribuido sin respaldo documental a Castelló,42 antes de que la debilidad de esta afirmación hiciera que pasase a ser consi-derado como anónimo.43 Un estudio posterior ha demostrado que Castelló nació hacia 1746, lo que implicaría que apenas contaba con quince o dieciséis años en 1761.44 Des-
III. F. A. Cassaus: Huerta, y contribución Particular de la Ciudad de Valencia, 1695
41 VALLÈS, I. (1982): “Aproximació a la Descripción del Reino de Valencia por corregimientos de Joseph Joaquim Castelló”, Cuadernos de Geografía, 31, pp. 161-172, Universitat de València.
42 SANCHIS: Sobre la cartografía valenciana…, p. 172.43 VALLÈS, I. (1979): Cartografia històrica valenciana, València, Alfons el Magnànim, pp. 45-46. 44 CODINA, J. (2000): Descripción geográfica del Reyno de Valencia formada por corregimientos de Dn. Josef Castelló, de la
Real Academia de la Història, Diputació de València, p. 10.
82
[14]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 ALFREDO FAUS PRIETO
cartada, pues, esta posibilidad, ¿qué sabemos actualmente sobre el origen y la autoría de este mapa?
Respecto de la primera de estas cuestiones, que fue levantado por orden del arzobispo Andrés Mayoral y con cargo al cabildo catedralicio, probablemente para responder al deseo del prelado de representar un territorio que recorrió en su totalidad en varias ocasiones. En este sentido, de él se sabe que durante su pontificado (1737-1769) realizó un total de siete de las preceptivas visitas ad limina a Roma, que fueron acompañadas de los informes correspondientes sobre el estado de las parroquias valencianas.45 Este posible origen justificaría que lo que se muestra en el mapa sea la frontera jurisdiccional del arzobispado, creada en 1244, su posición geográfica entre las diócesis vecinas de Orihuela, Cartagena, Cuenca, Segorbe, Teruel y Tortosa, y la situación de los lugares habitados presentes en él. El único elemento disonante, la curiosa singularización de la histórica y desaparecida diócesis de Xàtiva que contiene, podría interpretarse como una forma velada por parte del arzobispo de remarcar su integración en la de Valencia. Respecto de la segunda de las cuestiones planteadas, apenas la información que aparece
IV. T. Vilanova: Mapa del Arzobispado de Valencia, 1761
45 CÁRCEL, M. M. (1978): “Las visitas ad limina de los arzobispos de Valencia”, Anales Valentinos, 7, pp. 76-77.
83
[15]
EQUÍVOCOS, MENTIRAS, OCULTACIONES Y MEDIAS VERDADES EN LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA Cuad. de Geogr. 89, 2011IMPRESA VALENCIANA (1584-1797)
en algunos de los ejemplares conservados: que el mapa fue grabado por Hipólito Ricarte tras las correcciones introducidas en el original por Tomás Vilanova. A día de hoy sólo podemos añadir los datos que poseemos sobre ambos y aventurar una hipótesis del modo en que se produjo el encargo del mapa.
Tomás Vilanova (Bigastro, 1737-1802) fue catedrático de medicina, de química y de botánica de la Universidad de Valencia y desarrolló en la segunda mitad del siglo XVIII una amplia y variada actividad investigadora.46 Su presencia en Valencia está datada desde 1754, cuando inicia sus estudios universitarios de Filosofía, mientras que su primera publicación salió a la luz en 1758.47 En 1762 obtuvo el título de bachiller en Filosofía, en 1763 el correspondiente en Medicina, y en 1764 el grado de doctor en esta última especialidad que le abriría las puertas de la cátedra. En 1761, por lo tanto, era un estudiante avanzado, que debía moverse con cierta facilidad en los círculos ilustrados de la ciudad y que había tenido ya una primera experiencia editorial. Por su parte, Hipólito Ricarte (Valencia, 1728-1794) inició su trayectoria profesional en Valencia, donde tuvo hasta 1763 un taller de estampación situado en la calle de las Avellanas y llegó a ser académico de mérito por la Academia de Santa Bárbara en la especialidad de buril.48 Becado por la Real Academia de San Fernando para viajar a París y estudiar con Louis Adrian Richomme (1764-1766), a su regreso se instaló definitivamente en Madrid, especializándose en el grabado de estampas religiosas e históricas. En el sentido que nos interesa, participó en diversos encargos cartográficos, destacando la ilustración del Tratado legal y político de Caminos Públicos y Posadas de Tomás Fernández (1755), el Mapa Geográfico de América Meridional de Juan de la Cruz (1767) y la Carta reducida del Océano Asiático de Miguel Constanzó, publicada por Tomás López (1771).
¿Cómo accedieron al encargo del Mapa del Arzobispado de Valencia? Es difícil saberlo, pero imagino que Vilanova había conseguido ya un cierto prestigio en 1761 y tenía algún tipo de relación con el entorno del arzobispo. Recibida la propuesta, debió hacer dos cosas: procurarse una copia de algún mapa del Reino de Valencia que le sirviera de base (¿el de Cassaus?)49 y acudir al taller de Ricarte para asegurarse la colaboración de un grabador especializado en imágenes religiosas. Su condición de estudiante debió frenarle a la hora de firmar la nueva pieza, lo que justificaría que se presentase únicamente como corrector. La evidente castellanización de la toponimia probaría la intervención de Vilanova, nacido en la Vega Baja del Segura, así como el influjo de Andrés Mayoral, conocido por haber impuesto el uso del castellano en la documentación parroquial durante su prelatura. El trabajo de Ricarte, por último, consistió en ajustar el mapa al gusto barroco añadiéndole una ornamentación que satisficiera al arzobispo. En una de las cartelas, como ejemplo de su actividad habitual, introdujo la efigie de la Virgen entronizada de acuerdo con un programa iconográfico que puede seguirse a lo largo de toda su obra.50
46 GARRIGÓS, L. (2007): “Aproximación bio-bibliográfica a la figura de Tomás Villanova Muñoz (1737-1802)”, Llull, 30, pp. 257-293, Universidad de Zaragoza.
47 VILANOVA, T. (1758): Tabla para saber todos los días del año á que hora y minutos sale el Sol y se pone en Valencia, Valencia, José Estevan Dolz.
48 CORREA, A. (1981): “Repertorio de grabadores españoles”, Estampas. Cinco siglos de imagen impresa, pp. 244-292, Madrid, Subdirección General de Museos.
49 Posibilidad apuntada en ROSSELLÓ: Cartografia històrica…, p. 197.50 ALEJOS, A. (2005): “Valencia y la Inmaculada Concepción: expresión religiosa y artística a través de códices,
libros, documentos y grabados”, La Inmaculada Concepción en España, II, pp. 807-842, El Escorial, Ediciones Escurialenses.
84
[16]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 ALFREDO FAUS PRIETO
Mapa de la Real Azequia de Alzira, de C. Medina y J. de Roxas (1765)
Aunque los trabajos de agrimensura e hidrometría fueron habituales durante la edad moderna en todo el Reino de Valencia, algunas zonas concentraron los de mayor alcance debido a sus especiales condiciones físicas y demográficas. A excepción de la Vega Baja del Segura, ninguna fue tan propicia en este sentido como la Ribera del Xúquer, donde se sucedieron visuras y nivelaciones de agua relacionadas con la necesidad de prevenir las avenidas del río, con la posibilidad de realizar canalizaciones de su caudal hacia los llanos de Quart y la ciudad de Valencia, y con los conflictos derivados del funcionamiento del sistema de riegos. En este contexto, el proyecto más ambicioso fue la prolongación de la preexistente Acequia Real de Alzira (o del Xúquer) hasta el barranco de Catarroja y el empadronamiento de todas las tierras que se beneficiaron de ella (1767-1804). El mapa que sirvió de base a estos trabajos, titulado Mapa de la Real Azequia de Alzira, fue grabado por Tomás Planes en 1765 y lleva la firma de Juan de Roxas.
Estamos, en este caso, ante un ejemplo mayúsculo de ocultación.51 Porque Juan de Roxas (Jérica, 1712) no era sino el ayudante de mosén Casimiro Medina (Xàtiva, 1700-1763), el verdadero inspirador del mapa. Para entender el origen de éste hay que retrotraerse hasta 1741, cuando Medina fue elegido por el Consell General de la Acequia Real para que dirigiese el sogueamiento de todas las tierras con derecho a disponer de una toma de riego en ella. Esta campaña se alargó por espacio de tres años y dio lugar a unos padrones que mantuvieron su vigencia hasta 1793. Desde ese momento, Medina mantuvo una relación constante con la Acequia Real, que culminó en 1762 con su nombramiento como repartidor del agua entre las distintas comunidades de regantes. Una vez en el cargo, fue Martín Dávila, juez visitador de la Real Audiencia de Valencia, quien le propuso que levantase un mapa formal del estado en el que se encontraba la acequia. Para hacerlo, Medina eligió como ayudante a Roxas, con quien ya había trabajado anteriormente, y juntos recorrieron el territorio en compañía del perito Senent Masià, que actuó como representante de Antella, Alberic y Massalavés. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo es que en la autoría del mapa sólo consta el nombre de Roxas?
La razón hay que buscarla en la muerte de Medina a finales de 1763 durante los trabajos de campo, con el borrador del mapa ya terminado. Fue Roxas quien le sustituyó en el cargo de repartidor del agua de la Acequia Real y quien entregó dicho borrador al Consell General el 3 de enero de 1764. A continuación, se encargó de completarlo mediante la inspección del cauce de la acequia en compañía de nuevos jueces visitadores (1764-1765) y de Tomás Vilanova (finales de 1766).52 La impresión del plano fue aprobada por el Consell General el 15 de enero de 1765 y su grabado debió producirse en el verano de ese mismo año, ya que de otra forma no se entiende que quedaran fuera de él los resultados de los sogueos de Albalat y Sollana realizados a continuación. La impresión se retrasó, no obstante, hasta que el 17 de agosto de 1766 el Consell General ordenó una tirada de cien ejemplares que sería aprobada finalmente el 12 de diciembre, un vez presentado el dictamen formado por Roxas y Vilanova. El grabador al que se encomendó la plasmación
51 FAUS, A. (2000): “Trabajos de hidrometría y cartografía en la Ribera del Xúquer y su acequia Real”, L’espai de l’aigua. Xarxes i sistemas d’irrigació a la Ribera del Xúquer en la perspectiva històrica, pp. 221-244, Universitat de València.
52 La intervención de Vilanova no puede extrañarnos ya que, por su condición de catedrático en medicina, se le reclamaba continuamente en trabajos que debían realizarse en zonas pantanosas o ligadas a cursos de agua. Así, sabemos que entre 1778 y 1791 inspeccionó las lagunas del Grau y Mont-Olivet en Valencia, la marjal de Orpesa y las fuentes de Chiva.
85
[17]
EQUÍVOCOS, MENTIRAS, OCULTACIONES Y MEDIAS VERDADES EN LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA Cuad. de Geogr. 89, 2011IMPRESA VALENCIANA (1584-1797)
del manuscrito, Tomás Planes (Valencia, 1707-1798), era uno de los más reputados de la época. Académico de Santa Bárbara, fue él quien, por ejemplo, persuadió a Felipe V para que se hiciesen en España los breviarios y misales que hasta entonces salían de las prensas de Amberes. En el terreno cartográfico se le conocen otros dos trabajos, realizados en colaboración con el impresor Benito Monfort: la reedición del plano de la ciudad de Valencia de 1769 y el mapa de la baronía de Chulilla de 1772 del que nos ocupamos a continuación.
¿Ocultó Roxas el nombre de Medina porque consideró que el levantamiento del borrador del plano y la preparación del mismo para su grabado e impresión eran dos trabajos distintos? Es casi seguro que sí, ya que de otra forma no se entendería que orillase la actuación de Medina, el hidrómetra valenciano de mayor prestigio en la primera mitad del siglo XVIII. Maestro titular de obras de Xàtiva desde 1731, Medina poseía también el título de agrimensor del Consejo de Castilla cuando fue reclamado por el Consell General de la Acequia Real. Su nombre había trascendido desde que efectuara la nivelación de las aguas del Xúquer como parte del proyecto de Alejandro de Vilches para extender el riego a la plana de Quart (1729) y desde que acompañara al ingeniero Francisco Lapierre en la medición de su caudal para saber la parte que podía ser trasvasada desde Cullera (1734). Las tres décadas de relación que mantuvo a partir de entonces con la Acequia Real hacen más que dudoso el que Roxas se hubiese atrevido a dejar que la participación de Medina cayese en el olvido de no haber transcurrido casi tres años entre el momento de su muerte y la impresión final del mapa.
Mapa General del termino de la Baronía de Chulilla, Losa y el Villar, de F. Aparisi, J. Cervera y J. B. Mínguez (1772)
Del mapa de la baronía de Chulilla grabado por Tomás Planes e impreso en 1772 por Benito Monfort sólo existe, que sepamos, un ejemplar.53 Esta es la razón por la que apenas es conocido más allá de la copia que incluyó Cavanilles en sus Observaciones, lo que inicia, de nuevo, el juego de manipulaciones que estamos denunciando. Porque se trata de una copia bastante fiel al original, salvo en un detalle de gran importancia: la ocultación del nombre de sus autores. Las firmas de Francisco Aparisi, José Cervera y Juan Bautista Mínguez, presentes igualmente en el mapa manuscrito que dio origen al impreso, desaparecen sin motivo alguno cuando Cavanilles entra en escena. Teniendo en cuenta que estamos ante un autor que se preocupó de citar la mayoría de sus fuentes cartográficas, ¿por qué lo hizo? ¿Se trató de un acto de soberbia o de una simple muestra de desconocimiento acerca de quiénes eran estas personas? Quizá nunca lo sepamos, ya que, a diferencia de lo que ocurre con otros mapas y planos incluidos igualmente en las Observaciones, Cavanilles no habla de éste en sus Diarios de viaje.
De tratarse de puro desconocimiento, estaríamos ante una prueba del alejamiento de Cavanilles respecto de su tierra de origen. Porque Aparisi, Cervera y Mínguez formaban parte del grupo de técnicos de mayor prestigio en la Valencia de finales del siglo XVIII y estuvieron presentes en los proyectos más importantes de la época. Francisco Aparisi (Valencia, 1732), alumno del jesuita y matemático Antonio Eiximeno, fue nombrado agrimensor titular de la ciudad de Valencia en 1764. Después de realizar diversos encargos para el duque de Híjar y de actuar repetidas veces como tercer perito
53 Se encuentra en el Archivo del Reino de Valencia, junto al original manuscrito: Mapas y Planos, nº 224 y 225. Proceden del expediente 103 de la sección de Escribanías de Cámara (1793).
86
[18]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 ALFREDO FAUS PRIETO
en discordia ante la Real Audiencia de Valencia, acabó haciéndose cargo de las obras de la prolongación de la Acequia Real de Alzira a partir de 1775. Le acompañó en este cometido José Cervera (Torrent, 1724-1801), hidrómetra que había trabajado para las casas de Aytona y de Medinaceli y que era conocido sobre todo por la discusión que mantuvo en 1774 con el agrimensor José Soto en torno a la definición de la fila, medida de capacidad para el aforo de aguas.54 Juan Bautista Mínguez (Valencia, 1715-1787), por último, fue maestro de obras de la ciudad de Valencia desde 1736 y uno de los primeros arquitectos titulados por la Real Academia de San Carlos tras su creación en 1768. En esta institución llegaría a ocupar los cargos de teniente director (1768) y de director honorario (1775).
El origen del mapa que realizaron hay que buscarlo en un pleito iniciado en 1768 ante la Real Audiencia de Valencia por el lugar de Losa del Obispo para conseguir su segregación respecto del de Chulilla y obtener un territorio jurisdiccional propio. Dado que ambos formaban parte de la baronía de Chulilla desde 1271, la resolución final, favorable a Losa del Obispo, suponía la alteración de los límites internos del señorío y acabó por implicar también al municipio de Villar del Arzobispo. Aparisi, Cervera y Mínguez actuaron a partir de 1770 en representación respectiva de estos tres lugares y, tras rechazar el plano presentado de manera unilateral por Chulilla, decidieron sustituirlo por otro de nueva planta que tardaron tres meses en levantar. Lo presentaron a finales del mes de agosto, junto con el borrador y los juramentos habituales, y sirvió para la nueva e inmediata delimitación de términos. Un año más tarde, los abogados de los tres municipios pidieron que el mapa se uniese a los ejemplares impresos de la sentencia (algo excepcional) y consiguieron la licencia del tribunal para separarlo del expediente y darlo a un grabador reputado. Según se refiere en una nota anexa, este traslado se produjo a finales de 1771, siendo Tomás Planes y Benito Monfort los beneficiados con el encargo.
Mapa Corographico del Obispado de Segorbe y sus confines (1773)
De todos los mapas que estamos analizando, el peor documentado es el del obispado de Segorbe de 1773, ya que, por una triste casualidad, se han perdido las principales fuentes de archivo que podían tomarlo como referencia.55 Lo único cierto es que fue sufragado por el obispo Alonso Cano tras tomar posesión de su prelatura en Segorbe (1771-1780) y realizar una visita pastoral a toda la diócesis con el fin de conocerla.56 Una prueba de este origen se encuentra en la cartela del título del mapa, donde sobre una mesa en perspectiva caballera puede verse el escudo de armas del obispo, con timbre de eclesiástico (mitra, cruz y báculo) y otros instrumentos religiosos (campanilla, libro, sombrero, etc.) [Fig. V]. ¿Pudo Cano hacer algo más que pagar el mapa? Es difícil contestar a esta pregunta, pero hay que tener en cuenta que no estamos ante un personaje secundario de la trama. Alonso Cano y Nieto (Mota del Cuervo, 1711) fue un ilustrado en el más amplio sentido del término. Aficionado a la arqueología (sobre todo a la numismática) y a la arquitectura, fue también un gran filólogo e historiador del
54 Esta discusión fue recogida en CAVANILLES, A. J. (1795-1797): Observaciones sobre la Historia Natural, geografía, población y frutos del Reyno de Valencia, Madrid, Imprenta Real, I, p. 132, y magnificada luego en el siglo XIX por autores como Jaubert de Paçà, Manuel María Azofra y Clements Markham.
55 En los archivos de la ciudad de Segorbe la situación es la siguiente: en el municipal faltan los libros de Acuerdos y Deliberaciones de 1770, 1771 y 1772, y en el catedralicio los manuales de Deliberaciones saltan de 1770 a 1779.
56 AGUILAR, F. (1890): Noticias de Segorbe y de su Obispado por un sacerdote de la Diócesis, Caja de Ahorros de Segorbe, 1975, II, pp. 553-578.
87
[19]
EQUÍVOCOS, MENTIRAS, OCULTACIONES Y MEDIAS VERDADES EN LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA Cuad. de Geogr. 89, 2011IMPRESA VALENCIANA (1584-1797)
que se han registrado cerca de una veintena de obras, entre publicadas y manuscritas. Miembro de la orden Trinitaria desde 1727, desarrolló en su seno una importante carrera eclesiástica y política que le llevó, entre otros cometidos, a formar parte del Real Consejo de S. M. Carlos III y a ser nombrado obispo de Segorbe en 1771.57 En el sentido que nos interesa, resulta más que probado su interés por la planimetría. No sólo se conservan algunos planos arquitectónicos suyos en la Biblioteca Nacional de Madrid, sino que fue retratado con uno de ellos en un cuadro que se expone en la sala del Retablo de la catedral de Segorbe. Además, una de sus principales obras, la Topografía de Argel de 1770, fruto de un encargo directo del rey, iba acompañada de un plano de la ciudad que se ha perdido. Según dice, este plano fue delineado ante él por un facultativo y era más completo que el incluido en la Historia del reyno de Argel de Marc-Antoine Laugier (1729).58 En esta obra y en otras como la Oración panegírica hidrográfica náutica de 1744, el obispo demuestra unos
57 ASUNCIÓN, A. de la (1898): Diccionario de escritores trinitarios de España y Portugal, I, pp. 127-141, Roma.58 CANO, A. (1770): Nuebo aspecto de la Topografía de la Ciudad, y Regencia de Argel. Su Estado, fuerzas, y govierno actual,
manuscrito, p. 32. Sobre esta obra, SOLA, E. (2010): La redención de cautivos de 1769 y la nueva topografía de Argel de Alonso Cano de 1770, Archivo de la Frontera. Se conservan varios ejemplares del texto de Cano, uno de los cuales se encuentra en la Biblioteca Serrano Morales del ayuntamiento de Valencia.
V. Mapa Corographico del Obispado de Segorbe, 1773
88
[20]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 ALFREDO FAUS PRIETO
conocimientos geográficos profundos y puestos al día. ¿Quiere esto decir que Cano era capaz de levantar un mapa como el del obispado de Segorbe? Muy probablemente, no. Pero sí que daba gran importancia a la cartografía que acompañaba a los textos históricos y que gustaba de estar presente en su delineación.
¿En qué contexto se le ocurrió la idea de ordenar un mapa de la diócesis? La ausencia de fuentes documentales nos obliga a movernos con precaución a partir de este momento, pero sabemos que el obispo entregó tres copias del mapa impreso en la Real Academia de la Historia el 30 de abril de 1773, uno de los cuales era un regalo personal para su director el conde de Campomanes.59 Teniendo en cuenta que Cano era miembro de esta institución desde 1767 y que justo en esas fechas Campomanes estaba intentando revitalizar el proyecto de redacción de un Diccionario Geográfico-Histórico de España que la Real Academia había decidido en 1766,60 creo que la formación del mapa guarda algún tipo de relación con esta iniciativa. Es más que probable que Cano quisiera contribuir a la empresa y/o aprovechara la oportunidad que se le brindaba para agasajar a Campomanes. No está de más recordar en este punto que el conde era un gran aficionado a la geografía61 y que fue precisamente a partir de 1773 cuando emergió como el personaje clave de la política española en sustitución del conde de Aranda. Fuese una contribución directa o un simple recurso para mantener viva la carrera política de Cano, el mapa fue impreso en 1773. ¿Por qué carece de autoría? ¿Estamos ante otro caso de ocultación? Se ha dicho que la representación del relieve por medio de hachures sugiere la participación de algún grabador de la escuela francesa, mientras que la ortografía de los títulos es propia de un burilador castellano.62 ¿Es posible que se trate de una obra de encargo, realizada por varias personas, que Cano entendía como propia? Quizá nunca lo sepamos.
ESCALA TOPOGRÁFICA
Nobilis ac Regia Civitas Valentie in Hispania, de A. Manceli (1608)
El plano más antiguo de la ciudad de Valencia data de 1608 [Fig. VI]. Fue realizado por Antonio Manceli, corógrafo italiano (Módena, 1575-1632) cuya trayectoria en el Madrid de los Austrias a partir de 1619 está plenamente documentada. Se sabe que en 1622 adquirió el compromiso escrito para terminar el plano de Madrid que llevaba trabajando desde 1614 (conocido hasta hace poco por el nombre de su editor, Frederic de Witt), así como un grabado de su plaza Mayor. Y que en 1623 abrió una tienda junto al Alcázar Real (que en 1632 trasladaría a un local próximo a la iglesia de San Felipe) dedicada al corte, el estampado y la iluminación de láminas, que atendía junto a su esposa Bernandina de Riaza. En ella podían adquirirse los mapas y planos del propio Manceli y libros singulares como la segunda edición de la Regla de las cinco órdenes de Arquitectura de Vignola que había publicado junto a Vicente Carducho en 1619.
59 LÓPEZ y MANSO: Cartografía del siglo XVIII…, pp. 380-381.60 CAPEL, H. (1981): “Los diccionarios geográficos de la Ilustración española”, Geocrítica, 31, Universitat de
Barcelona, pp. 25-34.61 ÁLVAREZ, F. (1954): El conde de Campomanes, su obra histórica, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos. Entre las
obras del conde de Campomanes se encuentra, por ejemplo, la Noticia geográfica del Reyno y Caminos de Portugal, Madrid, 1762, Joaquín Ibarra.
62 ROSSELLÓ: Cartografia històrica…, p. 198.
89
[21]
EQUÍVOCOS, MENTIRAS, OCULTACIONES Y MEDIAS VERDADES EN LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA Cuad. de Geogr. 89, 2011IMPRESA VALENCIANA (1584-1797)
Relacionado con personajes de la talla del arquitecto Juan Gómez de Mora o el cronista real Gil González, a Manceli nunca le faltaron los encargos. Conocemos, por ejemplo, que colaboró con Juan Bautista Lavanha en las campañas para el levantamiento del mapa de Aragón emprendidas por este último en 1610-1611 y que su nombre aparece, a título póstumo, en el mapa de Cataluña de José Pellicer de 1643.63
De su estancia en Valencia, en cambio, sólo sabemos que tuvo como valedor a Jerónimo Sirvent, militar al servicio de Felipe II en las campañas del norte de África, Flandes y Piamonte, que ocupaba en esta ciudad el cargo de teniente del Consejo de Guerra. Debió ser él quien lo puso en contacto con Luis Carrillo y Toledo, marqués de Caracena y virrey de Valencia entre 1606 y 1615, a quien está dedicado el plano. Se ha dicho que el origen de éste hay que buscarlo en un contexto marcado por las pragmáticas publicadas en contra de gitanos y vagabundos y por la expulsión de los moriscos de 1609, y en algún momento se ha especulado, incluso, con que Mancelli fue el autor de los famosos cuadros que recogen esta última y que fueron realizados por encargo del propio virrey.64 No obstante, investigaciones recientes parecen relacionar el levantamiento del plano con el programa de actuaciones de la Academia de Matemáticas fundada por Felipe II en Madrid en 1582 a iniciativa del arquitecto Juan de Herrera. En ella impartió clases Juan Bautista Lavanha hasta 1591 (y, luego, hasta su muerte en 1624), pudiendo
63 MUÑOZ, J. M. (2005-2006): “Antonio Mancelli: corógrafo, iluminador, pintor y mercader de libros en el Madrid de Cervantes (I-II)”, Torre de los Lujanes, 57-58, pp. 45-84 y pp. 165-220, respectivamente, Real Sociedad Matritense de Amigos del País.
64 Ahora sabemos que los autores de estos cuadros fueron Jerónimo Espinosa, Vicent Mestre, Francisco Peralta y Pere Oromig.
VI. A. Manceli: Nobilis ac Regia Civitas Valentie..., 1608
90
[22]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 ALFREDO FAUS PRIETO
ser Manceli uno de sus alumnos. Ambos se conocían al menos desde 1601, cuando coincidieron en Flandes con Jerónimo Sirvent.
El descubrimiento del plano de Manceli en 1992,65 procedente de la colección particular de D. Emilio Rieta, y su exposición pública cinco años más tarde,66 tuvieron dos efectos inmediatos. De un lado, ayudaron a superar un error involuntario en el que habíamos caído todos: la consideración del plano de la ciudad de Valencia levantado por el padre Tosca en 1704 como el más antiguo de los existentes. De otro lado, dieron pie a un equívoco de poco recorrido: la supuesta influencia del plano de Manceli sobre este último, basada en que ambos recogen una vista axonométrica de la ciudad desde el norte y en que la disposición de las cartelas y la tabla de edificios representativos que incluyen es parecida. Este equívoco fue desmontado rápidamente. El plano de Manceli contiene partes impresas y partes manuscritas, lo que ha llevado a pensar que podría ser únicamente una prueba de imprenta que no llegó a publicarse. Resultaría, en este caso, bastante improbable que hubiera estado al alcance de Tosca un siglo más tarde. Además, la comparación de los dos planos ha puesto de relieve numerosas diferencias entre ellos en cuanto a escala, técnica de representación, ángulos, edificios singulares, conocimiento de la jerarquía parroquial, etc., lo que ha llevado a la conclusión de que el plano de Tosca fue un levantamiento original y que el oratoriano no conocía el delineado por Manceli o no lo utilizó por considerarlo insuficiente.67
Valentia Edetanorum vulgo del Cid delineata, de T. V. Tosca (ca. 1738)
En 1704, tras cuatro años de trabajo, Tomás Vicente Tosca (Valencia, 1651-1723) acabó el plano de la ciudad de Valencia del que venimos hablando y que, según parece, dibujó previamente en la pared de la habitación que ocupaba en la congregación de San Felipe Neri [Fig. VII]. En este oratorio daba clases de matemáticas desde 1697 y fue en él donde sus alumnos ocultaron el plano hasta el final de la guerra de Sucesión para evitar su pérdida como consecuencia de las simpatías proborbónicas de Tosca.68 No fue hasta el verano de 1707 cuando éste, acompañado de los académicos Agustín Sobregondi y Joseph Vicente Ortí, entregó copias del mismo al virrey Antonio del Valle, al marqués de Pozoblanco, al marqués de Santa Cruz y al obispo Gilart, y libró el original a los jurados de la ciudad en cumplimiento de un encargo por el que había recibido 150 libras valencianas.69 Todas estas vicisitudes demuestran que el plano no pudo ser grabado e impreso en 1705, fecha apócrifa que figura en las planchas labradas por José Fortea que se conservan en la Real Academia de San Carlos de Valencia.
Como se dijo en la introducción a este artículo, hoy sabemos que su publicación se retrasó, al menos, hasta 1738 y que la persona encargada de actualizar el trabajo de Tosca fue el impresor Antonio Bordázar (Valencia, 1672-1744). Esta intervención era del todo
65 BENITO, F. (1992): “Un plano axonométrico de Valencia diseñado por Manceli en 1608”, Ars Longa. Cuadernos de Arte, 3, pp. 29-37, Universitat de València.
66 El plano de la ciudad de Valencia de Manceli también formó parte de la exposición dedicada a la cartografía valenciana en el centro cultural de la Beneficencia de Valencia (abril-junio de 1997). Agradezco al malogrado D. Emilio Rieta que me dejase consultarlo antes de la apertura de la exposición. Actualmente puede verse en el Archivo Municipal de Valencia junto al plano manuscrito del padre Tosca.
67 ROSSELLÓ, V. M. (2004): “Tomás Vicente Tosca y su entorno ilustrado en Valencia. Obra autógrafa y atribuciones”, Eria, 64-65, pp. 159-176, Universidad de Oviedo.
68 ESCARTÍ, V. J. (2007): El diario (1700-1715) de Joseph Vicent Ortí i Major, Valencia, Bancaja, p.229.69 Desde entonces ha permanecido en la casa consistorial, donde se exhibía en su Archivo Histórico en unas
condiciones deplorables hasta su repristinación en 1999. Sobre el proceso de restauración, véase GAVARA, J. J. et al. (2003): El plano de Valencia de Tomás Vicente Tosca (1704), Generalitat Valenciana-Ajuntament de València.
91
[23]
EQUÍVOCOS, MENTIRAS, OCULTACIONES Y MEDIAS VERDADES EN LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA Cuad. de Geogr. 89, 2011IMPRESA VALENCIANA (1584-1797)
punto lógica, ya que Bordázar no sólo era discípulo de Tosca y debió tener acceso al original manuscrito, sino que ambos mantenían una franca amistad. Fue Bordázar quien, por ejemplo, le sugirió a Tosca la redacción del Compendio Mathematico (1707-1715), una obra capital que acabaría imprimiendo en su taller. Según se desprende de una carta dirigida al marqués de la Compuesta en 1735, Bordázar acometió la renovación del plano desde la admiración y como homenaje a su maestro. Lo hizo, no obstante, con la pretensión declarada de que le sirviera como mérito a la hora de ser nombrado director de la academia matemática que tenía en proyecto.70 Con este fin, inició las operaciones en compañía del grabador Cristóbal Belda, esperando que el consistorio municipal les concediera más tarde una ayuda para cubrir los gastos. En enero de 1736 presentaron un memorial ante él en el que afirmaban tener trabajada ya la zona comprendida entre el Grau y Russafa y pedían una gratificación de 160 libras valencianas. El pleno les adelantó cien de ellas y dejó pendiente el resto hasta la entrega de este plano y del correspondiente a la particular contribución, condición que debía cumplirse en el plazo de un año.
Aunque terminaron a tiempo el plano urbano, la entrega del dedicado a la particular contribución se demoró hasta 1743. Mientras, Belda realizó un grabado apresurado del plano de la ciudad en 1738 con el fin de incluirlo en el Resumen Historial de Pascual Esclapés, una obra que también salió de las prensas de Bordázar. Sin embargo, su traslado a Madrid para trabajar en la corte hizo que el encargo pasara a manos de José Fortea, un
VII. T. V. Tosca: Valentia Edetanorum vulgo del Cid…, ca. 1738
70 BORDÁZAR, A. (1740): Idea de una Academia matemática dirigida al serenissimo señor Don Felipe, infante de España, Valencia, Imprenta del autor. Sobre este proyecto, NAVARRO, V. (1973): “Noticia acerca de Antonio Bordázar y la fundación de una academia matemática en Valencia”, I Congreso de Historia del País Valenciano, III, pp. 589-595, Universitat de València.
92
[24]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 ALFREDO FAUS PRIETO
grabador aragonés que frecuentaba la imprenta de Bordázar. Fortea debió de grabar el plano en la década de los años cuarenta, iniciándose entonces un pleito de larga duración entre el ayuntamiento de la ciudad y los herederos de Bordázar que todavía coleaba en 1764, cuando se nombró al ingeniero Juan Bautista Chardenaux para que tasase el coste de los dos levantamientos comprometidos por el impresor. Sus conclusiones no fueron del agrado de los regidores municipales, quienes acabaron rechazando la demanda aduciendo el retraso y los errores contenidos en el plano de la particular contribución. Según una comisión encabezada por los catedráticos Rafael Lassala y Vicente Capera, para la actualización del plano de Tosca bastaban quince días (frente a los seis meses indicados por Chardenaux) y los gastos estaban cubiertos con las 100 libras valencianas adelantadas en su momento por el consistorio. Pasado este trámite, la ciudad encargó en 1769 la edición del mapa al impresor Benito Monfort, quien realizó una tirada de sesenta ejemplares.
El conjunto de mapas y planos de las Observaciones de A. J. Cavanilles (1795-1797)
La obra de Antonio José Cavanilles (Valencia, 1745-1804) es muy conocida.71 Dedicada mayoritariamente a la botánica, en ella se incluyen los dos tomos que bajo el título Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia publicó la Imprenta Real en 1795 y 1797. Este texto, producto de los viajes que realizó Cavanilles entre 1791 y 1793 por el territorio valenciano,72 contiene el conjunto de vistas panorámicas, mapas y planos más completo, uniforme y sistemático del siglo XVIII en España. De él forman parte catorce levantamientos de procedencia y escalas diversas a los que Cavanilles y el grabador Tomás López Enguídanos dotaron de un aire de familia que sólo pudo superarse gracias a la consulta del archivo del naturalista, depositado por sus herederos en el Real Jardín Botánico de Madrid. Su estudio individualizado permitió, a la postre, relacionarlos con los trabajos que les dieron origen y llegar a la conclusión de que tras el mínimo reconocimiento que Cavanilles procuró a sus fuentes cartográficas se escondían mentiras y ocultaciones de distinto alcance.73
El propio Cavanilles clasifica estos mapas y planos según su procedencia:74
a) Copiados de otros impresos: Mapa de la particular contribucion de Valencia (de Cassaus), Puerto de Valencia, y vista del Grao, Mapa que contiene las tierras que riega la Real acequia de Alcira, continuada por el Exmo. Señor Duque de Hijar (de Roxas) y Mapa de la Baronia de Chulilla (no cita a los autores).
b) Copiados de manuscritos con autor: Acequia del Rey, Rio Xucar, y Valle de Carcer (de Juan de Escofet) y Mapa de Aigues-vives (del padre Basilio Rosell).
c) Copiados en archivo: Mapa de la tenencia de Benifasá, Canal proyectado para aumentar el riego de Pedralba y Bugarra por la derecha del Turia, y Mapa del Vizcondado de Chelva.
d) Copiados a partir de comunicados inéditos: Mapa del Rincón de Ademuz y Mapa de la Villa del Toro y origen del río Palancia.
71 Véanse, a título de ejemplo, los artículos incluidos en los números monográficos que, con motivo del segundo centenario de las Observaciones, le dedicaron a Antonio José Cavanilles las revistas Asclepio (CSIC, 1995, XLVII-1) y Cuadernos de Geografía (Universitat de València, 1997, 62).
72 MATEU, J. F. (2004): “Las campañas viajeras de A. J. Cavanilles por el Reyno de Valencia (1791-1793) en su producción científica y literaria”, Antonio José Cavanilles (1745-1804), pp. 169-200, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia.
73 FAUS, A. (1997): “En torno a las fuentes cartográficas de las Observaciones sobre el Reyno de Valencia de A. J. Cavanilles”, Cuadernos de Geografía, 62, pp. 511-535, Universitat de València.
74 CAVANILLES: Observaciones…, II, p. 322.
93
[25]
EQUÍVOCOS, MENTIRAS, OCULTACIONES Y MEDIAS VERDADES EN LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA Cuad. de Geogr. 89, 2011IMPRESA VALENCIANA (1584-1797)
VIII. A. J. Cavanilles: Mapa del Reyno de Valencia, 1795-1797
94
[26]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 ALFREDO FAUS PRIETO
e) Propios: Mapa de Peñagolosa y Mapa del Reyno de Valencia [Fig. VIII].
Esta relación es un hecho casi único en un contexto en el que la cartografía solía presentarse desnuda, como nacida de la nada. Sin embargo, estamos en condiciones de corregir algunos de los datos que contiene, además de la ocultación no imputable a Cavanilles del nombre de Casimiro Medina en el mapa de la Real Acequia de Alzira y de la omisión consciente de la autoría de Francisco Aparisi, José Cervera y Juan Bautista Mínguez en el de la Baronía de Chulilla. Hay otros cuatro mapas y planos en los que Cavanilles ocultó la autoría:
a) Tanto el Mapa del Reyno de Valencia que cierra el primer volumen de las Observaciones como el Mapa de la particular contribucion de Valencia que decía haber tomado de Cassaus derivan de la consulta del Mapa Geográfico del Reyno de Valencia de Tomás López (1788). El motivo por el que Cavanilles no admitió este hecho radica en la animadversión que sentía hacia el trabajo exclusivo de gabinete (y, por extensión, hacia el geógrafo madrileño), en contraste con la admiración que profesaba hacia los naturalistas franceses que en esa época recorrían las montañas europeas tomando apuntes de campo (Saussure, Ramond, Giraud-Soulavie, etc.). Cavanilles transitó por el Reino de Valencia con el mapa de López en las manos y dejó detallados en sus Diarios de viaje todos los errores que detectó y que él intentó corregir en el suyo. Esta labor se le escapó, incluso, en la publicación al describir las proximidades de Fanzara y Sueras.75 Al tiempo, se limitó a limpiar el plano de la particular contribución de López de algunos detalles que consideraba superfluos y mantuvo la autoría apócrifa de Cassaus, algo que ya le fue advertido en su época por Vicente Ignacio Franco.76
b) El plano del Puerto de Valencia, y vista del Grao fue obra del ingeniero Manuel de Mirallas. A pesar de que Cavanilles deja entrever este dato al comentar los distintos proyectos evaluados para la reforma del puerto de Valencia, atendió en este caso el deseo expreso de Mirallas, quien temía por la continuidad de su empleo en la fecha de publicación de las Observaciones. La razón estribaba en que el plano copiado por Cavanilles no era exactamente igual al que el ingeniero había remitido a sus superiores. Aunque Mirallas buscaba la publicidad y el prestigio que podía darle Cavanilles, su enfrentamiento con la Junta de Comercio que controlaba las obras en curso en el puerto de Valencia le obligó a ser cuidadoso. De hecho, ese mismo año de 1797, una acusación de malversación de fondos y las protestas de obreros y proveedores por los impagos acabarían por costarle el puesto.
c) Aunque Cavanilles imputó la autoría del Mapa de Aigues-vives que copió en el monasterio de Nuestra Señora de la Valldigna en abril de 1793 al padre agustino Basilio Rosell, en realidad accedió a un mapa realizado por los peritos José Cuenca, Joaquín Palacios y Tomás Casanova en 1774. Dos versiones de este mapa se encuentran actualmente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid como derivación de un pleito que enfrentó al monasterio y a la villa de Alzira por la posesión de algunas zonas de pasto en el valle de Aigüesvives.77 A diferencia de los anteriores, en los que las ocultaciones responden a decisiones propias (mal o
75 CAVANILLES: Observaciones…, II, p. 102.76 FRANCO, V. I. (1797): Carta I. Advertencias al tomo primero de Observaciones sobre… del Reyno de Valencia que ha
publicado el Señor Abate D. Antonio Josef Cavanilles, Valencia, Martín Peris.77 Archivo Histórico Nacional, Sección de Consejos, mapas 932 y 932(a). Todo el pleito puede seguirse en la misma
Sección de Consejos, Legajo 39.091.
95
[27]
EQUÍVOCOS, MENTIRAS, OCULTACIONES Y MEDIAS VERDADES EN LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA Cuad. de Geogr. 89, 2011IMPRESA VALENCIANA (1584-1797)
bienintencionadas) de Cavanilles, en este caso estamos ante un error involuntario del que debe responsabilizarse por completo a Rosell.
CONCLUSIÓN
Oertel pudo consultar una traza de Jerónimo Muñoz mientras delineaba el mapa impreso más antiguo del Reino de Valencia; José Vicente del Olmo no escribió la Relación del auto de fe por la que es conocido; Francisco Antonio Cassaus debió acceder a otras fuentes, además de la Carta Geográfica de Teixeira, para levantar su mapa general del reino; Tomás López dibujó el detalle de la particular contribución de Valencia a partir de un original de Antonio Bordázar o de José Rispo, y no del plano del propio Cassaus, atribuido erróneamente a Ascensi Duart; José Joaquín Castelló no fue el autor del mapa del Arzobispado de Valencia que corrigió Tomás Vilanova; Juan de Roxas omitió el nombre de Casimiro Medina en el mapa de la Acequia Real de Alzira; el obispo Alonso Cano pudo hacer algo más que pagar el mapa del Obispado de Segorbe; el célebre plano de Tosca no es el más antiguo de la ciudad de Valencia y la versión grabada del mismo, debida a José Fortea, fue preparada por Antonio Bordázar tras la muerte del oratoriano; Cavanilles, en fin, ocultó la autoría de la mitad de los mapas y planos contenidos en sus Observaciones.
Llegar a estas conclusiones no es fácil. Investigar contracorriente, derribando equívocos muy asentados, exige paciencia y una gran capacidad para la sorpresa. La corrección de errores recurrentes a partir de los propios mapas y planos a los que están referidos puede resultar estéril y decepcionante. El uso de segundas y terceras copias como fuente cartográfica, el tiempo transcurrido entre el original y la nueva planta, el hecho de que el primero obedeciese a un dictamen técnico o jurídico y fuese un material reservado o un simple borrador de campo, así como las rencillas personales que pudieron surgir entre sus autores respectivos, explican muchas de las ocultaciones que han dado lugar a estos equívocos. Al cabo, sólo el trabajo de archivo permite solventar los problemas derivados de ellos. La lenta y, a menudo, tediosa consulta de expedientes, legajos, informes, etc. viene a cubrir los vacíos informativos de una cartografía que no estaba pensada en los términos en que nos movemos actualmente. La creencia de que, por el hecho de estar impresos, algunos mapas y planos pueden estudiarse obviando este tipo de trabajo no deja de ser ingenua y conduce, directamente, al desencanto.
[1]
RESUMEN
El presente trabajo es una contribución al análisis de la sostenibilidad ambiental de la Universitat de València. Para ello se calcula la huella de carbono en Hag a partir de una estimación de las emisio-nes de CO2 asociadas a los diferentes consumos realizados en el desarrollo de sus actividades (movi-lidad diaria, energía, agua, papel y edificación); asimismo se ha tenido en cuenta el impacto positivo de la producción fotovoltaica y de la central de cogeneración. Los resultados permiten cuantificar y contextualizar el tamaño de la huella de carbono de la Universitat así como conocer sus componen-tes y los aspectos en los que hay un mayor campo para plantear posibles reducciones de impactos.
PALABRAS CLAVE: huella de carbono, sostenibilidad ambiental, Universitat de València
ABSTRACT
E
THIS PAPER is a contribution to the analysis of the environmental sustainability of the University of Valencia. We will calculate the carbon footprint (Hag) estimating the CO2 emissions associated with the consumptions involved in the development of the university activities (daily mobility, energy, water, paper and building): the positive impact of photovoltaic production and cogenera-tion have also been taken into account. The results allow us to quantify and contextualize the size of the carbon footprint of the University and to know its components and areas where there is greater scope to raise any reductions in impacts.
KEY WORDS: carbon footprint, environmental sustainability, University of Valencia
Cuad. de Geogr. 89 097 - 112 València 2011
MARÍA PUCHADES GALLART**ALBERTO DE LA GUARDIA ANAYA***JUAN MIGUEL ALBERTOS PUEBLA****
LA HUELLA DE CARBONO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN*
* Este artículo presenta buena parte de los análisis empíricos recogidos en el Trabajo de Fin de Máster que con el título “La huella de Carbono como indicador de sostenibilidad de la Universitat de València (2010). Metodología y resultados” defendió MARÍA PUCHADES GALLART en septiembre de 2011 en el seno de Máster en Técnicas de Gestión del Medio Ambiente y del Territorio de la Universitat de València y del que fueron tutores ALBERTO DE LA GUARDIA ANAYA y JUAN MIGUEL ALBERTOS PUEBLA.
** Master en Técnicas de Gestión del Medio Ambiente y del Territorio por la Universitat de Valencia, [email protected]
*** Servicio de Prevención y Medio Ambiente, Universitat de València, [email protected]**** Departamento de Geografía e Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, Universitat de València,
[email protected] Fecha de recepción: marzo 2005. Fecha de aceptación: abril 2005.
98
[2]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 M. PUCHADES, A. DE LA GUARDIA, J. M. ALBERTOS
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene por objeto calcular y evaluar la huella ecológica de la Universitat de València, y en particular su huella de carbono, en tanto que se trata de uno de los aspectos que más afectan a la sostenibilidad medioambiental al incidir directamen-te sobre el cambio climático. Es éste el componente más importante de la huella ecológica y también el que ha crecido más rápidamente en los últimos años, hasta llegar a suponer más de la mitad de la huella ecológica total en los países desarrollados (EWING et al., 2010)
Para calcular la huella de carbono, estimaremos en primer lugar el volumen de emi-siones ligadas a los principales consumos ligados a la actividad universitaria, para pos-teriormente establecer la superficie de territorio, en hectáreas globales de bosque (Hag), necesarias para absorber dicha cantidad de dióxido de carbono equivalente. Asimismo se pretende determinar la importancia de cada uno de los aspectos dentro del cálculo glo-bal, para así poder establecer qué margen de maniobra hay y cuáles pueden ser las prio-ridades a la hora de reducir los impactos de la actividad universitaria sobre el entorno.
Con el fin de determinar cuáles son los principales tipos de consumos que generan emisiones en el ámbito universitario y que, por tanto, deberían ser tenidos en cuenta en nuestro análisis, se ha realizado un pequeña revisión de la literatura científica, y especí-ficamente de los estudios previos realizados sobre la huella ecológica universitaria tanto en España como en el extranjero, especialmente en el ámbito anglosajón donde este tipo de estudios está más extendido. El resumen de esta revisión aparece en el Cuadro 1, que muestra tanto los cómputos globales (Hag) como los factores que se ha tenido en cuenta en cada caso.
En este trabajo hemos optado por restringir el análisis a aquellos aspectos y consu-mos indisociables de la propia actividad universitaria, es decir, que se producen como consecuencia de esta, o, dicho de otra manera, que se hubieran producido en cualquier caso aunque no hubiera sido dentro del ámbito universitario. Es por esta consideración que hemos optado por no considerar el apartado de huella la ecológica derivada de la “alimentación”: el resto de aspectos, en la media en que dispongamos de información, si que serán considerados, aunque siempre desde el punto de vista de la estimación de la huella de carbono. Para ello, podremos en algunos casos utilizar información ya recogida desde el Servicio de Prevención y Medio Ambiente de la Universitat de valencia, mien-tras que en otros ha sido necesario recabar datos de los que no se disponía previamente.
Cuadro 1. Ejemplos de estudios sobe la huella ecológica realizados en otras universidades (1999-2010).
99
[3]
LA HUELLA DE CARBONO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: Cuad. de Geogr. 89, 2011DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
MARCO TEÓRICO
El concepto de huella ecológica, formulado por primera en 1996 por WACKERNAGEL Y REES (1996), pese a ciertas debilidades conceptuales ha tenido ciertamente éxito y aparece hoy en día ampliamente citado y empleado no sólo en el debate público sino también en el ámbito académico y, sobre todo, político (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2009). En palabras de WACKERNAGEL Y REES (1996, 9) la huella ecológica se define como “el área de territorio ecológicamente productivo –cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático- necesario para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida, con un nivel de vida específico, indefinidamente, indepen-dientemente de la localización de esta área”; es también habitual considerar como parte del territorio que constituye la huella ecológica la superficie artificializada y ocupada por las construcciones, sean espacios urbanizados o infraestructuras. Normalmente el cálculo se realiza en hectáreas por habitante y año, y contempla seis categorías de terre-nos productivos: 1) cultivos, 2) pastos, 3) bosques, 4) mares biológicamente productivos (estuarios y plataformas continentales), 5) superficies artificializadas. y finalmente, 6) las áreas de absorción de CO2 (superficies forestales). De esta forma, se pretende contabilizar las superficies biológicamente productivas necesarias para 1) satisfacer la alimentación humana (productos agrícolas, ganaderos y pesqueros), 2) la demanda de madera y productos forestales, y 3) la absorción por parte de los ecosistemas forestales de las emi-siones de CO2 procedentes del uso de combustibles fósiles, en tanto que principal gas de efecto invernadero. En la medida en que las diferentes clases de terreno tienen diversas capacidades productivas y de absorción de emisiones, suelen emplearse “factores de equivalencia” y “factores de productividad” que permiten considerarlas conjuntamente bajo el término de “hectáreas globales (Hag)” (EWING, et al., 2008). Finalmente, la huella ecológica así considerada necesita para su valoración del cálculo de la biocapacidad o capacidad de carga biológica, también medida en “hectáreas globales” (es decir, apli-cando factores de equivalencia y factores de productividad), como suma de todas las superficies biológicamente productivas disponibles en los diferentes países o regiones para satisfacer las necesidades humanas y absorber emisiones sin que se vea afectada la disponibilidad y calidad de los recursos y la capacidad de producción biológica de los ecosistemas a largo plazo; para realizar esta estimación se suele reservar un porcentaje de cómo mínimo el 12% de la superficie como no disponible para el consumo humano con el fin de asegurar la preservación de la biodiversidad (EWING, et al.,2008).
El éxito y rápida difusión en múltiples ámbitos del concepto de huella ecológica radi-ca en que permite expresar de forma muy gráfica y comprensible la sostenibilidad de las pautas de consumo de cada sociedad y/o territorio. Se trata de un indicador muy sencillo (hectáreas globales per cápita) que permite concretar un concepto en ocasiones ambiguo y difícil de cuantificar como es el de desarrollo sostenible (BRUNDTLAND, 1988). La relación entre la huella ecológica del conjunto de habitantes de un territorio y su biocapacidad, permite introducir el concepto de “superávit” o “déficit” ecológico, medido de nuevo en hectáreas globales per cápita, lo que, a su vez, permite visualizar claramente situaciones particulares de “sostenibilidad” o “insostenibilidad” de las pautas de consumo de recur-sos. Además, hace posible diferenciar los dos grandes componentes de la huella ecológi-ca, que pueden calcularse por separado: por un lado, la huella ecológica por consumo de productos bióticos (alimentaria y forestal) y, por otro, la huella ecológica energética por absorción de CO2. Esta segunda es, sin duda, la más importante en las sociedades desa-rrolladas; así, según los cálculos realizados para el conjunto de España (CARPINTERO, 2005;
100
[4]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 M. PUCHADES, A. DE LA GUARDIA, J. M. ALBERTOS
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2009) la huella ecológica de la población española habría pasado de 2.2 Hag/hab. en 1955 a 6,4 Hag/hab. en 2005. En 1955 la mayor parte de esta huella (1,8 Hag/hab) correspondía al consumo de productos bióticos y solo una pequeña cantidad hacía referencia a la superficie necesaria para la absorción de las emisiones de CO2 (0,4 Hag/hab); en cambio, en 2005, aunque la huella por consumo de productos bióticos se mantiene prácticamente estable (1,9 Hag/hab), la huella energética por absor-ción de CO2 se ha multiplicado casi por 11, hasta los 4.3 Hag/hab, empezando también a ser perceptible la huella por artificialización del territorio (0.06 Hag/hab). Finalmente, la capacidad de carga biológica del territorio español se estima en 2005 en 2,4 Hag/hab., subrayándose la existencia de un déficit ecológico en el caso español de 4,0 Hag/hab (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2009, 32).
Un elemento central en todo este planteamiento es la escala territorial a la que resulta apropiado calcular tanto la huella ecológica, como la biocapacidad y el déficit o superávit ecológico. La elección de la escala territorial afecta claramente a los resultados: así, por ejemplo, en España el cálculo a escala de comunidades autónomas para el año 2005 ofrece un resultado según el cual la regiones del interior más despobladas (Aragón, Castilla y León, Castilla-la Mancha y Extremadura) presentan superávit ecológico, mientras que el resto presenta déficits (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2009, 43-44). Esta es una de la principales debilidades del enfoque de la huella ecológica; por ello, parece lógico que este tipo de balances globales y déficits ecológicos se refieran, al menos, a la escala nacional, en la medida en que esta es la escala territorial en la que se organiza el sistema econó-mico y político, y, por tanto esta es la escala en la que actúan los procesos y se toman las decisiones que explican y que pueden alterar estos balances ecológicos. Descender en la escala territorial, hasta por ejemplo la escala urbana, puede ser interesante para el cálculo de la huella ecológica (tanto global como por habitante) especialmente desde una óptica diacrónica, pero no resulta adecuada para el cálculo de déficits ecológicos, puesto que por la propia definición del hecho urbano se hace imposible una interpretación que no sea una simple reducción al absurdo.
Otro de los elementos implícitos en la interpretación de los valores de la huella eco-lógica tiene un trasfondo ético, pero también político. Así, si se parte de la base de la igualdad de derechos de todos los habitantes del planeta para utilizar la biocapacidad productiva global de la Tierra para satisfacer sus necesidades, cualquier consumo que exceda este valor global -estimado en 1,78 Hag/hab. para el año 2005 (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2009, 7)- se valora desde el movimiento ecologista como inadecuado en la medida en la que su extrapolación al conjunto de la población mundial resultaría insostenible.
Otra de las debilidades del concepto de huella ecológica estriba en que solamente hacer referencia al consumo de recursos biológicos, lo que deja fuera toda una serie de impactos (contaminación de las aguas, o del aire) y de consumo de recursos no renova-bles (acuíferos, minerales, combustibles fósiles) que también condiciona la sostenibilidad de las pautas de desarrollo y de consumo. Además, los valores calculados tanto de huella como de bioproductividad en “hectáreas globales”, son muy dependientes de las estima-ciones realizadas en cuanto a factores de equivalencia y de productividad empleados, que dependen no solamente de elementos naturales sino también sociales y técnicos (desmaterialización de la economía, tecnologías empleadas o tipos de aprovechamiento) y que, por tanto, están sujetos a cambios importantes (LETTENMEIER, et al., 2012).
Asumiendo las virtudes, pero también las limitaciones, del concepto de huella ecoló-gica expuestas más arriba, vamos a centrarnos en este trabajo en el cálculo de la huella de
101
[5]
LA HUELLA DE CARBONO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: Cuad. de Geogr. 89, 2011DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
carbono de la Universitat de València; es decir, a partir de la estimación de las emisiones de C02 que podemos considerar asociadas al desarrollo de sus actividades académicas, calcularemos las hectáreas globales de espacios forestales necesarias para absorberlas. Consideramos que en este análisis resultarían improcedentes los cálculos de déficits ecológicos, dado el carácter parcial del cálculo y la imposibilidad de considerar un terri-torio de referencia. No obstante, el cálculo resulta relevante al compararlo con la huella ecológica global, y podría considerarse como un primer avance de una serie de estudios que desde una perspectiva diacrónica permitan valorar si la Universitat está mejorando su sostenibilidad ambiental. Así debería ser, al menos si atendemos al artículo 4º de los Estatutos de la Universitat de València, que marca el compromiso de la institución de forma explícita con la “defensa ecológica del medio ambiente”.
METODOLOGÍA
Nuestra metodología de cálculo se ha basado en la aproximación Componente Base de SIMMONS Y CHAMBERS (1998). Se caracteriza por tener una estructura más simplificada y porque considera aquellos factores directamente relacionados con la vida cotidiana de la población. Concretamente, se han calculado las emisiones de CO2 asociadas a los con-sumos y residuos generados por la universidad a partir de factores de conversión. Una vez obtenidas estas emisiones, se han computado las hectáreas de bosque mediterráneo para absorber dichas emisiones, así como las hectáreas globales mediante factores de equivalencia. De esta manera, calcularemos la huella de carbono, que constituye el 67% de la huella ecológica total en España (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2009, 32), y el 55% a escala mundial global (EWING ET AL., 2010).
En el estudio se ha decidido descartar los consumos asociados a las compras de productos realizadas por la Universitat de València, es decir, la compra de mobiliario, material de oficina, productos alimenticios, etc. Esto se debe a la falta de información y a la dificultad de contabilizar todos aquellos consumos derivados de estos bienes y las consecuentes emisiones de CO2 por la producción de cada uno de ellos. También se ha decidido descartar parte de los residuos sólidos urbanos (RSU), concretamente las frac-ciones de envases (contenedor amarillo) y orgánica (contenedor gris) ya que existe un déficit de información para poder llevar a cabo los cálculos. Además, su influencia en la huella de carbono es mínima por corresponder esta exclusivamente a su traslado hasta la planta de tratamiento y vertederos.
Por lo tanto en el cálculo de la huella de carbono hemos considerado: la energía (elec-tricidad y combustibles), la movilidad, el agua, la construcción de edificios, la superfi-cie construida, la electricidad y el calor producidos por la estación de cogeneración, la energía generada por el parque fotovoltaico y los residuos (papel y residuos peligrosos).
Cálculo de emisiones de CO2
Para obtener las emisiones de CO2 que se liberan a partir de los consumos y residuos que genera la universidad, hemos utilizado la siguiente fórmula:
102
[6]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 M. PUCHADES, A. DE LA GUARDIA, J. M. ALBERTOS
En la mayoría de casos los resultados obtenidos han partido de la fórmula anterior. Únicamente hemos realizado cálculos indirectos para estimar las emisiones ligadas a la movilidad diaria de la comunidad universitaria en sus desplazamientos hasta y desde sus centros de trabajo y estudio. Para ello se ha empleado lo que conocemos de las pau-tas de movilidad de la comunidad universitaria a partir del estudio sobre Los hábitos de movilidad en la Universitat de València (2005-2006). Problemas de acceso a los campus y soste-nibilidad (ALBERTOS et al., 2007).
En el Cuadro 2 se presenta toda la información recopilada referida a las diferentes categorías de consumos, así como los factores de emisión/conversión de cada tipo, elemento necesario para el cálculo del volumen de emisiones asociado a cada uno de ellos. Estos factores son los más comúnmente utilizados tanto en la literatura científica como por parte de organismos oficiales (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía - IDAE, Agencia Valenciana de la Energía-AVEN). Para el cálculo de las emisiones generadas por el consumo de electricidad ha sido necesario acudir al Balance
Cuadro 2. Consumos de la Universitat de València y factores de conversión para el cálculo de emisiones de C02 y Hag.
103
[7]
LA HUELLA DE CARBONO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: Cuad. de Geogr. 89, 2011DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
de Energía Eléctrica de la Comunidad Valenciana (2009) y para utilizar los porcentajes correspondientes a cada una de las fuentes primarias utilizadas en la generación de la electricidad consumida. Por su parte, la estimación de la emisiones asociadas a la construcción de los edificios de la Universitat se ha realizado a partir de la siguiente fórmula, que tiene en consideración los años de vida útil de las construcciones, que hemos estimado en 30 años, con el fin de “anualizar” el cálculo y permitir su incorporación a la suma global:
Como hemos dicho con anterioridad, la única categoría de consumo que ha necesi-tado de cálculos indirectos ha sido la referente a la movilidad diaria de la comunidad universitaria, para lo que se ha contado con los resultados del estudio previo realizado por el Instituto de Desarrollo Local (ALBERTOS et al., 2007). En primer lugar, se ha calcula-do el total de kilómetros anuales recorridos por los diferentes colectivos que componen la comunidad universitaria en los diferentes modos de transporte, como primer paso para determinar el consumo y las emisiones asociadas a la movilidad. Con respecto al cálculo de emisiones de CO2 por el uso del vehículo privado, los factores de conversión empleados consideran además de los kilómetros al año recorridos, el impacto que supone la producción de los vehículos y el el grado de ocupación de los mismos.
En cuanto a la estación de cogeneración, su funcionamiento estaría contrarrestando, al menos parcialmente, la huella de carbono derivada de su funcionamiento (Figura 1). La cogeneración consiste en unos motores alimentados con 16.637.280 kWh de gas natu-ral (durante el año 2010), que produjeron 3.714.000 kWh anuales de electricidad, lo que equivale a un rendimiento del 22%. Pero además de esta electricidad, se aprovecha el calor generado por los motores, equivalente a un 46% del consumo, es decir, de 7.650.720 kWh. Por lo tanto, en el caso de la electricidad generada compararemos sus emisiones con las que se emitirían si la misma cantidad de energía fuera producida por una central de ciclo combinado, y las emisiones por la producción de calor las restaremos al total la huella a partir del factor de emisión del gas natural.
Otro tipo de producción energética por parte de la universidad que contrarresta el total de la huella de carbono es la producción eléctrica fotovoltaica. Para ello, hemos considerado como ahorro de emisiones de CO2 el volumen de éstas que hubiera sido necesario realizar en el caso de que esa energía eléctrica hubiera sido comprada, a partir del Balance de Energía Eléctrica de la CV (Año 2009).
Cálculo de la Huella de Carbono
Una vez calculadas todas las emisiones, hemos calculado el total de la huella de carbono con la siguiente fórmula:
104
[8]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 M. PUCHADES, A. DE LA GUARDIA, J. M. ALBERTOS
La relación entre la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera, y la capacidad de fija-ción de CO2 de la masa forestal mediterránea (3,7 ton CO2/Ha/Año1), permite obtener la superficie de bosque mediterráneo requerida para absorber éste2, nuestra huella de carbono. A esta superficie de bosque le hemos sumado directamente el espacio artificia-lizado ocupado por los edificios universitarios.
Para poder comparar resultados de la huella de carbono obtenidos a partir de áreas con diferentes características, se deben expresar siguiendo una única medida común: Hectárea Global (Hag). Por lo que se deben normalizar los diferentes tipos de áreas para diferenciar productividad marítima y terrestre mediante factores de equivalencia. En nuestro caso de estudio, como solo hemos calculado la huella de carbono en referencia a la superficie de bosque, solo hemos utilizado un factor de equivalencia, el referido a las hectáreas de bosque: 1,34 Hag/Ha3.
Figura 1. Funcionamiento del sistema de cogeneración de la Universitat de València. Fuente: Servicio de Prevención y Medio Ambiente de la Universitat de València y elaboración propia.
1 Tello, 19992 La única excepción a esta forma de operar la encontramos en el caso de los residuos peligrosos; en este caso no
ha sido necesario calcular las emisiones ya que la bibliografía nos ha proporcionado directamente unos factores que convierten el peso total de los residuos en Hectáreas Globales (ver Cuadro 2).
3 WWF, ZLS & Red de la Huella Global.
105
[9]
LA HUELLA DE CARBONO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: Cuad. de Geogr. 89, 2011DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
RESULTADOS
El objetivo de este apartado es la presentación de resultados, tanto del total de las emisiones de CO2 asociadas al consumo energético de la UV como el total de hectáreas de bosque necesarias para asumir dichas emisiones.
Emisiones de CO2El Cuadro 3 muestra el volumen de
emisiones estimados para los diferentes componentes considerados. Destaca sin duda, como el principal contribuyente, la movilidad diaria, con el 54% del total. Junto a la movilidad encontramos dos otras grandes categorías responsables de las emisiones: el consumo eléctrico y el energético destinado a climatización (26% del total) y las edificaciones universitarias (19%). El resto de consumos no supone emisiones significativas en comparación con éstas.
Del total de estas emisiones (31562,10 t CO2/año) el 42% corresponde al uso del transporte público y el 58% al uso del vehículo privado. Aunque el vehículo el privado es utilizado sólo por una peque-ña parte de la comunidad universitaria (24.8%), muy inferior a la proporción que utiliza el transporte público (56.6%), su impacto es muy superior dada su menor eficiencia energética y las pautas de uso del mismo. (Figura 2)
Cuadro 3.: Emisiones de C02 asociados a los diferentes componentes de consumo.
Figura 2. Distribución de las emisiones de C02 ligadas a la movilidad universitaria.Fuente: elabora-ción propia.
106
[10]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 M. PUCHADES, A. DE LA GUARDIA, J. M. ALBERTOS
Otro elemento a destacar son las emisiones asociadas al consumo de electricidad comprada y a la construcción de los edificios. En cambio, son el agua, el papel y la elec-tricidad generada por la estación de cogeneración los que menos emisiones de CO2 pro-ducen (Figura 3). Como hemos dicho con anterioridad íbamos a comparar la electricidad generada por la estación de cogeneración con la generada por una central de ciclo com-binado. Esta última emite 1559,88 t CO2/año para una misma producción, casi el doble que la estación de cogeneración. Esto se debe al aprovechamiento del calor disipado para la calefacción en la estación de cogeneración.
En cuanto a la electricidad producida por el parque fotovoltaico, si estuviera produ-cida a partir del mix eléctrico de la Comunidad Valenciana, generaría 367,90 t de CO2, lo que en este caso deber ser considerado como un ahorro. El calor generado por el motor de la estación de cogeneración es otro elemento que compensa la huella de carbono: por este concepto, la Universitat de València se ahorra emitir 1651,73 t CO2/año.
Huella de Carbono
El Cuadro 4 cuantifica las emisiones de CO2 contabilizadas más arriba como las hectáreas de bosque necesarias para absorberlas. La huella de carbono glo-bal se situaría, por tanto en 158,8 Km2 de bosque mediterráneo, una superficie similar a la de la comarca de l’Horta Sud (140 km2). Puede también señalarse, que los ahorros generados por la universi-dad en virtud a la generación de electri-cidad fotovoltaica y al funcionamiento de la estación de cogeneración, puede estimarse en una reducción de huella equivalente 546 hectáreas de bosque (un 3,4% del total); este es un valor que puede considerarse reducido pero que en cualquier caso es superior a la huella de carbono originada por el consumo de
Figura 3. Distribución de la huella de carbono de la Universitat de València según sus componentes principales. Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 4. Huella de carbono de la Universitat de Valencia según componentes en Ha.
107
[11]
LA HUELLA DE CARBONO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: Cuad. de Geogr. 89, 2011DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
agua, papel, gestión, residuos peligrosos y artificialización por construcciones universi-tarias.
Por otra parte, la huella de carbono per cápita (distribuyendo la huella de carbono total entre el conjunto de la comunidad universitaria). Alcanzaríamos un valor de 0,24 hectáreas de bosque mediterráneo (o 0,32 Hag). Este valor es difícilmente comparable con el de otros estudios, pues las variables disponibles en cada caso hacen difícil una com-paración plena. No obstante, el valor hallado está dentro del rango existente para otras universidades españolas en las que se cuenta con estudios (Cuadro 1).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La mayor parte de la huella de carbono de la Universitat de València se debe a la movilidad, lo que podría esperarse de una comunidad de más de 60.000 personas des-plazándose hasta y desde las instalaciones de la universidad. Sin embargo cabe resaltar que el 58% de la huella asociada a la movilidad corresponde a los desplazamientos en vehículo privado, cuando estos representan menos del 25% del total de viajes. Por lo tanto, podríamos decir que parte importante de la huella se debe a la cuarta parte de la población universitaria que se desplaza en automóvil.
Las elecciones individuales de modos de transporte vienen condicionadas por las alternativas existentes, y éstas por el modelo territorial, marcado en el caso de la Universitat de València por la existencia de tres campus, dos de los cuales tienen un carácter periurbano (ver Figura 4). Así, el Campus de Blasco Ibáñez está insertado en la urbe, dentro de un entorno residencial y multifuncional, lo que conlleva un mayor porcentaje de desplazamientos no motorizados, gracias en parte a la cercanía, y en trans-portes públicos, dada la mayor oferta, siendo menos los desplazamientos en vehículo motorizado privado, desincentivados por la escasez de aparcamiento. Por otro lado los Campus de Tarongers y Burjassot-Paterna son campus creados ex-novo, mediante la urbanización de grandes superficies ubicadas en áreas situadas en la periferia de la ciu-dad de Valencia pero plenamente integradas en la dinámica metropolitana. En ambos casos existe una menor oferta de transporte público y una mayor disponibilidad de espacios de aparcamiento gratuito, lo que unido a una mayor distancia media de des-plazamiento, conlleva un reparto modal más insostenible que en el caso anterior, con un mayor porcentaje de desplazamientos en vehículo motorizado privado en detrimento de los desplazamientos no motorizados.
Por otro lado, como consecuencia de las pautas de uso del territorio valenciano, con la creciente localización de residencias y actividades siguiendo un modelo de ciudad dispersa, junto a un desarrollo de los transportes públicos que no está adaptándose con la rapidez, flexibilidad e intensidad necesarias a estas transformaciones, una parte importante de la población concluye que su movilidad sólo queda asegurada a través de la posesión de un vehículo propio. En la medida en que una buena parte de la movilidad recurrente tiene un carácter urbano-metropolitano, parece claro que el reparto modal puede ponerse en relación con un menor desarrollo o infradotación de los sistemas de transporte público, especialmente patente en los modos de transporte ferroviarios (RENFE – Metro – Tranvía).
Aunque la comunidad universitaria de la UV tiene hábitos de movilidad más soste-nibles que la media de población (Ministerio de Fomento, 2000), es precisamente en este campo en el que son posibles futuras reducciones de emisiones a partir de una mejora
108
[12]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 M. PUCHADES, A. DE LA GUARDIA, J. M. ALBERTOS
Figura 4. Localización de los campus de la Universitat de València en el Área Metropolitana. Fuente: Albertos et. al. (2007)
109
[13]
LA HUELLA DE CARBONO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: Cuad. de Geogr. 89, 2011DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
de la oferta de transporte público a los campus y su creciente utilización. Las políticas de movilidad deben orientarse a la reducción de los desplazamientos en vehículo privado, en particular en coche, incentivando a su vez el trasvase hacia los modos de transporte no motorizados o públicos. Para llevar a cabo dicho trasvase, el punto de partida sería eliminar las políticas incentivadoras del uso del coche, que también comportan un coste notable en infraestructuras de aparcamiento, mientras que el gasto destinado al incentivo de modos de transporte sostenible es marginal.
El segundo elemento a tener en cuenta son los consumos energéticos de las instalacio-nes, siendo el consumo eléctrico el cuádruple de importante que el de gas natural. En este aspecto la Universitat de València es líder en producción propia de electricidad, tanto por su parque fotovoltaico como por la estación de cogeneración, que en conjunto reducen en un 12% la huella de carbono asociada al consumo energético, que en la huella de carbono total corresponde a un 3,43%.
Además, existe una política de ahorro energético desde 2008, cuyos objetivos son la reducción del consumo energético y la producción de energía de manera más respetuo-sa con el entorno. A pesar de la puesta en marcha de numerosas instalaciones nuevas durante este período, se ha conseguido evitar un incremento del consumo. Parte de los ahorros obtenidos se invierten a su vez en nuevos sistemas para reducir los consumos en el futuro, así como en la instalación de nuevas fases del parque fotovoltaico.
Casi igual de importante que el consumo energético en las instalaciones es el asociado a la construcción, con un peso casi idéntico, mientras que los suministros de papel y agua, así como la gestión de residuos peligrosos, tienen una incidencia mínima en el cómputo total.
La huella de carbono de la Universitat de València será obviamente muy superior a la biocapacidad del territorio que ocupa, siendo 250 veces más grande. Esto se debe a que la
Figura 5. Modos de desplazamiento por campus de la UV. Fuente: Albertos et. al. (2007).
110
[14]
Cuad. de Geogr. 89, 2011 M. PUCHADES, A. DE LA GUARDIA, J. M. ALBERTOS
Universitat cuenta con escasa superficie, gran parte de la cual se encuentra urbanizada, por lo que sus emisiones de gases de efecto invernadero son muy superiores a la capaci-dad de absorción de sus zonas ajardinadas y arboladas.
Sin embargo, a escala global, y teniendo en cuenta la población a la que da servicio, la huella de carbono es de 0,32 Hag/persona/año. Este valor representa la huella de carbo-no de estas personas como usuarios de la Universitat de València, por lo que desde una perspectiva global debería añadírsele la huella doméstica, cuyo cálculo excede el objeto del presente estudio, para poder establecer la comparación con el valor de 1,8 Hag/persona/año disponibles, según se establece en el último informe de la Global Footprint Network.
BIBLIOGRAFÍA
ALBERTOS, J.M., NOGUERA, J., PITARCH, M.D. y SALOM, J. (2007): Los hábitos de movilidad en la Universitat de València (2005-2006). Problemas de acceso a los campus y sostenibili-dad, Servicio de Publicaciones de la Universitat de València, Colección Desarrollo Territorial, num. 5, Valencia, 190 pp.
ARROYO P., ÁLVAREZ J.M., FERNÁNDEZ J., MARTÍNEZ C, ANSOLA G. y DE LUÍS E. (2009): Huella Ecológica del Campus de Vegazana (Universidad de León). Una aproximación a su valor. Implicaciones de sostenibilidad de la comunidad universitaria, Revista Seguridad y Medio Ambiente, Fundación Mapfre, num. 113, 51 pp.
AVEN (2009): Balance de la energía eléctrica, Generalitat Valenciana, Agencia Valenciana de la Energía, Valencia
BRUNDTLAND, G.H., coord (1988): Nuestro futuro común, ONU-Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, Alianza Editorial, Madrid, 460 pp.
CARPINTERO, O. (2005): El metabolismo de la economía española: recursos naturales y huella eco-lógica (1955-2000), Fundación cesar Manrique, Teguise (Lanzarote), 636 pp.
COLOMER E INSA, (2006): El consumo energético en el transporte urbano y metropolitano. Los modos ferroviarios, Revista IT, num. 76, 4 pp.
CUCHÍ BURGOS A. y LÓPEZ CABALLEROS S. (1999): Informe MIES. Una aproximación a l’impacte ambiental de l’Escola d’Arquitectura de Vallès. Bases per a una politica ambiental de l’ETSAV, Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona.
EWING B., MOORE, D., GOLDFINGER, S., OURSLER, A., REED, A., and WACKERNAGEL, M. (2010): The Ecological Footprint Atlas, Global Footprint Network, Oakland,
EWING, B., REED, A., RIZK, S.M., GALLI, A., WAZKERNAGEL, M., and KITZES, (2008): Calculation Methodology for the National Footprint Accounts, Global Footprint Network, Oakland.
LETTENMEIER, M., ROHN, H.. LIEDTKE, CH. and SCHMIDT-BLECK, F. (2012): Resource productivity in 7 steps: How to develop eco-innovative products and services and improve their material footprint, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Wuppertal Spezial 41, Wuppertal, 60 pp.
LÓPEZ N. (2007): Metodología para el cálculo de la huella ecológica en universidades, Oficina de Desarrollo Sostenible, Universidad de Santiago, Santiago de Compostela, 24 pp.
MARAÑÓN, IREGUI, DOMENECH, FERNANDEZ y GONZÁLEZ (2008): Propuesta de índices de con-versión para la obtención de la huella de los residuos y los vertidos, Revista académica OIDLES, Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y Economía Social, num. 4, Málaga, 26 pp.
MINISTERIO DE FOMENTO (2000): Movilia. Encuesta de movilidad, Madrid, Ministerio de Fomento
111
[15]
LA HUELLA DE CARBONO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: Cuad. de Geogr. 89, 2011DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (2009): Análisis de la huella ecológica en España 2008, Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, Madrid, 64 pp.
SIMMONS, C. and CHAMBERS, N. (1998): Footprint UK Households: how big is your ecolo-gical garden?, Local Enviroment: The International Journal of Justice And Sustainability, Volume 3, Issue 3, 355-362.
TELLO E. (1999): Ecología Urbana y Democracia Participativa. Las Experiencias de la Plataforma “Barcelona Estalvia Energía” y del “Fórum Cívic Barcelona Sostenible”, CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental), Barcelona, 8 pp.
TORREGROSA, J.I., MARTÍ BARRACO, C., LO IACONO, V.G., y FERREIRA, D. (2009): Indicadores ambiental para medir la sostenibilidad en las universidades, La Huella Ecológica. Caso de estudio de La Universidad Politécnica de Valencia, Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambietal (ISIRYM); Área de Medio Ambiente, Planificación Urbanística y Ordenación del Campus, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.
WACKERNAGEL, M. and REES, W. (1996): Our Ecological Footprint. Reducing Human Impact on Earth, The new catalyst bioregional series, num.9, New Society Publishers, Gabriola Island (British Columbia), 167, pp.
WWF, ZLS y RED DE LA HUELLA ECOLÓGICA GLOBAL (2006): Informe Planeta Vivo, World Wild Fund for Nature, Zollogican Society of London y Global Foortprint Network, Londres.