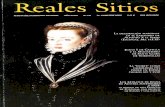Semiosfera de la figura de Sor Juana Inés de la Cruz
Transcript of Semiosfera de la figura de Sor Juana Inés de la Cruz
Esbozos de una semiosfera de la figura de SorJuana
(Mujer con biografía) y diversa de mi misma
entre vuestras plumas andono como soy, sino como
quisiste imaginarlo…(13-20)
Introducción
El propósito de este ensayo es revisar de manera general
la imagen de sor Juana como una mujer con biografía, es decir
como un persona que posee rasgos particulares e irrepetibles
que la hacen objeto de descripción y por tanto la introducen
en el panteón1 de las figuras memorables de determinada
cultura (aquellas que son dignas de ser recordadas en
determinado contexto y época). Para ello partiré de los
conceptos de «hombre con biografía» y «memoria de la cultura»
acuñados por Iuri Lotman desde la perspectiva de la
semiosfera de la cultura. De manera general intentaré
aproximarme al contexto cultural de la monja jerónima,
periodo que corresponde a finales del siglo XVII en el
contexto de la novohispano, explicando el papel asignado a
las mujeres en dicho periodo. Así mismo abordaré algunas de
las características que corresponden a dos formas de hacer
biografía: la primera de ellas es realizada por el padre
jesuita Diego Calleja en el año 1700 y se trata de un relato
1 Del griego παν,pan: ‘todo’ y θεών, theón: ‘de los dioses’. Desde el siglo XVI la palabra también ha sido usada en un sentido secular, refiriéndose a un grupo de gente exaltada.
edificante que exalta las cualidades religiosas de la monja; la
segunda es una biografía moderna escrita por Octavio Paz en
1998 llamada Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe.
Sor Juana, monja jerónima letrada, mujer ilegitima y
criolla que perteneció al siglo XVII, y cuyo contexto será el
espacio de la Nueva España transformada en figura memorable:
el relato de su vida se transmite a los descendientes en
diversas biografías en dónde deviene texto cargado de
significaciones en la codificación de la memoria de la
cultura mexicana. Me interesa subrayar que mi trabajo no se
centra en la obra o los textos de la poeta, sino más bien en
mostrar como Sor Juana misma se convirtió en un símbolo del
México independiente, especialmente del Siglo XX, en el que
ocurre un proceso de mitologización de su persona, la
conversión de la poeta en una «personalidad histórica».
En este sentido reconozco varios momentos que intentaré
esbozar en el presente ensayo: El primero de ellos
corresponde a la comprensión de Sor Juana (como mujer,
criolla e ilegitima) que se encuentra en la periferia dentro
del contexto cultural de la Nueva España. En un segundo
momento, en el periodo que se extiende desde a la
Independencia a los dos siglos posteriores, entramos en un
periodo de olvido y desprecio de todas las manifestaciones
artísticas barrocas del periodo Colonial, incluida Sor Juana
(al ser considerado este de manera negativa como la Edad
Media y oscurantista por el pensamiento de los escritores
liberales). Para finalizar en el México Revolucionario
(Siglo XX) las cosas cambian y se comienza a recuperar el
pasado Colonial surgiendo un programa oficial que tiene como
fin rescatar la obra de poetas y escritores del periodo
barroco, entre ellas la de la monja.
Para poder realizar este trabajo hay que proceder a
codificar la figura histórica de Sor Juana como un texto, es
decir mostrar como Sor Juana, pasa de ser una mujer
encarnada, poeta y pensadora, una “mujer con biografía” en el
sentido que le da Lotman: en la que su vida y obra ha sido
interpretada de diversas maneras generando una multiplicidad
de textos. Por lo tanto, su figura forma parte de fenómenos
culturales, dónde se producen intercambio de significados y
se dan procesos de significación o de semiosis.
Para Lotman el texto se presenta ante nosotros no como
la realización de un mensaje en un solo lenguaje cualquiera,
sino como un complejo dispositivo que guarda variados
códigos, capaz de transformar los mensajes recibidos y
generar nuevos mensajes, un generador informacional que posee
rasgos de una persona con intelecto altamente desarrollado.
(1996:77) Es por ello que considero que la figura de la monja
jerónima ha pasado de ser una mujer, poeta de determinada
época histórica para convertirse en un símbolo cargado de
múltiples significados y sentidos: se le ha definido como
rara avis, Fénix de América, la Decima Musa; se ha usado su
imagen como ícono para los billetes de doscientos pesos, se
han escrito obras teatrales y de cine inspirados en su vida y
su obra. Todo ello indica que podemos hablar de las
biografías e imágenes de Sor Juana, como textos, mecanismos
generadores de sentido.
En el presente trabajo retomare cada uno de estos
aspectos de texto para mostrar cómo se fue modelizando la
figura de Sor Juana y en este proceso fue adquiriendo memoria,
volviéndose en palabras de Lotman un “texto de muchos
estratos y semióticamente heterogéneo, capaz de entrar en
complejas relaciones con el contexto cultural circundante”
(1996: 80)
Para Lotman el punto de partida de cualquier sistema
semiótico no es el signo singular aislado, sino la relación
que existe al menos entre dos signos; el punto de partida
resulta ser no el modelo aislado, sino el espacio semiótico.
(1996: 80) Es por ello que para comprender a Sor Juana como
texto, tenemos que comprender la semiosfera más extensa en la
que se encuentra inserta: el mundo cultural de la Nueva
España del Siglo XVII.
Semiosfera de la Nueva España (contexto cultural de Sor
Juana)
Espacio Alosemiótico
traducciones SemiosferanovohispanaEspaña (Viejo
Mundo) Modelo, Referente
Para Lotman “el desarrollo inmanente de la cultura no
puede desarrollarse sin la constante afluencia de textos de
afuera. El desarrollo de la cultura, al igual que el acto de
la conciencia creadora, es un acto de intercambio y supone
constantemente al otro: a un partenaire en la realización de
ese acto” (1998: 71)
En el caso de la Nueva España el modelo o canon
artístico, cultural, religioso y político venía dado desde la
Metrópoli. Es decir desde España llegaron textos nuevos
(religiosos, políticos, artísticos) que al entrar en contacto
con la semiosfera de un mundo nuevo comenzarían un proceso
muy dinámico de traducción en el que, al integrar las nuevas
Barroco: Literatura de Góngora, Quevedo,Filosofía escolástica,
FronteraAceleración, dinamización
Rol femenino: recluido al espacio Convento Sor
Juana (perife
Universidad: espacio reservado para hombres de
Sociedad altamente jerarquizadaClero- PoderMundo de la corte (Fama de Sor
Evangelización (jesuitas)
tendencias se generarían estilos propios. Enriquecimiento
producto del sincretismo de dos culturas: la conformación de
este cuadro de mundo surgió de la traducción constante entre
un espacio interno y el flujo constante del exterior: se
daría una generación y creación constante, en el que el
barroco o el estilo propio de la época permitía el mestizaje
cultural. El Siglo XVII es en este sentido, uno de los más
dinámicos en cuanto a generación y creación de nuevos textos
culturales. No se debe pensar, sin embargo que la cultura era
para todos, pues estaba reservada únicamente para algunos
doctos y letrados que podían tener acceso a ella mientras la
gran mayoría apenas sabía leer y escribir.2
De acuerdo con Lotman: “Un aspecto esencial del contacto
cultural está en la denominación de un parteneir, que equivale
a la inclusión de este en mí mundo cultural, la codificación
de este en mi código y la determinación de su puesto en mi
cuadro de mundo” (1996: 73) Sin embargo para el fundador de
la escuela de Tartu, puede ocurrir también lo contrario, es
decir, “ se puede dar la redenominación de sí mismo en
correspondencia con la denominación que me da un partenaire
externo en la comunicación”. Esta segunda opción me parece
que es más acorde con el caso del mundo novohispano, en la2 Octavio Paz señala que Nueva España fue una sociedad culta: no sólo vivió conplenitud la cultura hispánica- la religión, el arte, la moral y los usos, mitos ylos ritos- sino que la adaptó con gran originalidad a las condiciones de sueloamericano y las modificó substancialmente. Pero en el sentido más limitado de lapalabra- colindante con instrucción: producción y comunicación de novedadesintelectuales, artísticas y filosóficas- sólo una minoría de la población podíallamarse culta: la teología era la reina de las ciencias y en torno a ella seordenaba el saber. (1993: 70)
que se intentó definir la identidad de la Nueva España a
partir de su relación con la Metropoli. Paz menciona que
cuando se habla del nuevo mundo se piensa sobre todo en lo
que separa a un país dependiente de su metrópoli, estas
diferencias pueden caracterizarse en lo político y lo social
como una relación de dominio y privilegio.3
Parto de la idea de que al entrar en contacto dos mundos
culturales tan distintos, como lo son Europa y América, se
dio un aceleramiento en la producción de textos en la que
ambos crearon a su partenaire: por un lado los españoles
miraron a los nativos como salvajes a los que había que
cristianizar, educar y evangelizar (de allí la importancia de
los jesuitas4 en este proceso); mientras que los indígenas,
desde su cosmovisión circular interpretaron la llegada de
Cortés como el advenimiento y cumplimiento de la llegada de
Quetzalcoatl. Determinante para la conformación cultural del
Nuevo Mundo ha sido que este intercambio se produjera de
manera asimétrica, pues estuvo cifrado en la violencia y la
imposición de un cuadro de mundo sobre otro. Para Lotman la
cultura es movimiento, dinámica y cambio imprevisible, el
mismo considera que la historia no conoce repeticiones, sino
3 España regía a México y los españoles peninsulares ocupaban la cúspide del edificio social. En lo económico la relación también era desigual pues España sacaba de México más riquezas de las que traía. (1993: 39)4 Robert Ricard llamará al proceso de evangelización conquista espiritual que implicó mediantela enseñanza de la religión católica en los territorios de la Nueva España, la transmisiónde la cultura occidental. La religión católica fue un elemento clave en la expansióndel Imperio español y punto fundamental en su desarrollo posterior al ser la IglesiaCatólica un aliado político de los españoles y los conquistadores, quienes justificaron entodo momento sus acciones expansivas en el derecho divino y la enseñanza de la fe católicapara los infieles.
que ama las rutas nuevas, imprevisibles. Aunque los
historiadores puedan señalar al mirar el pasado, la
continuidad y la regularidad entre los fenómenos que
acontecen los mismos se producirían en su momento como
explosiones, casualidades de manera que no sería posible
predecir lo que ocurrirá con ellos. Me parece que la imagen
que nos ayudaría para comprender el contacto entre los dos
mundos sería más parecido al de una explosión, “un campo minado
de gran densidad informativa” (La explosión de la cultura)
Es posible señalar siguiendo a Lotman que dentro de esta
asimetría encontramos en Nueva España, una cultura joven,
rica en posibilidades internas, mientras que España en muchos
sentidos era una cultura más vieja que había agotado esas
posibilidades. Indudablemente las dos culturas reactivan sus
potencialidades y la generación de nuevos textos a partir de
la Conquista. Pienso que Paz advierte esta situación cuando
escribe en Sor Juana y las trampas de la fe, las condiciones en las
que se da el intercambio cultural entre estos dos mundos:
“Cuando se habla de las diferencias entre la Nueva
España y España se piensa sobre todo en las que separan a un
país dependiente de su metrópoli. Estas diferencias pueden
caracterizarse como una relación de dominación y privilegio:
España regía a México y los españoles peninsulares ocupaban
la cúspide del edificio social. Hay otra disparidad que se
repite en otros órdenes: en otros escritos se señala que el
catolicismo era una religión nueva en América y vieja en
España, creadora en el Nuevo Mundo y a la defensiva en el
viejo continente. Hay algo sorprendente en todo ello pues
mientras que México, no sin tropiezos y lentitudes, crece y
se desarrolla, España se precipita a una decadencia no menos
acelerada que su prodigiosa expansión un siglo antes” (1993:
39)
No es propósito de este trabajo profundizar en la
compleja relación que se dio entre estos dos espacios o
semiosfera distintas sino más bien señalar la importancia que
tuvo para la autodefinición de la Nueva España su contacto
constante con todo tipo de textos que provenían desde España.
En el caso de Sor Juana será importante reconocerlo debido a
que ella se encuentra inmersa en esta Semiosfera y es desde
ella que debemos partir para comprender cómo se codifica como
texto. Sor Juana tuvo varias influencias en este sentido su
obra es el resultado del “sincretismo platónico,
aristotélico, mítico y religioso, indígena y europeo”
(Arriarán, 1999: 13). En ella encontramos la mezcla creativa,
en la que a partir de las tensiones de lo indígena y lo
hispano, surgirá un estilo propio.
Octavio Paz nos dice al respecto que la poesía barroca
de la Nueva España fue una poesía transplantada y que tenía
los ojos fijos en los modelos penínsulares, sobre todo
Góngora y junto con él Lope de Vega, Quevedo y Calderón serán
referentes para Sor Juana. Estos textos llegan desde el
espacio Alosemiótico al mundo novohispano y a decir de Lotman
“no sólo transmiten la información depositada en él desde
afuera, sino que también transforman mensajes y produce
nuevos mensajes”
En ese sentido Paz nos dirá también que los estilos
artísticos son transnacionales y en particular el barroco lo
será acentuadamente. Se puede decir que el barroco posee una
gran capacidad de memoria, se trataría de un complejo
dispositivo que puede guardar varios códigos y enriquecerse
constantemente. “su meta era asombrar y maravillar, por eso
buscaba y recogía los extremos, especialmente los híbridos y
los monstruos” (1998: 85) Sor Juana empleará la riqueza de
este estilo para ir más allá de la imitación de los modelos
peninsulares llevándolos al extremo.
Papel de la mujer en la Colonia
Dentro del espacio de la semiosfera novohispana
encontramos algunos aspectos que es necesario tener en cuenta
para comprender la vida de Sor Juana en su contexto: se
tratará de una sociedad altamente jerarquizada en dónde todos
los individuos ocuparan un lugar determinado dentro de este
gran teatro del Mundo y el color de la piel será determinante
para ubicar la escala política y económica de los individuos.
En ese sentido la piel habla, comunica, deviene texto que
señala el lugar que cada quien debe ocupar en el mundo. Y por
otro lado se tratara de una sociedad donde los roles
masculino y femenino están perfectamente delimitados: los
hombres ocuparán espacios y cargos públicos, mientras que la
mujeres como madres y esposas ocuparán el espacio o ámbito
doméstico, esfera de lo privado.
Mejía Lozada menciona en un estudio sobre el papel de
las mujeres en la sociedad colonial del siglo XVII algunas
características propias del rol femenino durante esta época:
Por un lado, los historiadores proponen que para el caso de
las mujeres existían dos opciones de vida: ser monjas o ser
esposas. En el primer caso, el convento desempeñó un papel
muy importante durante este periodo, “permitió un tipo de
vida decoroso para muchas mujeres en una sociedad normada por
los ideales de mujer casta, honesta y siempre amparada por la
figura masculina” ( )
Era también común en la época a decir de Margo Glantz
describir a la mujeres como un “ser naturalmente flaco y
deleznable, húmedo, viscosos y de corto entendimiento”. De
acuerdo con la autora para la mujer no debía existir
diferencia entre el espacio de la casa y el convento pues en
ambos se le exigía un voto de clausura, así como en ambos se
les enseñaba actividades domésticas propias de su género.
(2005:122)
Únicamente existían dos espacios donde se permitía el
acceso a la educación, misma que estaba destinada a que las
mujeres aprendieran los oficios, que les llevarían a cumplir
con su función de esposas. Mejía Lozada menciona que existió
la educación informal impartida por la madre que debía
enseñar a la niña los aspectos simbólicos que le permitieran
ser una “perfecta casada”. La segunda opción era la educación
formal impartida en las escuelas de Amiga5, en donde se les
enseñaba la doctrina cristiana a las niñas indígenas y
criollas; así como leer, escribir y contar. Es muy
significativo mostrar que la existencia de estas
instituciones no perseguía como fin liberar a las mujeres o
que estas desarrollasen su capacidad racional. En la época
“el conocimiento público fue un campo negado a las mujeres,
se descartaba de facto todo nexo con la educación que no se
encamine a fomentar ciertos valores: debe ser digna, devota,
sumisa, prudente callada y pura” (2003: 178) Es por ello que
tal educación estaba destinada únicamente a formarlas para
sacar adelante las actividades en el ámbito doméstico.
Sor Juana, niña nacida en la ciudad de Nepantla en el
año de 1651, aprendió a leer y escribir sus primeros versos
en la escuela de Amigas, a la edad de nueve años escribe su
primera Loa en Honor del Santísimo Sacramento. A los catorce
fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey
Antonio Sebastián de Toledo. Apadrinada por los marqueses de5 Pallares menciona que fue Fray Juan de Zumarraga quien fundó lasprimeras escuelas destinada a las niñas indias en los albores de ladominación española. En estas instituciones podemos encontrar lainfluencia educadora ejercida sobre Sor Juana: la asistencia a la Amiga ylas lecciones del Bachiller de Olivas. En las mismas se nos relata queel plan de estudios consistía en leer, escribir y contar, amén de laDoctrina Cristiana y labores de agujas (1963: 12)
Mancera, brilló en la corte virreinal de Nueva España por su
erudición y habilidad versificadora.
En la carta a Sor Filotea Sor Juana relata cómo “con
peregrinas solicitudes fatigaba a su madre: le pedía que la
vistiese de hombre y la enviara a México para cursar en la
Universidad. Ella no lo quizo hacer (e hizo bien), pero yo
despiqué el deseo de leer en muchos libros varios que tenía
mi abuelo, sin que bastasen castigos ni represiones a
estorbarlo” (1963: 9) Vemos como la vida de Sor Juana se
encuentra marcada desde el comienzo por un afán de estudiar y
la imposibilidad de hacerlo al pertenecer a un mundo en el
que el rol de la mujer estaba delimitado al espacio
doméstico. Al respecto, Paz afirma como el carácter
acentuadamente masculino es una de las características de la
sociedad novohispana. Ni la universidad ni los colegios de
enseñanza superior estaban abiertos a las mujeres. La única
posibilidad que estas tenían de penetrar en el mundo cerrado
de la cultura masculina era deslizarse por la puerta
entreabierta de la corte y la Iglesia. Sor Juana combino
ambos modos” (1993:71)
Aproximaciones a algunas de las principales biografías
de Sor Juana
De acuerdo con Lotman, no todo hombre que vive en una
sociedad dada tiene derecho a una biografía ni mucho menos.
Cada tipo de cultura elabora sus modelos de “gente sin
biografía” y “gente con biografía”. Aquí es evidente el
vínculo con el hecho de que la cultura crea su modelo ideal,
un tipo de hombre cuya conducta está completamente
predeterminada por el sistema de los códigos culturales, y
un hombre que posee determinada libertad de elegir sus
modelos de conducta. (1996: 213)
Existen personas memorables, que se distinguen de entre
toda la masa de sujetos y cuya vida se hace objeto de
descripción quedando dentro del espacio de la memoria de una
cultura determinada, en un lugar de consagración de los seres
que merecen ser recordados. Indudablemente Sor Juana
pertenece a este grupo: sus enigmas, vida y obra han sido
punto de partida para múltiples bibliografías que se
extienden a lo largo de tres siglos, algunas más famosas y
sobresalientes que otras. La cultura crea a partir de ciertos
textos escritos o biografías un espacio que delimita los
personajes que serán dignos de ser recordados y lo que caerán
en el olvido: algunas veces ocurrirá que algunos de los
olvidados, vuelvan a surgir con fuerza en determinada época o
contexto particular.
Me parece que la figura de Sor Juana también se ha
caracterizado por esto último: como mujer, su vida fue
excepcional y, como intentamos explicar en el apartado
anterior su vida se apartó de los roles que naturalmente
habían sido asignados al género femenino. Su característica
fue la desviación de la norma, su conducta fue tachada de
“extraña” para la gente de su época, lo que exigió el
esfuerzo y una gran dosis de voluntad de su parte para
adaptarse a la vida y exigencias de la época novohispana de
finales del siglo XVII y que convirtió a la monja en blanco
de la crítica, la envidia o la admiración y el estupor.
A decir de Lotman existiría una tensión generada en todo
individuo que pertenece a determinada sociedad, en la que los
roles se presentan de manera tan forzada como la lengua natal
y toda la estructura semiótica social que existe antes del
nacimiento y que se le presenta como “condición del juego”.
En unas condiciones este rol esta fatalmente predeterminado,
en otras, el hombre tiene la libertad de escoger dentro de
los límites de cierto repertorio prefijado (1996:214)
Entonces lo que se generará para todo hombre será un juego
entre el cumplimiento ideal de la norma, en contrapartida de
la máxima originalidad y la desviación de la misma.
El sujeto que aspira a tener biografía “realiza no una
norma rutinaria, media, de conducta, usual para la época,
sino una norma difícil e inusual, extraña para los otros”.
Todo “hombre con biografía” realiza actos de elección. La
vida de sor Juana es ejemplo de ello: como mujer que defiende
el amor por la sabiduría, renuncia a cumplir su rol de esposa
y madre, y logra su cometido dentro de los límites que impone
la sociedad novohispana.
El primer biógrafo de la monja fue el padre jesuita
Diego Calleja6. En su descripción encontramos ejemplificadas
ambas tensiones (entre una desviación y un ideal de la norma)
a partir de la construcción de un relato edificante:
Por un lado, en la introducción a su obra Calleja
describe a la poeta como un avis rara, un ser extraño, una
especie de monstruo de feria o un fenómeno de circo que entra
al mundo de la corte para entretener a los virreyes gracias a
su singular talento: no se sabía si su sabiduría tan
admirable era “infusa” o “adquirida” es decir “sobrenatural o
humana”. “Admiraba ver en la niña Juana Inés tanta variedad
de noticias, las escolásticas tan puntuales, y bien fundadas
las demás. El virrey Mancera quiso desengañarse de una vez y
sometió a prueba a la niña frente a los hombres que
profesaban letras en la Universidad y ciudad de México”
(Glantz,:129) Como puede deducirse, la capacidad de sor Juana
la convierten pronto en motivo de atracción universal: la
admiran por igual los espectadores extranjeros y los
principales cortesanos de la capital novohispana. (2005: 4)
En el mundo hispánico, alcanzo mucha fama en vida, alrededor
de ella se tejió un mito como niña prodigio, una especie de
atracción en el espectáculo barroco de la corte.
Por otro lado, Calleja intenta construir la imagen de
Sor Juana como una mujer que encarna los valores del
6 Calleja, D. (1700) Fama y obras Posthumas del Fénix de México, décima musa, poetisa americana, sor Juana Inés de la Cruz. Madrid: Imprenta de Manuel Ruiz de Murga.
sacrificio y la aspiración religiosa. Su biografía es un
relato edificante7 a partir del cual “su vida es interpretada como
gradual ascenso hacia la santidad” en el que al final de sus
días renunciará a sus libros y “los excesos racionales”
cometidos para acercarse más a Dios realizando un voto de
silencio.
A decir de Glantz en relación al texto de Calleja, lo
particular de este tipo de biografías o relatos edificantes
es que erigen un monumento reiterado, gracias al cual
despojan de su especificidad a los seres retratados al
igualar las figuras con un molde. (:131) En el caso del padre
Calleja al enfrentar el modelo de santidad ideal, con la vida
y obra de la poeta jerónima, se vuelve evidente que la única
solución será esquivar o minimizar la contradicción que surge
al contrastar ambas: existe contradicciones en la propia vida
de Sor Juana que la hacen desbordar el molde con el que se la
pretende calificar. Lotman menciona que las biografías de
santos son estereotipadas y sin embargo implican una hazaña y
esfuerzo. Es en ese sentido que la imagen de la monja es
7 Las vidas edificantes tratan de mujeres y de los varones que buscaron el caminode la santidad y se proponen como candidatos a la canonización; esta finalidad sealcanza raras veces pero constituye un modelo de imitación de la Pasión deCristo. El camino de la vida de la perfección es concreto; podría llamársele,literalmente, un tratado arquitectónico de la mortificación del cuerpo: en elpropio cuerpo se reconstruye el cuerpo del otro, el de aquel que es imitado, elRedentor (Glantz,: 136) En el caso de Sor Juana, Calleja y la narrativa religiosabusca encontrar retrospectivamente en su obra y en su vida signos de conversiónreligiosa que experimentará al final de su vida y por el que abandonará laescritura y sus estudios, muriendo santificada al cuidar por voluntad a suspropias hermanas religiosas enfermas de la peste. La narrativa edificante salva ala monja de los excesos racionales que cometió y que no son propios de una mujer.(Paz,1998:13)
presentada como el cumplimiento ideal de la norma: sacrifica
sus estudios, sus libros para entregarse a Dios al final de
sus días.
En las biografías edificantes también es común que el
narrador es percibido no como autor en el sentido moderno,
sino como simple mediador, que recibe el texto de fuerzas
superiores (Dios) y a las cuales pedirá ayuda para la
realización de su relato. Señalará Lotman que a este tipo de
narrador le está impedido realizar elecciones, actúa por
mandato divino, y en sus escritos estará implícita la palabra
de de Dios. En ese sentido su palabra es un texto con
carácter verdadero incuestionable. (Lotman, 1996:218)
De entre los diversos calificativos con las que se
describe a la monja en este periodo se encuentran: cuando es
aún muy joven se le da la categoría de “musa” (será el
bachiller Diego de la Ribera quien la designará como tal);
posteriormente al publicar su Inundación Castálida se la designa
como “Décima Musa”, epíteto que la acompañará desde ese
momento. De acuerdo con Glantz, “esta exaltación de su figura
produce comparaciones cada vez más extremas, se la designa
como pitonisa (profetiza arrebatada con divino espíritu) y
por fin en rara avis, Fénix. Ya es en suma un monstruo”
(Glatz, 2006: 13)
Así el proceso de mitificación de la figura de Sor Juana
comienza a finales del Siglo XVII y perdura en el periodo de
dos siglos posteriores como se constata al descubrir las
numerosas ediciones, reimpresiones de su obra en el mundo
hispano. A finales del siglo XVIII comienza un periodo de
prolongado silencio con la llegada de la moda neoclásica que
abominó las exageraciones del barroco y la obra de Sor Juana
y su figura pierden fuerza dentro del marco de las figuras
memorables.
Al respecto, Lotman señalará el carácter dinámico de los
fenómenos de la cultura, “en el que los aspectos semióticos
de la misma (por ejemplo la historia del arte) se desarrollan
según leyes que recuerdan las leyes de la memoria, bajo las
cuales lo que pasó, no es aniquilado ni pasa a la
inexistencia, sino que sufriendo una selección y una compleja
codificación, pasa a ser conservado, para, en determinadas
condiciones, de nuevo manifestarse” (1996: 153) En el caso de
la imagen de Sor Juana, en el periodo que corresponde a la
moda neoclásica, fue despojada de su fama y su obra quedó
relegada a un olvido temporal, junto con la de Góngora y
otros autores que corresponden al periodo barroco; para
repuntar nuevamente con mucha fuerza en el siglo XX en dónde
se ha dado una proliferación de bibliografías y estudios
críticos. Glantz mencionará que su imagen fue “redescubierta”
en este periodo con el hallazgo de algunas obras suyas que se
creían perdidas.8
8
El periodo de silencio de la imagen de Sor Juana
corresponde a cambios ideológicos y políticos entre lo que
podemos mencionar la conformación de una imagen negativa del
periodo colonial que comenzó a gestarse a principios de la
Independencia y continuo hasta el siglo XX. Esta visión
negativa del pasado incluyó un desprecio por la literatura
barroca y todas sus manifestaciones. De acuerdo con Glantz
con las leyes de Reforma (1855) y la consecuente separación
de la Iglesia y el Estado, se perdieron una gran cantidad de
documentos que habían sido almacenados en los conventos y la
fisonomía del país cambio de manera radical. Para los
escritores liberales, influidos por las ideas modernas, el
periodo Colonial fue la Edad Media en nuestro país: “se
piensa en una perversidad de la cultura que enturbia el
gusto, calificándolo de enmarañado y depravado debido a la
represiva política de la Iglesia” (Glantz, 2006: 8)
En el primer cuarto del siglo XX, aunque políticamente
siga persistiendo una imagen negativa de la Colonia, se
revalora artísticamente las manifestaciones literarias del
barroco: en América surge el movimiento del neobarroco y los
estudios de Manuel Toussaint y Francisco de la Maza9 que
exaltan la estética de aquel periodo: comienzan a proliferar
estudios sobre la monja que coinciden con los estudios sobre
9 Manuel Toussaint formó parte de las personalidades que fundaron el Laboratorio de Arte dela Universidad Nacional Autónoma de México, que en 1936 se transformó en el Instituto deInvestigaciones Estéticas, cuya dirección ocupó. De 1944 a 1954 fue director de la Direcciónde Monumentos Coloniales y de la República del Instituto Nacional de Antropología eHistoria. Francisco de la Maza fue un historiador, investigador y académico mexicano. Seespecializó en la historia del arte novohispano.
la Colonia. Lotman habla de este proceso al señalar cómo la
cultura posee mecanismos que hacen resistencia al tiempo y a
su movimiento. Señala que ciertos textos de pasado brotan
periódicamente como focos de actividad: “textos separados por
siglos, al venir a la memoria se vuelven contemporáneos”. Del
mismo modo la imagen de Sor Juana se reactualiza y desempeña
un papel mnemotécnico y simbólico. 10
Comienza un periodo de diálogo constante de la cultura
con el pasado. En México inicia un periodo de estudios no
sólo académicos entorno al periodo Colonial, sino también se
crea un programa oficial de rescate del patrimonio cultural,
que será transmitido por todos los medios y sostenido por
espectáculos culturales. Sor Juana adquiere publicidad, tanto
o más que en el Siglo XVII: el presidente Echeverria restaura
el Centro Histórico de la ciudad de México, comienzan las
propuestas para proteger los monumentos. Con el presidente
López Portillo, a finales de la década de los sesenta se
oficializan los estudios sorjuanianos en el Convento de San
Jerónimo (espacio arquitectónico que es declarado patrimonio
nacional y más tarde patrimonio de la humanidad)
El significado del símbolo no es algo constante, y no
debemos imaginarnos a la memoria de la cultura como un
depósito en el que están apilados los mensajes, invariantes10 Lotman llama símbolo a todos los signos que poseen la capacidad de concentrar en sí,conservar y reconstruir el recuerdo de sus contextos precedentes. Ese papel puededesempeñarlo cualquier texto incluyendo por ejemplo, el nombre de una persona todavía viva(por ejemplo Goethe para la cultura europea de los años 10-20), si trae en la época presentealgún recuerdo de las precedentes y su nombre adquirió resonancia simbólica. (Lotman, 1996:156)
en su esencia. Para Lotman los símbolos llevan información de
su contexto y para que esa información se “despierte” debe
ser colocado en algún contexto contemporáneo en donde
adquirirá nuevos significados (Lotman, 1996:155). En ese
sentido la biografía moderna que elabora Paz, Sor Juana y las
trampas de la fe (1982) se presenta como un relato que restituye
la imagen de sor Juana en la década de los ochentas en el que
“intenta colocar la vida y la obra de la monja en el marco
cultural y literario de la sociedad novohispana en el siglo
XVII con base en documentos, libros y crónicas de su tiempo”
(Grossi, 2003: 42)
La sor Juana contemporánea que retrata Paz, es en
primera instancia varios enigmas: los de su vida y los de su
obra. Sor Juana ha dejado de ser una reliquia histórica para
convertirse en un texto vivo; podemos hallar cierta coincidencia
con Lotman cuando señala que la constante actualización de
los textos del pasado hacen dudar de que el pasado de la
cultura se asemeje a los fósiles, más bien nos hace pensar
que a veces dicho pasado se presenta de tal manera que al
venir a la «memoria» se vuelve contemporáneo. En ese sentido
Paz, nos dice que su ensayo es una tentativa de
«restitución» histórica, relativa y parcial de Sor Juana en
su mundo. (1998: 23)
Una de las características de este tipo de la biografía
moderna es que la figura del narrador se convierte en
central, y el que el carácter fidedigno del texto se puede
poner en entredicho. Aquí la pregunta por: ¿quién habla?,
¿cuál es la autoridad de la persona que escribe la biografía?
La autoridad de la persona que escribe el texto se vuelve muy
significativa, en ese sentido podemos afirmar que Octavio Paz
es un « hombre con biografía », es decir un escritor cuya
conducta es excepcional (Poeta, narrador, ensayista,
traductor, editor y gran impulsor de las letras mexicanas).
Todo ello viene a complejizar semióticamente la biografía
como portadora de mensajes.
La complicación semiótica, nos dice Lotman de la
biografía moderna vienen dada por el hecho de que, a
diferencia de la biografía medieval, en donde el creador del
texto se presentaba como simple mediador o servidor que
recibía el texto de fuerzas superiores o por mandato divino,
el autor moderno adquiere estatus de creador: toma elecciones
y posee un carácter activo. “El texto elaborado por él ya no
puede ser considerado como verdadero desde el principio
mismo: la posibilidad de un error o de una franca mentira
surge al mismo tiempo que la libertad de expresión” (1996:
220)
En ese sentido la biografía de Paz adquirió gran
relevancia y se convirtió en un referente para la comprensión
moderna de la imagen de Sor Juana. De acuerdo con Glantz, su
libro convirtió a la monja en una figura internacional, al
tiempo que constituyo un estudio sobre el olvidado periodo de
la época novohispana del siglo XVII.
Me parece que estas dos biografías constituyen ejemplos
que ofrecen una imagen de cómo Sor Juana atraviesa diversas
épocas, conservando ciertos elementos de invariancia, a
partir de los cuales se puede reconstruir el contexto
cultural en donde se insertaban históricamente. El retrato de
Paz nos ofrece de Sor Juana es una actualización en la que la
obra y vida de la monja no puede ser comprendida sin la
estrecha comunicación con la sociedad que le tocó vivir: de
esta manera se tratará del dialogo constante entre tres
esferas (vida, obra y contexto histórico). En ese sentido el
autor conecta la obra de la monja con las tradiciones
filosóficas de su época, en el que en su caso confluyen en un
sincretismo jesuita. “El punto de contacto de sor Juana con
esta tradición-donde se amalgaman ciencia, magia, alquimia y
religión- fue el jesuita alemán Anastasio Kircher (1601-
1680)” (Reseñas: 244)
La Sor Juana que retrata Paz, es la de una mujer
excepcional, defensora de su capacidad de acceder al
conocimiento, cuya vida representa la imagen de la
transgresión y la rebelión frente a la sociedad ortodoxa que
la llevo a renunciar a las letras y la sumergió en un
profundo silencio. La hipótesis de Paz consiste en mostrar
que no hubo una « conversión», por la que la monja libremente
renunciara a su biblioteca y a su labor intelectual, como lo
quisiera hacer creer las hagiografías religiosas. Lejos de
esto, casi al final de su vida, la monja se vería envuelta en
conflictos de poder lo que la orillaría a escribir su
Respuesta a Sor Filotea, escrito que es una autodefensa intelectual
en el que se expresa el amor al conocimiento. De acuerdo con
Paz estas transgresiones serían castigadas con severidad, la
trampa de la poeta sería la censura consecuencia de apartarse
del ideal de la norma, y por tanto su conducta extraña, desviada y
transgresora.
Por tanto, mientras que la primera biografía de Sor
Juana Fama y obras Postumas del Fénix de México, relato edificante
escrito por el Padre Calleja, se convirtió en referente para
los escritores católicos que han pretendido leer en los más
mínimos incidentes de su vida “signos y señales
sobrenaturales de su santidad”. La obra de Paz presenta a Sor
Juana como un personaje contemporáneo, víctima de la
ortodoxia de su época, al cual es imposible comprender sin el
referente de la historia de la sociedad novohispana del siglo
XVII.
El símbolo del Sor Juana ha sido trasladado al contexto
contemporáneo, en este nuevo lugar ha adquirido significados
nuevos, en un constante juego entre los lenguajes del pasado
y del presente, deviene otra siendo la misma cada vez. Este
símbolo conserva determinada invariancia que nos permite
reconstruir los contextos de dónde partió: la niña prodigio,
avis rara, mujer extraña, fénix, defensora de la capacidad
intelectual de las mujeres son elementos permanentes a lo
largo de diversas épocas.
La proliferación de obras de arte (teatro, pintura,
cine) entorno a su figura es basta, así como imposible
abarcar en el espacio de un pequeño ensayo la multiplicidad
de biografías e interpretaciones y estudios que ha suscitado
su persona a lo largo de varios siglos. En ese sentido la
imagen de Sor Juana está más viva que “muchas de las personas
que se llaman vivas”11, permanentemente actualizándose en el
espacio que corresponde a las figuras memorables de nuestra
cultura.
Bibliografía:
Calleja, D. (1700) Fama y obras Posthumas del Fénix de México, décima
musa, poetisa americana, sor Juana Inés de la Cruz. Madrid: Imprenta de
Manuel Ruiz de Murga.
Glantz, M. (1995) Sor Juana Inés de la Cruz, ¿hagiografía o autobiografía?
Universidad Nacional Autónoma de México: Grijalbo.
Lotman, I. (1998) La semiosfera II, semiótica de la cultura, del texto, de la
conducta y del espacio. Selección y traducción por Desiderio
Navarro. Madrid: Ediciones Cátedra.
Paz, O. (1998) Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe. México:
Fondo de Cultura Económica.
Mejía, L. (1999) “el papel de la mujer en la sociedad novohispana” en
”“Tejiendo la vida. Significado de la actividad textil de la sierra de Zongolica: los
casos de Tlaquilpa y Atlahuilco”, Dra. María Teresa Rodríguez López,
11 En un pasaje de su texto Lotman describe como Chernishevskii escribió refiriéndose a quelas obras de Gógol y Belinski eran más «contemporáneas» que la «contemporaneidad»: ¿Todavíahace falta preguntarse s´están realmente muertos los que yacen en estas tumbas? ¿No sonpersonas vivas las que están enterradas en ellas? Por lo menos, ¿No hay mucho más vida enestos difuntos que en muchas personas que se llaman vivas? (1996: 154)