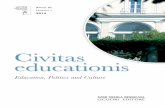Sanz, C. (forthcoming). Acquisition of Spanish as a foreign language: Investigation. In...
-
Upload
georgetown -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Sanz, C. (forthcoming). Acquisition of Spanish as a foreign language: Investigation. In...
242
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
ADQUISICIÓN DEL ESPAñOL COMO SEGUNDA LENGUA:
INVESTIGACIÓNCristina Sanz
1. IntroducciónSegún definiciones clásicas, el campo de la Adquisición de Segundas Lenguas (SLA) intenta ampliar nuestro conocimiento acerca de la interlengua (Selinker 1972), es decir, la gramá-tica en constante evolución que se halla representada en la mente del aprendiz de un idioma. En principio, este objetivo no dista mucho del que encontramos en el estudio de la adquisi-ción de primeras lenguas. Sin embargo, los investigadores de la interlengua deben dar cuenta de la gran variación interindividual que se observa en el desarrollo de las gramáticas no nativas, así como en sus estadios finales. Para comprender la variación en las interlenguas se atiende tanto al papel del contexto de adquisición —inmersión, el aula o estudios en el extranjero— como a las diferencias individuales: motivación, aptitud, o ansiedad. Reciente-mente, los investigadores están adoptando enfoques más sofisticados que pretenden modelar la variación, considerando las interacciones entre estos factores externos e internos al apren-diz, sin limitarse a los efectos de una sola variable. Con el tiempo, el campo de SLA ha pasado a incluir no solo la descripción y explicación de los diversos estados de las interlenguas, sino también los mecanismos mentales que per-miten su desarrollo, así como las dimensiones de su uso en el habla. Así pues, gran parte de la investigación de español como segunda lengua (L2) sigue los avances de la psicología cognitiva y comparte planteamientos y hasta cierto punto métodos con esta ciencia. Los trabajos empíricos, de diseño experimental y cuantitativos, realizados fundamentalmente en España y Estados Unidos y publicados mayoritariamente en inglés, constituyen el grueso de esta rama de investigación.
2. Perspectivas históricasLafford (2000) distingue cuatro periodos dentro de la historia del estudio del español como L2 en el siglo xx. El primero (1900–1944) se caracterizó por la identificación de áreas lin-güísticas problemáticas para los aprendices, comparando la lengua de estos con las formas prescritas por los gramáticos. Durante la etapa de empiricismo que siguió a la Segunda Guerra Mundial (1945–1965) el campo adoptó un enfoque “científico” y reflejó la influencia del conductismo, forjando así la primera conexión entre lo que se conocía como lingüística
04 605 Enciclopedia Volume 2 Part 1.indd 242 27/8/15 14:02:39
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
Adquisición del español como segunda lengua: investigación
243
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
aplicada y la psicología. En estos años, siguiendo el método de análisis contrastivo, se com-paraban la fonología y morfosintaxis del inglés y del español con el fin de evitar la transfe-rencia negativa en los aprendices, es decir, que emplearan en su lengua no nativa estructuras y reglas de su lengua materna. Las propuestas de Chomsky acerca del lenguaje y su adquisi-ción marcaron según Lafford el comienzo del racionalismo (en oposición al conductismo anterior) que dominó el tercer periodo (1965–1979). Las ideas defendidas por Chomsky sobre la adquisición lingüística, vista como un proceso guiado por estructuras mentales innatas y aislado de cualquier otro aprendizaje, entrañaron grandes cambios para los inves-tigadores de SLA. Efectivamente, las ideas chomskianas implicaban que ni factores externos como lecciones de gramática o correcciones del profesor ni aspectos internos como la aptitud afectaban sustancialmente el desarrollo de una L2 y estos fueron los principios que informa-ron las hipótesis clásicas de Krashen (1977). En la última etapa del siglo xx (1980–1999) aumentaron entre algunos estudiosos las consideraciones acerca del contexto social en la adquisición, en gran parte debido a la influencia de la teoría sociocultural (Vygotsky 1962). A pesar de esto, hoy en día, ciertos investigadores continúan centrados en aplicar los avances en teoría sintáctica impulsados por Chomsky a la adquisición de español L2. La mayoría de los autores, en cambio, adopta un enfoque más en línea con la ciencia cognitiva, atendiendo a mecanismos psicológicos y cerebrales que participan en la adquisición.
3. Temas centrales de investigaciónSi bien es cierto que, tal y como indica Lafford, el centro de interés en cuanto a áreas lingüís-ticas comenzó siendo la fonología para después ampliarse a la morfosintaxis y la pragmática, algunas cuestiones gramaticales como ser/estar, pretérito/imperfecto, subjuntivo y la con-cordancia de género han recibido atención en casi todo momento. Remitimos al lector inte-resado a Antón (2011) para un panorama más detallado acerca de la investigación en diferentes áreas lingüísticas con amplio número de referencias. En lo relativo al género gra-matical, algunos trabajos recientes apuntan a que el masculino es la forma “por defecto” en la adquisición, ya que los aprendices cometen menos errores con sustantivos masculinos que llevan marca visible de género y además generalizan el masculino a sustantivos femeninos. Leeman (2003) investigó la concordancia de género entre nombre y adjetivo por parte de los aprendices de español y descubrió que, en la interacción oral con los aprendices, reformular de forma correcta las frases que los aprendices decían con concordancia errónea (es decir, facilitar “evidencia positiva”) promovía el aprendizaje más que señalar abiertamente los errores cometidos (“evidencia negativa”). En cuanto al contraste entre pretérito e imper-fecto, la investigación muestra que su uso en los aprendices no depende solo de la competen-cia de estos, sino también de factores como el tipo de narración (Salaberry 2005). Respecto al uso del subjuntivo, Fernández (2008) comparó los efectos de un tipo de instrucción explí-cita (que incluía explicaciones de reglas) con otro tipo de instrucción implícita, en términos de interpretación correcta por parte de los aprendices y también del tiempo que los dos grupos invertían en interpretar las formas de subjuntivo. Si bien Fernández no halló diferen-cias en cuanto a uso correcto, comprobó que el grupo que había recibido instrucción explí-cita comenzó a interpretar las formas de subjuntivo antes y a mayor velocidad que los otros aprendices. En lo que a ser y estar se refiere, Geeslin (2005) examinó los factores lingüísti-cos y sociales que predicen la selección de un verbo frente al otro con ciertos adjetivos, y mostró el grado de solapamiento entre los rasgos predictores en hablantes nativos y no nativos. Finalmente, hoy en día, cada vez más estudios incluyen más de una forma gramati-cal en su diseño, con el fin de generalizar los resultados obtenidos o de comprender mejor las
04 605 Enciclopedia Volume 2 Part 1.indd 243 27/8/15 14:02:39
Cristina Sanz
244
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
interacciones entre forma gramatical y otros factores en la adquisición. Así, Morgan-Short, Steinhauer, Sanz y Ullman (2012) concluyen que las diferencias entre género y estructura argumental, tanto en prominencia en la percepción como en valor comunicativo, son respon-sables de la mayor dificultad en la adquisición del primero respecto a la segunda. Impulsada por las necesidades en la enseñanza de lenguas e influenciada por teorías del aprendizaje en psicología, la investigación de corte cognitivo en SLA ha otorgado especial importancia a los distintos tipos de conocimiento lingüístico del aprendiz, a las característi-cas de la instrucción que los desarrolla y al papel que la atención desempeña en este proceso. Dentro del conocimiento lingüístico podemos distinguir el conocimiento explícito, que es consciente y puede expresarse en palabras, del implícito, que es automático y no verbaliza-ble. Todos los hablantes nativos de una lengua poseen un conocimiento implícito de sus reglas y lo emplean al comunicarse, de forma inconsciente. Si esos hablantes asisten a la escuela, quizás aprenderán qué es un verbo, qué es un sujeto o un complemento, todo lo cual forma parte del conocimiento explícito. Un asunto central en la SLA es la posibilidad de que la instrucción explícita, basada en la explicación de reglas gramaticales, conduzca al desa-rrollo de conocimiento implícito de la L2, similar al de los hablantes nativos y de acceso automático. Igualmente importante resulta la cuestión de si el conocimiento explícito puede transformarse en implícito mediante la práctica repetida. Por otro lado, es posible que los dos tipos de conocimiento deban considerarse como extremos de una sola dimensión, en lugar de categorías separadas y quizás un aprendiz pueda tener acceso a ambos simultáneamente. Respecto a la atención, los investigadores se preguntan si esta regula lo que los aprendices extraen del input (todo discurso oral o escrito en la L2 al que están expuestos los aprendices). La hipótesis de la apercepción (noticing, Schmidt 1990) plantea que para que un aspecto del input pase a formar parte de la competencia de un aprendiz, este debe captarlo, siquiera de una manera muy superficial, en el input. Cabe examinar si la atención interviene en la crea-ción de conexiones entre forma y significado en la L2 y/o en el uso de conocimiento explí-cito durante la producción e interpretación lingüísticas. Todos estos asuntos continúan debatiéndose actualmente (Sanz 2015).
4. Cuestiones actuales
4.1. El papel fundamental del input y los debates sobre la instrucciónEntre los especialistas existe acuerdo absoluto en el hecho de que el input es imprescindible para la adquisición lingüística. Los debates se organizan en torno a cuánto es suficiente y qué tipo de input es importante para la adquisición (para español, véase Leow 2009, sobre input manipulado; Long, Inagaki y Ortega 1998, sobre retroalimentación implícita). Inspiradas por trabajos sobre el habla del cuidador (la lengua que utilizan los adultos cuando se dirigen a los niños) en la adquisición del idioma nativo, las primeras investigacio-nes sobre el input en L2 se centraron en los mecanismos que lo hacen comprensible (v. g., simplificación) y las características que parecen facilitar la adquisición (v. g., prominencia, frecuencia, véase una síntesis excelente en Chaudron 1988). Así pues, los primeros estudios describieron la lengua a la que están expuestos los aprendices de L2 (particularmente inglés): el habla del profesor (que los profesores emplean con sus estudiantes) y el habla de los extranjeros (que hablantes nativos emplean con no nativos). A partir de estos trabajos, Long propuso la hipótesis de la interacción (1981) según la cual la competencia en la L2 de los aprendices crece a partir de la interacción con otros hablantes y con la negociación de signi-ficado. Es decir, en la comunicación se producen fenómenos como la simplificación del
04 605 Enciclopedia Volume 2 Part 1.indd 244 27/8/15 14:02:39
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
Adquisición del español como segunda lengua: investigación
245
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
input a un nivel apropiado, la “experimentación” por parte del aprendiz, dificultades que le indican al aprendiz que se está desviando de la norma nativa y modelos de uso y reformula-ciones por parte del interlocutor más competente. Se puede decir que la hipótesis de la inte-racción sentó las bases de la investigación durante las dos ,s siguientes. Así pues, cabe la posibilidad de que un aprendiz adulto alcance la corrección gramatical y fluidez de un hablante nativo únicamente mediante la interacción en clase o en un contexto en el que se habla la L2, sin necesidad de recibir explicaciones gramaticales ni análisis de sus errores. Esto no quiere decir que la instrucción carezca de efectos: está bien puede ayudarle a progresar más rápido y/o a llegar más lejos. Parece claro que estas cuestiones son relevan-tes tanto para los investigadores de L2 como para los profesionales de la enseñanza de lenguas. Los profesores esperan que los especialistas en adquisición les indiquen pautas sobre los enfoques pedagógicos más efectivos. Se necesita información sobre qué gramática explicar, qué errores corregir, cuándo, cómo y qué tipo de práctica se ha de proporcionar a los aprendices. Durante aproximadamente treinta años, los investigadores de SLA han realizado estudios empíricos sobre intervenciones pedagógicas para intentar encontrar respuesta a estas pre-guntas. Según estos estudios, las intervenciones pueden ser preventivas o reactivas. El tradi-cional programa de enseñanza de estructuras (es decir, basado en una secuencia fija de formas gramaticales) es un ejemplo de intervención preventiva: presenta las reglas gramati-cales antes de proporcionar a los aprendices práctica con las formas. Las intervenciones pedagógicas reactivas se suelen emplear en los enfoques de aprendizaje basado en tareas. En estos contextos, los estudiantes realizan actividades durante las cuales ciertas formas lin-güísticas aparecen como problemáticas. Los instructores reaccionan a estas dificultades con explicaciones muy breves si consideran que los problemas encontrados entorpecen dema-siado la comunicación. En general, una intervención pedagógica resulta de combinar con la práctica uno o más de los siguientes elementos: presentación de reglas gramaticales, input manipulado de alguna manera por el instructor y retroalimentación. Las intervenciones pedagógicas resultan cuando uno o más de los siguientes elementos se combinan con la práctica: presentación de reglas, input manipulado y retroalimentación. Cada una de estas tres variables, y en consecuencia el tipo de instrucción, puede adoptar una naturaleza más explícita o más implícita: será más explícita cuanto más intente llamar la atención del apren-diz sobre el sistema de la lengua, cuanto más metalingüística sea. En general, los estudios sobre instrucción explícita e implícita (Norris y Ortega 2000) concluyen que la primera resulta más efectiva que la segunda. Sin embargo, estas conclusio-nes no pueden tenerse por definitivas debido a las siguientes limitaciones: (1) las pruebas realizadas en los estudios miden mejor los resultados de la instrucción explícita; (2) las inter-venciones pedagógicas estudiadas son breves, mientras que los efectos de la instrucción implícita tardan en revelarse; (3) los efectos a largo plazo de las intervenciones explícitas desaparecen después de unos pocos días; (4) los aprendices en grupos de instrucción implí-cita retienen mejor lo aprendido de la condición implícita; (5) a veces, ciertos elementos de los estudios, como el requisito de que los aprendices verbalicen sus pensamientos mientras realizan una tarea, inclinan la balanza aún más a favor del grupo explícito (Sanz, Lin, Lado, Bowden y Stafford 2009). De hecho, algunos estudios indican que la presentación de la gramática antes o durante la práctica no es necesaria para la adquisición de determinadas formas gramaticales (Sanz y Morgan-Short 2004). Además, desde Pica (1983), se han detec-tado consecuencias negativas de explicar reglas gramaticales: al menos a corto plazo, los aprendices pueden generalizar la regla a contextos en los que no se aplica. Por lo tanto, las intervenciones pedagógicas ¿ayudan, dificultan o no afectan al desarrollo de la lengua? Los
04 605 Enciclopedia Volume 2 Part 1.indd 245 27/8/15 14:02:40
Cristina Sanz
246
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
investigadores han avanzado en muchas direcciones, lo que dificulta establecer conclusiones globales. A esto se une el hecho de que los estudiosos se han concentrado en el producto de los distintos tipos de instrucción y no tanto en los diferentes procesos que la instrucción puede generar. Por esta razón, algunos especialistas están recurriendo a la neurociencia cog-nitiva y a técnicas de escáner cerebral para recabar información sobre procesos (Morgan-Short, Steinhauer, Sanz y Ullman 2012). Esta línea de investigación apunta a que, aunque la instrucción explícita acelera el desarrollo en los estadios primeros de adquisición, los apren-dices que reciben cierta cantidad de práctica implícita retienen más y son comparables, neu-rocognitivamente hablando, a hablantes nativos.
4.2. La prácticaTradicionalmente, el campo de SLA ha prestado más atención a la presentación explícita de reglas, al input manipulado y la retroalimentación que a la naturaleza de la práctica en la que estos fenómenos se inscriben. Sin embargo, tal y como apuntamos en la sección anterior, la tarea o “actividad” en términos más pedagógicos es una variable clave. La práctica puede basarse en el input o en la producción, dependiendo de la intención al usar la lengua: extraer significado o manipular formas lingüísticas. Además, la práctica puede ser o no ser esencial en relación con una estructura lingüística. Loschky y Bley-Vroman (1993: 132) definen la cualidad de esencial como “la exigencia más extrema que una tarea puede pedirle a una estructura. . . la tarea no puede ser llevada a cabo con éxito a menos que se utilice esa estruc-tura”. Algunos estudios han mostrado que si los aprendices reciben práctica esencial con ciertas estructuras lingüísticas, la presentación de gramática antes o durante la realización de la práctica no produce ninguna diferencia (Sanz y Morgan-Short 2004). La investigación actual examina cómo la práctica interactúa con otros componentes pedagógicos tal y como la explicación de reglas o la retroalimentación. De la misma forma se persigue entender los efectos de las distintas características que puede adoptar: basada en el input o en la produc-ción, explícita o implícita, esencial o no. En general, la práctica como concepto merece una atención que hasta el momento no ha recibido. Entre los trabajos empíricos recientes sobre los efectos de la práctica en el español como L2 figuran Morgan-Short y Bowden (2006) y Toth (2006).
4.3. Estudiar en el extranjeroInspirada por la importancia de la cantidad y calidad del input, se ha realizado una cuantiosa investigación sobre los efectos en el desarrollo de la interlengua en el contexto de inmersión (estudiar en el extranjero, EE). Diversas teorías clásicas de SLA como las de Krashen (1985), la hipótesis de la interacción de Long (1981) y la hipótesis de la producción de Swain (1995) parecen indicar que estudiar en el extranjero proporciona el contexto óptimo para la adquisición. Al mismo tiempo, muchos especialistas coinciden en destacar el papel de la atención y la apercepción en el desarrollo lingüístico. En principio, estudiar en el extranjero ofrece un entorno que favorece la adquisición implícita de la lengua a través de los procesos señalados por Long y Swain así como facilita oportunidades para el aprendizaje mediado por la atención. Además de esto, ciertos trabajos neurocognitivos (v. g., Morgan-Short, Stein-hauer, Sanz y Ullman 2012) muestran que únicamente condiciones equivalentes a la inmer-sión producen en el cerebro del aprendiz una marca electrofisiológica similar a la detectada en hablantes nativos. La mayoría de los estudios en esta área han comparado los efectos del contexto de EE con los de la clase tradicional de L2 en el desarrollo gramatical y léxico
04 605 Enciclopedia Volume 2 Part 1.indd 246 27/8/15 14:02:40
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
Adquisición del español como segunda lengua: investigación
247
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
(e. g., DeKeyser 1991), el desarrollo de las estrategias de comunicación (Lafford 1995), y la fluidez (Freed 1995). Algunos estudios, menos numerosos, comparan la inmersión en el extranjero con la inmersión en el propio país (DeKeyser 1991; Freed, Segalowitz y Dewey 2004). Contra toda expectativa y a pesar de todas las consideraciones mencionadas anterior-mente, la investigación sobre EE revela a menudo efectos mínimos o nulos de la experiencia de inmersión (Lafford y Collentine 2006). Resulta hasta cierto punto difícil separar las limi-taciones de los estudios (duración, número de participantes, test empleados, distintos tipos de instrucción en la institución de origen y de acogida) de los factores que realmente afectan el desarrollo lingüístico de los estudiantes en EE, pero quizás podemos citar el nivel de com-petencia inicial, las condiciones de alojamiento, la duración de la estancia y variables indi-viduales como los más significativos. Se refiere al lector a Sanz (2013) para más investigación sobre EE desde una perspectiva cognitiva.
4.4. Las diferencias individuales en los efectos de la instrucciónEn contraste con lo que sucede en la adquisición de una primera lengua, conseguir una com-petencia similar a la de un nativo en una segunda lengua parece la excepción en lugar de la norma. Aunque se han propuesto diversas explicaciones al respecto, existe un consenso general en cuanto al mayor efecto de las diferencias individuales (DI) en la adquisición de una L2. A pesar de esto, el campo de SLA, influido por los presupuestos chomskianos, ha dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a identificar elementos universales en la adquisi-ción, en detrimento de variables individuales. Además, desde un punto de vista metodoló-gico, la investigación sobre DI es difícil de llevar a cabo. Como en otras áreas, los conceptos teóricos no son lo suficientemente precisos para aplicarlos de una manera clara, y los diseños de los estudios se basan a menudo en correlaciones. Esto implica que se puede establecer una relación entre las DI y ciertas medidas de adquisición, pero no es posible demostrar una relación de causa-efecto. La pregunta continúa abierta: ¿qué es universal y qué es indivi-dual? Además de esto, la mayor parte de la investigación se ha centrado en los efectos de las DI en los resultados, pero ¿cómo afectan las diferencias individuales a los procesos de adquisición? La naturaleza de DI concretas y el grado en el que afectan a los aspectos específicos de la adquisición —por ejemplo, la fonología o el vocabulario de la L2— se debaten hoy en día (Bowden, Sanz y Stafford 2005). La lista de DI es larga, continúa creciendo e incluye edad, aptitud, motivación, género, ansiedad, capacidad de arriesgarse, empatía, inhibición, tole-rancia a la ambigüedad, estilo cognitivo (reflexividad, impulsividad, estilo de aprendizaje auditivo o visual, analítico o gestaltiano) y experiencia previa, entre otras. Respecto al papel de la edad, se da por sentado que conseguir una competencia similar a la de un nativo en una L2 requiere aprender en la infancia. Los primeros escritos sobre este tema se basan en anécdotas y especulaciones. En términos científicos, estos supuestos apun-tarían a un periodo crítico que necesariamente incluye un comienzo y un fin. Fuera de este periodo, es decir, más allá de la pubertad, es imposible alcanzar la competencia de un nativo. Una versión menos extrema de esta idea —hipótesis del periodo sensible y no crítico— propone que existe una etapa durante la cual un organismo se encuentra particularmente capacitado para el aprendizaje, pero, fuera de esta, no es imposible un aprendizaje completo. Una tercera postura (Birdsong 1999) mantiene que los efectos de la edad no se manifiestan en un periodo concreto sino más bien en una disminución lineal a lo largo de la vida. Esto nos lleva a considerar los efectos de la edad durante el aprendizaje en la etapa final de la vida (Lenet, Lado, Sanz, Howard y Howard 2011). Por otro lado, el trabajo de Bowden y sus
04 605 Enciclopedia Volume 2 Part 1.indd 247 27/8/15 14:02:40
Cristina Sanz
248
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
colegas (Bowden, Steinhauer, Sanz y Ullman 2013) intenta responder a esta pregunta sobre los efectos de la edad, desde una perspectiva neurocognitiva. Los resultados de su trabajo revelan que aprendices que iniciaron su contacto con una L2 después de la infancia muestran un procesamiento cerebral de la sintaxis —pero no de la semántica— similar al de un hablante nativo. El papel del género en el aprendizaje de L2 ha atraído escasa atención, pero ciertas inves-tigaciones recientes indican que varones y mujeres difieren en su procesamiento de la lengua nativa y de la L2. Como en el caso de los efectos de la edad, estas diferencias en el procesa-miento parecen estar relacionadas con la memoria verbal y cómo esta se ve afectada por los niveles de estrógeno. Una diferencia individual considerablemente estudiada por parte de investigadores centra-dos en el procesamiento es la aptitud, un rasgo fundamentalmente estable y la diferencia más predictiva del aprendizaje de L2. A pesar de esto, en una investigación reciente, VanPatten (2013) ha hallado que la sensibilidad gramatical (un subcomponente del Test de Aptitud de Lenguas Modernas) no muestra correlación con el comportamiento lingüístico de los apren-dices. En líneas generales, sin embargo, los enfoques cognitivos dentro de SLA conceden especial importancia a la memoria operativa, en tanto al mecanismo que retiene y procesa el input que alimentará las representaciones mentales del aprendiz. De hecho, la memoria ope-rativa parece predecir el éxito en la L2 con más seguridad que el Test de Aptitud de Lenguas Modernas. Por otro lado, Sagarra y Abbuhl (2013) en un estudio sobre tipos de retroalimen-tación no hallaron influencia de la memoria operativa en los resultados. Así pues, es necesario continuar los esfuerzos en este terreno antes de alcanzar conclusiones definitivas.
4.5. Métodos de investigaciónMientras la influencia de la psicología cognitiva en la SLA es visible en los conceptos que se están investigando, esta última disciplina ha quedado rezagada en cuanto a la metodolo-gía. Por ejemplo, el interés en los procesos de aprendizaje no ha ido acompañado de unos métodos apropiados. Hasta el año 2000, con raras excepciones (DeKeyser 1997; Robinson 1997), la mayoría de los estudios se limitaban a considerar los resultados de la producción y comprensión lingüística como indicadores del aprendizaje. Estos aportan información sobre el resultado estático, o producto de un tipo determinado de input, pero no son capaces de informarnos sobre el procesamiento dinámico que subyace a este producto. Las investiga-ciones actuales emplean estos datos en combinación con medidas de procesamiento en línea para entender mejor asuntos como el papel de la atención durante la exposición al input. Cada vez más estudios emplean medidas de latencia o tiempos de reacción, es decir, miden la cantidad de tiempo que tarda un aprendiz en procesar o en reaccionar ante cierto estímulo bajo diferentes condiciones de instrucción, por ejemplo. Con mayor frecuencia, los investigadores están empleando tecnología más sofisticada, como los PRE (potenciales relacionados a eventos, que miden actividad eléctrica del cerebro con electrodos colocados en el cuero cabelludo) o como la monitorización de los movimien-tos del ratón o del movimiento ocular para estudiar estas cuestiones (véase el volumen de junio de 2013 de Second Language Studies editado por Godfroid, Winke y Gass dedicado a la grabación del movimiento ocular). Otra técnica orientada a estudiar los procesos y más fácil de utilizar son las verbalizaciones, en las que el aprendiz expresa oralmente los pensa-mientos que experimenta durante o después de la realización de una tarea. Sin embargo, tienden a ser difíciles de interpretar y han mostrado, dependiendo de la tarea, que alteran los procesos que se supone deben descubrir (v. g., Sanz, Lin, Lado, Bowden y Stafford 2009).
04 605 Enciclopedia Volume 2 Part 1.indd 248 27/8/15 14:02:40
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
Adquisición del español como segunda lengua: investigación
249
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
Emplear fuentes de datos múltiples y complementarias les permite a los investigadores captar de manera más fiable el complejo desarrollo de una L2. En estudios experimentales que investigan los efectos de la retroalimentación o de la modificación del input, los datos de producción o comprensión raramente explican la amplia gama de aspectos dentro del desarrollo de una L2. En combinación con estos datos, la información aportada por técnicas como los PRE y las medidas de tiempos de reacción ha sido especialmente útil a la hora de elucidar los efectos de distintos tipos de instrucción en el desarrollo de la L2.
5. Futuras vías de investigaciónAsí pues, ¿a dónde se dirige el campo? Lo que sigue es una selección limitada, como no podía ser de otra manera dados los límites de espacio, de elementos dentro de la disciplina que prometen mostrar un mayor desarrollo en el futuro próximo.
5.1. Nuevos enfoques teóricosEn las últimas dos décadas, el campo ha comprendido que la adquisición de L2, como todos los logros humanos, es un fenómeno complejo que no puede explicarse mediante enfoques reduccionistas que se limiten a un tipo de factores (internos o externos al aprendiz). El trabajo de Segalowitz y Freed (2004), sobre el control de la atención en el aprendizaje de L2 en el extranjero, o la tesis doctoral de Cox (2013), sobre las interacciones entre envejeci-miento cognitivo, bilingüismo y pedagogía (explícita e implícita) son ejemplos de intentos de ver la adquisición desde una perspectiva que incluya no solo un mayor número y una mayor diversidad de factores, sino también una explicación de cómo esos factores interac-túan en el desarrollo de segundas lenguas. Recientemente, las teorías psicológicas de Vigotsky han tenido una profunda influencia en varias áreas de la pedagogía y el desarrollo humano, y han llegado al campo de SLA en lo que se conoce como teoría sociocultural (TSC). El español como L2 ha sido un terreno particularmente fértil para la investigación de la TSC. Gran parte de estos estudios se con-centraron en el aprendizaje dentro de la zona de desarrollo próximo (ZDP), que se define como la distancia entre el nivel actual y el nivel potencial de desarrollo, sobre el discurso privado (el discurso que una persona se dirige a sí misma) y sobre el alcance de los artefactos en la instrucción, como los modelos de arcilla o los gráficos. Estos artefactos sustituyen a las reglas gramaticales explícitas y dan al aprendiz la oportunidad de transformar la regla perti-nente en una realización en imágenes. El juego con la lengua y los gestos en el aprendizaje de español L2 son otros temas populares en la investigación de la TSC (Lantolf 2006). La TSC se presenta a los profesores de la lengua como una alternativa atractiva a la instrucción convencional, ya que ha hecho de la praxis un principio central y de la investigación del aula su enfoque predilecto, con estudios que aspiran a facilitar el desarrollo de formas problemá-ticas para los aprendices de L2.
5.2. Nuevas metodologíasAlgunos de los métodos presentados brevemente en la sección anterior, como los potenciales relacionados con eventos (PRE) y la latencia, son de hecho bastante nuevos y ofrecen infor-mación sobre la dimensión temporal del procesamiento. Otras técnicas nuevas como las imágenes por resonancia magnética funcional (IRM) revelan las partes del cerebro implica-das en el procesamiento lingüístico. A diferencia de los PRE y las resonancias, las medidas
04 605 Enciclopedia Volume 2 Part 1.indd 249 27/8/15 14:02:40
Cristina Sanz
250
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
de tiempo de reacción pueden aportar datos interesantes a un coste relativamente reducido. A medida que la tecnología se abarata y se hace más accesible para los investigadores, es predecible que los PRE, las resonancias y otras técnicas como la monitorización de movi-mientos de ratón o de movimientos de los ojos, experimentarán una mayor popularidad en el futuro. Por último, es necesario destacar el incipiente empleo de nuevos métodos estadísti-cos que recuperan la importancia del individuo y su curva de aprendizaje en lugar de primar la media grupal.
5.3. Nuevas poblacionesDe la misma manera que los modelos y métodos se hacen más inclusivos y complejos, el campo también se expande dando cabida a más poblaciones. El estudio de la adquisición multilingüe está creciendo, especialmente en Europa, donde la Unión Europea espera que los ciudadanos sean capaces de comunicarse en al menos dos lenguas de la Unión y donde las sociedades poseen los recursos necesarios para programas de educación bilingüe. La investigación llevada a cabo tanto en laboratorios como en aulas, en el País Vasco por parte de Cenoz y colegas, y en Cataluña por parte de Sanz, ha mostrado una relación positiva entre el nivel de competencia en la lengua minoritaria (catalán/euskera) y en la lengua mayoritaria (castellano), así como entre estos niveles y la adquisición de lenguas posteriores. Otra vía de investigación que puede tener implicaciones para cada vez más personas es la investigación sobre aprendices en niveles más avanzados (Ortega y Byrnes 2008). Se necesitan estudios que examinen diferentes niveles de competencia; idealmente con diseños longitudinales. Por ejemplo, Serafini (2013) clarifica el papel de las DI en el desarrollo del conocimiento explí-cito e implícito. Finalmente, otros estudios que están ampliando el campo más allá de los estudiantes de nivel elemental son aquellos que contrastan los efectos de distintas variables pedagógicas en estudiantes de español como lengua de herencia y estudiantes de español como L2, dados unos niveles de competencia similares.
ReconocimientosQuiero agradecer la contribución de Alexandra (Sandra) Martín y de Natalia Curto García-Nieto al contenido y sobre todo la expresión de esta entrada. Por supuesto, cualquier error es solo mío.
BibliografíaAntón, M. (2011) “A review of recent research (2000–2008) on applied linguistics and language tea-
ching with specific reference to L2 Spanish”, Language Teaching 44, 1: pp. 78–112.Birdsong, D. (1999) “Whys and why nots of the critical period hypothesis for second language acqui-
sition”, en D. Birdsong (ed.) Second language acquisition and the critical period hypothesis, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 1–22.
Bowden, H., Sanz, C. y Stafford, C. (2005) “Individual differences: Age, sex, working memory, and prior knowledge”, en Sanz, C. (ed.) Mind and context in adult second language acquisition, Was-hington, DC: Georgetown University Press, pp. 105–140.
Bowden, H., Steinhauer, K., Sanz, C. y Ullman, M. (2013) “Can you attain native-like brain processing of syntax when you learn a foreign language through college?”, Neuropsychologia.
Chaudron, C. (1988) Second language classrooms: Research on teaching and learning, Cambridge: Cambridge University Press.
Cox, J. G. (2013) “Older adult learners and SLA: Age in a new light”, en Sanz, C. y Lado, B. (eds.) Individual differences, L2 development, and language program administration.
04 605 Enciclopedia Volume 2 Part 1.indd 250 27/8/15 14:02:40
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
Adquisición del español como segunda lengua: investigación
251
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
DeKeyser, R. M. (1991) “Foreign language development during a semester abroad”, en Freed, B. F. (ed.) Foreign language acquisition research and the classroom education, Lexington, MA: D. C. Heath and Co., pp. 104–119.
DeKeyser, R. M. (1997) “Beyond explicit rule learning”, Studies in Second Language Acquisition, 19, 2, pp. 195–221.
Fernández, C. (2008) “Reexamining the role of explicit information in processing instruction”, Studies in Second Language Acquisition, 30 3, pp. 277–305.
Freed, B. F. (1995) “What makes us think students who study abroad become more fluent?”, en Freed, B. F. (ed.) Second language acquisition in a study-abroad context, Amsterdam: John Benjamins, pp. 123–148.
Freed, B. F., Segalowitz, N. y Dewey, D. P. (2004) “Context of learning and second-language fluency in French: Comparing regular classroom study abroad, and intensive domestic immersion pro-grams”, Studies in Second Language Acquisition 26, 2, pp. 275–301.
Geeslin, K. (2005) Crossing disciplinary boundaries to improve the analysis of second language data: A study of copula choice with adjectives in Spanish, Múnich: Lincom Europa.
Godfroid, A., Winke, P. y Gass, S. (2013) “Eye movement recordings in second language research”, núero especial de Studies in Second Language Acquisition, 35, 2.
Krashen, S. D. (1985) The Input Hypothesis: Issues and implications, Londres: Longman.Lafford, B. A. (1995) “Getting into, through and out of a survival situation”, en Freed, B. F. (ed.)
Second Language Acquisition in a Study-Abroad Context, Amsterdam: John Benjamins, pp. 97–122.
Lafford, B. A. (2000) “Spanish applied linguistics in the twentieth century: A retrospective and biblio-graphy (1900–99)”, Hispania, 83, 4, 711–732.
Lafford, B. y Collentine, J. (2006) “The effects of study abroad and classroom contexts on the acqui-sition of Spanish as a second language”, en Salaberry, R. M. y Lafford, B. (eds.) The art of teaching Spanish, Washington, DC: Georgetown University Press.
Lantolf , J. P. (2006) “Sociocultural theory and second language learning: State of the art”, Studies in Second Language Acquisition, 28, pp. 67–109.
Leow, R. (2009) “Input enhancement and L2 grammatical development: What the research reveals”, en Watzinger-Tharp, J. y Katz, S. (eds.) Conceptions of L2 grammar: Theoretical approaches and their application in the L2 classroom, Boston, MA: Heinle Publishers.
Leeman, J. (2003) “Recasts and second language development: Beyond negative evidence”, Studies in Second Language Acquisition, 25, 1, pp. 37–63.
Lenet, A., Lado, B., Sanz, C., Howard, J. y Howard, D. (2011) “Aging, pedagogical conditions, and differential success in SLA: An empirical study”, en Sanz, C. y Leow, R. P. (eds.) Implicit and explicit conditions, processing and knowledge in SLA and bilingualism, Washington, DC: George-town University Press, pp. 73–84.
Long, M. (1981) “Input interaction and second language”, en Winitz, H. (ed.) Native language and foreign language acquisition, Nueva York: Annals of the New York Academy of Sciences, pp. 259–278.
Long, M., Inagaki, S. y Ortega, L. (1998) “The role of implicit negative feedback in SLA: Models and recasts in Japanese and Spanish”, Modern Language Journal, 82, 3, pp. 357–371.
Loschky, L. y Bley-Vroman, R. (1993) “Grammar and task-based methodology”, en Crookes, G. y Gass, S. (eds.) Tasks and language learning: Integrating theory and practice, Clevedon: Multilin-gual Matters, pp. 123–167.
Morgan-Short, K. y Bowden, H. W. (2006) “Processing instruction and meaningful output-based ins-truction: Effects on second language development”, Studies in Second Language Acquisition, 28, 1, pp. 31–65.
Morgan-Short, K., Steinhauer, K., Sanz, C. y Ullman, M. T. (2012) “Explicit and implicit second lan-guage training differentially affect the achievement of native-like brain activation patterns”, Journal of Cognitive Neuroscience, 24, 4, pp. 933–947.
Norris, J. y Ortega, L. (2000) “Effectiveness of L2 instruction: A research synthesis and quantitative meta-analysis”, Language Learning, 50, 3, pp. 417–528.
Ortega, L. y Byrnes, H. (2008) The longitudinal study of advanced L2 capacities, Nueva York: Rout-ledge.
Pica, T. (1983) “Adult acquisition of English as a second language under different conditions of expo-sure”, Language Learning, 33, 4, pp. 465–497.
04 605 Enciclopedia Volume 2 Part 1.indd 251 27/8/15 14:02:40
Cristina Sanz
252
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
Robinson, P. (1997) “Individual differences and the fundamental similarity of implicit and explicit adult second language learning”, Language Learning, 47, 1, pp. 45–99.
Sagarra, N. y Abbuhl, R. (2013) “Computer-delivered feedback and L2 development: The role of explicitness and working memory”, en Sanz, C. y Lado, B. (eds.) Individual differences, L2 deve-lopment & language program administration: From theory to practice. AAUSC annual volume, Boston, MA: Cengage Learning.
Salaberry, R. (2005) “El desarrollo de la morfología de tiempo pasado en español como L2: Un estudio piloto”, en Lubbers Quesada, M. y Maldonado, R. (eds) Dimensiones del aspecto en Español, México: Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Autónoma de México-Universidad Autónoma de Querétaro, pp. 125–148.
Sanz, C. (2013) “Contributions of study abroad research to our understanding of SLA processes and outcomes: The SALA Project, an appraisal”, en Pérez-Vidal, C. (ed.) Language acquisition in study abroad and formal instruction contexts, Amsterdam: John Benjamins.
Sanz, C. y Lado, B. (eds.) (2013) Individual differences, L2 development and language program admi-nistration: From theory to application, Boston, MA: Cengage Learning.
Sanz, C. y Morgan-Short, K. (2004) “Positive evidence vs. explicit rule presentation and explicit nega-tive feedback: A computer-assisted study”, Language Learning, 54, 1, pp. 35–78.
Sanz, C., Lin, H-J., Lado, B., Bowden, H. y Stafford, C. (2009) “Concurrent verbalizations, pedagogi-cal conditions, and reactivity: Two CALL studies”, Language Learning, 59, 1, pp. 33–71.
Schmidt, R. (1990) “The role of consciousness in second language learning”, AppliedLinguistics, 11, pp. 129–158.Segalowitz, N. y Freed, B. F. (2004) “Context, contact, and cognition in oral fluency acquisition: Lear-
ning Spanish in at home and study abroad contexts”, Studies in Second Language Acquisition, 26, pp. 173–199.
Selinker, L. (1972) “Interlanguage”, International Review of Applied Linguistics in Language Tea-ching, 10, 3, pp. 209–231.
Serafini, E. J. (2013) Cognitive and psychosocial factors in the long-term development of implicit and explicit second language knowledge in adult learners of Spanish at increasing proficiency, tesis doctoral, Georgetown University.
Swain, M. (1995) “Three functions of output in second language learning”, en Widdowson, H. G., Cook, G. y Seidlhofer, B. (eds.) Principle and practice in applied linguistics: Studies in honour of HG Widdowson, Oxford, Oxford University Press, pp. 125–144.
Toth, P. D. (2006) “Processing instruction and a role for output in second language acquisition”, Lan-guage Learning, 56 (2), pp. 319–385.
VanPatten, B. (2013), en Sanz y Lado (eds.) Individual differences, L2 development and language program administration: From theory to application, Boston, MA: Cengage Learning.
Vygotsky, L. S. (1962) Thought and language, Traducido por Haufmann, E. y Vakar, G., Cambridge, MA: The MIT Press.
Entradas relacionadasbilingüismo; enseñanza del español como lengua extranjera
04 605 Enciclopedia Volume 2 Part 1.indd 252 27/8/15 14:02:40