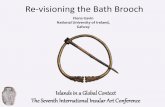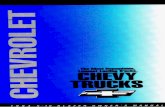S 10 - Comadre de Bath
Transcript of S 10 - Comadre de Bath
La comadre de BathGeoffrey Chaucer
Maria Teresa Gisbert Adam
158349
Grupo 2
Víctor Farías
Historia Medieval
Curso 2013-14
Facultad de Humanidades
Índice
1. Introducción………………………………………………………………………..
2. La comadre de Bath, prólogo y cuento……………………………………………
3. La mujer en la Edad Media…………………………………………………………
3.1. La misoginia medieval……………………………………………………
3.2. El papel de la mujer en la Edad
Media………………………………….
3.3. Los tópicos sobre la mujer medieval……………………………………
3.4. La vieja…………………………………………………………………….
4. Alisoun de Bath…………………………………………………………………….
5. Reflexión……………………………………………………………………………..
6. Bibliografía…………………………………………………………………………..
2
2
3
5
5
7
8
9
9
11
1. Introducción
El texto propuesto para comentar se trata de un cuento
extraído de un libro de Geoffrey Chaucer, el fundador de la
poesía moderna en inglés, que lleva por nombre Los cuentos de
Canterbury, originalmente Canterbury Tales, escrito a finales
del siglo XIV. 1
Los cuentos de Canterbury se trata de una recopilación de
cuentos enmarcados en un contexto narrativo en el cual se
encuentran en una hostería de Southwark un grupo de casi
treinta peregrinos que tienen como objetivo viajar hasta
Canterbury para visitar el santuario de Thomas Beckett. En
este ambiente, el hostelero propone que cada uno de los
componentes del grupo cuente dos cuentos de ida y dos de
vuelta. Estos cuentos, pero, tienen que ser breves además
de instructivos o divertidos. Como recompensa, el que
cuente el mejor será premiado con una buena comida al
llegar al punto de partida, la posa Tabard Inn.2
Desafortunadamente el autor no vivió lo suficiente para
terminar un proyecto tan ambicioso. No obstante, aunque
inacabada, la obra resultante es una pieza clave dentro de
la literatura medieval teniendo en cuenta la sátira social
que aparece constantemente. Uno de los factores más
destacables –a parte de la complejidad con que se enlazan
1 A. Crépin, 2009.2 D. Brewer, 1984, p.176.
3
los cuentos y de todas sus voces narrativas–es el hecho de
que en la obra salen retratados los diferentes estratos de
la sociedad de la época: desde los estamentos superiores a
los que pertenecen los caballeros, hasta los niveles
sociales inferiores como los de los molineros o alguaciles,
sin dejar de lado cargos religiosos como buleros y frailes
e incluso dando voz a las mujeres. Todos estos aparecen a
lo largo de la obra caracterizados minuciosamente a través
de los tópicos estereotipos que los identifican en el
momento y que, por lo general han llegado hasta nuestros
días.3
Cabe destacar, además, que el marco contextual en el que se
narran las diferentes historias responde a la voluntad del
autor de acercar el relato al lector con un importante
matiz de verosimilitud. Debemos tener en cuenta que la
peregrinación se trataba de un acto recurrente en la vida
del hombre medieval, que ciertamente, así como ocurre en
Los cuentos de Canterbury, comenzaba al inicio de la primavera.
Así mismo, en la baja Edad Media el culto al santuario de
Thomas Beckett había convertido Canterbury en el lugar de
peregrinación más popular de Inglaterra, un lugar al que
peregrinaba una amplia representación de todo el conjunto
social de la época. Así pues, Chaucer, eligió de manera muy
cautelosa un escenario en que la interrelación social era
totalmente factible, puesto que el tiempo y el espacio de
3 P. Knapp, 1990, p.11-31.4
peregrinación era concebido como una especie de “zona de
contacto” en la que las normas sociales, sobre todo
aquellas que fomentaban la estratificación estamental,
quedaban temporalmente limitadas con la intención de hacer
posible el fin propuesto –en este caso llegar a Canterbury.
Así, pues, la obra resultaría en cierto modo familiar a una
buena parte de la población, especialmente británica, con
lo que Chaucer conseguiría una buena acogida para una obra
con un trasfondo de ardua crítica social.4
2. La comadre de Bath, prólogo y cuento
El cuento de la comadre de Bath es uno de los que más han
llamado la atención de entre todos los cuentos que
conforman el libro, y aún hoy en día sigue siendo uno de
los más destacables. Quizás, más entrañable que el cuento
en sí, lo que más destaca es la importancia que el autor le
otorga al personaje que lo cuenta: Alisoun de Bath,
comadrona de profesión. Cuyo prólogo es el más largo de
todos los que se encuentran recopilados en el libro, además
de ser, incluso, más largo que el propio cuento.
Dicho prólogo, precedente al cuento, se trata de un
autorretrato de Alisoun en el que hace una exposición
sincera y sin rodeos de lo que ella cree que es su propia
verdad. Tal y como afirma Jorge Alcázar, Alisoun en su4 M.J. Gómez-Lara, 2008, pp.126-128.
5
prólogo hace un discurso aparentemente confesional y
puramente autorevelatorio5 en el que nos relata sus
experiencias como esposa e incluso se atreve a precisar
algunos recursos e ingenios de los que se ha valido para
sobreponer su autoridad a la de todos sus maridos. Pero
antes de relatar parte de su experiencia biográfica como
esposa, la comadre de Bath hace referencia al tema de la
virginidad y a la necesidad, o no, de preservar esta. Pero
para abordar el tema Alisoun sigue sorprendentemente los
pasos estipulados para un comentario escolástico: primero
plantea el tema, después lo argumenta y finalmente pretende
aportar una conclusión. Según Bajtín, esto responde a un
recurso propio de la literatura paródica medieval en el que
se invierte la liturgia escolástica, en este caso,
poniéndola en boca de una mujer, algo totalmente impensable
en el siglo XIV.6 En este sentido la constante apelación a
autoridades librescas, tomando sentencias de la Biblia, de
los Antiguos e incluso de los Padres de la Iglesia
contribuye también a que el prólogo tome un matiz jocoso.
En cuanto al cuento que se relata, Alisoun se remonta a los
tiempos del rey Arturo para explicar el la historia de un
joven caballero que tras ser detenido por la violación de
una doncella la reina le ofreció la oportunidad de librarse
de la pena de muerte si respondía correctamente a una
pregunta: qué es aquello que las mujeres desean con mayor
5 J. Alcázar, 2007, p.142.6 M. Bajtín, 1993, pp. 21-22.
6
vehemencia. Para encontrar la respuesta la reina le
concedió un año y un día. Así, pues, el caballero marchó en
busca de una respuesta. Pero cuando estaba a punto de
finalizar el plazo para comparecer ante la reina, él
todavía no sabía con certeza que era realmente lo que las
mujeres desean, ya que eran muchas y diversas las
respuestas que las mujeres le habían dado. Finalmente, de
regreso a casa el joven dio a parar con una anciana que
accedió a darle la respuesta a cambio de que él accediera a
la cosa que le pidiera. Tras afirmar el pacto, fueron a la
corte para que el caballero pudiera dar su respuesta a la
pregunta ante un tribunal, la cual fue que lo que desean
las mujeres es ejercer autoridad tanto sobre sus esposos
como sobre sus amantes y tener poder sobre ellos. Tras
salvar la vida, la anciana pidió que se cumpliera el pacto
contrayendo matrimonio con el caballero, a lo que este no
pudo reprochar puesto que tenía la obligación de cumplir su
parte del pacto. No obstante quedó deprimido y angustiado.
Ante esta actitud la vieja le argumentó que es mejor tener
una esposa vieja y que le aporte felicidad que no una
esposa hermosa que le haga padecer celos y desconfianza,
pero que si ese era su deseo, le daba la opción de escoger.
Finalmente él le otorga el poder de la decisión a la mujer
teniendo en cuenta su sabiduría y su experiencia. Viendo
entonces que el joven había aprendido la lección, la vieja
se convierte en una mujer joven y hermosa pero buena.
7
3. La mujer en la Edad Media
3.1. La misoginia medieval
Por lo general, y especialmente en el ámbito religioso, las
mujeres en la Edad Media eran constantemente atacadas por
una serie de ideas misóginas que arremetían contra su ser,
e incluso hoy en día diríamos que iban en contra de su
dignidad.7 Una actitud hostil y temerosa por parte de los
hombres hacia el sexo femenino arremetiendo en su contra de
manera hiriente y despectiva. Pero debemos tener en cuenta
que aunque todas estas ideas antifeministas están en pleno
apogeo durante la época, no aparecen en la Edad Media, sino
que por lo general provienen de otras fuentes más
antiguas.8
En primer lugar, la Biblia, el libro por excelencia en
occidente, cuya influencia en la vida cuotidiana es
inigualable, se convirtió en un punto de referencia al que
recurrir como autoridad para defender las ideologías
misóginas. Especialmente los pasajes de la expulsión del
Paraíso provocada por Eva, la historia de las mujeres de
Salomón y el relato de Sansón y Dalila se convierten en
fragmentos a los que se apela con frecuencia para defender
la idea de la naturaleza perniciosa de las mujeres. Así
7 A. Valero, 2009.8 R. Archer, 2001, pp. 22-24.
8
mismo, en las interpretaciones que hacen los Padres de la
Iglesia de las Santas escrituras se alude frecuentemente a
la inconveniencia de la compañía de las mujeres,
acusándolas, entre otras cosas, de traer la ruina
económica, el escarnio público e, incluso, la degradación
moral.9
Por otro lado, las fuentes mitológicas que llegaron a
Occidente desde la cultura helénica también aportaron una
visión peyorativa hacia la figura de la mujer, esto se hace
evidente si leemos detenidamente como Homero, Hesíodo,
Herodoto o Aristófanes redactan sobre el mundo de las
mujeres. En esta dirección podemos poner como ejemplo la
figura mitológica de Pandora, de nuevo una mujer es la
responsable de todos los males que asolan la humanidad.10
También las fuentes literarias –no necesariamente
mitológicas– como por ejemplo el Ars amandi de Ovidio, hacen
acrecentar la ideología misógina medieval. Pero en este
caso se trata de una lectura selectiva en la que los
hombres elegían voluntariamente, entre todo tipo de
relatos, aquellos en que se achacaba en contra los defectos
de las mujeres, especialmente a su lívido insaciable, su
codicia, su astucia y su malicia. Un claro ejemplo de
literatura medieval que sigue este patrón es la segunda
parte del Roman de la Rosa, escrita por Jean de Meun.11
9 J.A. Escudero, 2004, pp.277-278.10 Ibíd., p.279.11 Ibíd. pp.281-283
9
Así mismo, las fuentes médicas también ejercieron un papel
fundamental que reforzó la minusvaloración del sexo
femenino. Durante el periodo medieval los médicos tomaban
como autoridad los textos científicos de los antiguos. Así,
pues, la anatomía se regía según los criterios que
establecieron en la Antigüedad Aristóteles y Galeno, es
decir, el cuerpo humano es unisexuado y el hombre y la
mujer se diferenciaban según su perfección. Según esta
teoría del sexo único, que seguiría vigente hasta el siglo
XVIII, el cuerpo del hombre era perfecto mientras que el de
la mujer era un cuerpo imperfecto y defectuoso. Todos estos
saberes se divulgaban en los exempla, relatos cortos a los
que podia acceder la población, en los que se mezclaba esta
clase de saberes científicos con algunas creencias
populares.12
3.2. El papel de la mujer en la Edad Media
A la hora de hablar del papel que jugaba la mujer dentro de
la sociedad debemos andarnos con mucha cautela ya que, dada
la complejidad de estructuración social, este variaba en
gran medida según la categoría social a la que pertenecía
una mujer en concreto. En este aspecto damos por supuesto
que no podemos comparar la autoridad de una reina o una
cortesana con la de una campesina o una monja, de manera
12 J.A. Escudero, 2004, pp.280-281.10
que hacer una generalización podría resultar tan injusto
como inexacto. No obstante es cierto que en cualquiera de
las categorías sociales de la época, una mujer siempre era
valorada por debajo de un hombre de la misma condición.13
Para proponer un ejemplo evidente me remito al tratado que
escribió Martín de Córdoba a la princesa Isabel de Castilla
sobre cómo deben gobernar los príncipes en caso de que
estos sean mujer:
“Pues la mujer que quiere ser virtuosa ha de consentir
consigo y decir: «Yo soy mujer. En esto no he culpa ninguna,
que ser mujer me dio naturaleza así como a otro ser varón,
pero pues yo que soy mujer, tengo de mirar las tachas que
comúnmente siguen las mujeres y arrendarme de ellas» […] Y
si esta conjugación han de hacer todas las mujeres, mucho
más la princesa que es más que mujer y en cuerpo mujeril
debe traer ánimo varonil”14
Vemos, pues, que ciertamente todas las mujeres, aunque en
diferente grado según su condición social, sufrían una gran
depreciación por su naturaleza femenina. Tal y como apunta
Jesús Adrián Escudero parece ser que inferioridad de la
mujer era un hecho comúnmente aceptado, y que esto se
denota, sobre todo por unas instituciones sociales y un
tipo de representaciones colectivas de hondo calado
patriarcal.15 Por lo tanto, podemos afirmar que en
13 M. Wade, 1988, pp.45-47.14 M. de Córdoba, 1974, p.136.15 J.A. Escudero, 2004, p. 289.
11
cualquier caso el papel de la mujer siempre va subyugado al
hombre.
3.3. Los tópicos sobre la mujer medieval
Aunque en este apartado podría hacer una lista
interminable sobre los tópicos que se atribuían a las
mujeres en la Edad Media me gustaría remarcar algunos de
los más enfatizados y que salen constantemente reflejados
en la literatura medieval.
Especialmente uno de los lugares comunes en relación a las
mujeres tiene que ver con la doctrina de los humores que
condicionaban el temperamento de las personas y tenían
efectos profundos tanto en su conducta como en la
propensión a las enfermedades. Las mujeres eran
consideradas por lo general de naturaleza melancólica, es
decir, que humor que predominaba en ellas era la bilis
negra y su cuerpo supuestamente era frío y seco. Las
personas en las que predominaba este humor eran propensas a
la depresión y destacaban por tener un carácter un tanto
neurótico.16 Este humor, por lo general, va relacionado con
muchos de los tópicos que se aplicaban a las mujeres tales
como que las mujeres son de carácter grosero, que su
naturaleza es amoral e innoble, que son avaras,
16 M. Wade, 1988, pp.40-42.12
impertinentes, aprovechadas, mezquinas, caprichosas,
maldicientes e insaciables.
3.4. La vieja
Rafael Narbona describe la figura de la vieja como una
mujer de avanzada edad, muy experimentada y que anda a
medio camino entre alcahueta, curandera, adivina y
hechicera, una mujer capaz de dar solución a problemas
imposibles o inconfesables 17
Resulta paradójico que, a pesar de toda esa misoginia a la
que he hecho referencia con anterioridad, la figura de la
vieja, como mujer sabia y experimentada, fuera un personaje
valorado positivamente e incluso necesario para los hombres
en la sociedad medieval. Podríamos decir que estos
personajes son la excepción a la necedad generalmente
atribuida a las mujeres de las mujeres. 18
4. Alisoun de Bath
Chaucer presenta a Alison, la comadre de Bath, como un
personaje de naturaleza compleja, llena de tensiones y
contradicciones que la convierten en un personaje ambiguo.
17 R. Narbona, 1998, pp.14-16.18 A.E. Ramadori, 2012, p 16.
13
Desde un buen comienzo todas las virtudes atribuidas a
Alisoun quedan minimizadas por un montón de defectos –
entendiendo virtudes y defectos siempre dentro de los
cánones de la época. Todo ello conlleva que la personalidad
del personaje que limitada por el continuo contraste de la
contraposición entre virtudes y vicios. Antonio Prieto
atribuye este fenómeno a la necesidad de Chaucer de
presentar a Alisoun como un personaje confuso para el
lector.19
En un marco verosímil, la aparición de una figura femenina
con las características de la comadre de Bath, una mujer
inteligente y autosuficiente, podría resultar violento para
los lectores masculinos altamente influenciados por la
misoginia a la que hecho referencia anteriormente, por ello
Chaucer recurre a los tópicos de las mujeres medievales,
convirtiendo a Alisoun, además, en la típica mujer
charlatana, lujuriosa, astuta y aprovechada. De manera que
se hace evidente que el autor pretende aportar una visión
positiva de la figura femenina que representa Alisoun, pero
a la vez, limitado por la estrecha ideología del momento,
no puede hacerlo abiertamente, de manera que contrarresta
la aportación transgresora sirviéndose de los lugares
comunes atribuidos a las mujeres para que quede en manos
del lector la decisión de valorar positiva o negativamente
a Alisoun de Bath.
19 A. Prieto, 1989, pp. 28-3014
Algunas autoras y activistas feministas como Sandra M.
Gilbert y Susan Guber han interpretado la figura de Alisoun
como la primera representante del protofeminismo, una mujer
que se atreve a defender los derechos individuales,
sexuales y maritales dentro de una sociedad reconocidamente
machista.20 Pero aunque ciertamente algunos aspectos de
discurso de Alisoun pudieran responder a ese primer
feminismo, no podemos olvidar que se trata de un discurso
ideado y escrito por un hombre. Aun y así, hay que
reconocer que el autor se avanza a su época, y decide
otorgar a su personaje la capacidad de superar los
obstáculos de la misógina en su discurso, un discurso en el
que se niega a usar el típico mensaje en clave o un tono
sutil –para encubrir aquellas ideas que se pretende que
solo sean entendidas por los simpatizantes– sino que lanza
su mensaje abiertamente al aire, para que, aunque en un
segundo plano, vaya calando en el lector la posibilidad de
que esta faceta femenina no sea realmente tan mala, hecho
al que también contribuye esa ambigüedad a la que echo
referencia con anterioridad.21
5. Reflexión
20 J. Alcázar, pp. 2007, 143-144.21 M.B. Hernández, 2002, pp.120-122.
15
Para finalizar este comentario me gustaría hacer una
pequeña reflexión sobre la figura de la mujer y su lugar en
la sociedad medieval. A mi parecer, la misoginia heredada
en la época no es otra cosa más que la respuesta a un
miedo, el temor de que las mujeres asuman el mando en una
sociedad patriarcal consolidada. Esta reacción, en cierto
modo defensiva, solo puede responder al hecho de que el
hombre, ya no solo medieval, sino también de épocas
anteriores, advirtiese la posibilidad de que la mujer,
realmente inteligente y autosuficiente, pudiera llegar a
estar a su misma altura o incluso de superarle, en cuanto a
autoridad se refiere. Ante este miedo la reacción masculina
es subordinar el papel de la mujer a su conveniencia
imposibilitándole, entre otras cosas, la participación en
actividades políticas y confinándolas a la actividad
doméstica. Lo cual, en cierta manera, implica la
imposición del silencio al sexo femenino. Todas estas
limitaciones, que venían ya desde antiguo, conllevarían que
la mujer se desarrollara por lo que podríamos llamar un
camino alternativo, llegando a la Edad Media como una
figura realmente sabía cuyos conocimientos han ido pasando
de generación en generación pero ocultados bajo la forma
de coloquios, adivinanzas, profecías y acertijos. Una
sabiduría en cierta forma críptica a la que los hombres
medievales no tenían acceso. Hecho, quizás, que incluso
podría haber infundido más temor en los hombres de la
16
época, que en respuesta hubieran fomentado una misoginia
más profunda.
6. Bibliografía
CHAUCER, Geoffrey, <El cuento de la comadre de Bath> en Los
cuentos de Canterbury, c.1430 disponible en
<www.librosgratis.me/los-cuentos-de-canterbury-arnol-
chaucer.html>
ALCÁZAR, Jorge, <El discurso masculino de la mujer de Bath>
en Discurso, teoría y análisis, nº 38, México, 2007, pp.135-147.
ARCHER, Robert, Misoginia y defensa de las mujeres: antología de textos
medievales, Isabel Moran (ed.) Cátedra, Madrid, 2001.
BAJTÍN, Mijaíl, La cultura popular en la Edad Media y en el
Renacimiento, Alianza, México, 1993.
BREWER, Derek, An introduction to Chaucer, Longman, New York,
1984.
CRÉPIN, André, <Chaucer, Geoffrey> en Encyclopedia of the Middle
Ages, André Vauchez (ed.), Oxford, Oxford University Press,
2009.
17
CÓRDOBA, Martín de, Jardín de nobles doncellas, Harriet Goldberg
(ed.), Chapel Hill, Carolina del Norte, 1974.
ESCUDERO, Jesús Adrián, <Cristina de Pizán y la sinrazón de
la misoginia> en Dialogo filosófico, nº 59, 2004, pp. 275.294.
GÓMEZ-LARA, Manuel José, <Los cuentos de Canterbury: sexo,
risa y sátira social> en Cuadernos del CEMyR, nº16, Sevilla,
2008, pp.117-143.
HERNANDEZ, María Beatriz, <Alice de Bath o el poder de la
palabra> en Atlantis, vol. XXIV, 2002, pp. 117-132.
KNAPP, Peggy, Chaucer and the Social Contest, Routledge, Londres,
1990.
NARBONA, Rafael, Tras los rastros de la cultura popular. Hechicería,
supersticiones y curanderismo en Valencia medieval, 1998, disponible
en <www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/197002.pdf>
(4/12/2013)
PRIETO, Antonio, «La ambigüedad una forma de evidencia» en el
«prólogo general de los cuentos de Canterbury» de Geoffrey Chaucer, 1989,
disponible en
<www.revistas.usal.es/index.php/0214-3402/article/view/3185
/3213> (3/12/2013)
RAMADORI, Alicia Esther, Una tipología de las mujeres sabias en la
literatura española medieval, 2013, disponible en
18
<www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/graphos/article/viewFile/163
21/9350> (4/12/2013)
VALERO, Adriana, <Women> en Encyclopedia of the Middle
Ages, André Vauchez (ed.), Oxford, Oxford University Press,
2009.
WADE, Margaret, La mujer en la Edad Media, Nazaret de Terán
(trad.), Editorial Nerea, San Sebastián, 1988.
19