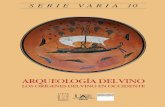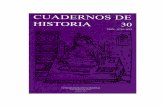Rituales electorales y majestad democràtica
-
Upload
sciencespo-grenoble -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Rituales electorales y majestad democràtica
Capftulo 4. Democracia electoral, discurso e institucionalizaci6n
Rituales electorales y majestad democratica 1
Olivier !hl
"~El comunismo? Los soviets mas la electricidad." Esta formula sirvio durante mucho tiempo de eslogan. Hoy un nuevo credo es el que hace furor: "~La democracia? La urna mas los parti dos." La urna, pero tarnbién la cab ina, el sobre, la credencial de elector: dispositivos todos que los regfmenes electorales exportan triunfales hacia las naciones en vfas de "modernizacion". Mecanismos todos de los que sustraen el sentimiento de una superioridad moral al punto de asimilarlos a un elemento inmediato de la conciencia universal ode convertirlos en criterios suficientes por sf mismos. ~No es tanto co mo confundir el uso de las formalidades electorales con la realidad de la experiencia democratica? En pocas palabras, ~ceder a una verdadera mojigateria politica?
La escenograffa del voto
Casilla de voto de Koumassi, septiembre de 1998: por un lado algunas mesas ordenadas en herradura, una cortina corrida sobre una silueta, frente a unas cajas de maclera blanca. ~La majestad del sufragio universal? En esta comuna de Costa de Marfil consiste en la dignidad que rodea a las urnas, objetos de una verdadera liturgia dvica. Porque de "sinceridad" electoral no se trata. Cada candidato esta sentado detras de "su" caja de escrutinio. Un altar frente al cual, bien portados, los votantes vienen a presentarse en fila india. ~Caricatura de voto? Sin duda. Pero tarnbién -y cuidado-- homenaje publico que se rinde a la materialidad del secreto. Ya que si bien el montaje electoral es una forma de otorgarse un certificado de democracia, tarnbién invita a una constatacion. La de la existencia de loque es necesario llarnar fetichismo de los procedimientos de voto. No hay mas que leer las grandes declaraciones del derecho internadonal para convencerse. La tecnologfa del secreto esta engalanada de rodas las virtudes.
1 Este articulo retoma, actualizandolos, los elemenros de un ardculo que publiqué en colaboraci6n con Y. Deloye ("La République et le sacré", 2000) y de una columna que apareci6 en el diario Libération,
1999.
273
Olivier /hl
dida p<o<enma de la "libenad", de la "igualdad" y de la "hono;ddad" del propio J: éste es el titulo que le extiende la resolucion 44/146 de Ja ONU retomando el ArJo 2! de la Dedaud6n Unive.,a] de Jo, Dereoho, del Hombre. Reoomendado po, :onvenios internacionales, alentado desde 1956 por las diferentes misiones de obadon de Jas Naciones Unidas, el sufragio escrito sirve de ponaestandarte a la de:racia representativa. ~Garantiza por ello el reino de la conviccion? ~Constituye .aderamente esta corte de apelaciones deJante de la cual comparecen las figuras de •ridad: la que hace que el poder se incline, la que permite el acceso al gobierno del Jlo? En Colombia, durante las elecciones legislativas de marzo de 1994, la papeleta las elecciones senatoriales contenia 251 nombres de candidatos con su fotografla.
:Jstenci6n récord de 70% era la manifestaci6n de algo mas que un "desinterés por •litica". En México, durante las elecciones federales del21 de agosto de 1995, se
:6 una nueva credencial para votar. Persona! e infalsificabJe, bastaria para prevenir }Uier prâctica masiva de fraude. De ahi la sobrepuja técnica: la credencial contena fotografia, un c6digo de barras, una huelJa digital, una firma y un holograma ... ~rzos inutiles, cuando menos para esa elecci6n: todo se repite como siempre. La !naci6n social del Partido Revolucionario Institucional, su monopolio de los me-:fe informaci6n, simplemente le ahorraron el tradicional relJeno de las urnas. En lia, las elecciones de octubre de 1999 fueron un asalto a la modernidad: el diridel Partido Indio del PuebJo (BJP), M. Vajpayee, vot6 con ayuda de una maquina
6nica en su circunscripci6n de Luknow. El mismo dia hubo un recuento de 13 tos en Jas inmediaciones de las casillas de voto. En cuanto a los "bancos de votos" olados por los notables, en las circunscripciones reservadas a los "inrocables", o aquélla casta, éstos constituyen una confesi6n: en la "democracia mas grande del
lo" el voto sigue siendo profundamenre comunitario. ~Es posible seguir dudan-t verdad de una técnica de voto depende para empezar del contexto social que la a. La prueba de que su escenificaci6n nunca es completamente ajena a los que la n ...
:1 los paises occidentales no deja de extenderse el uso de la urna. Hasta las emutilizan hoy el referéndum. Por ejemplo, para que se acepre un plan de restruc)n rechazado por los sindicatos. En este caso la valiosa caja no es solamente un na de la democracia. La historia le dio el tiempo para adoptar el pape! de inslto de democratizaci6n.
2 La Jucha politica se ha convenido en una competen
it<ada, la "ba<alla elwo,a]" en una emulaoi6n a lave, padfioada, oodificada y onalizada. En cuanto a los electores, ellos han aprendido a organizar su opinion 1do lineas de divergencia distintas de las simples relaciones de sujeci6n o de -Deloye, 1998.
Rituales electorales y majestad democratica 275
deferencia.3 En suma, las condiciones estan reunidas para que la urna sancione el advenimiento de una sociedad de individuos. Es el sentido de la alquimia del secreto: transformar los vetos manifestados en unidades contables, an6nimas e intercambiables. En contra de la influencia de los cuerpos, en contra de la autoridad de las comunidades y de los oficios. Pero este proceso de individualizaci6n no es acabado. Hay quienes imaginan ya un voto por teléfono, por medio de una tarjeta magnética o por internet. En Oregon, en enero de 1996, por vez primera, una elecci6n senatorial se realiz6 enteramente por correspondencia. Los votantes designaron a su representante federal sin desplazarse. La tasa de participaci6n fue de 66%, veinte puntos mas que el promedio nacional de las elecciones legislativas de noviembre de 1994. Subitamente, muchos ven en esto el remedia para luchar contra el mal endémico que constituye la abstenci6n; desde entonces la experiencia se difunde con otros soportes, como la electr6nica. En Bélgica, la mitad de los electores puede expresar su sufragio con ayuda de un lapiz 6ptico sobre la pantalla de una computadora, un voto automatizado que facilita el conteo al final del escrutinio. En Suiza esd. en estudio el sufragio por la via elecrr6nica para los 65 000 residentes en el extranjero. En los Paises Bajos, 80% de las casillas de voto ya no son cabinas: estân equipadas con maletas que permiten votar en una pantalla tâctil, mâquina para votar inventada por la empresa Nidap. Y ya los responsables politicos estudian la posibilidad de votar por teléfono o por internet: desde la casa, la oficina, la biblioteca ... Como seve, el voto se convierte en una operaci6n desprovista de toda dimension ritual. Loque hace mas parad6jica aun la obsesi6n manifestada por ciertos regimenes respecta al formalismo democrâtico. Des pués de propiciar el aprendizaje de la convicci6n, contra el voto de intercambio o contra el voto comunitario, después de haber disociado la delegaci6n politica de la delegaci6n social, he agui que la instituci6n social se en&enta a un nuevo desafio. El de una instantaneidad a distancia, de un sufragio en linea que va a desmaterializar la expresi6n misma del vinculo dvico. De donde la pregunta que parece una intimaci6n: una vez elecrr6nica, ~podrâ la urna seguir sacralizando un veredicto colectivo?
Una aritmética solemne
Recordémoslo: en la teoria clâsica la majestad (maiestas) es la presencia que da cuerpo a la superioridad de un poder. Ahora, si la majestad de las monarquias absolutistas penetraba la resplandeciente espiritualidad de la plebe, la de la democracia representativa se rige por un libreto menos elocuente. Para alimentar la conciencia de una
Para una presenraci6n de esta din:imica en el conrexro francés, véase Michel Offerlé, 1993.
--
.r----.
Olivier \hl
276
rontinuidad d< p<tt<nwcia, "co nHa cru;i pot <nt<tO <n la ,okmnidad d< la op<taciôn d<etotal. Al grndo qu< "tia fàcil conduit qu< la mbmnia dd pu<blo val< ,obt< todo
romo una atiunédca ab<trncta. Potqu< [ru;t[tuit una romunidad pro=al <Sant< todo un in<ttum<nto d< m<dida. M<tlida d< la> pt<f<c<ncia>, d< la> ronducu<, d< la> tdacion« d< fu,aa. Pata mucho< ob"tvadot« « una <Vid<ncia. La calidad dd pod<t d<mocti· tien" [otmula y" t<fl<xiona a navé< d< lo< acbittaj« ciiiado< qu< ptoduc<. En una lucha pot reunit la mayotia d< lo< <u!Iagio<, <n la pc<mnci6n d< una d<Voluci6n dd
pod<t op<tada pot un <impk inv<ntatio' d d< lo< voto< <Xp«'ado<. En"" nu<VO otd<n poli tiro la influ<ncia d< la opini6n, cuando m<n<>' d< la qu<
otganiza la œnovaci6n p<ti6dica d< '"' intétpt<t<<, a>igna al pod« un œttitotio inu<i· cado' la indmidad d< la ronci<ncia. Habiêndo" al<jado dd univmo tumultuo<O d< la calk, ,[do ptivikgiado d< lo< damot<S, "d' d< la o<t<ntaci6n y d< la t<puuci6n, otgani'" una c<pt.,enuci6n poli dca rompkcam<nt< dif<t<nt< d< la otqu<Stada anuOo pot la monatquia abmluti<ta· En d au<œto <Spacio d< la ca<illa d< voto, <n m<dio d< cab ina> y d< caja> d< <Sctudnio<, hda a qui, pmi&cada <n la invocaci6n d< una dd<ga· ci6n y libtada al ju<go d< la> afinidad« d<ctiva>. La maj<Stad d<moccitica no d<p<nd< totalm<n t< d< <Sta do bk vocaci6n' pot un la do, a><gutat ,l tdno <Stadi<tiOO d< la opi·
ni6n, pot ,l otto "tvit d< in<tancia d< apdaci6n a un gobi<tno d< la convicci6n. Un imp<tacivo pa<a d qu< <xi<t<n, <n lo< c<gim<n<' ronc<mpocln<o<, div<t<n< cotola<io<' la id<a dd .uftagio romo opci6n individual fun dada <n la m.On; la a<imilaci6n d< lo<
voto< apdmido< a la naci6n; la igualdad numética d< lo< voto< co mo fundam<ntO in· &anqu<abk d< la tacionalidad poli dca; d t<eU«O a la t<gla mayot[ tatia romo ptincipio
de designaci6n y prueba de alternancia.4
Con todo <StO, ,ha logrndo la mb<rnnia a<[ un édea <k la opini6n <U""'"'' d< roda fotma d< .actali,.ci6n? !..<jo< d< ,Uo. Na di< nunca ha dudado d< la n<c<<idad d< «ta· bkc<t cuidado,m<nt< lo< titual« d< expt<Si6n d< la vox populi. En <U M-r/4 ,.b~ ,[ e>tabledmientn rk iP> admin;,m:done> provinci4/a, publicada <n 1781, N«ket fu< unv d< lo< ptim<ro< <n ptopon<t al c<y una «ttaœgia pata lu cha< contta lo< pa<la<tœntO<· El lanwni<ntO d< una campana d< prewa, d t<Clutami<nto d< alguno k par<cen d m<dio mls aptopiado. lnt<cv<ncioni<mo qu< la oficina d<l «pititu plibliro abi<tta P"' Roland <n d mini<œtio dd int<dot <n mano d< 1792 habtia d< <i<œmad'"t Y lo< ,;. gui<nt« gobi< mo< p<tf<ccionar <n alto grndo. La opini6n pUblica" conv<tcia a<i ' " una maquina<ia <k ronquiWt y d< pt<S<CVaci6n dcl po<kt. Sw; "œn<knciai', '"' "cot<i<
0
'
td', '"' "movitni<n to<" no ,olam<nœ" ron<tauban, romo la acci6n d< la ..,Dn <n cl «pacio pUbüro.' Fu<ton cr<ado< o impu"to< pot <Scenado< « p«ifico<. Salon<'• club<'•
Sobre'"'' ~n,;do~ndo< d< \, «P";wci' do ' ' do~ocr~;, d~d.,, '""OH"" !hl, 1998.
Véanse, a este respecto, las ob ras clasicas de Jü rgen H abermas, 199 3, 1990.
Rituales electorales y majestad democrati ca 2 77
peticiones, canciones, carteles, banquetes, periodicos, conmemoraciones: todos modos de representacion que, concebidos como procesos de comunicacion social, permitian fabricar esta fuerza dominante ante la cuallas figuras de autoridad eran Hamadas a comparecer. El arte de crear ode imponer el asentimiento vino a subvertir el uso crftico de la razon. y de la forma mas sencilla posible, pretendiendo instruir, depurar, revelar una opinion publica presentada como veleidosa o inmadura. Ya Pascallo habia observado: "La fuerza es la reina del mundo y no la opinion. Pero la opinion es la que usa la fuerza. Es la fuerza la que hace la opinion". 6 La democracia no se sustrajo, pues, al imperativo de majestad. Para colonizar lo imaginario de la nacion se presto a la exhortacion de los signos. Los del ritual electoral pero también los de las recompensas honorfficas7 ode las precedencias civiles y militares: signos de estado que, al igual que las esta tuas de las plazas publicas, el machacar de los himnos o los nombres de las calles ya estudiados por los historiadores, instituyen y alimentan una forma de sacralizacion, prueba de lealtad y de obediencia.
Emitir un voto es, en la democracia representativa, una operacion familiar. A irnagen -podrfamos agregar- dellugar que la acoge: unas cuantas mesas de maclera, generalmente colocadas en forma de herradura, en un extremo, una cortina corrida sobre una silueta anonima, frente a una urna que vigilan uno o varios escrutadores, ésta es toda la aparente majestad del sufragio. Un gesto y un ambiente que evocan una continuidad sin fiebre: una practica que ha llegado aser tan rutinaria que frecuentemente se reduce a un simple medio de contabilizar las opiniones individuales. Es olvidar que la operacion electoral no se reduce a la mera expresion de una opinion. Su aprendizaje pasa por la puesta en escena de un espacio consagrado, aquél donde el voto se sacraliza, donde adquiere su pleno val or demostrativo -la casilla de voto, verdadero templo de la opinion-, también aquél, mas restringido, que han protegido generaciones de cajas de maclera blanca, y cuyo acceso corona y elimina a la vez el derecho de sufragio: la urna de la integracion civica.
Un templo de la opinion
Habilitado por la circunstancia, el espacio electoral debe responder a algunos imperativos. Es necesario que trace limites, establezca actitudes, materialice valores. En suma, que se pliegue a un ideal de racionalidad y de funcionalidad. Desde 1848, en Francia, las autoridades administrativas no han dejado de garantizar que "ellugar de don de saldra
6-Pascal, 1912: 203. Olivier !hl, 2000a.
278
Olivier /hl
----el d.,tino de F<anda debe "''"' <odeado de calma y de mpeto ".' Pweba de que el POde, de la, um., fue P<lmem pen,.do como un '"'tituto del pode, de b calle. A la .,. t6dca vlndicatlva de la <ovuelta el voeo opone la e<oenog,afla de una adh,;o
0 •dendo,. e lndlvidual;,ada, una adh.,;on gatante de la legltlmidad de un acto de delegaci6n. El fiente a fœme de la boleoa de voto y del lù,ii, del dudadano condenzud
0 y del amotinado •angulna.io fotma pme, co mo "'bemo,, de Jo, lugar., co mun, de la maj.,oad democtàtica. H.,., Jo, peti6dico, pa<a analf..bet., que con ftecuenda ,
00
las canciones populares lo retoman:
Si, la voz del progreso ordenada por Dios mismo
ha prodamado este derecho para nosotros sacrosanto, el derecho de conferir el honor del rango supremo al poder unico por todos nombrado;
no por las mil voces precursoras de la tormenta, no el puebla ahito de p6lvora y de bronce
sino la naci6n en calma emitiendo sus sufragios al incorruptible escrutinio [ ... )9
La pt"cripd6n de !, violenda '< b.,. en la edificad6n de un "-'pacio que conmlne a '"-'peta.J., finm.., de la civdidad electotal." Al penettat en la •ala de votad6n el el ectot de be acept.,. di,oda. •u g"-'to de"'' dem;, activida,J., •ocial.,. Debe ab,traee m compottamiemo de'"' taim paniculati,.., y po nene un a 'U«te de unifotme civico. Co mo anooa Michael Walzet, "lm dudadanm emcan en el !Om politico exclu,;. vamente con •u• "'gumento" mdo, Jo, bien<.< no politien, --..cm., y ponafollo,, tltulo, y gtado,_ deben dejme en el ve.<tidot''. ' ' De ahi que la =ilia de voto '< .,;.
mile a un vecdadem •an tu.,.io civico. La legi•bci6n elecrotal '< mu"-'tta panicubtmen
te pumiiJo,. en"'" "'P<cto. Y a" ttate de P«•cripcione.< acecca de la ptohibid6n de pott.,. atm.,, el teclamo de Jo, votante,, !, œglamentaci6n de la pte.<entad6n de cactele.< electotal., ode la <eglamemad6n de la. enttad., a k ,.Jade e.<cwtlnio, la leg;,. ladOn aliema un ptoce.<o de neuttalizad6n œfotzado •in c"at d.,de el •lglo Xtx.
Expt.,i6n de una tept"-'entad6n del vinculo politico, el c6digo electotal e"ablece una '-'pede de cocd6n ptotectot. Hace del reclneo electmal un "-'paclo œglameneado en el que el Hu jo de enttad.., y •al id., e.<ci emictameme codificado. E,.a "Padalizad6n del
Archivos comunales (Ac) de Limoges, circular prefectoral del 7 de diciembre de 1948. 9
Anonimo, 1850: p. 4. 10
Yves Deloye y Olivier Ihl, 1993. 11
Mickaël Walzer, 1983: 304.
Rituales electorales y majestad democrâtica 279
escrutinio esta. orientada por el imperativo del autocontrol. El elector debe plegarse a un modo de expresi6n que privilegia las nociones de "decencià' y de "reservà'. Una érica de la responsabilidad o, mejor, una civilidad electoral, que obliga a los ciudadanos a autodisciplinarse, es decir, a aceptar su propia docilidad dvica.
Elegir la alcaldia o la escuela pûblica como sitio de votaci6n en Francia no es un hecho ajeno a esta situaci6n. El que en muchas comunas rurales estos lugares sean iguales, ubicados ademas en el centro del pueblo, 12 refuerza su primada simb6lica. Antes e incluso durance la Revoluci6n, las asambleas electorales se celebraban en las iglesias, con una algarabia y un ir y venir incesantes. Aglomerando a veces a varios cientos de personas, las asambleas, formadas después de la misa o en ocasi6n de una feria, presentaban un rostro comunitario. Se increpaba a los notables y se les interrogaba sobre los problemas del pueblo. También se aprovechaba la ocasi6n para informarse de los acontecimientos nacionales, zan jar una querella catastral o abrir una disputa sobre derechos forestales. Durante las elecciones, que en ciertos casos duraban varios dias, no se guardaba silencio mas que para el anuncio del resultado de una ronda de escrutinio. Desde entonces, en virtud de la frontera que traza, la casilla de votaci6n establece "una especie de vado 16gico". 13 Aisla al elector del mun do exterior y contribuye a inspirar "un respeto casi religioso por este gran acto de votar". 14
La introducci6n de cabinas aisladas a partir de 1913 acentu6 esta dimension de sacralidad al trastrocar el orden ritual que dominara en Francia a lo largo del siglo XIX.
Hasta 1914 la practica del voto descansaba en la transmisi6n por el elector al presidente de la casilla de una boleta no cubierta, de formata y de textura heterogéneos. Después de redactar la boleta fuera de la casilla, el elector viene a presentarse ante el presidente de la asamblea, el ûnico habilitado para recibir la boleta, generalmente doblada en dos. El elector presenta su cédula de elector (su convocaci6n a la asamblea electoral) a uno de los asesores, que desprende una de las esquinas antes de devolvérsela, en caso de que haya una segunda ronda. Al mismo tiempo, el asesor constata el voto del elector inscrito en la planilla electoral. La cédula no se le devuelve hasta que el presidente, que verifica que la boleta no esconda otras, la introduzca en la urna. Esta ûltima parte del ritual electoral es entonces sancionada por la formula can6nica "Vot6". 15 En ausencia de la
12 Sobre la alcaldfa co mo lugar simbolico de la Republica, véase el ani! isis de Maurice Agulhon, 1984: 167-193. Recordemos con Marcel Mauss que "la mayorfa de las ciudades no celebran con indiferencia sus cultos en un si rio cualquiera, sino en lugares consagrados por el mito", 1967 (1947): 239.
13 Émile Durkheim, 1985 (1912): 55. 14 Paul Bert, 1883: 15. 15 A. Maugras, 1893: 7 1. Esta disposici6n fue retomada por el Artfculo 38 de la Ley del 5 de mayo de
1855 y precisada por el Artfculo 25 de la Ley del 5 de abri! de 1844. Se seguid. imponiendo hasra la reforma electoral de 1988, que insriruini la obligacion para el elector de anorar su firma al rn argen
-....J'
O livier lhl
cabina, y rambién del sobre, el uso de loque se ha dado en llarnar "bolera de voraci6n" se inscribe en una serie de ri ros y de conducras cuya repetici6n ordenada tiene la finalidad de traducir la soberanla de una conciencia colecriva: la de un pueblo que se sabe consciente de sus derechos ranto co mo de sus deberes, y sobre rodo irnpaciente de rnanifesrar su voluntad politica. Después de la adopci6n de las leyes del 29 de julio de 1913 y del 31 de rnarzo de 1914, la escenografia del voto se rnodifica: se introducen la regla del voto sin sobre y la obligaci6n para el elecror, antes de votar, de aislarse en una cabina derras de una cortina para preparar la bolera de su elecci6n. Hasra entonces poseedor del rnonopolio del acceso a las urnas, ahora el presidente de la casilla ya no puede interponerse entre la caja de escrutinios y el elector. Cambio significativo: el resrirnonio de una dependencia personalizada es rernplazado por la equidad de una deliberaci6n rnotivada. El elector ya no tiene que rernitirse a un rercero para curnplir con sus adernanes: puede y debe asurnirlos cornpletarnente. Para ello es necesario que haga u~ recorrido ordenado, descrito en estos térrninos por un proveedor de cabinas:
El elecror, al enrrar en la alcaldla, hace consrar su idenridad y roma un sobre de la mesa de boleras. Luego sigue la direcci6n indicada por las flechas, penetra en una de las cabinas e inrroduce su bolera en el sobre. Al salir de la cabina se dirige hacia la casilla de voro, muesrra el sobre al presidente y él mismo lo inrroduce en la urna; luego sale de la sala de escrutinio. 16
Corno si para dirigirse hacia la caja de escrurinios hubiera que pasar la prueba del recogirniento en lo que algunos insisren en llamar "el confesionario obligatorio", "el pequefio monurnento" o "la cabina fantasticà'.17
Esta escenografia electiva tiene su historia. Que adernas no es enterarnente europea. Apareci6 en 1857 en el estado del sur de Ausrralia y se difundi6 por rodo el mundo en unos cuantos decenios: en 1872 lleg6 a Gran Bretafia, en 1877 a Bélgica, en 1884 a Noruega, a partir de 1890 a los Esrados Unidos y Am érica Latina, en 1903 a Alemania. Desde la adopci6n de estaAustralian ballot, se supone que el elecror goza de una doble protecci6n. Por la frontera que establece la sala de votaci6n y por la cabina en la que encuentra con qué llenar su boleta, libre de toda presi6n (boleta en blanco, tinta, pluma, sobre .. . ). Estos dispositivos no irnpiden, por supuesro, ni las manipulaciones de
de la planilla electoral y también la adopcion de urnas transparentes. Para el juego de la codificaci6n en materia de expresion de sufragios, véanse Yves Delaye y Olivier Ihl, 1991: 4 1-170.
16 A.C. Limoges, circular publicitaria de la empresa Bardou, Clerc & Cie, con fecha de 20 de octubre de 1913. Las cabinas de asilarniento propuestas seran experimentadas por primera vc:z en las elecciones legislativas parciales de la cuarta circunscripcion del distrito de Sceaux, el9 de noviembre de 191 3.
17 Alain Garrigou, 1988: 24-45 .
281
Ri tua les electorales y rnajestad dernocrâtica
op'"'6" •'· '" alguoo• "'"O"· la o;,ulgad6• O<l oooœoidO dd ,ufragio. P<tO dtual"''"" ofœc<O la hnag<" d< uo d,cwt docado d< autonocnia pot hal>e< ,;do wcnsmu-,.;0 '"uns<' <1< cavln y <l< ddib«ad6n. El ,\<cto< pu<<l< <i<"<l< "'" mom<nto p<"'"""" solo anœ la ucna, qu< <i<b< œdbit d ,alioso sob« qu< pcot<g< d s<cœto <1< ,u ,oto· Y d <l<p6sito in<li,;<lual d< la bol< ta'" la ucna s<ti la <l<mo""'d6n pUblica <1< la ca\i<la<l <1<1 ciu<la<lanoo "no ,on'" Fcancia ciu<la<lanos qu< patcidp<" <n la ,;<la pUb li ca mis qu< aqudlos qu< s<an capac<s d< '"""' '"la sala d< una al cal dia y patars<
"gui dos ddan« d< la ucna sagca<li' ."
La caia de Pandora de \a democracia En 186 5, un os "'""' ant<" d< las d«cion<' municipal<', un cal Alex Dufcalss<. c& <l<n<' d< T«n>' Roug<. c<'ca d< Ribdtac '" Dotdof>a, '"'ia al ministto dd lnœdot un pcoy«to d< ucna pa<a <qui pat al conjunto d< las oomunas ftanc<s>S· El inv<ntot <' bi<n c<eibido. S< <ncacga a un a fabdca d< la œgi6n pacisina la fabdcad6n d< 30 000 pi aas ,ada<las '" hi<tto con pla cas d< cine. ;El nuovo mod<lo d< caja d< "'ctutiniol
Utnas qu< s<tân o,aladas y <'Win ootonadas COU,\ igui\a, attibUW dd Jrnp<t\0
y simbolo d< la glotia pata toda Fcanda. F.>;tatin adocnadas con coconas <1< hojas d< robk y d< \autd pa<a g>la<dona< nu<"ttOS dct«hos d,;oos y s<Oala< nu<"ttas con-
qui""' y ,;cwdas, qu< <"ta<in <numctadas. Mo""''"" w bajottdi<Y< al <n>P'nu\o< Napok6n !ll d< pi<, con la cabaa ootonada• ' iO,<'tido d< ,u capa imp<dal. oon la Constituci6n <n una mano y '" la oua d c<ttO imp<dal. A. su alœd<dot ittadiati la p<tsonificaci6n d< todo aqudlo qu< oon"ituy< la dquaa <1< \os pu<blos y qu< d <mpctadot ha ,difica<lo con tanW ,;goe la cdigi6n, la agdcultuta, las att<"• la indU"ttia y la ci<ncia. Sob« <'tas ucnas \c<œmoso lmp<do Fcancés. Sufcagio Univ<tsal."
A.un cuando la pcopu<"ta <l< "'" inv<ntot finalm<nt< no pcosp<t6, no• da pœcio-sas indicacion<' sob« d ,alot <l< los m<cani•mos [ocmal<" qu< dg<O la acti,;da<l ,\«total. Eo pdm<' luga<. la ,oluntad d< con'"tit a la ucna '"un sopott< d< d,voci6n poli ci ca oonficma, oomo si fu<ta n<c<.ado, qu< la no< ma ,\<ctotal s< œfl<ja si<n>P" <n una dcamatutgia pa<ticu\at, expt<'i6n <l< una d<finici6n "'P'dfica Ml ,;nculo politico." El pcoy<CW d< <quipat a las oomun>' con un moddo <"tandad,.ào <1< ucna œvola, '" s<gundo \ugat, la influ<ncia ct<ci<n« d< un id,.\ <1< unifotmi<lad qu< ua duc<
--18 Eugène De\ahaye, l923: l)2. " h.N. F t en 59-96, " "' D•"'""' D< l'imP''M"" """""' d'iMbli' .m •""' ••'fo""" P"" li ,.f fr'<' "'''""'J,uu wuto li'""'"'"'" dr l'EmP'" fr'"''"' m'"'""'"· 4 PP
20 Richard Rose, H.arve Mossavir, \967.
-.... ,,' -----
.r----
Olivier \hl
282
el p>'ajo do una <ogulaci6n <ocial a una regulaci6n inmumontal, aquella on vi<tud do la cual son las disposiciones juridicas y el equipo de infraesuucrura electoral garanti
zados por el estado los que aseguran la autonomla de la instituci6n electoral. Duran te la primera mitad del siglo XIX la selecci6n de las urnas, de su formato, de
su sistema de cerradura, correspondia en gran medida a las comunas. Con el advenimiento del sufragio universal, en cambio, las cajas de escrutinio son objeto de una reglamontaci6n mi< preci<a. Do la <implo monci6n del po<ibk u<o do una caja (A<ticulo 48 do la Ley del 19 do ab dl do !831) a l>' «poci&cacion« <écnica< <ob re l" condiciones de apertura, de uaslado y de cierre (Ardculo 5 de la Ley modificada de 1913), la evoluci6n es manifiesta. Ya sea por la acci6n de la jurisprudencia o al término de la actividad legislativa, las prescripciones promulgadas en este sentido son mas numerosas y mas rigurosas. Como si la aparici6n del numero en la escena poHtica, y sobre todo la institucionalizaci6n de la competencia entre partidos pollticos impusiera un mayor formalismo en los ritos electorales. En realidad, los acuerdos ticitos y locales
de ayer han si do sustituidos por reglas. de funcionarniento estandarizadas. Sin pretender entrar en el detalle de este movimiento de estandarizaci6n,
21 senala-
remos algunas de sus particularidades. Con las insuucciones de Ledru Rollin, del6 de abril de 1848, sobre las "operaciones preparatorias para la celebraci6n de asambleas electorales", la urna comienza a afirmarse co mo un objeto solemneY La inquietud suscitada por la multiplicaci6n de las secciones de voto y el agrandarniento del cuerpo de electores indu jo, cierto, a la revaluaci6n de la importancia de los dispositivos formales en la realizaci6n del gesto electoral. El establecimiento del sufragio directo, sin condici6n de empadronarniento, para todos los varones mayores de 21 anos, domiciliados en la comuna durante los ultimos seis meses (ésta es la realidad del "sufragio universal" adoptado en Francia en marzo de 1848), no representa solarnente una conqui<ta do pdncipio, también ua<wma pwfundamont< lo< elomonm< o<ganiwcional«
21 Olivier lhl , 1993. 22
Valorizaci6n que se mani fiesta ya por una singularidad lexicografica: el uso de la denominaci6n "ur-
nà' , en vez de un sintagma descriptive co mo "caja de escrutinio" . La asimilaci6n de este ob jete con la gran vasija que se utilizaba en la Antigüedad para depositar las cenizas de los muertos, recoger agua
0
\o.'"''"""''" \o. """""5 00 ~'"""'"·s'""' y •igoifia uoa ~luu<Od de io•ccibi> la pcle>ia dd voto en el corazén del imaginarlao an ti guo, de afirmar una filiaci6n percibida a la vez como gratifican-te y distintiva. Seglin el Grand Larousse de la langue française (1989: 6347) , esta asimilaci6n se impU
50
a pa>ti> do maliadœ dd ,igio ;ax. Sio =i=go• ooo d ad~oimiwoo de laT= Roe'"""' \" p•iod· p•~ diœioo~i" igoo>~ d uoo ekcro,l de la '"'b" ' uma' • ffi""""' ''"Y'~pidi,, ediuda a P""' de 1885 por Marcelin Berthelot y Camille Dreyfus, no induye mas que dimension funeraria y mo-
"'"'"''" dd œ,mioo ("\'mue admi,ble du oœu> do p,~çoi• 1, > S> Deoi•, ou œllo de Loui• xvn Su importancia electoral fue consagrada en la expresi6n "ir a las urnas", que en los anos cincuenta
sancion6 la adecuaci6n automatizada entre el objero Y la circunstancia, la parte y el todo.
Rituales electorales y majestad democratica 283
de la operaci6n electiva. Y a no son las 250 000 boletas de los privilegiados de la monarqufa que toca a su fin loque las urnas tienen por misi6n recolectar, sino las de mas de nueve millones de ciudadanos que acuden por pleno derecho al santuario del voto. En cuanto a la urna, se le otorga un nuevo estatus, que refleja la aritmética abstracta en la que a partir de ahora se despliega el proceso electoral. Resolver el desaffo del numero es la primera de las tareas asociadas a esta tecnologfa. Testimonio de ello son los resquemores de Ledru Rollin, que insta a colocar "una o varias cajas" en la mesa de la casilla, "en caso de que el gran numero de boletas impida que quepan rodas en la misma caja. Cuando la urna se llene, las nuevas boletas se depositaran en otra". 23 Segunda misi6n para los soportes materiales del voto: hacer coincidir el modo de votaci6n con las exigencias que caracterizan a la ciudadanfa republicana. Este punta suele quedar en la sombra. Sin embargo, es determinante. Después de 1848 deja de haber "asamblea electoral", en el sentido estricto del término. Lejos de ser la concreci6n de una deliberaci6n colectiva y simultanea -cosa que permida el caracter restrictivo de los colegios electorales de la monarqufa censataria-, la elecci6n sanciona la agregaci6n contable de opiniones manifestadas en orden sucesivo y al término de un procedimiento individualizado.24 De golpe, ya no hay relaci6n que una a los votas entre sf: se elaboran y se manifiestan independientemente de toda relaci6n de contigüidad o de sincronia. A partir de ahora la caja de escrutinio es el unico vfnculo entre las deliberaciones atomizadas del electorado.
Es verdad que con la Tercera Republica viola luz una voluntad de retornar a la simultaneidad electiva. El escrutinio tiene lugar durante una sola jornada y siempre en domingo: disposiciones que, co mo observa Adhémar Esmein, "guardan para el cuerpo electoral entera el sentimiento de su unidad real".25 Comparada con la situaci6n inglesa, esta formula parece preservar lo esencial: del otro lado del Canal de la Mancha, las constituencies, es decir, los colegios electorales, no son consideradas fracciones ordenadas de una soberanfa indivisible, sino unidades independientes; cada burgo, cada condado experimenta el voto a partir de un calendario relativamente aut6nomo, y en
23 Una nota especificaba cui! era el modele de urna necesario para la universalidad del voto. Véase la circular num. 19 del6 de abri! de 1848.
24 Modalidad de votaci6n que se desprende directamente de la ampliaci6n del derecho de sufragio pero que en el memento de su adopci6n despert6 reservas y rericencias. Por ejemplo, para Barante (1849: 24}, "cuando se plantean las preguntas mis importantes, en el memento de decidir sobre la forma y la suerre del estado, es indispensable que no ignore el significado de las palabras el ciudadano al que se le pida su parecer, y que sepa de qué habla. Interrogar la opinion o, para hablar con mis exactitud, solicitar la voluntad de aquellos que ni siquiera pueden comprender el semide de la preguma no es un procedimiento razonable". Adhémar Esmein, 1927, t. 1:892.
todo caso sin ocuparse de t.inidad ni de simultaneidad. Ello no obsta para que incluso bajo la Tercera Republica ninguna copresencia real amalgame a los votantes entre si. Emre los miembros de este agrupamiento ocasional que establece la logica abstracta de las listas electorales no hay ni homogeneidad social ni solidaridad a toda prueba. Como si, acto periodico pero secuencial, el gesto de votar inscribiera desde ahora el principio de su coherencia, no en la aprobacion implfcita de una "asamblea" deliberariva, sino en la uniformidad de los instrumentos que miden su desenvolvimiento.
La accion reglamentaria del Estado se tradujo también en un notorio reforzamiemo de la centralidad de la urna. lnvestida de una potencia sagrada, rompe ahora la cominuidad espacial de la sala de votacion. Incluso constituye su primordial referencia. A partir del umbral que su presencia delimita, la existencia prosaica de la casilla de voto se abre a otra realidad: la realidad prestigiosa donde se decide el parvenir de la nacion. En este sentido, la urna pone en escena una apertura de la comuna hacia la historia. Es una frontera que distingue y contrapone dos mun dos, uno pro fano, anclado en lo cotidiano, y otro cualitativamente diferente en el que se juegan los grandes desaf1os poli ticos del pais. De ah1 su importancia. A través de la urna transita una opinion colectiva, se experimenta una identidad comun, se realiza la participacion en un absoluto. Razones todas que hacen que su silueta efectue una verdadera ruptura de nivel: la urna consagra la irrupcion de lo polftico en la patria chica y liga simbolicamente la suerte de la comuna a la existencia trascendente de la nacion. A tal grado que a Georges Pioch le fue posible senalar sin tardanza a "la muy dvica mayoda que se dirige muy juiciosamente hacia las alcald1as, hacia las escuelas, donde un altar uniforme: la urna, se propon1a para su devocion".26 Y a Paul Bert vislumbrar que las jovenes generaciones educadas por la Republica experimentaran, al aproximarse a la "simple caja de maclera blanca colocada sobre la mesa de voto [ ... ] una emocion semejante a la que sienten los creyentes cuando se aproximan al altar"Y
~Es posible seguir dudando? Los rituales de la democracia no son soportes abstractos, expuestos al libre juego de la interpretacion. Poseen una elocuente materialidad. A esto se debe que dar forma a las caractedsticas que se les han asignado es esencial para comprender el juego social en el que estin implicadas. Las elecciones no remiten solamente a las disposiciones de los que estin en condiciones de conocerlas sino a los tejemanejes que su dinimica puede reconocer. Depende también de los procedimientos, el ambiente, el equipo, con los que se enuncia y se anuncia cada decision colectiva.28
Objetivados por una historia, moldeados por representaciones, los ri males electorales
26 Georges Pioch, 1914: 204. 27 Paul Bert, 1883: 15. 28 He desarrollado esre aspecro en Olivier Ihl , 2000b, especialmenre pp. 21-60.
285
Rituales electorales y rnaiestad dernocrâ~
gco<'"" <U pwpio <lit<ma de <igno< y de oo«umb«<• de oompeœncia> y de oonv<n· oon«·" Impo<ibk cmon<"• oonfundit la pticdca dd vo<n ---"' "dct<Cho individual ,ag<ado que fuc oonqui«ado po< nu«tto< pad<« de la Rovoluci6n f<anc<<>, y cuyo carie«' dcbcmo< co=<YM· que dd m,;, humild< hac< d igual de ln< omnipoœn«<"coo la opci6n dwo.-al.~ Mwo< aûn con la adunê<ica de las opinion<' recogi<las. La ci<cci6n po«< una dnunatutgia «pcci&ca, ju<camcnt< aquclla que pa<ti<lasi<>' y adv<t-
5
arios de su codificaci6n se esforzaron por dorninar.
Un ritual de Estado !{abicodo dc<encadcoado un ptoc«O de acultunci6n dvica, d ti tuai cl<cto.-al ,ufti6 vituknto< ataqU<' do<d< wdo< \o< iogu\o<. Lo< gtupo< ana<qui<taS y t<VO\uciooa<iO< dcounciaton oon vigo< "la wdina dd <u&agin uoivmal", d "voto .aqueodot" o la> "umas homici<las" ." Parn d anatco-<indicali<ta Victo< Gtiffudh«, "d m&agio univ<t· ,al dcb<tla "'' t<kgado al almacén de act<'otio< de la bucgu«ia" ," cd tic> que t<wm6
cl ditig<n« de \a cGT, Victo< Pougcto "El dcmoctati<mo po< mcdio del mecanlimo dd mfcagio univ<«al da direcci6n a \o< incon.:i<nœs, a \o< cardigtado< ... y <nfoca a \a>
minodas que tta<n con<igo d potvcnit"." Las élit« oon«cvadotas no fucton mwo< amenas. Pcn<emo< <n Al ph on« Ka«, quicn en 1848 ataCÔ <in oonœmp\acion<' c<tas "umas don de ln< boton<' del pantal6n y \o< lui<<' de o<O tienen cl mi<mo, p<to y cl mi<mo valut".~ En tt< \as <entcncia> oonua cl ,u[tagin univet<al ésta " repit< <in c«a<'
<i no « pond«• cl votn w [unci6n à< la <ituaci6n famüia<, del métito o de la [onuna,
ln< vain<« jcti<quioo< en \a bas< del \aro <ncial <etin ttasttocado<. Sena! de que cl nu<· vo ti rual del voto o<taba ttastomando \a antigua divi<i6n à<\ uabajo po\itioo. Mis aûn,
o<taba dc<cmbocando en una tcdi<ttibuci6n de \o< tccu«O< à< inRucncia y de kgiti· midad en mano< de caàa gcupo wcial. Pot «O fuc vivamcntc impugnado oon toda una <eti< analogias fal<amcn« fami\ia«<· Un ,o\o cjcmp\oo al œc\amat cl t<gtc<O al voto
plural, Eugène Delahaye hace una cornparaci6n:
--" Pa~ """'omp='"" "'" lu• •i•œm~ deVOW ~lu< &udo< Uuido<, "'"'' ,.mb>'o, jwold Ru<k,
1974. ~ A.D. Vu<\\"• 13 M oc.S2, P'""'"' d<>b<il <k 1902, <i~i' d<200 <j<mpl>'~ 31
Véase el célebre panfleto de Octave Mirbeau, 1902: 5.
32 L'action syndicaliste, 1908, citado por René Rémond, 1982: 568.
33 !dern. 34
Cirado por Philippe 1hévenet, 1910: 4.
286
.çr--
Olivier lhl
[ ... ] pretender que polfticamente un soltero deba tener en la region una parte de influencia igual a la del padre de familia es pretender que el pan de una libra suficiente cada dia para la alimentacion del soltero es igualmente suficiente para alimentar a una familia de 15 personas: padre, madre y 13 hijos. Una sola boleta de voto es suficiente para el soltero, pero ridiculamente insuficiente para el padre de muchos hijos.35
En suma, que para que los efectos igualitarios del sufragio universal sean aniquilados, los derechos politicos deben estar en proporcion con los cargos asumidos por cada individuo. El peso relativo de cada boleta no debe expresar una identidad abstracta y genérica ("un hombre, un voto") sino las caracteristicas sociales del propio votante. Es verdad que el modelo esd. presente en el mundo del accionariado ode las cimaras de comercio y de industria: el de un voto ponderado seglin el poder financiero de sus agentes.
Entre las instituciones hostiles a la logica impersonal y contabilizable de la papeleta de voto, la jerarquia cat6lica ocupo duran te mucho tiempo un lugar privilegiado. Ilustracion de ello es la enciclica Sapientiae Christianae de Leon XIII, al definir los deberes civicos de los cristianos.36 Publicada en enero de 1890, especifica el camino que se debe seguir en caso de conflicto entre la pertenencia a la "Iglesia universal" y lapertenencia a la "comunidad republicana": los catolicos deben "volver a los principios cristianos y seguirlos en todos los aspectos de su vidà'. Una forma de extender la esfera electoral de las reglas y de las normas promulgadas por Dios. De convertir a los fides en "ciudadanos cuyo mandata es servir a los imereses de Dios".37 En materia electoral , esta concepcion desemboca en una exhortacion perfectamente clara:
Estos preceptos con tienen la regla a que rodo catolico de be conformar su vida publica. En definitiva, ahi donde la Iglesia no prohibe la participacion en los asuntos publicos, se de be dar apoyo a hombres de probidad reconocida y que prometan ser dignos de la causa catolica, y por ningun motivo estara jamis permitido preferir a hombres hostiles a la religion.38
Debido a que las condiciones de realizacion del gesto electoral no tienen nada de accesorio, dado que determinan hasta la naturaleza del juicio implicado, el poder temporal nunca dej6 de prestarle la mayor de las atenciones. "De la forma en que se reglamente
35 Eugène Delahaye, 1923: 33. 36 Arthur F. Urz (coord.), 1979, vol. 3: 2167. 37 William Ossipow, 1979: 68. 38 Leon XIII, 10 de enero de 1890, reproducida en Arrhur F. Urz, 1979: 2 167.
Rituales e lectora les y majestad democrâtica 287
el sufragio depende la ruina o la salvaci6n del Estado." La advertencia de Montesquieu
nos ayuda a comprender. Organizado por la burocracia de Estado que controla el calendario electoral y convoca a los electores, el voto "capta"39 a los ciudadanos. Constituye un rito de inregraci6n cuya escenografia moviliza los valores dominantes de cada sociedad: la Naci6n, la Laicidad, el Pueblo Soberano, la Opinion Publica, la Igualdad, esto es, categorias abstractas objetivadas por el momenro electoral y a las que dora de existencia co mo si fueran naturales. La funci6n poli rica del ritual electoral aparece enronces con claridad: la elecci6n funda la legirimidad del orden democrarico estatalnacional al consagrar la majesrad de la soberania del pueblo. El ritual crea con este fin un nuevo lenguaje: el de los grandes numeros electorales, indisociables de los porcentajes que expresan, arirmética que constiruye el principio de legitimaci6n del gobierno. Votar es no solamenre desempatar equipos que rivalizan para rener acceso a las posiciones de poder, no solamenre traducir una preferencia colectiva sino reunirse en un colegio electoral cuyas fronceras imaginarias se confunden con las de la comunidad nacional. Es hacer posible y expresar una solidaridad sin consenso. 40 La democracia ya no se encarna en el orden concreto de los cuerpos individuales, pero sigue siendo dependienre del orden burocr:irico, de las fun cio nes y de las pu estas en escena. Sus defensores reconocen perfectamenre una majestad que no es el pueblo: la majesrad del Estado. Un poder de sacralizaci6n en el que la democracia encuenrra una referencia dos veces mas grande que ella, en virtud de su capacidad par poner bajo su cuidado la figura idealizada de la naci6n.
Para una sociologfa hist6rica del acto de votar
O bjeto de conquista social, fuenre de rivalidad politica, desde hace 200 afios la operaci6n del voto es materia de una inrensa valorizaci6n simb6lica. Celebrada como el fundamenro del orden democr:itico, la elecci6n se ha convertido en la figura probada de la participaci6n civica. A tal punto que las malas hierbas de la evidencia, nutridas por la familiaridad que rodea ahora al gesto electoral, han acabado por extenderse sobre las circunstancias de su definici6n y las condiciones de su difusi6n. Sin embargo, en su misma organizaci6n la operaci6n del voto acaba represenrando mas que un simple daro técnico cuyos deralles habria que restituir. Constituye un procedimienro complejo esrablecido en funci6n de desafios politicos espedficos. A esto se debe que el aero de Votar no podria reducirse a la opinion individual que se emite en respuesta a una es-
39
La expresi6n esta tomada de Benjamin Ginsberg, 1986. 40
Sobre esta caracterisrica de los ri rual es poliricos, véase James W Fernandez, 1965.
~--
288 Olivier lhl
tructura de oferta particular. Producto de una historia social y cultural, corresponde a un sistema de coacciones, de posturas, de creencias al que los electores tuvieron que acostumbrarse progresivamente. Prueba de que su 16gica es también la de una practica. Sus coordenadas formales delimitan las condiciones de una experiencia: la de una interdependencia donde la individualidad ciudadana se exacerba al mismo tiempo que se elimina. El sitio donde tiene lugar la operaci6n del voto, los procedimientos que especifican su desenvolvimiento peri6dico, los elementos que le dan su rostro habituai (cabinas, urnas, sobres) no tienen nada de anecd6tico. El ejercicio del gesto electoral pasa por el uso funcional de un espacio encargado de garantizar su operatividad. Y co mo el simbolismo del voto exige una puesta en escena espedfica, semejante gesto, por furtivo que sea, resulta indisociable de un marco material que da testimonio de su solemnidad. Prueba de ello es el vocabulario electoral. Su historia esta intimamente ligada a dispositivos formales cuyo pape! es esencial para la inteligibilidad del ri rual democratico. Un ejemplo: el término "sufragio", que originalmente designa un tiesto de ceramica que servia para emitir un voto favorable {su.lfragium). Después indica una petici6n, un deseo de intercesi6n dirigido a los santos, y mas tarde una reivindicaci6n de legitimidad por los arriburos de legalidad que supone. Una historia marerial de la democracia debe dar cuenta de estos hechos.
El voto como experiencia ritual, actividad social y politica, es tanto el territorio co mo el repertoria del proceso de integraci6n dvica. De ahi el interés de las investigaciones centradas en el estudio de las practicas electorales, comolas que se desenvuelven en el tiempo y en el espacio. De ahi, también, la ventaja de una lectura de varias voces, abierta a diferentes temperamentos de investigaci6n, que movilice diversas tradiciones de estudio. Por la especialidad que implica, los c6digos normativos que echa a andar, las resistencias que despierta, la escenografia del voto desafia los esfuerws de comprensi6n del investigador aislado. Porque también debe ser captado en su inscripci6n social, material, procesal o consuetudinaria, el conjunto de gestos electorales obliga a recursos conceptuales, a desviaciones analiticas para las que el polit6logo no esta necesariamente preparado. Da fe la cuesti6n de las relaciones con el espacio, constitutivas no obstante de toda dinamica de representaciones colectivas y de la mayoria de las manifestaciones publicas de autoridad. Resulta determinante en la instalaci6n tanto como en la normalizaci6n de las casillas de voto. Para saber si el dialogo entre las disciplinas, esto es, entre las metodologias que las definen, podri por si solo poner remedio a este estado de cosas. De todos modos, romper con la representacion idealizada del voto es una invitaci6n que suscita al mismo tiempo una cierta confusion. ~C6mo sacudir la quietud que acompaiia a esta secuencia de accion ahora invisible a fuerza de institucionalizarla? ~C6mo mantener en suspenso el ti po de enunciado gracias al cual el voto se reduce a una "opcion electoral", a una "opinion sincera y deliberada", esto es, a un ins-
Rituales electorales y majestad democratica 289
trumento democd.tico en si mismo? Frontera de un horizonte mental considerado insuperable, la legitimidad del voto se insinu6 en lo mas profundo de nuestras certi
dumbres. A tai punto y tan bien que su aparente claridad puede servir, a su pesar, de almohada de holgazan y nos disuada para que sustituyamos la intima convicci6n por la demosrraci6n. Es el meollo de este campo de investigaci6n. Sacudir los limites de estos habitos de pensar es afirmar la idea de que también la democracia electoral puede ser material de analisis, no solamente el soporre de un credo o un motivo de orgullo, sino el objeto de una raz6n critica preocupada por profundizar en sus promesas y subvenir sus justificaciones.
Bibliograffa
AGULHON, M.AurucE
1967 (1947) "Le maire. Liberté. Égalité. Fraternité", en Pierre Nora (coord.), Les lieux de
mémoire, t. 1, La République, Paris, Gallimard, 1984, pp. 167-193. AN6NIMO
1850 Le suffrage universeL À Louis Napoléon. Par un Marseillais, Paris, Imprimerie Paulin Rees.
BAKER, KEITH MICHAEL
1993 Au tribunal de l'opinion. Essais sur l'imaginaire politique au XV/Ile siècle, Paris, Payor.
BARANTE, PROSPER BUGGIÈRES
1849 Questions constitutionnelles, Paris, Victor Masson. BERT, PAUL
1883 De l'éducation civique, Paris, Picard-Bernheim. BERTHELOT, MARcELIN Y CAMILLE DREYFUS (ed.)
1886-1902 La grande encyclopédie, Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts, Paris, H. Larnirault y Société Anonyme.
D ELAHAYE, EUGÈNE
1923 On va voter. Simples réflexions avant les élections générales de 1924, Rennes, Éditions du Nouvelliste.
D ELOYE, YVEs 1998
"Rituel et symbolismes électoraux. Réflexions sur l'expérience française", en Raffaele Romanelli (coord.), How did they become voters? The history of.franchise in modern European representation, La Haya, Kluwer Law International, pp. 53-76.
290 Olivier lhl
DELOYE, Y. y ÜLIVIER lHL
1991 "Des voix pas comme les autres. Votes blancs et votes nuls aux élections legis
latives de 1881 ", Revue Française de Science Politique, vol. 41, 2 de abri!, pp.
141-170.
1993 "La civilité électoral: vote et forclusion de la violence en France", en Philipe
Braud (coord.), La violence politique dans les démocraties européennes occidentales, Paris, :LHarmattan, pp. 77-96.
2000 "La République et le sacré", en La démocratie en France, Marc Sadoun
(coord.), Paris, Gallimard, t. 1, pp. 138-246.
DuRKHEIM, ÉMILE
1985(1912) Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, p. 55.
ESMEIN, ADHÉMAR
1927 Éléments de droit constitutionnnel français et comparé, t. 1, Paris, Sirey.
FERNANDEZ, ]AMES w 1965 AmericanAnthropologist, 67 (4), pp. 902-929.
GARRIGOU, ALAIN
1988 "Le secret de l'isoloir", Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 71-72, marzo,
pp. 24-45.
GINSBERG, BENJAMIN
1986 1he captive public. How mass opinion promotes state power, Nueva York, Basic
Books.
GRAND LAROUSSE DE LA LANGUE FRANÇAISE
1989 t. 7, Paris, Larousse, p. 6347.
HABERMAS, jüRGEN
1978 L'espace public. Archéologie de la publicité comme dimensione constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot.
lHL, ÜLIVIER
1993
1998
1999
2000a
'Turne électorale. Formes et usages d'une technique de vote", Revue Française de Science Politique, 43 (1), pp. 30-60.
"Les fraudes électorales. Problèmes de définition juridique et politique", en
Raffaele Romanelli (coord.), How did they become voters? 1he history of franchise in modern European representation, La Haya, Kluwer Law International.
"Le tabernacle de la démocratie", Libération, Paris, diaro del 17 de octubre.
"Une déférence d'État. La République des titres et des honneurs", Commu-nication, 69, enero, pp. 115-137.
2000b Le vote, 2a. ed., Paris, Montchrestien.
MAUGRAS,A. 1893 Code manuel des électeurs et des éligibles, Paris, A. Giard y E. Brière.
Democracia electoral, discurso e institucionalizaciôn 2
MAuss, MARcEL 1971
lntroduccùJn a la etnogrtifia, Madrid, Ediciones ISTMo, Colecci6n Funda
menros 13 (traducci6n de Manuel d'Ethnographie, Editions Payot, Parù 1967). MIRBEAU, ÜCTAVE
1902 La grève des électeurs, Paris, Les Temps Nouveau. ÜFFERLÉ, MICHEL
1993 Un homme, une voix? Histoire du sujftage universe~ Paris, Gallimard. ÜSSIPOW, WiLLIAM
1979 La tmmfonnati,n du ""''"" pclitiqu, dm, i'Ég/is,, L."""''· l:Âge d'Homme PASCAL, BLAisE
1912 Pensées et opuscules, edici6n de Burnncsvig, Paris, Hachette. PIOCH, GEORGES
s.f. 15 000! La foire électorale, Paris, Paul Ollendorf (1914). RÉMOND, RENÉ
1982 "Pouc une h;>to;œ poHc;que du ;uifrnge un;ve"d", en Gémd Con•c ee al (coords.), Itinéraires. Études en 1 'honneur de Léo Hamon, Paris, Econ6mïca, pp. 563-574.
RosE, RicHARD Y HARVE, MossAvrR
1967 "Vocing md decc;on" ' fimcdon.J •n.J)"ii', Mitical Studie;, 1 5 (2), pp. 173-201. Rusi<, ]ERROLo
1974 "Commenc, The Ameûcon deccoc.J un;v'"" ;pecul.c;on •nd ev;denœ", American Political Science Review, 68, pp. 1028-1049. THÉVENET, PHILIPPE
1910
Quelques réflexions sur nos élections et sur notre état social actue~ Grenoble, Typographie Allier Frères.
Uyz, ARTHUR F. (coord.)
1979 La doctrine sociale de l'Église à travers les siècles: documents pontificaux du XVe
au XXe siècle, publicados e introducidos por Arthur F. Urz, con la co1abora
ci6n de Médard Boeglin, vol. 3, Basilea/Roma/Paris, Herder/Beauchesne er ses fils, 1979. WALZER, MICKAËL
1983
Spheres ofjustice. A defence ofpluralism and equality, Nueva York, Basic Books.