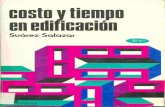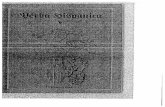Rionda, Luis M., Saúl Salazar y Abbdel Camargo (2007) "Un ensayo de participación inducida", en...
Transcript of Rionda, Luis M., Saúl Salazar y Abbdel Camargo (2007) "Un ensayo de participación inducida", en...
LATINOAMÉRICA: REDES,CIUD1DES ACTORES Y DEMOCRÁCIA 75 Análisis de la coyuntura, teoría e historia urbana
• ENSAYO
2Resignificación del espacio público y construcción de la nueva democracia Francisco Rodríguez
• EXPEDIENTE
5Redes de organizaciones civiles después de la alternancia política Laura Loeza Reyes
11 Mesas Técnicas de Transporte: instrumento de participación ciudadana Rosa Virginia Ocaña Ortiz Melissa Abache
• EXPEDIENTE
18 Un ensayo de participación inducida Luis Miguel Rionda Ramírez Saúl Salazar Jiménez Abbdel Camargo Martínez
26Gestiones innovadoras, com.p~titi~i~ad ypartlclpaclon Betina Schürmann
33Movimiento campesino, centralismo politico y gobierno de la alternancia Anne Sutter
• TESTIMONIO
4OVoces migrantes, espacios ~~blicos y navegaclon en internet Miriam Cárdenas Torres
48 Ordenamiento terr~torial, actores sociales y democracia Miguel Angel García Gómez
52 Dicotomía e interacción: Estado y sociedad civil* Jacqueline Oliveira Silva Marcelino Pies
59 Policía comunitaria y redes cafetaleras, políticas y de derechos humanos Evangelina Sánchez Serrano
• EXPEDIENTE 1III1III_.._IIII....~~;jlIIIII..IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
Un ensayo de participación inducida1
CIUDADES 75, julio-septiembre de 2007, RNIU, Puebla, México
Luis Miguel Rionda Ramírez* Saúl Salazar Jiménez** Abbdel Camargo Martínez***
El camino recorrido por el proceso de democratización en México ha estado enmarcado por eventos sociales y políticos que tienen, como base, nuevas prácticas y
relaciones entre los actores sociales. En este sentido, una de estas relaciones innovadoras es la organización y participación comunitaria a través de los comités de vecinos, que ha sido una experiencia impulsada desde hace varios años en los diferentes órdenes de gobierno en el país.2 En este trabajo nos referimos, en particular, a la política pública establecida desde los gobiernos, estatal de Baja California, y municipal de Tijuana, sobre este tipo de estrategia de vinculación. Entre los objetivos más destacables que se han procurado, con la formación de este tipo de organizaciones ciudadanas, está el de facilitar, a los gobiernos, la instrumentación de programas sociales y, en segundo lugar, el de alentar la organización de los ciudadanos alrededor de la búsqueda de soluciones a los problemas más sentidos de sus comunidades vecinales.
La experiencia nos indica que, en el transcurso de los últimos diez a quince años, se han formado cientos de comités de vecinos en las colonias populares de Tijuana, en especial para resolver problemas de infraestructura urbana -drenaje, pavimentación, caminos de acceso, etcétera-, logrando establecerse como una figura de primer orden en la organización de las comunidades vecinales y como un instrumento de participación colectiva. Sin embargo, en este modelo de concurrencia, se han desarrollado continuidades y rupturas a lo largo de este tiempo. Mientras que, en algunos casos, los comités nacen y desaparecen al concretarse el propósito para el que fueron creados -actuando así como grupos de interés-, en otros se mantienen los lazos de comunicación y participación en una
* Universidad de Guanajuato, Campus Sur. Correl: riondal@hotmail. com, Página personal: www.luis.rionda.com.mx.
** El Colegio de la Frontera Norte, Área de Proyectos Especiales. Blvd. Abelardo L. Rodríguez N" 2925, Zona del Río, 22320 Tijuana, Baja California. Correl: [email protected].
*** Instituto Federal Electoral en el Estado de Baja California, Consejo Distrital 08, Consejero Electoral. Correl: [email protected].
:unplia gama d~ proLlemll.s comunitarios -organizaciones de la sociedad civil.
Justificación
Los comités vecinales son un modelo de organización cívica de larga data en nuestro país,3 pero con menor raigambre como esquema formalizado y promovido desde el Estado. Los vecinos suelen emprender acciones conjuntas y organizadas para proteger sus intereses o proveerse de servicios, pero es menos usual que su organización responda a una política oficial deliberada, que expresamente busca la participación social. Éso es precisamente lo que se buscó en Baja California yen Tijuana, en los últimos años.
No obstante el tiempo transcurrido desde la implementación primera de este tipo de experiencias de vinculación social, y lo exitosa que ha resultado con relación a varios proyectos de intervención y desarrollo social, los gobiernos todavía no conocen con precisión cuál es el verdadero alcance de estos comités vecinales, los problemas en su proceso organizativo, sus dinámicas internas, así como los factores que hacen que unos tengan una vida efímera y otros perduren.
Esta razón justificaba la necesidad de un estudio a profundidad sobre la evolución de las estrategias organizativas vecinales, de tal manera que las políticas públicas, orientadas hacia la promoción de la participación ciudadana, puedan sustentarse en la experiencia acumulada a lo largo de estos tres lustros.4
La sociedad organizada
El desarrollo urbano reciente de nuestro país se ha caracterizado por su crecimiento acelerado y la frecuente ausencia de previsión de las necesidades de los habitantes de las ciudades. El avance de la industrialización y de las actividades vinculadas a los servicios, en detrimento de las regiones más relacionadas con la producción primaria -que con regularidad son también las que concentraron históricamente a la población
provocó, desde los años cincuenta del siglo pasado, que se desencadenaran flujos de población tendientes a concentrarse en relativamente pocos focos de atracción: las zonas urbanas (Stern, 1979). Los desequilibrios regionales promovían - y promueven- esos traslados masivos de población, que pronto desbordarían las áreas tradicionales de colonización en las ciudades, favoreciendo la implantación de numerosos asentamientos nuevos y la expansión física de las zonas metropolitanas. Evidentemente, con el crecimiento vendrían fenómenos como el disparo del mercado de la vivienda urbana y el incremento explosivo en la demanda de servicios municipales.
Los nuevos asentamientos desbordaron a los viejos "barrios" y "cuarteles", y se transformaron en "colonias", "fraccionamientos", "desarrollos" y demás. Diversos intentos de planificar este crecimiento a nivel municipal y regional fracasaron ante la dimensión y fuerza del movimiento poblacional. En la realidad se impusieron dos modelos alternos para los nuevos asentamientos: 1) el del fraccionamiento privado y comercial, usualmente regulado y formal, y 2) el de la urbanización popular periférica (UPP), que a su vez tuvo dos modalidades: la ocupación irregular de terrenos -privados, sociales o del Estado- y los fraccionamientos de interés social, tanto los impulsados por los gobiernos, como por particulares (Ramírez, 1986 y 1995: 21-31).
El problema de la demanda creciente de vivienda o de suelo para la misma, ha sido resuelto en buena medida por parte de los propios demandantes y por intermediarios interesados. Esta intermediación se constituyó en una fuente de poder político, así como de recursos económicos, para los que la detentaron. Muchos líderes de colonos hicieron así carrera política y/o amasaron fortunas. De esta manera, la participación social de los colonos fue pronto mediada y manipulada, con efectos desmovilizadores y desconcientizadores. Además, las frecuentes componendas en las que caía el intermediario con el Estado, y sus agentes, acrecentaron la cultura política autoritaria, el clientelismo y la pasividad, de los ciudadanos demandantes de espacio para habitar.
La autoorganización era así un objetivo que se lograba sólo en pocas ocasiones, y algunos de esos casos fueron documentados por especialistas académicos, como Juan Manuel Rarnírez Saiz para Guadalajara, Jorge Alonso Sánchez para Ciudad Netzahualcóyotl, Jorge Balán y Mario Cerutti para Monterrey, etcétera. Pronto, los conjuntos organizados de colonos podían devenir en grupos de presión política, en bases de apoyo electoral y/o, incluso, en profesionales de la invasión de terrenos. Por supuesto, también se pueden encontrar casos en donde la concientización de los colonos ha permitido una mayor independencia de los intermediarios, la gestación de capacidades compartidas de gestión y negociación con las agencias del Estado, así como una percepción social de que la vivienda y los servicios son derechos de los ciudadanos que no deben perderse a causa de la escasez de recursos económicos en las familias inmigrantes o de reciente constitución.
Entre los autores académicos que dominan en el campo de análisis de las relaciones entre los distintos niveles de gobierno y los ciudadanos, se percibe un acuerdo en el sentido de que la democracia requiere de la construcción de instancias intermedias de organización comunitaria, tales como las asociaciones civiles y los comités vecinales, que para el contexto mexicano se significan como nuevas formas de participación y de representación (Guillén, 1995; Merino, 1995; Ramírez, 1995; Hernández, 1999; Ziccardi, 2000; Cabrero, 2001). En contraste con los Estados
Unidos de América en donde el asociacionismo tiene una vieja tradición, que fue descrita por el trabajo clásico de Alexis de Tocqueville (1993)5, en México carecemos de la misma en buena medida como resultado de la cultura política autoritaria, estatista y centralista (Alducín, 1986 y Secretaría de Gobernación, 2003) que heredamos, tanto de nuestra raíz histórica española, como de la nativa.
En nuestro país, por ejemplo, según la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2003 (ENCUP), solamente 17% de los entrevistados en la muestra representativa nacional declararon participar o haber participado en alguna asociación de vecinos, colonos o condóminos. Y solamente 5% declaró que formaba parte de alguna asociación civil. 60% declaró que confía nada o casi nada en las asociaciones de ciudadanos. 84% dijo que nunca ha trabajado junto con otras personas para tratar de resolver problemas de su comunidad. Y 57% consideró difícil o muy difícil organizarse con otros ciudadanos para trabajar en una causa común.
En general, el ciudadano mexicano contemporáneo es poco participativo e interactuante en la resolución de los problemas que le afectan directamente. Es por eso que el intermediarismo, el clientelismo y el oportunismo político, tienen todavía demasiada presencia en las relaciones Estado-ciudadanos. Es por ello que las organizaciones ciudadanas en general y, en particular, las de vecinos, revisten tanta importancia para la definición de políticas públicas que busquen incrementar la participación y la autogestión como nuevas modalidades de desarrollo social, más acordes con les nuevas tendencias democráticas que, al menos en el ámbito electoral, privan ya en nuestro país.
Las organizaciones de vecinos -comités, asociaciones, uniones- son una expresión innovadora de la nueva cultura democrática que debe fomentarse con una estrategia "de abajo hacia arriba", es decir desde la sociedad misma hacia las instancias del Estado. Solamente mediante un proceso cultural y educativo de mediano plazo es posible transformar las tendencias inerciales del autoritarismo anacrónico. Paulo Freire (1971), pedagogo brasileño defensor del ideal de la formación educativa como medio de liberación del oprimido, inició en los años 1970 una corriente político-educativa que, en consonancia con una época radicalizada y militante, cuestionaba las raíces mismas del orden social y económico imperante. Su apuesta se vinculaba con la búsqueda de la "humanización" de los individuos y sus colectividades mediante la autoliberación: "(... ) la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos: liberarse a sí mismos y liberar a sus opresores."
La propuesta de Freire puede sonar un poco extemporánea en momentos como los actuales cuando privan los valores vinculados al liberalismo individualista y, con ello, el acento creciente en las propuestas de una autorrealización egoísta y competitiva. El concepto mismo de "liberación" puede sonar anacrónico en tiempos en que se asume, generalmente, que el individuo es responsable de su propio destino. Sin embargo, es sumamente rescatable su postulación de búsqueda de la autoliberación mediante la conquista de la conciencia y la noción de trascendencia, tanto en el nivel personal, como en el comunitario. Apostarle a las capacidades autogestivas de los ciudadanos ayudaría a superar el paternalismo y el asistencialismo que aún campean en las políticas oficiales e, incluso, en los programas privados o sociales.
Ahora bien, sobre los comités o asociaciones de vecinos, estas corporaciones son una célula elemental para la consolida
19
ción de la nueva cultura democrática participativa y "liberadora". Las prácticas democráticas deben imperar al interior de los comités para que realmente cumplan una función educadora y definidora de relaciones horizontales con los diversos niveles de gobierno y sus agentes. De lo contrario, se mantendrían las relaciones autoritarias y de intermediarismo que durante décadas impidieron que los vecinos de las colonias urbanas asumieran una actitud más proactiva en la resolución de los problemas que les afectaban.
Este estudio de la realidad social de los comités vecinales de Tijuana, se apoyó en la realización de trabajo de campo directo, que consistió en la selección de doce colonias o asentamientos urbanos de esa ciudad, en los que se ensayó un acercamiento cualitativo a la realidad de las organizaciones vecinales, mediante las técnicas de la tradición socioantropológica:
• Entrevista a profundidad (Taylor y Bogdan, 1996: 100-131),
• Grupos focales6 (Margen, 2001; Patton, 2002; Gibbs, 1997; Kreuger, 1988), y
• Estudios de caso (Tarrés, 2001: 249288).
Selección de casos
De acuerdo al directorio de Comités de Vecinos elaborado por el Ayuntamiento de Tijuana, en el periodo que comprendió los años 2001-2004, se pudo registrar a 348 comités, que se despliegan en seis delegaciones administrativas del municipio de Tijuana (Cuadro 1). Dado que se contó con información proveniente de seis delegaciones administrativas, se decidió que los casos se eligiesen de entre todas ellas para garantizar su representatividad, por lo que se seleccionó entre uno y dos casos por delegación, para un total de doce.
Los criterios de selección fueron los siguientes: 1) antigüedad del comité, 2) motivo de formación, 3) área geográfica, 4) número de miembros que lo conforman, 5) representatividad ante el gobierno, colonia y organizaciones sociales, así como ante otros comités.
Se rescataron, mediante la técnica del grupo focal, las percepciones de los miembros de Comités de Vecinos sobre su organización, su conciencia de participación, su interacción con el Estado, así como el manejo de la intermediación y los liderazgos.
Modalidades diferenciales adoptadas por los comités vedDales
Son diversas las razones que conducen a la formación de los comités de vecinos. Éstas, a su vez, han determinando Ycondicionando el funcionamiento y permanencia de esas organizaciones vecinales.
Cuadro 1 Conformación de los Comités de Vecinos por Delegación en el Municipio
de Tijuana, 2004
Nota: Algunas sumas del número total de comités no coinciden con el número total de comités creados por año, debido a que no existe registro del año en que fue creado el comité. Fuente: Elaborado con base en información de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Baja California, 2006.
" Sectores
~~ R~s Iil'tj~ret
~~;;~4f" NÚ1IIerode
,'<
Comitésit' 't
creados, ~. ~_...,...,. <
pQr.~ño
La Presa Florido / Miguel 73 41 32 2001 l
Alemán /
Insurgentes
La Mesa Florido / La Mesa - - - 2002 46
/ Los Pinos / - - - 2003 18 Sánchez Taboada - - - 2004 7
100 40 60 1999 l
Otay Otay - - - 2001 2
- - - 2002 84
- - - 2003 9
- - - 2004 4
49 24 25 2002 20 -
San San Antonio de - - - 2003 15 Antonio de los Buenos / Salva - - 2004 14 los Buenos Tierra / La G1aria / 61 25 36 2000 l
Francis;:o Vi!!a
Zona Centro - - - 2001 3 Centro
- - - 2002 27
- - 2003 23
- - - 2004 5
11 7 4 2002 9
Playas de Playas / Lomas del - - - 2003 l
Tijuana Porvenir - - - 2004 l
54 16 38 2002 20
Total - - - 2003 16
- - - 2004 18
348 153 195 - 345
- - - - -
El taller de grupo focal permitió detectar la gran variedad de causas que motivan a los colonos a conformar o dar origen a un comité de vecinos, y de cómo ésta no es la única forma de organizarse ni tampoco es adoptada de forma permanente. Todo lo contrario: se encontró que los comités transitan de una modalidad a otra y, con ello, dejan ver la necesidad de crear un ambiente que haga sencillo dicho paso.
En cuanto al objetivo que dio pie a su surgimiento, a continuación se presentan las cuatro modalidades que se detectaron entre los comités sujetos a estudio:
Comités por obra
A través del taller de grupo focal se pudo detectar que, inicialmente, el surgimiento y conformación de comités de vecinos obedece a la necesidad que manifiesta la población en satisfa
20
cer las necesidades de obra pública de sus colonias o fraccionamientos. Entendiendo por obra pública, la pavimentación, el alumbrado, la introducción de agua potable y alcantarillado, instalaciones deportivas, etcétera.
Sin embargo, aunque no es la única modalidad adoptada por estas juntas vecinales, es la primera que manifiestan los presidentes de los diferentes comités de vecinos, pues la falta de obra pública es lo que los impulsa a organizarse y a formar un comité.
Comités por colonia o área geográfica
Ligado al tema de los servicios públicos se encontró que, el actuar y la presencia de los comités de vecinos, se desarrolla dentro de una delimitación territorial que el municipio establece, ya sea al inicio de su conformación, cuando convoca a la población a que forme un comité de vecinos, o bien, ante una petición por parte de un grupo de ciudadanos que pide ser reconocido por las autoridades del ayuntamiento.
El referente geográfico es un elemento a resaltar, puesto que establece las fronteras de organización y acción de las tareas de los comités de vecinos. Al tiempo que delimita responsabilidades y facilita la organización en el conjunto de los comités.
Comités por causa social
Aunado a lo anterior, a lo largo de la vida y desarrollo del comité de vecinos está presente, en el inconsciente colectivo, su carácter social, que no solamente va ligado a la necesidad de llevar servicios públicos a las colonias, sino, también, brindar orientación y educación cívica a sus miembros mediante la participación, para así coadyuvar activamente en la solución de los diversos problemas de los colonos, constituirse en vehículo de comunicación con las autoridades, buscar subsidiariamente la seguridad pública, facilitar servicios educativos y de salud, etcétera. No obstante, el móvil principal que da pié a la formación de un comité de vecinos tiene que ver, con la búsqueda de un beneficio colectivo que se traduce en un beneficio social.
Comités políticos
Finalmente, está el carácter o sentido político que adquiere un comité de vecinos y que tiene que ver con los compromisos que asume con las autoridades municipales y que, a su vez, condicionan el funcionamiento o permanencia en una colonia o fraccionamiento. Su acción política no forzosamente va ligada a un vínculo partidista, sino al eventual desarrollo de una toma de conciencia del valor político de su participación e, incluso, de la construcción de una posición ideológica frente al resto de los agentes sociales.
La formación inicial del comité de vecinos, tal y como lo mostró el desarrollo del grupo focal, se inicia con necesidades básicas de los colonos. No obstante, su innegable carácter político se evidencia, a partir de las relaciones que tienen con las autoridades municipales y que se dan de dos formas:
• Cuando se busca que les atiendan peticiones y acuden directamente con las autoridades municipales, compartiendo eventualmente mensajes de corte político -ya sea compartiendo o rechazando la ideología de la administración en turno-, y
• Cuando las autoridades municipales buscan a los comités para obtener votos en una contienda electoral, aunque esta búsqueda sea a nivel informal.
A manera de conclusión parcial, los diferentes comités de vecinos de la ciudad de Tijuana presentan diferentes modalidades según su objetivo primordial. Sin embargo, cabe resaltar que su actuación no se limita exclusivamente a una modalidad, por el contrario, se observa cómo transitan de una a otra según las necesidades cambiantes del momento. Además, dicho tránsito no presenta un patrón de comportamiento a seguir; es decir, el origen de un comité de vecinos puede darse bajo la modalidad de instancia promotora de obra pública, o bien, por una causa social, por área geográfica o política y, sin embargo, no mantener la función inicial a lo largo de su vida sino, más bien, evoluciona y adopta diferentes modalidades que van cambiando y que obedecen a factores, tanto internos, como externos.
Construcción de liderazgos
En el inicio de la conformación de los diferentes comités de vecinos se pudo detectar la naturaleza que adquieren, en términos de su actuación, tanto con la población de las colonias, como con las autoridades del municipio. Los presidentes de los comités de vecinos evidenciaron los distintos tipos de liderazgos que construyen, ya sea al inicio como a lo largo de la vida del comité. A continuación, se presentan algunos tipos de liderazgo que se percibieron como resultado del taller de grupo focal.
Liderazgos naturales
Se percibe en algunos individuos una iniciativa natural, fundada en una personalidad de por sí atractiva y convocante, que es empleada para conjugar las voluntades comunitarias y así conformar un comité que se aboque a solucionar los problemas comunes, básica e inicialmente, de obra pública en las colonias. Las reacciones de algunos de los líderes participantes se orientaron hacia la necesidad de organizarse efectivamente buscando solucionar los problemas de sus entornos sociales
1m Me_al. ¡; • i 21
inmediatos. Se pudo constatar la existencia de voluntad convocante y habilidades de organización y asociación en la iniciativa de conformar el comité a pesar de que, en el caso de los asentamientos promovidos por inmobiliarias, son éstas las que tienen que inducirlos y conformarlos, para luego informar a las autoridades de la existencia de los nuevos comités.
Liderazgos inducidos
También se pudo detectar y ubicar comités cuya conformación fue producto de una orientación, tanto de las autoridades, como de las diferentes inmobiliarias que construyen conjuntos habitacionales.
Con relación a las inmobiliarias, el papel que juegan en la conformación de comités consiste en su obligación de convocar y estimular a los habitantes de los condominios para que inicien la conformación de un comité vecinal. No obstante, en ocasiones hacen caso omiso y trasladan la responsabilidad a las autoridades del municipio, y, en el peor de los casos, no existe ninguna instancia que los promueva o reconozca.
En cuanto a las autoridades, es frecuente que éstas sean quienes convoquen y promuevan la formación de los comités de vecinos. Sin embargo, el taller arrojó que lo hacen de forma tardía y a partir de que los comités exigen e insisten en ser reconocidos.
Liderazgos clientelares
Se pudo evidenciar la existencia de comités cuya organización y funcionamiento está muy supeditado al municipio, debido a que éste es quien determina apoyos, programas, etcétera, para implementar en las colonias, así como en la solución de los problemas. El clientelismo consiste en la dependencia exagerada de un grupo de vecinos hacia las autoridades inmediatas, con las que desarrollan una relación subordinada y que involucra la correspondencia mediante un eventual apoyo político o electoral.
Liderazgo democrático
El grupo focal permitió determinar que, para la conformación de muchos comités de vecinos, se siguen prácticas democráticas, en donde la población es la que decide quién ocupará los diversos cargos de un comité y nomina a sus liderazgos de forma colegiada y democrática - no inducida-. Son prácticas que se evidencian, especialmente, entre los habitantes de condominios y en algunos colonos de asentamientos populares, pero que, con el paso del tiempo, disminuyen su representatividad legítima debido al desgaste y la caída de la participación activa en las asambleas, actividades grupales y obligaciones mutuas. Además, en algunos comités, las autoridades municipales no intervinieron mayormente y dejaron la organización interna en manos de sus integrantes. Ésto puede promover el surgimiento de liderazgos democráticos, pero, también, de los autoritarios por falta de cultura cívica e información.
Esquemas de participación
Se detectaron, básicamente, tres esquemas de participación que adopta el comité de vecinos. Son representaciones que se adoptan o se amoldan al desarrollo que evidencia el comité a lo largo
de su historia vital. Se encontraron los siguientes rasgos de participación entre los comités, según su esquema de desarrollo:
Asambleístico
Este tipo de participación es el que fundamenta el espíritu representativo comunitario y participativo en que debe basarse el desempeño ordinario de los comités. Esta dinámica permite la toma de decisiones legitimadas por el debate previo, la ponderación colectiva y la asunción de resoluciones mediante la votación y el imperio de la mayoría. La designación de las mesas directivas de los comités, la defInición de su objeto social, las estrategias a seguir y el plan de trabajo, son productos que deben transitar y ser avalados por la asamblea de asociados o de vecinos. Los reglamentos de los comités vecinales defInen a este mecanismo, como el procedimiento necesario para ayudar a la construcción de acuerdos, mantener la legitimidad de los mismos y califIcar a los representantes como vínculos válidos con las autoridades.
El grupo focal arrojó que, en los doce casos de estudio, la modalidad bajo la cual fueron elegidos los dirigentes de los comités de vecinos, fue siempre mediante una asamblea general. Asimismo, éste es el mecanismo que la mayoría de estas asociaciones utiliza para la toma de decisiones ordinarias. Sin embargo, la dinámica de las asambleas, frecuentemente, puede caer en ritmos largos y cansados por falta de orientación hacia los fmes, moderación efIcaz de los debates, e incapacidad para arribar a conclusiones compartidas. Ésto puede conducir eventualmente a la apatía, el desinterés, el ausentismo y la decepción, abriéndose la puerta a potenciales oportunismos, la corrupción de los fInes del comité y, al fInal, su desaparición defmitiva.
Individualista
Los protagonismos personales y los liderazgos individualistas excesivos pueden perjudicar la organización comunitaria. Aunque la conformación inicial de los comités permite un involucramiento activo de sus miembros, que acceden a organizarse a través de asambleas democráticas, se evidenció, en las narraciones recolectadas en la dinámica de grupo focal, que, transcurrido el tiempo, disminuye la participación de sus miembros, así como el interés de los colonos, al convocar a cierto número de personas muy motivadas y protagónicas, pero que no traducen su liderazgo en resultados palpables e inmediatos. Se manifestó que, en algunos casos, se han llegado a realizar reuniones de trabajo del comité directivo con la participación tan sólo del presidente, el secretario y el tesorero, y la ausencia del resto de los miembros del comité. Las asambleas pueden padecer el mismo fenómeno. Pronto el comité pierde su sentido de representación grupal y asume una función diametralmente distinta, más vinculada a los intereses individuales de líderes, protagonismos personales, o una existencia "virtual" del comité, sólo vigente en el papel. Ésto puede ser útil para las estadísticas ofIciales, relativas a la participación social municipal, pero no ayuda a resolver los problemas vecinales.
Cuando los intereses individuales y egoístas comienzan a privar por sobre los comunitarios -como, por ejemplo, cuando la participación exige dedicar tiempo y esfuerzos que no reciben remuneración alguna, lo que va en detrimento de los intereses particulares del individuo-, la participación decae y comienzan las tendencias centrífugas en el comité, que pronto
sucumbe ante esta tensión creciente entre lo individual y lo comunitario. La participación debe verse estimulada, de continuo, mediante la persecución -y logro- de nuevos objetivos comunes, que espoleen el interés del vecino por mantener su concurrencia e intervención en asuntos del común.
Representatividad y efectividad
Los entrevistados manifestaron que, inicialmente, al comité de vecinos se le observó como un grupo que gozaba de representatividad ante la población de las colonias gracias a su espíritu inicial como estrategia eficaz de vinculación con la autoridad. Sin embargo, consideran que con el tiempo se va generando un desgaste en esta representación legítima como consecuencia de la falta de atención efectiva a sus peticiones ante el ayuntamiento, a tal grado que se les llega a desconocer como voceros de la población y a verse marginados o ignorados por parte de las autoridades. Su legitimidad debe verse reforzada, permanentemente, mediante la efectividad en sus diligencias ante la autoridad. De otra forma, se cae en la simulación permanente. La participación -yen consecuencia, la representatividad- siempre se verán estimuladas cuando los agentes públicos garanticen con asiduidad los resultados concretos de la labor de gestoría del comité.
Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Los comités de vecinos bien integrados y organizados, con efectividad en sus vínculos con la autoridad, pueden considerarse como uno de los mecanismos más efectivos para acercar a la población y a las autoridades municipales. Son, a la vez, una de las principales instancias de participación ciudadana en la que recaen las peticiones y demandas de los colonos. Pueden convertirse así, de contar con el soporte necesario, tanto en la autoridad, como en la cultura de participación de sus miembros, en los voceros ciudadanos ante el gobierno local.
Son varias las tareas asignadas a los comités de vecinos, según el reglamento diseñado por el municipio. Sin embargo, no todos los miembros de los comités tienen conocimiento de la existencia de esta reglamentación y, por tanto, ignoran las obligaciones que adquirieron al conformar dicha figura.
Incluso, entre quienes sí conocen el reglamento se encontró que no desempeñan todas las tareas contenidas en él. Se enfocan, principalmente, a la dotación de servicios públicos en respuesta a las necesidades primordiales que los habitantes les plantean. Es decir, que no se llevan a cabo otras actividades consustanciales al comité, como son las relacionadas con la promoción deportiva, la difusión de la cultura y la educación, el manejo adecuado del medio ambiente, etcétera. Se considera que primero se tienen que satisfacer los aspectos básicos que propicien mejor calidad de vida, tales como la dotación de agua potable y el drenaje.
Otro hallazgo de esta investigación, fue la gradual desintegración de la estructura de cargos de los comités. Ésto es, que aunque por reglamento el comité debe integrarse por trece miembros residentes en la colonia - un presidente, un secretario, un tesorero y diez vocalías-, a medida que transcurre el tiempo y debido a problemas, como la falta de reconocimiento social, la poca participación de la población y la falta de atención por parte de las autoridades, se genera un ambiente de
descontento y desilusión entre los integrantes del comité, que los lleva a desatender sus cargos e, incluso, a fracturar las relaciones entre ellos, creando así conflictos reiterados.
Saltó a la vista la duplicidad de comités en las colonias, fraccionamientos y condominios. Ésto ha generado un clima de descontrol y desconfianza con relación a la forma como se solucionan los problemas que demanda la población. Esta
CIUD1DES
*TALONARIO DE SUSCRIPCiÓN RED NACIONAL DE INVESTIGACiÓN URBANA Con sede en el DIAU-UAP
Juan de Palafox y Mendoza 208
2° Patio, Tercer Piso, Cubículo 4
Centro, 72000 Puebla, Pue., México
Teléfonos: (222) 246 2832 • (222) 229 5500 ext. 5970
Fax: (222) 232 4506
Email: [email protected]
Web: http://www.rniu.buap.mx
ANUAL (4 NÚMEROS)
México $ 78.00
EUA, Canadá y Centroamérica US 35 Dls.
Europa, Sudamérica y
resto del mundo US 45 Dls.
Números atrasados (c/u) $17.00 (US 4.00 Dls.)
SUSCRIPCiÓN DEL N° AL _
FECHA _
NOMBRE _
DOMICIL10 _
TEL Y FAX _
EMAl L: _
Enviar cheque bancario (no se aceptan cheques
personales), orden de pago (maney arder) o
depósito en la Cuenta Maestra N° 538650 de
Banamex, Sucursal 123, a nombre de:
RED DE INVESTIGACiÓN URBANA, A.C.
23
situación se extiende a la relación con las autoridades del municipio, ya que, de acuerdo a los participantes del grupo focal, no existe una área en especial de atención a los comités.
No existe una capacitación adecuada y permanente sobre las actividades que debe desarrollar el comité de vecinos. Si bien es cierto que se les ha invitado a tomar un diplomado sobre el tema, también es verdad que la invitación no siempre es extendida a todos los involucrados, pues, con frecuencia, se limita al presidente, dejando fuera al resto de los integrantes del comité.
La falta de participación en las acciones de promoción comunitaria, de acuerdo con los asistentes del grupo focal, responde, en gran medida, a la fortaleza o debilidad del sentido de pertenencia en las colonias. Cuando éste es débil, los colonos no manifiestan interés por participar en actividades de mantenimiento, cooperación para pagar servicios como la recolección de basura, agua y alumbrado público. El problema se debe, a que un porcentaje considerable de personas que habitan los fraccionamientos, colonias y condominios, no son dueños de la propiedad, y a que existe un alto porcentaje de rotación de la gente que renta.
Es una convicción compartida entre los consultados, que el desempeñar un cargo en el comité de vecinos, y en el caso específico de quien se desempeña como presidente, debe resultar mayormente una satisfacción personal y de expresión de una vocación de servicio a la comunidad, que no debe ir acompañada de una remuneración o retribución económica. De lo contrario, se perdería el sentido altruista de servicio social y la esencia de participación en un comité de ciudadanos, que debe buscar el servicio generoso a la comunidad.
Recomendaciones
Es conveniente preguntarse, si es necesario que los comités de vecinos mantengan la estructura que inicialmente fue propuesta. Ante ésto se podrían plantear opciones diferenciadas que respondan al tipo de colonia, fraccionamiento o condominio del que se trate, ya que las características socioeconómicas de
Am~"''' Hoy Vol. 44 Pedidos: Edicio~l.JiiiWersidad de Salamanca, Plaza
de San Benito. 23, Palacio de Salís, 37002 Salamanca E~ Correl: [email protected]
sus habitantes y la disponibilidad de equipamiento urbano y servicios son elementos a considerar para integrar a los comités. Se podría elaborar una consulta a los comités más exitosos, buscando que respondan a perfiles diferentes por su historia particular, su perfil socioeconómico, el carácter del asentamiento, etcétera. A partir de esa consulta, se podría definir la caracterización diferenciada de los comités y rescatar las opciones resultantes en un nuevo reglamento municipal, que responda más efectivamente a las realidades de la relación cotidiana de los comités vecinales con la autoridad.
Además, es recomendable garantizar un sensible nivel de autonomía, de tal manera que la reglamentación no ahogue la iniciativa y la participación ciudadanas. Se debe tener presente, que los comités deben responder primordialmente a los intereses comunes de los representados, y menos a las prioridades de los agentes gubernamentales y/o partidistas. En resumen, los actores que intervienen en la conformación de los comités de vecinos deben dar prioridad en lo siguiente:
• Impulsar sustancialmente la capacitación a todos los miembros del comité
• Definir de manera funcional los periodos de designación y renovación de los integrantes de comités
• Revisar la duplicidad de comités en las colonias • Reflexionar en tomo al sentido de pertenencia de los
colonos • Revisar las actividades y tareas que establece el regla
mento municipal en la materia • Proporcionar materiales y equipo inmobiliario, y • Fomentar la vinculación de los comités con el movi
miento amplio de Asociaciones de la Sociedad Civil -el "tercer sector".
Bibliografía
ALDUCÍN, Enrique. Los valores de los mexicanos. México: Entre la tradición y la modernidad, ciudad de México, BANAMEX, 1986.
ALONSO, Jorge. Lucha urbana y acumulación de capital, ciudad de México, Ediciones de la Casa Chata, 1980.
ARZALUZ, María del Socorro. Participación ciudadana en la gestión urbana de Ecatepec, Tlanepantla y Nezahualcóyotl (1997-2000), Toluca, Instituto de Administración Pública del Estado de México AC, 2002.
CABRERO, Enrique. La experiencia descentralizadora reciente en México, documento de trabajo, ciudad de México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2001.
DE TOCQUEVlLLE, ALEXIS. La democracia en América, ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1975.
FREIRE, Paulo. La educación como práctica de la libertad, ciudad de México, siglo XXI editores, 1971.
-- Pedagogía del oprimido, ciudad de México, siglo XXI editores, 1986. GIBBS, Anita. "Focus Groups" en Social Research Update, Winter, Guildford,
University of Surrey, 1997 Consultado ello de marzo de 2004 en: http://www.soc.surrey.ac.uklsrulSRUI9.htm1.
GUILLÉN, Tonatiuh. Gobiernos municipales en México: entre la modernización y la tradición po/(tica, ciudad de México, Miguel Ángel PorrúalEl Colegio de la Frontera Norte, 1995.
HERNÁNDEZ, C.D. "La construcción de gobemabilidad desde el ámbito municipal en México" en Perfiles Latinoamericanos. ciudad de México, FLACSO, junio 1999.
KREUGER, R.A. Focus Groups: a Practical Guide lor Applied Research, London, Sage, 1988.
LÓPEZ ESTRADA, Raúl Eduardo. "Las percepciones de los habitantes de una colonia en pobreza en tomo a su vivienda y servicios urbanos en el área metropolitana dc Monterrey, N. L. México" en Adolfo Benito Narváez
24
(ed). La casa de América, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León!Universidad de Camagüey, 2001.
MARGEN, Geyser. "Para que el sujeto tenga la palabra: presentación y transformación de la técnica de grupo de discusión desde la perspectiva de Jesús Ibáñez" en María Luisa Tarrés (coord). Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en la investigación social, ciudad de México, El Colegio de México/FLAcsolPoITÚa, 200 1, pp. 199-225.
MORALES, Martagloria. La participación ciudadana en las nuevas administraciones municipales, Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, 2000.
MERINO, Mauricio, (coord). En busca de la democracia municipal, ciudad de México, El Colegio de México, 1995.
MERTON, R.K. & P.L. KENDALL. "The Focused Interview" en American Journal 01 Sociology, N" 51, Nueva York, 1946, pp. 541-557.
PATTON, Michael Quinn. "Focus Group" en Qualitative Research and Evaluation Methods, Thousand Oaks, Sage, 3n1 edition, 2002, pp. 385-399.
R.AM1REz SAIZ, Juan Manuel. El movimiento urbano popular en México, ciudad de México, siglo XXI editores, 1986. ÚJs movimientos sociales y la política, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Colección Fin de Milenio, Biblioteca Movimientos sociales, 1995.
RlONDA, Luis Miguel (coord). Estudio diagnóstico del programa de intervención social ZUMAR-FlDEPO, documento inédito, Guanajuato, Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Guanajuato, 2002.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. "Directorio de Comités de Vecinos del municipio de Tijuana, B.C.", Tijuana, Gobierno del Estado de Baja California, 2004.
SALAZAR, saúl. La participación ciudadana: los Agentes Auxiliares de la Administración Pública Municipal del estado de Puebla ¿Mecanismo de participación ciudadana de los gobiernos locales?, tesis de maestría en Desarrollo Regional, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, 2004.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), ciudad de México, SEGOB, 2003.
STERN, claudio. Las migraciones rural-urbanas, ciudad de México, El Colegio de México, 1979.
TAYLOR, S.J. y R. BOGDAN. Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Barcelona, Paidós, 1996.
TARRÉS, María Luisa (coord). Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en la investigación social, ciudad de México, El Colegio de México/FLAcsolPoITÚa, 2001.
zrCCARDI, Alicia. "La participación ciudadana corno componente de la gobernabilidad democrática: el caso del Distrito Federal" en Bailón y Martínez Assad (coords). El siglo de la Revolución Mexicana, Torno n, ciudad de México, INEHRM, 2000.
Notas
Este texto fue posible gracias al apoyo y colaboración recibidos de parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Baja California, concretamente por medio de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, y su titular, el psicólogo Gabriel A. Preciado, quien nos impulsó a desarrollar esta investigación cualitativa durante seis meses. entre los años 2005 Y 2006. Reconocernos su entusiasmo y compromiso social, así corno su autorización para emplear los resultados en la elaboración de este documento académico, que es un apretado resumen del informe amplio presentado ante esa instancia oficial.
2 Algunos estudios recientes sobre formas de organización y participación social, a nivel municipal, se pueden encontrar en Morales (2000), Arzaluz (2002) y Salazar (2004).
3 Habría que recordar la explosión organizacional de carácter cívico que se desplegó posteriormente a los sismos de la ciudad de México, en septiembre de 1985, así corno otras respuestas de autoprotección de la sociedad organizada en momentos de desastre o de amenaza a intereses compartidos.
4 El proyecto se planteó conocer, mediante un esfuerzo sistematizado y analítico basado en técnicas de investigación social cualitativa, las características sociales y organizacionales de los comités de vecinos en la ciudad de Tijuana, y el estado actual que guarda esta forma de organización popular, con sus limitantes y potencialidades, expuestas por sus protagonistas y promotores.
5 Véase sobre todo el capítulo 12. 6 Hay muchas definiciones del "grupo focal" en la literatura especializada,
sin embargo, las principales están asociadas a la idea de que son grupos de discusión internamente consistentes -por compartir una característica en común, corno el participar en una actividad grupal- y organizados para opinar alrededor de una temática. Merton y Kendall (1946), quienes sistematizaron esta técnica y la definieron en sus características actuales. destacaron ciertas características en el desarrollo de grupos focales: asegurarse de que los participantes tengan una experiencia de o una opinión específica sobre el asunto bajo investigación; que una guía explícita de la entrevista - guión- sea utilizada, y que las experiencias subjetivas de participantes sean exploradas dinámicamente - provocando la participación- mediante preguntas únicas y predeterminadas de investigación. El principal propósito de la técnica del grupo focal en la investigación social es lograr una información comunitaria asociada a conocimientos, actitudes. sentimientos, creencias y experiencias, que no serían posibles de obtener con suficiente profundidad mediante otras técnicas tradicionales, corno la observación, la entrevista personal o la encuesta social. Estas actitudes, sentimientos y creencias, pueden ser parcialmente independientes de un grupo o su contexto social, sin embargo, son factibles de ser reveladas por medio de una interacción colectiva que puede ser lograda a través de un grupo focal. Comparada con la entrevista personal. la cual tiene corno objetivo obtener información individualizada acerca de actitudes. creencias y sentimientos, los grupos focales permiten obtener múltiples opiniones y procesos emocionales dentro de un contexto social. Aunque no existen muchos estudios antecedentes en México, en donde se hayan aplicado este tipo de técnicas para la ponderación de políticas públicas, podernos mencionar al menos dos: el que realizó Luis Miguel Rionda, para evaluar el programa para Zonas Urbano Marginadas-Fideicomiso para el Desarrollo Popular (ZUMAR-FIDEPO) del gobierno del estado de Guanajuato (Rionda, 2002), y el trabajo de Raúl E. López Estrada (2001) sobre los habitantes de la colonia Fernando Amilpa de Monterrey (López, 200 1).
URBANO W' 15 Venta y suscripciones: Universidad del Bio-Bio, Departamento de Planificación y Disel'lo Urbanó, Avenida Callao 1202
Concepción, Chile, Tel: (41) 2731406 Y2731422 Fax: (41) 2731038, Correls: [email protected]
Página: http://www.revistaurbano.c1
25