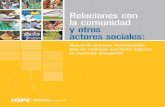Relaciones intergubernamentales y política social en Jalisco
Transcript of Relaciones intergubernamentales y política social en Jalisco
Asociados numerarios de El Colegio de Jalisco
Consejo Nacional de Ciencia y TecnologíaGobierno del Estado de Jalisco
Universidad de GuadalajaraInstituto Nacional de Antropología e Historia
Ayuntamiento de ZapopanAyuntamiento de GuadalajaraEl Colegio de México, A.C.
El Colegio de Michoacán, A.C.Subsecretaría de Educación Superior-sep
José Luis Leal SanabriaPresidente
Carlos G. Velasco PicazoSecretario general
RELACIONES INTERGUBERNAMENTALESY POLÍTICA SOCIAL
el programa de núcleos comunitarios
Alberto Arellano RíosTeresa Isabel Marroquín Pineda
Roberto Arias de la Mora
361.25A679rArellano Ríos, Alberto
Relaciones intergubernamentales y política social : el Programa de Núcleos Comu-nitarios/ Alberto Arellano Ríos, Teresa Isabel Marroquín Pineda, Roberto Arias de la Mora. -- 1ª ed. -- Zapopan, Jal. : El Colegio de Jalisco, Instituto de Estudios del Federa-lismo “Prisciliano Sánchez”, 2011.104 p. : tablas ; 22 cm. -- (Colección Investigación)
Contenido: Introducción -- I. Las relaciones intergubernamentales: un enfoque de análisis y trabajo -- II. La política social y la pobreza en México -- III. El Programa de Desarrollo deNúcleos Comunitarios: entre el pluralismo institucional y la política de la política social-- Conclusiones -- Anexos. Bibliografía: pp. 83-92.ISBN 978-607-7770-32-9 (El Colegio de Jalisco)ISBN 978-607-8136-01-8 (Instituto de Estudios del Federalismo “Prisciliano Sánchez”)
1. Jalisco (México) - Política social. 2. Jalisco (México) - Políticas públicas. 3. Programas de asistencia social - Jalisco (México) - Investigación. 4. Jalisco (México) - Política y gobierno - 2001-2007. 5. Pobreza - México. 6. Pobreza - Aspectos sociales. 7. Pobreza - Aspectos económicos. 8. Programa de Desarrollo de Núcleos Comunitarios (pdnc).I. Marroquín Pineda, Teresa Isabel, coaut. II. Arias de la Mora, Roberto, coaut.
© D.R. 2011, El Colegio de Jalisco, A.C.5 de Mayo 32145100, Zapopan, Jalisco
© D.R. Instituto de Estudios del Federalismo “Prisciliano Sánchez”Av. Hidalgo 1879-A 44600, Guadalajara, Jalisco
Primera edición, 2011
ISBN 978-607-7770-32-9 (El Colegio de Jalisco)ISBN 978-607-8136-01-8 (Instituto de Estudios del Federalismo “Prisciliano Sánchez”)
Impreso y hecho en MéxicoPrinted and made in Mexico
7
ÍNDICE
introducción 9
i. las relaciones intergubernamentales:un enfoque de análisis y trabajo 13
El sistema federal y las relaciones intergubernamentales 13Las relaciones intergubernamentales en el sistema político mexicano 24
ii. la política social y la pobreza en méxico 35
Las visiones y la medición de la pobreza en México 35Las políticas y los programas de atención o combate a la pobreza 41
iii. el programa de desarrollo de núcleos
comunitarios: entre el pluralismo institucional
y la política de la política social 53
El Programa de Desarrollo de Núcleos Comunitarios:una apuesta por el pluralismo institucionalde corte territorial desde una entidad federativa 58
Los ámbitos de las relaciones intergubernamentales 66
conclusiones 77
bibliografía 83
anexos 93
9
INTRODUCCIÓN
En este libro se hace un análisis sintético de las relaciones intergubernamen-tales vigentes en la política social a partir del Programa de Desarrollo de Núcleos Comunitarios (pdnc) que implementó hace unos años el gobierno de Jalisco (2001-2007). Cabe aclarar que existe un análisis previo de este pro-grama ya que formó parte de una investigación seleccionada en el marco de la convocatoria denominada “Espacios para el compromiso: Usando el co-nocimiento en las políticas públicas a favor de los pobres”, para lo que fueron seleccionados cinco casos en América Latina. A su vez éstos constituyeron un insumo importante para llevar a cabo un estudio de las políticas públi-cas desde una perspectiva comparada, auspiciado por Global Development Network (gdn) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (cippec).1
1 Nuestra investigación se tituló “Evaluación externa al Programa de Desarrollo de Núcleos Comunitarios del Gobierno de Jalisco realizada por El Colegio de Jalisco. Informe final”. Acercando la investigación a las políticas públicas en América Latina. Repensando los roles y desafíos para los institutos de investigación de políticas. Buenas Aires: cippec-gdn, 2009. Los otros casos selec-cionados fueron el del Centro Latinoamericano de Economía Humana (claeh), de Uru-guay, con la propuesta ¿Qué impactos ha tenido el proceso de presupuesto participativo de Paysandú en el relacionamiento entre el gobierno departamental y la sociedad local?; el Grupo Faro de Ecuador con la propuesta Ni regalitos, ni chantajes a cambio de tu voto: Realizando los derechos sociales, económicos, y culturales mediante el ataque al clientelismo político en programas sociales en Ecuador; y el del Depar-tamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (dieese) con Impacto del trabajo de producción científica del dieese, en la Implementación de Políticas Públicas específicas para la protección de la calidad de empleo, por parte del Ministerio de Trabajo del Brasil, en el periodo diciembre de 2004-diciembre 2007. Véase asimismo Acercando la investigación...
10
En dicho trabajo El Colegio de Jalisco dio cuenta de la manera como se diseñó, formuló, implementó y evaluó el impacto social del programa gubernamental. En la descripción del caso y su análisis se siguieron los li-neamientos generales del proyecto. Específicamente se trataron de encontrar los factores endógenos y exógenos que facilitaron la influencia del conoci-miento e investigación en el proceso de la política pública entre una agencia gubernamental y un instituto de investigación en políticas públicas.
En el proyecto colectivo se entendió por factores endógenos aquellos condicionantes estratégicos internos de la organización que facilitaron el vínculo para la formulación e implementación de las políticas públicas, así como las características de la investigación/conocimiento que se promovió y las capacidades institucionales y organizativas de las agencias involucradas. En tanto que por factores exógenos se entendió los condicionantes externos a la organización que facilitaron o dificultaron el vínculo, por ejemplo, los con-textos sociales y económicos y los factores político-institucionales, es decir, los procesos políticos domésticos, entre otros. Con éstos se buscó identificar las ventanas de oportunidad y los retos implícitos en dicha relación.
De este modo, elaboramos un documento con sólida evidencia empírica, con una descripción meticulosa del caso y un análisis en el que se intentó con-trastar los factores aludidos.
No obstante, consideramos que aún quedaban algunos aspectos en el tintero: no se contextualizaba el programa en el marco histórico de la política social y los programas formulados e implementados en México; no se ana-lizaban las relaciones intergubernamentales y la interacción entre diferentes dependencias públicas; y sobre todo, se buscaba realizar un análisis que le pudiera ser útil a la función pública de Jalisco. Ante estas ausencias, en esta obra le damos un giro toral a la información recopilada. Dejamos a un lado el enfoque descriptivo e hicimos nuestras estas preocupaciones.
El presente libro se estructura en tres capítulos. En el primero reflexio-namos sobre la base del enfoque de relaciones intergubernamentales al que consideramos como nuestra perspectiva de análisis y trabajo, sobre todo con el fin de precisar su significado ahora que se ha popularizado. Intentamos ver también el modo y forma en que converge con el sistema federal mexicano en particular.
11
En el segundo capítulo hacemos una revisión breve, pero rigurosa, de la política social y los programas implementados por los gobiernos mexicanos. Antes de ello, efectuamos un recuento de las visiones y la medición de la po-breza para asentar que este ejercicio es una de las bases en las que descansan las políticas y los programas en la materia y siguen aún generando debate.
En el tercer capítulo intentamos observar las relaciones interguberna-mentales en el pdnc. Describimos en una primera parte sus intenciones y el proceso de formulación. En la otra analizamos el juego que hubo a su alrede-dor entre diferentes actores, instituciones y dependencias públicas.
Esperamos por lo tanto que esta obra pueda contribuir a la comprensión de una parte de la función pública y el conocimiento de la política social: su di-seño, implementación, evaluación y los problemas que enfrentan. Finalmente, queremos hacer patente nuestro agradecimiento a Zayra Teresa López Ixta por su invaluable labor de asistencia para la realización de la presente inves-tigación.
Si algún mérito tiene este libro se debe a todos los que participaron en él, ya sea con información brindada o el tiempo que nos dedicaron, mientras que los errores y faltas, ausencias o limitaciones, son responsabilidad de los autores.
13
I. las relaciones intergubernamentales:un enfoque de análisis y trabajo
Este capítulo se estructura en dos apartados y constituye el marco teórico y contextual con el cual vamos a comprender la política social o más especí-ficamente el pdnc. En el primero, además de hacer explícita la relación que hay entre el sistema federal en tanto sistema de organización política y las relaciones intergubernamentales como enfoque analítico, precisamos su utili-dad para el análisis, la formulación y la evaluación de la política social. En el segundo apartado contextualizamos esta relación en el marco del proceso de transición política que vivió el país a partir de la década de 1980.
el sistema federal y las relaciones intergubernamentales
Mucho se ha escrito acerca del sistema federal sin llegar a agotar el debate teórico. Lo mismo se vale decir de las implicaciones empíricas que tiene para el análisis o bien los problemas políticos, sociales, económicos o culturales que le subyacen. Por tal razón y sin pretender dar por concluido el debate en torno de él, podemos partir de una primera diferenciación o precisión para situar el problema de la política social en el marco de las relaciones intergu-bernamentales y al interior del sistema federal.1
1 Para que el lector tenga una noción generalizada del sistema federal como sistema normati-vo o de organización política desde el derecho constitucional, la ciencia política y la historia debe consultar la siguiente bibliografía: José Barragán Barragán. El federalismo mexicano. Visión histórica constitucional. México: unam, 2007; Peter Häberle. El federalismo y el regionalismo como forma estructural del Estado constitucional. México: unam, 2006; Jaime Preciado Coronado y Jorge Hernández. “conago y el nuevo federalismo mexicano”. Estudios jaliscienses. Zapopan: El Co-legio de Jalisco, núm. 62, noviembre de 2005, pp. 5-15; Diego Valadés y José María Serna de la Garza (coords.). Federalismo y regionalismo. México: unam, 2005; Beber Lan (coord.).
14
De acuerdo con Ronald Watts, sostenemos que el federalismo es un sis-tema normativo y descriptivo a la vez. Como término normativo, implica la defensa de un gobierno múltiple, con elementos de un gobierno común y de autogobierno local, pero sobre todo se trata de un sistema que mantiene y enarbola el principio de la unidad y la diversidad dentro de una unidad política más amplia. En contraparte, como término descriptivo se emplea y utiliza para diferenciar la organización político-territorial con respecto de los sistemas unitarios u otros sistemas como los autonómicos. Así, en el sistema federal hay dos (o más) órdenes o ámbitos de gobierno, y una mezcla de ele-
Regionalismo y federalismo: aspectos históricos y desafíos actuales en México. Alemania y otros países eu-ropeos. México: El Colegio de México-unam-Servicio Alemán de Intercambio, 2004; Rafael Tamayo Flores y Fausto Hernández Trillo (coords.). Descentralización, federalismo y planeación del desarrollo regional en México: ¿cómo y hacia dónde vamos? México: itesm-Internacional Center for Scholars Woodrow Wilson-cide-Miguel Ángel Porrúa, 2004; José María Serna de la Garza. Las convenciones nacionales fiscales y el federalismo en México. México: unam, 2004; Enric Argullol Murgadas. Federalismo y autonomía. La ordenación de las instituciones y los poderes en los es-tados compuestos. Barcelona: Ariel, 2004; Francisco Fernández Segado. El federalismo en América Latina. México: unam-Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 2003; Miguel Caminal. El federalismo pluralista. Del federalismo nacional al federalismo plurinacional. Barcelona: Paidós, 2002; José María Serna de la Garza (coord.). Federalismo y regionalismo. Memoria del vii Congreso Ibero-americano de Derecho Constitucional. México: unam, 2002 (Serie Doctrina Jurídica, 103); Arend Lijphart. Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países. Barcelona: Ariel, 2002 (Ciencia Política); y Las democracias contemporáneas. Barcelona: Ariel, 1991 (Ciencia Política); Tonatiuh Guillén López. Federalismo, gobiernos locales y democracia. México: ife, 1999; Roger Gibbins. “El gobierno local y los sistemas políticos federales”. Revista Internacional de Ciencias Sociales, núm. 167, marzo de 2001; Ronald L. Watts. “Modelos federales de reparto de poderes”. Revista Internacional de Ciencias Sociales. núm. 167, marzo de 2001; y Comparing Federal Systems. Ontario: Queen’s University-McGill, 1999; Marcelo Carmagnani (coord.). Fed-eralismos latinoamericanos: México/Brasil y Argentina. México: fce-El Colegio de México, 1996; Jorge Carpizo. Federalismo en Latinoamérica. México: unam, 1973; Daniel J. Elazar. “Confederal and Autonomy Arrangements”. Federal Systems of the World: A Handbook, Jerusalem Center of Public Affairs, 1991 (http://www.jcpa.org/dje/books); Eliseo Aja. El Estado autonómi-co. Federalismo y hechos esenciales. Madrid: Alianza, 1999; Alexis Tocqueville. La democracia en América. México: fce, 1996; Manuel González Oropeza. El federalismo. México: unam, 1995; Alexander Hamilton, James Madison y John Jay. El federalista. México: fce, 1982; Alonso Lujambio. Federalismo y Congreso en el cambio político de México. México: unam, 1996; Benjamin Retchikman. El federalismo y la coordinación fiscal. México: unam, 1981; y Carl Schmitt. Teoría de la Constitución. Madrid: Alianza Universidad, 1982.
15
mentos de gobierno compartido en instituciones comunes con elementos de autogobierno regional en las unidades constituyentes.2
Con base en lo anterior, resulta patente que el sistema federal en térmi-nos empíricos remite a un sistema de organización política del Estado, ya que al reconocer más ámbitos u órdenes de gobierno con diversas atribuciones, funciones y competencias en términos formales, subyace una complejidad cuando convergen o entran en conflicto diversos actores e instituciones. Cabe aclarar por el momento que la vinculación entre el sistema federal y las rela-ciones intergubernamentales no es clara en el plano conceptual.
Las relaciones intergubernamentales, en tanto enfoque y realidad social, se dan tanto en sistemas federales centralizados, sistemas federales descentra-lizados, sistemas unitarios centralizados y sistemas unitarios descentralizados, como en estados y países en proceso de transición política a la democracia. Por lo tanto, aquí conviene hacer notar que las relaciones intergubernamenta-les vienen a ser un enfoque para el análisis político y un término que describe o señala un proceso de relaciones entre actores e instituciones en diferentes ámbitos de gobierno.
Coincidimos con Ana María Hernández Díaz cuando dice que las rela-ciones intergubernamentales podrían desprenderse del federalismo y el Esta-do de derecho,3 pero al mismo tiempo tiene un arsenal teórico-metodológico muy interesante para el análisis político y burocrático. Ello se debe a que, en un entorno en donde la legalidad o bien las reglas de juego formales son im-portantes al definir las competencias y atribuciones, independientemente del sistema de organización política, los vínculos o mecanismos de coordinación y cooperación, el apoyo mutuo, el intercambio de acciones que se dan entre dos o más instancias de gobierno o dependencias burocráticas, colocan a las relaciones intergubernamentales como una realidad sociológica. De este modo, las relaciones entre diferentes instituciones estatales, instancias de go-bierno y burocracias, tanto en el interior como en el exterior de ellas, no se circunscriben única y exclusivamente a los esquemas formales del sistema federal.
2 Watts, “Modelos federales de…”.3 Ana María Hernández Díaz. “Relaciones Intergubernamentales”. Espacios Públicos. Toluca:
Uaemex, vol. 9, núm. 18, 2006, p. 37.
16
No obstante, por ser éste un sistema de organización política en el que las constituciones reconocen cierta soberanía o autonomía en cada ámbito de gobierno para la acción o no acción, las relaciones intergubernamentales requieren de mayores incentivos externos o contextuales para que se dirijan al trabajo conjunto y compartido. Es así como las relaciones interguberna-mentales en tanto realidad no atañen únicamente al sistema federal. Esta idea quedaría más nítida si traemos a colación la conceptualización que de éstas se tienen en otros sistemas políticos.
Por ejemplo, en Francia, un país con un sistema unitario y con un sistema de gobierno semipresidencial, las relaciones intergubernamentales son vistas como un conjunto de conductas interactivas que ligan a diferentes funcio-narios públicos del ámbito nacional con las autoridades electas locales y los representantes de los departamentos. En Inglaterra, por otro lado, un sistema unitario y parlamentario considera las relaciones intergubernamentales como reglas del juego que incluyen un pragmatismo en la acción pública, una fuerte dosis de compromiso, la despolitización de los problemas y una gran con-fianza entre diferentes actores e instituciones gubernamentales. Finalmente, en Alemania, una federación con un sistema de gobierno parlamentario, se conciben las relaciones intergubernamentales como un proceso que supone la transformación del federalismo tradicional en la elaboración conjunta de políticas, donde los actores pertenecientes a los tres órdenes de gobierno per-siguen sus propios intereses de forma interactiva en el marco del desarrollo de políticas públicas.4
¿Qué resultados hemos obtenido hasta ahora? Simplemente que las re-laciones intergubernamentales conciernen a una compleja interacción entre reglas y actores; y se manifiesta, o no, en procesos de coordinación, coopera-ción, colaboración entre diferentes ámbitos de gobierno.
No obstante, según Ana María Hernández, en el sistema federal las rela-ciones intergubernamentales encuentran su límite en la cuestión de compe-tencias y atribuciones que les dé el marco constitucional o legal.5 Nosotros diríamos que además de una demarcación formal, las relaciones interguber-
4 Véase Rafael Bañón. La nueva administración pública. Madrid: Alianza Universidad, 1997, pp. 127-128.
5 Hernández Díaz, op. cit., p. 40.
17
namentales tendrían una potencialidad tal que conformarían un conjunto de incentivos no formales ligados con la capacidad de gestión, la implantación de mejores prácticas o bien la inclusión de mayores actores no estatales. Todo esto en tanto no contradiga al federalismo mismo.
Ponemos así el acento en que las relaciones intergubernamentales no se agotan en las cuestiones jurídico-institucionales, pero cuando hay problemas en el diseño formal del sistema político o bien los actores no tienen los incen-tivos para cooperar o coordinarse, la incertidumbre o la falta de continuidad en las políticas públicas y programas gubernamentales serían la tónica de la administración pública.
Según Deil Wright, en un sistema federal de tres órdenes de gobierno, las combinaciones institucionales podrían ser las siguientes: federación-estado-municipio, municipio-estado-federación, estado-municipio-federación,estado-federación-municipio, federación-municipio-estado, federación-estado-esta-do, estado-estado-estado (en alusión a los gobiernos estatales), municipio-municipio-estado y municipio-municipio-federación. Para este autor, sin em-bargo, las relaciones intergubernamentales trascienden los aspectos legales y más bien indican relaciones sociales entre actores e instituciones. En Estados Unidos, por ejemplo, encontramos que eran diferentes funcionarios públicos de distintas unidades gubernamentales del ámbito nacional, estatal, los con-dados, municipios, distritos escolares, distritos especiales y localidades básica-mente. Así, las distinciones de ámbitos, competencias, funciones y atribuciones entre las diferentes instituciones y actores estatales y no estatales introducen una compleja interacción que hacen de las relaciones intergubernamentales un interesante esquema o modelo para el análisis de la función pública.6
Los orígenes del término relaciones intergubernamentales se remontan a los años treinta del siglo xx, en el marco de la política estadounidense del New Deal, cuando se usó el término por primera vez, hasta llegar a popularizarse durante la década de 1980.7 Como modelo, las relaciones intergubernamen-tales, a diferencia del federalismo, como afirma Deil Wright, reconocen no sólo las relaciones estatales-nacionales e interestatales, sino también las loca-les-nacionales, locales-estatales o interlocales. En pocas palabras, el concepto
6 Véase Deil Wright. Para entender las relaciones intergubernamentales. México: fce, 1997, pp. 68-97.7 Ibid., pp. 68-69.
18
abarca todas las permutas y combinaciones de relaciones entre las unidades de gobierno presentes en nuestro sistema. En este sentido, mientras que el federalismo se limita al contenido de políticas, cuestiones distributivas, regula-torias y redistributivas,8 las relaciones intergubernamentales reconocen además la presencia e importancia de todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales.
Una segunda diferencia entre el federalismo y las relaciones interguber-namentales, es que el primero tiene un fuerte componente legalista que, por increíble que parezca, es esencialmente jerárquico en cuanto a las relaciones de poder y autoridad, no obstante que su amplio uso ha traído como consecuen-cia que su significado resulte sumamente confuso e impreciso. Por el contrario, las relaciones intergubernamentales, según el autor mencionado, constituyen un enfoque en el que se abordan acciones y concepciones informales, no con-tienen distinciones jerárquicas, conducen a una intersección con las políticas al coincidir con ellas en los intereses y, por último, es un concepto nuevo que no reemplaza al federalismo pero sí ofrece una base conceptual diferente.9
Por otro lado, Deil Wright nos advierte que los modelos de relaciones entre los tres ámbitos de gobierno se corresponden con tres tipos genéricos de autoridad.
El primero es el modelo de autoridad coordinada, en donde los límites son claros y están bien determinados al separar al gobierno nacional de los gobiernos estatales, o sea, los gobiernos nacional y estatal son autónomos e iguales. El segundo es el modelo de autoridad inclusiva, en el que hay círculos concéntricos que disminuyen de tamaño, del nacional al estatal y al local. Por último, el tercero es un modelo de autoridad superpuesta que es más represen-tativo en la práctica de las relaciones intergubernamentales cuyos rasgos distin-tivos son: áreas considerables de operaciones gubernamentales de diferentes unidades (o funcionarios) nacionales, estatales y locales; áreas de autonomía o independencia de una sola jurisdicción y en las que la plena discrecionalidad es relativamente pequeña; el poder y la influencia con la que dispone cualquier
8 Ibid., p. 72.9 Ibid., pp. 81-87.
19
jurisdicción (o funcionario) están considerablemente limitadas. Los límites producen una pauta de autoridad que bien puede llamarse de negociación.10
Tenemos así que el enfoque es relacional al sentar vínculos entre unida-des de gobierno diferentes. Con ello se considera la multiplicidad de funcio-narios y apunta a la complejidad. El reto entonces consiste en operativizarlo y ubicar los continuos contactos de los funcionarios; los intercambios de infor-mación y de opiniones; las reglas formales y no formales; y sobre todo ana-lizar y apreciar las relaciones intergubernamentales en un plano conceptual e histórico, empírico-descriptivo y el contenido de las políticas y los programas gubernamentales.11
Podríamos seguir describiendo el trabajo de Deil Wright, pero correríamos el riesgo de aplicar su modelo a rajatabla en el presente estudio. Al contrario, las premisas hasta ahora expuestas ofrecen suficientes elementos para encon-trar las características subyacentes en la administración pública mexicana y la de Jalisco en particular. Rescatamos la idea de apreciar las relaciones intergu-bernamentales básicamente como vastas áreas o espacios de intercambios y acuerdos entre diferentes actores e instituciones gubernamentales.12
En términos más específicos, y puesto que el modelo de las relaciones intergubernamentales puede ser ampliado en su uso o bien ser hibridado con otros enfoques en el análisis político y social,13 recurrimos a él para analizar básicamente la función pública y, en términos más concretos, la burocracia.
Esta inquietud quedará más clara si partimos de la premisa de que para entender las políticas públicas en los sistemas políticos modernos, es necesa-rio comprender la burocracia pública en su conjunto.14 Con ello las relaciones intergubernamentales podrían explicarnos el desempeño y funcionamiento de las estructuras burocráticas en el amplio sentido del término. Concreta-mente lo que nos interesa de la conexión entre el enfoque de relaciones inter-gubernamentales y el burocrático es la identificación de los grupos, las redes y
10 Ibid., pp. 104-118.11 Ibid., p. 87.12 Ibid., p. 117.13 Cfr. Obdulia Vega y Raúl Pacheco. “Relaciones intergubernamentales, actores emergentes
y mecanismos de influencia”. Espiral. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, núm. 30, mayo-agosto de 2004, pp. 109-137.
14 Guy Peters. La política de la burocracia. México: fce, 1999, p. 104.
20
las prácticas sociales como los factores sociológicos importantes que afectan el desempeño de la función y la administración pública en general.15
La idea es examinar la burocracia en un nivel institucional, de gestión y administración.16 Hay que considerarla como la expresión más clara y detalla-da de la administración pública, el gobierno y el Estado. Descartamos aquí el personal imbuido o circunscrito a los trámites, papeleo, atención en ventanilla o el operativo.
En este sentido, la política de la burocracia obligaría a tener en cuenta en las relaciones intergubernamentales las competencias reales entre las agencias estatales, cómo se ocupan los puestos; en qué descansan las capacidades ge-renciales, cuál es la prioridad otorgada a la ejecución de las políticas y cómo se moviliza el apoyo político para las políticas públicas. Nosotros precisaríamos lo anterior diciendo que lo que hay en la función y la administración pública mexicana es más bien una exagerada presencia de la política en la administra-ción pública.17
A pesar de que el concepto de relaciones intergubernamentales sea de uso común en la función pública, los estudios son mínimos.18 En nuestro proceso de indagación encontramos escasos trabajos académicos que hayan usado o adaptado su instrumental analítico.
Podemos mencionar, por ejemplo, el artículo de José Cándido González Mercado donde analiza el Programa Nacional de Becas para Estudios Supe-riores (Pronabes). En él pone en interacción diversos actores e instituciones
15 Véase Max Weber. Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. México: fce, 1997; Pierre Bourdieu. “Espíritus del Estado: génesis y estructura del campo burocrático”. Actes de la Recherche en Sciences Sociales. Actes de la Recherche en Sciences Sociales. París: L’École des Hautes Études en Sciences Sociales, núm. 96-97, marzo de 1993; Michel Crozier. La sociedad bloqueada. Buenos Aires: Amorrortu, 1972; Alberto Arellano. “La gestión pública: un nuevo enfoque para los viejos problemas burocráticos”, s. f. (en prensa).
16 Donald F. Kettl. “En busca de claves de la gestión pública: diferentes modos de cortar una cebolla”. Barry Bozeman (coord.). La gestión pública. Su situación actual. México: fce, 1998, pp. 110-111.
17 Peters, op. cit., pp. 352-361.18 Cfr. Hernández Díaz, op. cit., pp. 35-63.
21
para examinar el comportamiento y los incentivos que hay alrededor del pro-grama y cómo se manifiestan diversas relaciones sociales.19
Otro es el de Vicente Ugalde, quien observa las diversas relaciones in-tergubernamentales en el caso del río Guadalcázar, San Luis Potosí. En su documento aborda cómo participaron diversos actores e instituciones guber-namentales y no gubernamentales en el problema de residuos peligrosos que se vertían en el río.20
También encontramos un artículo de Obdulia Vega y Raúl Pacheco cuya esencia es más teórica; ellos proponen la hibridación del modelo de relacio-nes intergubernamentales con otros utilizados en el análisis social y político, por ejemplo, la teoría de redes y la red de políticas públicas. Su atención se concentra en el análisis de las organizaciones no gubernamentales en tanto actores emergentes, además de observar los mecanismos de influencia. Con este término nos indican la forma como un actor puede modificar el com-portamiento de otros.21
Finalmente, damos cuenta del trabajo de Genaro Romo Morales en el que se puso a prueba el enfoque de las relaciones intergubernamentales apli-cado al entorno jalisciense, de ahí que resulte importante detallar su trabajo aunque sea de manera generalizada, para resarcir una deuda intelectual.22
Situado en la coyuntura transicional jalisciense que significó la llegada del Partido Acción Nacional (pan) al poder ejecutivo estatal, Genaro Romo Morales nos perfila el contexto político, económico y social en la entidad a mediados de los años de 1990 para observar la etapa de reestructuración que tiene lugar en diferentes dependencias de la administración pública. Da cuenta del proceso, conflicto y dificultades organizativas que significó alterar la forma como se conducía la administración pública. Con base en entrevistas
19 Josué Cándido González Mercado. “El Programa Nacional de Becas para Estudios Supe-riores (Pronabes). Un enfoque de relaciones intergubernamentales”. Espacios Públicos. Tolu-ca: Uaemex, vol. 9, núm. 17, febrero de 2006, pp. 275-291.
20 Vicente Ugalde. “Las relaciones intergubernamentales en el problema de los residuos pe-ligrosos: el caso de Guadalcázar”. Estudios Demográficos y Urbanos. México: El Colegio de México, núm. 49, enero-abril de 2002, pp. 77-105.
21 Vega y Pachecho, op. cit.22 Genaro Romo Morales. Relaciones intergubernamentales en el estado de Jalisco. Guadalajara: Uni-
versidad de Guadalajara, cucea, 2002 (Cuadernos de Investigación, 4).
22
a los actores del momento, relata los “sentires” y percepciones que tanto bu-rócratas como líderes políticos recién llegados a posiciones clave tuvieron que sopesar para intentar volver realidad los deseos de un cambio de dirección en el gobierno con los panistas a la cabeza.23
Sin embargo, pese a las buenas intenciones de los recién llegados no cambiaron las cosas en la forma en que se conducía la administración pú-blica. Rescata de este proceso de cambio institucional y organizativo que la entrada del pan al gobierno del estado, le dio al tema de la planeación nuevos matices.
Nuevos enfoques o ideas comenzaron a implantarse en las diferentes dependencias, como por ejemplo el Comité de Planeación y Desarrollo del Estado (Coplade). El proceso de renovación significó en su momento gene-rar un nuevo concepto de planeación en diferentes dependencias. Además del Coplade, se buscó que así fuera en la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), Secretaría de Desarrollo Rural (sdr), entre otras. La idea era implan-tar comités que fueran espacios facilitadores de la acción de las dependencias (federales y estatales), de los ciudadanos, de las organizaciones sociales y de las presidencias municipales. Se pretendía, por añadidura, llevar la planeación a las regiones mediante la creación de comités de planeación en todo el esta-do.24
La integración de nuevos actores y la manera de hacer las cosas en la función pública llevaron, según Romo Morales, a una nueva concepción del federalismo en los procesos de planeación, inmersos éstos a su vez en proce-sos de descentralización o desconcentración administrativa por lo menos.25
Finalmente, este autor concluye que las relaciones intergubernamenta-les se encontraban hasta ese entonces en un proceso de reconstrucción de redes de interrelación.26 Esto se debió a que nuevos actores hicieron su apa-rición, además de que hubo un primer intento panista por echar a andar una nueva cultura política que rompiera con excesivas reglas formales operativas. Los primeros años fueron escenarios de incertidumbre y reajuste de nuevas
23 Ibid., pp. 41-42.24 Ibid., pp. 43-44.25 Ibid., p. 48.26 Ibid., pp. 53-54.
23
reglas, las cuales se comprendieron en la incrustación de una nueva lógica organizacional para la actividad pública. Los incentivos fueron varios, sobre todo los que incidieron en la incorporación de nuevos municipios y la trans-ferencia de recursos al ámbito municipal y otras dependencias estatales.27
Es necesario señalar que nuestro estudio no es el primero en analizar un programa en el ámbito de la política social y concretamente para combatir la pobreza desde un enfoque de relaciones intergubernamentales. Martha Schte-ingart, sin pretender utilizar expresamente el modelo de relaciones interguber-namentales, señaló que éstas, en el caso del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), contaban con procesos de información poco pre-cisa, sin criterios claros respecto de la participación de los gobiernos locales y hasta con ideas contradictorias.28 Señala que el Progresa se inscribió dentro de orientaciones de política social inspirada en principios individualistas y li-berales, llamado por algunos Estado de Bienestar Residual a través del cual se evitaba intervenir en el mercado, daba apoyos temporales y su función era la de ser un instrumento de alerta permanentemente contra el peligro de depen-dencia de los beneficiarios.29 En suma, lo expuesto hasta ahora representa la 27 Genaro Romo analiza el gobierno de Alberto Cárdenas, el cual sin duda trajo nuevos mo-
delos organizacionales o de gestión a la administración pública. El consenso generalizado señala que el programa de regionalización y la planeación fueron las grandes apuestas de su gobierno; sin embargo, éstas no trajeron el desarrollo esperado. Por si fuera poco, en el gobierno de Francisco Ramírez Acuña se echó reversa a este proceso. Véase Roberto Arias de la Mora. Alternancia y gestión pública en Jalisco. Política de regionalización, 1995-2000. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2008; Alberto Arellano Ríos. “La gestión estratégica del desarrollo local en Jalisco: la visión al interior de los ayuntamientos”. Gestión municipal. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, cucea, año 7, vol. 2, septiembre de 2008-febrero de 2009, pp. 71-89 y La gestión estratégica del desarrollo local en Jalisco. Guadalajara: Secretaría General de Gobierno-Gobierno de Jalisco, 2006; Guillermo Woo Morales. La regionalización. Nuevos horizontes para la gestión pública. Guadalajara: ucla-Universidad de Guadalajara, cucea, 2002; María Marván Laborde. “Jalisco soy yo”. Público, Guadalajara, 7 de julio de 2001, p. 17; Ri-goberto Gallardo Gómez et al. Jalisco: tres años de alternancia. Tlaquepaque: iteso-Universidad de Guadalajara, 1999.
28 Martha Schteingart, “La política social para los pobres. El caso de Progresa”. Enrique Va-lencia Lomelí et. al. (coords.). Los dilemas de la política social. ¿Cómo combatir la pobreza? México: Universidad Iberoamericana-Universidad de Guadalajara-iteso, 2000, pp. 187-203.
29 El Progresa en términos más específicos tuvo las siguientes fallas: si bien es cierto que pos-tulaban condiciones locales y destinatarios sociales poco coincidían con la realidad sobre la
24
base conceptual para analizar la política social de Jalisco. Sin embargo, antes de delinear el campo académico de la política social encaminada a combatir la po-breza, conviene ilustrar cómo las relaciones intergubernamentales se hicieron más complejas o se desenvolvieron en un sistema federal que se abrió política-mente. El proceso de apertura política y la descentralización en tanto procesos sociológicos, dieron vida a las competencias y atribuciones que contemplaba la Constitución mexicana, por lo tanto reavivaron al federalismo mexicano.
las relaciones intergubernamentales
en el sistema político mexicano
La transición democrática ocurrida en México redundó sin duda en transfor-maciones institucionales del sistema político. Rogelio Hernández argumenta que se modificó principalmente la forma como estaba diseñado. En las cir-cunstancias de la apertura política, los gobernadores adquirieron mayor auto-nomía y se forjó una nueva relación conforme a su origen partidista.30
que se quiere intervenir. Esto dificultó indudablemente su participación activa en la aplica-ción de las acciones propuestas, principalmente para poder evaluarlas y vigilar su adecuado cumplimiento. Además la idea de la corresponsabilidad y de la Contraloría Social es muy desvirtuada por las condiciones, por lo que resulta poco realista afirmar que la Contraloría Social (es decir la comunidad de pobres marginados) puede controlar a los servidores públi-cos y evitar que la entrega de apoyos se condicione a apoyos partidistas. Además, la autora es categórica al señalar que uno de los objetivos más importantes de los programas sociales en México para combatir la pobreza ha sido mitigar los efectos sociales de los ajustes ma-croeconómicos, pero los gobiernos y agencias internacionales se han encontrado realmente con un dilema: ¿cómo puede suavizarse el impacto del ajuste aumentando el apoyo a pro-gramas sociales mientras se reducen los presupuestos del Estado? La respuesta ha sido la focalización, pero los problemas de la focalización son de tipo político debido a la pérdida de beneficios por parte de ciertos grupos; son costosos debido a los estudios que requieren; también que los servicios no llegan a los más necesitados; la focalización geográfica excluye a familias pobres que no viven en el área; y existen sesgos políticos producto de relaciones clientelares. Schteingart, ibid., p. 200.
30 Rogelio Hernández Rodríguez. “The Renovation of Old Institutions, State Governors and the Political Transition in Mexico”. Latin American Politics and Society. Miami: University of Miami, vol. 45, núm. 4, invierno de 2003, pp. 97-127. Es necesario precisar que durante la presidencia de Vicente Fox, los gobernadores de su partido, el Partido Acción Nacional (pan), enfocaron sus asuntos o acciones a cuestiones administrativas o financieras; mientras
25
Cabe decir que, en términos formales, las relaciones intergubernamenta-les tenían las siguientes bases jurídicas: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 3, 4, 73, 115, 116, 73, 21 y 73, así como que desde 1980 existieran leyes reglamentarias o mecanismos de planeación. Mientras que las materias o asuntos en las que se manifiestan con mayor clari-dad son en las áreas de educación, salud y asistencia social, asentamientos ur-banos y conurbaciones, protección al medio ambiente, y seguridad pública.31
Desde la perspectiva de la ciencia política y la sociología, podemos distin-guir dos fases de las relaciones intergubernamentales en el curso del siglo xx: las que se prohijaron bajo el viejo régimen político y las que se configuraron a partir del cambio político que experimentó el país.
Bajo el viejo sistema político, las relaciones intergubernamentales se sus-tentaban a su vez en dos pilares: un presidencialismo exacerbado y un sistema de partido único por un lado, y por el otro en la existencia de gobernadores cuya relación con la presidencia y la capital del país oscilaba entre la autono-mía y la sumisión.32
Para entender la relación política y espacial existente entre la capital del país y las regiones durante el régimen revolucionario, es necesario partir de la premisa de que éste se desenvolvió bajo una lógica piramidal. Esta lógica se ejemplificaba en el principio de que cuando el presidente de la república inter-venía en los distintos conflictos sociales y políticos del país era porque la red institucional creada no podía resolverlos o bien por tener un interés particu-lar en conocerlos y disiparlos. De este modo, el entramado institucional y la forma como se establecían las redes políticas tenía como fin último proteger o evitar que al presidente de la república le llegaran los problemas.
El sistema de filtros e instancias mediadoras vigentes seguía una lógica piramidal; más específicamente, las relaciones estaban jerarquizadas de abajo hacia arriba. Esto en cierta forma apuntaba y apuntalaba la centralización. En recompensa al buen desempeño político de los actores regionales y locales, éstos recibían los premios e incentivos en forma individual o colectiva.
los desafíos para la presidencia los desarrollaron gobiernos estatales del Partido Revolucio-Partido Revolucio-nario Institucional (pri).
31 Hernández Díaz, op. cit., p. 41.32 Hernández Rodríguez, op. cit., pp. 101-107.
26
No obstante, lo anterior no significaba que prevaleciera la homogeneidad política sino que las diferencias en el campo político se resolvían al interior de las instituciones oficiales. De ahí que las luchas en su campo político, siguien-do a Bourdieu, estuvieran más cercanas a las que siguen los campos burocrá-ticos en donde los entrecruces de actores e instituciones no apuntaban a la horizontalidad sino a la verticalidad.33
El centralismo y la lógica piramidal a la que hacemos referencia asenta-rían la imagen de que los gobernadores en el régimen revolucionario eran sólo enviados y delegados del presidente en turno: una especie de intendentes o comisarios enviados por quien detentaba el poder político.
Como dice Rogelio Hernández Rodríguez, los gobernadores no eran sim-ples empleados que aplicaban fielmente los programas del gobierno federal y satisfacían los deseos presidenciales. Contrario a esta construcción, los gober-nadores gozaban de cierta autonomía, la cual se comprendía básicamente a partir de la ausencia de confrontación con el Ejecutivo federal y que no fueran la fuente de graves conflictos sociales y políticos.34 Esta forma de operar en el régimen fue más marcada en la época que va de los años de 1940 a 1970.
En esa relación los gobernadores repetían, en lo formal y en lo real, las funciones equivalentes en sus respectivas entidades con las que contaba la presidencia de la república. Tenían autonomía que repercutía en el control de un territorio y, en algunos casos, era de dominio total. El control se lograba con la vigilancia e inspección en las elites locales así como la intromisión en sus asuntos internos. Éstos se sumaban a los propios asuntos gubernamenta-les del Ejecutivo y los que rebasaban su esfera: específicamente a las legislatu-ras, los municipios y el Partido Revolucionario Institucional (pri) estatal.35
La subordinación de los estados a la presidencia de la república, nos dice Rogelio Hernández, se debió a dos factores: uno fiscal y otro político. El primero partió del hecho de que la Federación recaudaba los recursos fisca-les y los asignaba por medio de la Secretaría de Hacienda. La asignación no se hacía con base en programas de productividad estatal sino por factores
33 Véase Bourdieu, op. cit.34 Rogelio Hernández Rodríguez. “Cambio político y renovación institucional. Las guberna-
turas en México”. Foro Internacional, vol. xliii, octubre-diciembre, núm. 4, p. 796.35 Hernández Rodríguez, “The Renovation of...”, pp. 103-107 y 127.
27
de discrecionalidad, fidelidad o castigo político. En tanto que el segundo se concretó en la facultad del presidente para seleccionar a los candidatos a go-bernador, y la facultad informal para retirarlos o removerlos.36
La manera como estaba diseñado el entramado institucional del sistema político mexicano les hacía recordar a los gobernadores, siguiendo a Carlos Martínez, que cuando un ejecutivo estatal no era funcional a los intereses del presidente, o que su estancia política creaba más problemas de los que resolvía, éste tenía que ser removido del cargo. De esta suerte, la designación o remoción de un gobernador por el presidente evidenciaba las prácticas del sistema político priísta; por un lado, el ritual y el estigma de las designaciones o visto bueno desde el centro sobre quiénes habían de gobernar una entidad federativa y, por el otro, la salida formal por medio de la desaparición de poderes o la presentación de solicitud de licencia ante los congresos locales. Estas fueron las reglas no escritas en la relación existente entre la presidencia de la república y los gobernadores de las entidades federativas. Sin embargo, la figura jurídica por excelencia de la que se valió el presidente para remover o quitar gobernadores fue la solicitud de licencia.37
Los presidentes Miguel Alemán (1946-1952) y Carlos Salinas (1988-1994), fueron los mandatarios que más gobernadores removieron. El primero retiró del poder a catorce y el segundo a 17 (véase cuadro 1). Aunque en este punto Carlos Martínez Assad dice que fueron 18.
Cuadro 1. Gobernadores removidos por los presidentes priístas
Presidente Periodo Renuncia o licencia
Designación en puestos federales
Total
Miguel Alemán Valdés 1946-1952 12 2 14Adolfo Ruiz Cortines 1952-1958 5 3 8Adolfo López Mateos 1958-1964 3 0 3Gustavo Díaz Ordaz 1964-1970 1 1 2
36 Hernández Rodríguez, “Cambio político y...”, p. 799.37 Entrevista a Carlos Martínez Assad. “Récord: 18 gobernadores interinos”. Siglo 21, Guada-
lajara, 6 de febrero de 1994, p. 6.
28
Presidente Periodo Renuncia o licencia
Designación en puestos federales
Total
Luis Echeverría 1970-1976 6 3 9José López Portillo 1976-1982 3 2 5Miguel de la Madrid 1982-1988 4 2 6Carlos Salinas de Gortari 1988-1994 12 5 17Ernesto Zedillo 1994-2000 5 2 7
Fuente: Rogelio Hernández Rodríguez, “Cambio político y renovación institucional. Las gu-bernaturas en México”. Foro Internacional. Vol. xliii, octubre-diciembre, núm. 4, p. 800; y Rogelio Hernández Rodríguez, “The Renovation of Old Institutions, State Governors and the Political Transition in Mexico”. Latin American Politics and Society. Vol. 45, núm. 4, invierno, 2003, p. 106.
Pero, como apunta Rogelio Hernández, la relación entre ambos no fue en una sola dirección. Ni el presidente de la república ejercía total injerencia en los asuntos cotidianos de la entidad ni los gobernadores carecieron de poder y recursos. A final de cuentas, la remoción dependía del desempeño político-institucional del gobernador.38
Esta forma de estructurar las relaciones políticas estuvo vigente durante los años dorados del priísmo, y en combinación con otros procesos políticos, sociales y económicos inscribieron la ruta histórica del régimen priísta hacia el desgaste.
En términos institucionales, los gobiernos crearon diversos mecanis-mos que daban cuenta de una complejidad en dichas relaciones. Además, la idea vertical y centralista de ejercer el poder en el antiguo régimen habría que matizarla con base en el desempeño de las diferentes instancias locales y regionales. En cuanto a los instrumentos formales, creados en el siglo xx, destacan los siguientes:39
En el gobierno de Venustiano Carranza, se creó la Comisión para el 1. Estudio Territorial.
38 Hernández Rodríguez, “The Renovation of...”, p. 106; y “Cambio político y…”, p. 800.39 El listado que a continuación se realiza tiene como base a Hernández Díaz, op. cit., p. 41.
29
En los gobiernos de Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón se crea-2. ron las Comisiones de los Ríos y Lagos de San Juan del Río.Con el presidente Plutarco Elías Calles, la Ley del Consejo Nacional 3. Económico.En los gobiernos de Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio se crea-4. ron la Ley sobre Planeación General de la República, la Comisión Nacional de Planeación y la Comisión de Programación.En el gobierno de Abelardo Rodríguez, se creó el Consejo Nacional 5. de Economía y Departamento de Estudios Económicos de la Secre-taría de Economía Nacional.Con el presidente Lázaro Cárdenas se diseñó el primer Plan Sexenal.6. En el gobierno de Manuel Ávila Camacho se crearon los Consejos 7. Mixtos de Economía Regional, la Comisión Federal de Planeación Económica, las Misiones Rurales y el Comité Coordinador del Valle de Mezquital.Con el presidente Miguel Alemán Valdés aparecieron el Departamen-8. to de Fomento y Planeación de Carreteras Vecinales, las Comisiones Valle del Yaqui, del Río Fuerte y Grijalva.En el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines surgieron la Comisión 9. Coordinadora del Programa de Bienestar Social, Rural, Comisión de Inversiones, Juntas de Mejoramiento Cívico y Material.En el gobierno del presidente Adolfo López Mateos se establecie-10. ron la Secretaría de la Presidencia, la Comisión Intersecretarial de Inversión-Financiamiento y la Comisión del Río Balsas.Con Gustavo Díaz Ordaz se inauguraron los Comités Estatales de 11. Fomento Ganadero, los Comités directivos Agrícolas y los Comités Estatales de Fertilización. En el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, aparecieron los Comités 12. Promotores del Desarrollo Socioeconómico de los Estados (Copra-dores), el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (Pider), la Comisión Nacional de Desarrollo Regional y Urbano, el Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y los Con-venios Únicos de Coordinación (cud).
30
Y en el gobierno de José López Portillo se diseñó la Política de Asen-13. tamientos Humanos, los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal (Coplades), el Plan Global de Desarrollo Urbano, las Decla-ratorias de Zonas de Desarrollo Turístico Nacional, el Plan General de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
A lo largo de esta primera etapa del sistema político mexicano, las rela-ciones intergubernamentales se caracterizaron por una mayor “integración” con base en instancias que propiciaban la fragmentación, y la dimensión po-lítica se encargaba de coordinar y hacer operar. Esto condujo a un Estado en el que, aunque quizá imponente por fuera, tenía menor capacidad guberna-mental para llevar adelante políticas públicas claras y de interés general que permitieran el desarrollo sostenido de sus sociedades.40
Fue a partir del proceso de transición democrática del sistema político, el cual implicó una apertura hacia el pluralismo, cuando las alternancias primero en los municipios y después en los ejecutivos y congresos estatales, que las relaciones intergubernamentales, además de darse en un contexto de plura-lidad, se vuelven más complejas desde el punto de vista institucional y del juego entre los actores.41
El juego se abrió e hizo más complejo. El federalismo comenzó a operar debido a que los diferentes ámbitos de gobierno ejercieron facultades que formalmente ya tenían. El proceso de transición política a la democracia 40 Cfr. Wright, op. cit., p. 15.41 Diversos trabajos nos cuentan de él y hacen énfasis en que el cambio político fue un pro-
ceso regional hacia la punta de la pirámide o como un proceso de la periferia al centro. De cualquier modo, inició en el municipio y llegó a la presidencia de la república no sin antes pasar por las legislaturas estatales y federales, así como algunos ejecutivos. Véase Alonso Lujambio. El poder compartido. Un ensayo sobre la democratización en México. México: Océano, 2000; Mauricio Merino. “Los gobiernos municipales de México: el problema del diseño institucional”. Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso Sánchez (coord.). El Estado mexicano: herencias y cambios. Globalización, poderes, y seguridad nacional. México: Cámara de Diputados-ciesas-Miguel Ángel Porrúa, 2005, pp. 287-315; y Miguel Bazdrezch Parada. “La transición en el gobierno municipal”. Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso Sánchez (coord.). El Es-tado mexicano: herencias y cambios. Globalización, poderes, y seguridad nacional. México: Cámara de Diputados-ciesas-Miguel Ángel Porrúa, 2005, pp. 257-285.
31
estableció un sistema de elecciones competitivas, pero a la par se daban di-versos cambios. Uno, desde luego, fue la mayor interacción abierta, fluida y hasta conflictiva entre diversas organizaciones gubernamentales.42
Hay así una primera vinculación en el hecho de que las relaciones inter-gubernamentales se intensifican por el impulso de la democratización polí-tica, pero también por un profundo proceso de descentralización. En este punto cabe destacar que mientras la década de 1980 fue la “del federalismo” en Estados Unidos, para algunos países latinoamericanos, entre ellos México, y resultó ser la “de la descentralización”.43
Sin reflexionar acerca de las diferencias o similitudes que hay entre fe-deralismo, los procesos de democratización y descentralización, sostenemos que éstos convergieron y dieron cuerpo a un fenómeno social interesante en el plano empírico. En términos generales, mientras que la democratización ha originado nuevos incentivos y capacidades en los integrantes de la federa-ción, la descentralización les ha otorgado más recursos y atribuciones legales, administrativas y financieras.
En el ámbito de las relaciones intergubernamentales, la trasformación y el funcionamiento que provinieron de la descentralización y la democratización incidieron en que el federalismo comenzara a funcionar. El federalismo se rehizo desde los años 1980 a partir de que, según Ward y Rodríguez, irrumpió un pluralismo político creciente por la transparencia, la competencia electoral y la alternancia, además de una buena voluntad del centro para que hubiera una estructura de poder más compartido. Y en estas circunstancias las buro-cracias tendieron a la modernización, los gobernadores a compartir el poder
42 Esto trastocó la lógica tradicional con la que se habían fincado las relaciones interguber-namentales entre la federación y los estados de la república. De hecho, algunos autores han destacado que los gobernadores del pri se vieron favorecidos con la alternancia en el Ejecu-tivo federal. Sobre este punto en particular, véase Rogelio Hernández Rodríguez. El centro dividido. La nueva autonomía de los gobernadores. México: El Colegio de México, 2008; así como de este mismo autor, “The Renovation of...” y “Cambio político y…”, p. 800. También se puede consultar a Preciado Coronado y Hernández, op. cit. pp. 5-15.
43 Cfr. Wright, op. cit., p. 7.
32
con los otros poderes y municipios. Comenzó así a desarrollarse un entorno de relaciones intergubernamentales no visto antes.44
En términos gubernamentales, las relaciones entre diversos ámbitos, ins-tituciones del Estado y dependencias burocráticas comenzaron a interrelacio-narse de manera compleja cuando se descentralizaron diversas competencias, atribuciones, recursos o programas. Por ejemplo, en el gobierno de Miguel de la Madrid se llevó a cabo la reforma municipal, la reforma al título iv consti-tucional, a la Ley de Planeación, la descentralización de servicios de educación y salud, la Ley General de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico. En tanto que, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el Estado pasó por una profunda reforma económica, mientras que durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León se insistió en el Programa para un Nuevo Federalismo.45
Cabe precisar que el proceso de descentralización se intensificó en 1995 cuando el gobierno de Ernesto Zedillo anunció importantes reformas insti-tucionales bajo el título de Nuevo Federalismo. A los pocos años de haberlo anunciado, en 1998, se creó el Ramo 33, llamado Fondo de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios, que significó una descentralización administrativa y una descentralización de bienes públicos.46
De tal proceso Ward y Rodríguez concluyen que la descentralización trajo cambios importantes para el federalismo en la descentralización del go-bierno federal que en combinación con el pluralismo político terminaron por afectar la organización de la burocracia: básicamente en su modernización y reclutamiento, así como en la división de poderes. Los ejecutivos estatales
44 Peter M. Ward y Victoria E. Rodríguez. “New Federalism, Intra-Governmental Relations and Co-Governance in Mexico”. Journal Latin American Studies. Londres: Cambridge Univer-sity Press, vol. 31, núm. 3, octubre de 1999, pp. 673-710.
45 Hernández Díaz, op. cit., p. 41.46 Este fondo a su vez se integraba por el Fondo de aportaciones para la Educación Básica y
Normal, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, el Fondo de Aportaciones Múl-tiples, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. De los recursos, 83% se destinaban al gasto social, 65% educación, salud y nutrición 11%, infraestructura social 10%.
33
tuvieron mayores funciones directivas y compartieron el poder con otras ra-mas. En las nuevas relaciones intergubernamentales un incentivo primario que ocasionó conflicto pero que pudo evitar el fracaso de las políticas fue la división de poderes. Esto ocurrió siempre que en el Ejecutivo y Legislativo hubiera intención de cogobernar. Hubo así gobiernos compartidos que re-quirieron mayor sensibilidad y habilidad política. Las relaciones interguberna-mentales tenían así más jugadores y reglas, así como mayor complejidad.47
Desde entonces, las relaciones intergubernamentales en México requieren de: a) coordinación, lo que significa la sincronización y unificación de acciones para lograr un objetivo común; b) gestión en las relaciones intergubernamen-tales, puesto que ahora son importantes las transacciones diarias o informales entre los elementos gubernamentales componentes de un sistema político-administrativo, la gestión implica además continuos contactos entre actores e instituciones; y c) indicadores para apreciar el número de acuerdos o conve-nios en materia de alianzas federalistas y desarrollo.48
A partir de este marco, buscamos analizar la política social en México, no sin antes decir que ésta se encuentra vinculada con cuestiones de bienestar social y en términos institucionales que se concreta en programas guberna-mentales; es decir, en un marco normativo, legal e individual que lo lleve a cabo u opere, así como que ejerza recursos financieros.
En el caso particular que nos ocupa, el pdnc, si bien se incluye en el cartabón anterior, dada sus características y objetivos exige una reflexión si-milar a lo ya hecho, de manera que nos permita contextualizarlo y entender su naturaleza. Cabe decir que los estudios de caso tienen significado cuando
47 Ward y Rodríguez, op. cit., pp. 708-710.48 Además los indicadores serían los sistemas de financiamiento y subsidios públicos y pri-
vados, funciones de apoyo al desarrollo social y económico, funciones de planeación, funciones de control gubernamental del ejercicio de presupuesto, funciones de desarrollo administrativo, los sistemas de colaboración administrativa, la cooperación para la pres-tación de los servicios públicos, la delegación de funciones de gestión administrativa y la formación de políticas públicas. En tanto que las áreas de negociación serían: el punto de vista de los gobiernos estatales y municipales; el gasto público federal; el sistema de coor-dinación fiscal; los programas estatales; los espacios de sobreposición de competencias; las obligaciones derivadas del sistema de convenios; y los mecanismos de defensa y protección legal y administrativa. Hernández Díaz, op. cit., p. 47.
34
dan cuenta de las particularidades y la relevancia cuando, siguiendo la ruta del cambio desde una perspectiva sociohistórica, asientan la complejidad y pueden explicar diversos fenómenos por una lógica inductiva. Esto condicio-na y abre paso a la comparación por analogía para explicar otras realidades, procesos o fenómenos sociales.
En tal sentido, si en este capítulo reflexionamos acerca del federalismo mexicano y las relaciones intergubernamentales en cuanto instrumento para el análisis, el pdnc nos demanda en el mismo plano entender la política social y los programas que los gobiernos mexicanos han implementado en su lucha, combate, erradicación o atención de la pobreza. Hecho esto, es posible aden-trarnos en el estudio de nuestro caso que dé cuenta no sólo de las relaciones intergubernamentales y otros procesos institucionales y burocráticos, sino de una amplia discusión en el ámbito de las políticas públicas aplicadas en el ám-bito de la pobreza o el bienestar social. De ahí que este asunto sea abordado en el siguiente capítulo.
35
II. LA POLÍTICA SOCIAL Y LA POBREZA EN MÉXICO
Páginas atrás señalamos que la política social estaba vinculada con cuestiones de bienestar social y que el análisis del pdnc requería de un apartado en donde se le pudiera contextualizar y ubicar social e históricamente. No podríamos emprender este cometido, si antes no hurgamos qué implicaciones hay en estos tópicos.
Para la consecución de tal objetivo, limitaremos nuestra disertación a ubi-car el problema como un fenómeno de políticas públicas. Conocedores de que éstas no se ven, al implicar un proceso de discusión, reflexión y debate acerca de cómo se entienden y definen los problemas, se establecen agendas, o bien qué intereses o perspectivas se colocan en ellas, intentaremos aclarar dicha ruta a partir de los estudios y enfoques que hay sobre la pobreza, las políticas sociales y los programas gubernamentales creados en nuestro país. Esto responde al objetivo de comprender el proceso en el que se inserta el pdnc.
Dicho marco, sirve para comprender la naturaleza del programa. Por ello, este capítulo se divide en dos apartados: en el primero indagamos en las vi-siones y la medición que se ha tenido de la pobreza en México. En el segundo damos cuenta de las políticas y los programas de atención o combate a la pobreza que los gobiernos mexicanos han puesto en marcha.
las visiones y la medición de la pobreza en méxico
Según Julio Boltvinik, la pobreza en México fue un tema político y mediático hasta la década de 1990. Nos dice incluso que, en la década de 1950, se veían con recelo los estudios que intentaban medirla o analizarla. El problema de
36
la pobreza apareció cuando el régimen revolucionario primero, y después el neoliberal, comenzaron a generar personas en esta situación.1
Desde entonces, en el campo político y académico se han dado intensos debates para entender la naturaleza y características de este fenómeno que no han estado exentos de posiciones políticas e ideológicas. Sin pretender dar por terminado este debate, a nosotros nos parece ilustrativo entender cuáles son las implicaciones que hay a la hora de definir o medir la pobreza. Como lo indica el enfoque de políticas públicas en la definición del problema, en entender su naturaleza o sus características, radica buena parte de la solución. No obstante, por ser una empresa muy difícil y con el fin de entender los enfoques, corrientes y perspectivas recurrimos al esbozo que Julio Boltvinik hace de ellos.2
Uno de los primeros expertos o investigadores que comenzaron a re-flexionar acerca de la pobreza fue Altimir. Su definición de la pobreza par-tió de valorar cuáles eran los niveles de bienestar mínimamente adecuados, así como cuáles las necesidades básicas cuya satisfacción era indispensable y qué grado de privación resultaba intolerable. Como consecuencia de esto, su enfoque se canalizó a observar la carencia de recursos para satisfacer dichas necesidades y redujo su medida al observar los ingresos necesarios y las ne-cesidades alimentarias.3
Otros enfoques, y en una primera fase, fueron los de Amartya Sen y Foster. Para ellos, la pobreza consistió en la incapacidad de satisfacer algu-nas necesidades elementales y esenciales; pero, como manifestó Boltvinik, no precisaban los umbrales. Ya en una segunda fase estos especialistas ampliaron su conceptualización de la pobreza al señalar que ésta no era únicamente la privación de capacidades mínimas y habilidades sociales elementales.4
Otro autor que ha influido en el campo de los estudios y medición de la pobreza ha sido Peter Townsend. Para este autor la pobreza consiste en que los individuos, las familias y los grupos de la población carecen de los recur-1 Julio Boltvinik. “Diversas visiones sobre la pobreza en México. Factores determinantes”.
Política y Cultura. México: uam, núm. 8, primavera de 1997, pp. 115-135.2 Julio Boltvinik. “Elementos para la crítica de la economía política de la pobreza”. Desacatos.
México: ciesas, núm. 23, enero-abril de 2007, pp. 53-86.3 Ibid., pp. 70-71.4 Idem.
37
sos necesarios para obtener un tipo de dieta mínima y necesaria para subsis-tir. También toma en cuenta diversas condiciones sociales y actividades de recreación, así como instalaciones mínimas y ampliamente aceptadas como dignas en las sociedades a las que pertenecen. En términos específicos, se es pobre si los recursos con los que cuenta una persona están por debajo de lo que dispone el individuo o la familia promedio.5
Se suma a la lista Citro Michael, quien concibe la pobreza como priva-ción económica, carencia de recursos monetarios o casi carencia de ingreso monetario. Su enfoque sirvió para ocuparse de la medición de la pobreza económica, es decir, lo que muchos llamaron pobreza material. En esta mis-ma tesitura se encontraba Ravallion, quien definía la línea de pobreza como el costo monetario de una persona, dado en un lugar y tiempo específico, por debajo de cierto nivel de bienestar.6
Asimismo se encuentra Aldi Hagenaars, quien conceptualiza la pobreza a partir de una situación en la que el bienestar de un hogar cae por debajo de un cierto nivel mínimo denominado umbral de pobreza. Desde esta perspectiva, las necesidades son sustituidas por la utilidad y pueden medirse por medio de encuestas. Además de que los recursos se igualan al estatus económico.7
En este registro de enfoques, Boltvinik ofrece su propio concepto y mecanismos para medir la pobreza, no sin antes hacer una diferenciación de tres etapas. En la primera, definía un hogar pobre a partir de si podía o no satisfacer sus necesidades básicas, para saberlo propuso un umbral de ingresos basado en una canasta básica. En la segunda fase extendió la mirada y señaló que la pobreza económica era no tener suficientes recursos o condi-ciones adecuadas para el desarrollo de sus necesidades y capacidades; es decir, de estar en condiciones u oportunidades de educación, empleo que movilice y desarrolle sus capacidades, así como un entorno cultural que lo favorezca. Para la tercera etapa, la mirada se amplió aún más y nos dijo que la pobreza económica era no tener suficientes recursos y condiciones adecuadas para la satisfacción de necesidades y capacidades efectivas. La pobreza era entonces
5 Idem.6 Idem.7 Idem.
38
una carencia de fuentes de bienestar y condiciones para la satisfacción de necesidades afectivas y la aplicación de capacidades efectivas.8
Como vemos, definir y medir la pobreza ha conformado un campo aca-démico de discusión y debate, y en el ámbito de la función pública no fue la excepción, sobre todo cuando se formuló la política social y los programas gubernamentales. Por lo que, a reserva de entrar en detalle y precisar las fases y los programas creados por los gobiernos mexicanos, podríamos decir, si-guiendo a Enrique Valencia Lomelí, que en nuestro país en el siglo xx hubo dos modelos en la función pública para entender, conceptualizar y atender la pobreza. Uno estuvo ligado al modelo tradicional y el otro al neoliberal.9
El primero tenía poco espacio para el mercado privado y las iniciativas comunitarias o civiles. Sus decisiones se guiaban por el burocratismo, con métodos autoritarios tipo top-down (de arriba a abajo) y con un centralismo en cierta manera matizado o coloreado por la fuerte influencia de las corpora-ciones de intereses y grupos. Los objetivos globales de la política social eran la resolución de problemas sociales de primera magnitud, heredados de las viejas estructuras coloniales; la construcción del Estado-nación en su función integradora y legitimadora; así como apoyar la industrialización y la constitu-ción de una clase obrera con garantías al menos parciales.10
Además, se acentuaba la conformación de una economía de mercado interno, ya que lo que se buscaba era la protección de los asalariados y la crea-ción o consolidación de las clases medias. Sus acciones sólo cubrían un sector limitado debido en parte a que la asignación de recursos era guiada por las presiones de los grupos organizados, por lo que se postergaba la atención de los más desfavorecidos en zonas rurales. La cobertura de la seguridad social era limitada pero creciente y generaba tanto un universalismo fragmentado como una devaluación de las medidas de focalización dirigidas a los ciudada-nos en situación frágil.11
8 Idem.9 Enrique Valencia Lomelí. “Política social mexicana: modelos a debate y comparaciones in-
ternacionales”. Enrique Valencia Lomelí et al. (coords.). Los dilemas de la política social. ¿Cómo combatir la pobreza? México: Universidad Iberoamericana-Universidad de Guadalajara-iteso, 2000, pp. 119-156.
10 Idem.11 Idem.
39
El segundo modelo partió de las críticas hacia el modelo económico co-nocido como la industrialización por sustitución de importaciones y poste-riormente de la política social ligada a él. Valencia Lomelí puntualiza que sus características fueron, entre otras, las siguientes: los programas incluían un fuerte contenido discursivo de participación ciudadana y descentralización, que no superaban las tomas de decisiones en sentido top-down, especialmente en el caso de los programas orientados a los pobres extremos, aún centraliza-dos; sus objetivos se dirigían hacia el alivio de la pobreza, especialmente los pobres extremos; la legitimidad se buscaba ahora en la eficiencia y en las ac-ciones centradas en la pobreza extrema; además de que el modelo dominante en las políticas públicas era el de la focalización y el referente universalista era minimizado notablemente.12
Quizá fue en la segunda fase cuando surgió un esfuerzo de vinculación y trabajo nunca antes visto entre integrantes de la función pública en el go-bierno federal mexicano y reconocidos expertos en el estudio de la pobreza y la política social.
En los primeros años de la primera década del siglo xxi, reunidos en el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza creado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), varios expertos tuvieron como objetivo central analizarla y medirla para poder reorientar y optimizar los programas en la materia.13
El Comité concluyó que al expirar el siglo xx, uno de cada cuatro mexi-canos (uno de cada ocho en zonas urbanas y cuatro de cada ocho en zonas rurales) no disponía del ingreso suficiente para comprar los ingredientes cru-dos con los cuales preparar los alimentos que le suministraran los mínimos calóricos y proteínicos.14
12 Ibid., pp. 127-134.13 El Comité estaba presidido por la Secretaría de Estado correspondiente y se integraba por
siete académicos, un representante del Consejo Nacional de Población (Conapo) y otro del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi).
14 Fernando Cortés. “Acerca de la medición oficial de la pobreza en México en el año 2000”. Estudios Sociológicos. México: El Colegio de México, vol. xxi, núm. 2, mayo-agosto de 2003, p. 469.
40
El Comité observó que en 1991 había 31.2 millones de personas en po-breza, 36.6 millones en 1996 y 39.6 millones en 2000;15 además construyó tres niveles de pobreza con los cuales se diseñarían y focalizarían los programas de la política social.16
Pese a ser un esfuerzo loable y que de este ejercicio se haya creado el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) en donde autoridades y expertos convergen en la formulación de las políticas y los programas sociales, la ver-dad es que la pobreza aún implicaba retos al finalizar la primera década del siglo xxi. Por ejemplo, en el año 2006 había en México 44.7 millones de po-bres. El Coneval fue enfático al señalar que la reducción de la pobreza entre 1992 y 2006 había sido relativamente lenta y que la población pobre en áreas
15 Fernando Cortés, Daniel Hernández, Enrique Hernández Laos, Miguel Szekely y Hadid Vera Llamas. “Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo xx”. Economía Mexicana. México: cide, año 1, vol. xii, núm. 2, 2003, p. 305.
16 La metodología que utilizó el Comité para la medición de la pobreza tuvo que partir de un consenso mínimo sobre el fenómeno. Para ello partió de considerar dos puntos: a) las opciones metodológicas a adoptar y b) las fuentes de información utilizadas y descripción del procesamiento de datos aplicados en las estimaciones. El primero se inició con una cuestión monetaria relacionada con la línea de la pobreza, misma que se incrementó al conocer con cuánto disponían los hogares para comprar bienes y servicios. En el segundo punto se determinaron las líneas de la pobreza. Se especificó el concepto de ingreso o gasto a utilizar. Posteriormente se ordenaron los hogares. Se utilizaron fuentes alternativas de información y la corrección o no de sus deficiencias. Las fuentes de información utilizadas fueron la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh), primer trimestre de 1992, 1994, 1996, 1998, 2000. Ibid., pp. 297-305. Los tres niveles en los que concluyó el Comité partieron de las siguientes consideraciones: en el nivel i, 18.6% del total de ho-gares y 24% de las personas no tenían el ingreso suficiente para adquirir los alimentos de la canasta básica, incluidos los crudos. En el nivel ii, 45.9% de los hogares y 53.7% de las personas no tenían en el año 2000 el ingreso necesario para adquirir la canasta de alimentos, sentirse vestido y calzado, sufragar los gastos de vivienda, utilizar transporte público o pagar los gastos de salud y educación. En el nivel iii, 59.6% de los hogares y 64.6% de las personas no tenían los ingresos para cubrir las necesidades, incluidas de las líneas i y ii, para los gastos de conservación de la vivienda, gasto en energía eléctrica, combustible, comunicaciones, transporte, cuidado y aseo personal, esparcimiento y turismo. Cortés, “Acerca de la…”, pp. 463-470.
41
urbanas era de gran magnitud, entre otros retos importantes que surgían o no se habían cumplido satisfactoriamente.17
Hemos traído a la palestra los resultados por este tipo de colaboración y evaluación de los programas para ver cómo los centros de investigación y las dependencias gubernamentales pueden formular o evaluar políticas y progra-mas sociales. De alguna forma esta relación se dio en el caso del pdnc en el ámbito local, pero no se institucionalizó el éxito. El hecho de haber rastreado la política social y los programas de atención a la pobreza formulados en nuestro país tuvo como intención contextualizar en términos más precisos el pdnc.
las políticas y los programas de atención
o combate a la pobreza
La política social y los programas de atención o combate a la pobreza fueron sin duda atribución o competencia exclusiva de los gobiernos federales. Sin embargo, la descentralización y la democratización hicieron que los gobier-nos estatales y municipales interactuaran en lo correspondiente a su cargo. Algunos gobiernos estatales lo hicieron con mucho ímpetu en el ámbito de la política social; en el caso de los ayuntamientos, conviene señalar que su par-ticipación o activismo en este rubro se dio en dos planos: por un lado en ser instrumento o cuando mucho instancia para facilitar los programas federales y estatales, o bien en que un ayuntamiento con solidez institucional y capaci-dad financiera pudiera impulsar sus propios programas en la materia.
Antes de estudiar lo anterior, estamos obligados a entender cómo se han desenvuelto los gobiernos en la política social, sobre todo el ámbito federal. A reserva de detallarla, la política social contra la pobreza en México consta de tres etapas. Según Gabriela Barajas, las políticas de atención a la pobreza no surgen en el modelo neoliberal sino una década atrás, además de que en ambas se dan políticas selectivas y de corte populista.18
17 Véase el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008. México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2008.
18 Gabriela Barajas. “Las políticas de atención a la pobreza en México, 1970-2001: De po-pulistas a neoliberales”. Revista Venezolana de Gerencia. Maracaibo: Universidad Zulia, vol. 7, núm. 20, octubre-diciembre de 2002, pp. 553-578.
42
También puntualiza que conforme fueron desgastándose los mecanis-mos corporativos del pri, los programas se hicieron cada vez más importan-tes. De ahí que las políticas y los programas se vinculen con la administración pública dentro de un plano generacional acorde con el modelo de desarrollo económico. Finalmente indica que, en términos políticos, el combate, ataque o superación de la pobreza no debe centrarse en el funcionamiento de los programas sino en el modelo de desarrollo económico mismo.19
La primera fase de los programas de atención o combate a la pobreza va de 1970 a 1982. Se identifican con el Pider y coplamar. Este tipo de progra-mas intentaron resarcir la crisis sistémica del Estado posrevolucionario cuya lógica burocrática fue de corte tradicional, es decir, clientelar y corporativa.20
La segunda etapa fue de transición y va de los años 1982 a 1994. En ésta se incrusta el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) y en el curso de esta etapa, el Estado se repliega del bienestar social al cambiar su modelo econó-mico y adelgazar al Estado. Sin embargo, en el rubro de la política social no se introdujeron cambios profundos, mucho menos en la operación programática y operativa de ella.21
La tercera fase fue de 1995 a 2006, nosotros la trasladaríamos hasta el año 2010. Según Gabriela Barajas, en esta etapa se sientan las bases del mo-delo neoliberal y en ella los programas en la materia se focalizaron en el sub-sidio dirigido a familias que estaban por debajo de la línea de la pobreza. Con ese fin se elaboraron padrones y se diseñó un programa compensatorio.22
Desde el punto de vista de las relaciones intergubernamentales, conviene examinar cómo operaron los programas en cada una de las fases. Adentrar-nos en cada una de ellas nos permitiría dar cuenta de que la política social inmersa en los procesos de cambio en el modelo económico, en el cambio político y en los procesos de descentralización, han erigido una arena donde el juego alrededor de los programas se ha hecho más complejo.
19 Idem.20 Ibid., p. 555.21 Idem.22 Ibid., p. 556; y Myriam Cardozo Brum. “Políticas contra la pobreza en México. Principales
resultados y limitaciones”. Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología. Venezue-la: Universidad de los Andes, vol. 16, núm. 45, enero-abril de 2006, pp. 15-56.
43
Primera etapa (1970-1982)
La primera etapa estuvo vinculada con los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. En ellos los programas intentaron resarcir la crisis y el agotamiento del régimen revolucionario.23
En términos específicos, los programas o dependencias que se crearon para combatir la pobreza fueron la Coplamar en 1977 y el Pider, quizá el pri-mer programa que tuvo como intención abierta combatir la pobreza. Como se observa, la pobreza desde la perspectiva de las autoridades se circunscribía al ámbito rural.24
Sin embargo, pese a sus nobles intenciones los programas creados es-taban vinculados a funciones de control político y de legitimación guber-namental. Además, en esta etapa histórica los programas de atención a la pobreza aparecieron en un contexto de estancamiento económico y potencial inestabilidad política. Los últimos gobiernos incrustados en la ideología revo-lucionaria no sólo habían creado los primeros programas en la materia, sino que instituyeron una serie de prácticas político-administrativas que se convir-tieron en la característica de los programas de atención de la pobreza hasta la primera década del siglo xxi. Las crisis económicas y políticas obligaron a los gobiernos a intentar resolver las enormes dificultades sociales ocasionadas, y de nueva cuenta se fue fortaleciendo la capacidad rectora del Estado en este ámbito. Y pese a que el gobierno de López Portillo intentó implementar una reforma administrativa y una estrategia para combatir la pobreza básicamente similares a las de su antecesor, el problema no era de eficacia gubernamental sino estructural.25
23 Barajas, op. cit., p. 555.24 También se creó el programa de abasto de alimentos, conocido como Consejo Nacional
de Subsistencias Populares (Conasupo); el Programa para la provisión de agua potable; Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; el Programa de disposición de servicios médicos rurales; el Programa de capacitación para el empleo, Secretaría del Tra-bajo; y la Oferta de casas-escuela para niños de zonas marginadas. Véase Cardozo Brum, op. cit., pp. 16-20.
25 Barajas, op. cit., pp. 554-560. Además tres hechos permiten entender el surgimiento de la preocupación gubernamental por el problema de la pobreza. Primero, el reconocimiento no sólo de que el crecimiento económico por sí mismo no garantizaba una mejor distribu-ción del ingreso sino también que la riqueza de unos pocos había sido a costa de la mayor
44
Resultaba más fácil instrumentar acciones de infraestructura social bási-ca (electrificación, alcantarillado, agua potable, pavimentación, etcétera), que proyectos productivos, dado que éstos implicaban muchas veces confrontar-se con los intereses de los cacicazgos locales que solían controlar los canales de comercialización y venta de productos agropecuarios.26 Además, el Pider y Coplamar buscaron conformarse como sistemas de coordinación adminis-trativa cuyo fin era detectar y encauzar institucionalmente las demandas so-ciales.27
A pesar del apoyo total otorgado por el presidente, los resultados no fue-ron alentadores. A lo anterior se sumó la caída de los precios del petróleo y el alza de las tasas de interés internacionales que pusieron fin al auge económico interno.28
Segunda etapa (1983-1994)
La segunda etapa se expresó con mayor detalle en 1988 con la creación del Pronasol. Es conocida como de transición porque durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, particularmente en el caso del segundo, si bien se cambiaba de modelo económico los programas de combate a la
pauperización de las masas populares. Un segundo hecho importante a señalar es que, a nivel internacional, los organismos financieros planteaban la reducción de la pobreza como una condición primordial para lograr el desarrollo. Por último, la crisis agrícola de principios de la década de 1970 afectó de manera más severa a todos los productores de zonas de tem-poral, compuesta por los sectores más empobrecidos; la creciente pobreza de la población rural, sumada a la crisis de las centrales campesinas, sobre todo de la Confederación Nacio-nal Campesina explicaron el surgimiento de un desorganizado pero creciente movimiento campesino, cuyas armas fueron la toma de tierras, las marchas a la ciudad de México, las tomas de locales de organismos oficiales agrarios y la organización de frentes y agrupacio-nes locales y regionales independientes del Estado. Cfr. ibid., p. 558.
26 Miguel Szekely. El Programa Nacional de Solidaridad en México. México: Programa Mundial del Empleo, núm. 384, 1993, pp. 3-4.
27 Barajas, op. cit., p. 563.28 Los recursos se concentraron en un ramo presupuestal, el Ramo xxvi denominado “Pro-
moción Regional”, del cual se asignaban a las dependencias ejecutoras para después apli-carlos en las zonas definidas por el ini como marginadas. Los recursos eran intransferibles. Ante la negativa de las Secretarías de colaborar en el Sistema Coplamar, el Poder Ejecutivo volvió a utilizar el conocido mecanismo para obligarlas. Ibid., p. 564.
45
pobreza aún retomaban la forma tradicional en su formulación e implemen-tación, en especial la forma como funcionaba el Pider y Coplamar que, a la hora de operar, lo hacían a partir de las demandas acotadas de los grupos organizados y definidos como pobres por los mismos programas. Al mismo tiempo, esta estrategia impulsó y sentó las bases sociales de apoyo para el nuevo modelo de desarrollo económico: el neoliberal.29
Cabe decir que en el sexenio de Miguel de la Madrid se iniciaron los pro-cesos descentralizadores y se puso en marcha el Programa de Nutrición y Salud que fue de corta duración (1987-1988). Por lo tanto, en su gobierno no hubo un programa social significativo. El Pronasol fue el que más se recuerda y fue el instrumento central de la política social del gobierno del presidente Carlos Salinas. El programa pretendió mejorar las condiciones de vida de los campesinos, los indígenas y los habitantes de las colonias populares; el mejoramiento productivo y las condiciones del desarrollo regional; el forta-lecimiento de la participación y la gestión de las organizaciones sociales y las autoridades locales.30
La crisis económica y política de 1982 obligó al gobierno de Miguel de la Madrid a desmantelar el proyecto estatista. Esto llevó a la redefinición del papel del Estado en la economía, el cual sería de regulación, control y orien-tación. Ya no eran de participación directa. En tanto que en materia de bien-estar social se buscó limitar la intervención gubernamental al mínimo.31
29 Barajas, op. cit., p. 566.30 Para ello el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) cubrió cuatro aspectos: 1) solidari-
dad para el bienestar social enfocado a la alimentación, 2) solidaridad para la producción para incrementar los ingresos de los pobres, 3) solidaridad para el desarrollo regional, dirigida al desarrollo de infraestructura, 4) solidaridad en los programas sociales, en apoyo a la salud y la educación. Cardozo, op. cit., p. 20.
31 El Programa de Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria pasó a ser responsabi-lidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), el Programa de Electrificación para Zonas Marginadas del Medio Rural a la Comisión Federal de Electricidad (cfe), el Sistema Conasupo-Coplamar de zonas marginadas y servicios integrados de apoyo a la economía campesina a la Conasupo, el Programa de Agua Potable y Caminos en lo relativo a caminos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct), el Programa para el Establecimiento de Casas Escuela a la Secretaría de Educación Pública (sep) y el Programa de Capacitación y Empleo Cooperativo para el Fomento de Recursos Naturales a la Secretaría de la Refor-ma Agraria (sra). Fue en el gobierno de Miguel de la Madrid cuando se sentaron las bases
46
No obstante, en el gobierno de Carlos Salinas los programas económi-cos, además de ser particularmente conflictivos en lo político y de tener los beneficios de la reforma estructural de De la Madrid, se concentraron fun-damentalmente en el sector exportador y desatendiendo así a la mayoría de la población. Fue así como el modelo económico comenzó a generar pobres, por lo que el presidente vio necesario tener una nueva alianza con amplios sectores sociales que le sirviera de base social.32
En este contexto, se creó el Pronasol, que lejos de ser un programa de emergencia social como los promovidos en ese momento por el Banco Mun-dial, fue más cercano a las experiencias del Pider y Coplamar.33
El Pronasol comenzó entonces a crecer y en 1994 era utilizado para reali-zar, con la participación directa de los propios beneficiarios, obras de infraes-tructura básica, la rehabilitación y el mantenimiento de planteles educativos, centros de salud comunitarios, hospitales, centros penitenciarios, unidades habitacionales obreras y espacios deportivos. Sin embargo, quedó documen-tado que la labor realizada por el programa se hizo en zonas donde el voto le fue adverso al pri en las elecciones presidenciales de 1988. Esto le permitió al priísmo ganar las elecciones federales de 1991 y recuperar el control del Congreso.34
El mayor logro de este programa fue el haber sido una fórmula de go-bernabilidad que le proporcionó márgenes de acción al gobierno salinista para llevar a cabo una serie de transformaciones estructurales, tales como el
operativas para la instrumentación de programas de atención a la pobreza, nos referimos a los Convenios Únicos de Desarrollo (cud). Cfr. Barajas, op. cit., p. 566.
32 Ibid., p. 567.33 El Pronasol funcionó con rapidez y capacidad para responder a las demandas sociales.
Lo anterior se debió a que se montó sobre instrumentos programáticos y administrativos heredados de los sexenios anteriores (Ramo xxvi “Desarrollo Regional” y los cud). Por primera vez, los sectores de la administración pública federal se comprometieron a que todos los recursos financieros que se transfirieran a los gobiernos de los estados se harían única y exclusivamente por el Ramo xxvi “Desarrollo Regional”. Fernando Vázquez cit. por Barajas, op. cit., p. 56.
34 Ibid., pp. 569-570.
47
adelgazamiento del Estado, la reducción de las regulaciones del mercado y la firma del Tratado de Libre Comercio (tlc) con Estados Unidos y Canadá.35
Tercera etapa (1994-2006)
La tercera etapa de la política social y sus programas se convierte en el centro del mismo modelo de bienestar social neoliberal. Esta etapa está identificada con los gobiernos de los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón; en tanto que, en términos programáticos, se identifica con el Pro-gresa, Oportunidades y Contigo, respectivamente.
El gobierno de Ernesto Zedillo dio continuidad a la política social del Pronasol a través del Progresa; prestó especial atención al tema de la educa-ción, debido a que en el país había seis millones de analfabetas mayores de 15 años. El programa fue novedoso y marcó el inicio de una nueva etapa en la política social. Combinó incentivos y sanciones, y se dirigió a los pobres extremos. Introdujo una serie de elementos para erradicar el uso de la clien-tela política del programa anterior. Las características que marcó en la política social y sus programas se entendieron en la focalización, la descentralización y la pequeña participación de las autoridades locales y los destinatarios para apuntalar su legitimidad.36
La administración zedillista reconoció de forma tácita que el problema de la pobreza no podía resolverse y a lo que podía aspirarse era a buscar la “igual-dad de oportunidades”. Para ello se atendió a los pobres extremos con sub-sidios perfectamente focalizados y dirigidos a la demanda. Su preocupación más grande fue mejorar la relación costo-impacto de los subsidios y evitar que dichos subsidios interfieran en el libre funcionamiento del mercado.37
35 Idem.36 Cardozo, op. cit., p. 22.37 El cambio en los programas y la reorientación de la política social del gobierno zedillista
apuntó de manera específica en dos direcciones: por un lado, la descentralización de los recursos presupuestales del Ramo xxvi, “Desarrollo Regional y Solidaridad”; y, por el otro, la puesta en marcha de un programa que buscaba bajar los niveles de desnutrición de los grupos de población más vulnerables: niños menores de cinco años y mujeres lactantes de las familias identificadas como las más pobres del país. Barajas, op. cit., p. 573.
48
La política social adquirió entonces otros matices, al menos en términos institucionales y gubernamentales. En el marco de un proceso de descentra-lización, y por lo tanto de fortalecimiento del federalismo, la gestión e imple-mentación de los programas alcanzaron mayor complejidad ya que se alejaron de la verticalidad de los anteriores. Cabe señalar que el proceso de descentrali-zación del total de los recursos fue gradual y culminó en 1998 con la creación del Ramo 33, llamado Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios. La creación de este ramo significó un importante avance en tér-minos formales.
Desde la opinión de Gabriela Barajas, el avance en la política social ra-dicó en dos puntos: 1) los recursos para infraestructura social básica fueron entregados por ley a los gobiernos locales de acuerdo con su grado de mar-ginación, y 2) acabó con la etiquetación de los recursos económicos públicos desde la presidencia de la república. Además, otro eje de cambio fue la instru-mentación de un programa nutricional que se focalizó en aproximadamente catorce millones de personas en situación de pobreza extrema, sobre todo en los sectores más vulnerables como eran niños menores de cinco años, muje-res embarazadas o en lactancia, indígenas y discapacitados.38
El Progresa arrancó en agosto de 1997 y su esencia se mantuvo en los gobiernos panistas de Fox y Calderón. Los programas partieron de la idea de que el desarrollo comunitario era consecuencia del fortalecimiento de las capacidades de los individuos y las familias. Por ello, se apoyó a la familia y ya no a la comunidad como sucedió con programas anteriores. Así, el programa se integró con tres componentes: educativo, salud y alimentario.39
Si bien, el Progresa nació para distanciarse del Pronasol no estuvo exen-to de riesgos de manipulación política. Este uso se demostró cuando el pri
38 Ibid., p. 574.39 Ibid., p. 575. El componente educativo se tuvo como principio al otorgar becas educati-
vas para cada uno de los hijos e hijas de las familias beneficiarias entre el tercer grado de primaria y el tercero de secundaria; y daba un apoyo en dinero para la adquisición de útiles escolares. En la salud se proporcionaba de manera gratuita un paquete básico, y se ofrecían pláticas en materia de salud, nutrición e higiene. En el alimentario se otorga un suplemento alimenticio a todos los niños de menos de dos años, para niños desnutridos de entre tres y cinco años, y para todas las mujeres embarazadas o lactantes, y se asigna una ayuda mone-taria a las titulares para complementar los ingresos de la familia.
49
siguió recurriendo a artimañas de apoyo electoral. Un análisis del programa concluyó que no era un programa apolítico y que recompensaba el proce-so de descentralización que implementó el gobierno federal. De este modo benefició a los gobiernos del pri y castigó a los gobiernos del pan.40 Pese a lo anterior, el programa fue novedoso por su objetivo central: no se propu-so crear condiciones de desarrollo, ni empleos, ni mejor infraestructura sino cambiar conductas.41
Como señalamos párrafos atrás, la política social y sus programas se con-virtieron en el centro del bienestar del modelo económico que se implantó desde la década de 1990. El rescate eficaz de los desahuciados del modelo neoliberal provocó continuidad institucional, un logro en sí y de los pocos aciertos que hay en la administración pública mexicana.
En estas circunstancias, el gobierno panista de Vicente Fox lo continuó. Prolongó la lógica e inercia del Progresa ahora en el programa llamado Opor-tunidades. El cambio que su administración hizo fue incluir en él al Seguro Popular. El programa creció al incorporar más familias de las zonas urbanas, así como al establecer nuevos mecanismos de selección y componentes en el diseño e implementación. Oportunidades se amplió al pasar de atender 2.47 millones de hogares durante el año 2000 a cinco millones en el año 2005. El éxito en la reducción de la pobreza le fue reconocido por el Banco Mundial.42 Este reconocimiento fue hecho hasta antes de la crisis mundial de 2008, la cual volvió a aumentar el número de personas en situación de pobreza extrema.
Sin embargo, enfrentaba algunos problemas; por ejemplo, los hogares pobres eran extremadamente vulnerables a la precariedad de las economías
40 Cfr. Alina Rocha Medina. “Do Old Habits Die Hard? A Statistical Exploration of the Politicization of Progresa, Mexico”. Journal of Latin America Studies. Londres: Cambridge University Press, vol. 33, núm. 3, agosto de 2001, pp. 513-538.
41 Agustín Escobar Latapí. “Progresa y cambio social en el campo de México”. Enrique Va-lencia Lomelí et al. (coords.). Los dilemas de la política social. ¿Cómo combatir la pobreza? México: Universidad Iberoamericana-Universidad de Guadalajara-iteso, 2000, pp. 257-284.
42 La pobreza extrema pasó de 24.2% en 2000 a 17.3% en 2004, de acuerdo con datos del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. En 2000 existían 23 665 635 personas en pobreza alimentaria, mientras que en 2004 se redujo a 18 034 166 personas en pobreza extrema. Véase “Reduce pobreza extrema en sexenio de Fox”. El Universal, México, 4 de diciembre de 2005.
50
locales. Las comunidades no contaban con amortiguadores para cada impac-to que se daba en el lugar o en escenarios de acumulación de desventajas. La situación de fragilidad ocasionaba una pobreza más aguda y elevadas dosis de sufrimiento; en este sentido, el programa pareció adquirir un papel secun-dario. Empero, como nos dice Mercedes González de la Rocha, los progra-mas de política social no “fracasan” o resultan “exitosos” en sí, ya que esto se debe a las redes sociales constituidas, las circunstancias socioeconómicas comunitarias y regionales.43
Para algunos el programa no sólo mitigó la pobreza extrema de algunos sectores sino que los empoderó. A decir de Carlos Garrocho y Carlos Bram-bila, los beneficiarios al tener un amplio conocimiento de sus compromisos con el programa y conocer las consecuencias de no cumplir con sus obliga-ciones en materia de salud, educación y alimentación contrajo un proceso de aprendizaje de ciudadanía y fortalecimiento social y comunitario.44 En tanto que en el gobierno de Felipe Calderón la política social se definió en el docu-mento “Contigo: estrategia integral de la actual administración para lograr el desarrollo de todos los mexicanos”.45
Como lo han asentado diversos estudios, tanto los programas Oportu-nidades y Contigo siguen cargados de intenciones corporativas y clientelares, tampoco difieren del sesgo asistencialista. Aún así, son programas que desde el punto de vista de la gestión pública son exitosos.
43 Mercedes González de la Rocha. “Los hogares en las evaluaciones cualitativas: cinco años de investigación” y “Conclusiones”. Mercedes González de la Rocha (coord.). Procesos do-mésticos y vulnerabilidad: perspectivas antropológicas de los hogares con Oportunidades. México: ciesas, 2006.
44 Carlos Félix Garrocho-Rángel y Carlos Brambila Paz. “Satisfacción de los beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Una evaluación cualitativa”. Economía, Sociedad y Territorio. México: El Colegio Mexiquense, vol. viii, núm. 28, 2008, p. 957.
45 El programa se propuso las siguientes líneas de acción: ampliar capacidades (educación, salud y capacitación laboral), generar opciones (desarrollo local y accesos al crédito, gene-ración de empleo), proveer protección social (salud y protección social, previsión social), formar patrimonio (vivienda y ahorro). Además el gobierno de Felipe Calderón se propuso reducir la pobreza extrema de catorce millones a diez millones de mexicanos, lo que repre-senta una disminución de 30%. Véase “sedesol se fija reducir 30% pobreza extrema para 2012”. Milenio, México, 21 de enero de 2008 (http://www.milenio.com.mx).
51
Las relaciones intergubernamentales generadas
Pese a la crítica anterior, los nuevos lineamientos institucionales y programá-ticos en los que se vio envuelta la política social desde la segunda mitad de la década de 1990, en conjunto con los procesos de descentralización y la democratización, han implicado mayor interacción en la gestión. De ahí que nosotros canalicemos la reflexión al campo de los estudios de la administra-ción pública y en específico de las relaciones intergubernamentales.
Estudiar la política social y sus programas desde un enfoque de relacio-nes intergubernamentales nos obligaría a delinear institucionalmente el en-tramado que se conformó desde 1995. Sin ser este nuestro cometido, porque el enfoque lo aplicaremos al estudio del pdnc, podremos decir que el juego entre los actores y las instituciones gubernamentales se diversificó cuando el gobierno de Zedillo anunció importantes reformas institucionales bajo el título del nuevo federalismo.
En el año de 1998 se creó el Ramo 33 que consistió en el Fondo de Aportaciones Federales para los Estados y los Municipios. Este fondo a su vez comprendía siete fondos: el Fondo de Aportaciones para la Educación Pública y Normal, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, el Fondo de Aportaciones Múltiples, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos y el Fondo de Apor-taciones para la Seguridad Pública.
Los logros de esta transformación fueron que 83% de Ramo 33 se desti-naba al gasto social: educación, salud, nutrición e infraestructura social. Ade-más, significó una descentralización administrativa y de bienes públicos. Sin embargo, respetó un equilibrio precario entre la planificación administrativa local y federal.46
En términos de las relaciones gubernamentales y reinterpretando algunas conclusiones de Agustín Escobar, lo cierto fue que el Progresa y Oportu-nidades destruyeron los mecanismos de protección y la dependencia de la
46 John Scott. “La descentralización del gasto social y la pobreza en México”. Gestión y Política Pública. México: cide, vol. xiii, núm. 3, 2004, p. 822.
52
población, al cambiar la forma como se relacionaban las dependencias guber-namentales.47
Con el fin de evitar sesgos partidarios, el programa recurrió a una multi-plicidad de controles. La intervención de la comunidad fue fundamental. Por otra parte, la gestión del programa exigió una cadena compleja de enlaces en el ámbito municipal, promotores, encuestadores y verificadores. Se dio así una intensa colaboración entre instancias gubernamentales y organizaciones. Mientras los funcionarios municipales y de la Sedesol reforzaron acciones de capacitación y concertación, específicamente las primeras. Además el pro-grama, posteriormente llamado Oportunidades y Contigo, logró crecer, ser eficiente y demostrar impactos con muy escasa colaboración gubernamental tanto estatales como municipales. De manera simultánea, incentivó a los go-biernos locales a hacer mejoras para no perder los fondos estipulados. Esto sin duda los ha obligado a profesionalizar a sus funcionarios y desarrollar transparencia.48
Aunque como han demostrado diversos estudios, algunos ya citados en este texto, los programas derivados de la política social no dejan de ser utiliza-dos de manera clientelar y con fines electorales. De este problema no escapa incluso el pdnc que es materia de análisis en el siguiente capítulo.
47 Véase Agustín Escobar Latapí. El valor de la comunidad. México: Sedesol, 2005; y “Descen-tralización y política social: de centralismo al desconcierto”, pp. 1-26 (mimeo).
48 Idem.
53
III. EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE NÚCLEOS COMUNITARIOS: ENTRE EL PLURALISMO INSTITUCIONAL
Y LA POLÍTICA DE LA POLÍTICA SOCIAL
Hasta el momento hemos dado cuenta del estudio de las relaciones inter-gubernamentales como un enfoque propio de la disciplina de la administra-ción pública y los estudios gubernamentales cuya evolución, especificidades conceptuales y alcances analíticos fueron explorados en el primer capítulo. También quedó asentado en esta primera parte la transición del sistema po-lítico mexicano que estuvo marcada por los procesos de democratización y descentralización. En dicha transición, el régimen federal mexicano se abrió al pluralismo político que devino en relaciones intergubernamentales más complejas e intensas.
Asimismo, el capítulo segundo se dedicó a revisar la evolución de las instituciones orientadas al combate de la pobreza. Por un lado, dimos cuenta de la evolución en la manera de entender la pobreza y sus afanes por medir-la y, por el otro, de las principales políticas y programas sociales que se han llevado a cabo en México caracterizados por una tensión permanente entre la institucionalidad y la dinámica política, una impronta que suele expresarse por medio de múltiples presiones políticas de corte clientelar.
En este capítulo nos centramos en el estudio de caso del pdnc, desarro-llado por el gobierno del estado de Jalisco durante el periodo 2001-2007 e inscrito en el contexto de la evolución de la política social descrita en el capí-tulo previo, tanto por la forma en que se entendió el problema de la pobreza como por su acento en la focalización como la estrategia que caracterizó su implementación.
La información que sirvió de base para la realización del estudio de caso se obtuvo de entrevistas semiestructuradas (véase anexo 3), que fueron rea-lizadas a cuatro ex funcionarios y un ex asesor identificados como respon-
54
sables directos del diseño e implementación del pdnc,1 y se complementó con el análisis de los documentos a los que se tuvo acceso con motivo de la evaluación externa practicada en su momento al propio pdnc.
Esta estrategia metodológica nos permitió disponer de evidencia empí-rica de primera mano que permitió identificar los factores sociológicos más relevantes que incidieron en la operación del pdnc. Como advertimos en el primer capítulo, dichos factores son los que específicamente nos interesa re-cuperar del enfoque teórico que ha sido adoptado en este trabajo: el de las relaciones intergubernamentales y su relación con la política burocrática.
No obstante, como también quedó asentado en el primer capítulo, dado que el enfoque de relaciones intergubernamentales cuenta con un vasto ar-senal teórico-metodológico para el análisis político y burocrático, una defini-ción metodológica obligada para la realización del presente estudio de caso fue precisar la base conceptual concreta que nos permita develar esa “dimen-sión oculta del gobierno”,2 propia de las relaciones intergubernamentales.
Para este propósito, se decidió enriquecer la perspectiva institucional su-gerida por Deil Wright a partir de una tipología planteada por Jacint Jordana, quien se basó a su vez en una clasificación de Cohen y Peterson;3 ésta nos permite enmarcar la combinación institucional federación-estado-municipio que retomamos del propio Wright y que resulta relevante para entender la transformación del federalismo mexicano en el contexto del proceso de de-mocratización y descentralización que vivió el régimen político. Esta tipología identifica tres áreas de política pública para enmarcar la descentralización y las 1 Las personas entrevistadas fueron: a) Rafael Ríos Martínez, primer titular de la sdh, quien
ocupó dicho puesto desde su creación en 2002 hasta el año de 2005; b) Patricia Carrillo Collard, quien fungió como Directora de Investigación y Políticas Públicas de la sdh de mayo de 2002 a 2005; es socia fundadora de la asociación civil Alternativas y Capacidades; c) Sarah Obregón Davis, quien se desempeñaba como Directora de Planeación del Desa-rrollo Humano en la sdh; d) Alberto Esquer Gutiérrez, en su momento director general de Política Social de la sdh; y e) Alfonso Hernández Valdez, profesor-investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso), que fungió como asesor de la sdh.
2 Wright, op. cit.,p. 68.3 John M. Cohen y Stephen B. Peterson. “Administrative Decentralization: a New Frame- John M. Cohen y Stephen B. Peterson. “Administrative Decentralization: a New Frame-
work for Improved Governance, Accountability and Performance”. Development Discussion Paper. Cambridge: Harvard Institute for International Development, núm. 582, 1997.
55
relaciones intergubernamentales: el monopolio institucional, el monopolio institucional distribuido y el pluralismo institucional.4
De acuerdo con este autor, el monopolio institucional se refiere a aque-llos papeles que el Estado mantiene en exclusividad para sus órganos y depar-tamentos centrales,5 como bien podría ser el caso de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Por su parte, el monopolio institucional distribuido se refiere a aque-llas responsabilidades que han sido transferidas completamente a órganos de gobierno subnacional en el territorio (local, estatal, agencias, etc.), mediante alguna de las fórmulas de descentralización. Estos órganos mantienen el mo-nopolio en su ámbito territorial o sectorial, reproduciendo la misma lógica de concentración sobre las tareas asignadas en sus instituciones y organizaciones específicas.6 Bajo esta configuración podríamos ubicar algunas tareas específi-cas de la política educativa o de salud en nuestro país.
Finalmente, el pluralismo institucional aparece cuando en un proceso de descentralización las responsabilidades respecto de determinadas tareas son compartidas por más de una institución u organización, que pueden perte-necer a órdenes de gobierno o ámbitos territoriales distintos, participando incluso organizaciones públicas no estatales o el sector privado. Las situacio-nes de pluralismo institucional tienden a producir una compleja estructura de interdependencias entre los actores implicados en cada política pública, apareciendo por tanto relaciones intergubernamentales más intensas.7
Desde esta perspectiva y como se verá en la primera parte de este ca-pítulo, por su concepción y diseño, el pdnc se concretó como una fórmula particular inspirada por un pluralismo institucional de base territorial a partir de la selección de comunidades rurales marginadas específicas.
Cabe hacer notar que esta característica ha existido por lo menos desde los gobiernos de los presidentes Echeverría y López Portillo, cuando en el
4 Jacint Jordana. Relaciones intergubernamentales y descentralización en América Latina: una perspectiva institucional. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2001 (Documento de Traba-jo I-22UE), p. 27.
5 Idem.6 Idem.7 Idem. Además véase el anexo 2 en donde se integra un recuadro en el que se ilustran los
diseños institucionales de la descentralización a los que nos hemos referido.
56
Instituto de Vivienda o Coplamar se conjuntaban recursos y dependencias para llevar los beneficios de los programas sociales a las comunidades se-leccionadas. Por ello es que esta característica del pdnc, en sí misma no se considera una innovación debido a que la fórmula de pluralismo institucio-nal ha estado presente en el ámbito del gobierno federal; sin embargo, el hecho rescatable radica en que su iniciación, diseño e implementación corrió a cargo de un gobierno estatal, lo cual justifica el estudio de esta experiencia concreta que viene a enriquecer el estudio de la administración pública.
El otro rasgo que convierte la experiencia del pdnc en un caso de estu-dio relevante tiene que ver con el apoyo presupuestal que recibió por parte del gobierno federal, mediante un mecanismo institucional diseñado expresa-mente para potenciar la iniciativa por parte de las entidades federativas en la política social de México.
Este rasgo particular la convierte en una experiencia fincada en una con-figuración de pluralismo institucional que se vio potenciada por la manera en que el pdnc fue diseñado. Bajo esta configuración, la operación del pro-grama se caracterizó por una permanente tensión entre las exigencias de una mayor coordinación entre las dependencias involucradas y los potenciales beneficios que supone el pluralismo institucional. En términos concretos, estos beneficios podrían esperarse por dos medios: primero, a través de un potencial incremento en la eficiencia programática que podría alcanzarse por medio de la optimización de los recursos disponibles y, segundo, por el con-trol mutuo entre las diversas dependencias involucradas que podría ejercerse bajo un esquema de responsabilidad compartida “sin recurrir a los compo-nentes burocrático-administrativos de las grandes organizaciones públicas centralizadas”.8
Este permanente dilema en la operación del pdnc nos remite direc-tamente al ámbito de las relaciones intergubernamentales. De ahí que la segunda parte del presente capítulo se dedique a describir los mecanismos y la dinámica que marcaron las relaciones intergubernamentales presentes en la operación del pdnc.
8 Ibid., p. 29.
57
La exposición de esta segunda parte se organizó a partir de los ámbitos específicos en que pueden apreciarse las relaciones intergubernamentales y que retomamos del propio Jacint Jordana.
En primer término se encuentra el ámbito de relaciones formales entre órdenes de gobierno y entre instituciones de un mismo orden de gobierno, en el cual ubicamos al conjunto de mecanismos, instancias y procedimientos formalmente establecidos a efecto de facilitar la coordinación y las decisio-nes institucionales en determinados ámbitos de la política pública. En este ámbito se encuentran, por ejemplo, las comisiones, los consejos, las reglas de decisión y las cámaras legislativas. Entre los mecanismos de coordinación formales, Jordana distingue las que se describen en los párrafos siguientes.9
Las más frecuentes son las comisiones o conferencias, integradas bajo cierta fórmula legal o reglamentaria e integrada por representantes de diver-sos órdenes de gobierno y dependencias públicas, que se reúnen para discutir y llegar a acuerdos.
Las negociaciones ad hoc que no tienen ninguna clase de regulación for-mal sobre su funcionamiento y su aparición obedece más bien a la necesidad de resolver un problema.
La formación de grupos de representantes de la sociedad civil o de ex-pertos nombrados desde distintos órdenes de gobierno es otro mecanismo de coordinación que generalmente es de carácter consultivo y que se encuen-tra vinculado con la existencia previa de redes y comunidades sociales o pro-fesionales suficientemente consolidadas. Este tipo de mecanismos pueden reconducir la polémica política acotando los problemas y las alternativas o propuestas a discutir.
Dos mecanismos adicionales en los que no abundaremos en este trabajo son los de naturaleza parlamentaria y las decisiones judiciales.
Un segundo ámbito de relaciones intergubernamentales es el relativo a la coordinación informal entre los actores de los distintos ámbitos de gobierno e instituciones públicas por medio de la identidad partidaria. Es decir, al igual que Jordana, “entendemos que los partidos políticos pueden desempeñar un papel importante como engranajes organizativos y articuladores de redes per-sonales, cuya dinámica tenga cierta capacidad coordinadora sobre el conjunto
9 Ibid., pp. 45-47.
58
del sistema político descentralizado”.10 Son muy relevantes para el caso que nos ocupa los aspectos informales que pueden llegar a explicar mejor las relaciones intergubernamentales entre actores políticos, como pueden ser la identidad y lealtad partidaria, la ideología o el grado de cohesión en el inte-rior de una organización política determinada.
Finalmente encontramos el ámbito emergente de las redes interguber-namentales a partir de las comunidades de profesionales especializados en determinados sectores o áreas de política pública, que pueden tener efectos significativos a nivel de las relaciones interpersonales y la coordinación infor-mal.
Para hacer más clara la exposición, se consideró pertinente adoptar un enfoque basado en el ciclo de políticas públicas, de tal modo que se propone ilustrar cada uno de los ámbitos de las relaciones intergubernamentales antes referidos, a partir de las fases que identificamos en el ciclo de vida del pdnc: iniciación, puesta en marcha, evaluación y finalización.
el programa de desarrollo de núcleos comunitarios:una apuesta por el pluralismo institucional de corte
territorial desde una entidad federativa
En términos formales, el pdnc surgió con el objetivo general de impulsar el desarrollo comunitario en localidades rurales de alta y muy alta marginación en el estado de Jalisco.11 Y es que a decir de la ex directora de Planeación del Desarrollo Humano de la Secretaría de Desarrollo Humano (sdh):
Haciendo un análisis de la pobreza y las localidades de alta y muy alta margi-nación en el estado, identificamos muchísimas localidades muy pequeñitas, e hicimos un análisis donde veíamos que había una gran cantidad de población en esta situación de marginalidad; en localidades rurales entre cien y mil habitan-tes. Entonces, estuvimos haciendo diferentes análisis para ver cómo podíamos atender a la mayor cantidad de población en esta situación, con todos los pro-gramas de manera integral en estas localidades rurales. Primero … fue ubicar muy bien el mapa del estado, ver cuántas localidades rurales en estas condicio-
10 Ibid., p. 32.11 Programa para el Desarrollo de Núcleos Comunitarios. Guadalajara: Secretaría de Desarrollo Hu-
mano-Gobierno de Jalisco, 2007, p. 11.
59
nes teníamos, qué población estábamos atendiendo y de ahí partió la necesidad de trabajar con estas localidades.12
Esta forma de proceder en la selección de comunidades rurales en las que se buscó conjuntar recursos y acciones de diversas dependencias es consis-tente con la fórmula adoptada por diversos programas sociales desarrollados durante la tercera etapa a la que nos hemos referido en el capítulo previo y que cronológicamente corresponde con los últimos años del siglo xx y los inicios del presente siglo. Asimismo, como se destacó en el capítulo anterior, dicha fórmula se distinguió fundamentalmente por privilegiar la focalización de acciones sobre los segmentos de población identificados bajo condicio-nes de pobreza extrema a partir de ciertos criterios de medición adoptados. Como se advirtió, el interés por medir y cuantificar la pobreza se convirtió en el rasgo distintivo de la evolución observada en la manera de entenderla y abordarla desde la función pública.
Bajo tales premisas, un acierto por parte de las autoridades del gobierno de Jalisco fue el reconocer que en la entidad vivían aproximadamente un millón de personas en localidades rurales (cada una contaba con menos de 2 500 habitantes), donde las condiciones de marginación y pobreza eran, en términos proporcionales, más severos que en las zonas urbanas. Esta si-tuación era particularmente apremiante en comunidades de menos de mil habitantes, ya que era éstas donde se concentraban los más altos índices de pobreza en el ámbito rural y donde su dispersión característica dificulta las acciones de combate a la pobreza y promoción del desarrollo.13
Esta realidad fue reconocida por el gobierno en el Plan Estatal de Desa-rrollo 2001-2007. En dicho plan se propuso la necesidad de construir “una agenda para la superación de la pobreza en todo el estado, diferenciando por zonas geográficas y grupos de personas, que fomente la participación social e impulse proyectos productivos que vayan de acuerdo con las características socioeconómicas de cada localidad”.14
12 Entrevista a Sarah Obregón Davis, ex directora de Planeación de la Secretaría de Desarro-llo Humano (sdh) del gobierno del estado. Realizada por Roberto Arias de la Mora el 26 de septiembre de 2008, Tlaquepaque, Jalisco.
13 Programa para…, p. 11.14 Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. Guadalajara: Gobierno de Jalisco, 2001.
60
Formalmente, el gobierno de Jalisco definió su política social a partir de tres documentos básicos: los compromisos establecidos en el propio Plan Es-tatal, las prioridades derivadas del documento denominado Política de Pleno Desarrollo Socioeconómico y Bienestar y el texto descriptivo de la Estrategia Estatal de Política Social que se llamó Intégrate.15
Lo anterior nos lleva a afirmar que, al menos en términos formales, el pdnc constituyó uno de los instrumentos de la política social que expresa-mente pretendió evitar la dispersión de esfuerzos y generar sinergias interins-titucionales, intersectoriales e intergubernamentales que permitan lograr un mayor impacto social.16
En este sentido, a decir de la ex directora de Planeación de la sdh, esta dependencia cumplió un papel fundamental para la coordinación interguber-namental al fungir como
la cabeza: fue quien tuvo la idea, quien la diseñó, quien coordinó y quien estable-ció todo el mecanismo para implementarla. Entonces es un programa que nece-sitaba mucho liderazgo, que necesitaba tener muy clara la idea de lo que tenían que hacer, y de alguna manera ayudaba a distribuir los recursos inclusive en las otras secretarías; porque podían tener el programa, los recursos, pero no sabían muy bien a dónde o cómo y este programa te decía muy claramente, si tú eras educación o cualquier dependencia, ¡que ahí, era prioridad atender o ahí era prioridad invertir!17
Así, desde el diseño mismo del pdnc aparece una intención manifiesta por responder a la creciente exigencia de coordinación interinstitucional en el ámbito de la administración pública del estado de Jalisco. Esta mayor com-plejidad administrativa fue una consecuencia que trajo consigo el proceso de descentralización financiera y de atribuciones alentado por el gobierno fede-ral hacia las entidades federativas.18
15 Véase Política de desarrollo humano y social en Jalisco. Guadalajara: Secretaría de Desarrollo Humano-Gobierno de Jalisco, 2004.
16 Ibid., p. 25.17 Entrevista a Sarah Obregón Davis.18 Entrevista a Rafael Ríos Martínez, ex secretario de Desarrollo Humano del gobierno del
estado. Realizada por Roberto Arias de la Mora y Alberto Arellano Ríos el 11 de octubre de 2008, Zapopan, Jalisco.
61
En este punto es preciso aclarar que el liderazgo al que alude la ex funcio-naria no significó una centralización, en el sentido literal del término, de las actividades administrativas y operativas del pdnc por parte de la sdh. A lo que se refiere aquí es a la capacidad de gestión desplegada por los funcionarios de la sdh, particularmente quien fungió como su primer titular, para lograr impulsar una operación basada en la cooperación y coordinación interinsti-tucional e intergubernamental en el ámbito de la administración pública del estado de Jalisco.
De hecho, el pdnc constituyó una traducción concreta de las orienta-ciones generales para el diseño de políticas públicas, consignadas en el Plan Estatal 2001-2007,19 y que se refieren a:
La intersectorialidad, como la tendencia observable en diversos ám-• bitos del aparato público, hacia fórmulas de coordinación interins-titucional e intergubernamental, que buscan incrementar la eficacia del sector público para atender las cada vez más complejas realidades sociales, económicas y políticas.La descentralización, a través de la cual se buscó ofrecer soluciones • más pertinentes para la realidad de cada región, municipio y localidad; lo cual supuso un esfuerzo sostenido por situar el proceso de toma de decisiones en la escala más próxima a quien vive los problemas.La sustentabilidad, que se refería al compromiso de formular políti-• cas públicas con una visión de largo plazo, lo cual implicaba atender las demandas actuales sin comprometer el derecho de las generacio-nes futuras.
Estas orientaciones son útiles para destacar los tres rasgos fundamentales que subyacen al diseño del pdnc.
El primero fue su carácter intersectorial que se concretó mediante un pa-quete de acciones a cargo de diversas dependencias y organismos, tanto de la administración pública estatal como del ámbito federal, mismas que se detallan a continuación.20
19 Plan Estatal…, pp. 9-61.20 Política de Desarrollo…, pp. 28-29.
62
En primer término, se ubicaron las acciones tendientes al fortalecimiento de las capacidades individuales. Esto es, las que tienen que ver con la nutri-ción, la educación y la salud.
Nutrición: programas de orientación alimentaria, para la construc-• ción de cocinas comunitarias y apoyo nutricional a menores.Educación: modelo de educación para la vida entre jóvenes y adultos, • construcción de aulas o módulos de escuelas, equipamiento o reha-bilitación de escuelas, instalación de sistemas para telesecundarias y telebachilleratos, Programa “Ver bien para aprender mejor” y escue-las de calidad.Salud: abasto de medicamentos, dotación de vehículos para trans-• porte de enfermos, construcción y equipamiento de casas de salud, capacitación “la salud empieza en casa”, así como programas de pre-vención y promoción de la salud.
Luego vinieron aquellas acciones que buscaban incidir sobre las llamadas capacidades colectivas, es decir, aquellas que afectaban la calidad de vida. En este ámbito se ubicaron las condiciones de vivienda, las vías de comunicación, la electrificación, el saneamiento, el mejoramiento y preservación del medio ambiente, el drenaje y alcantarillado y la cultura, deporte y esparcimiento:
Condiciones de viviendas: autoconstrucción de vivienda; acciones de • pisos, techos y muros; y construcción de sistemas alternativos de tra-tamiento de agua.Vías de comunicación: mejoramiento de caminos rurales o accesos • carreteros, construcción o reforzamiento de puentes, construcción de andadores y banquetas.Electrificación: introducción de energía eléctrica e instalación de • alumbrado público.Saneamiento: mejoramiento y preservación del medio ambiente; • construcción de rellenos sanitarios o confinamientos de basura; ca-pacitación sobre confinamiento de desechos, tratamiento de aguas residuales, reciclaje de basura; y reforestación.
63
Drenaje y alcantarillado: plantas potabilizadoras; sistemas de abaste-• cimiento y distribución de agua; sistemas de drenaje, alcantarillado o plantas de tratamiento.Cultura, deporte y esparcimiento: rehabilitación de espacios públicos, • construcción de canchas deportivas y construcción de centros de de-sarrollo comunitario.
Finalmente, se ubicaron las acciones en apoyo a la infraestructura pro-ductiva para impulsar el desarrollo socioeconómico de las comunidades:
Proyectos productivos: apoyo a proyectos productivos (financiamien-• to, capacitación, asesoría) y granjas integrales.
Este menú de acciones pendientes de realizar constituyó el insumo bási-co que se puso a consideración de los habitantes de las localidades atendidas por el pdnc, con el propósito de que ellos mismos definieran las prioridades de acuerdo con sus expectativas de mejoramiento colectivo. Aquí se observa otro rasgo del pdnc: la descentralización de la toma de decisiones en la propia comunidad. Mediante el componente de participación y contraloría social se detectaron las demandas ciudadanas, se incentivó la organización comunitaria y se involucró a los habitantes de la localidad en el seguimiento y supervisión de las acciones previstas, “con ello, se buscó generar un proceso educativo tendiente a sistematizar y validar experiencias y conocimientos de los propios habitantes, a fin de que se integren como agentes capaces de tomar decisiones e incidir en el diseño de acciones que alivien su situación socioeconómica”.21
Este contenido discursivo a favor de la participación ciudadana resulta consistente con las características de los programas sociales surgidos durante la etapa de transición que dio paso al modelo que ya identificamos como neoliberal. En esta misma línea es posible situar el rasgo de sustentabilidad que pretendió el pdnc, en virtud de su naturaleza socialmente sostenible que se concretó gracias a la organización y la participación de los beneficiados del pdnc.
21 Programa para el Desarrollo de Núcleos Comunitarios. Guadalajara: Secretaría de Desarrollo Hu-mano-Gobierno de Jalisco, 2007, p. 13.
64
Esta forma de entender el diseño del pdnc se puede constatar en la percepción de quien fungió como la principal responsable de su operación. Como dice ella:
El programa estuvo diseñado en función de la política de desarrollo social que fue “Intégrate”; que tenía cuatro elementos de atención: atender y resolver las capacidades en cuestiones de salud, educación y alimentación. Luego el círculo como el entorno de la vivienda e infraestructura. Otro que tenía que ver con desarrollo económico. Y un tercero que era como más una atención a personas en riesgo. El programa “núcleos” responde a esta política, todo iba como en-cadenado y éstos eran los ejes que había que atender. Pero, además todos estos tenían que tener los elementos de participación, o sea, tenías que trabajar con la gente, temas de medio ambiente, el desarrollo sustentable como otro de los ejes transversales del programa. La participación para nosotros desde el inicio del programa era fundamental porque sabíamos que ninguna de las acciones, si no estaban bien recibidas y bien asimiladas, no iban a poder seguir en el tiempo. Entonces, la gente en la comunidad tenía que saber, conocer el programa, cono-cer lo que se les iba a ofrecer y a cambio de qué. Había un elemento ahí de par-ticipación muy importante, de organización y en alguna de las comunidades que yo estuve trabajando, que me tocó ver, realmente la comunidad estaba como muy interesada en el programa, vio resultados, no solamente eran procesos de consulta o encuestas sino que realmente veían que se trabajaba y que llegaban los resultados. Entonces, desde el diseño del programa sabíamos que tenía que estar la participación, y durante todo el proyecto, durante el programa también se estuvo trabajando con comunidades, inclusive cada uno de los programas o de las acciones que se implementaban tenían que tener casi todos, algún elemen-to de participación.22
Otro rasgo fundamental del pdnc tuvo que ver con el proceso de selec-ción de las comunidades susceptibles de convertirse en núcleos comunitarios. Dicho proceso se llevó a cabo a partir de las 620 localidades rurales ubicadas en noventa municipios, mismas que fueran identificadas previamente en el seno del Subcomité de Desarrollo de Etnias y Regiones Prioritarias (Suderp), del Coplade. A partir de este universo, se seleccionaron noventa localidades de
22 Entrevista a Sarah Obregón Davis.
65
alta y muy alta marginación, una por cada uno de los municipios considerados por el Suderp.23
A continuación, se precisan los criterios técnicos mínimos que se toma-ron en cuenta para la selección de las noventa comunidades que conforman el universo de atención del pdnc:
1. Presenten grados de marginación alto o muy alto.2. Tengan una población entre cien y mil habitantes.3. Estén cerca de un camino transitable en cualquier época del año.4. En un radio de influencia de 4 a 7 km agrupen al mayor número po-
sible de localidades marginadas.5. No estén cerca de la cabecera municipal.
En suma, el diseño del pdnc obedeció a una lógica de pluralismo institu-cional cuyo rasgo innovador radicó en el hecho de haber sido alentado desde el ámbito de un gobierno estatal y que partió de la identificación de comuni-dades con un perfil geográfico y socioeconómico específico, por medio de un proceso de selección basado en criterios claros y transparentes.
Los rasgos distintivos de su diseño nos permiten ubicar al pdnc como una continuación en la evolución seguida por los programas sociales en Méxi-co, particularmente por la manera de entender la pobreza y su énfasis en la focalización de esfuerzos en el territorio. Sin embargo, también nos permiten reconocer en el pdnc una innovación institucional relevante en el marco de la democratización y la descentralización del régimen político mexicano. Si-guiendo a Wright, es posible afirmar que el pdnc constituye una experiencia relevante que rompe con la combinación institucional federación-estado-mu-nicipio que por muchos años distinguió al federalismo mexicano, y apunta ha-cia otra combinación institucional alternativa que podría ser planteada como estado-federación-estado-municipio.
Por esta razón, el pdnc constituye una experiencia de gestión pública des-centralizada que es iniciada, promovida e implementada desde el ámbito de un gobierno estatal cuyo estudio resulta relevante en tanto que enriquece y com-plementa las posibilidades de atención de otros programas gubernamentales, sobre todo los diseñados y promovidos desde el ámbito de la federación, con
23 Política de Desarrollo…, p. 26.
66
otro tipo de iniciativas formuladas desde las entidades federativas que pueden lograr un alto impacto social, emplear recursos mínimos durante su puesta en marcha y alcanzar resultados que pueden ser susceptibles de una medición objetiva.
No obstante, como veremos a continuación, el diseño del pdnc también concitó una interesante interacción de relaciones intergubernamentales media-das tanto por mecanismos formales como informales que si bien posibilita-ron un cierto grado de coordinación, también potenciaron algunos elementos disruptivos que muy probablemente pesaron al momento de la decisión de terminar con el pdnc.
los ámbitos de las relaciones intergubernamentales
Una vez que hemos planteado las principales premisas bajo las cuales fue diseñado el pdnc, corresponde ahora identificar los diversos mecanismos de coordinación tanto formales como informales que mediaron la lógica de las relaciones intergubernamentales implicadas durante las distintas etapas de operación del programa.
Fase de inicio
Los inicios del pdnc habría que situarlos en un contexto político marcado por el cambio institucional que se concretó con la constitución de la sdh, cuya creación fue motivada por la percepción que tenían algunos funcionarios acerca de la necesidad de una instancia adecuada para operar los programas de combate a la pobreza en la entidad, según se desprende de la opinión de quien ocuparía por primera vez la titularidad de la sdh.
En el ámbito de gobierno, todo lo que venían siendo programas de apoyo para abatir la pobreza, no se tenía una dependencia, un área específica para estudiar, para controlar y para operar programas. Tradicionalmente en el gobierno del Estado, se venía haciendo primero a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, era la que operaba este tipo de programas y como consecuencia en el medio rural exclusivamente, posteriormente fue a través del coplade que se estuvieron operando estos programas, y yo siempre insistía en que era inadecuado porque el coplade era un órgano de planeación totalmente diferente, que tenía fines
67
distintos y se llegó a concebir la necesidad de tener un organismo dentro del gobierno del Estado que pudiera hacerse responsable.24
En este contexto de cambio institucional, la figura del Coplade consti-tuyó un primer mecanismo de coordinación formal que facilitó el proceso de arranque del pdnc, toda vez que, como comentamos previamente, una base importante del que partieron los trabajos de identificación de locali-dades susceptibles de atención por parte del pdnc, fueron los análisis pre-vios desarrollados en el seno del Coplade a través del Suderp. Es decir, por su configuración institucional, el funcionamiento del Coplade se asemeja a los mecanismos formales que identificamos previamente como comisiones o conferencias.
Sin embargo, también es posible identificar un mecanismo informal que contribuyó a avanzar en la definición y alcances de la política social en Jalisco. Éste tuvo que ver con compartir la misma visión discursiva e ideas relativas al desarrollo humano como una concepción más integral que trascendía el enfoque asistencial tradicional. A decir de Alfonso Hernández Valdés:
A la hora de empezar a pensar la creación de la Secretaría [de Desarrollo Hu-mano], parte de mi labor fue investigar en otros estados la forma como estaban conformadas las secretarías encargadas de la política social en general. Enton-ces, había una distinción muy clara, estaban las secretarías de desarrollo social análogas o muy parecidas a la ... Sedesol federal, en muchos estados donde el gobierno era priísta y las nuevas secretarías de desarrollo social que habían estado surgiendo, como en Guanajuato, se llamaban secretarías de Desarrollo Humano. Entonces había ahí una distinción, no estoy seguro si partidista, pero seguramente con un origen partidista, pero creo que también había una preocu-pación por empezar a tener como un eje más integral en la política social que lo que anteriormente había sido. De repente cuando entrevistaba a algunas perso-nas, pues me comentaban que el origen de la política social a veces estaba como muy empapado del asistencialismo y programas de combate a la pobreza, lo cual no está mal, pero bueno era mucho en lo cual se enfocaban estas dependencias y creo que había una inquietud válida de hacerlo un poco más integral. Es decir, no nada más asistencia social, no nada más combate a la pobreza sino adoptar los nuevos paradigmas que ya para ese entonces estaban muy asentados: del
24 Entrevista a Rafael Ríos Martínez.
68
Desarrollo Humano, propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Entonces digamos que identificó tres componentes: una cuestión de di-ferenciación por partido; una inquietud válida en términos de incorporar en la política social una perspectiva más integral influenciada por la onu; y habría un tercer elemento que, en el caso de los gobiernos panistas, la palabra Desarrollo Humano les prendía como ahí algunas campanas que de alguna manera era como más acorde con su programa político. Quizá este tercer elemento está relacionado con el primero, pero esa es la razón creo yo.25
Aquí se aprecia con claridad el papel que la identidad partidaria desempe-ñó desde el inicio, como un mecanismo informal que contribuyó a delimitar los principios y valores en los que se sustentó la iniciativa de creación de la sdh.
En este sentido, la experiencia ilustra cómo la dimensión ideológica resul-tó crucial para encauzar el proceso de cambio institucional en el ámbito de la administración pública del estado de Jalisco, al tiempo que nos sugiere cierta continuidad con respecto de la realidad imperante durante los años previos a la democratización y descentralización del régimen político mexicano: una realidad en la que los criterios políticos influían de manera importante sobre el proceso de formulación política.
En otras palabras, la dimensión política de las políticas sociales continuó estando presente bajo la nueva realidad surgida de la democratización y la descentralización del régimen político mexicano.
Fase de implementación
No obstante la influencia de la ideología y la identidad partidaria en la crea-ción de la sdh, también es preciso reconocer el peso que tuvo otro meca-nismo informal de coordinación apoyado en determinadas comunidades de profesionales con fines compartidos, particularmente crucial para la etapa de arranque y puesta en marcha. Esta influencia se materializó en el cuidado
25 Entrevista a Alfonso Hernández Valdez, ex asesor de la sdh del Gobierno del Estado. Rea-lizada por Roberto Arias de la Mora el 26 de septiembre de 2008, Tlaquepaque, Jalisco.
69
que se tuvo durante el proceso de selección y contratación de los servidores públicos que integraron los diferentes equipos de trabajo dentro de la sdh.
A decir de Alfonso Hernández Valdez, la sdh se estructuró a partir de tres pilares claramente delimitados:
Un pilar iba a ser, y fue, la Dirección General de Desarrollo Social, otro iba a ser la Dirección General de Participación Social, y un tercero la Dirección General de Política Social. La idea era justamente que Política Social estableciera las políticas públicas de desarrollo, o la dependencia se encargara de labores de planeación, evalua-ción, propuesta de política pública, y que las otras dos direcciones fueran un poco más ejecutoras. La Dirección General de Desarrollo Social es la que operaría los programas de desarrollo social en el Estado, y de Participación Social sería la que tendría este vínculo con la ciudadanía, con las comunidades. Entonces, alrededor de esas tres direcciones fue que construimos la Secre-taría: una parte técnica, una parte operativa y una parte participativa. Y creo que fue un modelo que a la larga, probó su utilidad, su eficacia, porque si bien fue una secretaría que en un principio pues tuvo muy pocos recursos, ese no fue uno de sus problemas sino uno de los retos en un inicio.26
Fue precisamente en la Dirección de Política Social donde fue posible integrar un equipo de trabajo compacto que compartía una visión técnica sustentada en criterios profesionales y soportada en instrumentos y herra-mientas especializadas que contribuyó a perfilar los trabajos de diseño del pdnc, según se desprende de la siguiente opinión:
Nosotros apoyábamos en algunas cosas, por ejemplo, cuando se decidió en algún momento, no recuerdo … como noventa localidades, se establecieron ciertos criterios para elegirlas, y entonces obviamente entraba en juego la ubi-cación, el número de localidades con población marginada que tenían en un radio de cierta distancia, se tuvo que analizar como las curvas de nivel para ver si eran transitables como para tratar de ver el acceso. En nuestra área teníamos el sistema digital de mapeo, entonces eso estaba bajo mi área. Entonces, todos los
26 Entrevista a Alfonso Hernández Valdez.
70
mapas, todo ese análisis que implicaba el sistema del ieps que se llama, pues lo hacíamos nosotros para apoyar el desarrollo del programa de “núcleos”.
Y luego en algún momento, se definieron qué acciones se iban a llevar a cabo bajo este esquema del “Intégrate”, porque había acciones en diversos ru-bros, y creo que las más importantes, sobre todo al inicio, eran las que tenían que ver con piso de cemento y techos porque eran las concentradas en las viviendas, pero además había infraestructura y otras cosas que tenían que ver con salud y deportes, etcétera. Y en algún momento, se quiso empezar a hacer como una evaluación o dejar sentado como un sistema para poder evaluar, y entonces en el área de nosotros desarrollamos como una especie de score-card para tratar de que fuera sencillo, el cómo regresar en algún momento y ver con algo muy sencillo cómo estaban las cosas y tratar de establecer una especie de calificación.27
De manera paralela, los mecanismos formales que se privilegiaron duran-te esta etapa del pdnc fueron básicamente dos.
Por un lado, encontramos las negociaciones ad hoc que se llevaron a cabo entre la sdh y las distintas dependencias ejecutoras de las acciones empren-didas en las diversas comunidades previamente seleccionadas y que fueron formalizadas por la firma de convenios de colaboración, como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro 2. Dependencias, recursos presupuestales y localidades beneficiadaspor el Programa de Incentivos Estatales (pie)
Dependencia o entidad colaboradora
Fecha de firma del anexo de
ejecución
Importes a cargo del pie
% Número de localidades beneficiadas
Secretaría de Desarrollo Rural
10 de octubre de 2003
1 120 727 2.85 9
Secretaría de Desarrollo Urbano
10 de octubre de 2003
5 934 735 15.1 10
27 Entrevista a Patricia Carrillo Collard, ex directora de Investigación y Políticas Públicas de la sdh del gobierno de Jalisco. Realizada por Roberto Arias de la Mora y Alberto Arellano Ríos el 13 de octubre de 2008, Guadalajara, Jalisco.
71
Dependencia o entidad colaboradora
Fecha de firma del anexo de
ejecución
Importes a cargo del pie
% Número de localidades beneficiadas
Comité Administrador del Programa Estatal de Cons-trucción de Escuelas
10 de octubre de 2003
3 742 539 9.52 4
Organismo Público Descen-tralizado Servicios de Salud Jalisco
17 de noviem-bre de 2003
1 133 394 2.89 7
Organismo Público Descen-tralizado Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
10 de octubre de 2003
27 367 039 69.64 10
Total de la inversión 39 298 434 100
Fuente: Roberto Arias de la Mora y Alberto Arellano Ríos. “Evaluación externa al Programa de Desarrollo de Núcleos Comunitarios del Gobierno de Jalisco realizada por El Colegio de Jalisco. Informe final”. Acercando la investigación a las políticas pú-blicas en América Latina. Repensando los roles y desafíos para los institutos de investiga-ción de políticas. Buenos Aires: cippec-gdn, 2009, p. 194.
Por otro lado, encontramos los grupos de representantes de la sociedad civil que fueron integrados en cada una de las comunidades atendidas por los comités de beneficiarios y que a través de la figura de la contraloría social participaron de manera directa en la supervisión de las acciones realizadas en sus respectivas localidades.
En este punto es preciso reconocer que el componente de la partici-pación comunitaria no necesariamente tiene efectos positivos ya que, como anotan Norman Long y Bryan Roberts, la participación de los beneficiarios puede producir conflictos o inducir procesos de adaptación en la lógica de operación de los programas o incluso sobre los fines que éstos persiguen.28
28 Véase, por ejemplo, Norman Long. Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor. México: ciesas-El Colegio de San Luis, 2007; y Bryan Roberts. Ciudades de campesinos. La economía política de la urbanización en el tercer mundo. México: Siglo xxi, 1980.
72
Fase de evaluación
La evaluación del pdnc estuvo mediada por dos mecanismos de coordinación diferentes. El primero fue de naturaleza formal y se derivó de las reglas de operación del pie. Dicho programa federal y operado por la Sedesol estable-cía que la evaluación de los resultados del programa debió ser realizada “por una institución académica y de investigación u organismo especializado … con reconocimiento y experiencia en la materia, con base en los términos de referencia del Programa”.29
No obstante que el pdnc fue un programa operado por el gobierno de Jalisco, recibió financiamiento del pie, que se obtuvo como resultado de elegir entre catorce propuestas finalistas que participaron en un concurso abierto convocado por la Sedesol bajo la modalidad de apoyos para la innovación.30 A decir de la ex directora de Planeación de la sdh, Sarah Obregón Davis, “lo principal es que fue un proyecto apoyado por el Gobierno Federal. Fue un proyecto que concursó y se premió de alguna manera; entonces eso fue un fac-tor muy fuerte, como para que tuviera la validez inclusive dentro del Gobierno para poderse aplicar”.31
Lo relevante para efectos de este trabajo es que este mecanismo formal abrió una importante ventana de oportunidad para introducir un incentivo de peso entre las dependencias gubernamentales vinculadas con el pdnc. Se estableció un vínculo de colaboración con una institución de investigación y educación superior (sdh-El Colegio de Jalisco) durante la fase de evaluación del pdnc.
Esta colaboración interinstitucional se vio potenciada por la comunidad de intereses prevaleciente entre los responsables de la coordinación general del pdnc y el equipo evaluador, lo que contribuyó al mantenimiento de la colabo-ración interinstitucional, la cual se sostuvo a pesar de que el financiamiento federal no se concretó para las siguientes etapas de operación del pdnc.32
29 Índice de marginación regional para Jalisco. Guadalajara: Secretaría de Desarrollo Humano-Go-bierno de Jalisco, 2003, p. 25.
30 Reglas de operación Incentivos estatales. México: Secretaría de Desarrollo Social, 2003.31 Entrevista a Sarah Obregón Davis.32 Arias de la Mora y Arellano Ríos, op. cit.
73
Fase de finalización
Si la ideología y la identidad partidaria jugó un papel clave como mecanismo informal que contribuyó a perfilar los alcances del cambio institucional, que se concretó con la creación de la sdh, también es posible que se haya conver-tido en el factor central para explicar la finalización del pdnc.
Desde la perspectiva de las relaciones intergubernamentales surgieron ciertas tensiones ligadas con la dinámica interna del partido político gober-nante que dificultaron las relaciones sostenidas entre los ámbitos del gobierno federal, del estatal y de cada uno de los municipios en los que se llegó a instru-mentar el pdnc y que terminaron por afectar su operación Dichas tensiones se vieron claramente reflejadas en por lo menos dos momentos.
El primero surgió durante la fase de ampliación del pdnc hacia otras co-munidades que derivó en una interrupción del financiamiento del gobierno federal, a través del pie. La interrupción de financiamiento federal se debió a la coyuntura política marcada por el anuncio de Felipe Calderón Hinojosa, entonces secretario de Energía, de aspirar a la candidatura del pan a la presi-dencia de la república. Este acontecimiento tuvo implicaciones entre el go-bierno de Jalisco y el federal; por un lado, porque la candidatura de Calderón Hinojosa no contaba con el apoyo del presidente Vicente Fox y, por el otro, porque el gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña fue quien hizo pública esa candidatura el 29 de mayo de 2004. Como era de esperarse, el aconteci-miento provocó la renuncia del entonces secretario de Energía y una llamada de atención pública al gobernador del estado de Jalisco.33
No obstante que las relaciones entre la federación y el gobierno del es-tado estuvieron mediadas por diversos mecanismos formales, determinados principalmente por las Reglas de Operación del pie, como hemos destacado en otros trabajos,34 es probable que este episodio político haya afectado las relaciones intergubernamentales en el ámbito específico de la política social.
El otro momento relevante desde la perspectiva de las relaciones inter-gubernamentales se ubica en el contexto del proceso electoral del año 2006, que impactó de manera importante los resultados del programa e incidió 33 En repuesta, el gobernador le respondió al presidente Fox con las siguientes palabras: “A
mí sólo me regañan los jaliscienses”.34 Arias de la Mora y Arellano Ríos, op. cit.
74
sobre la realidad inmediata de las localidades atendidas, como se desprende de la siguiente declaración de Alberto Esquer, al manifestar:
En virtud de que el proceso electoral trajo complicaciones porque el piso firme prácticamente es entrega de cemento, los sistemas de almacenamiento de agua son tinacos, son cisternas y el tema de nutrición pues se atacaba con despensas del dif [Desarrollo Integral de la Familia], con desayunos escolares y la atención de salud y educación, nos vimos en la necesidad de “blindar” el Programa real-mente con indicadores muy concretos, muy precisos del inegi y de la conapo para la focalización de los municipios y de las localidades que estábamos aten-diendo.35
Este periodo resultó particularmente difícil porque la entrega de recur-sos interfería con los propósitos que perseguía el pdnc. Y no obstante los esfuerzos emprendidos por aminorar las tensiones –como la transparencia de padrones de beneficiarios–, notoriamente dichos conflictos interpartidis-tas pudieron haber incidido de manera importante sobre la determinación de no continuar con el pdnc luego del cambio de administración en el gobierno de Jalisco.
Los intentos por “blindar” el programa resultaron insuficientes para evitar que el proceso electoral federal del año 2006 terminara afectando la operación del pdnc, ya que a pesar de que se trató de evitar que la entrega de los recursos se diera por medio de los municipios para minimizar posibles desvíos, el papel que desempeñaron los ayuntamientos como coadyuvantes en la implementa-ción del programa en las comunidades seleccionadas, facilitó su vinculación informal a favor del partido político en el que militaban los presidentes mu-nicipales.
La influencia de los mecanismos informales de coordinación intergu-bernamental, tales como la identidad partidista, se vio potenciada por el hecho de que las relaciones intergubernamentales estado-municipio no es-tuvieron mediadas por algún mecanismo formal de coordinación. Por el contrario, y retomando a Wright, es posible que las vínculos establecidos
35 Alberto Esquer Gutiérrez, ex director general de Política Social de la sdh del gobierno de Jalisco. Entrevista realizada por Roberto Arias de la Mora el 3 de noviembre de 2008, Guadalajara, Jalisco.
75
entre el estado y los municipios en el marco de la operación del pdnc se hayan distinguido por seguir un modelo de autoridad inclusivo de tipo je-rárquico a favor de las autoridades estatales. Bajo este modelo de autoridad no es posible pensar en relaciones intergubernamentales toda vez que los ámbitos de competencias entre gobiernos se encuentran claramente delimi-tadas de manera concéntrica.
Esta circunstancia nos lleva a observar cómo las relaciones interguber-namentales, particularmente en el ámbito estatal y municipal, se explican y despliegan más por los vínculos y mecanismos informales –como la ideología y la identidad partidista–, que por otro tipo de mecanismos formales que puedan derivarse de la configuración institucional propia del régimen federal mexicano.
Así, el pdnc finalizó por razones políticas y el gobierno encabezado por Emilio González Márquez, no obstante que proviene del mismo partido po-lítico, finalmente decidió sustituirlo por otros programas sociales que, a pesar de ser técnicamente viables, muy probablemente son afectados por los mis-mos problemas de fondo aquí descritos.
En otras palabras, no obstante las ventajas que supuso el diseño del pdnc con base en criterios claros y transparentes y la capacidad de liderazgo in-terinstitucional e intergubernamental desplegada por los funcionarios de la sdh en la gestión del programa, desde la perspectiva de las relaciones inter-gubernamentales implicadas en su operación no fue posible desvincular al programa de ciertos incentivos informales y particularmente de las tensiones derivadas de su uso político-electoral.
De esta manera, la intencionalidad política inmersa en la operación del programa contribuyó a impedir su institucionalización en el ámbito de la ad-ministración pública estatal a pesar de los esfuerzos desplegados en materia de vigilancia y contraloría social, los cuales mostraron sus límites en tanto mecanismos mediadores de la dinámica política imperante.
En síntesis, la experiencia del pdnc permite ilustrar con nitidez cómo la administración pública se enfrenta a un entorno político marcado por las pugnas partidarias y bajo restricciones institucionales y operativas muy mar-cadas.
77
CONCLUSIONES
En este trabajo se realizó una exploración teórica en torno del federalismo, en tanto régimen político particular, y las relaciones intergubernamentales, enten-didas como un campo teórico específico propio de la disciplina de la adminis-tración pública. Esto con el ánimo de esclarecer sus vínculos y particularidades que nos permitieran valorar sus implicaciones y potencialidades analíticas en torno de la gestión pública.
A partir de esta exploración podemos concluir que los vínculos entre ambos conceptos están determinados por la cuestión relativa a la distribución formal de competencias y atribuciones entre diferentes ámbitos de gobierno como el rasgo que distingue al federalismo frente a otros sistemas políticos. Lo anterior nos sugiere que bajo un régimen político federal, las relaciones in-tergubernamentales demandan de un mayor grado de incentivos para favore-cer la coordinación y la cooperación intergubernamental para la consecución de las políticas públicas.
En este sentido, la transición del régimen político mexicano que revisa-mos brevemente, nos permitió evidenciar la manera en que el régimen fe-deral favoreció el surgimiento de determinadas demandas que favorecieron los procesos de descentralización. Dichos procesos junto con la experiencia democratizadora que experimentaron los gobiernos estatales y municipales, terminaron por hacer de las relaciones intergubernamentales una realidad so-ciológica más interesante, compleja y dinámica.
Más relevante aún para los propósitos de esta investigación fue reconocer en las relaciones intergubernamentales un enfoque analítico maduro que pue-de contribuir a esclarecer las relaciones entre múltiples actores e instituciones que pueden emerger bajo configuraciones políticas distintas al federalismo.
78
En otras palabras, las relaciones intergubernamentales reflejan realidades so-ciológicas y políticas que siguen determinadas dinámicas con independencia del sistema de organización política en el que se desarrollen.
Otra conclusión importante de este trabajo tiene que ver con la evolu-ción de la política social en México: su tránsito fue de un modelo tradicional de corte burocrático y centralizado hacia otro de naturaleza residual; por su acento en la atención focalizada en la pobreza extrema y con un fuerte contenido discursivo a favor de la participación social y la descentralización, se convirtió en una arena de política pública propicia para la transformación institucional de las relaciones intergubernamentales en el marco del régimen político federal.
En este contexto de transformación institucional de la política social en México surgió el pdnc, como una iniciativa del gobierno del estado de Jalisco que pretendió ofrecer una respuesta institucional ante el fenómeno de la po-breza extrema presente en las comunidades rurales marginadas de la entidad.
A decir de los entrevistados, el surgimiento del pdnc se inscribió en un contexto administrativo caracterizado por la existencia de programas sociales dispersos entre sí, la descoordinación intergubernamental y la falta de defi-nición de una política social de corte transversal. La razón principal de esta situación prevaleciente dentro de la administración pública de Jalisco fue la ausencia de una dependencia que atendiera específicamente el fenómeno de la pobreza. Tradicionalmente estas funciones fueron cubiertas en un primer momento por la sdr y, posteriormente, mediante el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado. Así, la creación de la sdh vino a cubrir un vacío institucional y se convirtió en una ventana de oportunidad para la formula-ción de una política social expresamente orientada a la generación de siner-gias entre las dependencias públicas como lo fue “Intégrate”. En este marco, el pdnc pretende responder al problema de dispersión de las comunidades rurales marginadas de Jalisco con una estrategia de focalización en determina-das comunidades con base en criterios técnicos claros y transparentes ajenos a cuestiones políticas, tal fue su principal fortaleza.
Así, el pdnc da cuenta de la experiencia de cómo los gobiernos estatales asumen nuevas funciones en la política social, concretamente en la atención a la pobreza. Sin embargo, a diferencia del ámbito federal donde las tenden-
79
cias apuntan a la institucionalización de la evaluación basada en evidencia y de sistemas de monitoreo y seguimiento de los programas sociales que con-tribuyen a legitimar su continuidad a pesar de los cambios de autoridades y responsables gubernamentales, en el caso de Jalisco, la evidencia muestra que la permanencia del mismo partido político al frente del gobierno no es con-dición suficiente para la continuidad de la política social.
En este sentido, el escenario en el ámbito de los gobiernos estatales no resulta halagüeño para la política social y particularmente los programas gu-bernamentales de atención a la pobreza, toda vez que la volatilidad y discon-tinuidad parecen ser sus características distintivas.
Por medio del enfoque de relaciones intergubernamentales que adopta-mos en este trabajo, fue posible advertir que el pdnc se configuró institucio-nalmente desde una lógica de estado-federación-estado-municipio. Es más, se evidenció cómo desde su diseño, el pdnc apostó por una configuración institucional de corte pluralista que favoreció el surgimiento de áreas de inter-dependencia entre distintos ámbitos de gobierno.
Los principales hallazgos del estudio de caso nos sugieren marcadas dife-rencias en las relaciones intergubernamentales sostenidas entre la federación y el gobierno de Jalisco respecto de las que se establecieron entre el gobierno estatal y los municipales. Así, en tanto que las relaciones intergubernamentales entre federación y estado estuvieron mediadas por mecanismos formales y bajo condiciones de cooperación claramente delimitadas y formalizadas, aun-que no exentas de tensiones de tipo político, en el caso de las relaciones in-tergubernamentales entre el gobierno del estado y los ayuntamientos, éstas se caracterizaron más bien por tensiones políticas permanentes que estuvieron mediadas por mecanismos informales, como la identidad partidaria, y for-malmente por el modelo de autoridad inclusiva1 que se sustenta en el artículo 115 constitucional, al definirse el municipio libre como base de la división territorial y la organización política y administrativa del régimen interior de cada estado que conforma la federación mexicana.
Históricamente, esta configuración institucional ha condicionado el sur-gimiento de relaciones intergubernamentales asimétricas entre el Estado y
1 Véase Deil Wright, op. cit., pp. 104-118.
80
los municipios, donde el Estado generalmente ocupa la posición central y los municipios son relegados a espacios y ámbitos de actuación periféricos.
Otros hallazgos relevantes del estudio de caso nos permiten evidenciar algunos avances y desafíos en torno del proceso de institucionalización de la política social en Jalisco.
Por el lado de los avances, se destacó cómo el diseño del pdnc favore-ció una configuración institucional inspirada en el pluralismo institucional de base territorial a partir de la selección de comunidades rurales marginadas específicas. Esta característica volvió el caso relevante para estudiar las rela-ciones intergubernamentales y evidenciar las crecientes exigencias de mayor coordinación entre distintas dependencias. Así, fue posible identificar un con-junto de mecanismos, instancias y procedimientos formales que mediaron y facilitaron la coordinación y las decisiones institucionales en el ámbito de la política social. También fue posible evidenciar diversos mecanismos infor-males, tales como este ámbito emergente de las redes intergubernamentales a partir de las comunidades de profesionales especializados en determinados sectores o áreas de política pública, que tuvieron efectos significativos a nivel de las relaciones interpersonales y la coordinación informal entre diversos actores y que nos permitieron ampliar nuestra perspectiva alrededor de las relaciones intergubernamentales en el ámbito de la política social de Jalisco.
Por el lado de los desafíos, el estudio de caso nos permitió dimensionar el trecho que falta por recorrer para avanzar hacia la plena institucionalización de los programas sociales.
Como apuntamos en otro trabajo,2 la experiencia del pdnc nos ofrece la oportunidad de ver cómo en las relaciones intergubernamentales en el ámbito de la política social, el peso del juego político-partidista respecto del proceso de formulación de políticas públicas es muy fuerte. Si bien es cierto que, al menos en el discurso, los actores gubernamentales reconocen la importancia, el valor y la utilidad de las evaluaciones externas y la evidencia para la toma de decisiones, también lo es que los mecanismos institucionales que promuevan y obliguen el uso de evidencia en el proceso de formulación de políticas públicas continúan siendo escasos y limitados. Todo lo anterior afecta las políticas sociales y los programas gubernamentales, que no llegan a institu-
2 Arias de la Mora y Arellano Ríos, op. cit., pp. 212-213.
81
cionalizarse, sufren cambios en sus contenidos, se reinventan y terminan por no resistir “los cambios de gobierno”, lo cual provoca una pérdida significativa de experiencia previa, entre otros problemas de gestión pública.
83
BIBLIOGRAFÍA
Aja, Eliseo. El Estado autonómico. Federalismo y hechos esenciales. Madrid: Alianza, 1999.
Arellano Ríos, Alberto. La gestión estratégica del desarrollo local en Jalisco. Guadala-jara: Secretaría General de Gobierno-Gobierno de Jalisco, 2006.
––– “La gestión estratégica del desarrollo local en Jalisco: la visión al inte-rior de los ayuntamientos”. Gestión municipal. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, cucea, año 7, vol. 2, septiembre-febrero de 2008-2009, pp. 71-89.
––– “La gestión pública: un nuevo enfoque para los viejos problemas buro-cráticos”, s.f. (en prensa).
Arias de la Mora, Roberto. Alternancia y gestión pública en Jalisco. Política de regio-nalización, 1995-2000. Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2008.
––– y Alberto Arellano Ríos. “Evaluación externa al Programa de Desarrollo de Núcleos Comunitarios del Gobierno de Jalisco realizada por El Cole-gio de Jalisco. Informe final”. Acercando la investigación a las políticas públicas en América Latina. Repensando los roles y desafíos para los institutos de investigación de políticas. Buenos Aires: cippec-gdn, 2009.
Argullol Murgadas, Enric. Federalismo y autonomía. La ordenación de las instituciones y los poderes en los estados compuestos. Barcelona: Ariel, 2004.
84
Bañón, Rafael. La nueva administración pública. Madrid: Alianza Universidad, 1977.
Barajas, Gabriela. “Las políticas de atención a la pobreza en México, 1970-2001: De populistas a neoliberales”. Revista Venezolana de Gerencia. Mara-caibo: Universidad Zulia, vol. 7, núm. 20, octubre-diciembre de 2002, pp. 553-578.
Barragán Barragán, José. El federalismo mexicano. Visión histórica constitucional. México: unam, 2007.
Bazdrezch Parada, Miguel. “La transición en el gobierno municipal”. Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso Sánchez (coords.). El Estado mexicano: heren-cias y cambios. Globalización, poderes, y seguridad nacional. México: Cámara de Diputados-ciesas-Miguel Ángel Porrúa, 2007.
Boltvinik, Julio. “Diversas visiones sobre la pobreza en México. Factores de-terminantes”. Política y Cultura. México: uam, núm. 8, primavera de 2007, pp. 115-135.
––– “Elementos para la crítica de la economía política de la pobreza”. Desaca-tos. México: ciesas, núm. 23, enero-abril de 2007, pp. 53-86.
Bourdieu, Pierre. “Espíritus del Estado: génesis y estructura del campo buro-crático”. Actes de la Recherche en Sciences Sociales. París: L’École des Hautes Études en Sciences Sociales, núm. 96-97, marzo de 1994.
Bozeman, Barry (coord.). La gestión pública. Su situación actual. México: fce, 1998.
Caminal, Miguel. El federalismo pluralista. Del federalismo nacional al federalismo plurinacional. Barcelona: Paidós, 2002.
Cardozo Brum, Myriam. “Políticas contra la pobreza en México. Principales resultados y limitaciones”. Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y An-
85
tropología. Venezuela: Universidad de los Andes, vol. 16, núm. 45, enero-abril de 2006, pp. 15-56.
Carmagnani, Marcelo (coord.). Federalismos latinoamericanos: México, Brasil y Ar-gentina. México: fce-El Colegio de México, 1996.
Carpizo, Jorge. Federalismo en Latinoamérica. México: unam, 1973.
Cohen, John M. y Stephen B. Peterson. “Administrative Decentralization: a New Framework for Improved Governance, Accountability and Perfor-mance”. Development Discussion Paper. Cambridge: Harvard Institute for International Development, núm. 582, 1997.
Cortés, Fernando. “Acerca de la medición oficial de la pobreza en México en el año 2000”. Estudios sociológicos. México: El Colegio de México, vol. xxi, núm. 2, mayo-agosto de 2003, pp. 463-470.
––– , Daniel Hernández, Enrique Hernández Laos, Miguel Szekely y Hadid Vera Llamas. “Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo xx”. Economía mexicana. México: cide, año 1, vol. xii, núm. 2, 2003, pp. 295-325.
Crozier, Michel. La sociedad bloqueada. Buenos Aires: Amorrortu, 1972.
Elazar, Daniel J. “Confederal and Autonomy Arrangements”. Federal Sys-tems of the World: A Handbook. Jerusalem Center of Public Affairs, 1991 (http://www.jcpa.org/dje/books).
Escobar Latapí, Agustín. “Progresa y cambio social en el campo de México”. Enrique Valencia Lomelí et al. (coords.) Los dilemas de la política social. ¿Cómo combatir la pobreza? México: Universidad Iberoamericana-Universidad de Guadalajara-iteso, 2000.
––– El valor de la comunidad. México: Secretaría de Desarrollo Social, 2005.
86
––– “Descentralización y política social: del centralismo al desconcierto”, s.f., pp. 1-26 (mimeo).
Fernández Segado, Francisco. El federalismo en América Latina. México: unam-Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 2003.
Gallardo Gómez, Rigoberto et al. Jalisco: tres años de alternancia. Tlaquepaque: iteso-Universidad de Guadalajara, 1999.
Garrocho-Rangel, Carlos Félix y Carlos Brambila Paz. “Satisfacción de los beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Una evaluación cualitativa”. Economía, Sociedad y Territorio. México: El Colegio Mexiquense, vol. viii, núm. 28, 2008, pp. 921-964.
Gibbins, Roger. “El gobierno local y los sistemas políticos federales”. Revista Internacional de Ciencias Sociales, núm. 167, marzo de 2001 (http://www.unesco.org).
González de la Rocha, Mercedes. “Los hogares en las evaluaciones cualitati-vas: cinco años de investigación”, “Conclusiones”. Mercedes González de la Rocha (coord.). Procesos domésticos y vulnerabilidad: perspectivas antropoló-gicas de los hogares con Oportunidades. México: ciesas, 2006.
González Mercado, Josué Cándido. “El Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (Pronabes). Un enfoque de relaciones interguberna-mentales”. Espacios Públicos. Toluca: uaemex, vol. 9, núm. 17, febrero de 2006, pp. 275-291.
González Oropeza, Manuel. El federalismo. México: unam, 1995.
Guillén López, Tonatiuh. Federalismo, gobiernos locales y democracia. México: ife, 1999.
Häberle, Peter. El federalismo y el regionalismo como forma estructural del Estado cons-titucional. México: unam, 2006.
87
Hamilton, Alexander, James Madison y John Jay. El federalista. México: fce, 1982.
Hernández Díaz, Ana María. “Relaciones Intergubernamentales”. Espacios Públicos. Toluca: uaemex, vol. 9, núm. 18, 2006, pp. 35-63.
Hernández Rodríguez, Rogelio. “Cambio político y renovación institucional. Las gubernaturas en México”. Foro Internacional. México: El Colegio de México, vol. xliii, octubre-diciembre de 2003, núm. 4, pp. 789-821.
––– “The Renovation of Old Institutions, State Governors and the Political Transition in Mexico”. Latin American Politics and Society. Miami: Universi-ty of Miami, vol. 45, núm. 4, invierno de 2003, pp. 97-127.
––– El centro dividido. La nueva autonomía de los gobernadores. México: El Colegio de México, 2008.
Índice de marginación regional para Jalisco. Guadalajara: Secretaría de Desarrollo Humano-Gobierno de Jalisco, 2003.
Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2008. México: Conse-jo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2008.
Jordana, Jacint. Relaciones intergubernamentales y descentralización en América Lati-na: una perspectiva institucional. Washington: Banco Interamericano de De-sarrollo, 2001 (Documento de Trabajo I-22UE).
Kettl, Donald F. “En busca de claves de la gestión pública: diferentes modos de cortar una cebolla”. Barry Bozeman (coord.). La gestión pública. Su si-tuación actual. México: fce, 1998.
Lan, Beber (coord.). Regionalismo y federalismo: aspectos históricos y desafíos actuales en México, Alemania y otros países europeos. México: El Colegio de México-unam-Servicio Alemán de Intercambio, 2004.
88
Lijphart, Arend. Las democracias contemporáneas. Barcelona: Ariel, 1991 (Ciencia Política).
––– Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países. Bar-celona: Ariel, 2002 (Ciencia Política).
Long, Norman. Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor. México: ciesas-El Colegio de San Luis, 2007.
Lujambio, Alonso. Federalismo y Congreso en el cambio político de México. México: unam, 1996.
––– El poder compartido. Un ensayo sobre la democratización en México. México: Océano, 2000.
Marván Laborde, María. “Jalisco soy yo”. Público, Guadalajara, 7 de julio de 2001.
Merino, Mauricio. “Los gobiernos municipales de México: el problema del di-seño institucional”. Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso Sánchez (coords.). El Estado mexicano: herencias y cambios. Globalización, poderes, y seguridad nacio-nal. México: Cámara de Diputados-ciesas-Miguel Ángel Porrúa, 2005.
Peters, B. Guy. La política de la burocracia. México: fce, 1999.
Plan estatal de desarrollo 2001-2007. Guadalajara: Gobierno de Jalisco, 2001.
Política de desarrollo humano y social en Jalisco. Guadalajara: Secretaría de Desarro-llo Humano-Gobierno de Jalisco, 2004.
Preciado Coronado, Jaime y Jorge Hernández. “conago y el nuevo federalis-mo mexicano”. Estudios Jaliscienses. Zapopan: El Colegio de Jalisco, núm. 62, noviembre de 2005, pp. 5-15.
Programa para el Desarrollo de Núcleos Comunitarios. Guadalajara: Secretaría de Desarrollo Humano-Gobierno de Jalisco, 2007.
89
“Reduce pobreza extrema en sexenio de Fox”. El Universal, México, 4 de di-ciembre de 2005.
Reglas de operación Incentivos estatales. México: Secretaría de Desarrollo Social, 2003.
Retchikman, Benjamín. El federalismo y la coordinación fiscal. México: unam, 1981.
Roberts, Bryan. Ciudades de campesinos. La economía política de la urbanización en el tercer mundo. México: Siglo xxi, 1980.
Rocha Medina, Alina. “Do Old Habits Die Hard? A Statistical Exploration of the Politicization of Progresa, Mexico”. Journal of Latin America Studies. Londres: Cambridge University Press, vol. 33, núm. 3, agosto de 2001, pp. 513-538.
Romo Morales, Genaro. Relaciones intergubernamentales en el estado de Jalisco. Gua-dalajara: Universidad de Guadalajara, cucea, 2002 (Cuadernos de Inves-tigación, 4).
Ruiz Durán, Clemente. Esquema de regionalización y desarrollo local en Jalisco. México: el paradigma de una descentralización fundamentada en el fortalecimiento productivo. Santiago de Chile: Proyecto cepal-gtz, 2000.
Tamayo Flores, Rafael y Fausto Hernández Trillo (coords.). Descentralización, federalismo y planeación del desarrollo regional en México: ¿cómo y hacia dónde va-mos? México: itesm-Internacional Center for Scholars Woodrow Wilson-cide-Miguel Ángel Porrúa, 2004.
Schmitt, Carl. Teoría de la Constitución. Madrid: Alianza Universidad, 1982.
Schteingart, Martha. “La política social para los pobres. El caso de Progresa”. Enrique Valencia Lomelí et al. (coords.). Los dilemas de la política social. ¿Cómo combatir la pobreza? México: Universidad Iberoamericana-Universi-dad de Guadalajara-iteso, 2000.
90
Scott, John. “La descentralización, el gasto social y la pobreza en México”. Gestión y Política Pública. México: cide, vol. xiii, núm. 3, 1982, pp. 785-831.
“sedesol se fija reducir 30% pobreza extrema para 2012”. Milenio, México, 21 de enero de 2008 (http://www.milenio.com.mx).
Serna de la Garza, José María (coord.). Federalismo y regionalismo. Memoria del vii Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. México: unam, 2002 (Serie Doctrina Jurídica, 103).
––– Las convenciones nacionales fiscales y el federalismo en México. México: unam, 2004.
Stein, Ernesto. “La política de las políticas públicas”. Ernesto Stein et al. (coords.). Progreso económico y social en América Latina. Informe 2006. Nue-va York: David Rockefeller Center for Latin American Studies-Harvard University-Planeta, 2006.
Stokes, Susan C. “Ofertas programáticas e intercambios particularistas: la compra de votos como vulneración de la democracia”. David Gómez Álvarez (coord.). Candados y contrapesos. La protección de los programas, políticas y derechos sociales en México y América Latina. Guadalajara: pnud-iteso-Uni-versidad Católica del Uruguay-Universidad Ándres Bello-Universidad Alberto Hurtado-Pontificia Universidad Javeriana, 2008.
Szekely, Miguel. El Programa Nacional de Solidaridad en México. México: Progra-ma Mundial del Empleo, núm. 384, 1993.
Tocqueville, Alexis. La democracia en América. México: fce, 1996.
Ugalde, Vicente. “Las relaciones intergubernamentales en el problema de los residuos peligrosos: el caso de Guadalcázar”. Estudios demográficos y ur-banos. México: El Colegio de México, núm. 49, enero-abril de 2002, pp. 77-105.
91
Valadés, Diego y José María Serna de la Garza (coords.). Federalismo y regiona-lismo. México: unam, 2005.
Valencia Lomelí, Enrique. “Política social mexicana: modelos a debate y com-paraciones internacionales”. Enrique Valencia Lomelí et al. (coords.). Los dilemas de la política social. ¿Cómo combatir la pobreza? México: Universidad Iberoamericana-Universidad de Guadalajara-iteso, 2000.
Vega, Obdulia y Raúl Pacheco. “Relaciones intergubernamentales, actores emergentes y mecanismos de influencia”. Espiral. Guadalajara: Universi-dad de Guadalajara, núm. 30, mayo-agosto de 2004, pp. 109-137.
Ward, Peter M. y Victoria E. Rodríguez. “New Federalism, Intra-Govern-mental Relations and Co-Governance in Mexico”. Journal Latin Ameri-can Studies. Londres: Cambridge University Press, vol. 31, núm. 3, octubre de 1999, pp. 673-710.
Watts, Ronald L. “Modelos federales de reparto de poderes”. Revista Interna-cional de Ciencias Sociales, núm. 167, marzo de 2001 (http://www.unesco.org).
––– Comparing Federal Systems. Ontario: Queen’s University-McGill, 1999.
Weber, Max. Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. México: fce, 1997.
Woo Morales, Guillermo. La regionalización. Nuevos horizontes para la gestión pú-blica. Guadalajara: ucla-Universidad de Guadalajara, cucea, 2002.
Wright, Deil. Para entender las relaciones intergubernamentales. México: fce, 1997.
entrevistas
Alberto Esquer Gutiérrez. Realizada por Roberto Arias de la Mora el 3 de noviembre de 2008, Guadalajara, Jalisco.
92
Alfonso Hernández Valdez. Realizada por Roberto Arias de la Mora el 26 de septiembre de 2008, Tlaquepaque, Jalisco.
Patricia Carrillo Collard. Realizada por Roberto Arias de la Mora y Alberto Arellano Ríos el 13 de octubre de 2008, Guadalajara, Jalisco.
Rafael Ríos Martínez. Realizada por Roberto Arias de la Mora y Alberto Are-llano Ríos el 11 de octubre de 2008, Zapopan, Jalisco.
Sarah Obregón Davis. Realizada por Roberto Arias de la Mora el 26 de sep-tiembre de 2008, Tlaquepaque, Jalisco.
95
Ane
xo 1
. Loc
alid
ades
ate
ndid
as p
or e
l Pro
gram
a de
Des
arro
llo d
e N
úcle
os C
omun
itar
ios
Año
de
aten
ción
Mun
icip
ioL
ocal
idad
núc
leo
Núm
. de
loca
lidad
es d
e in
fluen
cia
de a
lta
y m
uy a
lta
mar
gina
ción
Pob
laci
ón t
otal
de
loca
lidad
es
de in
fluen
cia
Pob
laci
ónde
l núc
leo
Pob
laci
ón
tota
l
2003
Ato
toni
lco
el A
lto
Nue
vo V
alle
91
278
775
2 05
320
03A
yotl
ánSa
nta
Ele
na d
e L
a Cr
uz5
227
722
949
2003
Cabo
Cor
rien
tes
Los
Cor
rale
s1
613
914
520
03Cu
quío
Juch
itlá
n20
2 13
161
62
747
2003
Enc
arna
ción
de
Día
zL
as G
üera
s25
821
535
1 35
620
03G
ómez
Far
ías
El C
orra
lito
211
017
728
720
03L
agos
de
Mor
eno
La
Tro
je9
1 11
774
41
861
2003
Maz
amit
laL
a H
ueve
ra11
993
266
1 25
920
03O
juel
os d
e Ja
lisco
Gua
dalu
pe V
icto
ria
666
71
040
1 70
720
03P
onci
tlán
San
Jaci
nto
326
11
396
1 65
720
03T
apal
paJu
anac
atlá
n8
1 07
62
243
3 31
920
03Te
ocui
tatl
án d
e Co
-ro
naL
a M
ilpill
a4
400
671
1 07
1
2003
Tolim
ánSa
nta
Ele
na15
2 37
169
23
063
2003
Valle
de
Juar
ezE
l Tig
re24
1 04
410
51
149
2004
Am
eca
Sant
a M
aría
de
la
Hue
rta
294
430
524
2004
Ara
ndas
Pie
dra
Am
arill
a18
668
141
809
96
Año
de
aten
ción
Mun
icip
ioL
ocal
idad
núc
leo
Núm
. de
loca
lidad
es d
e in
fluen
cia
de a
lta
y m
uy a
lta
mar
gina
ción
Pob
laci
ón t
otal
de
loca
lidad
es
de in
fluen
cia
Pob
laci
ónde
l núc
leo
Pob
laci
ón
tota
l
2004
Ate
maj
ac d
e B
rizu
ela
Tie
rra
Bla
nca
415
123
138
220
04A
utlá
n de
Nav
arro
Agu
a H
edio
nda
421
722
844
520
04L
a B
arca
Los
Áng
eles
258
170
228
2004
Cuau
titl
án G
arcí
a B
arra
gán
Ayo
titl
án41
3 86
454
34
407
2004
Chim
alti
tán
San
Juan
de
los
Po-
trer
os9
560
300
860
2004
Chiq
uilis
tlán
Agu
a H
edio
nda
1090
126
41
165
2004
Hue
juqu
illa
el A
lto
La
Sole
dad
516
327
143
420
04Ji
lotl
án d
e lo
s D
o-lo
res
El R
odeo
2390
110
61
007
2004
Mex
tica
cán
Oju
elos
1279
034
31
133
2004
Pih
uam
oCo
lom
os6
483
243
726
2004
San
Cris
tóba
l de
la
Bar
ranc
aL
a L
ober
a11
812
351
1 16
3
2004
San
Gab
riel
Apa
ngo
1056
755
41
121
2004
San
Juliá
nE
l Pue
rto
de A
mol
ero
221
021
118
1 13
920
04Sa
n M
artí
n de
Bo-
laño
sM
amat
la15
498
180
678
2004
San
Mig
uel e
l Alt
oL
aAng
ostu
ra17
894
173
1 06
7
97
Año
de
aten
ción
Mun
icip
ioL
ocal
idad
núc
leo
Núm
. de
loca
lidad
es d
e in
fluen
cia
de a
lta
y m
uy a
lta
mar
gina
ción
Pob
laci
ón t
otal
de
loca
lidad
es
de in
fluen
cia
Pob
laci
ónde
l núc
leo
Pob
laci
ón
tota
l
2004
Sant
a M
aría
de
los
Áng
eles
Las
Áni
mas
864
713
478
1
2004
Sant
a M
aría
del
Oro
Vill
a M
orel
os10
1 63
614
81
784
2004
Tal
pa d
e A
llend
eL
as C
olon
ias
218
522
641
120
04T
amaz
ula
de G
or-
dian
oE
l Tar
ay13
755
459
1 21
4
2004
Teoc
alti
che
El S
alit
re12
830
464
1 29
420
04To
mat
lán
El M
apac
he5
1 73
545
42
189
2004
Toto
tlán
La
Laj
a de
Góm
ez8
783
294
1 07
720
04T
uxca
cues
coZe
nzon
tla
560
926
487
320
04T
uxpa
nR
anch
o N
iño
1381
410
892
220
04V
illa
Pur
ifica
ción
Zapo
tán
842
847
390
120
04Y
ahua
lica
de G
onzá
-le
z G
allo
La
Lab
or d
e Sa
n Ig
-na
cio
251
732
161
1 89
3
2004
Zapo
titl
án d
e Va
dillo
Teta
pán
141
434
222
1 65
620
04Za
potl
án d
el R
eyM
esa
de A
mul
a5
1 26
820
11
469
2004
Zapo
tlan
ejo
Cerr
ito
de B
ueno
s A
ires
875
526
91
024
2005
Ato
yac
Tech
ague
544
132
776
820
05Ca
ñada
s de
Obr
egón
Los
Yug
os13
418
224
642
98
Año
de
aten
ción
Mun
icip
ioL
ocal
idad
núc
leo
Núm
. de
loca
lidad
es d
e in
fluen
cia
de a
lta
y m
uy a
lta
mar
gina
ción
Pob
laci
ón t
otal
de
loca
lidad
es
de in
fluen
cia
Pob
laci
ónde
l núc
leo
Pob
laci
ón
tota
l
2005
Cihu
atlá
nCo
loni
a P
inal
Vill
a7
211
207
418
2005
Colo
tlán
El S
auci
llo d
e lo
s P
érez
1070
321
792
0
2005
Gua
chin
ango
Lla
no G
rand
e8
344
245
589
2005
La
Hue
rta
Agu
a Za
rqui
ta6
521
204
725
2005
Jalo
stot
itlá
nL
os P
lane
s20
996
180
1 17
620
05M
asco
taZa
potá
n5
149
2717
620
05M
ixtl
ánE
l Olle
jo8
838
248
1 08
620
05P
uert
o Va
llart
aSa
nta
Cruz
de
Que
-lit
án2
4816
621
4
2005
San
Seba
stiá
n de
l O
este
El C
arri
zo5
414
282
696
2005
Tepa
titl
án d
e M
orel
osM
azat
itlá
n14
764
210
974
2005
Tequ
ilaM
itlá
n18
791
143
934
2005
Tona
yaL
as H
igue
ras
51
043
168
1 21
120
05To
nila
Tene
xcam
ilpa
494
237
331
2005
Uni
ón d
e T
ula
La
Tab
erna
523
213
636
820
05V
illa
Gue
rrer
oSa
n L
oren
zo d
e A
tz-
quel
tán
214
135
349
4
2005
Vill
a H
idal
goSa
n Ig
naci
o de
Aba
jo6
655
157
812
99
Año
de
aten
ción
Mun
icip
ioL
ocal
idad
núc
leo
Núm
. de
loca
lidad
es d
e in
fluen
cia
de a
lta
y m
uy a
lta
mar
gina
ción
Pob
laci
ón t
otal
de
loca
lidad
es
de in
fluen
cia
Pob
laci
ónde
l núc
leo
Pob
laci
ón
tota
l
2005
Zaco
alco
de
Torr
esL
as M
oras
954
310
364
620
05Za
poti
ltic
Ferr
ería
de
Pro
vi-
denc
ia5
278
378
656
2006
Aca
tic
Tie
rras
Col
orad
as16
858
1 17
42
032
2006
Aca
tlán
de
Juar
ezSa
n Jo
sé d
e lo
s P
ozos
357
794
851
2006
Am
acue
caCo
frad
ía d
el R
osar
io3
134
313
447
2006
Am
atit
ánA
gua
Frí
a7
466
199
665
2006
Ayu
tla
El Z
apot
illo
1078
518
697
120
06Ca
sim
iro
Cast
illo
Nue
vo C
entr
o de
Po-
blac
ión
Las
Ram
as1
238
286
524
2006
Cocu
laSa
nta
Tere
sa2
215
839
1 05
420
06Co
ncep
ción
de
Bue
-no
s A
ires
Tolu
quill
a3
224
212
436
2006
Cuau
tla
Tie
rras
Bla
ncas
226
154
180
2006
Deg
olla
doQ
uiri
no16
1 37
825
11
629
2006
Etz
atlá
nP
uert
a de
Per
icos
210
316
426
720
06Ix
tlah
uacá
n de
l Río
El A
ncón
282
246
295
2 54
120
06Ju
chit
lán
Las
Jun
tas
1030
179
380
2006
Mag
dale
naO
jo Z
arco
250
194
244
2006
Mez
quit
icTo
tuat
e4
163
117
280
100
Año
de
aten
ción
Mun
icip
ioL
ocal
idad
núc
leo
Núm
. de
loca
lidad
es d
e in
fluen
cia
de a
lta
y m
uy a
lta
mar
gina
ción
Pob
laci
ón t
otal
de
loca
lidad
es
de in
fluen
cia
Pob
laci
ónde
l núc
leo
Pob
laci
ón
tota
l
2006
Oco
tlán
El P
edre
gal
1085
122
41
075
2006
Qui
tupa
nSo
rom
uta
1459
912
872
720
06Sa
n D
iego
de
Ale
jan-
dría
Casa
s B
lanc
as6
183
9127
4
2006
San
Juan
de
los
La-
gos
Pur
ísim
a21
1 01
811
31
131
2006
Sayu
laE
l Rep
aro
533
835
068
820
06T
ala
La
Vill
ita
848
764
01
127
2006
Tena
max
tlán
La
Lad
era
252
134
186
2006
Tiz
apán
el A
lto
La
Caña
da3
339
381
720
2006
Tla
jom
ulco
de
Zúñi
gaA
cati
tlán
632
740
367
2006
Tota
tich
eSa
nta
Rit
a11
383
268
651
2006
Uni
ón d
e Sa
n A
nto-
nio
Arr
oner
as d
e L
ourd
es15
475
6654
1
2006
Zapo
tlán
el G
rand
eA
tequ
izay
án0
037
637
6To
tal
856
60 6
7530
924
91 5
99
Fue
nte:
Pro
gram
a pa
ra el
Des
arro
llo d
e Núc
leos
Com
unit
ario
s. G
uada
laja
ra: S
ecre
tarí
a de
Des
arro
llo H
uman
o-G
obie
r-no
de
Jalis
co, 2
007,
pp.
18-
22.
101
Ane
xo 2
. Dis
eños
inst
ituc
iona
les
de la
des
cent
raliz
ació
n
Mon
opol
io in
stit
ucio
nal
Áre
as r
eser
vada
s en
exc
lusi
vida
d po
r el
go
bier
no c
entr
al o
inst
ituc
ione
s ce
ntra
-liz
adas
Cent
ral:
gest
ión,
fina
ncia
mie
nto
y co
ntro
l ce
ntra
lizad
o de
las
polít
icas
edu
cati
vas
(pos
ibili
dad
de d
esco
ncen
trac
ión)
Mon
opol
io in
stit
ucio
nal d
istr
i-bu
ido
Áre
as d
istr
ibui
das
com
o re
spon
sabi
li-da
d ex
clus
iva
de lo
s go
bier
nos
subn
a-ci
onal
es
Inte
rmed
io o
loca
l: ge
stió
n, fi
nanc
iam
ien-
to y
con
trol
de
las
polít
icas
edu
cati
vas
en
un s
olo
nive
l, pa
rtic
ipac
ión
mar
gina
l de
otro
s ni
vele
s
Plu
ralis
mo
inst
ituc
iona
lÁ
reas
en
las
que
dist
into
s ni
vele
s de
go
bier
no c
ompa
rten
res
pons
abili
dade
s
Loc
al: g
esti
ón c
entr
os e
scol
ares
Inte
rmed
io: r
ecur
sos
hum
anos
Cent
ral:
finan
ciam
ient
o
Fue
nte:
Jac
int
Jord
ana.
Rel
acio
nes
inte
rgub
erna
men
tale
s y
desc
entr
aliz
ació
n en
Am
éric
a L
atin
a: u
na p
ersp
ecti
va in
sti-
tuci
onal
. Was
hing
ton:
Ban
co I
nter
amer
ican
o de
Des
arro
llo, 2
001
(Doc
umen
to d
e T
raba
jo I
-ZZU
E),
p. 2
8.
102
Anexo 3. Guión de entrevista para los actores gubernamentales
Nombre:Cargo en ese entonces:Actual cargo:Fecha:Lugar:
¿En términos prácticos, en qué consistió el Programa de Desarrollo de Núcleos •Comunitarios del gobierno de Jalisco?¿Cuáles fueron los factores exógenos que permitieron su implementación?•¿Cuáles fueron los factores endógenos que permitieron su implementación?•¿A quién se dirigió el Programa de Desarrollo de Núcleos Comunitarios? •¿Qué es desarrollo?•¿Qué es un núcleo comunitario?•¿Cuáles fueron las características o elementos básicos para considerar a los •sujetos de apoyo?¿Cuál fue la mejor manera de llegar a ellos?•¿Cómo trabajaron las diferentes dependencias gubernamentales?•¿Cómo se establecieron las prioridades desde tu dependencia?•¿Cuáles fueron los puntos de convergencia entre las diferentes dependencias •gubernamentales?¿Cuáles fueron los puntos de desavenencia entre las diferentes dependencias •gubernamentales?¿Hasta qué punto se vieron reflejados mecanismos de participación •comunitaria? ¿En qué consistieron?¿Cómo se establecieron las prioridades a nivel comunitario?•¿Cuál fue el papel de los actores y autoridades comunitarias?•¿Cuál fue el papel de las autoridades municipales?•¿Cuál debería ser el rol de los miembros de la comunidad a la hora de:•
Identificar las prioridades…Planificar los proyectos…Movilizar recursos locales…Monitorear y evaluar los proyectos y obras…Manejar y mantener los proyectos…
¿Qué retos tiene o tuvo el Programa de Desarrollo de Núcleos Comunitarios •a la distancia?
Relaciones intergubernamentalesy política social.
El programa de núcleos comunitariosse terminó de imprimir el 15 de febrero de 2011
en los talleres deCárdenas y Asociados
Zapopan, Jalisco, México, Jal.
Tiraje 500 ejemplares
Cuidado de la edición Iliana Ávalos
CorrecciónPastora Rodríguez
DiagramaciónMarcela Moreno