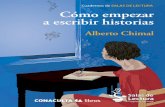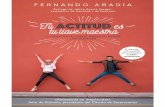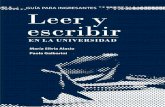Escribir como arqueología, arqueología como escritura /Writting as archaeology, archaeology as text
¿Puede escribir Platón?
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of ¿Puede escribir Platón?
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS.
Licenciatura en filosofía.“Taller de lectura y producción de textos”.
Licenciada María Virginia Fosero.Licenciado Luis Alberto Capelari.
La valoración de la escritura enPlatón.
Enfoque desde Fedro y Carta VII.
Colliard Joaquín Alfredo.
Paraná, 04 de Febrero de 2014.
Introducción
La siguiente monografía surgió como resultado del
cursado de la materia “taller de lectura y producción de
textos filosóficos”, mas propiamente como la instancia en
la que se lleva a plenitud uno de los temas abordados
durante el mismo, y se pone a prueba las aptitudes
adquiridas.
En efecto, el eje temático que se aborda es “la
valoración platónica de la escritura en Fedro y Carta VII”,
pero quien pensara que el mismo se eligió de manera
arbitraría se equivocaría, ya que en realidad se fue
delineado a medida que esos textos se trataban en las
clases de la cátedra. La inquietud que derivó en la génesis
de este trabajo se fue formando a la luz de contrastar los
diversos lugares que Platón da a la escritura en sus
1
textos, a lo que se sumaba la necesidad de resolver la
“aparente” contradicción entre lo que este piensa respecto
de este tópico (que lo mejor de una doctrina filosófica no
debe quedar escrito) y sus propios diálogos.
Recapitulando, diremos que las primeras dudas
surgieron de la lectura del primer texto, Fedro1, en la cual
una primera impresión dejo abierto el interrogante de si se
debería hablar de una escritura en Platón, muy
menospreciada por él por arrastrar a los hombres al olvido
y a la perdida de la sabiduría; o si propiamente deberíamos
hablar de escrituras, en plural, por cuanto el mismo autor
en el mito de Theuth2 deja explícitamente sentado que
habiendo distintos grados (tipos), no debe valorárselos con
la misma importancia, sino que por el contrario debe
considerarse a unos desestimables y a otros, muy
opuestamente, como esenciales.
Pero más hondo caló la duda que generaron ciertos
pasajes de la Carta VII de Platón conocidos como la digresión
1 PLATÓN: Fedro, trad. de Luis Gil Fernández, Instituto de EstudiosPolíticos, 1957, Madrid.
2 PLATÓN: Fedro, óp. cit., 274c – 275b.2
(o disquisición) filosófica3, planteo puesto en directa
relación a cómo debe pensarse el papel que desempeña la
escritura en el ámbito filosófico. De este planteo se
concluye una fuerte impronta negativa hacia aquella,
derivada de su incapacidad de captar y expresar las
esencias, objetos principales de las doctrinas filosóficas,
lo que pone de manifiesto porque estas jamás podrán quedar
sentadas en un escrito.
De las dudas e inquietudes de este primer contacto con
los textos surgieron inmediatamente dos preguntas: ¿Por qué
escribe Platón? Y acto seguido ¿Es meramente negativa la
valoración que hace de la escritura en su doctrina?
De estos interrogantes es de lo que pretendemos
ocuparnos en esta monografía. Bajo el rotulo de “valoración de
la escritura” lo que se pretende es pues analizar, a partir de
Fedro y Carta VII, qué lugar ocupa ella en la doctrina
platónica: cuál es su utilidad, como es valuado su
concepto, si negativa o positivamente (o si es posible
sostener esta dualidad sin incurrir en contradicción, y en
3 PLATÓN: Cartas, Carta VII, ed. Instituto de estudios políticos,trad. Margarita Toranzo, 1954, Madrid, España, 342a – 344e.
3
este caso, como), que implicaciones tiene dicha concepción
en el ámbito del conocimiento y del ser, y como debemos
dilucidar y articular los distintos pasajes en donde el
tema es abordado.
Para responder esas dudas se procede a separar los dos
textos y exponer los elementos que aparecen en los pasajes
en donde el tópico es tratado, a fin de clarificar que
aspecto del problema está siendo abordado. La intuición
fundamental que se esconde detrás es que mientras en Fedro
en realidad se está exponiendo distintos tipos de escritura
y se las está jerarquizando (y la apreciación negativa es
relativa solo a una de ellas), en Cartas VII se aborda su
naturaleza y finalidad dentro de una estructura
gnoseológica y metafísica más general, dando el criterio
con el cual aquellos tipos pueden ser valorados. A su vez,
gracias a aquella somera clasificación, se puede resolver
la “aparente contradicción” entre la deficiencia esencial
de la escritura para contener lo mejor de una doctrina (su
aspecto negativo) y la existencia de diálogos filosóficos
platónicos.
4
El trabajo se presenta en dos partes: en la sección I,
compuesta por los tres primeros apartados, luego de
delimitar el marco teórico a partir del texto el nacimiento de
la filosofía de Giorgio Colli, abordaremos los dos textos
platónicos que trabajaremos por separado, exponiendo los
pasajes más pertinentes al tema de la escritura. En la
sección II, una vez que contemos con esa información,
trataremos de articularla, en el apartado que hemos
denominado “puntos de encuentro”, y luego esbozaremos una
breve conclusión, a fin de conseguir una visión de conjunto
que logre resolver los principales interrogantes y disuelva
las aparentes aporías (las preguntas que hemos dejado
planteadas más arriba), para obtener finalmente el enfoque
global de la valoración que Platón realiza de la escritura.
Quedará a juicio del lector juzgar si se logró esta
reconstrucción, si está suficientemente justificada, o si
deberá ser estudiado con más detenimiento en trabajos
sucesivos.
5
Sección I
Consideraciones preliminares
Queremos destacar, antes de comenzar a abordar los
textos que vamos a trabajar, una idea de Giorgio Colli,
pues ha actuado como orientadora en la interpretación que
de aquellos realizamos. Traerla a colación no solo nos
permitirá hacer justicia al autor, sino que nos brindará el
marco teórico de la presente investigación, sin la
necesidad de explayarnos en demasía (lo cual excede el
objetivo de este trabajo), más dejando al alcance del
lector la cita necesario para profundizarlo.4
Este autor plantea acertadamente en el último capítulo
de su libro El nacimiento de la filosofía5 que a la hora de
4Para abordar el marco histórico y social del mundo platónico enel que se inscribe la valoración platónica de la escritura,recomendamos la lectura del primer y del último capítulo de COLLI,Giorgio: el nacimiento de la filosofía, Trad. Carlos Manzano, ed. Tusquetseditores, 1977, Barcelona, España, Sexta edición.
5 COLLI, Giorgio: el nacimiento de la filosofía, óp. cit., págs. 95-96.6
descifrar la valoración que Platón hace de la escritura es
necesario tener en cuenta especialmente dos pasajes de sus
escritos: aquel del Fedro sobre el mito del dios egipcio
Theuth y del faraón Thamus; y el otro perteneciente a Carta
VII, la digresión filosófica, donde aunque se le niega la
capacidad de transmitir conocimientos filosóficos (hecho
que también sucede en el Fedro), esboza su correcta
ubicación en la jerarquía gnoseológica y metafísica. Según
el autor, es solo desde ellos que se puede acceder a una
visión de conjunto respecto del tema. Estos recortes y esta
reconstrucción global es la que se pretende realizar en
este trabajo.
Parece pertinente decir pues unas palabras sobre la
tesis principal del autor, ya que nos permite arribar al
primer elemento a tener en cuenta para acceder a una
correcta interpretación de la valoración platónica de la
escritura: el contexto general en la que se inscribe. En
concreto el autor italiano plantea que a la luz de los
pasajes de Fedro y Carta VII y del valor que se le da a la
escritura en ellos se puede dilucidar la aparición de un
7
género literario nuevo y auténtico, al cual el origen de la
filosofía estaría condicionado. Platón, que se propuso
presentar a la colectividad del ciudadano ateniense la
dialéctica propia de los discursos orales de la retórica,
cuando hace de ellos (del ámbito de la oralidad)
literatura, da nacimiento a una nueva dialéctica (la
escrita propiamente) a la que denomina filosofía, cuya
vigencia perduraría, pasando del género del dialogo
literario a la del tratado, a la hora de tratar temas
abstractos y racionales.6
Lo fundamental es que en esa génesis se puede
reconocer que a la era filosófica le subyace la era de los
sabios, etapa gloriosa y predecesora de los amantes de la
sabiduría, los filósofos, y que entre una y otra hay un
hiato caracterizado por el olvido de esa Sofía de los
antiguos.7
Lo que hay que resaltar es que el tránsito en el que
se abandona una época de oralidad/Sofía y se da el paso
hacia el ámbito de la escritura/olvido es entendido por el
6 Ibídem, pág. 947 Ídem.
8
mismo Platón como fatídico. La creación del dialogo
platónico como género literario, a la vez que nos permite
rastrear en determinados pasajes la génesis de ese proceso
de transición y acceder reconstructivamente al contexto en
el que tiene nacimiento la filosofía, pone de manifiesto la
estrecha relación entre la decadencia del mundo heleno
(caracterizado por el olvido y la ignorancia) y la
aparición de la escritura.
Si pues queremos entender el papel de la escritura
para Platón y como la valora, debe tenerse presente ese
marco teórico general de decadencia ateniense y olvido de
la sabiduría que incide directamente en la valuación
negativa que de ella tiene el griego, ya que en efecto para
él la posesión efectiva del conocimiento, la Sofía de los
antiguos, siempre es mas estimada que su carencia. En este
sentido lo que queremos destacar es que, si junto con
Giorgio Colli entendemos la filosofía como expresión
escrita de la dialéctica y la retórica, que aspiran al
conocimiento, la escritura tiene un valor inferior por ser
una mera imagen de los discursos públicos y de sus objetos
9
(y estar subordinada a ellos), es decir, por ser funcional
a lo que es objeto de conocimiento, y por tanto, por tener
valor si y solo si ayuda a originar en el alma una chispa
de conocimiento; lo cual veremos tratado más en profundidad
en Fedro y Carta VII.
El valor de la escritura en el Fedro y sus
diversos grados
El tema de la escritura se inscribe en Fedro acto
seguido a la exposición sobre el arte y la falta de arte de
los discursos, cuya núcleo está en el conocimiento de las
cosas en sí, que permite persuadir al vulgo por medio de la
semejanza, la cual es mejor establecida por quien conoce
las ideas y sus relaciones, es decir, lo verdadero.8
No es arbitrario que sea aquí donde se pregunte por el
valor de la escritura y por cuándo debe ser considerada
útil o no. En efecto la inquietud debe entenderse
intrínsecamente relacionada a los discursos dialécticos,
cuya preeminencia en el ámbito de la oralidad es una nota
8 PLATÓN: Fedro, óp. cit., 271c – 274a.10
típica del platonismo, y en este sentido, la conveniencia o
inconveniencia de escribir esta directamente implicada a la
manera en que se haga y el fin que se persiga.
El tema es abordado a partir del mito egipcio del dios
Theuth y el rey Thamus9 que apela a la tradición de los
antiguos, lo cual pone en evidencia el esfuerzo de
recuperar la sabiduría en él se escondida, es decir,
encontrar lo que de verdadero hay respecto del objeto en
cuestión, la escritura, independientemente de la opinión
del vulgo y de los sofismas de los políticos o sofistas.
Esto mismo se refuerza con el mito de la encina10: no
importa de dónde provenga el argumento, lo importante es
que lo que se diga en una profecía sea verdadero o no.
El mito narra la historia del dios Theuth quien
propiciaba cuantiosos beneficios para con el pueblo de
Egipto, especialmente brindándole artes nuevas, las cuales
eran evaluadas por el rey Thamus, quien les elogiaba sus
virtudes y les vituperaba sus defectos. Cuando le llegó el
turno a la escritura, el dios la alabó por ser capaz de
9 Ibídem, 274c – 275b.10 Ídem, 275b.
11
hacer más sabios a los egipcios al aumentar su memoria, a
lo cual el rey Thamus respondió que por cariño él no podía
discernir con claridad el verdadero efecto que produciría,
precisamente el opuesto.11
En efecto, en el mito Platón refiere que la escritura
posee una doble deficiencia: la de arrastrar a los hombres
al olvido y la de, por consiguiente, ocasionar la perdida
de la verdadera sabiduría. Según Thamus, o mejor dicho,
según la tradición que está recuperando Platón en boca de
Thamus, esto sucede porque al confiar excesivamente en la
escritura los hombres descuidan el ejercicio y el cultivo
de la memoria. De este modo, se acostumbran a ser traídos
al recuerdo desde fuera, y pierden la capacidad de
provocarlos por su propio esfuerzo. Esta incapacidad
deviene en olvido paulatino, y éste en ignorancia. 12
Por tanto, la escritura se vuelve en contra de sus
propios fines, siendo el único resultado que le aguarda el
de suscitar en los hombres apariencia de instrucción sobre
la naturaleza de las cosas, pero convirtiéndolos en
11 Ídem, 274d - e.12 Ídem, 275a.
12
realidad en perfectos ignorantes y en sujetos fastidiosos
en el trato, precisamente por esa misma pretensión que
tienen de conocimiento.13
La conclusión que se impone, luego de la reprensión a
Fedro y de la metáfora de la encina, es que tanto quien
elabora un manual como quien lo recibe en la idea de que
puede transmitir un conocimiento cierto y verdadero, es en
realidad víctima de la ingenuidad, porque el escrito no
sirve más que para hacer recordar a alguien las cuestiones
fundamentales sobre un tema en el que está instruido
previamente.14
Es una deficiencia análoga a la de la pintura15:
aunque parecen objetos que están vivos, ya que su
apariencia, imagen del pensamiento, impele a creer que
pueden hablar dando cuenta de sí mismos, en realidad por su
propio grado de realidad no pueden responder a inquietudes
que se le inquieren, y se caracterizan por la solemnidad de
su silencio: no informan más que la misma cosa, siempre. A
lo cual se suma que circulan indiscriminadamente entre a
13 Ídem, 275b.14 Ídem, 275c – d.15 Ídem.
13
quienes les compete y a quienes no, lo cual los hace
vulnerable a reproches infundados, que solo pueden ser
refutados por la ayuda de su padre, es decir, quien los
plasmó; lo que denota su incapacidad para hacerlo por sí
mismo.
Luego, Sócrates, que no desespera de la escritura ante
ese discurso negativo, pasa a analizar otro tipo de
escritura16, aquella que se caracteriza por grabar sus
caracteres en el alma: en oposición a la anterior, esta se
define por la capacidad de defenderse a sí misma y por la
competencia para discernir ante quien es conveniente callar
y ante quien hablar. Es pues, un discurso vivo y animado,
del cual el escrito de manual es solo una mera imagen.
Como versa sobre los conocimientos más excelsos (lo
bello, lo justo y lo bueno) se cultiva en terrenos
adecuados y debidamente preparados17, es decir, sobre almas
que por su propia naturaleza sean las más aptas para
instruirse sobre estas materias. Ningún hombre sensato
volcará estos conocimientos sobre la escritura en el agua18
16 Ídem, 276a.17 Ídem, 276b.18 Ídem, 276c.
14
(metáfora con la que se designa la escritura en tinta de
los manuales) por la fugacidad e imperfección de la misma
para dar cuenta de lo que enseña. En efecto, en el agua una
imagen se ve, pero de manera confusa. Con las ideas en un
escrito sucede lo mismo: solo se las puede conocer de
manera confusa, porque todo conocimiento para ser tal en la
Atenas platónica, debe ser elaborado en el ámbito de la
oralidad, donde es examinado y aprobado por los
contrincantes de una discusión.
De aquí que “los jardines de las letras”, como se
denomina a la escritura en tinta en clara referencia a los
jardines de Adonis, cuya belleza florece y se extingue
fugazmente, solo se justifican si el fin que persiguen es
en principio lúdico y nemotécnico.19
Nemotécnico, porque la existencia de un manual solo se
explica si sirve de recordatorio o bien a un hombre que por
su vejes no puede hacerlo con facilidad, o bien a aquellos
discípulos que siguen sus pasos y que, por estar recién
introduciéndose en el tema sin tener todavía un pleno
conocimiento, necesitan volver una y otra vez al objeto en19 Ídem, 276d.
15
cuestión, hecho que les facilita el manual hasta que se
engendre en ellos el conocimiento buscado, es decir, hasta
que logren la madurez.
Lúdico porque es una distracción con la que se
divierte un hombre que aspira a estos conocimientos, lo
cual, por un lado, le evita mezclarse en las fiestas
propias del vulgo, y por otro, revela la inclinación de su
carácter a placeres de naturaleza más excelsos que aquellos
viles entretenimientos, es decir, revela la preferencia de
su temple por los discursos y el conocimiento.
Frente a esa belleza fugaz, Sócrates opone la belleza
del escrito en el alma, que haciendo uso del arte
dialectico cultiva en las naturalezas más adecuadas
discursos que unidos a conocimientos son capaces de
defenderse y transmitirse de manera inmortal.20
A continuación, y coronando el tópico de los discursos
y la escritura, Sócrates recapitula lo expuesto, reprobando
a quienes escriben (sea particular sea públicamente)
creyendo que en esas obras, particularmente en las
políticas, hay algo firme y cierto, y ensalzando a aquellos20 Ídem, 276e.
16
que no consideran esos manuales más que como meros juegos
que sirven de recordatorio, sino que se dedican a
instruirse sobre lo justo, lo bello y lo bueno, generando
discursos legítimos que se escriben en sus propias almas.21
La digresión filosófica en Carta VII
En Carta VII, Platón trae a colación los sucesos
transcurridos en Siracusa, bajo la tiranía de Dionisio II.
Narra cómo Dionisio, a quien instruyo parcialmente sobre su
doctrina, se jacta de poseer el conocimiento de la misma y
la divulga en una obra escrita; para presentar luego los
argumentos en contra de este proceder.22 Esta situación da
lugar a lo que se conoce como la digresión filosófica, es
decir, el momento en que se aparta del hilo narrativo sobre
los sucesos que vivió para exponerle y explicarle a Dión
los elementos que intervienen en la aprehensión de un
conocimiento.23
Sobre esta digresión es sobre la que va a centrarse
esta parte del trabajo, tratando de sistematizar esa21 Ídem, 277a – 277e. 22 PLATÓN: Cartas, Carta VII, óp. cit., 341b – d.23 Ibídem, 342a – 344e.
17
exposición platónica, a fin de traerla a colación y
articularla con los elementos del Fedro a la hora de
reconstruir la valoración de la escritura en Platón.
Antes de abordarla Platón plantea tres ideas relativas
a cualquier escrito pasado o futuro sobre las materias más
elevadas de su doctrina: 1) que la esencia de las cosas
(lo verdaderamente real) no puede reducirse a expresión,
sino que por ser una realidad de carácter inteligible
superior a la dimensión escrita y oral, solo puede
contemplarse;24 2) que el carácter aparente (es decir,
mutable) de la escritura no puede significar de manera
eficaz la naturaleza de esas cosas25 3) que las masas no
están capacitadas para comprender esta doctrina, privilegio
reservado a una minoría (los filósofos), lo que conlleva un
riesgo en su puesta por escrito.26 A lo cual agrega que, en
caso de poder realizarse un escrito sobre estos
conocimientos, no habría nadie más capacitado que él para
hacerlo, y ha optado por no hacerlo considerando los
defectos a los que la exposición quedaría expuesta.
24 Ídem, 341c.25 Ídem, 341d.26 Ídem.
18
Luego pasa a exponer el `argumento más sólido´27
contra aquellos que se atreven a poner estas doctrinas por
escrito, al cual la tradición a llamado “disquisición o
digresión filosófica”, y que se encarga de exponer los
elementos que intervienen en el conocimiento de las
esencias o cosas en sí. En este sentido plantea que para
todos los seres hay que servirse forzosamente de tres
elementos para llegar a su conocimiento: nombre (una mera
palabra, una voz determinada), definición (un conjunto de
palabras articuladas en una proposición) e imagen (la
figura sensible con la que se representa la cosa). Pero hay
además un cuarto elemento, el conocimiento mismo (que puede
dividirse en inteligencia y recta opinión), y un quinto, la
cosa real y cognoscible.28
Luego de aplicar esta clasificación al ejemplo del
círculo, Platón remarca que de todos esos elementos el que
más se aproxima a la cosa en si es la inteligencia, y que a
esta hay que prestarle particular atención porque, aunque
27 Ídem, 342a.28 Ídem, 342a – b.
19
se origina cuando se alcanza una visión completa de todos
los elementos restantes, no se identifica con ellos.29
¿Qué es pues esta inteligencia, sino se identifica ni
con la naturaleza de la cosa en sí, ni con los restantes
elementos, esto es con el nombre, la definición y la
imagen? Platón lo plantea con una metáfora: es la
centella30 que se enciende en el alma de quien con esfuerzo
ha estado investigando sobre una cosa en sí, sobre una
esencia, es el conocimiento verdadero, recto e inmutable
sobre esa naturaleza. Por otro lado, denotada la afinidad
que lo inmutable (lo en sí) tiene con la inteligencia,
Platón desacredita como poco inteligente a quien pretenda
volcar en débiles palabras las esencias, y esto
precisamente por el carácter mutable que nombre, definición
e imagen poseen.31
Teniendo esto en cuenta es claro que menos inteligente
será quien pretenda aprehender las esencias y sus
cualidades en palabras escritas, porque quedan fijas, sin
poder dar cuenta de la materia de la que tratan, e incluso
29 Ídem, 342d.30 Ídem, 341d.31 Ídem, 343b – c.
20
están impregnadas por el elemento opuesto a aquellas
materias inteligibles que pretenden transmitir: la
mutabilidad. No hay en estos elementos ninguna consistencia
suficientemente firme. Esto lleva a aquellos que no están
acostumbrados a investigar adecuadamente la verdad, por una
mala educación recibida, a contentarse con cualquier imagen
que aparente conocimiento, dejándolos en el estado de
ignorancia en el que se encontraban.32
Para Platón aunque el alma busca conocer la esencia,
los restantes elementos (nombre, definición, imagen) solo
le presentan la cualidad de la cosa.33 Más si los mismos
son sometidos a la discusión, al proceso dialectico, que
constantemente refuta la naturaleza defectuosa de esos
elementos, llega un momento en que las naturalezas bien
dispuestas engendran (como una centella) el conocimiento de
un objeto bien constituido.34 Queda en claro por tanto que
el sometimiento de las definiciones al momento dialectico,
a la discusión pública entre iguales, es condición
necesaria para cualquier conocimiento que pretenda ser tal.
32 Ídem 343c.33 Ídem.34 Ídem, 343d – e.
21
Considerando pues el gran esfuerzo que requiere llegar
a la inteligencia y al recto conocimiento de una esencia,
la recursividad discursiva a la que debe ser sojuzgado, es
claro porque Platón asegura que un hombre que lo alcanza se
cuidara de dejarlo por escrito, previniendo que quede
expuesto a la malevolencia del vulgo.35 La conclusión que
se impone es que si uno se encuentra con un escrito de
alguien, las temáticas allí tratadas son secundarias,
siendo las materias más importantes necesariamente
depositadas en la parte más excelsa del alma.36
Con este argumento logra pues desacreditar a
Dionisio, quien sostenía haber divulgado en un escrito las
principales tesis de la doctrina Platónica.
Sección II
Puntos de encuentro.
Como vimos en un principio cuando contextualizamos en
el primer apartado el tópico de la escritura en el ámbito
35 Ídem, 344b.36 Ídem.
22
platónico, la misma surgió como resultado de una pérdida
muy importante: su nacimiento se dio cuando el olvido de la
Sofia de los antiguos dio lugar a la aparición de un nuevo
genero literario escrito, la filosofía, cuyo objetivo era
recuperar ese saber perdido. Esa carencia misma, esa falta
de la posesión efectiva de la sabiduría característica de
la decadencia de la Atenas en la que vivió Platón, es lo
que lo llevó a considerar la escritura como un género
inferior, valorado negativamente, o por lo menos
subordinado y funcional a un conocimiento más excelso.
Ahora bien, si esta caracterización era tan
tajantemente negativa, dos inquietudes surgían
inmediatamente al constatar el hecho de que sin embargo
Platón escribió sobre “filosofía” en sus diálogos: ¿Por qué
escribe? Y acto seguido ¿Es meramente negativa la
valoración que hace de aquella en su doctrina?
Responder estas preguntas supone relacionar los
elementos que hemos desentrañado de los pasajes de Fedro y
Carta VII, más específicamente, los distintos tipos de
escritura que hallamos en el primero, y los diversos
23
componentes que concurren en la formación de un
conocimiento, descriptos en el segundo.
Lo primero que observamos en Fedro es que no debemos
hablar propiamente de escritura platónica, o si lo hacemos
debemos tener en cuenta que bajo esta categoría Platón
distingue diversos tipos o grados, los cuales son valorados
de manera muy diversa según su naturaleza y el fin que
persigan.
En efecto, en primer lugar encontramos la escritura en
el agua, forma en que se denomina la escritura con tinta:
está es propiamente el tipo de escritura de la que Platón
hace una caracterización negativa (y aquí es pertinente
notar que en el mito de Theuth se habla de la escritura con
caracteres ajenos al hombre, exteriores, y por tanto el mito
no refiere a la escritura en el alma, interior). Como hemos
visto, es estática, lleva a la perdida de la memoria
(¡origina el olvido de la Sofía!), imposibilita el ejercicio
en las materias más elevadas y por consiguiente no ocasiona
el encenderse de la chispa del conocimiento, es decir, no
dirige hacia la contemplación de las ideas. Más aún, se
24
puede decir que ésta pretensión de transmitir
conocimientos, propia de los que escriben manuales, es
incapaz por su propia naturaleza de alcanzar ese fin,
porque el mismo supone el esfuerzo interior del que intenta
aprender, esfuerzo que precisamente pretende evitar el
manual.
En segundo lugar, sin embargo, encontramos la
escritura en el alma, discurso que unido al conocimiento se
traza sobre ella, el cual se enciende como una centella
luego de un arduo proceso dialectico, y que se caracteriza
por defenderse a sí misma, por un lado, mientras que por
otro sabe ante quien es oportuno hablar y ante quien
callar.
Por último encontramos la escritura como recordatorio:
esta se siembra por diversión, a fin de servir de guía en
el olvido que acarrea la vejez y para todos aquellos que
sigan los pasos de quien escribe, es decir, para introducir
y orientar a los discípulos en la maduración de su
conocimiento. Queda en evidencia no obstante que solo capaz
de realizar este tipo de escritura es quien se halla en
25
posesión de la primera (quien haya engendrado el
conocimiento de las cosas en sí).
¿Por qué mientras la escritura en agua (tinta) tiene
una impronta claramente negativa, la escritura en el alma
es evidentemente positiva y necesaria, al punto tal de ser
indispensable para llegar al conocimiento de las esencias?
En otras palabras ¿cuál es el criterio que las diferencia y
las lleva a ser valoradas tan opuestamente?
Aquí es donde necesitamos recurrir a la disquisición
filosófica de Carta VII.
Allí se plantea que en todo conocimiento hay que
distinguir entre los elementos que concurren a su formación
(nombre, definición e imagen), el conocimiento mismo y la
esencia o cosa en sí. Además se aclara que aunque el alma
pretende contemplar la esencia de las cosas en sí, los
restantes elementos solo presentan las cualidades de las
Ideas. Para llegar a la inteligencia de esos objetos
supremos e inmutables es necesario que se someta a arduas
discusiones dialécticas que, mostrando la naturaleza
defectuosa (en cuanto mutable) de aquellos, originen
26
inesperadamente la chispa de lo justo, bueno y bello, es
decir, lleve al alma a dar un salto37 hacia la
contemplación pura de las ideas.
Esa distinción entre las esencias y sus cualidades es
fundamental, y considero es el criterio por el que se
discriminan los distintos tipos de escritura, porque al
revelar la deficiencia esencial que nombre, definición e
imagen poseen, revela la deficiencia esencial que la
escritura en el agua (de los manuales), en cuanto compuesta
de ellos, posee también. A esto se suma que como es un
discurso estático no puede entrar en el ámbito dinámico de
la dialéctica, y sin poder dar cuenta de sus definiciones,
jamás genera la chispa de la inteligencia por la que se
llega a una esencia.
En cambio, la escritura en el alma es de una marcada
impronta positiva porque en el proceso dialéctico y móvil
que se da en el ámbito de la oralidad se van derribando las
definiciones erradas sobre las ideas hasta que de
37 PLATÓN: República, Libro VI, Trad. De Marisa Divenosa y ClaudiaMársico, ed. Losada, 2005, Buenos Aires, Argentina, 510b.
27
improvisto se genera en las buenas naturalezas la centalla
del conocimiento inmutable de las Ideas.
La escritura como discurso esbozado en el alma se
respalda en la afirmación platónica de que a la
contemplación de las esencias se llega por medio de una
elevación del individuo a través del camino de la
dialéctica, por el cual se genera improvistamente la
verdadera coseidad de las ideas. Esto mismo es lo que se
presenta de manera metafórica en el ascenso paulatino del
prisionero de la alegoría de la caverna38. En efecto, lo
que allí se sostiene es que por medio de una buena
educación, de la dialéctica y la retórica, el alma del
filósofo puede ser elevada a la contemplación de la verdad
y adquirir su conocimiento, no para divulgarlo, sino para
orientar a partir del conocimiento de lo justo (que implica
lo bueno en sí) al resto del vulgo, ya que este no está en
posibilidad de alcanzarlo.
En síntesis, lo que lleva a que halla una valoración
negativa de la escritura (negatividad pertinente a aquella
denominada “en el agua”) es que tiene pretensiones38 PLATÓN: Republica, libro VII, óp. cit., 514a – 521b.
28
ilegítimas, ya que jamás arribará a las esencias,
manteniéndonos siempre dentro del marco de sus cualidades,
dentro del mundo sensible, mientras que por el contrario lo
propio de la escritura en el alma es que, por trabajar con
argumentos no estáticos, engendra efectivamente en las
almas filosóficas la captación de las Ideas. Y es esta
distinción a nuestro entender la que permite clasificar la
escritura como conveniente o inconveniente en el Fedro.
De esta última, la escritura como recuerdo no es más
que un reflejo (o imagen), cuya función es anamnética para
la vejez y orientadora (iniciadora) respecto de los
discípulos, y siempre que se mantenga dentro de estos fines
este tercer tipo de escritura es susceptible de recibir una
valoración provechosa y válida. A su vez, desde esta
perspectiva se comprende la utilidad de los diálogos
platónicos: con ellos no se pretende encerrar las ideas
principales de la doctrina de Platón, como claramente niega
en Carta VII, sino que su función es la de introducir,
indicar y orientar a sus discípulos en las disquisiciones
dialécticas, habituándolos al modo de proceder de ellas,
29
para que luego en ellos mismos puede engendrarse esa chispa
que capta las Ideas.
Claro está que para poder orientar y conducir a otros
el filósofo debe primero haber escrito en su alma el
conocimiento de las cosas reales (las cosas en sí, v.g.,
las ideas), debe haber captado de forma viva y animada las
esencias, y debe poder por tanto dar cuenta de ellas. Esto
explicaría porque Platón se considera el hombre más
adecuado para escribir sobre filosofía, y porque aunque
decide no hacerlo con respecto a sus doctrinas más
importantes, no obstante redacta los diálogos.
En efecto, los filósofos no ponen lo fundamental de su
doctrina en manuales, sino, por decirlo de alguna manera,
tan solo aquello que los orienta a rememorar (hacer
anamnesis de) lo esencial, y sirve de guía a sus
discípulos, porque de esta manera se cuidan de proteger su
doctrina de ser mal interpretada por el vulgo, si se topa
con uno de sus escritos.
30
Conclusión.
A manera de cierre, retomamos aquellas dos preguntas
que realizamos en la introducción. En primer lugar
planteamos ¿Por qué escribe Platón? Teniendo en cuenta que
en sus escritos hay una fuerte impronta negativa respecto
de la escritura. Siguiendo el hilo de esa inquietud y
profundizando en ella, preguntamos ¿Cómo valora realmente
Platón la escritura? Luego de desarrollar el presente
trabajo, nos hemos dado cuenta que respondiendo la segunda
pregunta, podemos esbozar una justificación de la primera.
En efecto, concluyo que Platón no desvaloriza ni
desprecia todo tipo de escritura: le confiere un carácter
secundario y relativo al discurso escrito, considerándolo
31
solo válido como recordatorio y orientador de aquel otro
discurso más excelso, el que se escribe en el alma. Este si
es estimado como más eficaz a la hora de elevar al filósofo
al conocimiento y a la contemplación de las esencias,
siendo el único que engendra la contemplación de ellas, por
lo cual es valorado de manera muy positiva.
Sin embargo, “la escritura sobre el agua” (los
manuales), debido a las deficiencias que produce (olvido e
ignorancia) y a su carácter limitado en cuanto
significación de las realidades ininteligibles, tiene una
fuerte impronta negativa. En efecto, para Platón el
verdadero filósofo nunca volcará en sus escritos lo que en
su doctrina es realmente importante y fundamental.
De lo dicho se sigue que, depende del grado o tipo de
escritura del que hablemos, encontraremos una valoración
distinta: un papel principal para la escritura en el alma
en el camino del filosofo hacia la captación de las
esencias y una valoración muy positiva, una impronta
negativa que raya en el desprecio para la escritura en agua
de los manuales. Entre ellos, la escritura que sirve de
32
recuerdo y guía, aceptada si y solo si es funcional y se
subordina a la primera.
De lo que se sigue, como conclusión, que el valor de
la escritura es bueno solo cuando los filósofos escriben
con el fin de orientar a los entendidos en la materia a que
se interioricen en los debates y en las disquisiciones
filosóficas, esfuerzo cuyo objeto es captar, luego del
asenso dialéctico, la cosa en sí: lo que se produce cuando se
enciende en ellos de repente, como una centella, el
conocimiento de las ideas. Esto explicaría porque él mismo
habría decidido escribir los diálogos, con lo cual
responderíamos la primera inquietud.
33
Bibliografía.
A- Bibliografía primaria
- PLATÓN: Fedro, trad. de Luis Gil Fernández, Institutode Estudios Políticos, 1957, Madrid, España.
- PLATÓN: Cartas, Carta VII, ed. Instituto de estudiospolíticos, trad. Margarita Toranzo, 1954, Madrid, España
- COLLI, Giorgio: el nacimiento de la filosofía, Trad. CarlosManzano, ed. Tusquets editores, 1977, Barcelona, España,Sexta edición
B- Bibliografía de consulta.
- PLATÓN: Republica, Libro VI y VII, Traducción de MarisaDivenosa y Claudia Mársico, Editorial Losada, 2005, BuenosAires, Argentina.
34
CONSIDERACIONES PRELIMINARES . . . .
pág. 4
EL VALOR DE LA ESCRITURA EN FEDRO
Y SUS DIVERSOS GRADOS . . . . .
pág. 6
LA DIGRECIÓN FILOSÓFICA EN CARTA VII . . . pág.
10
SECCIÓN II.
PUNTOS DE ENCUENTRO . . . . . . pág.
14
CONCLUSIÓN . . . . . . . pág.
19
36













































![[Escribir el título del documento] - ReducArte](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631b0cbe19373759090eaf46/escribir-el-titulo-del-documento-reducarte.jpg)