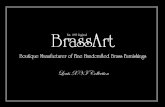Pueblo a orilla del mar: Huatulco en el siglo XVI (1522-1616)
Transcript of Pueblo a orilla del mar: Huatulco en el siglo XVI (1522-1616)
EACERCA DEL AUTOR DE ESTE LIBRO
Nahui Ollin Vázquez Mendoza. Historiador por la Universidad Autó-noma Metropolita-Iztapalapa (UAM).
Una versión previa del texto que aquí se presenta, como tesis de licenciatura: “Pueblo a orilla del mar. Huatulco en el siglo XVI (1522-1616): Un apéndice novohispano”, obtuvo mención honorí�ca en el XIV Premio Banamex: Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana.
Pueblo a orilla del mar.Huatulco en el siglo XVI (1522-1616)
Diálogos. Pueblos originarios de Oaxaca es una colección de libros editados por la Secretaría de las Culturas y Artes de
Oaxaca. Ordenada en tres series: Veredas (investigaciones pertenecientes a la cultura y sociedades indígenas de la entidad), Urdimbres (literatura indígena y artes popu-lares) y Glifos (textos relacionados con el fortalecimiento de las lenguas nativas), esta propuesta de ediciones se suma al propósito de divulgar el trabajo escritural que en la actualidad se genera en Oaxaca.
Se trata de una colección que es resulta-do de la convocatoria pública que cada año se dirige a hombres y mujeres, primordial-mente autores y autoras oriundos de los distintos pueblos indígenas oaxaqueños, con interés en publicar textos literarios o académicos que re�ejen el acervo cultu-ral de Oaxaca. En 2012, Diálogos. Pueblos originarios de Oaxaca, da continuidad al empeño del actual gobierno estatal, asi- mismo del gobierno federal y la sociedad civil, por fortalecer el arte y la cultura de la entidad.
ACERCA DE ESTA COLECCIÓN
NA
HU
I OLL
IN V
ÁZQ
UEZ
MEN
DO
ZAPU
EBLO
A O
RILL
A D
EL M
AR.
HU
ATU
LCO
EN
EL
SIG
LO X
VI (1
522-
1616
)
n mayo de 1984 por decreto presidencial se dio a conocer la creación de un nuevo destino turístico: Bahías de Huatulco, Oaxaca. El último de los “Centros Turísticos Integralmente Planeados”, que estuvieron
en boga en aquellos años. Así, resulta tentador partir del presente para abrazar el pasado y pensar que la historia de este lugar comienza con la creación del puerto turístico. Empero, sería un error dar esto por sentado. La presente investigación es una tentativa a la historia regional de Huatul-co que inicia en 1522, con la Conquista, y que concluye en 1616 con el aban-dono obligado del puerto ante la posible incursión de enemigos (piratas) holandeses en el océano Pacífico. Si bien esto pareciera algo complejo y desmesurado, nuestra intención, por el contrario, es diferente y menos ambiciosa. Teniendo este marco Pueblo a orilla del mar. Huatulco en el siglo XVI (1522-1616) trata de explicar cuáles fueron los cambios y continuidades de los señoríos prehispánicos de la costa central oaxaqueña al pasar al orden colonial, en su estructura política, social, económica y cultural. El contenido del presente libro se ordena en dos partes. La primera se integra de dos capítulos que tienen como propósito introducir al lector en el marco espacial y las condiciones demográficas de la investigación; resal-tando cuáles fueron las condiciones fisiográficas en las que se estableció la provincia de Huatulco. La segunda parte está integrada por tres capítulos. El primero de ellos relata la llegada y conquista española del señorío de Tututepec y apunta las conse-cuencias en los señoríos sojuzgados a dicho reino, como es el caso de Huatul-co. En el segundo se analizan las repercusiones en la territorialidad y gobier-no en los pueblos de indios al situarse entre el mundo hispano y su dominio indiano. En el tercer capítulo se revisa la forma en que se instauró el puerto de Huatulco entablando el análisis desde una escala local a una global.
28
NAHUI OLLIN VÁZQUEZ MENDOZA
Pueblo a orilla del mar.Huatulco en el siglo xvi (1522-1616)
Nahui Ollin Vázquez Mendoza
SERIEVEREDAS
SERI
E VE
REDAS
Este libro es financiado por el Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los
Pueblos y Comunidades Indígenas (prodici) en el cual participan la Dirección General de
Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Secretaría de las
Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca y la Fundación Alfredo Harp Helú
Oaxaca ac.
Rafael Tovar y de TeresaPresidente
Miriam Morales SanhuezaDirectora General
de Culturas Populares
Adriana Hernández OcampoSubdirector de Cultura
Indígena de la dgcp
Gabino Cué MonteagudoGobernador Constitucional
Emilio de Leo BlancoEncargado del Despacho de
la Seculta
Alma Rosa Espíndola GaliciaSubsecretaria del Patrimonio
Cultural de la Seculta
María Isabel Grañén PorrúaPresidenta
Gabriela Torresarpi MartiDirectora
Consejo naCional para la Cultura y las artes
Gobierno del estado de oaxaCa
FundaCión alFredo
Harp Helú oaxaCa, aC
Producción:Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca
Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca ac.
Colección: Diálogos. Pueblos originarios de Oaxaca
Serie: Veredas
Coordinación de la edición: Alma Rosa Espíndola Galicia
Cuidado de la edición: Cuauhtémoc Peña
Diseño: Taller mariolugos/Araceli Cruz López
Fotografía de portada: Mapa de la costa occidental de la Nueva España, 1591. agi, mp-México, 518
ISBN: 978-607-7713-75-3
Primera edición, 2012d.r.© Secretaría de las Culturas y Artes de OaxacaMártires de Tacubaya 400, Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca,c.p. 68100Hecho en Oaxaca, México
972.019
V145P
Vázquez Mendoza, Nahui Ollin
Pueblo a orilla del mar. Huatulco en el siglo xvi (1522-1616)/ Nahui Ollin Vázquez
Mendoza
Oaxaca, México: Culturas Populares, conaculta/Secretaría de las Culturas y
Artes, Gobierno de Oaxaca /Fundación Alfredo Harp Helú-Oaxaca, 2013
304 p.: maps.tabs.;22 cm – (Colección Diálogos. Pueblos originarios de Oaxaca;
Serie: Veredas)
ISBN: 978-607-7713-75-3
1. Indios de México – Huatulco, Oaxaca - Historia.
2. Indios de Oaxaca – Vida social y costumbres – Siglos xvi-xvii.
3. Oaxaca, México – Historia - Siglos xvi-xvii.
4. Oaxaca, México – Historia – Colonia española – 1522-1616.
5. Huatulco, Oaxaca - Política y gobierno – 1522-1616.
6. Huatulco, Oaxaca - Condiciones sociales – Siglos xvi-xvii.
7. Huatulco, Oaxaca – Condiciones económicas – Siglo xvi-xvii.
17
252529374545495561
6363656668696984
110124134145149173173178190
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE
I. HUATULCO: MEDIO GEOHISTÓRICO
Ubicación geográfica
Suelo y agricultura
Puerto, mar y pesca
II. APUNTES PARA LA POBLACIÓN Y LA SOCIEDAD
Perfil sociocultural
Transformaciones coloniales
La incertidumbre de los números: caída demográfica indígena
¿Madero o serpiente?
SEGUNDA PARTE
III. LA CONQUISTA DEL SUR POR UN SOL ESPAÑOL
Preámbulo
Preparativos
Sometimiento del señorío de Tututepec
Tonatiuh y Coatulco
IV. TERRITORIO Y GOBIERNO EN LOS PUEBLOS DE INDIOS
Un lunar nahua en Oaxaca
Encomenderos y fragmentación
Corregimientos y alcaldes mayores: la jurisdicción real
Los pueblos entre el mar y las montañas
La presencia secular en la costa de Oaxaca
De advenedizos y señores naturales
La llegada del ganado a la costa
V. HUATULCO: UN APÉNDICE NOVOHISPANO
A tres leguas de Guatulco
Puerto de la Nueva España: supremacía de 1537 a 1575
Para llegar a Huatulco
ÍNDICE
Tamemes: cargadores del anhelo español
Un enclave de ultramar y la búsqueda de riqueza americana
Enemigos al acecho: Perros Isabelinos
Francis Drake y el buque que no era
Thomas Cavendish y la leyenda de la Santa Cruz
Mendigos del mar: puerto olvidado y un abandono obligado
CONSIDERACIONES FINALES
ABREVIATURAS UTILIZADAS
FUENTES CONSULTADAS
ANEXO: PUEBLO A ORILLA DEL MAR: LOS TÍTULOS PRIMOR-
DIALES DE SANTA MARÍA HUATULCO
ÍNDICE DE MAPAS
ÍNDICE DE CUADROS
ÍNDICE DE FIGURAS
ANEXO FOTOGRÁFICO
198211217222236246
251257258
271285286287289
A través del tiempo se han entretejido un sinnúmero de leyendas, mitos e historias sobre los orígenes y procesos humanos en Huatulco.
Como suele pasar, seguramente muchas de ellas han quedado en el olvido y otras más han ido transformándose al paso del tiempo,
mantenidas solo por la curiosidad de algunos cuantos ávidos de conocer “lo que vivieron los abuelos”.
Raúl Matadamas y Sandra RamírezAntes de Ocho Venado y después de los piratas…
15
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
l texto que tiene el lector en sus manos es una “segunda versión” de mi tesis de licenciatura. Aquel trabajo fue la culminación de un proceso largo y arduo, pero muy grato, el de mi formación como licenciado en
Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana (uam-Iztapalapa). En ese devenir me acompañó un mundo de gente a quien debo reconocerle, aunque quizá este espacio sea insuficiente, sobre todo si menciono además a las personas que estuvieron conmigo en mis estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).
En principio, agradezco de manera especial a la Dra. Norma A. Castillo Palma por su guía, su comprensión y la libertad que me brindó para la in-vestigación (la cual en un inicio, no sabía hacia dónde dirigir y en momentos me ahogaba en libros y papeles, de donde me rescató). De igual forma, de ese primer trabajo, agradezco la lectura y dictamen que realizaron: la Dra. Laura Machuca Gallegos, quien ha compartido amablemente sus conocimientos de la región; la Dra. Margarita Menegus Bornemann, un agradecimiento por sus críticas severas y sus sugerencias, que en más de una ocasión han cimbrado mi trabajo; al Dr. Thomas Calvo Ribes, por su paciencia y aliento como su asistente de investigación en el conacyt, dentro del sni. Los co-mentarios y sugerencias que ellos vertieron traté de atenderlos, y desde luego que cualquier error aquí plasmado es de toda mi responsabilidad.
Las relaciones hechas con los investigadores de temas afines fue impor-tante: agradezco al arquéologo. Raúl Matadamas por compartir su trabajo sobre Huatulco; al Mtro. Juan M. Pérez Zevallos por su confianza al firmar una responsiva para trabajar con el acervo de la Biblioteca Ángel Palerm (ciesas); también un agradecimiento a Yadira, su bibliotecaria, por su ama-bilidad y paciencia. Asimismo, agradezco a mis compañeros y amigos: Ale-
Agradecimientos
E
16
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
jandro Navarro, Miguel Galicia, Efraín Juárez, Karla Herrera, Víctor Corona y Damián González, quienes, algunos dentro y otros fuera de las aulas, me ayudaron a poner ideas más claras, en este trabajo hay mucho de ellos. A Gonzalo Vázquez Cruz por ayudarme en los menesteres tecnológicos. Al Dr. Gonzalo Vázquez Rosas por su aliento y en especial por compartir tanta in-formación de Huatulco. También quiero hacer un reconocimiento a quienes hicieron posible la publicación de este trabajo: al conaculta, a la seculta del Gobierno de Oaxaca y a la Fundación Alfredo Harp Helú-Oaxaca.
Agradezco a mi familia, a Gonzalo Vázquez y Juana Mendoza, mis pa-dres, quienes me han apoyado siempre, a mis hermanos con mucho afecto.
Por último, agradezco a los habitantes de Huatulco, a quienes va dirigido este trabajo. Estas páginas sólo contienen un fragmento de la historia de este lugar, queda mucho por investigar. Espero se encuentre el lector con la evi-dencia que apunta a que Huatulco ha sido un foco de atracción para gente de diversas partes, del país y del mundo. Es necesario un reconocimiento en la construcción de la historia de Huatulco de esta gente advenediza aún hoy en día en que el huatulqueño “originario” siente trastocados sus espacios e intereses.
17
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
No hay historia económica y social. Hay la historia sin más, en su unidad. La his-toria que es por definición
absolutamente social.Lucien Febvre,
Combates por la historia
l estado de Oaxaca hoy día concentra un número elevado de especia-listas (arqueólogos, etnólogos, antropólogos, historiadores, etc.) que tratan de dar cuenta de las sociedades pretéritas que se desenvolvie-
ron en este espacio geográfico, empero esto se da de manera focalizada en ciertas regiones, por ejemplo: en los Valles Centrales, la Mixteca, el Istmo, entre otras. Esto debido a la importancia de la cultura zapoteca y mixteca, sociedades más avanzadas, mejor documentadas y más seductoras —como bien lo señala John K. Chance para las culturas mesoamericanas—. Sin em-bargo, pareciera que para el caso de Huatulco, ubicado en la costa central de Oaxaca, no se ha profundizado más allá de las implicaciones de lo que hoy conocemos como Bahías de Huatulco, es decir, el destino turístico y sus contradicciones socioeconómicas con la población endémica.1
Introducción
E
1 Por ejemplo, véase Ludger Brenner, “La planeación de ‘Centros Sustentables’ ¿Estrategia prometedora para impulsar el desarrollo rural o ilusión sin perspectiva?”, en Esteban Barragán López (ed.), Gente de campo. Patrimonios y dinámicas rurales en México, t. ii, México, El Colegio de Michoacán, 2005, pp. 397-430; José Antonio de la Cruz, “Los in-tentos del desarrollo en el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca”, en Arturo León et al., Migración, poder y procesos rurales, México, Universidad Autónoma Metropolitana (Xochimilco)/Plaza y Valdés, 2002, pp. 163-181.
18
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
En mayo de 19842 por decreto presidencial se dio a conocer la creación de un nuevo destino turístico: Bahías de Huatulco, Oaxaca. El último de los “Centros Turísticos Integralmente Planeados”, que estuvieron en boga en aquellos años, en donde las condiciones socioeconómicas y culturales de la “gente de la playa” no resultaban importantes para la política de Es-tado, pues “aún es considerada como objeto pasivo que requiere impulsos externos para ‘desarrollarse’, de acuerdo con las expectativas de actores fo-ráneos.”3
Así, resulta tentador partir del presente para abrazar el pasado viviente y pensar que la historia de este lugar comienza con la creación del destino turístico. A primera vista así pareciera, muchos de los turistas, al llegar para disfrutar de las bellas bahías lo piensan. Empero sería un error dar esto por sentado. Esta idea irá cambiando con los trabajos arqueológicos y la apertu-ra al público del sitio arqueológico de Copalita, el cual da cuenta de un asen-tamiento ancestral en esta zona; además de que implícitamente podemos ver que el destino turístico afectó al ejido del pueblo de Santa María Hua-tulco cuyo asentamiento data de la época prehispánica y logró continuar su camino como pueblo durante todo el periodo colonial.
En Huatulco, la defensa de las tierras comunales en el periodo colonial fue muy relevante, igual que en la actualidad. Así lo demuestra la gran can-tidad de documentos resguardados sobre ella en el Archivo Municipal de Santa María Huatulco. Por otro lado, también el cúmulo de información so-breviviente en la memoria de los abuelos, tradición oral que el historiador suele dejar en oídos del etnólogo o el antropólogo (con algunas excepciones por parte de historiadores). Un ejemplo al respecto, fue don Francisco Cruz, don Pancho, fallecido a finales de 2009, quien atesoraba sus recuerdos de una manera muy singular, pues cuando contaba una historia uno podía re-montarse al Huatulco de entonces y hacerse partícipe de ella.
Desde muy temprana edad don Pancho desempeñó cargos públicos en Huatulco y eso le permitió un acercamiento a los documentos del pueblo. Él fue comisariado de Bienes Comunales por primera vez en 1963, y luego tuvo otros puestos en los años en que Huatulco aún no contaba con todos
2 El 29 de mayo de 1984 por decreto presidencial, por causa de utilidad pública, se ex-propia una superficie de 20,975-0165 has en favor de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ecológico, ubicada en el ejido Santa María Huatulco, perteneciente al municipio del mismo nombre. Véase el decreto del 12 de junio del mismo año, en el Diario Oficial de la Federación, www.dof.gob.mx, consulta: 09 de junio de 2008.3 Brenner, op. cit., 2005, p. 397.
19
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
los servicios públicos. Cuando ir a la capital de Oaxaca significaba un viaje tortuoso por caminos de terracería, cuando al bajar de la camioneta “llega-bas güero, empanizado de tanto polvo”.
Los documentos de los huatulqueños, como el mismo pueblo, han te-nido un sin fin de vicisitudes: algunas veces son atesorados, cuidados y, las más, en cambio, han desaparecido, a saber del motivo. Por ejemplo, en el periodo del presidente municipal Juvenal Alderete Aja (1981-1983), don Pancho fungió como regidor y, después de realizar el inventario de los do-cumentos de Huatulco, no encontró los Títulos primordiales de Huatulco. Resultó que el documento se encontraba en la casa del señor Juvenal: su esposa lo tenía a resguardo. Esta curiosa circunstancia causó asombro a los integrantes del Cabildo y, luego de una plática en confianza, le pidieron al edil que lo devolviera, debido a que constituía —y constituye— el “patri-monio del pueblo” pues se trata de un documento de 1539. El suceso reflejó una evidente preocupación por la historia propia, la conciencia clara de que a partir de ese documento se podían defender las tierras comunales ante vecinos y extraños, como en otros tiempos. En otra ocasión, un coleccionis-ta de antigüedades llegó al pueblo ofreciendo cincuenta mil pesos por los Títulos primordiales. Por eso, ante el temor de que volviesen a desaparecer, eran vigilados.4 Sin embargo, años después el documento dejó Huatulco (véase anexo).
Queda así de manifiesto que este lugar tiene una historia tan larga que pretender hacer un estudio capaz de sintetizarla es un gran reto. Sin tratar de caer en un anacronismo y guardando toda la proporción debida, pode-mos pensar (o imaginar) que en el siglo xvi, con la Conquista, pudo pasar una historia similar al poner en funcionamiento el puerto de Huatulco. Es decir, la sociedad nativa fue sometida por los españoles, quienes veían a los naturales únicamente como fuerza de trabajo y fuente de tributo; mientras que el puerto les facilitó la integración económica de otras regiones de la América española.
Sin pretender por ello escribir algo pragmático o apologético, existe la necesidad de tener una historia con la cual pueda identificarse la comuni-dad ante la región o ante el mundo; con lazos históricos que están presentes en sus calles, en su gente, en su hablar, en su comida, en su vestido y que
4 Entrevista realizada por Nahui Ollin Vázquez Mendoza al señor Francisco Cruz Mar-tínez, 15 de agosto de 2009.
20
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
deben ser puestos en papel y tinta para que la comunidad comprenda y valore el lugar donde se desenvuelve e interactúa.
En el caso de la región de Huatulco, entendemos que el desconocimiento de su historia, de sus problemas y sus consecuencias en tiempos más recien-tes es, posiblemente, causado no sólo por el desinterés de la población, sino por la apatía de algunos grupos, como también debido a problemas inter-nos. Por ello, de nada sirve escribir textos académicos, de cualquier espe-cialidad, sin intentar, por más modestos que estos sean, hacerlos llegar a las comunidades que nos brindan información, trabajo, alegrías, frustraciones y sustento.
Por tanto, la presente investigación es una tentativa a la historia regional de Huatulco que inicia en 1522, con la Conquista, y que concluye en 1616 con el abandono obligado del puerto de Huatulco ante la posible incursión de enemigos (piratas) holandeses en el océano Pacífico. Si bien esto pare-ciera algo complejo y desmesurado, nuestra intención, por el contrario, es diferente y menos ambiciosa. Teniendo este marco general trataremos de explicar cuáles fueron los cambios y continuidades de los señoríos prehispá-nicos de la costa central oaxaqueña al pasar al orden colonial, en su estruc-tura política, social, económica y cultural.
Existieron, principalmente, dos factores que nos llevaron a plantearlo de tal forma: a) la fragmentación temporal y espacial de los documentos de Huatulco y sus pueblos vecinos dificultó tratar un aspecto en particular de manera más exhaustiva (sin querer decir que no existiera esta posibilidad) y, más importan-te; b) era necesario tratar de explicar las implicaciones que se derivaron de la puesta en funcionamiento del puerto de Huatulco en los pueblos indios de la re-gión. Del resultado obtenido se pueden analizar los diversos componentes que se presentaron en nuestra región de estudio, en la cual el elemento compara-tivo dentro de los distintos territorios que conforman la región fue necesario.
Si bien, los trabajos más conocidos se han volcado al análisis de lo acon-tecido en el mar y la relación con el principal puerto de la Nueva España en la costa occidental que se llamó Huatulco, de 1537 a 1585, hasta que Acapulco lo desplazó, poco se sabe del mundo indígena que interactuó en ese momento.
La falta de fuentes de archivo dificultaron en gran medida realizar un estudio del mundo indígena y su relación con el español en la región de Huatulco, debido a que en su mayoría sólo se habla de los indios mediante la percepción que tienen los españoles y muy pocas veces son los indios
21
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
quienes hablan de voz propia. No obstante, esta perspectiva discurre en que lo indio no sólo se debe constituir como un objeto de transformación y estudio, sino que es necesario entenderlo como el sujeto activo y partici-pante de los procesos sociales de su propio devenir histórico. Los proble-mas antes mencionados nos llevaron a elementos meramente descriptivos que se trataron de llevar a un contexto explicativo, en donde la analogía con otras realidades y contextos del mundo novohispano fue necesaria, no únicamente como validatorios y/o ejemplificaciones.
Lo anterior nos condujo a plantear la hipótesis de que el puerto, con el predominio hispano (no en valores cuantitativos), llevó a una fragmenta-ción del señorío de Huatulco, creando dos cabeceras con el mismo nombre: pueblo y puerto. El pueblo, que era de indios, por un lado, permaneció en encomienda por tres generaciones impidiendo un desarrollo de ciertos as-pectos en el interior de la vida indígena de la época. A la par de esto, y quizá más importante, el puerto desplazó en importancia al pueblo constituyén-dose en sede de una alcaldía mayor; creando un asentamiento de indios con el único fin de mantener funcionando el puerto y tras el paulatino declive económico del mismo la población decayó y la región entró en una nue-va dinámica social. Lo anterior, por ejemplo, se constata al comparar a los pueblos de Huatulco con sus vecinos chontales; lo que permite apreciar el abigarrado mundo indígena que se presentó en el siglo xvi en la costa cen-tral de Oaxaca.
Después de esto es necesario apreciar, de manera general, cuáles fueron las relaciones políticas de España con las otras potencias europeas, sobre todo Inglaterra, Francia y Holanda, que afectaron el devenir de las colonias americanas tras iniciarse una lucha por las riquezas de los territorios recién descubiertos. Estos ataques llegarían hasta el Mar del Sur (océano Pacífico) y con ello las afectaciones a los puertos novohispanos. Esta situación, por último, nos llevará a entender un poco mejor la política de la Corona para con sus territorios ultramarinos y la condición política y económica que repercutía directamente en la Nueva España. De este modo, la vulnerabi-lidad del Puerto de Huatulco se hizo manifiesta desde el último cuarto del siglo xvi, teniendo que ser abandonado en 1616 por orden del virrey Diego Fernández de Córdoba.
En vista de lo anterior consideramos necesario, sin dejar el elemento macro, profundizar en el aspecto microhistórico de la región que se confor-mó como la provincia de Huatulco en su conjunto (el mar y la tierra). Pues:
22
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Es un hecho, en estos días, que cuando se escribe acerca de cualquier cultura mesoamericana, obviamente uno no puede reconstruir su historia simple-mente con mirar a un solo grupo étnico o a un área cultural en forma aisla-da. De la misma forma es claro que para entender el pasado autóctono de un pueblo, no podemos contar solamente con las fuentes españolas. Nuestras opiniones deben ser respaldadas y corroboradas con fuentes arqueológicas, pictográficas y con documentos escritos o preservados a través de tradicio-nes orales y prácticas contemporáneas.5
En este sentido, la explicación histórica que buscamos va ligada a los as-pectos geográficos que se circunscriben a un fin: captar los cambios, continui-dades de los procesos humanos que se dieron dentro de un espacio físico en concreto, para poder apreciar lo interno y externo que confluyó en la región y en las sociedades que interactuaron en ese paisaje.6 Y no es que lo geográfico condicione a la sociedad, más bien es un círculo cerrado que se tiene que entender como tal. Sin embargo, es necesario tener un eje que articule di-cha explicación; con todo lo subjetivo a que esto nos pudiera llevar. “Pero no basta describirlo como un rasgo del medio físico, sino que hay que en-tenderlo como la parte medular de un sistema dentro del cual se realiza el acontecer cotidiano”.7 Es claro que el espacio refleja aspectos más comple-jos, porque una cosa es cómo el investigador lo entiende y otra distinta es cómo sus actores actuaron y dieron sentido a dicho espacio, por ejemplo, de qué forma favoreció o limitó el acceso al poder (económico y político), sean éstos, españoles o indígenas, cuestión muy compleja pero que hay que señalarla.
La región, de esta forma, se entiende no como el paisaje, es decir, como la expresión visible de un espacio físico; sino más bien es cómo funciona dicho sistema espacial; el cual no siempre tiene fronteras infranqueables. Esto nos llevará a problematizar y entender los elementos de las interac-ciones que permitieron dicho funcionamiento, puesto que: “Las regiones
5 Danny Zborover, “Narrativas históricas y territoriales de la chontalpa oaxaqueña”, en Andrés Oseguera (coord.), Historia y etnografía entre los chontales de Oaxaca, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006, p. 62.6 “El paisaje es la expresión visible de un sistema de organización espacial. Incluye ele-mentos del medio físico y social o cultural. […] Los paisajes, […] son expresiones par-ciales, relativas, que no obstante definen en gran medida nuestra percepción del espacio”. Bernardo García Martínez, El desarrollo regional y la organización del espacio, siglos xvi-xx, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Océano, 2004, p. 35.7 Ibid., p. 12.
23
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
surgen de la existencia de condiciones que les dan individualidad y les per-mite funcionar; tienen una etapa de plenitud y suelen desarticularse si las condiciones se modifican”.8
Cabe decir que en el interior de cada región existen subregiones con sus propias particularidades. Cada una guardó su territorio, vistas a través de los pueblos, que eran sus “espacios geográficos culturalmente modelados, pero no sólo los inmediatos a la percepción (paisaje) sino también los de mayor amplitud, que son reconocidos en términos de límites y fronteras”.9 Esos espacios geográficos, deteniéndonos en el paisaje, mostrarán la rela-ción económica que guardaron los pueblos al estar situados en distintos nichos ecológicos, costa, pequeñas muescas agrícolas a orillas de los ríos y pueblos situados en la sierra sur, cada uno con sus productos.
Independiente de las observaciones anteriores, será el puerto de Hua-tulco el eje que articula la región y en consecuencia el contenido de este libro. Asimismo, los pueblos que guardó esta región en la etapa de plenitud del puerto pueden entenderse como el hinterland del mismo, debido a que se crea el espacio del puerto que afectó a estos pueblos. No obstante, antes de que esto sucediera Huatulco era un pueblo indio que se vio opacado y des-plazado en importancia por el puerto que tomó el nombre del pueblo y que en adelante, principalmente al acercarnos a estudiar la región, se tiende a verlos como uno solo. Así, creemos que el puerto se instauró en el lugar que ante-riormente fue un señorío menor dependiente de Huatulco, transformado por el gobierno virreinal en sede de una alcaldía mayor, creando así dos cabeceras con el mismo nombre: de españoles (y sede de la alcaldía mayor) en el puerto y de indios en el pueblo.
El contenido del presente libro se ordena en dos partes. La primera se integra de dos capítulos que tienen como propósito introducir al lector en el marco espacial y las condiciones demográficas de la investigación; resal-tando cuáles fueron las condiciones fisiográficas en las que se estableció la provincia de Huatulco, es decir, las características generales del territorio y los aspectos socioculturales durante el siglo xvi. En suma, se examinan los rasgos físicos y ambientales durante el periodo de estudio y sus relaciones con los acontecimientos humanos, tratando con ello de enfatizar el modo mediante el cual los pueblos de indios se insertaron en la dinámica colonial.8 Ibid., p. 42.9 Alicia M. Barabas (coord.), Diálogos con el territorio: simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México, vol. 1, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2003, p. 21.
24
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
La segunda parte está integrada por tres capítulos. El primero de ellos relata la llegada y conquista española del señorío de Tututepec y apunta, de manera introductoria, las consecuencias en los señoríos sojuzgados a di-cho reino, como es el caso de Huatulco. En el segundo capítulo se analizan las repercusiones en la territorialidad y gobierno en los pueblos de indios al situarse entre el mundo hispano y su dominio indiano. Por último, en el tercer capítulo se revisa la forma en que se instauró el puerto de Huatulco enta-blando el análisis desde una escala local a una global.
Esta investigación se sustentó en un diálogo con la historiografía centrado en el análisis de los pueblos de indios, vinculando sus procesos y problemas, enmar-cándolos en la coyuntura novohispana del siglo xvi, en general, y en Oaxaca en particular. Este diálogo buscó abordar la historia indígena con múltiples enfoques y herramientas. Al mismo tiempo se confrontaron las tesis con el material de archivo depositado en los fondos documentales tanto naciona-les como extranjeros. Por obvias razones aquí se revisaron sobre todo los acervos nacionales y, gracias a los avances informáticos, fue posible revisar algunos del extranjero.
De manera general, se puede advertir que la región de estudio guarda una gran complejidad, por ello, se trató de no problematizar más de lo que intere-saba: la relación de los pueblos de indios con el puerto de Huatulco; aspecto quizá no muy trabajado. Al buscar un estudio multisecular algunos aspectos representaban más preguntas que respuestas, por tanto sólo se trataron los aspectos generales que así convenían para entender lo propuesto. Los erro-res de interpretación u omisiones son todos del autor.
25
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
I. Huatulco: medio geohistórico
No es precisamente el historiador quien aporta espectaculares revelaciones capaces de modificar nuestra visión del mundo; la trivialidad del pasado está formada por particularidades insignificantes que, al multiplicarse, terminan
componiendo un cuadro verdaderamente insospechado.Paul Veyne,
Cómo se escribe la historia…
Ubicación geográficauatulco se localiza en el estado de Oaxaca, en el distrito de Pochutla; es una comunidad que presenta un largo peregrinar en su histo-ria; sin embargo, ésta se ha visto suspendida por periodos largos
de tiempo, o por lo menos esto es lo que arrojan las fuentes históricas o la escasez de las mismas. Al llegar el siglo xvi y con él los hispanos, Huatulco era un señorío nahua dependiente de Tututepec. Tras consolidar su poder político, Hernán Cortés promovió el surgimiento de distintos astilleros y puertos en el océano Pacífico con miras de seguir con sus descubrimientos en nuevas tierras; Huatulco no es la excepción y en poco tiempo se vio transformado: de ser un pequeño señorío pasó a dar cabida (y nombre) al primer puerto comercial del Pacífico novohispano. Desde ese momento —y quizá hasta la fecha— la dinámica de este pueblo se ha visto sujeta al aconte-cer del mar y su relación con los seres humanos, llámese puertos, piratas, vi-llas planeadas, etcétera, llegando a condicionar el propio devenir del pueblo; resultando así que las investigaciones se centren en ese aspecto.
En vista de ello, se buscará analizar la relación que existió entre el pueblo y el puerto de Huatulco en este periodo, es decir, el hinterland de dicho
P R I M E R A PA R T E
H
26
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
puerto,1 sin pretender realizar un trabajo exhaustivo, sino más bien un pri-mer acercamiento a una región que no ha sido muy estudiada por los es-pecialistas. Cabe reiterar, desde este momento, que un aspecto importante en esta investigación es problematizar la implicación de la existencia de dos asentamientos con el mismo nombre: pueblo y puerto de Huatulco en el siglo xvi; siendo necesario tenerlo presente y no confundirlos.2 Conside-rando como punto de partida que el primero fue un pueblo de indios y que el segundo surgió y tomó el nombre del primero, erigiéndose como sede de una alcaldía mayor, hacia 1550, poniendo en evidencia la importancia que el gobierno virreinal concedió a la salida por mar que ahí se explotó.3
Al quedar instaurada la sede de la alcaldía en el puerto su jurisdicción abarcó los corregimientos de: Pochutla-Tonameca, Suchitepec y Huamelula, cada uno con sus pueblos sujetos, con lo cual se podría cubrir las necesi-dades de mano de obra para el funcionamiento de dicho puerto que sería subsanado por los indígenas de los pueblos mencionados.
En este sentido, tampoco buscamos la contradicción que pueda existir al iniciar el presente estudio con un apartado que describa el medio físico úni-camente como telón de fondo que sirvió a los actores sociales en su devenir histórico. La insistencia en reconocer al medio natural como un factor de gran importancia se verá en los diferentes apartados, sin embargo, es ne-cesario señalar aspectos de carácter más técnico y/o señalamientos a otras temporalidades y problemáticas, que de otra forma no se podrían incluir en el cuerpo del trabajo, y optamos por presentarlos en este apartado con la intención de tener un contexto más amplio.
1 Al hablar de un puerto se hace referencia a una frontera natural la cual se puede ver como un nodo, es decir, un punto de interacción o terminal de un sistema. En éste se entrecruzan los medios de transporte terrestres y marítimos con sus mercancías y pa-sajeros. De esta forma se crea el espacio del puerto, el cual se entiende a partir de sus cuatro aspectos: a) el área portuaria (el espacio dedicado al embarque y descargue de mercancías y pasajeros); b) su hinterland (la zona de influencia terrestre); c) el foreland (el área comercial del puerto en ultramar –de entrada y salida de mercancía–) y d) el es-pacio marítimo (es el área que separa a los puertos por la masa oceánica de su foreland). Véase Lourdes de Ita Rubio, “Puertos novohispanos, su hinterland y su foreland durante el siglo xvi”, en Marco Antonio Landavazo (coord.), Territorio, frontera y región en la historia de América. Siglos xvi al xx, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Porrúa, 2003, pp. 3-4.2 En el siglo xvii si bien la alcaldía mayor, y por ende la provincia, siguió existiendo como tal, en algunos casos el puerto quedó abandonado y la sede se trasladaba al pueblo de Huatulco. Ya en el siglo xviii con los cambios geopolíticos de los pueblos, por los ataques de piratas y la decadencia económica más pronunciada del puerto, la sede de la alcaldía cambiaba su ubicación, ya sea en Huamelula o Tlacolula, más no su nombre.3 La importancia del puerto se manifestó unos años antes de 1550, desde la segunda mitad de la década de 1530, cuando se puso en operación como astillero. Y en 1542 se reasignó al corregidor de Pochutla y Tonameca al puerto.
27
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Actualmente la cabecera municipal de Huatulco se encuentra localizada en la costa del Pacífico Sur mexicano en el estado de Oaxaca,4 al sudoeste de la Sierra Madre Occidental y dentro de las faldas de la Sierra Madre del Sur; a 277 km de la ciudad de Oaxaca y a 765 km de la Ciudad de México, en una latitud de 15° 50’ N y una longitud de 96° 19’ O (véase mapa 2). Dicha ubi-cación responde a procesos largos y, por qué no, traumáticos de la sociedad.
El área de la costa, en general, “se puede describir como una zona hú-meda, por un lado tiene muchos ríos que bajan de la Sierra Madre del Sur y por el otro lado está el mar. El mar, las playas extensas y una vegetación abundante marcan el litoral del estado frente al océano Pacifico”.5 Al situar-nos en la playa la temperatura fluctúa, durante el año, entre 30 y 33 grados centígrados; mientras tierra adentro está entre 28 y 30 grados centígrados.
Dicha ubicación responde a los acontecimientos históricos que se dieron desde la llegada de los españoles, pasando por los corsarios y piratas en el periodo colonial. Se presenta como un terreno accidentado debido a la baja elevación montañosa, con algunas muescas agrícolas en pequeños valles y planicies que favorecían los ríos; de los más importantes, podemos mencio-nar: Huatulco, Magdalena, Coyula, Cuajinicuil y Copalita, siendo este últi-mo el de mayor importancia. Aunado a esto, la cercanía de algunos de estos pueblos a la costa les facilitó obtener recursos marinos para su sustento y comercio. El tipo de suelo repercutió en los diferentes asentamientos, de manera similar que en la Costa Chica del estado de Guerrero, “Siendo prác-ticamente vecinos sierra y mar, los caudales no encontraron el espacio ne-cesario para crear eficazmente llanuras aluviales”.6
Desde el último cuarto del siglo xvi los naturales de Huatulco entraron en contacto con otros extranjeros: los corsarios ingleses que azotaron el puerto y cometieron expoliaciones y tropelías a españoles y naturales, entre ellos, Francis Drake en 1579 y, en 1587, Thomas Cavendish. En el siglo xvii, el corsario se volvió pirata o estaba en tránsito de ello y así llegó de nueva cuenta a Huatulco: se sabe que el 25 de mayo de 1616, por ejemplo, el virrey
4 Huatulco se ubica en la región de la Costa, una de las ocho regiones en que se ha dividi-do al estado; donde: “Oaxaca es un mosaico muy complejo de climas, animales, plantas, ríos, montañas y seres humanos que forman diferentes paisajes geográficos. La variedad es una de las características del estado, cuenta con diversidad de climas, de suelos y de grupos étnicos”. Margarita Dalton, “Una hoja de papel arrugada”, en Margarita Dalton (comp.), Oaxaca. Textos de su historia i, México, Instituto Mora/Gobierno del Estado de Oaxaca, 1990, p. 8.5 Dalton, “Las ocho regiones geográficas”, en Dalton, op. cit., 1990, p. 23.6 Rolf Widmer, Conquista y despertar de las costas de la Mar del Sur (1522-1680), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990, p. 23.
28
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
ordenó que fuera abandonado el puerto por las noticias de posibles enemi-gos holandeses que se dirigían a territorio del virreinato.7
El punto más álgido de estas incursiones fue en 1697 cuando, por buscar acrecentar su botín, los piratas incursionaron tierra adentro y llegaron al pueblo de Huatulco, distante tres leguas de la orilla del mar, quemaron todo a su paso y lo dejaron “destruido […] sin iglesia, ni casa alguna”.8 Los naturales, espantados, se dispersaron por los pueblos vecinos sin la intención de regre-sar a su antiguo asentamiento. Pero como no era nada fácil desprenderse de los lazos que los unían, en 1700 ya habían encontrado un nuevo paraje a ocho leguas del mar y refundaron el pueblo. Esa circunstancia no fue pri-vativa de Huatulco, por ejemplo, Astata de igual forma mudó su ubicación original tras un ataque de piratas en 1680.9
Un año más tarde, en 1701, los huatulqueños solicitaron al gobierno espa-ñol que les fuera reconocida su nueva ubicación con todos los derechos que habían tenido en la anterior (véase mapa 1). En espera de la resolución, el pue-blo siguió su vida normal asumiéndose como el Pueblo Nuevo de Huatulco.10 Por fin, el 17 de octubre de 1718, el virrey don Baltasar de Zúñiga y Guzmán otorgó la licencia para que fundasen su pueblo en el paraje donde se hallaban congregados y pudieran “erigir su iglesia y mantener su república con el expre-sado título y nombre, y en la conformidad q[ue] antigua[men]te la tuvieron”.11
Inmediatamente, el 19 de enero de 1719, los huatulqueños pasaron a mos-trar la licencia de la fundación a la cabecera de Huamelula, al alcalde mayor don Andrés de la Puente, quien no se encontraba, siendo el teniente general Miguel de Almaraza quien los recibió y se dispuso a cumplir lo contenido ahí y pregonar la fundación, por si existiera algún perjudicado se manifes-tara la inconformidad. El 15 de abril de ese año ya se había informado a los pueblos vecinos de Pochutla y San Miguel Huatulco, quienes entendieron y no se quejaron, procediendo a firmar y certificar la fundación.12
7 bmnah, Colección Pompa y Pompa, agi, México, 28, correspondencia de virreyes, rollo núm. 11.8 agn, Indios, vol. 42, exp. 66, f. 90.9Actualmente el sitio del asentamiento original de Astata se conoce como Huapote. Peter Kröfges, “¿Arqueología de la cultura chontal o arqueología de la Chontalpa?”, en Andrés Oseguera (coord.), Historia y etnografía entre los chontales de Oaxaca, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006, p. 46.10 [Carga y data del pueblo nuevo de Santa María Huatulco, 1º de enero de 1701], amh, s/c, 1 f.11 agn, Indios, vol. 42, exp. 66, f. 91v.12 “Copia por concuerda de varios documentos pertenecientes a la titulación del pueblo de Santa María Huatulco, distrito de Pochutla, Oaxaca. Hecha a solicitud de los señores Leobardo Ortega e Ingnocente [sic.] Chávez Presidente y sindico municipales.” amh, s/c, 13 ff., 17 de febrero de 1950, f. 6v.
29
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Suelo y agriculturaLas condiciones topográficas previas nos permiten apreciar, por un lado, la diversidad biótica que interactúa con los huatulqueños; que aun con los cambios dados en el tiempo a lo largo de su historia le han servido de co-mercio y sustento. De igual manera, debemos tener en cuenta la interacción de la sociedad con este medio, el cual repercute de manera importante en su devenir, así los tipos y lugares de los asentamientos humanos obedecen a dichas condiciones topográficas. El más claro ejemplo se da en la producción agrícola, en el sentido de aprovechamiento del suelo cultivable que se encuen-tra presente en tres nichos ecológicos que se interrelacionan de acuerdo con sus particularidades; que complementan las necesidades sociales. Básicamen-te podemos hablar de tres grandes nichos en la zona de estudio: montaña, selva y costa. Por ejemplo los pueblos de la sierra se servían del cultivo de la grana cochinilla; en la selva eran propicios los árboles de zapotales y en
Mapa 1: Santa María Ozelotepeque, Pochutla y Xolotitlán, 1700.
Fuente: agn, Instituciones coloniales, colecciones, mapas, planos e ilustraciones (280). Propuesta para reconocer distancias del pueblo de San Mateo de las Piñas a la cabecera de Santa María y al puerto de Huatulco, y la sugerencia para poner puentes que comuni-quen esas comunidades con la de Copalita.
30
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
la costa se cultivaba la sal, y muy probablemente se explotaba el caracol púrpura.13
Existen diferentes tipos de suelo en la región de Huatulco, y son princi-palmente de rocas ígneas intrusivas, de granito y granodiorita, con una cro-noestratigrafía del mesozoico y una litología del jurásico y cretácico. Está rodeada de rocas metamórficas, de gneis, del mesozoico con litología del jurásico. En la parte de la costa se encuentra un suelo de rocas sedimenta-rias y volcanosedimentarias, de tipo aluvial y litoral, del cenozoico, propio del cuaternario. En el interior las fracturas terrestres son muy marcadas, condicionando en algunos casos el desarrollo urbanístico.
13 Ricardo Martínez Magaña, “Unidades domésticas de un centro local del Posclásico tardío en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca”, tesis de licenciatura, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 1999, p. 49.14 Widmer, op. cit., 1990, p. 27.
Cuadro 1: Tipos de suelo en la región de Huatulco.
Litología
Cronoestratigrafía
Rocas sedimentarias yvolcano-sedimentarias
Rocas ígneasRocas
metamór-ficas
Intrusivas Extru-sivas
Cenozoico Cuaternario Suelo: aluviallitoral
Mesozoico CretácicoJurásico
GranitoGrano-diorita
Mesozoico Jurásico Gneis
Las condiciones pluviales no sufrieron cambios drásticos durante el periodo colonial, no como puede percibirse actualmente en términos de cambio climático. La temporada de lluvias comenzaba a finales de mayo o principios de junio y concluía entre septiembre y octubre; repercutiendo en la dirección que soplan los vientos (sur-sudeste). En estos meses la tempe-ratura bajaba ligeramente, pero el calor se sentía con más intensidad debido a la humedad. “Entre 1500 y 1600, las precipitaciones bajaron abruptamente […]; al mismo tiempo, las temperaturas se acercan a las actuales. A partir del siglo xvii, las fluctuaciones se vuelven menores”.14 Actualmente la precipita-ción pluvial en la zona de Huatulco representa entre 800-1,300 mm anuales.
Fuente: Carta geológica: Puerto Escondido, Oaxaca, México, Instituto Nacional de Es-tadística, Geografía e Informática, 1994, D14-3. (1:250,000). Acotado a la zona de Santa María Huatulco.
31
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Para el periodo prehispánico, Adolfo Rodríguez, quien retoma a Ángel Palerm y Erick Wolf, nos dice que Huamelula, Tonameca y posiblemente Huatulco contaban con sistemas de regadío que favorecían el cultivo de ca-cao, principalmente. Tonameca tenía terrenos adecuados para el cultivo de algodón del cual se servían para intercambiar por productos de uso común o para completar lo que tributaban a Tututepec, por ejemplo la sal y la grana cochinilla.15
Al llegar los españoles a la región se encontraban pueblos sedentarios agrí-colas, que complementaban su dieta basada en productos del mar con anima-les salvajes propios de la zona; dieta que permaneció con variaciones menores durante el siglo xvi. Por ejemplo, en las Relaciones geográficas los indígenas del puerto, al dar cuenta de su dieta, nos decían que: “alg[un]as veces, [comían] carne de venado que cazaban, e iguanas q[ue] es un género de lagarto, que la carne dellos sabe a carne de conejos q[ue] cazan en los montes y cantidad de pescado que tomaban en los esteros y lagunas de la costa de la mar”.16
Además, en esta región se podía sembrar chile, calabaza y camote; a lo que se sumaban los árboles frutales de ciruelas, chicozapote, zapotes de diferentes variedades y aguacate. En la zona costera existían lagunas de donde apro-vechaban la sal: “alg[un]os a[ño]s se cuajaba y cuaja, y, cuando no se cuaja, solían cocer el agua de la mar y la solían hacer”.17 A primera vista pareciera que esta zona fuera muy productiva, empero no es del todo cierto, si nos concentramos en el área de Huatulco, se advierte que:
Los suelos existentes presentan un gran riesgo a la erosión, degradación y empobrecimiento, aunándose a esto las prácticas agrícolas que se hacen. Hay en el área de estudio siete grupos de suelos de los que sólo tres tienen aptitud para la actividad agrícola. En el área, la fertilidad de los campos de cultivo se agota entre dos y tres años y a veces deben dejar descansar la tierra por lo menos cinco años. El 80% de la superficie mencionada no es cultivable debido a las características físico-químicas de los suelos, a su ubicación en el
15 Adolfo Rodríguez Canto, Historia agrícola y agraria de la costa oaxaqueña, México, Universidad Autónoma de Chapingo, 1996, pp. 58-60.16 “Relación de Guatulco”, en René Acuña (ed.), Relaciones geográficas del siglo xvi: Antequera, vol. 2, t. i, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, p. 190.17 Ibid., p. 191. En Pochutla era menor la cantidad producida de sal, la cual se extraía del agua de mar y no de lagunas, y mejor optaban por comprarla. Ibid., p. 196. Tonameca, por otro lado, contaba con lagunas de donde extraer la sal o la podía hacer de agua de mar, pero ya para el último cuarto del siglo xvi decían que ya no había quien supiera hacerla. Ibid., p. 201.
32
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
terreno, así como su topografía con pendientes de más de 35° de inclinación, exceso de salinidad, inestabilidad, y poca profundidad del suelo.18
Tratar de crear una imagen referencial del terreno y la forma que fue aprovechado por los indígenas en la época prehispánica y posteriormente en el siglo xvi nos llevaría a un trabajo más exhaustivo. Recurrir a elementos que se perciben en la actualidad combinando algunas permanencias puede favorecer a dilucidar dicha tarea. Considerando que nuestra premisa parte de hacer el análisis de una región que se conforma como una provincia in-tegrada por distintos grupos étnicos (nahuas, chontales, zapotecos, huaves) nos lleva a tratar de hacer una separación sistemática de la forma en que se dieron las relaciones entre señoríos y el medio natural.
Sin problematizar en exceso, podemos decir que al traer la ganadería los es-pañoles, la región entró en una nueva dinámica socioeconómica; proceso que no tuvo los mismos efectos que en otras regiones del país, pues para el siglo xix los sitios o estancias de ganado fueron menores; y solo un sitio pudo con-solidarse como una hacienda (Apango). Sin embargo, con las características esbozadas, de manera muy resumida, podemos pensar que con la llegada de los españoles se pudo dar una mutilación de algunos de estos nichos eco-lógicos tras la otorgación de encomiendas, la baja demográfica y el cambio sociocultural en los indígenas, a partir de la búsqueda del pago de tributo, la diversificación de las formas de trabajo con la puesta en funcionamiento del puerto, entre otros tantos.
Por ejemplo, en el periodo prehispánico hay indicios que apuntan a que Huamelula, Tonameca y posiblemente Huatulco contaban con algún sistema de regadío que favoreció el cultivo de cacao, producto de consumo restrin-gido a la nobleza indígena. Asimismo Tonameca tenía terrenos propicios para el cultivo del algodón.19 No obstante, el cacao populariza su consumo en tiempos de la Colonia, llevando a un desabasto por lo que fue necesario traerlo de Centroamérica, llegando al puerto de Huatulco.20
De igual forma, el oro en la región fue un elemento importante en el periodo prehispánico, el cual se obtenía de los ríos que descendían de la
18 Enrique Fernández Dávila y Susana Gómez, “Arqueología de Huatulco”, en Marcus Winter (comp.), Lecturas históricas del estado de Oaxaca, vol. 1, Época prehispánica, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Gobierno del Estado de Oaxaca, 1990, p. 490.19 Rodríguez, op. cit., 1996, pp. 58-60.20 Véase Widmer, op. cit., 1990, p. 29; Rodríguez, op. cit., 1996, pp. 123, 135-136.
33
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Sierra Sur; Huatulco y Pochutla tributaban dicho metal a Tututepec (que compraban a los chontales).21 Por ejemplo, en 1528 los encomenderos de Huatulco, Antonio Gutiérrez, y su homólogo de Cimatlán y Cacalotepec, Pedro Pantoja, entablaron una compañía para explotar oro en la región por el tiempo de dos años (que se retomará más adelante).
El mejor intento por desarrollar una empresa minera en esta zona lo llevó a cabo Hernán Cortés, cuando llegó a Tehuantepec, ya como Marqués del Valle, explotó las minas que se encontraban ahí. No obstante, su empresa minera no fue tan afortunada. De 1540 a 1547, de donde se tienen más da-tos, la producción fue disminuyendo año tras año, las epidemias mermaron la mano de obra (indios esclavos), además de la fuerte cantidad de recursos que tuvo que sufragar (funcionarios, herramientas, mantenimiento, etc.); por ello tuvo que migrar a otras provincias y preferir las minas de plata.22
En el transcurso del siglo xvii Huatulco sufrió grandes transformaciones: en el segundo cuarto de dicho siglo el pueblo había quedado deshabitado; siendo hacia 1660 cuando el alcalde mayor lo hace repoblar por gente de la jurisdicción de Miahuatlán. Posteriormente, como ya se advirtió, el pueblo de Huatulco cambió su ubicación. Si bien en el siglo xviii, podemos inferir, que ya existían nuevas condiciones por el cambio de localización del asen-tamiento, también hay que resaltar los cambios de la política metropolitana con relación a la productividad de la tierra, lo cual modificó el paisaje. Los Borbones implementaron una política fisiócrata propia del antiguo régimen, en la que el progreso de una nación dependía del progreso de su agricultura.23 Por ello, era menester aumentar los campos cultivables, roturando tierras que parecían incultas. Asimismo se buscó una especialización de la mano indíge-na en los productos americanos que tenían un impacto en las arcas reales. El mejor ejemplo, la grana cochinilla. En 1796 el subdelegado, Francisco Xavier de Arévalo, de la jurisdicción de Huatulco y Huamelula refiere que:
Siendo uno de los más recomendados encargos que el Rey Nuestro Señor (Dios lo guarde) tiene repetidos por sus Reales Disposiciones el fomento
21 Acuña, op. cit., vol. 2, t. 1, 1984, pp. 189 y 198.22 Véase Jean-Pierre Berthe, “Las minas de oro del Marqués del Valle en Tehuantepec”, en Estudios de historia de la Nueva España, México, Universidad de Guadalajara/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1994, pp. 15-24.23 Véase Margarita Menegus, “Reformas borbónicas en las comunidades de indios. Comentarios al reglamento de bienes de comunidad de Metepec”, en Beatriz Bernal (coord.), Memoria del iv congreso de historia del derecho mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, p. 755 y ss.
34
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
y aumento de la agricultura, con particularidad el del precioso fruto de la grana y algodones extrechando a las justicias y mandándoles no desmayen en el celo y vigilancia relativo a que los comprendidos de sus partidos esten de cotinuo ocupados en las labranzas y libres de ociosidad q[ue] los distrahe de la precisa antención a sus obligaciones y los acerca a incurrir en los delitos y vicios que han enseñado la experiencia, como se nota en esta jurisdicción de diez años a esta parte en cuyo tiempo por su negligencia y ninguna apli-cación han sufrido los abusos que manifiestan y es notorio cediendo no solo en agravio de sus intereses sino tambien del Real Erario… [aun cuando] tie-nen a su disposición tantas cuantas tierras utiles necesiten debido a la Real generosidad de nuestro soberano que por un efecto de su sincero amor les franquea y cede sus Reales pertenencias…24
La intención reformadora de los Borbones se había hecho patente en la Real Ordenanza de Intendentes, en concreto, en las disposiciones generadas por la Junta Superior de Propios y Arbitrios y en los reglamentos de bienes de comunidad de los pueblos de indios. En este último caso se buscó rea-lizar una redistribución de la tierra junto con la introducción de diversas medidas tendientes a sanear la economía de los pueblos,25 como bien se aprecia en la cita anterior. Ahora bien, por ello:
… mandó a todos los individuos comprendidos en esta jurisdicción, que se ocupen en labores del campo, que sin excusa ni pretexto alguno, procedan a rozar las tierras que cada uno necesite para que a su debido tiempo plante cada casado dos mil pies de nopal y los viudos y solteros mil quinientos cada uno siendo estos lo que menos deben trabajar y el que pueda tener mas de lo señalado sera mucho mejor de mayor grado a los superiores… [asimismo] en las milpas que siembran el maiz para su manutencion u otros fines siem-bren igualmente la correspondiente semilla de algodon…26
De este modo, en la sierra la producción de grana cochinilla fue muy redituable, antes de la caída del mercado europeo a principios del siglo xix a causa de los tintes sintéticos27 Esto trajo la introducción del café en las déca-
24 cdahslc, 1796, 2 ff.25 Menegus, op. cit., 1986, p. 757.26 cdahslc, 1796, 2 ff.27 Atlántida Coll-Huartado, “Oaxaca: geografía histórica de la Grana Cochinilla”, en Investigaciones Geográficas, Boletín núm. 36, 1998, p. 71.
35
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
das de 1880-1890 cuya fuerza económica decayó en la década de 1950; aun-que en la actualidad este producto está siendo retomado con mucho empe-ño. Se puede observar que, en la zona de selva baja caducifolia y de pastizales, la agricultura de temporal sigue siendo lo más empleada por los campesinos de la región, en donde las frutas tropicales son el sustento (principalmente papaya, sandía, plátano, etc.); junto con el cultivo de maíz y frijol.28
Los peninsulares siempre fueron reticentes al clima cálido, quienes en aquellos lugares pareciera que no tenían la prosperidad proyectada. Los es-pañoles jugaron, durante mucho tiempo, con la dialéctica de lo sano y lo malsano para justificar el fracaso o el éxito de sus centros urbanos. Con frecuencia, los regidores hacían una descripción alarmista de su ciudad con el fin de obtener reducciones de impuestos, mientras que, en ciertos casos, la imagen idealizada de una localidad sana les permite reivindicar privilegios y nuevos derechos.29
Figura 1: Amando Cruz, en Coyula. Fotografía de Francisco Cruz [†], ca. 1950.
28 Espaciomapa: Puerto Escondido, Oaxaca, México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi), 1993, D14-3. (1:250,000).29 “De hecho, la percepción de lo sano y lo malsano, al igual que las prácticas sociales que de ello se desprenden, difieren según las civilizaciones y evolucionan con el tiempo”. Alain Musset, Ciudades nómadas del Nuevo Mundo, México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Fondo de Cultura Económica, 2011, p. 102.
36
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Figura 2: Santa María Huatulco, Oaxaca. Camino al panteón municipal (hoy calle Brena Torres). Fotografía de Francisco Cruz Martínez [†]: ca. 1942.
Figura 3: Fiesta cívica del 16 de septiembre (Plaza principal). Fotografía de Francisco Cruz
Martínez [†]: ca. 1931.
37
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Huatulco era visto por ellos como un lugar malsano, que al recorrer sus caminos parecía olvidado por Dios, de un color grisáceo, sin vida; sobre todo en época de sequías. Hacia la década de 1550 se decía del pueblo de Huatulco que: “es tierra caliente y malsana y estéril”.30 Tras mudar su locali-zación, en las postrimerías del siglo xvii, el pueblo de Huatulco pudo cam-biar este condicionamiento, que distando de Huamelula dieciocho leguas, se encontraba “sobre una tendida loma, por cuya falda corre un río de poca agua pero dulce y pura, y suficiente al gasto de su vecindario, en número de cuarenta y cuatro familias de indios, sobrando para el riego de sus huertas y jardines”.31
Si bien esta característica de malsano puede parecer exagerada, sobre todo, a partir de la idiosincrasia de los europeos, ajenos a ese clima tropical; cosa dis-tinta es en la época de lluvias. “Por la variedad de estos elementos, las condiciones físico-ambientales del área de Huatulco albergan selvas caducifolias, comunida-des bióticas en las que ocurre un proceso de estiaje una temporada al año, esto es la pérdida de hojas de las especies vegetales, lo que da un aspecto de aridez al paisaje”.32
Puerto, mar y pescaEn la actualidad Huatulco cuenta con nueve bahías (Tangolunda, Chahue, Conejos, Maguey, Cacaluta, San Agustín, Chachacual, Órgano y Santa Cruz). El puerto de Huatulco se ubicaba en la que hoy se conoce como bahía de Santa Cruz; se localiza en los 15° 44´ de latitud norte y 96° 08´ de longitud oeste, la costa guarda una dirección sureste-noroeste.33 Su arena está forma-da por grano fino y medio; con una pendiente suave de aproximadamente 5°. Sus aguas son cristalinas y tranquilas. La profundidad varía, en la zona inmediata de la costa se da una pendiente de 8° y se prolonga hasta 22° alcanzando profundidades de 45 metros a unos 200 y 500 mar adentro. Los
30 Francisco del Paso y Troncoso, Papeles de la Nueva España, 2ª serie. Geografía y Es-tadística, tomo i: Suma de visitas de pueblos por orden alfabético, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1905, p. 315.31 Joseph Antonio de Villaseñor y Sánchez, Theatro americano. Descripción general de los reynos y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, México, Trillas, 1992, p. 392.32 Raúl Matadamas Díaz y Sandra Ramírez, Antes de Ocho Venado y después de los pira-tas. Arqueología e historia de Huatulco, Oaxaca, México, Colegio Superior para la Edu-cación Integral Intercultural de Oaxaca/Secretaría de Asuntos Indígenas, 2010, p. 14.33 Woodrow Borah, Comercio y navegación entre México y Perú en el siglo xvi, México, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1975, p. 58.
38
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
vientos dominantes son los que llegan del sur; presentando variaciones al noreste en marzo y al noroeste en abril y diciembre. En mayo y octubre se da la época de tormentas eléctricas tropicales, ciclones o huracanes, pero que rara vez tocan la costa. La zona costera guarda una topografía abrupta y accidentada; la altura oscila entre 0 y 100 metros.34
La vegetación, en general, se caracteriza por una selva caducifolia, baja en el área cerril y media en alturas más bajas, propia del clima cálido-subhúmedo. La vegetación está conformada por especies dominantes de un tipo arbóreo y arbustivo; el paisaje está cubierto por malezas semiarbustivas y matorrales espinosos.35 Algunas especies marinas son: “erizos, coral negro y rojo, pulpo, ostra, caracol, langostas, percebes, cabrilla, mero o chema, jurel, dorado, pez puerco, salmonete, barrilete, pez vela, marlín y tiburones, entre otras espe-cies más”.36
La localización del puerto en el siglo xvi obedeció a que se encontraba en la menor de dos bahías adyacentes; siendo la más protegida encontrán-dose separada de la mayor por una península que entra unos 700 m dentro de mar; formando una lengua de mar con dirección noroeste. Su longitud va de un kilómetro y medio a tres kilómetros, con una anchura de aproxi-madamente 400 metros. Esto hace que se diferencie de otros dos puertos del estado: Puerto Ángel y Puerto Escondido (véase mapa 2). En 1580, en voz de los españoles, los propios indígenas nos presentan el puerto de una manera similar:
Este Puerto está en una costa que corre del este a oeste y tiene la boca por la p[ar]te del sur, y en ella tendrá de ancho casi un cuarto de legua y entrará la mar, hacia la t[ie]rra y costa, una legua, que [es lo que] habrá desde la boca hasta la lengua del agua. Por todas partes está reparado y abrigado de los vientos con los cerros q[ue] le rodean, excepto por la boca del Puerto, por donde le pue-de ofender el viento sur que suele correr pocas veces, y ésas, en t[iem]po de aguas; y, así, es puerto seguro. No es muy ancho, mas tiene buenos y limpios surgideros y el suelo tieso, y pueden surgir en cinco y seis, y siete y ocho, y mas y m[en]os brazas, como quisieren; aunque los navíos que en él entran no demandan de cinco brazas y cuatro arriba. Las tormentas que suelen
34 Adrián Ramírez González, “Las bahías de Huatulco, Oaxaca, México: ensayo geográfi-co-ecológico”, en Ciencia y Mar, vol. ix, núm. 25, 2005, pp. 4, 7, 9 y 14.35 Ibid., p. 10.36 Álvarez, apud, Matadamas y Ramírez, op. cit., 2010, p. 15.
39
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
correr en esta costa son, en t[iem]po de aguas, algu[n]os suestes q[ue] reca-lan en el puerto, q[ue] pasan presto; pero jamás peligran [los] navíos, como tengan buenas anclas y amarras.37
Ello repercutió en que Huatulco fungiera como un enclave novohispa-no; un puerto de comunicación a gran escala en el Pacífico; en un primer momento con Centroamérica, después de que Cortés reconociera las con-diciones geomorfológicas y meteorológicas desfavorables de Tehuantepec; y con Perú, tras lograr la gran fase de ocupación española para los primeros años de la década de 1530.38 Huatulco, como veremos más adelante, tendrá así la supremacía como puerto comercial en la costa del Pacífico novohis-pano de 1537 a 1575.
Al hablar de enclave se hace referencia a la forma en que se buscó una orientación externa por parte de la metrópoli (y el gobierno virreinal) para explotar los recursos; así como para ampliar el área de dominación y/o in-tegrar a otras regiones en su beneficio propio o de particulares. Pues:
… si se eliminan las distancias […] se verá que [los centros y regiones colo-niales] aparecen como apéndices o extensiones de una economía que, aun-que lejana, las dota de unidad y de sentido […] el factor que cohesiona y dota de racionalidad a las ciudades y regiones en el sector externo, y concre-tamente, la política comercial de la metrópoli.39
Más allá de la búsqueda de salida hacia el mar, para los españoles, este lugar tuvo la misma suerte y por lo regular era visto como un sitio propen-so para las enfermedades (como cualquier otro puerto novohispano). Esta idea que se heredó de la Colonia se refleja ya en el México independiente tratando de sortear los avatares naturales para consolidar rutas comerciales en esta costa.
Por ejemplo, la herencia de las condiciones malsanas del puerto de Huatul-co en el México independiente nos la presenta Benito Juárez, quien para 1850 tras fundar Villa de Crespo en el mismo lugar donde se estableció el puerto
37 Acuña, op. cit., v. 2, t. 1, 1984, p. 192.38 Un aspecto a resaltar para poder entender la importancia y dinámica del puerto de Huatulco es lo que aconteció en Perú durante la primera mitad del siglo xvi, que retomaremos en su momento, en relación con el comercio que se dio entre los dos virreinatos.39 Moreno Toscano y Florescano, apud, Ita Rubio, op. cit., 2003, p. 7.
40
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
de Huatulco (Santa Cruz), tratando de desmitificar esta cuestión dijo: “Este lugar inhabitado por más de 200 años, enmontado y sin agua potable, ha sido calificado con equívoco de malsano; pero ahora que de nuevo se ha po-blado, que se ha desembarazado del espeso bosque que lo cubría”.40 El Bene-mérito lo que buscaba era reactivar la economía del estado por aquel puerto fundando una villa que permitiera articular una comunidad alrededor del puerto de la que se pudiera servir, idea que se ha mantenido por varios siglos. El pronóstico que dio Juárez era alentador, pues: “La fiebre, el escorbuto, las calenturas intermitentes y otras enfermedades que suelen ser comunes en lugares semejantes, no se sufren en la villa con exceso, y de la segunda que menciono, no se ha dado un solo caso”.41 Sin embargo, esta villa dejó en po-cos años cualquier rastro de su existencia y sólo quedó en algunas fuentes escritas y en la actualidad muy pocos habitantes tienen algunas referencias de este asentamiento planeado.
40 “Describe con entusiasmo la nueva Villa de Crespo”, Ángel Pola: Miscelánea, Biblioteca Reformista, vol. viii, México, 1906, pp. 126 y hss., en Benito Juárez. Documentos, discursos y correspondencia, selección y notas de Jorge L. Tamayo, México, Libros de México, 1972, p. 696.41 Idem.
Figura 4: Puerto de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca. La vista muestra la Bahía de Santa Cruz, lugar que albergó en el siglo xvi al puerto de Huatulco. 2008.
41
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Mapa 2: Principales puertos de Oaxaca, 1806.
Fuente: agn, Mapas, planos e ilustraciones. 1) Puerto de Huatulco; 2) Puerto Ángel y 3) Puerto Escondido.
1 2 3
42
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Mapa 3: Santa María Huatulco, Oaxaca.
Fuente: Carta topográfica: Santa María Huatulco, Oaxaca, México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi), 2000, D14B19 (1:50,000).
43
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Figura 5: Santa Cruz Huatulco, Oaxaca.
Figura 6: Fiesta del Primer Viernes. Fotografía del doctor Heriberto Jarquin: ca. 1960.
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
45II. Apuntes para la población y la sociedad
En la medida en que insertemos a nuestros sujetos en su contexto, también rescatamos el mundo que los rodeaba.
John L. GaddisEl paisaje de la historia…
Perfil socioculturaluatulco se ha visto como un enclave nahua en el momento del con-tacto hispano, que en aquel tiempo estaba bajo el dominio de Tu-tutepec (véase mapa 4). El padre José Antonio Gay afirmó que esto
obedecía a que los mexicas, portadores de esta cultura, tras sus invasiones iban dejando colonias militares. Sin embargo, esto no era una práctica uni-versal, ni permanente; más bien obedeció a las redes comerciales que enta-blaron los pueblos de Oaxaca con los mexicas.1 Cabe decir que Gay también hace mención de que posiblemente estas redes comerciales tuvieron lugar en Huatulco2, población que anteriormente era un asentamiento zapoteco.3
Martínez Gracida nos dice que hacia el año 731 de nuestra era Huatulco estaba ocupado por chontales que tras ser hostilizados por el ejército zapote-co fueron expulsados hacia Ecatepec y Guiegolani; así este puerto pertene-ció a la nación zapoteca desde entonces.4 Es claro que esa posible ocupación
H
1 José Antonio Gay, Historia de Oaxaca, México, Porrúa, 2006, pp. 43-44.2 Ibid., pp. 120-121. Optamos por tomar la cita de Pedro Carrasco infra.3 Ibid., p. 123.4 Martínez Gracida, citado en Danny Zborover, “Narrativas históricas y territoriales de la Chontalpa oaxaqueña”, en Andrés Oseguera (coord.), Historia y etnografía entre los chontales de Oaxaca, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006, p. 96.
46
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Pu
EB
LO
A L
A O
RIL
LA
DE
L M
AR
V
se interrumpe con la expansión de Tututepec, ca. 1200 de nuestra era, tras su consolidación previa de la mano del señor 8 Venado, Garra de Jaguar.
Pedro Carrasco, analizó las fronteras de la Triple Alianza con el reino mix-teco de Tututepec, y escribe que: “Coatolco (Guatulco) y su comarca pertene-cían al reino mixteco de Tototepec y nada indica que hubiera sido parte del Imperio [tenochca], aunque hay un informe de que Coatolco y Tecuantepec fueron conquistados por Axayacatl [ca. 1469-1481], antes de la expansión hacia el Pacífico que llevó a cabo Ahuitzotl [ca. 1486-1502]”.5 Al respecto pa-rece que la primera expedición en que se hace mención de Huatulco es en la “campaña inaugural de Axayacatl, un dato aislado que no se confirma en otras fuentes y que, si es verdadero, no sabemos que tuviera consecuencias”.6 De ser el caso, esta fue una expedición contra Tehuantepec; lo que podría implicar una afectación a los límites de Tututepec, quedando una presencia nahua, a manera de cuña, entre estos dos señoríos.
No obstante, fuentes locales han demostrado que la presencia mexica sí tuvo consecuencias claras en las relaciones geopolíticas de los pueblos pre-hispánicos, sobre todo en la zona chontal, con repercusiones en la región de Huatulco. Por ejemplo, el Manuscrito de Zapotitlán y el Lienzo de San Lorenzo Jilotepequillo. En el primero se hace alusión a un emisario enviado por Moctecuhzoma para ayudar a los chontales de la sierra a reconquistar sus tierras. El segundo muestra una escena de una figura aislada glosada como “mantecxoma”, con los atributos de poder mexica, al lado del topoglifo de “tliltzapotitla”. Según la interpretación de Zborover, este último puede ser el pueblo chontal de Zapotitlán, que aparece en el Lienzo de Tecciztlan y Tequatepec (ltt) que dicho autor analizó.7
Empero, tiempo después de la Conquista se perdió dicha filiación y Gay atribuye la ocupación a mixtecos o zapotecos,8 pareciera ser que gente del valle. Esto pudo deberse a que ese grupo, el nahua, fue muy afectado por las epidemias y pronto perdió toda importancia, quedando sólo los nom-bres de los lugares en esta lengua, así como rasgos culturales que nos po-drían ayudar a problematizar aspectos como la territorialidad a partir de
5 Pedro Carrasco, Estructura político-territorial del Imperio tenochca. La Triple Alianza de Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan, México, El Colegio de México/Fideicomiso Historia de las Américas-Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 462-463.6 Ibid., p. 482.7 Zborover, op. cit., 2006, p. 74.8 Gay, op. cit., 2006, p. 68.
47
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
una cosmovisión nahua.9 En este sentido, pareciera que la conformación étnica, antes y después de la Conquista, fue mucho más compleja de lo que nos pudiera parecer a primera vista, como bien lo advierte Zborover para los periodos prehispánico y de la Conquista, mientras que Gerhard lo hace para la Colonia (aspecto que retomaremos en el siguiente subapartado). El primero de estos autores se centra a partir de la población nativa, y recu-rriendo a información de que Alcina French encontró en el Archivo Gene-ral de Indias (agi), se percata de que Pochutla aparece como una cabecera donde se habla zapoteco, mexicano y chontal.10
Las fronteras étnicas entre las zonas culturales de mixtecos, zapotecos, cha-tinos, huaves, chontales y nahuas son muy difíciles de separar, pues existía un contacto importante entre estos grupos gracias al intercambio de productos de diversa índole. Por ejemplo, los chontales cambiaban la sal por algunos pro-ductos que los huaves y zapotecos producían en sus respectivas regiones.11 Pero para dar cuenta de cómo podía tener cada región una “demarcación territorial” debemos recurrir a un aspecto cultural central; así las lenguas “nativas”, como lo entendió Gerhard, nos brindan la posibilidad de acotar a cada zona, lo cual, de igual forma, muestra las relaciones diacrónicas y sincrónicas que podían existir entre ellas.
Por otro lado, Gibson, para la cuenca de México, muestra que, si bien existió una mezcla biológica y cultural por causa de las relaciones comercia-les y políticas que pudieron ser un factor para borrar las diferencias tribales, no fue un factor importante y más bien lo que se dio fueron enclaves y no mezclas de poblaciones.12 Se puede hacer referencia, por otro lado, a que existen nombres en náhuat arcaico, sin la tl. Así, por ejemplo, Astata/Aztatla o Mazatán/Mazatlán indican una ocupación temprana de este grupo. En este sentido, Zborover, con base en Iixtlilxóchitl, nos advierte la posibilidad de que fueran descendientes de los tolteca-chichimecas:
9 “Buen número de rasgos culturales dan testimonio de esa continuidad cultural más o menos modificada, pero continuidad al fin: entre ellos cabe citar la lengua, la estructu-ra familiar, el fundamento económico, ciertas manifestaciones artísticas, y muy espe-cialmente la organización política con sus concomitantes elementos de identificación histórica y corporativa”. Bernardo García Martínez, Los pueblos de la sierra. El poder y el espacio entre los indios del norte de Puebla hasta 1700, México, El Colegio de México, 1987, p. 66.10 Zborover, op. cit., 2006, p. 96.11 Laura Machuca, Comercio de sal y redes de poder en Tehuantepec en la época colonial, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2007, p. 56.12 Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español, 1519-1810, 16ª Ed., México, Siglo xxi, 2007, p. 26.
48
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Desterrados los tultecas de su patria, emprendieron su viaje por la costa […] siguiendo por la costa de Xalisco y toda la restante del Sur, salieron por el puer-to de Huatulco […] y habiéndola andando y ojeando, vinieron a parar en la de Tolantzinco, dejaron colonias en los puntos donde hicieron mansión (…)13
El pueblo de Pochutla, pueblo rodeado por hablantes de zapoteco, quizá sea el vestigio que sobrevivió de este grupo nahua y perduró hasta mediados del siglo xx. En 1912 Franz Boas, antropólogo estadounidense quien realizó trabajo de campo en esta comunidad, pudo observar una variante del ná-huatl tan corrompida que denominó pochuteco.14
13 Zborover, op. cit., 2006, p. 7214 Juan A. Hasler, “La situación dialectológica del pochuteco”, en International Journal of American Linguistics, vol. 42, núm. 3, 1976, pp. 268-269. La información que le sirvió de base a Boas fue recogida en 1888 por el Sr. Doctor Antonio Peñafiel; a partir de 80 vocablos de Pochutla, “los cuales muestran claramente que allí se habla el idioma náhua o mexicano.” Boas estuvo una estancia de enero a febrero de 1912 en Pochutla. Sus informantes eran en su mayoría mujeres mayores de 50 años, ya que los hombres ya no tenían referencias claras de ese idioma. Franz Boas, “El dialecto mexicano de Pochutla, Oaxaca” en International Journal of American Linguistics, vol. 1, núm. 1, 1917, pp. 9-44..
Mapa 4: Lenguas nativas en Oaxaca, ca.1519.
Fuente: Elaboración propia a partir de Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, p. 6.
49
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Mediante esta categorización étnico-lingüística algunos especialistas han optado por utilizarla de manera que pareciera que en el momento del con-tacto hispano este grupo ya existía como tal. Los nahuas de Pochutla antes de la llegada de los españoles llegarían a un poco más de 8,000 personas, y, sin embargo, por contradictorio que parezca, en 1580 decían ser no más de 20.15 Creemos que si bien se puede hablar del pochuteco sería un error descontextualizarlo, haciendo aún más compleja, para los habitantes de la zona, la comprensión del devenir histórico de sus pueblos.
Transformaciones colonialesAntes de la llegada de los españoles a lo que sería bautizada como Nueva España, en Huatulco se presentaba una compleja relación interétnica (na-huas, zapotecos, mixtecos, huaves, etc.), sin embargo, podemos pensar que existía una comunidad con identidades arraigadas, las cuales entraron en un proceso de aculturación que transformó la manera en que veían su mun-do. Los europeos, conscientes o no, casi o totalmente hicieron desaparecer a los antiguos pobladores. Esto se debió a una serie de cambios que los espa-ñoles llevaron a cabo para perpetuar su sistema colonial.
Un primer factor, por ejemplo, se dio en la alimentación, así como en la carga de trabajo, aunado a las enfermedades —endémicas y las que llegaron del otro lado del Atlántico— las cuales diezmaron a la población, hasta el punto en el cual se puede decir que el original huatulqueño desapareció al poco tiempo de haber llegado los españoles. Todo esto trajo cambios signi-ficativos, pues la población que se fue articulando en ese terruño lo modi-ficó y utilizó de forma, si no distinta, sí diferente a la población pretérita. Teniendo en cuenta, en primer lugar que, indígenas de otra filiación étnica fueron traídos poco a poco para reemplazar al casi extinto huatulqueño, que tras un proceso largo y continuo, se generalizó en la región, al ser habitado y despoblado por diversos grupos étnicos que llegaron de distintas regiones de Oaxaca, sean los zapotecas de los Valles Centrales y de Tehuantepec, los mixtecos de la Mixteca alta y baja, los chontales de la Costa y Sierra, los hua-ves y los chatinos.
15 “Relación de Guatulco”, en René Acuña (ed.), Relaciones geográficas del siglo xvi: Antequera, v. 2, t. i, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, p. 194.
50
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Después de 1524, con la llegada de las encomiendas se vieron los pri-meros signos de cambio en los pueblos; posteriormente con el arribo de los funcionarios administrativos españoles, corregidores y alcaldes mayo-res, quienes se fueron insertando de manera más clara al mundo indígena, resultando que la región llegó a conformar una demarcación territorial de carácter provincial a partir del puerto de Huatulco.
En segundo lugar, además de los propios españoles, se sumó la llegada de gente de otras latitudes del globo a la región, como esclavos negros, provenientes de África, para los trabajos pesados o como vaqueros de las estancias ganaderas, que en muchos casos huyeron de sus amos españoles y se instalaron en la región de manera clandestina. Cabe decir que algunos de estos esclavos pudieron ha-ber llegado al puerto de Huatulco provenientes de Perú o que fueron embarca-dos en esa dirección. Otros más fueron asiáticos, filipinos que tras los primeros contactos con Oriente llegaron a la región en carácter de comerciantes.
De esta forma, en el transcurso del siglo xvi la población indígena sufrió grandes cambios en cuanto a su estructura y origen étnico. Al establecerse una población de españoles en el puerto como eje de dominación en el que or-bitaban los pueblos de indios, estos últimos no permanecieron aislados en su totalidad, aun con las premisas de la Corona de evitar, en la medida de lo posible, una mezcla de población; puesto que se intentó una separación física y juridica de la sociedad nativa y los españoles, bajo la lógica de las repú-blicas, con el fin de mantener el “orden” de las cosas y proteger a los indígenas. Pero las necesidades de ambos mundos, en cuanto a recibir e impartir jus-ticia, recaudar tributos y organizar la fuerza de trabajo, fue llevando a los pueblos, si no a mezclarse, sí a una reconfiguración en la etnia dominante, llegando a “una situación racial totalmente confusa”.16 Esto indica que lo que se presentaba en la región era una nueva etnicidad india, resultante de una transculturación colonial.
Para los españoles quizá no fue tan problemática la relación con los na-turales, aun cuando fueron ellos quienes propiciaron una reconfiguración étnica en la región. De cierto modo estos indígenas, a fin de cuentas, eran naturales y por esa razón para los españoles era una forma de respetar su legislación, manteniendo las restricciones propias de los indígenas, como, por ejemplo, montar a caballo o portar armas, entre otras.17 Sin embargo,
16 Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, Universi-dad Nacional Autónoma de México, 1986, p. 128.17 Véase Norma A. Castillo, Cholula. Sociedad mestiza en ciudad india. Un análisis de las consecuencias demográficas, económicas y sociales del mestizaje en una ciudad novo-
51
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
algunos señores principales querían recibir un trato a la española gracias a su buena voluntad hacia las ideas hispanas. En la primera mitad del siglo xvi, en algunos casos, los antiguos señores asumieron o conservaron el gobierno de los pueblos de indios, en virtud de conservar prerrogativas antiguas, de lo cual se benefició la Corona para mantener el control de los recien conquis-tados. Lo anterior redundó en que estos señores (ahora llamados caciques o principales) recurrieran a los argumentos de los españoles en cuanto al linaje para conservar o adquirir privilegios, logrando una diferenciación respecto al común de naturales, pues se les equiparó jurídicamente con la nobleza hispana. Un ejemplo se nos presenta el 21 de agosto de 1542: a don Francisco, cacique de Huamelula, el virrey Mendoza le concedió licencia de andar a caballo, pero por ser un hombre viejo y pesado, y a solicitud de don Francisco, se optó por andar a yegua.18 Otro ejemplo se da el 10 de diciem-bre de 1591 a don Agustín Pérez, “que por el t[iem]po que fuere goberna-dor del pu[ebl]o de pochutla pueda andar en una vaca con silla y freno sin que en ello se le ponga embargo ni enpedimento alguno”.19
Por otro lado, cosa distinta pasaba con las relaciones entre españoles e indígenas y los mestizos, a quienes se buscó tener fuera de la dinámica socioeconómica de la Nueva España; desde 1549 hasta la primera mitad del siglo xviii se dieron una serie de restricciones que prohibían acceder a puestos publicos, residir en los pueblos de indios, o ser admitidos en las órdenes religiosas. Por su parte, los esclavos negros pronto se fueron arti-culando a la población natural, lo cual, al igual que con los mestizos, no debían permitir las autoridades novohispanas, aunque no pudieron llevar a buen término este propósito en ambos casos.20 Esta segregación racial siempre se trató de poner en práctica, con la justificación de proteger a los naturales y de ahí la esencia misma de las dos repúblicas, de españoles e indios. Pero en la realidad no se podía llevar a cabo. “En 1578, las cédulas mandaban a los corregidores prohibir a mestizos, mulatos y negros estar en compañía o cerca de los indios”,21 pues viendo que al irse configurando una
hispana (1649-1796), México, Municipio de San Pedro Cholula/Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa)/Plaza y Valdés, 2008, pp. 29-32.18 agn, Mercedes, vol. 1, exp. 280, f. 130v.19 agn, Indios, vol. 6 (2ª pte.), exp. 293, f. 65r. Unos meses después, el 22 de febrero de 1592, se da licencia a don Gregorio Vásquez, indio principal y cacique de Suchitepec para andar en una vaca con silla y freno. agn, Indios, vol. 6 (2ª pte.), exp. 568, f. 125r.20 Véase Castillo, op. cit., 2008, pp. 33-39.21 Ibid., p. 40.
52
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
sociedad mestiza, y con ella sus vicios y carencias, era menester proteger a los naturales. Años después, “En 1580, las ordenanzas vetaron de nuevo los contactos interraciales, esta vez entre negros e indios. En los dos decretos anteriores las autoridades habían hecho saber que españoles y negros to-maban los bienes, las mujeres y las hijas de los indios”.22
Esta situación no la inventaba la autoridad virreinal, era común que los indios solicitaran su intervención para con los abusos de los mozos de las estancias que, por lo regular, eran negros o mulatos. En 1591 el virrey Luis de Velasco informó al alcalde mayor del puerto de Huatulco que el gobernador, alcaldes y principales de Pochutla le hacían relación de que unos vaqueros, mulatos y mozos de la estancia de ganado mayor de doña Luisa de Aven-daño y otras más, que se encuentra en sus términos, les causaban muchos agravios y maltratos. Pero lo más grave era que se “llevaban hurtadas sus mujeres y hijas y las tienen en sus estancias y las tienen por mancebas y sirviéndose de ellas todo el t[iem]po q[ue] quieren”. No encontraban for-ma de hacer frente a estos malhechores, pues aunque lo intentaran ellos esperaban fuera de sus casas con toda paciencia para hacer sus fechorías; aun cuando los indios llevan los bastimentos que necesitaban por fuerza y contra su voluntad y sin pagarles cosa alguna.23 Además, dichos mozos pa-recían tener buena amistad con los dueños de las estancias y no ayudaban a los indios en su pesar. El virrey atento a lo solicitado, mandó, en primer momento, a que se castigara con todo rigor a estos mulatos; prohibiendo que entraran a Pochutla. Pidiendo al alcalde que realizara la correspon-diente averiguación, y de ser el caso, se procediera a castigarlos “exemplar-mente y con todo rigor”.24
No obstante, estos sucesos obedecían a la cercanía que había entre estos grupos raciales y los pueblos de indios, ya sea por la cuestión de las minas o trapiches azucareros en los cuales los negros eran llevados a trabajar, o tiempo después, la ganadería pudo haber sido otro factor que contribuyó a
22 Idem.23 agn , Indios, vol. 5, exp.733, f. 265v.24 Ibid., f. 266r. A doña Luisa de Avendaño se le otorgó la merced de su estancia el 16 de octubre de 1591, en términos del pueblo de Pochutla en “un cerro donde haze unas lomas llanas como un tiro de arcabuz de la […] negrilla de la venta de vexil y del camino r[ea]l viejo que viene de la ciudad de antequera p[ar]a el puerto de guatulco…” agn, Mercedes, vol. 18, exp. 143, f. 45r. La segunda estancia a que aluden los indios puede que sea la de Lucas Holgado, vecino de la ciudad de Antequera; a quien se le otorgó la merced el 14 de octubre de 1591, en términos del pueblo de Pochutla. “[en] un cerrillo pequeño q[ue] los naturales llaman Ayotepec junto al río que dizen de Figueroa como dos tiros de arcabuz del camino real q[ue] va de la ciudad al puerto de guatulco…” agn, Mercedes, vol. 18, exp.140, f. 44r.
53
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
su movilidad. En la costa de Oaxaca, la llegada de negros puede situarse al inicio de la implementación de las minas auríferas de Cortés en Tehuante-pec.25 O, por otro lado, como en el caso de lo que hoy es la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, el factor de las estancias de ganado, que pronto fueron adquiriendo la categoría de haciendas, puede ser otro agente a analizar, pues tanto el clima como esa actividad era más afín a ellos.
De tal forma que:
A eso hay que sumar que la propia conducción del ganado les fue otorgando una libertad de movimiento notable y que la geografía tropical hacía de esa región una zona de muy difícil acceso, en la que era fácil esconderse. Todo ello fue propicio para el llamado fenómeno del cimarronaje, o sea la huida de los esclavos africanos de las condiciones de explotación a las que estaban sometidos tanto en las plantaciones como en las minas.26
Gerhard menciona que “en el siglo xvi hubo una invasión de negros, algunos de los cuales fueron a trabajar al puerto de Guatulco, mientras que otros huían de la esclavitud y se establecieron cerca de Pochutla y Tona-meca y en otras partes”.27 Algunos de esos negros, de quienes no sabemos su origen exacto, es posible que escaparan de su condición de esclavos a su llegada al puerto de Huatulco, provenientes de Perú, o en caso contrario, al ser embarcados con esa dirección; éstos se fueron asentando en los pueblos vecinos de Huatulco, como por ejemplo en Tonameca, o en alguna estancia perteneciente al pueblo de Huatulco, como el caso de Coyula, afectando a los naturales.
En principio, los negros que llegaron a la costa oaxaqueña, en los térmi-nos de la jurisdicción de Huatulco, trabajaron para las estancias de ganado
25 Laura Machuca, “Haremos Tehuantepec”. Una historia colonial (siglos xvi-xviii), Oaxaca, México, Culturas Populares-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Secretaría de Cultura-Gobierno de Oaxaca/Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social/Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, ac, 2008, p. 54.26 Ethel Correa Duró, “Problemas y retos para los estudios de identidad en la población de origen africano de la Costa Chica de Oaxaca en México”, en María Elisa Velázquez y Ethel Correa Duró (comps.), Población y culturas de origen africano en México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2005, pp. 431-432. Es necesario adicionar, que según se decía que: “En el lenguaje común de la Nueva España cimarrón era también un término de uso cotidiano cuyo sinónimo era la ignorancia, la torpeza o extranjería servía, para identificar a las personas incultas.” Juan Manuel de la Serna, “Los cimarrones en la sociedad novohispana” en Juan M. de la Serna, (ed.), De la libertad y la abolición. Africanos y afrodescendientes en México y América Central, México, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos [en prensa], p. 55.27 Gerhard, op. cit., 1986, p. 128.
54
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
de algunos españoles. Diego de Guinea, español avecindado en Oaxaca, fue uno de esos personajes que supo cómo sacar provecho de tales situaciones, pero eso lo veremos más adelante. El 21 de abril de 1551 a Guinea se le otor-gan dos mercedes para ganado mayor en “Apango y Cuscatlán”, trayendo para su manejo un total de diez negros como guarda de dichas estancias.28
No obstante, la llegada de esta gente puede situarse, de manera más clara, en los inicios de la década de 1580 cuando el alcalde mayor, Gaspar de Var-gas, hizo gala de la fuerza “que los saco y hecho [sic.]” de Coyula; lo que quizá llevó a que se replegaran más hacia el norte, del lado de Pochutla y Tonameca. Pero también, el flujo pudo continuar, o bien los que iban siendo expulsados tras pasar la tormenta española regresaban al lugar ya conocido. De tal forma que pasaron más o menos diez años y así el 20 de marzo de 1591 existían, de nueva cuenta en el mismo lugar, negros cimarrones. El virrey Luis de Velasco pidió un informe al alcalde mayor del puerto de Huatulco, pues dice: “yo esido ynformado que en un monte que se dise Coyula dos leguas del d[ic]ho pueblo asisten de ordinario tienpo de ruynas a unos negros simarrones”.29
Pero fue hasta el 7 de agosto de 1599 cuando el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo pidió que el alcalde mayor de Huatulco aprehendiera a los negros huidos en su jurisdicción; pues Alonso de Tarifa le informó que: hay “gran cantidad de negros y negras que se han huido del servicio de sus amos assi de la dicha ciudad como desta y otras partes los quales viven en sus rranche-rias y hazen sementeras de que se sustentan de que se sigue mucho daño”.30
En el caso de los negros que huían de su condición de esclavo y que pa-saban por el puerto de Huatulco tenemos un caso, un poco tardío pero que sirve de ejemplo. El 12 de diciembre de 1603 don Jorge de Baeza y Carvajal, antiguo alcalde mayor del puerto, solicitó la intervención de la Audiencia para poder vender a un negro; dando licencia al alcalde en turno, Francisco de Guzmán, para poder realizar dicha venta, la cual, cabe decir, no era por buena voluntad del alcalde en turno, pero contémoslo.
En el tiempo que fue alcalde mayor Baeza, a inicios de la década de 1590, llegó al puerto un navío llamado Nuestra Señora de la Natividad, siendo su dueño y capitán Juan de Arrasti. Dicha embarcación había llega-do proveniente de Acapulco y se dirigía al Perú. Al llegar a realizar la visita
28 Peter Gerhard, Síntesis e índice de los mandamientos virreinales, 1548-1553, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, p. 561.29 agn, General de Parte, vol. 4, exp. 328, f. 94v.30agn, General de Parte, vol. 5, exp. 294, f. 65.
55
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
del navío, como dictaba la norma, el alcalde solicitó la documentación al capitán y tras no estar todo en orden en los registros de su carga tuvo que aprehender a dos negros que viajaban en aquella dirección (lo que indica contrabando de esclavos). Pero al llegar a tierra uno de los negros empren-dió la huida, pudiendo salvarse de su condición, a saber que fue de él. El otro, sin la misma suerte, quedó preso.
Tras esperar unas horas a que cayera la noche, la gente de Arrasti bajó a tierra y tras uso de la fuerza, con cuchillo en mano, sacaron al negro preso, con vista a darse a la fuga y sacar algo de lo perdido. Pero la suerte no estaba de su lado, el negro emprendió la huida hasta llegar a un pueblo de indios (quizá Huatulco); éste no fue bien visto y no tuvieron más remedio que remitirlo de nueva cuenta a Baeza. Mientras tanto ya no se supo nada de Nuestra Señora de la Natividad. El tiempo transcurrió y el alcalde se quedó con dicho negro. Al terminar su periodo como alcalde, Baeza se disponía a partir con dirección a la ciudad de Antequera y de pronto de nueva cuenta el negro huyó.
Pasaron algunos años, y Baeza resignado, quizá ya ni recordaba a aquel negro, tuvo noticia de que en aquel puerto, Francisco Guzmán, alcalde ma-yor, tenía un negro, el cual era aquel que se le dio a la fuga. Esta circunstancia llevó a que Baeza solicitara la intervención de la Audiencia en su favor, por haber recibido gran agravio de lo dicho. Por ello, la licencia que pedía para la venta del negro no creemos que haya sido bien recibida por Guzmán, aunque ya no se supo en qué terminó la historia de aquel negro huidizo.31
La incertidumbre de los números: caída demográfica indígena
En Huatulco no hay referencia de conquistadores o cronistas que nos den un número aproximado de los indígenas al momento del contacto hispano. Según José Miranda, quien toma a reserva los datos obtenidos por Cook y Borah, nos dice que quizás el número de indígenas en la costa oaxaqueña, a principios del siglo xvi fue de 500 mil.32 Cifra que no nos dice nada al tratar
31 agn, Indiferente Virreinal (Alcaldes Mayores), caja 1439, exp. 27, 1 f.32 José Miranda, “Evolución cuantitativa y desplazamientos de la población indígena de Oaxaca en la época colonial”, en Estudios novohispanos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, p. 240.
56
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
de reducirlo a nuestra área de estudio. En las Relaciones geográficas sólo la gente de Pochutla refiere que su pueblo “era muy grande, en que habría más de ocho mil indios”,33 lo cual tampoco nos ayuda mucho.
Los primeros datos, sin embargo, para entender el inicio de las afectaciones demográficas de los indios en Huatulco fueron justo al momento de la llegada de los españoles. Una epidemia de sífilis había azotado la otrora tranquila co-munidad, la cual transcurrió desde 1522 hasta 1530, presente en los entierros de la Bocana del Río.34 A esta primera afectación, puede sumársele las ya co-nocidas, pero aún muy discutidas, “pestilencias” que se dieron en el centro de la Nueva España y que pronto se propagaron por distintas regiones a través de los circuitos comerciales y de comunicación. Los especialistas en el tema han identificado dos de ellas: cocoliztli y matlazáhuatl como las más devasta-doras epidemias, pues encontraron “un terreno virgen de inmunidad”.35
En este sentido, quizá la cocoliztli haya llegado a la costa dos años des-pués de pasar por Cholula en 1520, pues por ejemplo, los indios del pueblo de Huatulco recordaban “que después que vinieron los españoles, dende a dos años, comenzó a haber enfermedad, de que vinieron a morir muchos; y esta enfermedad que les dio fueron cámaras de sangre, de que morían cada día cincuenta y sesenta personas en este pu[ebl]o”.36
Las enfermedades seguían asolando a Huatulco. Una serie de epidemias posteriores cobraron muchas vidas, en el siglo xvi, las principales son las que transcurren de: a) 1566-1567, b) 1576-1577 y c) 1591-1597.37 Seguramente la primera de ellas pueda asociarse al matlazáhuatl, ya que de igual forma en 1580 aún se recordaba que tras las secuelas de la primera de 1522, “en otra temporada, les acudió otra enfermedad de sarna e hinchazones de fuego q[ue] les salía, de que asimismo murieron gran suma de gentes, y vino a quedar muy despoblado y con pocos indios este pu[ebl]o”.38
33 Acuña, loc. cit. supra.34 Raúl Matadamas Díaz y Sandra Ramírez, Antes de Ocho Venado y después de los piratas. Arqueología e historia de Huatulco, Oaxaca, México, Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca/Secretaría de Asuntos Indígenas, 2010, p. 35.35 Castillo, op. cit., 2008, p. 432-433. Esta autora nos dice: “La primera de estas enfermedades virales desconocidas, ha sido identificada con la viruela, mientras que a la segunda se han asociado diversas afecciones, desde el sarampión hasta el tifus exantemático”. Idem. Por otro lado, “Las epidemias de suelo virgen se caracterizan por una población huésped sin defensa inmunológica (de ahí su nombre), un avance extremadamente rápido y una infección casi universal”. Elinor G. K. Melville, Plaga de ovejas. Consecuencias ambientales de la Conquista de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 18.36 Acuña, op. cit., v. 2, t. 1, 1984, p. 204.37 Gerhard, op. cit., 1986, p. 128.38 Acuña, loc. cit., infra.
57
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Así durante la segunda mitad del siglo xvi, se presentó un descenso en la población indígena, pues en 1550 se tenía contabilizado un aproximado de 3,000 tributarios. Para 1570 pasó a 2,000 y continuó el declive ya bien entrado el siglo xvii, donde se calculaban sólo 385 tributarios para 1646.39 Quedando así el pueblo con la décima parte de la población que tenía un siglo atrás. Esta pérdida de 90% de su población es acorde con la tendencia que se observa en casi toda Nueva España.40
Puede entenderse, de esta forma, que los encomenderos, con esta baja de-mográfica, se asustaran por no tener quién trabajara las tierras y por tanto no pagaran el tributo, más que por la misma gente. Por ello, solicitaban mano de obra indígena de otros lugares, naturales de lugares cercanos, que llegaran pronto; por ejemplo los zapotecas, mixtecos y demás vecinos que poco a poco fueron ocupando los territorios que anteriormente eran de habla nahua.
Un ejemplo que ilustra esta idea proviene de un pueblo vecino que que-daba dentro de la jurisdicción del puerto de Huatulco. El pueblo de Co-zahutepec, un poco más al oeste de Tonameca, el 5 de noviembre de 1579 pide que se le haga justicia en lo mandado por provisión real respecto a los indios que iban a avecindarse a su pueblo provenientes de Coatlán y que en caso de ser necesario pudieran llevar a los responsables ante la justicia. Esto se debía a que Cozahutepec era un pueblo que casi rozó por la extinción y era necesario que se repoblara y de ahí la necesidad de traer naturales de otros pueblos. No obstante, los alguaciles de Coatlán no veían muy bien esta situación e iban a Cozahutepec a prender “y a llevar por fuerça los yndios que [e]stam abezindados de mas de diez […] y quinze a esta parte y nos hazen fuerça como yndios de mas posible que nosotros por ser pocos no los podemos resistir”.41
La baja demográfica fue un shock cultural para los naturales de la re-gión, sus secuelas siguieron presentes hasta 1580. Los indígenas del puerto y pueblo de Huatulco, Pochutla y Tonameca nos expresan el terror ante algo que no comprendían del todo, para ellos era claro que los españoles eran los causantes, pero sobre todo, por haberlos apartado de sus dioses y sus plantas medicinales. Sirva el ejemplo de los indios que se encontraban en el puerto para ejemplificarlo:
39 Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, Ensayos sobre historia de la población. México y California, t. iii, México, Siglo xxi, 1980, pp. 70-72.40 Véase Castillo, op. cit., 2008, capítulo cinco, pp. 429-481. Miranda, op. cit., 1995, pp. 239-257. Cook y Borah, op. cit., 1980, passim.41 agn, Indiferente Virreinal (Indios), caja 562, exp. 27, f. 1r.
58
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Y dicen que oyeron d[ec]ir a sus antepasados que, antes que los españoles viniesen, solían vivir sanos y recios, y mucho más t[iem]po, y que, despues q[ue] vinieron los españoles, comenzaron a morirse todos; y q[ue] la causa dello había sido porque los apartaron de sus dioses, q[ue] les decían lo que había de hacer p[ar]a sanar cuando caían enfermos, y como, después q[ue] vinieron cris[tia]nos, se perdieron sus dioses, luego comenzaron a morirse, porque no tuvieron quien los curase ni dijiese lo que habían de hacer p[ar]a sanar; y, así, se acabaron todos los indios desta t[ie]rra.42
La población española guarda la misma complejidad para su cálculo. Des-pués de consolidarse el puerto de Huatulco, es seguro que existía una población hispana considerablemente numerosa, gracias a la llegada de comerciantes de las principales ciudades en busca de acrecentar sus arcas. Sin embargo, el total es casi incalculable, sobre todo a partir de que esa actividad, la de los comerciantes, implicaba que fuera una presencia estacional de acuerdo con las condiciones climáticas de los vientos que favorecían el comercio entre Centro y Sudamérica. De igual manera, como ya hemos mencionado, el cli-ma tropical nunca les sentó muy bien a los españoles y por ello optaban por no permanecer largas temporadas, lo cual sucedió también con el puerto de Acapulco tras consolidarse como el puerto mercante de la costa occidental de la Nueva España.43
John Clinton, mercader acaudalado de Londres que vivió 19 años en la Nueva España, arribó a Huatulco en 1570 “observando que ‘no hay más habitantes que tres o cuatro españoles, con cierto número de negros que el rey mantiene’”.44 Posteriormente al paulatino abandono del puerto de Huatulco la población española decayó en mayor grado. Para cuando llegó Francis Drake, en la primavera de 1579, al puerto había unos cuantos espa-ñoles, si a caso una docena y 400 o 500 indios.45
42 Acuña, op. cit., v. 2, t. I, 1984, p. 190.43 Rolf Widmer, Conquista y despertar de las costas de la Mar del Sur (1522-1680), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990, p. 100. Para 1568 pasaba algo similar en Veracruz, ahí “vivían los agentes de los comerciantes españoles, pero solamente parte del año: de finales de agosto a principios de abril, cuando llegaba de España la flota mexicana, y durante el tiempo que se descargaba lo traído de la Península y se embarcaban de vuelta ‘el dinero y los efectos’ que se enviaban de México”. Lourdes de Ita Rubio, Viajeros isabelinos en la Nueva España, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 76.44 Widmer, op. cit., 1990, p. 101. El viaje de John Clinton fue en 1570 y no en 1580, como lo refiere este autor. Ita Rubio, op. cit., 2001, p. 79, lo demuestra al señalar las pérdidas económicas que sufrió este mercader tras el ataque de Francis Drake al puerto de Huatulco.45 Peter Gerhard, Pirates on the west coast of New Spain, 1575-1742, Glendale, California, A.H. Clark, 1960, loc. cit., infra.
59
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Esta circunstancia es interesante, en el sentido de cómo un número peque-ño de españoles, que queda claro eran funcionarios, pudo imponer el dominio y organización hispana en un territorio indígena tan amplio. Y por supues-to, seguir operando, aunque en menor medida, el puerto y las relaciones marítimas entre los distintos reinos americanos. Esta situación es evidente cuando en los años de apogeo del puerto de Huatulco se designó un visita-dor de navíos con un sueldo que provenía de las arcas reales, Pedro Pantoja, y que tiempo después de no poder costear el sueldo por el declive comer-cial en dicho puerto el alcalde mayor tuvo que desempeñar dicha función (este aspecto lo retomamos más adelante).
46 La información presentada por este autor fue tomada de la siguiente manera: 1550: Suma de visitas. 1570: López de Velasco, Relación del obispado de Antequera. 1580: Re-laciones geográficas. 1623: Cook y Borah, “Cuenta de tributarios 1620-1626” Para los datos del puerto de 1580 el autor hace mención de haber obtenido su resultado a partir de parámetros vecinos.
Cuadro 2: Población de la provincia de Huatulco, siglo xvi.46
Poblado 1550 1570 1580 1623
* Huatulco (puerto) 4,711 3,135
Cimatlán 133 56
Cacalotepec 108
* Huatulco (pueblo) 627 778 56 85
* Pochutla 207 99 48
* Tonameca 132
* Huamelula 1,139 1,974 357
Astata 528 564
Mazatán 231 112 48
Tlacolula 208 282 462
* Suchitepec 446 846 190
Macupilco 30
Tlamacazcatepec 62
Tlacotepec 226
Zozopastepec 56
* Indica cabeceras.Fuente: Rolf Widmer, Conquista y despertar de las costas de la Mar del Sur (1522- 1680), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990, pp. 148- 149.
60
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
El cuadro dos es un intento por reconstruir el número de habitantes de la costa, a partir de la provincia de Huatulco. Cabe decir que dicha informa-ción es una mera aproximación a partir de fuentes españolas, en relación con el tributo o el bienestar espiritual, lo que repercutió en la falta de con-tinuidad de algunos pueblos y, a la vez, refleja la desaparición de otros. No nos queda del todo claro la forma en que el autor trabajó la información de sus distintas fuentes, empero al no tener un parámetro general, como el que quizás él tuvo, optamos por presentarla de manera íntegra.
Si tenemos en cuenta los valores que este autor obtuvo para el pueblo de Huatulco para 1550, a partir de la Suma de visitas, en cuyo caso se dice que había 190 casas y el resultado obtenido se da al multiplicar el total de casas por un factor de 3.3, resultando 627 indios. No obstante, al realizar la misma operación para otro pueblo el factor cambia. En Huamelula, con la misma fuente, se nos dice que había 220 casas y el autor utiliza un factor de 5.1772, para obtener un total de 1,139 indios. Por último, en Pochutla se dice haber 25 casas y nuevamente cambia el factor a 8.28, para obtener un total de 207 indios. No entendemos el porqué del cambio de factor.
Estas aproximaciones, sin embargo, nos permiten problematizar un poco la si-tuación demográfica tratando de dar voz a los números, que al final de cuentas eran personas. En primer momento, la población del pueblo de Huatulco se dijo haber sido muy afectada por las epidemias sufriendo una debacle demográfica de la etnia originaria al momento del contacto hispano; otra parte fue enviada al puerto a trabajar; convirtiéndose así en una población cosmopolita. No obs-tante, los números no decrecen, sino por el contrario se ve un aumento hasta el tercer cuarto del siglo xvi. Esto indicaría la forma en que el puerto afectó su hinterland siendo un foco de atracción de fuerza de trabajo, bajo la coacción hispana, hasta el momento en que decae dicho puerto y no se requiere el mismo número de manos que trabajen allí. Situación que para el último cuarto del siglo se agudizó y entrando el siglo xvii se vio un descenso demográfico estrepitoso.
Por último, una cuestión que dificulta la aproximación de los números, a lo ya expuesto, es la misma dinámica del mundo indígena, es decir, la forma como algunos indígenas trataron de permanecer fuera del orden Colonial; aun cuando esto implicaba una confrontación con aquellos indígenas pro-españoles. Por ejemplo, el 23 de diciembre de 1593 don Domingo Pacheco, indio gobernador del pueblo de Río Hondo47 hizo relación: “que a servido 47 En 1579 este pueblo que era corregimiento paso a la jurisdicción del puerto de Huatulco.Véase agn, General de Parte, vol. 2, exp. 386, f. 80.
61
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
a su maj[esta]d [en] lo que sea ofrezido especialmente en descubrir du-cientos tributarios del d[ic]ho pu[ebl]o”.48 De no haber sucedido así, y de poderse haber dado igual situación en otros pueblos, esos indígenas nunca se hubieran contado, haciendo que los números sean tomados con mayor cautela. De cualquier forma, esa situación sirvió para que al gobernador se le reconociera lo que solicitaba: tres indios de servicio; a los que tendría que pagar medio real por su trabajo. No obstante, al año siguiente, el 30 de julio de 1594, ese pueblo de Río Hondo fue congregado a San Mateo Piñas.49
¿Madero o serpiente?El significado de Huatulco guarda una serie de dificultades, que ha deriva-do en que no se tenga un consenso respecto al mismo. Aquí presentamos algunas problemáticas al respecto; se incluyen en este apartado debido a los problemas que hemos manifestado a partir de la cuestión sociocultural y la presencia del náhuatl, sin querer por ello resolver el asunto.
Un factor, el primero, que pudo contribuir a que se enredara el significado de Huatulco puede atribuirse a los letrados de la época colonial. El padre Francisco de Burgoa fue un promotor de la leyenda de la Santa Cruz de Huatulco, que de-rivó en el significado del pueblo (leyenda que trataremos más adelante). Actual-mente, retomando lo escrito por el padre José A. Gay,50 se dice que Huatulco sig-nifica “lugar donde se adora o reverencia el madero”, compuesto de (quahuitl), “madero” (toloa), “hacer reverencia bajando la cabeza” y (co), locativo.51
Hacia mediados de 1579 la Relación Geográfica de Huatulco daba cuen-ta, mediante la participación de caciques y ancianos, que en el momento del contacto español este pueblo se hacía llamar Coatulco; que quiere decir “lugar de culebra”,52 y sus ancestros eran chichimecas y, como ellos lo referían, todos
48 agn, Indios, vol. 6 (1ª parte), exp. 689, f. 183v.49 agn, Indios, vol. 6 (1ª parte), exp. 839, f. 225v.50 Este autor nos dice que: “Su verdadero nombre, según Veitia, es Quauhlolco, compuesto de Quauhtli, ‘madero’ del verbo toloa, que significa hacer reverencia bajando la cabeza, y so, que denota lugar. El todo quiere decir: ‘Lugar donde se adora el madero’”, Gay, op. cit., 2006, p. 66. (nota 2 del autor). Cfr., con el subapartado de este trabajo relacionado con “Thomas Cavendish y la leyenda de la Santa Cruz”.51 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Enciclopedia de los Municipios de México, Estado de Oaxaca, Santa María Huatulco, Gobierno del Estado de Oaxaca, 2009, en http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/, consulta: 22 de enero de 2010.52 Acuña, op. cit., v. 2, t. I, 1984, p. 203.
62
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
hablaban lengua mexicana “corrompida y disfrazada”.53 René Acuña apunta que esta etimología es incierta, ya que, podría ser de qua (huitl), “árbol, palo”, tul (lin), “juncia, espadaña”, y el locativo –co.54 No obstante, por otro lado, en la misma Relación los naturales del puerto hacían referencia a que su ídolo, en época de sus gentilidades, era Coatepetl, y que quería decir “cerro de culebra” o “culebra del cerro”.55 De igual manera los naturales de Huatulco decían que el ídolo que solían adorar era Coatl, que quería decir “culebra”. Lo anterior podría indicar que realmente existía una asociación entre la culebra y el pueblo de Huatulco. El cuadro tres muestra la forma en que, tomando de referencia, el “Analizador morfológico del Nahuatl: Chachalaca” al introducir el parámetro Coatolco, en el diccionario Wimmer descomponiéndolo de la siguiente forma: “coa-tol+-co: r.n. – r.n.+ -suf. loc. (co). Dándonos los posibles significados.
53 Idem.54 Idem. Nota del editor.55 Ibid., p. 189.56 chachalaca: Marc Thouvenot (celia, cnrs) en colaboración con Sybille de Pury. Dic-tionnaire nahuatl-français: Alexis Wimmer (Rémi Siméon - Molina ...) formato: Alexis Wimmer, en colaboración con Marc Thouvenot (cnrs, celia). En este sentido, Carlos Montemayor, en el diccionario que coordinó, nos dice que Huatulco significa “En los tulares de las serpientes. Coa-tol-co. de cóatl, serpiente, tolin, tule, -co, part. locativa. Oax.”, Carlos Montemayor, (coord.), Diccionario del Náhuatl en el español de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Gobierno del Distrito Federal, 2007, p. 201.
Cuadro 3: Descomposición morfológica de Coatolco.
Palabras Sentido Categorías
coatl
serpent / partie du corps, nombril, ventre / l’invité, hôte. Voir côhuâtl / au plur.
r.n.serpiente / parte del cuerpo, ombligo, vientre / el invitado huésped. Ver cohuatl / en plural.
coatli
botanique, plante médicinale. Eysenhardtia á plusieurs épis.
r.n.botánico, planta medicinal. Eysenhardtia de muchas espigas.
itolliun mont, une phrase
r.n.un monte, una frase
tolinjoncs. / artisan
r.n.juncos (tule) / artesano
tolliespéce de jonc
r.n.especie de junco
Fuente: cen (Juntamente), Compendio enciclopédico del Náhuatl, México, Instituto Na-cional de Antropología e Historia/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2009, (cd-room).56
63
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
III. La conquista del Sur por un Sol español
La conquista debe entenderse como un periodo de varias décadas en el cual se consolidó uno de los diversos proyectos de dominación concebidos y ejecu-
tados por los conquistadores. No se logró este triunfo sin pasar por periodos de franco enfrentamiento entre los diversos grupos de españoles […]. Algu-
nos de ellos acariciaron proyectos más o menos orientados a sus intereses particulares. Pero el proyecto triunfador reflejó más bien los intereses de la
Corona […].Bernardo García MartínezLos pueblos de la sierra…
Preámbuloernán Cortés poco después de su llegada a Tenochtitlán envió a explorar los territorios que consideró más prometedores, inclu-yendo Oaxaca. Al tener noticias de la Mar del Sur el conquistador
comisionó a dos españoles hacía Michoacán, dos más para Zacatula y otros dos para Tehuantepec con miras a dar con dicho mar; en el último caso fue Juan del Valle y su compañero quienes sin dificultad alguna tomaron posesión de la tierra1, mediante lo que dictaban las capitulaciones: en ellas se tomaba posesión de la tierra en nombre de su Majestad; se exigió el sometimiento de los naturales a la Corona castellana y, en consecuencia, como señal del nuevo vasallaje, se obligó a los indígenas a dar tributo y
S EG U N DA PA R T E
H
1 Laura Machuca, “Haremos Tehuantepec”. Una historia colonial (siglos xvi-xviii), Oaxa-ca, México, Culturas Populares-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Secretaría de Cultura-Gobierno de Oaxaca/Centro de Investigación y Estudios Superiores en An-tropología Social/Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, ac, 2008, p. 15.
64
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
servicio al soberano español; así como a obedecer a sus lugartenientes y a las autoridades que nombrase para gobernarlos.2
Al pasar unos años, iniciaba 1522, finales de enero, y dos hombres barba-dos intercambiaban palabras. Estos hombres, amigos de batallas, doncellas y botines, eran Hernán Cortés y Pedro de Alvarado. Entre su charla gira-ban las nuevas órdenes que daba Cortés al temerario Pedro, quien, con anteriores experiencias y ese gran espíritu conquistador que requerían los territorios descubiertos, tendría que salir en pocos días a tomar el control de las provincias del Sur, de Tututepec a Tehuantepec. A su paso por esa región entró en contacto con otras poblaciones, las cuales tenían distinta lengua, tradiciones y formas de ver el mundo; éste es el caso de Huatulco, el cual fue sometido y dado a la Corona española por Pedro de Alvarado.
Hernán Cortés dio instrucciones a Pedro de Alvarado, explicándole que el señor de la provincia de Tehuantepec, Cosijopí ii (o Juan Cortés3), le solici-tó ayuda, pues en esos días había llegado una embajada que en nombre de su principal decía tener problemas con su vecino de Tututepec y algunos otros de sus homólogos vecinos, por haberse hecho vasallo del rey de España; así como de su fe.4 Cosijopí ii se encontraba en una situación de inestabilidad debido a la competencia política de su vecino de Jalapa y el hostigamiento de Tututepec.5 Cortés muestra el vasallaje hecho por Cosijopí ii: “me envió ciertos principales y con ellos se envió a ofrecer por vasallo de vuestra ma-jestad”.6 Así se estableció un nuevo principio relativo al origen del poder real: un pacto original, implícito; en el cual la transmisión de poder es de naturaleza voluntaria y contractual. Es decir: “Aquellos en quienes radica originalmente lo traspasan por acto libérrimo a la institución —la monar-quía— que ha de ejercerlo. Decimos a la institución y no a la persona que ha de ejercerlo porque la transmisión no se hace a una persona, y a su muerte a otra, sino a una serie de personas, a una determinada y a las que le sucedan, en las que se mantendrá el poder mientras encaminen sus actos al bien común, fin primordial del Estado”.7
2 Véase José Miranda, Las ideas y las instituciones políticas mexicanas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1952, pp. 36-37.3 Francisco López de Gómara, Historia de la conquista de México, México, Porrúa, 1988, p. 235.4 Laura Machuca, “‘Como agua en la sal’: La decadencia del cacicazgo de Tehuantepec” en Margarita Menegus y Rodolfo Aguirre (coords.), El cacicazgo en Nueva España y Filipinas, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Plaza y Valdés, 2005, p. 169.5 Véase Machuca, op. cit., 2008, pp. 16-18.6 3ª carta 22 de mayo de 1522, apud, idem.7 Miranda, op. cit., 1952, p. 18.
65
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Ya por esas fechas Cortés seguía deseando tierras y puertos en la Mar del Sur, para acrecentar sus negocios,8 cosa que se avecinaba tras una con-junción de acontecimientos. El padre José Antonio Gay nos dice que tras la rápida campaña de Francisco de Orozco en Oaxaca, los mixtecos y zapote-cos depusieron sus armas y a cambio los españoles les reconocieron sus de-rechos; conservando la posesión de sus señoríos, y “Orozco pudo escribir a Cortés que aquella conquista, fácil en verdad, estaba consumada”.9
Para aquel entonces la región de Huatulco era un lugar donde algunos asentamientos humanos ya tenían un grado de complejidad, con construccio-nes monumentales, cerámica de influencia mixteca y una adecuada utilización del caracol púrpura como tinte natural para sus tejidos, una agricultura inten-siva y una vida religiosa, es decir, una sociedad jerarquizada, con su propia dinámica social “logran[do] fusionarse, creando un espacio habitable que se conjuga en un prodigioso y a la vez agreste entorno natural”.10 Al parecer, al llegar los españoles a estas tierras se encontraron un señorío llamado Huatulco, y que junto a los pueblos que se extendían por la costa no opu-sieron resistencia.11
PreparativosPedro de Alvarado, tras escuchar a Cortés, asintió y se dispuso alistar lo ne-cesario para salir en su nueva comisión. Preparando su caballo y avisando a sus hombres que irían hacia el Sur para controlar esos territorios; saliendo de Coyoacán el 31 de enero de 1522 con 35 caballos y 180 cuerpos de infan-tería.12 Entre ellos se encontraba Antonio Gutiérrez de Ahumada, soldado y
8 López de Gómara, op. cit., 1988, p. 235.9 José Antonio Gay, Historia de Oaxaca, México, Porrúa, 2006, p. 185.10 Raúl Matadamas Díaz y Sandra Ramírez, Antes de Ocho Venado y después de los piratas. Arqueología e historia de Huatulco, Oaxaca, México, Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca/Secretaría de Asuntos Indígenas, 2010, p. 5.11 En las primeras investigaciones arqueológicas que se realizaron en Huatulco (de Coyula a Tangolunda) se encontraron 47 sitios arqueológicos, en los que destacaron los sitios de Santa Cruz y Coyula como aquellos de mayor jerarquía. No obstante, los trabajos recientes en el sitio de Copalita, que no fue contemplado en ese primer momento, nos muestran la existencia de una vida más compleja. Véase Fernández Dávila, Enrique y Susana Gómez, Arqueología de Huatulco, Oaxaca: memoria de la primera temporada de campo del proyecto arqueológico Bahías de Huatulco, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Secretaría de Educación Pública, 1988; Ricardo Martínez Magaña, “Unidades domésticas de un centro local del posclásico tardío en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca”, tesis de licenciatura, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 1999; Matadamas y Ramírez, op. cit, 2010.12 Gay, op. cit., 2006, p. 187.
66
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
conquistador de esta Nueva España y futuro encomendero de Huatulco. De igual modo dentro de estos preparativos no podía faltar la inclusión de la fe cristiana, de esta modo fray Bartolomé de Olmedo se integró a la partida, quien con sus consejos ayudó a Alvarado.
Cada hombre llevaba impreso en el pensamiento una sola idea, dos en realidad: encontrar grandes riquezas y la gloria, a saber cuál era la más im-portante. Después de varias leguas de caminos accidentados, llegaron a Oa-xaca (que ya estaba conquistada y pacífica13) y de allí poco después vino de nuevo el partir, atravesando montañas, neblinas, afecciones y, muy proba-blemente, melancolías, bajando y subiendo, pasó poco más de un mes hasta llegar a Tututepec, con 200 hombres de armas y de fe; 40 caballos y dos trillos de campo;14 además de un cierto número de indígenas.15
Sometimiento del señorío de TututepecPara el 4 de marzo de ese año de 1522, Alvarado y sus hombres entraron en Tututepec;16 tras una pequeña resistencia fueron finalmente recibidos por sus señores.17 Ellos se instalaron en la parte baja de la ciudad, ya que, como buen hombre de armas, Alvarado no confiaba en el señor anfitrión;18 sobre todo a partir de lo señalado por el fraile Olmedo. Este hecho quedó claro tras el asesinato de Coatzintecuhtli —señor de Tututepec— y la toma del señorío.
La travesía pareció haber valido la pena para los conquistadores (pues en Tututepec encontraron algo de oro, plata, perlas y ropa; ¡ah! y un hijo del se-ñor principal19 —Ixtac Quiautzin20—). Maravillados por el paisaje que iban recorriendo, parecía que la Mar del Sur les recibía con los brazos abiertos, por momentos breves, varios parecían olvidar las inclemencias que sufrían. Era una victoria para Alvarado; aún más para Cortés y su rey que así se hacía de más vasallos y territorios. Alvarado dejó instrucciones y hombres,
13 López de Gómara, op. cit., 1988, p. 236.14 Idem.15 Gay, op. cit., 2006, p. 188.16 Idem.17 López de Gómara, Historia general de las Indias, Barcelona, Linkgua, 2008, p. 359.18 López de Gómara, op. cit., 1988. p. 236.19 López de Gómara, op. cit., 2008, p. 359.20 Woensdregt, apud Matadamas y Ramírez, op. cit., 2010, p. 28.
67
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
continuando su andanza al sur, quizá sólo pensaba en su próxima llegada a Tehuantepec.
Nuevamente, parecía que el camino se resistía a su conquista, quien po-dríamos pensar era ayudado por un clima feroz propio de la costa, quizá en espera de minar el ánimo de los peninsulares. Los yelmos castellanos resplandecían con el sol, en contraste con la fuerza de los pasos de cada hombre vasallo del rey, la ambición, la gloria y el oro, únicas razones que les hacían seguir su camino. Pese al riesgo de no poder levantar con el ánimo suficiente cada una de sus piernas; descansaban cuando el astro rey era más inmisericorde y así reanudaban cuando podían soportar las quemaduras que éste les provocaba.
Figura 7: Arnold Belkin, Pedro de Alvarado, s/f.
68
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Tonatiuh y Coatulco
De pronto, un buen día, sin esperarlo, sin sospecharlo siquiera, a lo lejos, a lo cerca, ya nada sabían, todo lo suponían, divisaron a unos naturales en su pueblo; muy a la orilla del mar. Estos naturales no opusieron resistencia a hacerse vasallos de un rey que no comprendían ni conocían. Sus ancianos, que tendrían cuando mucho unos cincuenta años,21 hablaban lengua mexi-cana corrompida y disfrazada,22 platicaron con Tonatiuh —así bautizado Alvarado, por su rubia cabellera que tenía; que asemejaba a los rayos de aquel tremendo sol—, le hicieron saber que pisaba el pueblo llamado Coa-tulco,23 sin mayor inconveniente, siguió el camino del sur hacia Tehuan-tepec, dejando aquí también instrucciones, hombres y un sentimiento de conquista en el aire. El Sur había sido tomado por este imponente —y no menos ardiente— Sol español.24
21 Ibid., p. 35.22 “Relación de Guatulco”, en René Acuña (ed.), Relaciones geográficas del siglo xvi: Antequera, v. 2 t. i, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, p. 203.23 Idem.24 Según Jaime Zárate Escamilla, quien retoma lo dicho por Manuel Martínez Gracida, Alvarado llegó a Huamelula el 16 de abril de 1522. Esto nos podría indicar que Alvarado estuvo en Huatulco en los últimos días de marzo o en los primeros de abril. Jaime Zárate Escamilla, Huamelula: Pueblo danzante, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007, p. 24.
69
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Un lunar nahua en Oaxacauando los españoles llegaron a la costa del sudeste mexicano y la conquistaron, a principios de 1522, la conformación político-terri-torial se disputaba entre dos grandes reinos: Tututepec (mixteco)
y Tehuantepec (zapoteco). Ellos aglutinaban señoríos dependientes quie-nes les tributaban y servían; éstos eran de distintos tamaños, complejidad y conformación étnica. Tututepec parecía llevar la ventaja y Tehuantepec pudo contener su avance tras perder parte del dominio con el que ya con-taba. Así se creó una frontera que aun hoy día genera distintas interpreta-ciones (véase Mapa 5).1
Poco se sabe, sin embargo, de la conformación territorial, y aun de la polí-tica, de muchos de estos pequeños señoríos previos a la Conquista, la escasez de fuentes no permite una aproximación muy exhaustiva al respecto. Hua-tulco no es la excepción. Por ello más que tratar de dar respuesta o formular una posible hipótesis: a lo largo de las líneas siguientes quisiéramos dejar
C
1 Claude Nigel Byam Davies, Los señoríos independientes del imperio Azteca, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1968, pp. 181-213. Otro autor que difiere en este planteamiento, a partir de lo dicho en un primer momento por Alfonso Caso, es Adolfo Rodríguez Canto, Historia agrícola y agraria de la costa oaxaqueña, México, Universidad Autónoma de Chapingo, 1996, p. 45. Este autor nos dice que: “Aunque no existe acuerdo sobre los límites que tuvo el señorío mixteco de la Costa, en parte debido a que no fueron linderos plenamente definidos y estables, es posible señalar a grandes rasgos el espacio territorial que ocupaban y las comunidades de otras zonas que dominaron. Se extendió sobre más de 200 km a lo largo del litoral del océano Pacífico, desde lo que hoy son los límites con el estado de Guerrero, hasta el puerto de Huatulco”. Una discusión más reciente puede verse en Peter C. Kröfges, “¿Arqueología de la cultura chontal o arqueología de la Chontalpa?”, en Andrés Oseguera (coord.), Historia y etnografía entre los chontales de Oaxaca, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006, pp. 52-53.
IV. Territorio y gobierno en los pueblos de indios
70
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
planteadas algunas preguntas, deteniéndonos en la cuestión de la estruc-tura sociopolítica previa al contacto hispano que podrían tener una fuerte implicación al tratar de entender la conformación político-territorial en el Huatulco del siglo xvi.
Invariablemente de que la conformación étnica de Huatulco sea com-pleja antes y después de la Conquista, es claro que el dominio lo tuvo una filiación nahua en las primeras décadas del siglo xvi. Saber si fue una mi-gración proveniente del norte del país en época temprana o si fue mediante las expediciones de la confederación mexica en la zona no nos ayuda en nada a tratar de destrabar problemas particulares. Los señalamientos que algunos investigadores han realizado para entender esta cuña nahua en la costa central oaxaqueña son importantes.
Posterior a la consolidación de un nuevo señorío en Tututepec, bajo la égida del señor Ocho Venado, Garra de Jaguar2 varios pueblos de la costa en-traron en tratos y alianzas con ese señorío. No obstante, tras la muerte de este líder, dicha relación se transformó en una subordinación.3 Así “Tututepec sojuzgó a pueblos distantes como Achiutla, 125 km al norte, y Tehuantepec, 250 km al este”.4 Es posible que Tututepec al expandir su dominio hasta Tehuantepec, después de la muerte de Ocho Venado, haya sometido a los señoríos que se encontraban en lo que sería el puerto de Huatulco y sus alrededores, los cuales pudieron ser un grupo reducido de chichimecas so-juzgados por los zapotecos que tras los avances del primero estos últimos perdieran su dominio.
Los zapotecos llegaron al istmo de Tehuantepec para someterlo y esta-blecer un nuevo reino al finalizar el segundo cuarto del siglo xv de la mano de Cosijopii i, ya que habían sido expulsados de Zaachila por el paulatino ascenso de los mixtecos al poder en los Valles Centrales. Cosijopii i (abue-
2 “Los códices sugieren que la migración de los mixtecos a la región del Bajo Río Verde estuvo relacionada con las actividades del señor Ocho Venado, Garra de Jaguar, quien nació en 1063 d.C. en el pueblo de Tilantongo. Aunque Ocho Venado llegaría a ser go-bernante de Tilantongo y de Tututepec, ninguno de sus padres tuvo alguna relación genealógica con las familias gobernantes de esos señoríos. Esta vez, el ascenso al poder del Ocho Venado no estuvo basado en la herencia de un señorío existente, sino en la fundación de uno nuevo”. Arthur A. Joyce, Marc N. Levine, “Tututepec (Yucu Dzaa). Un imperio del posclásico en la mixteca de la costa”, en Arqueología Mexicana, vol. xv, núm. 90, marzo-abril, 2008, p. 45.3 Enrique Fernández Dávila y Susana Gómez Serafín, “Arqueología de Huatulco”, en Marcos Winter (comp.), Lecturas históricas del estado de Oaxaca, vol. 1: Época prehis-pánica, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Gobierno del Estado de Oaxaca, 1990, p. 491.4 Joyce, op. cit., 2008, p. 47.
71
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Figura 8: Ocho Venado, Garra de Jaguar.Fuente: Códice Nuttall, lám. 52. Apud, Joyce, op. cit., p. 46. “8 Venado, Garra de Jaguar ase-guró el flujo de mercancías del Bajo Río Verde al Centro de México mediante un rito de perforación nasal. Ese ritual lo convirtió en tecuhtli, señor, miembro del linaje real tolteca-chichimeca”.
lo de Juan Cortés) conquistó y ganó por guerra el istmo a los huaves (o guazontecas), ayuuks (mixes) y zoques.5 En 1512 Motecuhzoma ii (Xoco-yotzin) emprendió una expedición militar hacia Oaxaca, anexando a Mia-huatlán al imperio tenochca, cuya frontera occidental se extendía hasta la sierra chontal con Ozolotepec.6 Posiblemente, posterior a la llegada de las huestes mexicas a la región, esos chichimecas asentados en la costa central hayan podido romper esos lazos de dominio y consolidarse como la etnia dominante.
5 Véase Michel Oudijk, “Una nueva historia zapoteca”, en Juquila A. González (et al.), Secretos del mundo zapoteca, México, Universidad del Istmo, 2008, pp. 273-292 ss.6 Danny Zborover, “Narrativas históricas y territoriales de la Chontalpa oaxaqueña”, en Andrés Oseguera (coord.), Historia y etnografía entre los chontales de Oaxaca, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006, p. 74.
72
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Un dato que es importante y hay que resaltar, tanto en el periodo prehis-pánico como ya bien entrado el siglo xvi, es la importancia estratégica que re-presentó este territorio. Ahuízotl decidió expandirse hacia el sureste (Oaxaca y Chiapas), logrando dar un golpe al reino de Tehuantepec, debido a que era el paso obligado hacia el Soconusco y Guatemala. La expansión y conquista de provincias tenía como objeto acceder a recursos naturales de los que no dispo-nía en los Valles Centrales la Triple Alianza.7 De ser el caso, los asentamientos nahuas de la costa pudieron entrar en una nueva legitimación territorial a partir de la intervención mexica, aun sin quedar del todo claro si ya se encon-traban chichimecas en la región o si fueron algún tipo de guarnición militar tenochca, aunque al parecer Tututepec, con el asedio militar, no permitió una consolidación de estos nahuas en su organización sociopolítica. A lo que se añaden las vicisitudes que los mexicas no podían sortear en esta región.8
Sin embargo, al momento del contacto hispano, Tututepec habría so-juzgado nuevamente a este grupo, convirtiendo a Huatulco en una zona de estira y afloja entre los dos señoríos de Tututepec y Tehuantepec:
La importancia de esta sub-región radica en la posición geográfica de defen-sa que servía para detener las incursiones hacia ambos costados de la región Huatulco-Pochutla-Tonameca, es decir, sería el primer punto de contacto entre grupos que intentaron incursionar de Tehuantepec a Tututepec o vi-ceversa; y a la vez una ruta de acceso hacia otras regiones o localidades.9
Así, esta región se caracterizó por una continua hostilidad entre los se-ñoríos nahuas, zapotecos y chontales, pues se tendía a apoyar al reino al
7 El Soconusco era una región codiciada por sus recursos; siendo una de las últimas conquistas mexicas. comprendía ocho señoríos, quienes tributaban cada seis meses 400 manojos de plumas azules y turquesas, 800 de amarillas; 1,600 de verdes y 800 de colo-radas; 200 cargas de cacao; 20 de pieles de tigre; chalchihuites y ámbar. Véase Margarita Menegus, “Los tributos y los derechos de los señores en la época prehispánica”, en Enrique Florescano (coord.), Historia general de las aduanas de México, México, Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, 2004, p. 28-31.8 Por ejemplo, hay quien refiere que: “Sus nuevas posesiones, empero, mal sujetas, pagaban irregularmente sus tributos, no dejaban de manifestar su inconformidad, y hallándose a gran distancia como para ser prontamente sofocados se rebelaron con frecuencia”. Rodrí-guez Canto, op. cit., 1996, p. 45.9 Ricardo A. Martínez Magaña, “Unidades domésticas de un centro local del Posclásico tardío en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca”, tesis de licenciatura, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 1999, p. 49. Davies, op. cit., 1968, p. 182, nos dice: “Habla la Relación de Guatulco y su Partido, de guerras entre Tototepec y Tecuantepec, y por eso, parece que en esta región, el territorio de Tecuantepec y el de Tototepec colindaban, sin ningún otro territorio entre los dos”.
73
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
cual estuvieran sometidos. Por ejemplo, los zapotecas de Suchitepec tenían guerra con los chichimecas de la costa,10 posiblemente en apoyo de los de Tehuantepec. En este sentido, los nahuas de la costa antes de ser sojuzgados por Tututepec enfrentaban guerra contra los de Ozolotepec y Huamelula, zapotecos y chontales, respectivamente. Tras caer bajo el dominio del reino mixteco, Pochutla y Tonameca iban a la guerra contra los zapotecas de Te-huantepec en apoyo de Tututepec.11
La situación que queremos plantear se basa en el supuesto de que la or-ganización política-territorial de los señoríos nahuas de la costa pudieron guardar una cierta similitud con sus homólogos de los valles centrales de México a un nivel muy básico del altépetl12; el cual no se pudo consolidar en un altépetl complejo debido a la inestabilidad que seguía por la persis-tencia de los dos señoríos vecinos de hacer más grande sus dominios (en-tiéndase tributos y servicios). Insistimos, esto será un mero ejercicio, dado que las fuentes dificultan profundizar en el tema.
En principio, teniendo en cuenta que en la época colonial existieron dos cabeceras con el mismo nombre en Huatulco (pueblo y puerto) cada una con sus sujetos, se pudiera interpretar que así fue antes de la Conquista. Si bien consideramos que existió un señorío en lo que fue el puerto, éste no era el mismo que Huatulco; si revisamos las Relaciones geográficas nos di-cen que “Llámese el d[ic]ho Puerto, en lengua mexicana, ‘cerro de petaca’”13 y que Acuña se pregunta si será Petlacaltepec. Como lo veremos más ade-lante, surge la duda de que la importancia del puerto, así como sus sujetos, surgiera tras la consolidación del mismo; lo cual pensamos que fue de esa forma y que el puerto en el momento del contacto hispano era un altépetl menor subordinado a Huatulco y de ahí se le designó con ese nombre al puerto —como ya lo ha apuntado Borah. O por qué al designar encomien-das sólo se dio Cacalotepec y Cimatlán a Pedro Pantoja y sólo hasta que el puerto estuvo en funcionamiento se le reconoció el goce de los indios
10 René Acuña (ed.), Relaciones geográficas del siglo xvi: Antequera, v. 2, t. 2, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, p. 63.11 Acuña, op. cit., v. 2, t. 1, 1984, pp. 204, p. 198.12 “Los requerimientos mínimos para un altépetl, en la acepción nahua de la palabra (esto es, en lo que se refiere a los tiempos anteriores a la Conquista), era un territorio, un conjunto (por lo común un número canónico fijo) de partes constitutivas cada una con su nombre propio, y un gobernante dinástico o tlatoani (en plural, tlatoque)”. James Lockhart, Los nahuas después de la Conquista. Historia social y cultural de la población indígena del México central, siglos xvi-xviii, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 29. Las partes constitutivas del altépetl eran los calpolli, se verá en seguida.13 Acuña, op. cit., v. 2, t. i, 1984, p. 188.
74
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
que ahí se encontraban. Por qué los indios del pueblo de Huatulco recono-cen como conquistador a Pedro de Alvarado y los del puerto no recuerdan quién fue y, si acaso, recuerdan que era encomienda de un fulano Pantoja.
Pero no nos adelantemos, en el posclásico tardío pudo haber existido un intento por consolidar una organización de altépetl más compleja en la zona nahua. Podemos cuestionar si el señorío que se encontraba en el puerto mudó su localización tierra adentro por cuestiones climáticas desfavora-bles, llámese huracanes, inundaciones o terremotos; conformando un nue-vo altépetl que desplazara al del puerto. Al quedar Huatulco consolidado en su ubicación (si es que así fue, pero que se puede aplicar de igual mane-ra en caso contrario), ¿de este asentamiento se desprenden calpolli14 para conformar otros altépetl chichimecas llamados Pochutla y Tonameca?
La relación dual que se tenían era clara: Pochutla-Tonameca y Huatulco-puerto, haciendo a la vez un número canónico de cuatro.15 Sin embargo, la relación numérica de los calpolli para estos altépetl es incierta.16 La poca información al respecto aparece en la Suma de visitas (1550), y estas partes constitutivas del altépetl quizá ya no correspondían. Como tampoco cono-cemos el territorio de los altépetl.
Otros elementos que sí se pueden apreciar en las fuentes que nos ayu-dan a integrar otras partes constitutivas de estos altépetl son los señores y los dioses tutelares.17 Si bien los señores eran designados por Tututepec,
14 “(…) el número de los calpolli no era cosa dejada al azar. Parece que algunos grupos étnicos preferían siete partes, es probable que asociadas con las siete cuevas de la leyenda originaria, pero la mayoría optaba por la simetría. Cuatro, seis y ocho partes eran comu-nes (el cuatro es fácil de relacionar con un dualismo persistente, a la vez que coincidía con los puntos cardinales y se ajustaba muy bien al sistema numérico mesoamericano, y ocho es el resultado de duplicar ese número)”. Lockhart, op. cit., 1999, p. 31.15 Véase ibid., pp. 43-44.16 “El número par de los calpolli y la estrecha asociación entre el grupo más grande y sus nombres (que frecuentemente se conservaban como un conjunto aun cuando el altépetl sufría una división o creaba una colonia) nos hacen pensar que el calpolli surgió de un proceso de división de una unidad anterior de personas. Ibid., pp. 31-32.17 “Otros puntos focales en los conjuntos de calpolli eran el mercado y el templo del dios principal. El mercado estaba estrechamente asociado con el tlatoani, que le im-ponía tributo y lo reglamentaba; en vez de la rotación, el principio en este caso era la congregación simultánea de los representantes de todos los calpolli para comerciar sus especialidades complementarias. Todos los calpolli miraban al templo y a su dios de la misma manera en que miraban al tlatoani. (En muchos casos es posible que la deidad del altépetl se hubiera desarrollado a partir de la deidad del calpolli más antiguo, así como el tlatoani podía haber surgido de su liderazgo.) Una clase sacerdotal integrada por los principales nobles, con frecuencia emparentados con el tlatoani, estaba a cargo del tem-plo y, aunque conocemos pocos detalles, parece que los calpolli rotaban sus deberes hacia el templo, así como en la realización de los ritos y festividades, igual que lo hacían en el caso de sus deberes hacia el tlatoani”. Lockhart, op. cit., 1999, p. 34.
75
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
éstos tenían la facultad de nombrar principales para cada barrio (calpolli) que conformaba el señorío.18 En Huatulco su dios se llamaba Coatl.19 En lo que fue el puerto los indios decían tener un ídolo que se llamaba Coatepetl20, con su adoratorio. Pochutla tenía por diosa a una india vieja que se llamaba Izpapalotl21 con su adoratorio. En Tonameca tenían un dios que llamaban Telpochtli22.
Estos altépetl básicos tendían a ser la norma entre los primeros asenta-mientos, las creaciones recientes de los mismos y en los casos marginales.23 Quizás esto último sea lo sucedido en la costa de Oaxaca; Huatulco, un lunar nahua que rompe con las tradicionales etnias que ahí conocemos, no obstan-te, un señorío cosmopolita y complejo en otros ámbitos. El altépetl complejo guardaba la misma idea básica del sencillo, que se expandía hacia abajo y hacia adentro, salvo que dicha expansión se da hacia arriba y hacia afuera.24
En esencia, dentro de un estado étnico complejo, los altépetl desempeñaban el mismo papel que los calpolli en el estado simple; en otras palabras, un conjunto de altépetl, dispuestos numéricamente y, de ser posible, simétri-camente, iguales y separados y, no obstante su igualdad, jerarquizados en orden de precedencia y rotación, constituía el estado más grande, al que también se consideraba un altépetl y también se le llamaba por ese nombre.
[…]Aunque el estado compuesto era en esencia una amplificación del altépetl simple, difería de éste en que carecía de un tlatoani único para el todo. Las únicas cabezas eran los tlatoque de las partes constitutivas; cada gobernante recibía todo el tributo de sus propios súbditos y nada de los de las otras partes constitutivas.25
18 “(…) los calpolli constitutivos eran microcosmos del altépetl en muchos aspectos. A su vez, los calpolli se dividían en lo que se puede llamar secciones o distritos (no se ha encontrado ningún término indígena equivalente) de aproximadamente 20, 40, 80 o 100 viviendas familiares, cada una de las cuales tenía un líder que era responsable de la asignación de la tierra, la recaudación de los impuestos y otras actividades similares”. Ibid., p. 32.19 Que quería decir: “culebra”, Acuña, op. cit., v. 2, t. i, 1984, p. 203.20 Que quería decir: “cerro de culebra” o “culebra de cerro”, ibid., p. 189.21 Que según los indios quería decir: “mariposa q[ue] tiene la boca como espina”, Acuña rectifica y nos dice que es “mariposa de obsidiana”, ibid., p. 193.22 Que quería decir: “mancebo”, Acuña nos dice que en términos generales quería desig-nar al “muchacho púber”, ibid., p. 198.23 Lockhart, op. cit., 1999, p. 36.24 Idem.25 Ibid., p. 37.
76
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
El altépetl era una forma extendida de organización de distintos señoríos de una tradición histórica distinta (etnia).26 Aquí sólo tratamos de ponde-rar la posibilidad de que se estuviera complejizando dicha organización en la zona nahua de la costa oaxaqueña, sin duda es algo muy discutible. Sin embargo, los españoles aprovecharon dicha organización para su beneficio tomando lo que necesitaban, con cambios y continuidades; por ello, es inte-resante ver cómo se realizó el reparto de encomiendas y, tras la consolidación del proyecto de la Corona, los corregimientos y las alcaldías mayores y, a su vez, cómo se dio la relación entre indios, españoles, funcionarios y religiosos.
Entendiendo, en primer lugar, cómo estaba conformado territorialmente el señorío de Huatulco a la llegada de los españoles, debemos tener en cuen-ta lo esbozado en líneas anteriores: en relación con que el puerto y pueblo eran altépetl separados, cada uno con sus calpolli constitutivos. Ahora bien, tenemos que, después de consolidar su dominio, Tututepec en el posclásico, el pequeño señorío que se encontraba en la costa (en el lugar del puerto) consistía de una cabecera y sus seis sujetos: Tecoalantla, Copalitla, Cimatlán, Ayotepec, Cacalotepetl y Coyula, que fue conquistado militarmente y redu-cido al estatus de dependiente tributario y político.27 Lo que derivó en que, al igual que en el pueblo de Huatulco, Pochutla y Tonameca:
… los señores de Tututepec les enviaban a d[ec]ir quién había de ser goberna-dor, y éste había de ser, y era, natural deste p[uebl]o. Y éste que era gobernador nombraba, p[ar]a cada pu[ebl]o y barrio, un principal que les mandase, y un tequitato que recogiese los tributos; porque cada pu[ebl]o estaba repartido en barrios, y cada barrio tenía un recogedor de los tribu[t]os, que llamaban tequitlato. Y estos tres tenían cuidado de acudir al gobernador p[ar]a todo lo que era menester y tocaba a los pu[ebl]os y barrios.28
La referencia previa es algo confusa pero muy rica en información. Tra-temos de explicarla mejor. Al hacer referencia a que los señores de Tutute-pec determinaban quién iba ser su señor podría pensar el lector que éste era un nahua impuesto por sus conquistadores. No obstante, el señor tenía
26 Véase Bernardo García Martínez, Los pueblos de la sierra. El poder y el espacio entre los indios del norte de Puebla hasta 1700, México, El Colegio de México, 1987, capítulo dos.27 Acuña y Spores, citados en Raúl Matadamas y Sandra Ramírez, Antes de Ocho Venado y después de los piratas. Arqueología e historia de Huatulco, Oaxaca, México, Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca/Secretaría de Asuntos In-dígenas, 2010, p. 39.28 Acuña, op. cit., v. 2, t. 1, 1984, p. 189.
77
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
que ser de Tututepec, enviado a tomar el orden político y económico de estos señoríos.29 Por ejemplo, Cozahutepec, señorío zapoteca que pertene-ció tiempo después como pueblo al corregimiento de Río Hondo, tuvo la misma fortuna que el área nahua al ser conquistado y sojuzgado política y económicamente por los mixtecos. Y ellos “Dicen que, en su gentilidad, les enviaban de Tu[tu]tepec un gobernador que los rigiese, como ahora lo hay, y este gobernador nombraba principales y ayudas, [a los] que les daba a cargo los indios de los barrios que había en el pu[ebl]o para que los capi-tán y señor [el original decía: “capitaneaseñor”] cobrasen dellos los tribu[t]os”.30 En concreto, los de Tututepec enviaban al señor principal que debía ser de sus pueblos sojuzgados; lo que a la larga implicaría un problema de legitimidad de estos señores a raíz de la conquista hispana.
Las conquistas de señoríos menores por aquellos más poderosos llevó a una relación compleja en el interior de estas unidades sociopolíticas. La conformación étnica tendió a complejizarse con una relación desigual entre los conquistadores y los sometidos. Con lo dicho hasta aquí, también es claro que en algunos lugares los indígenas sometidos fueron expulsados o huye-ron de esta condición, lo que dio pauta a un proceso de repartimiento y/o reapropiación de la tierra por los vencedores. Así, podríamos sugerir que la vida de los habitantes estuvo íntimamente ligada al devenir de sus señores. Con ello, esta inestabilidad dentro de los señoríos pudo favorecer en mo-mentos de crisis; ante una falta de cohesión y una desarticulación interna: el tránsito al nuevo orden colonial.31
Lo anterior nos permite captar la complejidad en el interior de estos seño-ríos, entendiéndolo como la estratificación social, previa al contacto español, la cual era compleja, aun cuando estuvieran sojuzgados por otro señorío —Tututepec—. En primer lugar, existía un señor o tlatoani (gobernador) como cabeza del señorío (designado por el señor de Tututepec); el cual no 29 Esta práctica de sometimiento lo llevaban a cabo también los mexicas, por ejemplo, para el caso de Toluca el rey mexica removió al señor de los matlazincas y en su lugar puso a Tecuciactzin, hermano de Axayacatzin. Así, cuando los españoles llevan a cabo la Conquista de ese territorio se percataron de que o había un señor matlazinca indepen-diente, y que el llamado señor Matlazinco era un gobernador impuesto por los mexicas. Véase Margarita Menegus, Del señorío indígena a la república de indios. El caso de Toluca, 1500-1600, 1994, pp. 43-45.30 Acuña, op. cit., v. 2, t. 2, 1984, p. 185.31 Véase, por ejemplo, Tomás Jalpa Flores, La sociedad indígena en la región de Chalco du-rante los siglos xvi y xvii, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Antropología e Hiatoria, 2009, pp. 167-182; confróntese René García Castro, Indios, territorio y poder en la provincia Matlazinca: La negociación del espacio político de los pueblos otomianos, siglos xv-xvii, México, El Colegio Mexiquense/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999: pp. 310-315; Menegus, op. cit., 1994.
78
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
podía intervenir en la jurisdicción de otro tlatoque. Este tlatoani se servía de una nobleza “secundaria” ramificada en tres escaños: a) un teteuctli que gobernaba el tecpan; b) un calpulelque que lideraba los calpolli y c) un pilli (noble) encargado de recoger los tributos (tequitlato).32 De igual manera quienes sustentaban a todos estos (incluido al señor de Tututepec) eran los macehuales y los terrazgueros.33
De esta forma, en un nivel territorial, y por ende político-económico mucho mayor tenemos el caso de los señoríos de Tututepec —del que Hua-tulco era tributario— y Tehuantepec (véase cuadro 4), que después de la Conquista y la posterior “organización” territorial por parte de los españo-les trajo cambios dentro de la estructura político-económica de cada seño-río mediante la injerencia directa, o no, de los propios caciques, de donde buscaban no perder todo su poder.
32 Rik Hoekstra, Two worlds merging. The transformation of society in the Valley of Puebla, 1570-1640, Ámsterdam, Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos, 1993, p. 26. Dicho autor retoma a Zorita para su explicación y advierte que las variantes en los nombres se dan por cada región, lo cual recalcamos y sin querer dar por sentado que así fue en nuestra zona. No obstante, las categorías son claras. Para profundizar más en el tema y conocer algunas variantes de los términos, véase Hildeberto Martínez, Tepeaca en el siglo xvi. Tenencia de la tierra y organización de un señorío, México, Centro de In-vestigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1984, pp. 51-76.33 Para la problemática de los macehuales y terrazgueros, véase Margarita Menegus, La Mixteca Baja: Entre la Revolución y la Reforma. Cacicazgo, territorialidad y gobierno, siglos xviii-xix, México, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca/Universidad Autó-noma Metropolitana/H. Congreso del Estado de Oaxaca, 2009, pp. 40-47. La autora reco-noce la dificultad para definir a los terrazgueros; sobre todo a partir de la distinción entre éstos y los macehuales al acceso de la tierra; la cual no hace la distinción pues, al perecer, el señor es quien la reparte en general. Podemos suponer que efectivamente, un elemento para clarificar el asunto se presente al saber el origen de dichos indígenas. Lo creemos así por los documentos que referiremos más adelante, sobre todo en relación con los adve-nedizos que tomamos de ejemplo en los pueblos de Cozahutepec, Huamelula y el propio Cacalotepec después de la llegada de los españoles. Sin embargo, la autora nos dice. “Al referirse a los terrazgueros, normalmente se utiliza el término de estancia o de barrio para referir el lugar en donde residían, rara vez se habla de pueblos de terrazgueros”. Ibid., p. 47.
Cuadro 4: Señoríos nahuas sujetos al señorío de Tututepec en la costa central de Oaxaca al momento del contacto español.
Pueblo Sujeto Tributo
Huatulco (pueblo) Le daban indios que le servían en las guerras que estos tenían con otros pueblos y provincias
Huatulco (puerto) Oro en polvo y mantas
PochutlaOro en polvo; joyas; pedazos de cobre amarillo; plumas; ropa y le daban indios en servicio, de los cuales se servían como esclavos
Tonameca Pedazos de cobre amarillo; ropa y grana (que compraban en la sierra)
Fuente: Elaboración propia a partir de la “Relación de Guatulco”, en René Acuña (ed.), Relaciones geográficas del siglo xvi: Antequera, vol. 2 tomo i, México, Universidad Na-cional Autónoma de México, 1984, pp. 189, 193, 198 y 203.
79
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Tenemos, por ejemplo, que: “Cuando Cosijopí ii supo de la llegada de los españoles se puso inmediatamente a su servicio. Este hecho no fue ca-sual, pues él enfrentaba varios problemas con otros señoríos y esperaba obtener una alianza con los españoles para derrotar a sus enemigos, es-pecialmente al cacique de Tututepec […] y el cacique zapoteco de Jalapa, apoyado por el señor chontal de Tequesistlán”.34 Este ejemplo nos muestra la forma en que algunos caciques se pudieron beneficiar con la llegada de los españoles, mientras otros no tuvieron otra alternativa que desaparecer, como en el caso de Tututepec.
Fuente: Elaboración propia a partir de Enrique Fernández Dávila y Susana Gómez Se-rafín, Arqueología de Huatulco, Oaxaca. Memoria de la primera temporada de campo del proyecto arqueológico Bahías de Huatulco, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Secretaría de Educación Pública, 1988, p. 16.
34 Laura Machuca, “‘Como la sal en el agua’: la decadencia del cacicazgo de Tehuantepec (siglos xvi-xviii)”, en Margarita Menegus y Rodolfo Aguirre (coords.), El cacicazgo en Nueva España y Filipinas, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Plaza y Valdés, 2005, p. 169.
Mapa 5. Tututepec antes y en la Conquista.
De igual manera, la problemática de los señores y su legitimación evi-dencia cómo con la llegada de la encomienda, lo que consideramos en un inicio como todo el señorío de Huatulco se fragmentó al dividirse el terri-
80
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
torio entre dos españoles, dicha circunstancia aún es preliminar, pero creemos que dicho señorío no se fragmentó; por lo que rectificaríamos. Antonio Gutiérrez de Ahumada y sus herederos: el pueblo de Huatulco, que se con-formaba por sus sujetos: Guaçiçil, Centepeque, Oastepeque, Totoltepeque, Tuçantlan, Teecaltepeque. Pedro Pantoja: Çimatlan y Cacalotepec, el prime-ro con dos estancias y el segundo con tres barrios, de lo que pudo haber sido un señorío menor. No queda del todo clara la forma en la cual surgie-ron los nuevos asentamientos que se fueron articulando a las cabeceras; ni tampoco cómo se extinguían los asentamientos originales, pero sin duda esto último obedeció a las constantes epidemias. No obstante, todo parece indicar que el puerto fue el foco de atracción de mano de obra indígena que hizo repuntar los sitios costeros, como lo era Cacalotepec y Cimatlán, pero que al finalizar el siglo xvi estos pueblos desaparecieron.
El resultado que quedó de manifiesto para el periodo colonial fue la categorización de provincias, como modelo de divisiones territoriales en el cual la política del Estado español buscó controlar sus dominios america-nos en un nivel intermedio con miras a articular otros espacios y ámbitos de la sociedad. Ésta fue una división jurisdiccional, no obstante, teniendo en cuenta las consideraciones hechas por Edmundo O’Gorman en relación con las divisiones territoriales que se aplicaron en la época colonial, se pue-den apreciar tres divisiones: eclesiástica, judicial-administrativa (audien-cias), y administrativa-fiscal (provincias internas e intendencias). Todas ellas configuradas a partir de los hechos históricos y no debido a factores de sucesión como se venía diciendo. Para este autor, retomando a Humboldt, en la base de estas tres divisiones existió, una “división antigua”, la cual:
… fraccionó en forma harto arbitraria el territorio de la Nueva España en porciones determinadas, que se mantuvieron diferenciadas a través de la historia colonial y que encontraron reconocimiento en la costumbre y en la ley. Las porciones de esta división territorial recibieron la designación genérica de ‘provincias’.35
En vista de lo anterior sólo nos limitaremos a la provincia de carácter judicial-administrativa, en cuya base, al igual que el resto de las divisiones,
35 Edmundo O’Gorman, Historia de las divisiones territoriales de México, México, Porrúa, 2007, p. 9.
81
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
se encontraban los pueblos de indios. No obstante, y en este sentido, antes de que se conformara la provincia de Huatulco, la otra parte de lo que sería su jurisdicción la fueron ocupando pueblos de indios; lo que implicaba un cambio en los señoríos indígenas.36 La conformación de los mismos fue empujada por la búsqueda de los españoles por precisar límites entre cada uno de los pueblos que recibían en encomienda.
De esta forma, el indígena y la idea que tenía de territorio era más libre, in-dependiente de los lazos que pudiera entablar con sus vecinos, mediante el ha-bla, la vestimenta y demás costumbres, las cuales conservaba donde quiera que él estuviera; ellos veían el territorio como un todo en el que cada uno era libre de relacionarse con los pueblos aledaños, en donde los linderos de un pueblo a otro se pudieron entrecruzar dependiendo de las distintas necesidades que se pudieron presentar, ya sea: económicas, sociales, religiosas o políticas.37
En un primer momento, antes de la llegada de los piratas, el pueblo de Huatulco se localizaba a una distancia de tres leguas (aproximadamen-te 15 km) tierra adentro en relación con el Puerto de Huatulco. Como ya lo hemos mencionado, las incursiones de piratas en la costa oaxaqueña transformaron el entorno físico de la región, pues los habitantes se vieron en la necesidad de buscar sitios, tierra adentro, más propicios y seguros para habitar, ocho leguas (aproximadamente 40 km). La ubicación de ese primer Huatulco aún no se ha podido determinar con exactitud.
Los estudios arqueológicos realizados en los últimos años han analizado la ubicación, así como el tipo de asentamiento que comprendía el territorio de Huatulco, de esta forma, dichos estudios nos muestran que el asentamien-to más importante se dio, en un primer momento, en la costa, casi en la desembocadura del río Copalita; que:
36 Esta cuestión llevaría a una relación asimétrica del mundo español y el indígena de manera más clara en la segunda mitad del siglo xvi. Sin que esto quiera decir que a partir de ese momento se diera de esa forma —pues desde el primer contacto se puede suponer esto— pero es mucho mayor la información que hay al respecto, como pudiera quedar de manifiesto.37 Lo que podemos apreciar de manera un poco más clara es que a partir del contacto hispano los pueblos indios han quedado en una clase de asociación más confusa entre los elementos constitutivos territoriales de la organización comunal, así: “La noción de territorio como un espacio geográfico y social propio bordeado de fronteras, por po-rosas que éstas sean, puede no existir en forma explícita —ni en luchas por derechos territoriales ni en el nivel simbólico— en todos los grupos; en muchos de ellos las nocio-nes etnoterritoriales han quedado confinadas a los espacios comunitarios y, si algunos límites más amplios se reconocen todavía, éstos son vagos y relacionados con circuitos de culto que articulan comunidades afines”. Alicia M. Barabas (coord.), Diálogos con el territorio: simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México, vol. 1, Mé-xico, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2003, p. 21.
82
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
A partir del Clásico (200 d.C.-900 d.C.) se halla el mayor número de eviden-cias que apuntan a la existencia de asentamientos adaptados al medio que les rodea. De esta forma, en Huatulco es evidente que los asentamientos de mayor relevancia se ubicaron, al parecer, de forma nucleada, aprovechando las posibilidades de subsistencia que brindan la zona de litoral, la planicie y el área de ‘tierra adentro’.38
Si bien los asentamientos guardaron esa forma nucleada, esto se daba de manera análoga a la dispersión de los mismos debido a la geología y topo-grafía de la región; sobre todo de los asentamientos menores, que al estar condicionados por las corrientes de los ríos tendían a lo lineal.39 No obstante, de igual forma estos estudios no han terminado de esclarecer por qué se abandonó el asentamiento en Copalita y si la población que allí se encon-traba en algún momento se mudó al sitio que al llegar los españoles, les dijeron ser Coatulco, o si por el contrario Huatulco no guarda relación con Copalita.
Los cambios que se dieron a lo largo del periodo virreinal fueron eviden-tes, en un primer momento, en la medida que el altépetl fue redefinido, o has-ta reinventado. Los pueblos, villas o ciudades, como conceptos urbanísticos, llegaron a América provenientes de España y se instalaron a partir de las bases preexistentes indígenas diferenciándose de acuerdo con su tamaño.40 Estos cambios pueden ser ejemplificados en la visión que guardó la elite in-dígena y su relación con la tierra, lo que quedó expresado en algunas fuen-tes escritas (encomiendas, mercedes, repartimientos, composición, títulos primordiales, etc.) que reflejan una transformación en varios aspectos de la visión indígena, quizá los más importantes sean:
…(en la noción de propiedad, en las normas de intercambio asimétrico, en la clasificación social de membrecías y grupos, y en la evaluación ceremonial y cotidiana de derechos y relaciones de respeto). Generalizando, los cambios esbozados giran en torno a la transformación autóctona instituida a partir de
38 Matadamas y Ramírez, op. cit., 2010, p. 37.39 Martínez Magaña, op. cit., 1999, p. 5.40 Gibson, op. cit., 2007, p. 35. “Para empezar, el uso de la palabra [pueblo] fue reservado originalmente en la Nueva España para los altepeme [término que el autor utiliza para designar el plural de altépetl] y algunas otras colectividades indígenas: no se designó con ella a ninguna población o corporación de españoles. La legislación incluso hizo precisiones al respecto: las fundaciones de españoles deberían llamarse ciudades, villas o reales”. García Martínez, op. cit., 1987, p. 78.
83
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
lazos de asociación objetivados en personas (Personenvarband) hacia un sis-tema instituido con base en objetivaciones territoriales (Territorialverband).41
De este modo, por ejemplo, en un principio, en el siglo xvi, la elite indí-gena, que sobrevivió al periodo de la Conquista, bajo dominio expresado en su genealogía podía detentar el usufructo legítimo de su señorío.
Por otro lado, el español llegó a América con un horizonte cultural dis-tinto, en el que entendía que un territorio implicaba una porción de tierra y una jurisdicción con límites infranqueables, como en la península ibérica, por lo que esto trajo considerables cambios para ambas partes —españo-les e indígenas— en cuanto al valor del territorio; configurando el nuevo paisaje que tendrá el territorio novohispano. En otras palabras, “con el de-sarrollo de la administración colonial, el altépetl se transforma desde una organización ante todo basada en el control del usufructo agrícola hacia una organización basada en el control de la tenencia de la tierra”.42
Ahora bien, en Huatulco mientras se definían estas categorías de mane-ra más clara desde 1522 a esas fechas, la introducción de la encomienda y posteriormente el corregimiento permitieron ir reconfigurando el espacio físico de los pueblos; a lo que se sumó la apropiación de tierras por los españoles que no alcanzaron una encomienda o que llegaron a poblar la Nueva España; lo que consciente o no, ayudó a establecer una base para lo que serían propiamente la República de Indios bajo las directrices hispá-nicas, entendiendo con ello lo que implicó el cambio del modo productivo indígena. De tal forma que partiremos de dos premisas ya establecidas, de manera general, en las cuales: “las entidades indígenas quedaron divididas y combinadas para formar nuevas entidades territoriales, según los deseos o necesidades de los conquistadores. Los pueblos indígenas conservaron su antigua forma de gobierno pero con mucha intervención de los encomen-deros”,43 para ceder las riendas a las autoridades virreinales.
41 Andrew Roth Seneff, “Memoria y epónima en la demanda chichimeca moquiuixca. Cuahutinchan y la Historia tolteca chichimeca en vísperas de reformas, 1546-1555”, en Desacatos, núm. 7, otoño, 2001, p. 115.42 Roth, op. cit., 2001, p. 115. El autor refiere que estos procesos de cambios se pueden ob-servar de manera más clara aproximadamente desde 1570 a 1650. Aunque, como men-cionaremos en su momento, este proceso no se da de manera evolutiva o lineal y, mucho menos, como una generalización. En algunos casos, esta cuestión debe de analizarse en la yuxtaposición que implicaban, por una parte, a los señoríos indígenas y, por otro lado, a los pueblos. Véase Menegus, op. cit., 2009, pp. 26-86.43 Woodrow Borah, “El desarrollo de las provincias coloniales”, en Woodrow Borah (coord.), El gobierno provincial en la Nueva España, 1570-1787, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, p. 31.
84
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Tenemos entonces que el cambio en la estructura social, política, eco-nómica y cultural de lo que se fue articulando como una provincia al estilo ibérico se tendrá que entender como un cambio generalizado, multicausal, con sus propios ritmos, internos y externos. Por ello, revisaremos la asigna-ción de encomiendas de lo que sería la provincia de Huatulco para ver de qué manera se fueron reconfigurando los asentamientos humanos en la región, la forma en que se trató de subsanar los errores de este primer intento, con las encomiendas, al tomar más fuerza los corregimientos. Para ello nos ser-viremos, principalmente, de la forma en que se fue dando la configuración territorial y de gobierno.
Encomenderos y fragmentaciónAntonio Gutiérrez de Ahumada se estrenó en las armas en tierras americanas en la entrada y conquista de Tenochtitlán, bajo el mando de Pedro de Alvara-do. En 1522 acompañó nuevamente al Tonatiuh en sus andanzas por el sur; tras controlar la región se apresuró a pedir la encomienda de Guatulco, la cual se le concedió dos años más tarde de la mano de Hernán Cortés y Alonso de Estrada.44 Para 1528 ya era vecino de la Ciudad de México. Ahumada era originario de San Lucar (del Alpechin), quizás en la provincia de Sevilla. Hijo de Martín Álvarez y de María Gutiérrez. Además de su participación en terri-torio novohispano también participó en la conquista de Honduras.45
De tal forma que la primera institución que se estableció en toda la Nueva España fue la encomienda, importada de las Antillas, donde fue la principal forma de control privado durante los primeros años del siglo xvi, dejando entrever grandes repercusiones en la sociedad nativa de las islas. La enco-mienda, al llegar a territorio mesoamericano tomó una dinámica propia orientada bajo las directrices de Hernán Cortés, quien trató de limitar las afectaciones a los naturales. El extremeño tenía aún marcadas en su mente las repercusiones en los indios de las Antillas. No obstante, a través de que se consolidó la encomienda fue tornándose en una forma agresiva, en mu-chos casos, de la explotación española hacia la mano de obra y producción
44 Peter Gerhard, Síntesis e índice de los mandamientos virreinales, 1548-1553, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, p. 564.45 Bernard Grunberg, Dictionnaire des conquistadores de Mexico, París, L’Hermattan, 2001, pp. 224-225.
85
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
indígena, la cual perduró ya bien entrado el siglo xvi. Con lo que se iba dando cuenta de que si bien fue la primera institución en tener presencia en el territorio recién conquistado, sería de igual forma la primera en per-derla cuando la Corona inicia un proceso de consolidación de su proyecto en las tierras americanas.
A grandes rasgos, la encomienda, era una merced real, a manera de re-compensa a los españoles conquistadores y primeros pobladores, la cual concede el derecho de goce de los tributos indígenas dentro de un terri-torio específico;46 con las limitantes de proteger y vigilar el bienestar es-piritual de sus tributarios indígenas. Lo anterior no quiere decir que ésta fuera una concesión de tierra a los españoles, aunque en esos años los en-comenderos pudieron o buscaron creer otra cosa, intentando imponer un régimen señorial. Y cabe citar a fray Alonso de la Veracruz, quien da cabida a esta duda (la tercera de su tratado) y aclara el punto:
Se duda si el que posee justamente, por donación real, un pueblo, puede, por capricho, ocupar tierras de él, aunque sean incultas, o para pastos de sus rebaños o para cultivar y recoger maíz, etc. Parece se ha de responder afirmativamente, porque el dominio del emperador en todo su imperio y el del rey en su reino es igual que el de éste en su pueblo. Y pudiendo el empe-rador y el rey ocupar, por capricho, tierras incultas para pasto de rebaños o para cultivarlas; luego también el dueño del pueblo. Hemos de afirmar, sin embargo, lo contrario, porque lo ajeno nadie lo puede ocupar lícitamente contra la voluntad de su señor. Pero la tierra, aun inculta, no es del señor que tiene derecho a los tributos sino del pueblo. Luego no puede, por capricho, ocuparla.
[Lo que justifica con la:]Prueba. Porque si el aludido pudiese ocuparlas por capricho, sería porque es señor de los tributos o tiene el pueblo en encomienda. La inconsistencia de la prueba aparece clara, porque los cultivos o las tierras del pueblo no son tributos, sino las bases de donde proceden los debidos tributos. Ni, tampoco, porque posee el pueblo en encomienda. Porque el emperador, aun supo-
46 En su inicio la encomienda daba a su poseedor el goce del servicio personal y tributo. Salvo que “el tributo lo recibían los encomenderos en lugar del rey, como una recom-pensa especial, y no estaba incluido en el título de la encomienda. En cambio, el servicio les era atribuido como provecho único, y por consiguiente esencial, de la encomienda, y figura de manera expresa y principal en el título de ésta”. José Miranda, El tributo indí-gena en la Nueva España durante el siglo xvi, México, El Colegio de México, 2005, p. 77.
86
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
niendo que sea verdadero señor, sólo pudo donar lo que poseía. Pero suyos son únicamente los tributos no el dominio de las tierras. Luego no puede uno ocuparlos lícitamente por propia autoridad.47
Es así que Huatulco entró dentro en la dinámica colonial española. Si bien en un inicio existió una confrontación entre los funcionarios —prin-cipalmente Cortés— establecidos en la reciente Nueva España y aquellos que se encontraban en la metrópoli —el Consejo de Indias— por la aplica-ción del sistema de encomienda en Nueva España y sus repercusiones en la sociedad nativa. Al final, la Corona y sus funcionarios, ayudados por los argumentos de Cortés vieron: “La necesidad de premiar a los conquistado-res, de asegurar la colonia y la justificación de acrecentar la Hacienda Real mediante estas concesiones, lo cual fueron elementos que pesaron en la decisión a favor de la encomienda”.48
Dentro de ese contexto, de los años que van de 1524 a 1528 se fue arti-culando una forma de encomienda, en la que tanto las autoridades virrei-nales (personificadas en Cortés) y la Corona misma se fueron alineando en validar este modo de explotación. De tal forma que en este periodo las únicas encomiendas que no se asignaron, hasta años después, en los pue-blos vecinos fueron las de Suchitepec (1537) y Huamelula (1529). Por otro lado, Pochutla y Tonameca, Astata, el pueblo y puerto de Huatulco, sí pu-dieron ser asignados a encomenderos, siendo el pueblo de Huatulco el que pudo sobrevivir mucho más tiempo como encomienda en contraposición de los pueblos vecinos, lo que a la larga repercutió en los cambios que se iban teniendo en los pueblos que pasaron a ser de la Real Corona. De este modo, en particular, España había encontrado un nuevo lugar donde insta-larse, sus hijos, que no eran muchos, pronto se harían más en lo que de ser Coatulco pasó a llamarse Guatulco.
Con la llegada de la primera Audiencia en territorio novohispano, la encomienda de cierta forma permaneció en la línea de su antecesor; sin
47 Silvio Zavala (ed.), Fray Alonso de la Veracruz. Primer maestro de derecho agrario en la incipiente Universidad de México, 1553-1555, México, Centro de Estudios de Historia de México condumex, 1981, pp. 59 y 61. Esta es una edición comentada de la tercera duda del tratado de fray Alonso de la Veracruz conocido bajo el título “De dominio infidelium et iusto bello” que recogen las enseñanzas que expuso el autor en la Universidad de Mé-xico de 1553 a 1555.48 Ethelia Ruiz Medrano, Gobierno y sociedad en Nueva España: Segunda Audiencia y Antonio de Mendoza, México, El Colegio de Michoacán/Gobierno del Estado de Mi-choacán, 1991, p. 57.
87
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
embargo, de 1528 a 1530, periodo de gobierno de la primera Audiencia, tras el poder que se le concedió a dicha institución, se llegó a un exceso en la do-tación de encomiendas, lo que ocasionó que se dieran abusos a los indíge-nas por parte de sus encomenderos, teniendo en cuenta la carga tributaria y el trabajo personal a que estaban obligados.
Así empezaron a llegar más españoles a Huatulco, principalmente a lo que sería el puerto, y a las zonas vecinas, atraídos por las buenas nuevas de los conquistadores que controlaron el lugar. Otros tantos no llegaron a esta tierra —quizá porque les dijeron del ardiente sol— pero sí recibían el tributo que ella producía, y otros más pronto regresaron a sus ciudades cuando se prohi-bió la residencia de españoles en los pueblos de indios, con la aplicación de las Nuevas Leyes en la década de 1540. Al introducirse la encomienda en la costa, al igual que en toda Nueva España, se dio un fenómeno de fragmen-tación territorial que causó muchos problemas a la Corona cuando quiso tomar la rienda del virreinato.
Esta transición de conquista a colonización dejó fuertes repercusiones en los territorios costeros, un ejemplo fue Huatulco. De tal manera que la zona nahua para estos años comprendía, por una parte, el pueblo de Hua-tulco, Cimatlán, Cacalotepec —estas dos asignadas a un solo español— y por otra, a Pochutla y Tonameca. Al pasar los años los encomenderos ce-dieron terreno en lo político y económico a las autoridades virreinales, que en la esfera local serían personificadas por corregidores y alcaldes mayores; y después de haber sido fragmentados los territorios indígenas, en cierta medida por las encomiendas, al irse institucionalizando la Nueva España, se inauguró un periodo de conformación de provincias en las que se arti-cularon varios pueblos con sus sujetos mediante las alcaldías mayores.
Por ello, trataremos de analizar la forma en que Huatulco se convirtió en el eje articulador, en tanto sede o cabecera, de una provincia mediante la asig-nación de un alcalde mayor en el puerto de Huatulco, absorbiendo a pueblos que en un inicio se podían ver ajenos a una cultura como la nahua, que cabe decir poco tiempo después esta etnia fue sustituida por otras vecinas como la zapoteca. Así, por ejemplo, los chontales de Astata y Huamelula, como también pueblos serranos, conformaron la provincia que más o me-nos sin grandes cambios llegó hasta el siglo xviii.
El pueblo de Huatulco, como ya se mencionó, fue otorgado en enco-mienda a Antonio Gutiérrez de Ahumada en 1524. Durante estos primeros años, algunos encomenderos no obtenían lo esperado de sus respectivas
88
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
concesiones, debido a varios factores, quizás el más importante la baja de-mográfica que afectó en gran medida sus intereses; así como las condicio-nes climáticas de las distintas regiones, que en algunos casos se hacía notar en el aprovechamiento de la tierra cultivable, como sucedió en Huatulco. Otro factor pudo ser que en la gran mayoría de los casos, el encomendero no estaba imbuido en los asuntos operativos ni administrativos de sus em-presas, por tanto derogaban dichas funciones en un cuerpo de auxiliares, por ejemplo el administrador general de un pueblo que pertenecía a su en-comienda era reconocido con el nombre de calpixque; siendo éste el encar-gado de recaudar los tributos, mantener la tierra cultivada, hacer llegar los abastecimientos necesarios a donde fueran requeridos (dentro del pueblo en cuestión), etcétera.49
A la larga lo seguro es que esto significó un contrapeso a la búsqueda de beneficios anhelados por parte de los encomenderos. Aquí nos referiremos a dos casos concretos, que vinculan tanto la jurisdicción de los pueblos y por ende la encomienda; así como el tributo en este primer periodo. Den-tro de ese contexto, de los años que van de 1524 a 1528 se fue articulando una forma de encomienda que se guió por el interés de los conquistadores en detrimento de las instituciones reales. Con la llegada de la primera Au-diencia la encomienda no sólo permaneció en la línea de años anteriores; sino por el contrario. De 1528 a 1530, periodo de gobierno de la primera Audiencia, tras el poder que se le concedió a dicha institución bajo estos mismos personajes, pero ahora con el aval más claro de la Corona, se llegó a un exceso en la otorgación de encomiendas, lo cual ocasionó que se dieran abusos contra los indígenas por parte de sus encomenderos, teniendo en cuenta la carga tributaria y de trabajo personal a que estaban obligados.50
Algunas medidas emprendidas por los encomenderos para subsanar es-tas cuestiones y/o buscar la forma de acrecentar las ganancias de sus enco-
49 José Miranda, “Medios personales y jurídicos de que el encomendero se vale para la organización y administración de empresas”, en Estudios Novohispanos, México, Univer-sidad Nacional Autónoma de México, 1995, p. 157.50 Los tratadistas del siglo xvi habían insistido que tan sólo el rey tenía derecho a im-poner el tributo a los indígenas, en virtud de los abusos de los encomenderos. Desde la llegada de la segunda Audiencia hasta la década de 1560 se buscó retasar el tributo indígena para que se pagase menos que en tiempos prehispánicos, como un mecanismo de atraer a los naturales a la vida cristiana. No obstante, al ascender al trono Felipe ii el tributo se incrementó progresivamente. Véase Margarita Menegus, “Alcabala o tributo. Los indios y el fisco (siglos xvi al xix). Una encrucijada fiscal”, en Luis Jáuregui y José Antonio Serrano (coords.), Las finanzas públicas en los siglos xviii-xix, México, Institu-to Mora/El Colegio de Michoacán/El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, p. 112.
89
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
miendas los llevaron a entablar contratos o vínculos jurídicos, entre uno o más encomenderos que, por lo regular, eran vecinos de encomienda. En este sentido, tenemos que para el 16 de abril de 1528 Gutiérrez de Ahumada, encomen-dero del pueblo de Huatulco, entabló un contrato de compañía con Pedro Pantoja, encomendero de Cimatlán, Cacalotepec. Por lo que decían:
[…] yo Pedro Pantoja v[eci]no desta ciubdad de tenustitan desta nueva es-paña / por my de la una p[ar]te e yo Antonio Gutierrez v[eci]no asy mesmo desta d[ic]ha ciubdad por my de la otra p[ar]te ° La una p[ar]te de n[oso]tros la otra e la otros la otra que tengamos e conosemos q[ue] por n[oso]tros guntamos copania por tienpo e [e]spacio de dos años cumplidos primeros sygientes los quales comienzan a correr e a contar desde oy dia de la f[ec]ha dende en adelant[e] al cumplidos e acabados […] yo el d[ic]ho Pantoja meto e pongo todos los yndios e pueblos q[ue] al presente tengo deposita-dos e encomendados. 51
Mediante este tipo de contratos un encomendero podría formar una uni-dad económica completa, al amalgamar los bienes que a uno le faltaban, ya sea porque los poseía en su pueblo o gracias a los recursos económicos de que disponía para realizar una explotación de sus encomiendas más prove-chosa.52 El año de 1528 puede ser referencial, debido que antes de que se ins-talara la primera Audiencia e iniciara la aprobación real de la encomienda (con lo que ello implicaba)53 los encomenderos satisfacían a su antojo las exigencias del servicio y tributo a que estaban obligados sus indios y sus pueblos. Así la otra parte decía:
… yo el d[ic]ho Antonio Gutierrez meto e ponjo e asy mesmo [en] la d[ic]ha conpania todos los yndios e pueblos q[ue] al presente yo tengo encomen-dados e depositados como conquistador e v[ecin]o desta nueva españa con todo el tributo e p[r]ovecho q[ue] vieren e atributazen e rentazen en todo el tiempo desta conpania. P[ar]a q[ue] con todo ello ganeemos esta conpania
51 pagn, vol. 3, f. 288v.52 “o se liga a los individuos que como medios o instrumentos personales precisa; los contratos de partido y soldada, de los que se sirve para enganchar a su servicio, por vía distinta de la anterior, mineros, mozos y otros auxiliares; los poderes dados a sus admi-nistradores generales o especiales, en los que hará constar las facultades que les concede”. Miranda, op. cit., 1995, p. 157.53 Ruiz Medrano, op. cit., 1991, p. 57.
90
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
asy en coger oro yevarlo de los d[ic]hos pueblos e yndios como en sus casas yo e dar mas temimis e se repartidos con otras personas como en todo lo de mas q[ue] nos pertenece e viéremos q[ue] conviene p[ar]a nues[tr]o p[r]ovecho e ganancias de lo qual tengo de tener […] y dado yo el d[ic]ho Anto-nio Gutierrez e tengo de andar con my persona e visitando e entendiendo e granjeando [en] la d[ic]ha conpania y de todo el oro o tributo o ganancia e p[r]ovecho que viéremos e dios nos diere [en] todo este tienpo general o espacial en qualquyer forma e manera q[ue] sea avido e adquirido e ganado desta conpania e yndios e pueblos della ea p[ar]tes est[a]n bos a dos noso-tros ermanablemente e lo emas de a ver e llevar por p[ar]tes yguales cada uno la mytad tanto el uno como el otro o el otro como el otro.54
De esta forma, al pasar los años, transitando a un orden colonial más rí-gido, de igual manera, se pone de manifiesto que las funciones de gobierno que atañían al propio pueblo serían puestas en manos de estos administra-dores. Esta delegación de funciones en la organización socioeconómica en el interior del pueblo, es posible que haya recaído en indígenas y, sobre todo, en un personaje reconocido dentro del pueblo para tal tarea, es decir, un principal o cacique. Obedeciendo a la dificultad para que un agente externo pudiera explotar y canalizar la mano de obra importante y disemi-nada en un terreno accidentado sin el conocimiento previo.55 Sin ser tan accidentado el terreno, como en la Sierra Norte de Oaxaca, en Huatulco los pueblos guardaban distancias largas y el único lugar donde se asentaban algunos españoles, que también se podían contar en decenas, era el puerto de Huatulco.
Para 1542 Antonio Montalvo era quien detentaba dicho cargo de cal-pixque en el pueblo de Huatulco, donde aún no se observa una estructura-ción de instituciones indígenas. Y era él a quien se dirigían las autoridades virreinales para tratar de dar solución a los problemas que se gestaban en el pueblo; sobre todo a partir de la manera como se iba articulando el tra-bajo en el puerto, en donde los naturales eran víctimas de los excesos de los españoles. Así que el virrey Antonio de Mendoza se dirigió a:
54 pagn, vol. 3, f. 289r.55 Thomas Calvo, Vencer la derrota. Vivir en la sierra zapoteca de México (1647-1707), México, El Colegio de Michoacán/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social/Universidad Au-tónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2010, p. 26.
91
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Ant[oni]o de montalbo calpysque, e[n] [e]l p[uebl]o de guatulco q[ue] fra[ncis]co guillen, e[n] n[om]bre de los nat[ural]es, del me a fe[ch]o rrel[aci]on q[ue] por el d[ic]ho pasan muchos pasajeros o otras personas e que estos toman e llevan a los nat[ural]es del d[ic]ho p[uebl]o cargados por fuerza contra su voluntad e a que vayan trabaxar a los navyos e a otras cosas de que resiben agravyo.56
Principalmente esto se debía a las fallas de regulación de las autoridades para con este asunto, al cual se irían buscando medidas más completas en los siguientes años. Los argumentos de los cuales se servían los naturales eran sobre todo a la funcionalidad de los pueblos, implícitamente refleja-ban la importancia del tributo indígena, pues le pedían al virrey:
[…] lo mandase remediar para q[ue] el d[ic]ho pu[ebl]o no se despoblase e por my visto mande dar este mandam[ien]to [en la] dicha razon por el qual vos man[d]o q[ue] no consyentays permitays ny deys lugar que ninguna persona ny alguna persona / saquen ny lleven ningunos yndios del d[ic]ho pu[ebl]o a parte alguna cargados por tamemes / por fuerza e con[tr]a su voluntad ny a que vayan ha bazearlos ny llevar madera al puerto ny bazear los navyos.57
Desde la llegada de la segunda Audiencia, ésta “procuró adoptar las me-didas adecuadas para impedir la despoblación indígena y, al mismo tiem-po, garantizar el establecimiento de un orden colonial”.58 Sobre todo con la implementación de corregimientos. Sin embargo, éste era un asunto tan complejo que siempre existieron los excesos por parte de los españoles, y asimismo procesos de adaptación indígena a las normas hispanas como mecanismos de resistencia y/o adaptación al nuevo contexto.
Si bien no sabemos el desenlace de este concierto, no se puede dejar de mencionar. Seguramente los principales serían quienes tendrían que ser los encargados de esta tarea. Lo que supone que se les permitió establecer las mo-joneras entre los pueblos. Esto nos hace pensar que al romperse los lazos de
56 agn, Mercedes, vol. 1, exp. 17, f. 10v.57 Idem.58 Ruiz Medrano, op. cit., 1991, p. 33.
92
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
sujeción con el reino mixteco de Tututepec, a que pertenecían dichos pue-blos, se presentaban problemas por tratar de recuperar un dominio per-dido tras su sometimiento y que con la llegada de los hispanos se podría estar en condiciones de ganar o perder algo de aquello, dado que ellos les concedieron la posibilidad de extender su mando a aquellas secciones del señorío de las que fueron privados. Sin embargo, esto puede poner de ma-nifiesto la falta de una elite indígena en Huatulco. Lo que deja entrever las necesidades de la empresa española y no la búsqueda de la cohesión de los pueblos.
guatulco, encomendado en diego gutiérrez, menor. En la provincia de Guaxaca. En sus términos esta el puerto deste nombre. En diego gutié-rrez.
Este pueblo tiene ocho estançias sugetas que se dizen Guaçiçil, Centepe-que, Oastepeque, Totoltepeque, Tuçantlan, Teecaltepeque, y en todas ay ciento y nobenta casas y en cada vna vn yndio casado, con sus hijos y familia. Dan cada quarenta dias treinta y vn pesos de oro en texuelos, y beinte y ocho gallinas, y diez y ocho mill almendras de cacao, estan en la costa del Sur y en sus términos tiene este pueblo de Guatulco. Es tierra caliente y mal sana y esteril.
Francisco del Paso y Troncoso, Papeles de la Nueva España, 2ª serie. Geo-grafía y Estadística, tomo i: Suma de visitas de pueblos por orden alfabético,
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1905, p. 315.
Huatulco seguía en encomienda de los herederos de Antonio Gutiérrez, que tras su muerte, en algún momento cambiaron su vecindad a Oaxaca.59 Primero fue su hijo mayor, Diego Gutiérrez, a quien el 16 de noviembre de 1552 se le da el título de la encomienda que comprendía los pueblos de Huatulco, Ocoultepeque y Tutultepeque.60 No obstante, Huatulco ya estaba a su nombre al finalizar la década de 1540. Después, una nieta de Antonio se casó con Bernardino López, en quien recayó la concesión. Para la década de 1570, Huatulco ya tenía de seis a ocho estancias. Al morir Bernardino la Corona pasó a tomar la encomienda entre sus pertenencias entre 1580 y
59 Gerhard, op. cit., 1992, p. 56460 Idem.
93
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
1597.61 Para finales de la década de 1540 el pueblo de Huatulco y sus sujetos se podían ver muy atareados teniendo un gran número de habitantes que ocupaban 190 casas; a partir de la cifra dada en la Suma de visitas podemos sacar un somero número de habitantes de 760.
Para 1525 los indios del pueblo de Cimatlán y de Cacalotepec, reco-nocían a un tal Pantoja como su encomendero. Pero este Pantoja, llamado Pedro, pareciera que nunca puso un pie en el puerto de Huatulco en esos primeros años. Pedro llegó a la Nueva España en 1522 procedente de Al-conchel, provincia de Badajoz, España, junto con Alonso Valiente (familiar de Cortés). Se instaló en la Ciudad de México y se le asignaron en en-comienda Guazacualco (Coatzacoalcos) y Xaltepec, tiempo después se le asignó Cimatlán, Cacalotepec; que además incluía a los indios del puerto de Huatulco, que contaba con seis estancias. (Pedro Pantoja estaba casado en España con Catalina Rodríguez, que no vino a estas tierras. Juan Panto-ja, hijo de este encomendero, fue conquistador con la entrada de Narváez. Pantoja padre, regresó a España en 1553, a su regreso, en esa misma década, su encomienda ya había sido tomada por la Corona).62
Unos meses antes, el 13 de octubre de 1552, Pantoja había obtenido li-cencia para regresar a España por un año y medio, acompañado de su hijo mestizo (llamado Perico); de no regresar en dicho plazo perdería la fianza y los indios de su encomienda. Desafortunadamente para él no consiguió fiador y tuvo que hacer un segundo intento. El 14 de marzo de 1553 obtuvo un fiador y su licencia se le otorgó por dos años. En ese lapso el alcalde mayor del puerto sería el encargado de cobrar los tributos de los pueblos que tenía en encomienda en esa jurisdicción. De no regresar en el plazo acordado dichos tributos pasarían a la Corona, lo cual, al parecer, sucedió, y su encomienda fue tomada por la Corona.63 Sin embargo, la Corona no tuvo mucha suerte en esta encomienda y pocos años después dichos pue-blos quedaron abandonados.64
Otro dato interesante de este personaje proviene del 25 de mayo de 1543. Él buscó beneficiarse más allá de la encomienda, lo cual se dio tras conseguir que se le designara visitador de los navíos que salían de ese puer-to con dirección al Perú y a otras provincias de Centroamérica. De igual 61 Robert Himmerich y Valencia, The Encomenderos of New Spain, 1521-1555, Austin,
University of Texas Press, 1996, p. 169.62 Ibid. p. 211.63 Gerhard, op. cit., 1992, p. 564.64 Véase infra.
94
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
forma, esto puede darnos una muestra de la manera en que este personaje intentó hacer frente a las leyes nuevas de esos años, las cuales prohibían la residencia del encomendero en los pueblos de sus encomiendas. En este sentido, a Pantoja ese cargo le permitiría buscar tener una permanencia constante en el puerto. Acto por el cual le fue ratificado por el virrey Men-doza el empleo, quien mandó a:
Fernando diaz que tiene a cargo de visitar y visitas los navios que salen del puerto de guatulco a si para la prov[inci]a del peru como por ot[r]as partes / el qual al presenta no puede usar al presente el d[ic]ho cargo por cierto ynpedi[mien]to y conviene nombrar otra persona que tenga cargo de visitar los d[ic]hos navios por ende para el efecto sobre el d[ic]ho / por la presente en nombre de su maj[esta]d nombro y señalo a vos Pedro Pantoja tenyendo por cierto que usaras el d[ic]ho cargo bien y fiel[men]te y obede[cien]do que como tal visitador visiteys y mireis todos los navios que saliezen del d[ic]ho puerto de guatulco.65
65 agn, Mercedes, vol. 2, exp. 197, f. 77v.
çimatlan. En Guaxaca, lxxvij. En pedro pantoja. Este pueblo dos estançias y en todas ay diez y seis cassas de tributarios: dan de tributo cada quarenta dias ocho pesos y dos cargas de maiz y quatro gallinas; esta çerca del puerto de Acapulco [sic.]: tiene tierras de regadío, ay en los ríos oro, y perlas en la costa y salinas; biuen algunos spañoles en el pueblo.cacalotepeque. En la costa del Sur, lxxvij. En pedro pantoja.Esta cabeçera tiene treze cassas con seis mujeres y estan repartidos en tres barrios; dan de tributo cada quarenta dias nueue pesos de oro comun y dos cargas de maiz, y cada diez dias dan vna gallina; las tierras y estançias son comunes.
Francisco del Paso y Troncoso, Papeles de la Nueva España, 2ª serie. Geografía y Estadística, tomo i: Suma de visitas de pueblos por orden alfabético, Madrid,
Sucesores de Rivadeneyra, 1905, p. 102-103.
Este cargo le obligaba a revisar que todo navío que saliera del puerto de Huatulco llevase lo necesario para sus pasajeros para tan largo viaje, así como constatar que las embarcaciones fueran bien amarradas y apareja-
95
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
das con barcas, amarras y dos anclas, teniendo cuidado de que no fuesen cargadas con exceso; de lo contrario tendría que remitir su informe al co-rregidor del puerto, quien no permitiría la salida de dicho navío hasta que se cumpliera con lo mandado. Además de esto, por cada navío que saliese del puerto Pantoja cobraría dos pesos de oro de minas por su visita; siendo cubiertos por cada embarcación.66
Pochutla y Tonameca, por otro lado, fueron asignadas en septiembre de 1528 a Diego de Ocampo, personaje preeminente. Él fue mayordomo de Cor-tés y considerado un encomendero rico; era un poblador de la Nueva Es-paña, lo que permite ver la forma en que la encomienda fue transitando en estos años a todo español y no necesariamente entregada a los conquista-dores (militares). Ya que: “[E]l poblador representa la continuidad, el peso específico que concluyese la consolidación”.67 Dentro de su encomienda podemos mencionar Tlanalpa (que incluía Oxtotipac y Talistaca) y Tata-tetelco (Veracruz). Pero Pochutla pasó a la Corona para julio de 1531, a consecuencia de las reasignaciones hechas por la segunda Audiencia y la implementación de los corregimientos.68
66 Ibid., f. 78r.67 Francisco de Solano, Cedulario de tierras. Compilación de legislación agraria colonial (1497-1820), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, p. 20.68 Himmerich y Valencia, op. cit., 1996, p. 204.69 Himmerich y Valencia, Ibid., p. 169. Francisco Gutiérrez de igual manera llegó a Cuba
pochutla. Guaxaca, lxxvij. En su magestad.Este pueblo tiene algunas estançuelas y en todo ay veinte e çinco cassas: dan de tributo cada quarenta dias seis pesos y vn xiquipil de cacao. El oro y cacao cogen en su tierra; alcançan Rios y buenas sementeras, esta quarenta leguas de Guaxaca.tonameca. En la Costa del sur, lxxvij. En su magestad. Este pueblo tiene diez y ocho cassas en que entran algunas estançuelas: ay en todas quarenta cassados que dan cada quarenta dias seys pesos de oro en poluo y vn xiquipil de cacao; tienen muchos ríos, cogen oro; esta çerca del puerto de Acapulco [sic.]; tiene çinco leguas de largo y quatro en ancho.
Francisco del Paso y Troncoso, Papeles de la Nueva España, 2ª serie. Geografía y Estadística, tomo I: Suma de visitas de pueblos por orden alfabético, Madrid,
Sucesores de Rivadeneyra, 1905, p. 186 y 288.
Peter Gerhard señala que posiblemente para la década 1550 esta en-comienda se reasignó a Francisco Gutiérrez.69 Sin embargo, al parecer, de
96
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
acuerdo con las fuentes hasta aquí consultadas, es muy poco probable que se trate del Pochutla del actual Oaxaca y, más bien, se trate de un Pochutla cercano a Zacatula, en el actual estado de Guerrero.70
Para 1528 en la zona chontal había tres encomiendas, Astata, Suchitepec (Xanadi) y Guamelula. Mientras que Mazatlán (Mazatán), entró más tarde a la dinámica de la encomienda. Juan Bello tenía a cargo Astata. Dicho personaje había llegado a Cuba en 1517 proveniente de Ciudad Rodrigo en la provincia de Salamanca, España; hijo de Juan Bello Troche y Leonor Gutiérrez. Él zarpó con la expedición de Grijalva antes de que llegara con Narváez a la Nueva España. Participó en la conquista de Tenochtitlán y de otros sitios de la Nueva España. En 1524 ayudó a sofocar la rebelión de los chontales. Fue, durante esos primeros años, partidario de Cortés, lo que le causó hacerse de enemigos. Se avecindó en la Ciudad de México en 1527.71 Para el 20 de mayo de ese año fue juzgado por blasfemia,72 declarándose culpable y fue condenado a pagar doce pesos de multa y los gastos; además de realizar una peregrinación a la Virgen de la Victoria.73
Para 1528 a Juan Bello se le da en encomienda Astata; que además incluía a Ixmiquilpan (hoy estado de Hidalgo). En 1548 Astata le dejaba ganancias anuales por 200 pesos de oro; 365 gallinas; 365 cargas de maíz; cada semana diez huevos y dos pescados; cada cinco años: cinco cargas de pescado seco o salado; dos cargas de sal; un jiquipil de cacao; una jarra de miel y cinco cargas de pimienta y frijoles. Para 1550 Astata contaba con cinco estancias. En 1556 se le otorgó una merced de dos sitios de estancia para ganado en términos de Xilotepec.74 De tal forma que la encomienda pasó a manos de su hija, quien se casó con Gil González de Ávila, quien tampoco tuvo mucha suerte, pues
en 1518, proveniente de Villa de Gota en la provincia de Alcántara, Cáceres. Un año más tarde, en 1519, entró con Cortés a tierra firme. A diferencia de los otros encomenderos, Gutiérrez, se avecindó en Pánuco, antes de 1532 tuvo en encomienda Moyutla (actual-mente perteneciente al municipio de Tepetzintla, Veracruz), la cual vendió a Gregorio Saldaña, abogado de Nuño de Guzmán. Después cambió su vecindad a Zacatula y al quedar a punto de la pobreza se empleó de herrero de clase, principalmente en el trabajo relacionado con la construcción naval de aquellos lares. Después de estos cambios se le asignó la encomienda de Pochutla pero para 1565 la encomienda pasó nuevamente a la Corona.70 Vease agn, Mercedes, vol. 15, f. 77v.71 Grunberg, op. cit., 2001, p. 75.72 Himmerich y Valencia, op. cit., 1996, p. 128. La referencia del proceso inquisitorial está dentro del catálogo del agn difiriendo la fecha de dicho proceso al 20 de mayo de ese año; siendo el juez fray Domingo de Betanzos y el fiscal Sebastián de Arriaga, pero físicamente ya no se encuentra dicho documento.73 Grunberg, op. cit., 2001, p. 75.74 Ibid., p. 76.
97
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
fue ejecutado tras haber participado en la conspiración contra el segundo marqués, Martín Cortés; la Corona tomó toda la encomienda en 1566.75
Un punto importante aquí, en la problemática de los primeros pueblos planeados, es lo que atañe a Suchitepec, pues, en un principio este pueblo podría ser el que se localizaba dentro de los límites de la región de Miahuat-lán. El lugar que ocupó una colonia zapoteca, Ocelotépec (Quiahuechi). Un territorio que tres generaciones antes de 1580 perteneció a los chontales, que muy probablemente tras los primeros intentos de congregación u or-denamientos fue restablecido en el actual Xadani para 1537. Gerhard nos dice que pudo ser encomienda, por esos mismos años, de un hidalgo, Fran-cisco de Vargas,76 primer conquistador; originario de Sevilla, España. Llegó a Cuba en 1518, participó en la conquista de Tenochtitlán y posteriormente participó en la entrada de Pánuco y Colima, avecindado en la Ciudad de México.
75 Himmerich y Valencia, op. cit., 1996, p. 128.76 Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, Universidad Na-cional Autónoma de México, 1986. pp. 193; 127.77 Francisco del Paso y Troncoso, Papeles de la Nueva España, 2ª serie, Geografía y Es-tadística; tomo ii: Relaciones Geográficas de la diócesis de Oaxaca, México, Innovación, 1981, p. 25.
suchitepec. En comarca de Guaxaca, En su magestad.Este pueblo tiene quatro estançias sugetas que se dicen Çoçopastepeque, y Tamagaztepeque y Xucutepeque y Tlacotepeque, y en ellas çiento y treinta y çinco casas, y en cada vna vn yndio casado con sus hijos y familia. Dan cada qua-renta dias beynte y siete pesos en tejuelos y vn xiquipil de cacao, y dos jar-rillos de miel, y trezientas y sesenta gallinas cada año. Este pueblo esta en tierra caliente, esteril y mal sana, crianse en ella mal los niños; no ay minas de ningún metal; esta junto á la mar y puerto de Guatulco.
Francisco del Paso y Troncoso, Papeles de la Nueva España, 2ª serie. Geografía y Estadística, tomo i: Suma de visitas de pueblos por orden alfabético, Madrid,
Sucesores de Rivadeneyra, 1905, p. 315.
Lo anterior sería contradictorio si consideramos que en las Relaciones geográficas que atañen a Suchitepec se dice que, igual que el resto de los pue-blos de la costa, fue conquistado por Pedro de Alvarado y Francisco Maldo-nado. Y que para 1579 en su cabecera se hablaba el zapoteco y en sus cuatro estancias sujetas se hablaba el chontal.77
98
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
De igual manera este pueblo fue tomado por la Corona después de la llegada de la segunda Audiencia, la cual le asignó un corregidor y, años después, en varias ocasiones estuvo de manera informal, como la circuns-tancia lo demandara, bajo la jurisdicción de la alcaldía mayor del puerto de Huatulco, y no fue sino hasta 1599 cuando esta circunstancia se formalizó, al parecer al quedar abolido el corregimiento.
Huamelula, por otro lado, para 1529 ya era considerada una prominente encomienda, en posesión de Juan Hernández de Prada, entregada de manos de Nuño de Guzmán.78 Proveniente de Galende en la provincia de Zamora, España, hijo de Juan de Prada de Galende y de María de Prada, él llegó a Cuba en 1519, y un año después se unió en la entrada de Narváez. Por or-den de Cortés se quedó en Veracruz y ayudó a la pacificación de Tapacoya, Almería y Misantla, antes de llegar a México en la fase final de la Conquis-ta. En 1522 no pudo ser parte de la hueste de Alvarado, que conquistó el suroeste de la Nueva España, por estar enfermo; aun así envió en su nom-bre a un español con armas y un caballo. Donde sí pudo participar fue en la conquista de Oaxaca y Coatlán; así como en la pacificación definitiva de Tetiquipaque.79
Su encomienda le daba de tributo seis tejuelos de oro cada 80 días y 400 cargas de maíz al año, pero fue tomada para la Corona por la segunda Audiencia. En 1547 se avecindó en Oaxaca, se le concedió una renta anual de 200 pesos; también se dedicó a la fabricación de carruajes. En 1561, a sus 75 años, fue condenado a una multa de 30 pesos y penitencia pública por ser malhablado.80
Por último, Mazatlán (Mazatán) en un principio fue reclamado por Cor-tés como parte de Tehuantepec, y de su Marquesado del Valle, pero para 1531 fue incorporado al corregimiento de Huamelula; años más tarde, en la primera mitad de la década de 1540, fue dado en encomienda a Álvaro de Zamora. Él provenía de Santa Marta, provincia de Zamora, España, llegó a Cuba en 1519. Soldado que después de la toma de Tenochtitlán, donde murió su padre, se integró a la hueste de Pedro de Alvarado que sometió a Tututepec y conquistó la costa del sur de la Nueva España. Para 1525 era vecino de la Ciudad de México, al establecerse la primera Audiencia prestó
78 Gerhard, op. cit., 1986, p. 127.79 Grunberg, op. cit., 2001, p. 244.80 Ibid., p. 245.
99
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
sus servicios como intérprete, lo cual le permitió recibir la encomienda de Mazatán como pago de los mismos. Tras su muerte hacia 1570, la sucesión de la encomienda estuvo en disputa entre sus herederos, hasta 1580, cuan-do la Corona la tomo para sí.81
Pasaban los años y los reajustes de encomienda y sus repercusiones a los naturales se hacían notar.
81 Himmerich y Valencia, op. cit. 1996, p. 264.82 “El conjunto formaba un vasto territorio, dividido en cinco o seis partes, de las cuales una de las más importantes era, al sur de México, la ancha depresión de Cuernavaca y del actual estado de Morelos; le seguían diversas localidades muy cercanas a la capital (Tacubaya y Coyoacán), con el valle de Toluca al oeste; mucho más lejos, hacia el sudeste, la zona de las ‘cuatro villas’, alrededor de Antequera de Oaxaca, que se unía a la del Istmo de Tehuantepec. Finalmente, hacia el golfo Atlántico, Tuxtla y varios pueblos próximos a la Veracruz, Francois Chevalier, “El Marquesado del Valle: Reflejos medievales”, en Historia Mexicana, vol. i, núm. 1 [1], julio-septiembre, 1951, pp. 48-49.
guamelula. En Guaxaca, lxx. En cabeça de su magestad.Este pueblo tiene dozientas y veinte cassas en que ay trezientos y quarenta y çinco vecinos: dan cada ochenta dias treinta pesos de oro en poluo. Es tierra caliente; esta asentado entre dos Rios que tienen oro, es tierra fragosa; tienen regadíos en que siembran maiz tres vezes en el año: danse frutas de la tierra y algodón, y hazen papel. Es tierra sana y biuen los yndios en los altos, tienen pesquería en los Rios; parte términos con Astatla; esta çerca de la mar del Sur, tiene de boxo ocho leguas, esta treynta y ocho leguas de Guaxaca e quinze de Teguantepeque.
Francisco del Paso y Troncoso, Papeles de la Nueva España, 2ª serie. Geografía y Estadística, tomo i: Suma de visitas de pueblos por orden alfabético, Madrid,
Sucesores de Rivadeneyra, 1905, p. 121.
Tratando de acrecentar sus arcas, los españoles, conquistadores o no, bajo el auspicio o contradiciendo a la Corona, comenzaron a ocupar la región y a aprovechar sus recursos, en muchos casos no teniendo en cuenta el aspecto poblacional de los naturales. Por ejemplo, no importaba si una epidemia cau-saba un descenso demográfico considerable, el encomendero exigía como siempre el recaudo del tributo. Sin duda quien mejor pudo llevar a cabo esta tarea, en cuanto al aprovechemiento del sector indígena, fue Hernán Cortés cuando se le reconoce el Marquesado del Valle, territorio otorgado en Cédula Real del 9 de julio de 1529.82
100
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
En el caso de las provincias y villas de Antequera, el establecimiento del Marquesado favoreció al territorio indígena porque limitaba el acceso de españoles, tal fue el caso de la región de Tehuantepec, la cual tenía una ubicación estratégica y grandes recursos para comerciar, controlados por Cortés. De esta forma, tenemos que la zona vecina que comprendía desde Tonameca y Pochutla, pasando por Huatulco, hasta llegar a Astata y Hua-melula, tenían una dinámica un tanto distinta, al instaurarse las institucio-nes españolas en esa provincia, que se diferenciaba de Tehuantepec, donde Cortés designaba directamente estos cargos, ya entrando en vigor los co-rregimientos y alcaldías mayores.
La implementación de las encomiendas en la zona costera, donde se encontraba Huatulco, pareciera que fragmentó el territorio, en este periodo donde se dio cierta libertad a los pueblos, los cuales tenían que pagar el tributo a sus encomenderos como pudieran. Empero, esta primera ima-gen puede resultar mucho más compleja cuando se abre el espectro, aun dentro de la misma región, en un proceso azaroso. Estas concesiones no permitían un adecuado control y explotación de la colonia; de tal manera que la Corona buscó subsanar esta dificultad. La primera Audiencia había dado muestras de su incapacidad para con la colonia, principalmente al no poder hacer frente a los crecientes intereses y poder que iban adquiriendo los encomenderos.
Cabe señalar ahora, que en un principio nuestra propuesta versaba en la posible fragmentación del señorío de Huatulco a la llegada de los españoles, creando dos cabeceras con el mismo nombre. Al estar dando vuelta a esta idea, como ya habíamos adelantado, no nos llega a convencer del todo. Tra-tando de sopesar todos los elementos, queremos rectificar y plantear que no se dio una fragmentación como tal, sino por el contrario, existió una interpolación en importancia en las cabeceras. Así, en un inicio, el pueblo de Huatulco era un eje que daba algún sentido a los pueblos, quizá por tamaño o por su importancia previa al contacto español. No obstante, al surgir el puerto, éste desplaza de toda importancia al pueblo.
101
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Mapa 6. Encomiendas en la costa central oaxaqueña, siglo xvi.
Fuente: Elaboración propia a partir de Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, 1521-1821, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, p. 127.
Cuadro 5: Primeros encomenderos de la costa oaxaqueña.
Año Nombre Puesto Localidad
1524 Antonio Gutiérrez de Ahumada Encomendero Pueblo de Guatulco
1525 Pedro de Pantoja Encomendero Cacalotepec, Çimatlan, Puerto de Guatulco
1528 Juan Bello Encomendero Astata
1528 Diego de Ocampo Encomendero Pochutla y Tonameca
1529 Juan Hernández de Prado Encomendero Guamelula
1537 Francisco de Vargas Encomendero Suchitepec (Xadani)
1544 Álvaro de Zamora Encomendero Mazatlán (Mazatán)
Fuente: Elaboración propia.
102
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
De este modo los asuntos que se discutían y se aplicaban en la Nueva España provenían de la metrópoli. Pero, es importante mencionar que, si bien, las cuestiones relacionadas con la organización e implementación de las autoridades en el territorio de la Nueva España, se definían desde Espa-ña, esto no quería decir que las posesiones ultramarinas fuera meramente una cuestión periférica vistas a partir de una naciente economía mundo, que se hacian notar tras bambalinas en las colonias españolas. La dinámica social, interna al territorio de estas colonias, no obedecía estrictamente las directrices metropolitanas, sino que obedeció a los propios acontecimien-tos locales que configuraron un sistema socioeconómico propio, que tenía una relación directa con los sucesos externos.
Cabe aclarar que las Leyes Nuevas de la década de 1540 y una legisla-ción que empezó a ser aplicada en la década siguiente, atentaron contra los intereses de los encomenderos, en tanto “negaban al encomendero el derecho al trabajo de sus indios, le prohibía residir en su encomienda y
Fuente: Silvio Zavala, De encomiendas y propiedad territorial en algunas regiones de la Améri-ca española, México, Antigua librería Robredo, de José Porrúa e Hijos, 1940, p. 85.
Figura 9: Demostración gráfica de una encomienda del siglo xvi.
Tierras de tributos señaladas en algunas tasaciones (en el fruto para el encomendero)
Centro del pueblo indio (cacique, principales y Ayuntamiento)
Propiedad privada del encomendero (por título distinto de encomienda)
Propiedad privada de españoles distintos del encomendero
Propiedad privada o comunal de los indios y propiedades de la Corona si las tierras quedan baldías
103
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
limitaba la sucesión a una vida”.83 De tal forma que estas medidas se di-ficultaban más con la entrada de las autoridades de la Corona, como los corregidores y los alcaldes mayores, por lo que “la primera medida efectiva para establecer la autoridad real a nivel local en las comunidades indígenas fue la introducción en México de una institución ibérica del siglo xiv, el corregimiento”.84
Un factor que se suma a los problemas que buscó subsanar la Corona fue la continua caída de la población natural, lo cual llevó a un reajuste de los territorios conquistados y colonizados por los españoles; que a su vez repercutió en una nueva cantidad que tributar (llamada moderación), varia-ble según la región y la población total que podía trabajar. De igual forma, dependiendo si era pueblo de la Corona o de encomienda, así se tasaba el tributo, teniendo en cuenta que además tendría que existir una cantidad más para la comunidad, lo que para los naturales fue un cambio en su modo de vida, al cual se le iban sumando otras adecuaciones (a manera de experi-mentación). Si bien nuestro trabajo no busca analizar el tributo indígena, es menester realizar una pequeña descripción de los cambios que se dieron en la matería, sobre todo si se considera, bajo reserva, que:
Hasta mediados del siglo xvi el tributo prehispánico permanece, en gran parte, vivo. Los españoles lo utilizaron en un principio tal como lo hallaron y fueron acomodándolo luego a las normas europeas y al régimen económico-social que se iba formando en la Nueva España.85
No obstante, dichos cambios son harto complejos. Desde el cambio y/o in-troducción de productos que no estaban en un inicio a la mano de los pueblos, como agentes productores, los cuales fueron introducidos por los españoles. Lo anterior permitiría captar estos cambios, pero pocas veces podemos saber de dónde provenían tales productos y la forma en que se adquirían.86
83 Gerhard, op. cit., 1986, p. 9.84 Ibid. p. 14.85 Miranda, op. cit., 2005, p. 62. Véase cuadro 4, donde se hace relación de lo que los pue-blos nahuas tributaban al señorío de Tututepec.86 Para entender cómo se desarrolló el tributo indígena durante el siglo xvi, véase Miran-da, op. cit., 2005, pp. 71-160. Dicho desarrollo obedece a directrices políticas y económi-cas que la Corona buscó subsanar, enmarcadas en cinco etapas históricas: a) Cortés y la primera Audiencia; b) La segunda Audiencia; c) El virrey Mendoza; d) El virrey Velasco y e) Después de la visita del licenciado Valderrama [1564].
104
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Si bien, para 1523 en la Nueva España la población natural, tras hacerse va-salla de la Corona española, fue obligada a pagar, en trabajo y especie, el tributo real,87 la forma de pagar el tributo también fue cambiando con el tiempo debido a factores internos en las regiones, consecuencia de la dinámica social que se gestaba dentro, entre otros, la caída en la producción agrícola y la falta de manos que trabajaran la tierra. Básicamente la Corona buscó, desde ese año 1523, guiar el asunto del tributo en dos extremos, que se fueron consolidando conforme su proyecto se iba sentando en la Nueva España: a) el de principio de vasallaje (ya usado por Cortés) y b) la forma en que se debía imponer (que pudieran cumplir y pagar, de acuerdo con la calidad de los pueblos).88
Dicha circunstancia se debió, quizá, a que no existió una recuperación de población en el siglo xvi, sino más bien, las manos que tuvieron capaci-dad productiva se incrementaron. Pues recordemos, que si bien en la Nue-va España tras la llegada de los españoles hubo una caída de la población increíblemente rápida de entre 90 y 95%, fue en un tenor distinto que en las Antillas. Allí la extinción de los nativos fue clara tras la dificultad que tuvieron los conquistadores de adquirir un control más riguroso en cuanto a la forma de organización, explotación de la población antillana, a lo que se sumó la introducción de los animales y enfermedades que traían los españoles. Tengamos en cuenta que las enfermedades importadas del otro lado del Atlántico, viruela, sarampión, influenza, peste y tuberculosis, se ca-racterizaban por un índice de mortandad muy alto, focalizado en personas de entre 15 a 40 años, el grupo más activo en la producción.89
En tierra firme, por otro lado, se buscó implementar mecanismos en los cuales se presentara una relación más estrecha con los indígenas, puesto que, como se mencionó, fue clara la caída demográfica en todo el siglo xvi con la llegada de los españoles, aunque para el siglo xvii se tuvo una recu-peración gradual, si consideramos un descenso promedio de 90% en toda la Nueva España. De tal forma que “hubo, pues, dos considerables comu-nidades viviendo dentro del mismo territorio, y la necesidad de ajustar sus
87 Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia, Historia general de Real Hacienda, México, Vi-cente García Torres, 1849, p. 414. No obstante, antes de esto, y quizá a la par de ello: “No hay todavía mandato ni precepto del monarca español. Todo se ha hecho en aplicación de un principio político casi tan antiguo como la humanidad: el de que los vasallos o los súb-ditos tienen que pagar tributo al soberano o señor supremo”. Miranda, op. cit., 2005, p. 73.88 Ibid., p. 79.89 Elinor G. K. Melville, Plaga de ovejas. Consecuencias ambientales de la Conquista de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 19.
105
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
relaciones se volvió más urgente —no menos— conforme aumentaba la población hispanizada”.90 Además de que las autoridades españolas sabían de qué adolecían los súbditos hispanos llegados a la Nueva España, y tra-tando de evitar los abusos de éstos contra los indígenas, trataron de separar la población en dos repúblicas: la de indios y la de españoles.
Vemos así que los indios de la Nueva España, después de sufrir las terribles bajas y perturbaciones de los primeros años de la Conquista, en cuanto em-pezó un gobierno real relativamente ordenado con la segunda Audiencia en 1531, encontraron que podían arrastrar a un tribunal a cualquier funciona-rio y desafiar sus decisiones, que podía disputarse toda cesión de tierras, que se podían oponer a cualesquiera límites o acuerdos políticos.91
De tal manera que los naturales al tener una representación ante las autori-dades españolas podían pedir un reajuste en lo que debían tributar, o la misma Corona veía la necesidad de llevar a cabo estas medidas de reajuste. La segunda Audiencia fue un claro ejemplo de cómo la Corona iba tomando las riendas de su nuevo reino; tras iniciar una carrera de obstáculos, que seguiría presente tiempo después, mediada entre las distintas partes: “Tasó los tributos de gran parte de los pueblos de la Nueva España, abrió un libro para el registro de las tasaciones realizadas, no consintió que se hicieran repartimientos ni derramas sin su licencia, y fijó, también mediante tasa, la comida que los indios daban a los corregidores, la cual debía ser rebajada del tributo.”92
Por otra parte, existieron distinciones en relación con las categorías de los tributos, respecto si se trataban de pueblos en encomienda a particu-lares o pueblos de la Corona, que en ambos casos únicamente significaba quién era el destinatario del tributo. Debido a que el Rey era el legitimo
90 Woodrow Borah, El juzgado general de indios en la Nueva España, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 38.91 Ibid., p. 52.92 Miranda, op. cit., 2005, p. 103. A la llegada del primer virrey, Antonio de Mendoza, a la Nueva España y como presidente de la Audiencia se fueron insertando otros aspectos al tributo. Significativo fue que se tendrían que realizar visitas a los pueblos para verificar la condición y calidad de los mismos para poder tasarlos y de ser el caso aumentar el tributo. A principios de 1536 se va perfilando la política real para dar una solución legis-lativa al tema. El 16 de febrero de ese año se reitera la legislación protectora, la cual iba encaminada a limitar y controlar a los tres principales personajes generadores de abusos: a) encomenderos; b) corregidores y c) caciques y principales; y al declinar la primera las otras dos crecerán considerablemente. Posteriormente, el 26 de mayo de aquel mismo año, se trata de poner fin ahora si al tema, sobre todo a la indeterminación del tributo. Ibid., pp. 110-119.
106
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
dueño de los tributos, así como del cuidado de su recolección, y al dar al-guna encomienda a un particular, era el monarca quien cedía su tributo. Las Leyes Nuevas en relación con el tributo guardaron la legislación previa, pero al ir encaminadas a combatir los excesos de los encomenderos y ca-ciques, y por velar más por el bienestar del indio, repercutió en su forma al estipular que el pago fuera menor de lo que daban en tiempos prehispáni-cos.93 Para 1549 se da un hito en la cuestión tributaria, al menos en el papel.
Primero, quedó abolido el servicio personal que los indígenas prestaban a los españoles, y que los caciques muchas veces consentían y aprovechaban para su beneficio (llámese tasación y/o conmutación) al no poder cubrir el pago original. Después, se comienza a perfilar la búsqueda del diezmo indí-gena, repartido para el bien espiritual (y de lo restante a las arcas reales).94 Por último, para la década de 1570 se introduce un nuevo cambio en rela-ción con la tasación (determinación general) y el repartimiento del tributo (determinación particular). Anteriormente el tributo iba de lo general a lo particular: de la Audiencia (quien fija el volumen total) al cacique o gober-nador o calpixque (quien recogía la parte que correspondía a cada indio para concentrar el total tasado). En el futuro se buscó ir de lo particular a lo general: la Audiencia determinaba la cuota que cada indio tenía que tri-butar (individualización); llegando así a la determinación general, la cual se obtenía al multiplicar lo primero por lo último. “Antes, la determinación general era la base de la tasación; ahora, lo será la determinación particular o individualización.”95
En el caso de Huatulco, ya visto como una alcaldía mayor representada en el puerto a principios de la década de 1550, tenemos que: Pochutla y Tona-meca, Cacalotepec y Cimatlán eran pueblos de la Corona con su corregidor, que además era alcalde mayor del puerto y tenía en su jurisdicción otros corregimientos, como enlace entre los pueblos de indios y la autoridad vi-rreinal.96
Existía una problemática con Cacalotepec y Cimatlán, podemos asegu-rar que es hasta la mitad de la década de 1550 encomienda de Pantoja, no obstante, para el 22 de abril de 1550 se le ordenó a Iñigo Ortiz de Retes, corregidor de Pochutla y Tonameca y alcalde mayor del puerto de Huatulco
93 Ibid., p. 121.94 Ibid., pp. 126-127.95 Ibid., p. 190.96 Véase Cuadro 6, Infra.
107
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
(que incluía a Cacalotepec y Cimatlán), que obedezca la tasación de dichos pueblos y no les exija gallinas, maíz y servicio. Tonameca y Pochutla se que-jan de que además deben entregar la comida del corregidor. Se puede inferir que los pueblos sujetos al puerto en encomienda entregaban el tributo al alcalde mayor para que él lo remitiera al encomendero, de la forma en que se daría unos años después cuando Pantoja partió a España.97
Así, por ejemplo, el 30 de octubre de 1547, por mandato de la Audiencia, los indios de Tonameca sólo tributarían seis pesos de oro en polvo y un xi-quipil de cacao, cada 40 días; por un periodo de cuatro años. Para el 30 de octubre de 1551 dichos indios retornarían a dar diez pesos de oro, que era en lo que estaba tasado su tributo.98 Pero, tras la visita de Luis de León rea-lizada en 1552 a los pueblos de Pochutla y Tonameca, su tributo se reajustó a doce pesos de oro común, por un periodo de diez años; eliminando cual-quier otro tipo de tributo, incluida la comida al corregidor y al capellán.99
Transcurrieron veinte años para que los indios de Pochutla y Tonameca al-zaran la voz, en relación con la dificultad de poder cumplir el pago de tributo en las condiciones demográficas; así, para el 13 de febrero de 1572, llegó ante la Audiencia su petición: “sobre que no pueden cumplir los tributos en que están tasados, atento lo que consta y parece por la dicha informa-ción y la cantidad de gente que hay en los dichos pueblos”.100 Por tanto, lo que tendrían que tributar era, para el caso de Tonameca, 32 pesos de oro común; de los cuales 24 correspondían a su Majestad y el resto a la comu-nidad. Mientras que Pochutla tendría que tributar 29 pesos de oro común, 21 para su Majestad y lo demás para la comunidad, que incluían los gastos para el ornato del culto divino y el sustento de los religiosos, al igual que en Tonameca. De tal manera que cada tributario tendría que dar un peso de oro común al año, si era casado, y la mitad si era viudo; lo que tendría que recolectarse de todo el pueblo y entregarse cada tres meses.
Por otro lado, Astata, para el 14 de junio de 1548, seguía en encomienda de Juan Bello; por lo cual los indígenas que ahí vivían trabajaban ardua-mente para poder acumular el tributo que la tasación oficial les marcó: 200 pesos de buen oro, dividido en cinco tantos de 40 pesos al año; acompañan-
97 Gerhard, op. cit., 1992, pp. 561-562, 564-565.98 El libro de las tasaciones de pueblos de la Nueva España, siglo xvi, prólogo de Francisco González de Cossío, México, Archivo General de la Nación, 1952, pp. 294 y 295.99 Idem.100 Ibid., p. 295.
108
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
do, en este pago en metal, una porción más en especie que comprendía cinco cargas de pescado (seco o salado), dos cargas de sal, un jiquipil de cacao, un cántaro de miel y cinco cargas de ají y frijol; sumado a que todos los días tenían que dar una gallina y una carga de maíz.
Dentro del pago de ese tributo era necesario dotar de lo necesario a las per-sonas que los encomenderos designaban como su calpixque, para quien todos los viernes y sábados tendrían que dar dos pescados y diez huevos para su sustento, además de un indio del común para su servicio. Como ya se había establecido la prohibición de residencia de los encomenderos en su respec-tiva encomienda, cada vez que la visitaran, los naturales tendrían que dar cinco días de servicio y dos cargas de zacate para sus caballos. Y por último, Juan Bello tenía que recibir de los naturales una casa pequeña en el pueblo o en el puerto, con su cocina y caballeriza, además de tener que hacerle al año una sementera de diez anegas y lo que ella produzca llevarlo al puerto de Huatulco.101
Como podemos ver, la tasación del pueblo de Astata es muy elevada, te-niendo en cuenta que no era un lugar con una población densa. Ésta duró hasta el 10 de octubre de 1551, cuando “los indios del pueblo de Astata, que tiene en encomienda Juan Bello, vecino de esta ciudad [de México], y dijeron que no podían cumplir los tributos en que estaban tasados, porque, además de ser muchos, han venido en disminución”.102 Tras cotejar esta informa-ción, Juan Bello accede a un reajuste “y porque les hace buena obra”103se reajusta el tributo que a partir de dicho día y por un periodo de seis años sólo tendrán que dar 200 pesos de oro común, de ocho reales cada peso, dividido en dos pagos al año y la reparación de las casas que Bello tenía en el puerto; “con lo cual los indios quedaron contentos”.104
Los tratadistas del siglo xvi habían insistido que sólo el rey tenía derecho a imponer el tributo a los indígenas, en virtud de los abusos de los encomen-deros. Desde la llegada de la segunda Audiencia hasta la década de 1560 se buscó retasar el tributo indígena para que se pagase menos que en tiempos prehispánicos, como un mecanismo de atraer a los naturales a la vida cris-tiana. No obstante, al ascender al trono Felipe ii, el tributo se incrementó
101 Ibid., p. 59.102 Ibid., p. 60.103 Idem.104 Idem.
109
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
progresivamente. 105 Como fue pasando el tiempo, a partir de 1568, el tributo indígena fue tomando un aspecto un tanto más complejo, aunque en teoría esta situación tendría que irse uniformando bajo el precepto de las condicio-nes propias de cada pueblo, las cuales repercutían en la tasación que hacían el presidente y oidores de la Audiencia. Así el tributo real, que se incrementa-ba gracias al mayor número de pueblos que estaban en cabeza de la Corona, se tendría que dar “la mayor parte en dinero y maíz, y otros en mantas de al-godón, y algunas en cacao y otras cosas que siembran y cogen en sus tierras; especies que eran vendidas en pública almoneda, puestas en dichos pueblos”. Sin embargo, los oficiales reales en muchos casos buscaron que los indígenas pagaran sólo en metálico y no ya en especie, cosa que no siempre era bien vista por las autoridades, cuando ya se había dispuesto la tasación.
Para el siete de abril de 1576 en Huatulco, en momentos que se trató de igualar el tributo en especie y metálico de los pueblos, el responsable de la almoneda real (o cualquier otra persona) tenía que respetar lo que estaba pro-visto que dieran los naturales en especie como tributo y “no lo pida en dineros a ningún precio comutando la especie contra su voluntad [de los indios]”, el virrey Martín Enríquez pidió se guardara lo proveído a petición de los pueblos de “San Juan cuexcomatepec e aspatlavaya santa maria magdalena e san juan tenexapa del partido de guatulco”, dado que Gonzalo de Ávila no quiere recibirles maíz en el pago de tributo y les pide dinero. Refiriendo los naturales que esta persona:
[…] saco en el almoneda rreal el maiz que dan los d[ich]os pu[ebl]os de tributo no lo quiere rrecibir en la especie que esta obligado por dezir que a deser maiz blanco e no amarillo lo qual esfin de llevarles a seis rreales por cada a nega contra la boluntad de los d[ich]os yndios e que en ello rreciben agravio […] e que por auto proveydo por esta rreal [audiencia] esta man-dado que las personas que sacaren de la almoneda rreal el tributo del maiz sean obligados a entregarse en el / dentro de quatro meses despues que el le rrematare so pena q[ue] si despues se le diere dañado o podrido o subcedie-re en el algun rriesgo no sea a cargo de los indios.106
105 Menegus, op. cit., 1998, p. 112. Confróntese agi, Patronato, 181.33. Donde, por ejem-plo, el 12 de julio de 1558 se mandó al Lic. Lorenzo Lebron de Quiñones, oidor alcalde mayor en la Audiencia Real del Nuevo Reino de Galicia, realizara una visita en la provin-cia de Oaxaca y de las mixtecas con la intención de que los indígenas fueran desagravia-dos de la demasía en el cobro de tributos; conforme a su calidad y posibilidad. Además se establecía la residencia para los funcionarios reales, alcaldes mayores, corregidores, etc., con la intención de velar por los vasallos americanos.106 agn, General de Parte, vol. 1, exp. 876, fs. 162v-163r.
110
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
De tal forma, desde la asignación de encomiendas en la costa de Oaxaca se puede ir trazando la línea de los marcos generales en que se fueron cir-cunscribiendo los aspectos generales del tributo, así como a los particula-res y funcionarios españoles que atentaron contra los naturales, cuando se les presentaba la oportunidad. En un inicio no queda del todo claro esta relación, sobre todo debido a la falta de información, aunque el principio político de que los vasallos o súbditos tenían la obligación de pagar un tri-buto a su señor supremo queda de manifiesto. Desde un inicio Cortés buscó “canalizar los tributos hacia los conquistadores; a conseguir para éstos una recompensa que los indemnizara de los gastos y sacrificios de la conquista y los sujetara a la tierra, cuya dominación sólo ellos podían asegurar”.107 Lo anterior llevó a un creciente poder económico y político de la mayoría de los encomenderos, situación que trató de revertir la Corona y que tras su primer intento con la primera Audiencia no quedó clara y tuvo que desig-nar una segunda Audiencia que con éxito mayor e inigualable lo consiguió, al insertar un mayor número de funcionarios que se articularan a la tierra novohispana.
107 Miranda, op. cit., 2005, p. 73.
Corregimientos y alcaldes mayores: la jurisdicción realPara los años que van de 1531 a 1535, con el establecimiento de la segunda Audiencia, se suscitó un cambio en la organización local en el territorio de la Nueva España. Antes de este periodo, la organización político-territorial a nivel local, la recaudación de los tributos y la administración de justicia estaban en anarquía, debido a las pugnas entre los encomenderos, los ca-ciques indígenas y, en menor medida, el clero, hechos que tuvieron como resultado la destitución de la primera Audiencia tras el insostenible estado en que se encontraba la Colonia. En esta primera etapa, enmarcada desde la Conquista hasta el fin de la primera Audiencia, los corregimientos y las alcaldías mayores coexistieron pero de manera más restringida. Como res-puesta y siendo un contrapeso al poder adquirido por los encomenderos, la segunda Audiencia llevó a cabo la implementación de un número mayor a cien corregidores; lo que permitiría que dicha autoridad real detentara cua-
111
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
tro ramos del gobierno civil (administrador de los súbditos indígenas de la Corona, magistrado, recaudador de impuestos y alguacil).108
La gran mayoría de los encomenderos, durante la gestión de la primera audiencia, habían explotado de manera irracional su repartimiento, perju-dicando a los naturales, que quienes con su tierra y trabajo constituían la riqueza económica básica.109 De tal manera que la segunda Audiencia llevó a cabo una serie de medidas para limitar estos abusos. Primero, fue necesa-rio recuperar los pueblos en encomienda que habían sido otorgados por la primera Audiencia y pasarlos a tutela de la Corona.110
Por otro lado, las encomiendas que habían caducado, por causa de muerte o abandono de los encomenderos, mientras se decidía si se heredaban o pa-saban también a la Corona, quedaban a cargo del corregidor.111 No existe una clara confrontación entre encomendero y corregidor, ni tampoco la intención de afectar a todos los encomenderos. Empero, este tipo de funcionarios fueron permitiendo un mejor control en la centralización de la autoridad novohispa-na, en relación con un orden político-territorial en el ámbito de lo local; ya que, otro aspecto importante del corregidor que impuso la Corona fue eliminar la alta justicia a los principales y caciques naturales dentro de sus pueblos.112
El área costera pronto fue recibiendo corregidores, en un territorio fraccio-nado por las encomiendas, tratando de tener una mejor administración en sus respectivas jurisdicciones, limitando el poder de los encomenderos y estable-ciendo entidades territoriales más grandes. Estos funcionarios se insertaban como una autoridad intermedia, actuando conjuntamente (al menos en la legislación) con el virrey, la Audiencia y los cabildos. En un inicio su salario debería corresponder con la calidad de los pueblos que tenía en jurisdic-
108 Gerhard, op. cit., 1986, p. 14.109 Ruiz Medrano, op. cit., 1991, p. 56.110 Así, “A raíz de la instalación de la segunda Real Audiencia novohispana, el Estado es-pañol fue aboliendo los repartimientos de indios arbitrariamente asignados, en medio de ríspidas protestas. Enarbolando la soberanía real, máxima abstracción jurídica encarnada en la persona del emperador Carlos v, se fue recuperando de manos de encomenderos particulares una densa población aborigen que habitaba las antiguas naciones mesoa-mericanas más influyentes, en las regiones más estratégicas”. Francisco González-Her-mosillo Adams, “El tributo a su majestad: una legítima prueba judicial en la separación de los pueblos de indios en Nueva España”, en Brian F. Connaughton (coord.), Poder y legitimidad en México en el siglo xix. Instituciones y cultura política, México, Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa)/Miguel Ángel Porrúa, 2003, p. 31.111 Ruiz Medrano, op. cit., 1991, p. 69.112 Ibid., p. 71.
112
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
ción, pero al pasar los años, el virrey Mendoza trató de fijar sus salarios, iniciativa que no fue muy favorable a los corregidores y abriendo posibili-dades para cometer excesos contra los naturales, contrario a lo que era su función original.
Para el 4 de abril de 1531, la Corona tomó para sí la encomienda de Juan Hernández de Prada y se designó un corregidor en Huamelula, que incluía los pueblos de Tlacolula, Ecatepec y Mazatán (Astata aún seguía en encomienda); teniendo que tributar seis tejuelos de oro (dos cada pueblo), cada 80 días, y 400 cargas de maíz anualmente, además de darle de comer al corregidor un día cada pueblo.113
Pochutla y Tonameca “[E]n treinta y uno de julio de mil y quinientos y treinta y un años, se pusieron estos pueblos en corregimiento”114 al pasar la encomienda de Diego de Ocampo a la Corona. Por tanto, estos pueblos tenían que tributar, cada 40 días, diez pesos en oro polvo y un xiquipil de cacao.115 Pochutla y Tonameca, al igual que Huamelula, fueron los primeros, tiempo después se sumó Suchitepec y por último Huatulco. Como hemos visto, tanto Pochutla como Tonameca sufrieron un gran declive poblacio-nal, al grado que para mediados del siglo xvi sólo pudieron sobrevivir sus cabeceras con algunas estanzuelas, por lo que no es extraño que el corre-gimiento haya sido uno solo para ambos pueblos, cuyas fronteras eran del lado de la costa hacia el oeste, Cimatlán y Chichicapa; hacia la sierra más al norte “Ocelotépec” ; hacia el este con el corregimiento de Suchitepec y después de 1542 se crearía el corregimiento en el puerto de Huatulco, el cual absorbió a Pochutla y Tonameca.
En Suchitepec fue establecido el corregimiento hacia 1537116 de igual forma que en Huamelula; Pochutla y Tonameca, al tomar la encomienda de Francisco de Vargas; colindando hacia el oeste con Pochutla y Tonameca y después con Huatul-co, hacia la sierra con Ocelotépec y Tlacaltepec y al este con Huamelula. En el periodo que comprende de 1550 a 1580 contaba con cuatro estancias sujetas: Macupilco, Tlacotepec, Tlamacazcatepec y Zozopastepec, en cuya cabecera se hablaba zapoteco y en las estancias chontal, hecho que nos podría mos-trar la relación que existió aun entre un mismo corregimiento de diferentes etnias y con ello posibles conflictos interétnicos.
113 El libro de las tasaciones… op. cit., 1952, p. 192.114 Ibid., p. 294.115 Idem.116 Gerhard, op. cit., 1986, p. 127.
113
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Tras la congregación de 1598 nada más tres estancias pudieron perma-necer, ya sea con diferente nombre o como un pueblo distinto: San Miguel Chongo, San Bartolomé Tamagaztepec y San Lorenzo Suchitepec. Pero el corregimiento sólo pudo existir hasta el 19 de noviembre de 1599, fecha en la cual desaparece a causas del declive demográfico que sufrió en la segunda mitad del siglo xvi. Debido a lo anterior, por mandato del virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, quedó bajo la jurisdicción de la alcaldía mayor de Huatulco, que detentaba para ese año, de nueva cuenta, don Antonio En-ríquez; haciendo que el antiguo corregidor deje libre la administración y se abstenga de ella, teniendo que obedecer los vecinos y naturales de dicho pueblo. Ya que por:
ser poco la jurisdicción q[ue] tiene me a parezçido anexar la del pu[ebl]o de suchitepec y su partido que esta cercano al d[ic]ho puerto de mas q[ue] en otras ocasiones se a dado en administración a la justicia del d[ic]ho puerto por tanto por la pre[sen]te doy comision y facultad […] para que de aquí a delante hasta q[ue] por mi otra cosa se provea […] tenga en jurisdiçion el d[ic]ho pueblo de suchitepec y su partido administrando jus[tici]a en el según y de la manera q[ue] lo puede y deve hazer en el d[ic]ho puerto co-noziendo de las causas yn g[ener]al civiles y criminales que se ofreçieren.117
Esto implicaría que los pueblos que se creaban desaparecieran y surgie-ran otros con igual suerte, o que al fortalecerse la presencia de religiosos se pudo ir asignando un santo patrón a cada pueblo. Lo que es claro es que los pueblos abandonados serían devorados por el monte que crecía y que, al igual que con los sujetos de Huatulco, sea difícil la ubicación exacta de ellos (véase por ejemplo los mapas 7-11). Además de esto, se manifiesta la vida política en el interior de la provincia; que aun al ser pocos los pueblos y en declive el puerto, la provincia en manos de los funcionarios del puerto mantuvo su hegemonía.
Para el caso del puerto de Huatulco, la primera referencia documental de este tipo de funcionario es de 1542, con Cristóbal de Chávez,118 quien un año antes había sido corregidor de Pochutla y Tonameca; pero para 1550, tras la importancia que había adquirido el puerto de Huatulco, puede ser que haya
117 agn, General de Parte, vol. 5, exp. 557, f. 124118 agn, Mercedes, vol. 1, exp. 421, f. 197v.
114
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
sido reasignado el corregidor de Pochutla y Tonameca como alcalde mayor del Puerto, acción que hará que también los corregidores de Suchitepec y Huamelula queden supeditados al alcalde mayor del puerto de Huatulco.
El cuadro 6 muestra los funcionarios reales que se designaron en la cos-ta, corregidores y alcaldes mayores. No se presenta una información con-tinua, faltan años y en algunos otros el sueldo. Esto último nos permitiría apreciar la importancia de cada corregimiento, con base en ello, y la posible cantidad de indígenas.
Cuadro 6: Autoridades españolas en la región (corregidores y alcaldes mayores).
Año Nombre Cargo Localidad Sueldo
1536 Juan Muñoz Corregidor Pochutla y Tonameca $250
1536 Garci Ramirez Corregidor Pochutla y Tonameca $250
1537 Balthasar Osorio Corregidor Guamelula $2501538 Balthasar Osorio Corregidor Guamelula $250
1538 Garci Ramirez Corregidor Pochutla y Tonameca $250
1539 Cristobal de Chavez Corregidor Pochutla y Tonameca $250
1539 Gomez de Villafañe Corregidor Guamelula $250
1540 Cristobal de Chavez Corregidor Pochutla y Tonameca $250
1540 Pero Garcia Rengino Corregidor Guamelula $200
1541 Pero Garcia Rengino Corregidor Guamelula $200
1541 Cristobal de Chavez Corregidor Pochutla y Tonameca $250
1542 Pedro Hernandez Corregidor Guamelula $2001542 Pedro Hernandez Corregidor Guamelula $200
1542 Cristobal de Chavez Corregidor
Guatulco [absorbe Pochutla y Tonameca]
1542 Alonso de Canseco Corregidor Guatulco y su partido
1543 Alonso de Canseco Corregidor Guatulco y su partido
115
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
1544 Alonso de Canseco Corregidor Pochutla y Tonameca $200
1544 Alonso de Malvenda Corregidor Guamelula
1545 Alonso de Malvenda Corregidor Guamelula
1545 Rodrigo Barrionuevo Corregidor Pochutla y
Tonameca $200
1546 Rodrigo Barrionuevo Corregidor Pochutla y
Tonameca $200
1550 Yñigo Ortiz de Retes
Alcalde mayor
Puerto de Guatulco (y corregidor de Pochutla y Tonameca y su partido y sujetos)
1553 Alonso de Figueroa Alcalde mayor
Puerto de Guatulco
+ $200 (oficiales reales de Oaxaca)
1554 Pedro Pacheco Alcalde mayor
Puerto de Guatulco (se designa con un sueldo de $130 a Pero Yañez como teniente por un año)
1570 Bernardino de Santoyo
Alcalde mayor
Puerto de Huatulco
1584 Francisco Maraber de Ayala
Alcalde mayor
Guatulco y su partido
1585 Gaspar de Vargas Alcalde mayor
Guatulco, Pochutla, Tonameca y su partido
1588 Miguel de Trujillo Alcalde mayor
Puerto de Huatulco
1590 Diego de Ovalle Alcalde mayor
Pueblo y su partido, Huatulco
1591 Bernardino Santoyo Alcalde mayor
Puerto de Huatulco
Continuación cuadro 6.
116
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Tras dejar el gobierno y la administración en una situacion más orde-nada dentro de la sociedad novohispana, la segunda Audiencia cedió las riendas del gobierno al primer virrey de la Nueva España, Don Antonio de Mendoza, quien llegó a la Ciudad de México en 1535. Lo que la Corona buscó con este tipo de funcionario, fue consolidar lo que había hecho la segunda Audiencia, dando una representación directa de su presencia en te-rritorio novohispano; a saber de su eficacia, el virrey Mendoza tuvo una po-lítica, en lo tocante a la encomienda y el corregimiento, opuesta a la segunda Audiencia, que en muchos casos pudo obedecer a la misma necesidad de la Corona.119
El virrey Mendoza trató de abolir al corregidor, por considerar que las funciones de este cargo eran excesivas e intentó sólo dejar a los alcaldes mayores.120 Sin embargo, con la llegada de su sucesor, Luis de Velasco, y en un periodo que se extiende de 1550 a 1564 “fue el predominio numérico de los corregidores, que pasaron una etapa difícil al mantenerse sus sueldos mientras subía mucho la vida del virreinato y se les prohibía recibir comida gratis de los indios”.121
119 Ruiz Medrano, op. cit., 1991, p. 91.120 María Justina Sarabia Viejo, Don Luis de Velasco virrey de Nueva España, 1550-1564, Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1978, p. 60.121 Ibid., p. 61.
1594 Juan Antonio Branbila
Alcalde mayor
Puerto de Huatulco
1597 Hernando de Molina Jojas
Alcalde mayor
Tonameca y Huatulco y su partido
1598 Hernando de Molina Jojas
Alcalde mayor
Guatulco y Corregidor de Pochutla
1599 Don Antonio Enríquez
Alcalde mayor y capitán
Puerto de Huatulco $200
1603 Francisco de Guzmán
Alcalde mayor Huatulco
Fuente: Elaboración propia de agn (varios ramos y volúmenes); Ruiz Medrano, op. cit., 1991 y Gerhard, op. cit., 1992.
Continuación cuadro 6.
117
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Mapa 7: Suchitepec [corregimiento], 1580.
Fuente: Tomado Rafael López Guzmán, Territorio, poblamiento y arquitectura: México en las Relaciones Geográficas de Felipe ii, Granada, Universidad de Granada-Atrio, 2007, pp. 106 y 108.
118
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Mapa 8: Tlamacazcatepec [sujeto], 1580.
Fuente: Tomado Rafael López Guzmán, Territorio, poblamiento y arquitectura: México en las Relaciones Geográficas de Felipe ii, Granada, Universidad de Granada-Atrio, 2007, pp. 106 y 108.
119
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Mapa 9: Zozopastepec [sujeto], 1580.
Fuente: Tomado Rafael López Guzmán, Territorio, poblamiento y arquitectura: México en las Relaciones Geográficas de Felipe ii, Granada, Universidad de Granada-Atrio, 2007, pp. 106 y 108.
120
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Mapa 10 y 11: Macupilco (arriba) y Tlacotepec (abajo) [sujetos], 1580.
Fuente: Tomado Rafael López Guzmán, Territorio, poblamiento y arquitectura: México en las Relaciones Geográficas de Felipe ii, Granada, Universidad de Granada/Atrio, 2007, pp. 107 y 109.
121
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Mapa 12: Corregimientos de la costa, ca. 1540.
122 Idem.
Fuente: Elaboración propia a partir de René Acuña (ed.), Relaciones geográficas del siglo xvi, Antequera, vol. 2, t. 1, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984.
Es pertinente hacer una observación en cuanto a la postura que asumió el virrey Mendoza respecto a los corregidores, pues es en esta época cuan-do toman mayor fuerza los alcaldes mayores. En un inicio el virrey vio en el corregidor a un funcionario innecesario, dado que, según su visión, co-metía muchos atropellos contra los indígenas, y por ello él propuso que se sustituyera por un alcalde mayor, funcionario que era contemporáneo del corregidor en España. El corregidor y el alcalde mayor pudieran ser utilizados como sinónimos, pero existen algunas diferencias, el corregidor era el vínculo entre los españoles y el mundo indígena, aunque no siempre funcionó así; por ende él tenía una jurisdicción local; mientras que el alcalde mayor tenía una jurisdicción provincial. El alcalde mayor “se creó en Nueva España en tiempos de Hernán Cortés, estableciéndose alcaldías mayores en las villas con cabildo español que dependían del rey, y principalmente en los puertos y zonas mineras.”122 Pero no es hasta la década de 1550 que se verá este tipo de funcionarios en el puerto de Huatulco. De cualquier forma como se fue dando la propia dinámica de la Colonia, el virrey Mendoza no se opuso al corregimiento, sino que otorgó dichos cargos como sus antecesores.
Se ha tratado de enlistar los nombres de los personajes que ocuparon los cargos de corregidor y alcalde mayor, así como los elementos básicos de sus fun-
122
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
ciones. No obstante, los casos particulares dan cuenta de sus fechorías o las participaciones en el interior de la vida de los indios, en busca de sus intereses o en pro de la Corona, los que se irán desarrollando y haciendo visibles en los apartados que se siguen.
Al pasar los años, gente nueva llegaba y otra más se iba; pero las de-mandas españolas siempre se quedaban y con sus novísimas instituciones perpetuaban sus necesidades. Por lo que, para limitar estas necesidades, el gobierno novohispano, además de sus funcionarios, llevó a cabo una política de concentración de la dispersa población natural, la cual se había reducido considerablemente y dificultaba su explotación, estableciéndose así pueblos planeados. De esta forma: “Los términos congregación, junta y reducción fueron usados para describir este proceso”.123
Lo que se buscaba era concentrar a la población natural dispersa dentro de lo que anterior a la llegada de los españoles se conocía como un altépetl (o en una unidad más pequeña, el calpolli). Ya para esos momentos como pueblo se buscó establecer fronteras más estrechas. La intención al realizar dicha tarea fue doble. Primero era necesario aprovechar eficientemente la explotación de los indígenas, por parte de los españoles; asimismo esto permitiría una evan-gelización a los naturales más continua por parte del clero. En segundo lugar, se sumaba una tercera fuerza, la cual pugnaba por las tierras abandonadas, que estaba conformada por los ganaderos y los agricultores españoles, en los cuales, durante el tránsito de la Conquista a la colonización, la Corona tuvo una mayor injerencia. Ya que: “Los españoles pronto se dieron cuenta de que no podían ni explotar completamente ni catequizar efectivamente a un pueblo disperso en áreas remotas, donde evadiría el tributo y practicaría ritos prohibidos”.124
El cuadro 7 muestra la jurisdicción de la provincia del puerto de Hua-tulco mediante la sujeción de los distintos pueblos a sus cabeceras al iniciar la década de 1580. Por ejemplo, para el caso del puerto y sus sujetos, que se extendían por la franja costera, que incluía Cimatlán y Cacalotepe, tenemos que anteriormente, en épocas que fueron encomienda, durante la primera mitad del siglo xvi, eran cabeceras, y para ese momento ya estaban casi abandonadas. El pueblo de Huatulco, por otra parte, aunque seguía en en-comienda de Bernardino López ya contaba con un cabildo de indios, lo más seguro de advenedizos o a partir de una macehualización, contando con sus sujetos hacia la sierra; no obstante, en 1590 salió a luz el pueblo de San 123 Peter Gerhard, “Congregaciones de indios en la Nueva España antes de 1570”, en Historia Mexicana, vol. xxvi, núm. 3 [103], enero-marzo, 1977, p. 347.124 Ibid. p. 349.
123
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Miguel como sujeto del pueblo de Huatulco (quizás el homónimo de Santa María del siglo xviii, el actual San Miguel del Puerto).125 Por otro lado, la alcaldía tenía en jurisdicción y frontera al oeste del pueblo de Cozauhtepec propio del corregimiento de Río Hondo.126 El cual llegaba hasta Mazatán.
La importancia del puerto como sede administrativa, desde el surgi-miento de la misma y hasta que llegó el decaimiento, explica la trasposición de elementos entre el pueblo y puerto. No obstante, en varias ocasiones el alcalde mayor iba a vivir y realizar funciones al pueblo de Huatulco sin consentimiento de la autoridad virreinal, lo cual indicaba que en el puerto la vida transcurría más lentamente aburrida en aquellos meses en que no tenía actividad portuaria y por tanto resultara más lucrativo convivir con los indios. Por ejemplo el 27 de enero de 1553 “[S]e mando al quees o que fuere alcalde mayor del puerto de Guatulco que no resida en el pueblo sino en el puerto”127 y que tuviera cuidado de los naturales.
125 agn, Mercedes, vol. 15, fs. 241r-242v.126 El 17 de diciembre de 1579 se le pide a Cristóbal de Salas, corregidor de Río Hondo que no resida allí y solo goce de su sueldo que por real provisión se le designó, y que la jurisdicción del corregimiento quedaría en manos del alcalde mayor de Huatulco. agn, General de Parte, vol. 2, exp. 386, f. 80r.127 Gerhard, op. cit., 1992, p. 564.
Fuente: Elaboración propia a partir de la “Relación de Guatulco”, en René Acuña (ed.), Relaciones geográficas del siglo xvi: Antequera, vol. 2, t. i, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, pp. 187-206.
ALCALDÍA MAYOR
Puerto de Huatulco
Pueblo de Huatulco
Corregidor
Sujeto Pueblos Sujetos
Pueblos Sujetos
PueblosSujetos
Pueblo de Cozauhtepec
Xochitepec(Suchitepec) Guamelula
Corregimientosen Jurisdicción
Pochutla y Tonameca
Texcala
San Juan
San Andrés
Cuixtepec
Quicopiaca
Teohuitolco
Huitzitziltepec
TotoltepecCoyulaCacalotepecAyotepecZimatlánCopalitaTecoalontla
Mazatán
Tlacolula
Astata
Cuadro 7. Provincias de Huatulco, ca. 1579.
(Corregimiento de Río Hondo)
124
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Los pueblos entre el mar y las montañas128
Los pueblos de indios, en términos generales, eran una adaptación del mismo tipo de pueblos a la española. Que tendrían que estar en razón de la alcaldía mayor de la administración española, cuando se diera el caso. “El territorio comprendía un número más o menos elevado de enclaves poblacionales (sujetos o estancias) que dependían del centro más destacado (cabecera), creándose así una red productiva y, a la vez, evangelizadora, ya que las órde-nes religiosas convirtieron las enclaves secundarias en visitas desde el con-vento situado en la cabecera.”129 Las cabeceras fueron los cimientos sobre los cuales los españoles organizaron el tributo y trabajo indígena, a su vez las cabeceras volvieron su vista a sus sujetos con el fin de recaudar el tributo y las cuotas de trabajo.
Pero, de igual manera, en estos pueblos fueron apareciendo autoridades indígenas, a la usanza española, que regulaban la vida del pueblo, estos per-sonajes fueron llamados gobernadores y en muchos casos pertenecían a las antiguas autoridades prehispánicas, también llamados caciques y principales, y dependiendo del tamaño del pueblo podían tener un corpus de autoridades indígenas más complejo (por ejemplo, gobernador, alcaldes, regidores, jus-ticias).130
De tal manera que “Quizás el espíritu colaboracionista entre caciques y frailes, unido a la municipalización de la sociedad como método idóneo
128 Un trabajo reciente que complementa aspectos de nuestra zona de estudios y ahonda en los pueblos de la sierra —y que un subapartado de él nos hizo darnos cuenta de la importancia de la Sierra Sur, así como inspirarnos para el título de este subapartado—, Damián González Pérez, “Las huellas de la culebra. Historia, mito y ritualidad en el proce-so fundacional de Santiago Xanica, Oaxaca”, tesis de maestría, México, Instituto de Inves-tigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, pp. 37-81.129 Rafael López Guzmán, Territorio, poblamiento y arquitectura: México en las Relaciones Geográficas de Felipe ii, Granada, Universidad de Granada/Atrio, 2007, p. 171. “Pasada la etapa fractal del proceso de conformación del gobierno indígena, la ley indiana estatuía que en todo pueblo de indios habría un alcalde indio; cuando pasaba de 40 almas pero no llegaba a ochenta, un alcalde y un regidor. Si excedía esta cifra ‘aunque el pueblo sea muy grande’, tendrá dos alcaldes y cuatro regidores”. Juan Ricardo Jiménez Gómez, La república de indios en Querétaro, 1550-1820. Gobierno, elecciones y bienes de comunidad, México, Universidad Autónoma de Querétaro/Miguel Ángel Porrúa, 2008, pp. 33-34.130 “En la práctica de la vida política los pueblos de indios de la temprana sociedad novohis-pana se abrían paso en medio de lo que habían heredado —tradición y experiencia de ori-gen prehispánico— y de lo que se les imponía —proyectos ideales y modelos castellanos de organización—, teniendo encima de todo la realidad nada simple de las contradiccio-nes y conflictos inherentes a la naciente sociedad colonial. Los ojos más europeos de la época, o los más europizados, veían en cada pueblo de indios —en cada altépetl— una corporación de tipo municipal en la que se podría implantar un nítido cabildo de origen castellano.” García Martínez, op. cit., 1987, p. 99.
125
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
para conseguir la castellanización de los indígenas, sean las claves para va-lorar positivamente el proceso de congregación”.131 Y en algunos casos estos personajes podían no haber pertenecido a la nobleza prehispánica, sino que se pudieron colocar en una posición más favorable al colaborar con los es-pañoles, quienes los ennoblecieron.
La política de desarrollo de los cabildos en los pueblos de indios se dio de manera desigual y a ritmos distintos en toda la Nueva España, pudiéndose ver desde dos posturas: la de los españoles, mediante las fuentes oficiales y las del mundo indígena, y la de fuentes que indirectamente nos permiten un acer-camiento a este problema. En el primer caso se podría hablar de las leyes y ordenanzas que “reglamentaron ‘desde arriba’ la naturaleza y las atribucio-nes de los nacientes oficios municipales indios en la América hispana”.132 La que, en algunos casos, puede ser vista como una conquista política del mundo indígena. En el segundo caso, por ejemplo, esta implementación se puede analizar desde los pleitos judiciales entre poblados, o entre particu-lares que denotaban acusaciones, abuso de poder o ambiciones separatistas (principalmente debido a la pugna entre el poder municipal).133
Por ejemplo, los corregidores se introducirían en los pueblos con miras a eliminar la alta justicia de los principales y caciques.134 Dicha tarea no siempre fue fácil, más cuando se entreveraban los intereses de la Corona con los de los caciques y encomenderos. Ya referimos un caso en el corregimiento de Hua-tulco, donde sobresalen los intereses del encomendero. Ahora, otro ejemplo que ilustra la problemática se aprecia en los pueblos chontales, en donde las tres instituciones están presentes peleando por el poder y sus intereses. No obstante, vemos cómo la jurisdicción real se va imponiendo. Asimismo, se muestra la conformación sociopolítica en el interior de la Chontalpa.
En Astata, el 29 de mayo de 1543, se extiende un mandamiento a Alonso de Canseco, corregidor del puerto de Huatulco, para que remedie lo refe-rido por los indios de dicho pueblo, encomendados de Juan Bello, que a diferencia de Huatulco se puede inferir la existencia de un señor natural. Así, decía el virrey Mendoza que:
131 Idem.132 Francisco González-Hermosillo, “Indios en cabildo: historia de una historiografía so-bre la Nueva España”, en Historias, núm. 26, 1991, p. 26.133 Ibid., p. 27.134 Ruiz Medrano, op. cit., 1991, p. 69.
126
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
... se me vinieron a quexar e hizieron rrelacion diziendo q[ue] tenyendo y poseyendo ellos como diz[en] q[ue] y poseen por suyas doss estancias de maçeguales q[ue] se llaman la una totolapa y la otra e alotepeque. sin causa ny rrazon alguna y por fuerça los yndios del pueblo de guamelula se las toman y quyeren tomar entrándose en ellas de q[ue] resçiben mucho agravyo.135
Aquí, de nueva cuenta el encomendero buscó el concierto de estos pueblos para el justo tributo. No obstante, el papel protagónico que juegan los naturales es importante de resaltar, estas estancias bien pudieran corresponder a asenta-mientos de terrazgueros que se encontraban en términos de Astata y su señor, en donde los vínculos antiguos entraban en juego y competencia. El corregidor, como era costumbre, tenía la tarea de mediar entre las partes para que quedaran en paz o de lo contrario se hacía el concierto entre las partes a la fuerza. Estas pequeñas referencias que salpican esta región, permiten una aproximación con muchas lagunas, sin embargo, dan una idea más o menos general de la existencia de este tipo de tierras y del grupo social.
Estos problemas se venían dando en Huamelula y nos indican las dis-tintas formas en que se iban articulando a las nuevas exigencias impuestas por los españoles. Para el mes de agosto de 1542, ya se aprecia un gobierno indígena en Huamelula representado en sus principales, se pedía que los ma-cehuales recién llegados a “vivir y morar” en esas tierras, en los términos del pueblo de Maçatlan [Mazatán] que era sujeto de dicha cabecera, contribu-yeran con tributo, estando, al parecer, en una condición de terrazgueros les gustase o no. Estos naturales parecían llegar de la Chontalpa Alta, de Tequi-sistlán, encomienda que en primer momento ostentaba Luis de la Cueva y a la cual renunció el 19 de enero de 1538 a favor de Tomás de la Madriz.136 Al parecer la figura del terrazgo se iba modificando, pues quedaba de manifies-to no una voluntad de los principales por dar tierras a dichos macehuales;
135 agn, Mercedes, vol. 2, exp. 215, f. 84v.136 Véase Silvio Zavala, Suplemento documental y bibliográfico a la encomienda india-na, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1994, p. 79. La información que presenta el autor es tomada de Edmundo O´Gorman (1939: 209-311), donde resalta la renuncia de la encomienda de Luis de la Cueva (vecino de Antequera) y el traspaso a Tomás de la Madriz (vecino de la Ciudad de México) en quien recae la encomienda y el buen cuidado de los naturales, respeta la tasación de los tributos y tiene el cargo de industriar a los naturales en la fe. Asimismo resalta la acusación que hiciera Cortés por este traspaso de donde dice que Mendoza recibió dos mil castellanos, un dato interesante si recordamos que Cortés buscó que Mazatán se incluyera en El Marquesado.
127
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
sino obligándolos a tributar con el apoyo del gobierno español. Dirigiéndo-se el virrey Mendoza al:
… corregidor del pueblo de guamelula q[ue] por parte de gob[ernad]or prin-cipales en los del d[ic]ho pu[ebl]o measydo f[ec]ho rrel[aci]on que en los termynos del [e]stan /estan poblados algunos maceguales los quales tyenen y ocupan unas dichas tierras en las que las siembran e cojen e que deviendo pagar el tri[bu]to q[ue] por razon de las ti[e]rras que gozan / no lo qiziesen hacer dando escusas yndevydas e me fue pedydo mandase q[ue] pues goza-van de las d[ic]has tierras les tributasen por razon de ellas.137
Esta relación entre gobernador, principales, por un lado, y los macehua-les y terrazgueros, por el otro, estuvo bajo la directriz de las autoridades novohispanas. En el entendido de que los macehuales “contribuyan al d[ic]ho pueblo de guamelula q[ue] aquello q[ue] fuese ympuesto y moderado / conforme a la ca[lida]d e posibylidad y a las tierras que ocupasen y que a las causas tuvyesen para [...] de no contribuyr los oyd sobre ella probeyendo lo q[ue] sea jus[tici]a”.138
Siendo de esta forma, en enero de 1543 los macehuales de Huamelula ponen de manifiesto la otra cara de la moneda sobre este mismo asunto y su argumento muestra las adaptaciones al orden colonial. Estos naturales argumentaban que por ser libres podían ir a vivir donde así les conviniera. No obstante, se observan dos intereses contrapuestos. Primero, el gobierno indio pedía que tributaran a esa cabecera, como era costumbre en el terraz-go, mientras que sus homólogos de Tequisistlán se entrometían en su juris-dicción por el mismo cobro de tributos. Segundo, el encomendero vecino buscaba que esos macehuales regresaran a su encomienda, ayudado por el gobernador y principales de dicho pueblo. En ambos casos el tributo es lo que les interesaba. La instrucción iba dirigida a Alonso Méndez, corregidor de Suchitepec, informándole que los macehuales de Huamelula y Mazatán se quejaban de los abusos del calpixque de Tomás de la Madriz:
137 agn, Mercedes, vol. 1, exp. 281, f. 131r.138 Idem. No obstante, cabría la posibilidad de que esta circunstancia ponga de manifiesto que este gobernador (cacique) haya surgido sin los privilegios antiguos, propios de su descendencia prehispánica, y que la tierra que refieren perteneciera a los vínculos anti-guos y que estos moradores hayan constituido su terrazgo. Esto indicaría la ruptura con la figura prehispánica y la búsqueda por romper las prerrogativas pasadas.
128
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
… q[ue] los yndios del pueblo de guamelula e maçatlan se me han venido a quexar q[ue] el calpisque del pueblo de tomas de la madriz e los gobernadores e principales del an ydo e van a estos d[ic]hos pueblos e a los yndios q[ue] a ellos se han ido a bivir y de su voluntad los sacan y llevan por fuerça dellos no lo pudiendo ny deveindo hazer por ser como son personas libres y q[ue] pue-den bivir e morar donde quysieren y por bien tenieren e q[ue] no contentos con lo suso d[ic]ho diz[en] q[ue] les an tomado y ocupado e toman e ocupan çiertas tierras estando las tales tierras en términos de los d[ic]hos pueblos de guamelula y maçatlan y a los yndios dellas por furça los compelan y apremian a que contribuyan e sirvan al d[ic]ho pueblo de tomas de la madriz.139
La coexistencia de elementos prehispánicos y la inserción de nuevos im-puestos por los españoles, que guiaban la vida en el interior del pueblo era evi-dente y en algunos casos motivo de conflictos, como por ejemplo, el calpixque y, por otro, lado los gobernadores, caciques, que pudieron sobrevivir al proceso de conquista y buscaron no perder mucho de los atributos prehispánicos en el nuevo contexto. La forma en que algunos casos estos dos elementos coexistie-ron en un mismo lugar, hacen muy compleja la relación dentro de los pueblos, en la norma virreinal que en más de una ocasión era fácil burlar. Es clara la forma en la cual Huamelula se insertó de manera más acelerada a los cambios coloniales. La presencia del cabildo es más contundente, y de cierta forma tem-prana. Sólo surgen otras preguntas: ¿Es a partir de que los caciques acceden al cargo de gobernador que pueden disfrutar de estas tierras? ¿Esta situación puede ejemplificar las transformaciones que se desarrollaron en el régimen de propie-dad indígena en el siglo xvi al estar fincadas en una estructura más simple de dos tipos de propiedad, la de la nobleza y la del común?
En el documento antes citado no aparece el nombre de ningún principal, pero para el 20 de agosto de 1542 se le concede a don Francisco, cacique de Guamelula, licencia para ir montado en una yegua, y no un caballo, por ser persona vieja y pesada; por el tiempo que fuese la voluntad del virrey.140 De igual manera en estos años, el gobierno virreinal se interesó en no permitir los abusos de los caciques contra los macehuales. Ejemplo de ello es la ins-trucción del virrey Mendoza a su sucesor para tasar lo que le correspondía
139 agn, Mercedes, vol. 2, exp. 68, f. 28r.140 agn, Mercedes, vol. 280, f. 130v-131r. Por desgracia el documento está manchado en la parte donde pudiera decir que por tiempo que fuera gobernador y voluntad del virrey.
129
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
por ostentar el cargo de gobernador a los caciques: “tase y modere la comida y tributos que los macehuales dan a los caciques y gobernadores y otros”.141
Por ejemplo, a finales de esa década, para agosto de 1549 se da la tasa-ción del gobernador de Huamelula, en donde: “Dan los yndios de Guame-lula a don Pablo su gouernador cada veinte dias dos xiquipiles de cacao, y cada dia una gallina y siete yndios y siete yndias de seruicio, y cada casa una carga de mays cada año”.142 Al iniciar la siguiente década, el 8 de octubre de 1551 se le concede licencia a don Graviel, quien fuera gobernador en ese año, para tener una yegua y dos crianzas de ella.143
En este sentido, pero con un matiz distinto, fue que en pocos años parece que se desdibujaron los lazos de parentesco que unían al señorío por aque-llos lazos territoriales que conformaban el pueblo, lo que podría mostrar que la tesis del cambio del personanverband al territorialverband pueda explicar esta primera etapa en el caso de Huatulco.144 Dicha tesis manifiesta que es posible distinguir dos principios de organización territorial: a) aquella ba-sada en el vínculo entre personas y b) aquella que se basa en la relación de propiedad de la tierra. Sin embargo, no pareciera existir una continuidad aun dentro de Huatulco y mucho menos en la región y qué decir de toda la Nueva España. Por ello, mejor dicho, se entreverá una yuxtaposición de estos dos ámbitos en los pueblos, por ejemplo, tenemos el caso de Huamelula que retomaremos posteriormente. Pero a diferencia de otras regiones, en Huatul-co no queda del todo claro cómo pudo irse formando la territorialidad de los pueblos y su gobierno en los primeros años de ocupación hispana.145
141 Citado en Menegus, op. cit., 2005, p. 39.142 Gerhard, op. cit., 1992, p. 561. “A medida que avanzaba el siglo xvi las rentas y los bie-nes de los cacicazgos variaron enormemente, en parte debido a las tasaciones efectuadas por la Corona a lo largo del periodo —particularmente a partir de la década de 1550— que restringían el ingreso de éstos, en parte por el cambio impulsado por las autoridades coloniales en materia de propiedad”. Hay que advertir que estas tasaciones obedecieron únicamente para el cargo de gobernador y no a lo correspondiente a su patrimonio per-sonal como cacique. Menegus, op. cit., 2005, pp. 26, 40.143 Gerhard, op. cit., 1992, p. 563. Existe un documento signado con agn, Indios, vol. 1, exp. 341, f. 150v., en donde se dice que para el 16 de enero de 1583, a petición de los ofi-ciales de república del pueblo de Huamelula que solicitaron la tasación de sus salarios, el virrey Lorenzo Suárez de Mendoza les otorgó sus salarios. Sin embargo, el documento está incompleto y sólo nos muestra la fórmula de lo solicitado, faltando los salarios.144 Véase Andrew Roth S., “Personenverband, protocolo narrativo y ambigüedad en un tí-tulo primordial temprano”, en Abriendo camino. El legado de Joseph Benedict Warren a la historia y a la lengua de Michoacán, México, Universidad Nicolaíta/Centro de Investiga-ciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Instituto Nacional de Antropología e Historia, en prensa, p. 162.145 Siguiendo la propuesta de Margarita Menegus: De las dos situaciones que se pudie-ran dar al respecto: “En el primer caso se trata de sustraer del cacicazgo o del señorío a maceguales o terrazgueros dotándolos de tierras propias, mediante la creación de una república de indios con todo lo que ello implica. En el segundo caso, no se produce un desmembramiento del señorío, ya que a través de la figura del censo enfitéutico se man-tiene la relación entre los maceguales y su señor”. Menegus, op. cit., 2009, p. 50.
130
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Empero esta “reconfiguración” inaugurada por los encomenderos y que siguió la autoridad virreinal fue dando pie a un doble proceso, como en al-gunas otras regiones de la Nueva España: por un lado, a una “compactación y jerarquización de sus asentamientos; por el otro, un proceso de centralización de las funciones políticas y de gobierno en manos de un cabildo de indios”.146 Por desgracia no contamos con referencias directas ni indirectas a los caci-ques de Huatulco para esos momentos, lo que dificulta seguir un rastro que pudiera arrojar más luz al asunto. Por otro lado, en los documentos anterio-res se nos deja entrever que aún para 1542 no parece haberse constituido un gobierno indígena a la usanza española en los pueblos y que más bien se encontró bajo la administración de los calpixques. No obstante, hay que advertir que mientras se reconfigura el orden indio:
Esta forzada adopción, introyectada en la mentalidad y práctica de las co-munidades indígenas como nuevo y obligado atributo étnico, respetó grosso modo la superficie de las principales entidades prehispánicas históricamen-te determinadas, dotándolas ahora de una demarcación fronteriza lineal y menos ambigua.147
Esta situación nos pone en la disyuntiva de intentar reconocer qué fue lo que les sucedió a los señoríos prehispánicos en Huatulco. Consideramos que es claro que no hubo una fragmentación como tal creando dos cabeceras con el mismo nombre. Si bien se respetó esta jerarquización de Huatulco, el pueblo (el señorío prehispánico más importante), de un momento posterior surge una nueva figura, el puerto, consolidando su eje de dominación ante los pueblos de indios vecinos de la mano de los españoles, y que anterior-mente este asentamiento era una figura menor, que a la vez reocupó viejos asentamientos para darle sentido y figura a la ocupación española: obte-niendo así la riqueza deseada.
Con el paulatino declive del puerto, el pueblo de Huatulco parecía ir recu-perando un poder que le había sido opacado, empero la encomienda del pueblo aún seguía vigente, eso sí, al parecer menos redituable que en aquellos primeros
146 René García Castro, “De señoríos a pueblos de indios. La transición en la región oto-miana de Toluca (1521-1550)”, en Francisco González-Hermosillo Adams (coord.), Go-bierno y economía en los pueblos de indios del México colonial, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2001, p. 198.147 González-Hermosillo, op. cit., 2003, pp. 31-32.
131
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
años. Si consideramos que el puerto decae en la década de 1570, es obvio pensar que el encomendero, más allá de la encomienda buscó sacar cierta ventaja de la ubicación de la misma (como lo veremos más adelante) al solicitar mercedes de estancia para ganado mayor. Este tránsito permitiría ir soltando las riendas políticas del pueblo; y con ello se iniciará la configuración de un cabildo indio, lo que conduce a un doble proceso de “readecuación de los espacios, insti-tuciones y dirigentes precortesianos ya desprovistos de su dominio natural e inminente sobre recursos, bienes y personas”.148
Así, Huatulco como pueblo nuevamente se insertó y absorbió los pueblos de la costa (si es que quedaba alguno) a su eje de acción, como al mismo puer-to, eso sí con las grandes limitantes que ponían los españoles. Lo anterior se entiende por la necesidad del gobierno virreinal por mantenerse de cierta forma en funciones o vigilancia del puerto de Huatulco, y para 1616, tras un posible ataque pirata, se ordenó su destrucción y el alcalde mayor se tuvo que trasladar al pueblo. Para 1550, aun dentro de las mismas encomiendas había una coexistencia de dos elementos. Cimatlán y Cacalotepec estaban en enco-mienda de Pantoja, estos pueblos parecieran ser cabeceras muy pequeñas. En el caso de Cacalotepec se dice que sus estancias y tierras son comunes, de lo que pueden surgir preguntas: ¿la población que se encontraba allí fue traída por los españoles?, o ¿esos naturales eran o fueron algún tipo de terrazguero?
Lo que se observa de manera clara es una falta de autoridad indígena, y pa-reciera que quedan sujetos al calpixque del encomendero. Sin embargo, estos pequeños pueblos, al igual que en otras encomiendas, en el último cuarto del siglo xvi desaparecieron al no contar con el interés directo de un espa-ñol; quedando a expensas de la autoridad virreinal. Por ejemplo, en 1580 estas dos cabeceras ya habían desaparecido y de los otros asentamientos de los primeros años del contacto español que se recordaban, Tecolontla, Co-palitla, Ayotepec y Coyula, estaban abandonados, guardados en el recuerdo de quien los conoció. “Y solamente en el d[ic]ho Puerto, y en Copalit[l]a, hay algunos advenedizos q[ue], unas veces van y, otras, vuelven, q[ue] nin-guno dellos es natural”.149
Podemos pensar que el pueblo de Huatulco tuvo la misma suerte que estos casos. Para 1580, los pueblos sujetos “sin otras muchas q[ue] solía tener, q[ue] se han despoblado y muerto los indios dellas”150 fueron los de: Totoltepec, Huitzi-
148 Ibid., p. 32.149 Acuña, op. cit., v. 2, t. 1, 1984, p. 188.150 Ibid., p. 202.
132
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
tziltepec, Teohuitolco, Quicopiaca, Cuixtepec, San Andrés, San Juan y Texala. Lo cual nos muestra que no existe una relación directa con los asentamien-tos que entraban dentro de la encomienda, y que sólo el primero de ellos aparece en ambas ocasiones, teniendo en cuenta que “todos estos sujetos están metidos en la sierra, en t[ie]rra áspera y doblada, alg[un]a caliente y otra fría”.151
Figura 10: Playa Coyote, 2008.
Siendo así, Huatulco se nos puede dibujar como un lugar donde las re-laciones diacrónicas y sincrónicas entre los pueblos se hacían entre el mar y la montaña; terruño accidentado con barrancas de rocas enormes rebanadas; prominencias erizadas como cabezas entronadas; donde la vegetación con sus cactus en las playas, como dedos paralizados por los años, nos alistaran para el paisaje de las montañas despeinadas por la maleza impenetrable en tiem-pos de aguas que se transforma en ramas en épocas sin agua.
151 Ibid., p. 203.
133
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Este elemento geográfico nos lleva a entender, por otra parte, la congrega-ción general que está documentada que ocurre el 14 de enero de 1598. La que se conoce como segunda congregación. Durante la segunda mitad del siglo xvi, el pueblo de Huatulco contó con seis u ocho estancias, pero después de esta congregación solo una pudo sobrevivir: Cuixtepec.152 Sin embargo esto nos haría pensar sólo en los sujetos del pueblo sin saber qué pasó con los sujetos del puerto; así como de los restantes pueblos de los corregimientos que quedaban bajo la jurisdicción de la alcaldía mayor del puerto de Hua-tulco. En dicha comisión, dirigida a don Pedro Barba Coronado se indicaba que él tenía que:
… yr a la rreduçion de la provincia de aguatulco y teguantepec y pu[eblo]s de xaltenjo q[ue] por otro nombre se dize rio hondo y tonamec y çiguatolco y sochitepec y guamilulan aztatlan y tlacolula y tetzitlan y xalapa y petapa y tetetitlan y tzetune y chimalapa y san and[re]s y san miguel y tonaltepec y ta-panaltepec y todos los pu[ebl]os que [e]stan entorno de la cab[ece]ra de la d[ic]ha pro[vinc]ia.153
152 Gerhard, op. cit., 1986, p. 128.153 agn, Indios, vol. 6 (2ª parte), exp. 924, f. 236v.
Figura 11: Camino Viejo, 2009.
134
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Las condiciones geográficas nos permiten preguntar cómo se llevó a cabo dicha reducción, ya que no hay más referencia del proceso en sí. El terreno accidentado, con un espacio limitado de tierras para cultivo y para que se asentaran poblaciones muy grandes fue un factor que sale a luz y que nos dificulta saber si todos los pueblos referidos fueron reducidos. Sin embargo, por ejemplo, para 1604 se mandó a Juan Antonio de Acebedo, alcalde mayor y juez congregador del puerto de Guatilco [sic] que los naturales de los pueblos de San Lorenzo Jilotepec y Santa María Ecatepec solicitaban que los dejaran en el pueblo de Tlacolula y no los llevaran a Santa Lucía perteneciente a Nexapa, porque su tierra era de mejor calidad.154
Cabe hacer mención que se ignora de qué forma se llevó a cabo la con-gregación de estos pueblos; sin embargo, como en otras zonas de la Nueva España, esto se puede deber sobre todo a aspectos sociales y geográficos.155
En el primer caso, la falta de una presencia estable de alguna orden religiosa va a ser determinante, y sobre todo porque no fueron los dominicos quie-nes se hicieron presentes en la costa. A la llegada de Pedro de Alvarado a la costa le acompañó fray Bartolomé de Olmedo, de la orden mercedaria, fue el primer religioso en la región, pero no se quedó en la zona.
La presencia secular en la costa de OaxacaLas órdenes religiosas del clero regular han sido el foco de análisis para pro-fundizar en el mecanismo de evangelización de las sociedades nativas en la Nueva España durante el siglo xvi; dependiendo de su área geográfica de acción. Para el caso de Oaxaca los dominicos fueron quienes tuvieron dicha prerrogativa.156 Siendo así, muy poco se sabe del clero secular en Oaxaca, que pronto buscó entrar al juego, compitiendo por su parcela de devoción.
La intención de este apartado no es pormenorizar al respecto, sobre todo en la cuestión de las prácticas de los seculares para la evangelización, sólo trataremos de hacer algunos señalamientos básicos en cuanto a los partidos y los pueblos que comprendían su doctrina. Básicamente nos serviremos del
154 agn, Congregación, vol. 1, exp. 243, f. 118r.155 Véase Menegus, op. cit., 2009, pp. 36-39.156 “Poco tiempo después de la toma de la capital mexica, don Hernando pidió que se enviasen a la Nueva España religiosos mendicantes, en quienes confiaba más que en los seculares para la tarea misionera”. Pilar Gonzalbo Aizpuru, Historia de la educación en la época colonial. El mundo indígena, México, El Colegio de México, 2008, p. 25.
135
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
trabajo de John Frederick Schwaller,157 quien nos presenta la organización de los documentos del agi de la sección de “Contaduría” pertenecientes a la Real Hacienda, la cual contiene información acerca de los partidos de Huamelula y Pochutla. Cabe decir que los cuadros 8 y 9 presentan la relación de cada uno de los curas designados, divididos en los dos partidos, con la salvedad de algunos años, en ellos se encuentra: nombre, cargo, partido principal, otros pueblos (lo que sería su doctrina), las fechas del cargo, sueldo y pago, este último se refiere a que cada cura tenía un apoderado, quien cobraba su sueldo.
La costa al ser una región no tan estudiada no cuenta con alguna in-vestigación al respecto, pero es aquí donde los seculares tuvieron una pre-sencia permanente en el siglo xvi; sobre todo en lo que fue la provincia de Huatulco. Los dos pueblos que se erigieron como cabeza de partido fueron Pochutla y Huamelula.158 No obstante, el puerto no podía quedar fuera de la presencia clerical:
En el puerto de Guatulco hay otro cura que tiene cargo del dicho puerto é de la gente de los navíos que allí vienen é contratacion que allí hay, que es cantidad, y de los pueblos de Cimatlán y Suchitepeque, que estan en la real corona, y del pueblo de Guatulco que esta encomendado en Bartolomé Ló-pez: en los cuales dichos pueblos con sus estancias podrá haber quinientos é cincuenta indios tributarios, poco más o menos…159
La empresa evangelizadora inaugurada por los franciscanos pronto fue reforzada por frailes de las otras órdenes: dominicos, agustinos, jesuitas. “Mientras tanto habían llegado también clérigos seculares, sin solemnes ce-remonias de recibimiento ni cronistas dispuestos a registrar su presencia,
157 La información que se presenta en el texto es la data de lo espiritual, “que en general refleja los pagos a párrocos de indios en pueblos bajo la real corona”. Además de que lo espiritual sólo incluía a los clérigos seculares. Así, y después de la Ordenanza del Patro-nazgo en 1575, se ve que: “A causa de esto, los datos de Lo Espiritual reflejan la impor-tancia de los clérigos seculares y la pérdida lenta de los partidos de los religiosos”. John Frederick Schwaller, Partidos y párrocos bajo la real corona en la Nueva España, siglo xvi, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1981, pp. vii, ix.158 “La distinción impuesta entre política y religión, si bien a veces no muy clara y tal vez no del todo nueva para los indios, fue al menos diferente a lo que tenían en su experien-cia histórica. El concepto de iglesia y lo asociado a él englobaba y diferenciaba a una serie de elementos —culto, ministros, edificios, etc.— que quedaron integrados, en el mundo colonial, en una forma novedosa”. García Martínez, op. cit., 1987, p. 97.159 Luis García Pimentel (ed.), Relación de los Obispados de Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca y otros lugares del siglo xvi, México, Librería de Gabriel Sánchez, 1904, p. 90.
136
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
pero en número suficiente para formar el núcleo de la organización ecle-siástica secular, cuya cabeza era el obispo”.160 Al llegar la segunda Audiencia, y respaldado tras las Leyes Nuevas, se incrementó el número de pueblos bajo la Corona, al tomar las encomiendas que fueron concedidas por sus antecesores o las que estaban vacantes. Así: “La Corona, como encomende-ro, tenía la obligación de proveer para los requerimientos espirituales de los indios en su territorio”.161
El obispado de Oaxaca en el siglo xvi contaba con cuatro villas de espa-ñoles: Antequera, Espíritu Santo (Guazacualco), San Ildefonso (Zapotecas) y Santiago de Nexapa. La relación que daba fray Bernardo de Alburquerque, obispo de la diócesis de Oaxaca, de los indios tributarios del obispado era de cien mil. De los cuales tres partes estaban a cargo de la orden de los do-minicos. El resto del obispado estaba a cargo de seculares.162
El nombramiento de los curas se daba por la jerarquía eclesiástica, de la mano del obispo local.163 En un inicio el título que llevaban estos párrocos era el de capellán, el cual se fue transformando por el de cura. Por otro lado, algunos de estos curas pudieron llevar un título alterno de vicario, que en este contexto implicaba que tenía poder jurídico que lo elevaba al cargo de juez vicario.164 En el último cuarto del siglo xvi, y a partir de la promulga-ción de la Ordenanza del Patronazgo en 1575,165 se dio una transformación de los curatos sencillos, los cuales se pasaron a beneficios, lo que otorgaba un salario anual al cura beneficiado solventado por la Corona.166
Los curas beneficiados ganaban sus partidos en competencias, oposiciones. Después del nombramiento del virrey, como vicepatrón, y la confirmación canóniga del obispo, el párroco podía disfrutar del beneficio de por vida. En contraste, los curas y vicarios en todas las épocas servían a través de nombramientos anuales, o sea, al placer del obispo, amovible ad nutum.167
160 Gonzalbo, op. cit., 2008, p. 26.161 Schwaller, op. cit., 1981, p. vii.162 García Pimentel (ed.), op. cit., 1904, pp. 69 y 77.163 Véase mapa 13 para la Diócesis de Antequera.164 Schwaller, op. cit., 1981, p. viii.165 “Con las Ordenanzas del Patronazgo, el rey anunció su intención de secularizar los partidos”. Ibid., p. ix.166 Ibid., p. viii. “En el último tercio del siglo, los vicarios llegaron a ser curas interinos”.167 Idem.
137
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Para el 11 de octubre de 1540 el virrey Antonio de Mendoza ratificó a Francisco Larios como clérigo “por capellan de los pueblos de Pochutla, Guatulco y Comaltepeq y Yagayo y Tlacoltepeq”. Quien, lo más probable, es que haya tenido su residencia en el puerto de Huatulco y de allí tendría que visitar toda su doctrina, pudiendo dar los servicios sacramentales a los naturales. Francisco Larios tendría un salario de 150 pesos de oro común anualmente, pero el pueblo de Huatulco al encontrarse en encomienda de un particular tendría que cubrir una parte de dicho salario, quedando de la siguiente manera:
[…] y q[ue] los d[ic]hos pu[ebl]os se los diesedes y pagasedes de los tri-butos q[ue] los naturales de los d[ic]hos pu[ebl]os son obligados a dar a su maj[esta]d e por quanto el pu[ebl]o de Guatulco no esta a cabeza de su maj[esta]d e la pers[on]a q[ue] lo tiene en encomienda es obligado a de pagar por razon e se taso e modero- que la d[ic]ha persona pagase de dicho capellan xxv pesos de oro comun - e los otros cxxv pesos se pagasen de los tributos de los dichos pu[ebl]os q[ue] estana la cabeza de su maj[esta]d.168
Unos años después, para el 10 de octubre de 1543 se designó a Garci Rodríguez capellán de Pochutla por periodo de un año. Después de este tiempo el partido pasó a Huamelula. Pochutla reaparece como partido nue-vamente hasta finales de 1553, teniendo ocasionalmente que visitar los pue-blos de Tetiquipa, Suchitepec y Huatulco; sólo Tonameca siempre estuvo anexado a éste.169 El primero de enero de 1577 se convirtió en beneficio de Simón de Miranda hasta 1584.170 Posteriormente pasaron algunos años en que volvió a ser capellanía y después nuevamente beneficio. Al parecer hay periodos en que al mismo tiempo que se designaba un cura para el partido de Pochutla, el de Huamelula también tenía a su cargo la visita de este partido, quizás esto indicaba que era una jurisdicción muy amplia, teniendo que com-
168 agn, Mercedes, vol. 2, exp. 446, fs. 184v-185r. Tiempo después el cura residente en el puerto tendría un salario de 200 pesos de minas, 170 eran pagados por la Corona y los 30 restantes por el encomendero del pueblo de Huatulco (Bernardino López). García Pimentel (ed.), op. cit., 1904, p. 90.169 En la Relación del Obispado de Oaxaca se refiere que en Tetequipa (Titiquipa) resi-día un cura que visitaba Cozautepec, Pochutla y Tonameca, todos ellos en cabeza de la Corona. El cura recibía un salario de 150 pesos de minas. Y en todos esos pueblos, con sus estancias, habría unos 900 tributarios, poco más o menos. García Pimentel (ed.), op. cit., 1904, pp. 89-90.170 Un caso interesante de este personaje y su papel en el pueblo de Huatulco se da para 1582. Véase Infra.
138
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
partir los pueblos comarcanos indistintamente. Sin embargo, parece que para el último cuarto del siglo el cura de Pochutla tenía a su cargo de la frontera oeste hasta la parte central de la provincia (incluyendo a Suchitepec) y Hua-melula, pero se concentraba más en los pueblos del lado este, sobre todo en los de la sierra chontal. 171
El 26 de enero de 1544 se designó a Juan de Ortega por capellán de Hua-melula. En el tiempo en que Pochutla dejó de ser partido, es éste quien tiene en jurisdicción toda la provincia. Curiosamente, pareciera ser que a diferencia de Huamelula, el cura de Pochutla nunca tuvo a su cargo toda la provincia. Huamelula, por otro lado, fue un partido en el cual los curas o beneficiados tuvieron un sueldo más regular, que ronda en los 150 pesos, mientras que Pochutla tuvo más variaciones, el más bajo se encontró en 100 pesos y el más alto en 170 pesos. Lo anterior pudiera indicar, de ser el caso, que al lado este de la provincia los pueblos (con preponderancia chontal) no sufrieron una baja demográfica tan estrepitosa y pudieron tener cierta estabilidad, caso contrario al otro partido.172
El cura del puerto por lo regular se buscó que sólo tuviera a su cargo la gente que allí llegaba. Entendiendo que se le quitó la visita de los otros pueblos y por ello se erigieran los dos partidos en Pochutla y Huamelula. Esto obedecía a las condiciones del clima, a lo fragoso de los caminos y a lo disperso de los pueblos:
En este puerto de Guatulco converná que haya un cura que no entienda en otra cosa sino en tener cargo de la gente que allí está é allí acuden en los navios á sus contrataciones, porque es número de gente la que va é viene y la
171 Schwaller, op. cit., 1981, pp. xxxiv, 269-273.172 Ibid., pp. xxi, 97-104. Los salarios obedecían a “que los curas que llevan más salarios que otros, se les da por razón que tienen el partido más lejos de esta ciudad que los otros, y ser la tierra más trabajosa, calidad y enferma y cara, que no se pueden sustentar sino con mucho trabajo, y á esta cabsa se le señala y de mas salario que á los demas curas. Los curas que tienen menos gente á cargo que otros é llevan el salario ordinario, tiénese respeto á que el partido é pueblos que tienen á cargo están muy derramados y mal po-blados, y estan de suerte que no se pueden juntar otros pueblos con ellos por estar muy apartados y ser trabajosa la visita de ellos. Los otros curas que tienen muy poquito sala-rio y poca gente y menos que los demás, no se les puede señalar más salarios, por razón de ser la gente que tienen á cargo poca é pobre, é ser poco el tributo que dan”. García Pimentel (ed.), op. cit., 1904, p. 94.
139
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
gente que viene por la mar: y como la tierra es cálida cae mucha gente enfer-ma, y si no hay allí remedio de quien les administre los santos sacramentos, acaescen muchos desastres de morirse sin ellos; y los dichos pueblos están algo desviados del dicho puerto, en los cuales convendrá poner otro cura, juntando otro pueblo con ellos.173
El camino accidentado fue un factor que limitaba el buen ejercicio de los curas de cualquiera de los dos partidos, y si le sumamos el clima, ni se diga. El 24 de septiembre de 1552 se le ordenó a Melchor de Sosa, corregidor de Suchitepec, que abriera caminos, con la mano de obra indígena, para que se facilitara la visita de la doctrina de los curas. En primer lugar, desde Suchi-tepec hasta Astata. Después, de Astata hasta el camino de Huamelula. De ahí hasta la cabecera de Huamelula y residencia del cura. Continuando, de Su-chitepec hasta el camino real entre Huamelula y Huatulco. Para concluir, de Suchitepec a las estancias de “Ecacastepeque, Xocotlan, Tamagastepeque y Tlacotepeque”.174 Por último, al iniciar la segunda década del nuevo siglo, el 11 de mayo de 1613 existía un beneficiado en el puerto de Huatulco, Diego de Paz Monterrey.175 Después en 1629 aún continuaba presente el beneficio del puerto,176 lo que indicaría un retorno de los funcionarios españoles al puerto tras el abandono obligado del mismo en 1616.
En 1575 un incendio destruyó la iglesia de Huamelula. Los naturales soli-citaron licencia del virrey Martín Enríquez para reedificarla, pero a causa de no tener sobrantes de tributos ni otros bienes de comunidad pidieron que se les diera autorización para hacer una sementera de maíz de 200 brazas en cuadrado para con ello pagar a los indios que trabajasen en la iglesia y lo que hubiera menester. La licencia fue concedida el 31 de diciembre de 1575 y los naturales podrían sembrar anualmente la sementera hasta que otra cosa les fuera mandada. Con ella darían de comer a los indios y comprar las cosas que hicieran falta para el culto y ornato de la iglesia.177
173 García Pimentel (ed.), op. cit., 1904, p. 91.174 Gerhard, op. cit., 1992, p. 563.175 agn, Indiferente Virreinal (Real Audiencia), caja 5173, exp. 79, f. 1.176 agn, Jesuitas, vol. 3, f.177 agn, Indios, vol. 1, exp. 56, f. 22r.
140
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Mapa 13: Diócesis de Antequera, siglo xvi.
Fuente: René Acuña, (ed.), Relaciones geográficas del siglo xvi: Antequera, vol. 2 t. i, Mé-xico, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984.
141
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Cuadro 8: Párrocos del partido de Guamelula, 1544-1597.
Nombre Cargo Pagó Partido principal
Otros pueblos
Fecha Sueldoanualde hasta
Juan de Ortega
Clérigo Cura Capellán
50 Guamelula 26/01/1544 150
Julián Carrasco
Clérigo Cura Capellán
150 Guamelula 12/01/1545 12/01/1546
Julián Carrasco
Clérigo Cura Capellán
100 Guamelula 16/01/1546 150
Julián Carrasco
Clérigo Cura Capellán
75 Guamelula Suchitepec 01/09/1546 01/03/1546 150
Garci Rodríguez
Clérigo Cura Capellán
150 GuamelulaSuchitepec, Pochutla, Tonameca
12/03/1547 12/03/1548
Andrés Jiménez
Clérigo Cura Capellán
75 Guamelula Suchitepec 12/03/1548 12/09/1548 150
Pedro Caballero
Clérigo Cura Capellán
150 Guamelula
Suchitepec, Guatulco, Tonameca, Pochutla
18/08/1548 18/08/1549
Pedro Caballero
Clérigo Cura Capellán
150 Guamelula Suchitepec, Guatulco 31/08/1549 31/08/1550
Tomás de la Plaza
Clérigo Cura 150 Guamelula
Suchitepec, Guatulco, Tonameca, Pochutla
16/09/1550 16/09/1551
Nicolás de Vergara
Clérigo Cura Capellán
112,4 Guamelula Suchitepec 22/09/1551 22/06/1552 150
Juan PérezClérigo Cura Capellán
43,6 Guamelula
Suchitepec, Guatulco, Tonameca, Pochutla
14/07/1552 29/10/1552 150
Antonio de Santa Cruz
Clérigo Cura Capellán
150 Guamelula 04/11/1552 04/11/1553
Antonio de Santa Cruz
Clérigo Cura Vicario
150 Guamelula Pochutla, Tonameca 14/12/1553 14/12/1554
Antonio de Santa Cruz
Clérigo Cura Capellán
137,4 Guamelula Pochutla, Tonameca 22/12/1554 22/11/1555 150
142
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Nombre Cargo Pagó Partido principal
Otros pueblos
Fecha Sueldo anualde hasta
Diego de Sevilla
Clérigo Cura Vicario
132,5 Guamelula Pochutla, Tonameca 14/12/1555 02/11/1556 150
Bartolomé de Izcar
Clérigo Cura Capellán
150 Guamelula Suchitepec 02/11/1556 02/11/1557
Julián Carrasco
Clérigo Cura Capellán
72 Pochutla Tonameca, Tetiquipa 03/03/1557 27/08/1557 150
Bartolomé de Izcar
Cura Capellán 150 Guamelula Tlacolula,
Suchitepec 02/11/1557 02/11/1558
Bartolomé de Córdoba
Clérigo Cura Capellán
150 Guamelula Suchitepec 20/02/1560 20/02/1561
Francisco de Céspedes
Clérigo Cura Capellán
113,4 Guamelula 28/03/1561 31/12/1561 150
Francisco de Céspedes
Cura Capellán 150 Guamelula 01/01/1562 01/01/1563 150
Diego Álvarez
Clérigo Cura Capellán
150 Guamelula 01/01/1563 01/01/1564 150
Bartolomé de Icazar
Cura Vicario 150 Guamelula Tlacolula 01/01/1564 01/01/1565 150
Bartolomé de Icazar
Clérigo Cura Capellán
150 Guamelula Tlacolula 01/01/1565 01/01/1566 150
Bartolomé de Icazar
Cura Capellán 150 Guamelula Tlacolula 01/01/1566 01/01/1567 150
Bartolomé de Icazar
Clérigo Cura Capellán
150 Guamelula Tlacolula 01/01/1567 01/01/1568 150
Martín Castaño Cura 150 Guamelula Tlacolula 01/01/1568 01/01/1569
Bartolomé de Icazar Cura 150 Guamelula 01/01/1569 01/01/1570
Pedro de Mendoza Cura 124,1 Guamelula Tlacolula 01/01/1570 01/01/1571José Godínez Beneficiado 243 Guamelula Tlacolula 01/01/1586 01/01/1587 150José Godínez Beneficiado 248,1 Guamelula Tlacolula 01/01/1587 01/01/1588 150José Godínez Beneficiado 124 Guamelula Tlacolula 01/01/1588 01/07/1588 150José Godínez Beneficiado 124 Guamelula 01/07/1588 01/01/1589 150José Godínez Beneficiado 165,3 Guamelula Tlacolula 01/05/1590 01/01/1591 150José Godínez Beneficiado 248,1 Guamelula Tlacolula 01/01/1591 01/01/1592 150José Godínez Beneficiado 248,1 Guamelula Tlacolula 01/01/1592 01/01/1593 150José Godínez Beneficiado 82,5 Guamelula Tlacolula 01/01/1593 01/05/1593 150José Godínez Beneficiado 165,3 Guamelula Tlacolula 01/05/1593 01/01/1594 150José Godínez Beneficiado 248,1 Guamelula Tlacolula 01/01/1594 01/01/1595 150
Continuación cuadro 8.
143
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Nombre Cargo Pagó Partido principal
Otros pueblos
Fecha Sueldo anualde hasta
José Godínez Beneficiado 248,1 Guamelula Tlacolula 01/01/1595 01/01/1596 150José Godínez Beneficiado 248,1 Guamelula Tlacolula 01/01/1596 01/01/1597 150
Fuente: Tomado de John Frederick Schwaller, Partidos y párrocos bajo la Real Corona en la Nueva España, siglo xvi, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1981, pp. 97-104.
Cuadro 9: Párrocos del partido de Pochutla, 1543-1598.
Nombre Cargo Pagó Partido Otros pueblos
Fecha Sueldo anualde hasta
Garci Rodríguez
Clérigo Cura Capellán
125 Pochutla 10/10/1543 10/10/1544
Juan PérezClérigo Cura Capellán
100 Pochutla Tonameca, Guatulco 11/02/1553 11/02/1554 140
Julián Carrasco
Clérigo Cura Capellán
72,2 Pochutla Tonameca, Tetiquipa 03/03/1557 27/08/1557 150
Andrés de Cerbera
Clérigo Cura Capellán
81,2 Pochutla Tonameca 27/08/1557 15/03/1558 150
Bartolomé de Icazar
Clérigo Cura Capellán
150 Pochutla Tonameca 15/11/1558 15/11/1559
Bartolomé de Icazar
Clérigo Cura Capellán
170 Pochutla Tonameca 15/11/1559 15/11/1560
Bartolomé de Icazar
Clérigo Cura Capellán
150 Pochutla Tonameca 15/11/1560 15/11/1561 150
Bartolomé de Icazar
Cura Capellán 170 Pochutla Tonameca 15/11/1561 15/11/1562 170
Cristóbal de Utrera
Clérigo Cura Capellán
103,4 PochutlaTonameca, Suchitepec, Guatulco
01/01/1563 11/07/1563 170
Cristóbal de Trujillo
Cura Capellán 233 Pochutla Tonameca,
Suchitepec 10/08/1563 31/12/1564 170
Francisco de Céspedes
Clérigo Cura Capellán
170 Pochutla Tonameca, Suchitepec 01/01/1565 01/01/1566 170
Simón de Miranda
Cura Vicario 170 Pochutla Tonameca,
Suchitepec 01/01/1566 01/01/1567
Pedro de Valdés
Clérigo Cura Capellán
170 Pochutla Tonameca, Suchitepec 01/01/1567 01/01/1568
Francisco de la Plaza
Cura Vicario 170 Pochutla 01/01/1568 01/01/1569
Cristóbal Gil Cura 170 Pochutla Tonameca,
Suchitepec 01/01/1569 01/01/1570
Continuación cuadro 8.
144
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Nombre Cargo Pagó Partido Otros pueblos
Fecha Sueldo anualde hasta
Cristóbal de Trujillo Cura Vicario 281 Pochutla Tonameca 01/01/1570 01/01/1571
Bartolomé de Pisa Cura Vicario 128,6 Pochutla Tonameca 01/01/1571 01/01/1572
Cristóbal Bernal Negrete
Clérigo Cura Vicario 281,2 Pochutla 01/01/1576 01/01/1577
Simón de Miranda
Clérigo Cura Beneficiado 165,3 Pochutla Tonameca,
Suchitepec 01/01/1577 01/01/1578 100Simón de Miranda
Cura Beneficiado 165,3 Pochutla 01/01/1578 01/01/1579 100
Simón de Miranda
Clérigo Beneficiado 165,3 Pochutla Tonameca 01/01/1579 01/01/1580 100
Simón de Miranda
Clérigo Beneficiado 137,6 Pochutla 01/01/1580 01/11/1580 100
Simón de Miranda
Clérigo Beneficiado 165,3 Pochutla 01/01/1581 01/01/1582 100
Simón de Miranda
Clérigo Beneficiado 165,3 Pochutla Suchistepec 01/01/1582 01/01/1583 100
Simón de Miranda Beneficiado 160,7 Pochutla 01/01/1583 01/01/1584 100
Francisco López del Salto
Vicario 165,3 Pochutla Tonameca 01/01/1584 01/01/1585 100
Diego Álvarez Barreto Vicario 143,3 Pochutla Tonameca 01/01/1585 01/09/1585 130
Hernando de Torres Beneficiado 430,1 Pochutla
Tonameca, Suchitepec, Guatulco
15/08/1586 15/08/1588 130
Cristóbal Bernal Negrete
Beneficiado 573,4 PochutlaTonameca, Suchitepec, Guatulco
10/03/1586 01/05/1592
Cristóbal Bernal Negrete
Beneficiado 215 PochutlaTonameca, Suchitepec, Guatulco
01/05/1592 01/05/1593 130
Cristóbal Bernal Negrete
Beneficiado 215 PochutlaTonameca, Suchitepec, Guatulco
01/05/1593 01/05/1594 130
Cristóbal Bernal Negrete
Beneficiado 90,1 PochutlaTonameca, Suchitepec, Guatulco
01/05/1594 01/10/1594 130
Luis Alonso de Logo Cura Vicario 35,6 Pochutla
Tonameca, Suchitepec, Guatulco
01/10/1594 01/01/1595 130
Esteban Ramos Cura Vicario 322,4 Pochutla
Tonameca, Suchitepec, Guatulco
07/01/1595 06/07/1596 130
Juan Ortiz Beneficiado 215 PochutlaTonameca, Suchitepec, Guatulco
01/10/1596 01/10/1597 130
Juan Ortiz Beneficiado 215 PochutlaTonameca, Suchitepec, Guatulco
01/10/1597 01/10/1598 130
Fuente: Tomado de John Frederick Schwaller, Partidos y párrocos bajo la Real Corona en la Nueva España, siglo xvi, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1981, pp. 269-273.
Continuación cuadro 9.
145
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
De advenedizos y señores naturalesEn Huatulco no queda del todo clara la situación del cacicazgo en el mo-mento del contacto hispano; pero quizá teniendo en cuenta los ejemplos de sus vecinos más importantes y más próximos de Tehuantepec, los princi-pales aceptaron de buena gana el dominio español.178 Así, las funciones de gobierno quedaron supeditadas, en primer momento, a los encomenderos, quienes las delegaron en sus representantes indígenas en el pueblo y tiempo después, al dejar de ser encomienda, son estos personajes quienes tomarán posesión del orden político. Considerando en primer lugar la dinámica de-mográfica antes de 1550, pudiera pensarse que no fue posible consolidar de manera clara un liderazgo sucesorio en Huatulco, lo que fue ocasionando una macehualización de los pueblos de indios representados en sus autori-dades.179 En segundo lugar, y lo que marca un punto de inflexión en la his-toria de Huatulco, se puede apreciar de manera clara para el último cuarto del siglo xvi cuando ganaron presencia los foráneos, asumiéndose como principales del mismo, que no es de extrañar que a futuro fueran ellos quie-nes pudieran detentar los cargos en el cabildo indio.
De ser este el caso surgirían preguntas harto complejas: ¿En este primer momento el territorio que podía estar vinculado a un liderazgo étnico, con el tiempo pasó a la comunidad bajo un cabildo indio? ¿Qué sucedió con el tributo del señor (servicio y especie)? ¿La figura de terrazgueros pudo guar-dar cierta relación aun con la falta de nobleza que a partir de nuevos linajes impuestos por los españoles fue sustituida?
En algunas regiones de la Nueva España se dio un fenómeno similar al establecerse una nueva elite indígena de advenedizos impuesta por los es-pañoles, al declinar la nobleza prehispánica, en el último tercio del siglo xvi; sobre todo más al centro de la Nueva España.180 En esas regiones, los cacicazgos pudieron sobrevivir gran parte del periodo colonial e incluso ya en el México independiente.181 No obstante, en Huatulco, sobre todo, pare-
178 Véase Machuca, op. cit., 2005, pp. 168-170.179 Retomando aspectos más concretos del primer subapartado de este capítulo, debemos tener en cuenta, y de ahí que creamos más conveniente suponer que Huatulco tenía una semejanza con los señoríos del centro de México en su estructura calpolli-altépetl, sobre todo en que su organización se haya acentuado en la etnicidad, “y considerara a los señores principalmente como funcionarios y líderes del grupo étnico”. Lockhart, op. cit., 1999, p. 159.180 Gibson y López Sarrelangue, citados en Menegus, op. cit., 2005, pp. 16-17.181 Véase Menegus, op. cit., 2009, pp. 17-112.
146
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
ciera que dicho declive fue inmediato, y por lo tanto, se instauró una nueva relación entre los principales y macehuales.
En el valle de Oaxaca, por ejemplo, el cacicazgo sobrevivió hasta el siglo xviii. Primero, por ser un lugar en donde se llevó a cabo una conquista pací-fica, como la que estamos sugiriendo para nuestra zona de estudio (sin contar, claro, a los sediciosos chontales182). Segundo, a la presencia limitada de la en-comienda, cosa contraria en la costa y sobre todo en Huatulco, la cual ha de haber sido el factor preponderante que dificulte abordar el tema. Por último, por la necesidad de la Corona por conservar el liderazgo militar de aquellos señores en busca de una mejor recaudación del tributo, cosa que por ende no se dio; además de lo ya mencionado, la pérdida inmediata de estos líderes.183
Por otro lado, todo parece indicar que en este gran mosaico étnico-geográfico con todas las limitantes que pudieran existir, era clara la presen-cia de señoríos, constituidos a partir de su propio devenir histórico y que en algunos casos pudieron tener cierta permanencia tras el contacto hispano. Aún en la Sierra Sur eran claras estas características.184 A diferencia, por ejemplo, de la Sierra Norte, la cual no contaba con una estratificación muy compleja, en donde: “Los caciques se distinguían más por su liderazgo en la guerra, que por su posesión de tierras u otro tipo de riquezas y proba-blemente no vivían mejor que los principales, el segundo estrato de la no-bleza”.185
Buscando respuestas a las preguntas planteadas en líneas anteriores tenemos que empezar, y reiterar, la dificultad para las primeras décadas de ocupación es-pañola. Al inicio de la década de 1540, a partir de los abusos de los españoles que usan a los naturales como tamemes, es clara la presencia del calpixque
182 En 1522 a su paso por la costa, Alvarado fue recibido hostilmente por los naturales de Astata, lo que motivó una fuerte represalia de su parte, quien saqueó Astata y Huamelula. “Los chontales continuaron dando muestra de rebeldía, y en 1527 los españoles intentaron conquistar definitivamente la región. Para someter a estos valientes guerreros, la Real Audiencia envió al capitán Francisco Maldonado, quien con un ejército de 200 españoles y 600 zapotecas, conquistó a los pueblos chontales, desde Tenango hasta Huamelula”. Miguel Bartolomé y Alicia Barabas, “Historia chontal”, en Andrés Oseguera (coord.), Historia y etnografía entre los chontales de Oaxaca, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006, p. 24.183 Taylor, citado en Menegus, op. cit., 2005, p. 17.184 Véase González Pérez, op. cit., 2010, pp. 37-52.185 John K. Chance, La conquista de la sierra. Españoles e indígenas de Oaxaca en la época colonial, México, Instituto Oaxaqueño de las Culturas/Fondo Estatal para la Cultura y las Artes/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1998, p. 199.
147
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
indígena Antonio Montalbo en la vida política, económica y social del pue-blo de Huatulco, bajo la égida del encomendero Gutiérrez. En este tiempo son los propios naturales quienes hablan en primera persona, mediante la intervención de Francisco Guillen, sin que se aprecie la figura de algún ca-cique o principal.
A inicios de la década siguiente, el 18 de abril de 1550, nuevamente por los excesos hacia los naturales que son llevados como tamemes contra su vo-luntad al puerto, nos salen a la luz tanto gobernador y alguaciles, como ca-ciques y principales. Estos dos grupos parecen ser antagónicos y sugieren la lucha en el interior del pueblo por el poder político; en donde los caciques y principales son los portavoces de los macehuales y el gobernador y alguaci-les los propensos a los abusos de autoridad, igual que sus homólogos los cal-pixques. El virrey Mendoza es quien da voz a los personajes y nos dice que:
[…] por quanto por p[ar]te de los yndios caciques y principales del pueblo de guatulco y sus subjetos, me fue hecha rrealçion que el d[ic]ho pueblo es muy (visitado por) pasajeros y que son muy molestados y les hazen fuerças y agravyos. en ello ha sydo causa que muchos de los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o, y sus subjetos, de ayan muerto e otros despoblado. y me fue pedido mandar que no los apremyasen por tamemes.186
Siendo así, este grupo son los acusadores. Y el virrey mandó:
[…] que ning[un]as ny alg[un]as personas de qualquyer calidad y con-diçion que sean no sean osados de cargar ny llevar por tamemes por fuerça ny contra su voluntad yndios alg[un]os del d[ic]ho pueblo de guatulco y sus subjetos so las penas contenydas en las ordenanças y mas so p[en]a de otros cien pesos de oro para la camara y fisco de su maj[esta]d la mytad y la otra para el denunçiador y juez que lo sen[tec]yase y sola la d[ic]ha pena nom[bran]do al al[ca]lde mayor del d[ic]ho puerto de guatulco, e a otras qualesquyer jus[tici]as […] y lo mesmo pongo de pena al governador e a los d[ic]hos alguaziles yndios del d[ic]ho pueblo que si lo mandaren contra su voluntad como d[ioc]ho es…187
186 agn, Mercedes, vol. 3, exp. 42, f. 202r.187 Idem. Para contextualizar el trabajo de los naturales, utilizados como tamemes, véase el capítulo cinco.
148
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Sin embargo, esto no nos ayuda a tratar de dilucidar nuestras dudas, o al menos una de ellas, cuál era el patrimonio vinculado a sus figuras. Otro aspecto que se hace evidente, y puede tener relación con el tributo de los ca-ciques que pudieran detentar el cargo de gobernador, son los beneficios eco-nómicos provenientes de transacciones comerciales. Pero que por desgracia también se quedan en suposiciones, y tiene que ver, no con tianguis, sino con un sitio de venta en el pueblo de Huatulco que tendría que satisfacer las necesidades de los viajeros, comerciantes, etc., que se dirigían al puerto. Los gobernadores, principales y naturales del pueblo solicitaron una merced para dicho sitio, la cual se les concedió en septiembre de 1560.188
Al tener poca información documental del cacicazgo en la cual no se identifican las tierras propias del señor, y después del gobernador, podemos pensar que gran parte de las tierras que anteriormente fueron de la nobleza pudieron ser tomadas por el común, como sucedió en Cacalotepec, y en me-nor medida por los principales advenedizos, esto se puede inferir, sin que sea definitorio, de la gran cantidad de mercedes para sitios de estancia de ganado mayor y menor que inició en 1542 dadas a españoles en la costa en términos de Huatulco y pueblos vecinos, que conformaron una década después la pro-vincia, como veremos en el siguiente subapartado.
En Huatulco, sin embargo, la cuestión de los advenedizos se puede ver, qui-zás, en el tránsito a la segunda mitad del siglo xvi, pues antes de esto no se observa la presencia de autoridades indígenas constituidas en un cabildo. Pero para los últimos veinte años de ese siglo ya se percibe la figura de gobernador en Huatulco con mucha mayor fuerza. Por ejemplo, para 1582 se pide al al-calde mayor del puerto de Huatulco no consintiera que Simón de Miranda, beneficiario del pueblo de Huatulco metiera ganado en los términos del pue-blo, todo por la relación que hizo el gobernador y naturales de Huatulco.189 Sin embargo, no nos dan el nombre del funcionario indígena, lo que impide saber si era natural o advenedizo del pueblo, si es que esto se pudiera hacer.
El elemento más sólido que se tiene para este asunto se da para 1594, cuando se otorga una merced para una estancia de ganado menor a don Diego Pache-co, “natural y principal del pueblo de guatulco”.190 Pero para 1603 al nombrar-se a los cuatro capitanes para la protección del puerto y la costa, que se desig-
188 agn, Mercedes, vol. 5, f. 114r. véase infra.189 agn, Indios, vol. 2, exp. 70, f. 17r.190 agn, Mercedes, vol. 18, exp. 1003, f. 315r. Otra merced dada a algún principal, en la costa, fue a Diego de Velasco, principal y gobernador del pueblo de Tonameca, la cual era de ganado menor el 3 de noviembre de 1591. agn, Mercedes, vol. 17, exp. 460, f. 127v.
149
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
naron en la ciudad de Antequera por su cabildo como era costumbre, se hace mención que “uno de ellos fue diego Pacheco ve[ci]no desta ciudad el qual ha muchos años que se fue della y recide e[n] una estancia de ganado que tiene e[n] la costa”.191 Esto pudiera parecerse a los nombramientos que al inicio del periodo colonial hacía el rey, aunque este cargo era el de cacique, pero tam-bién pudiera reflejar el inicio de méritos para poder constituirse como tal. No obstante, al estar ausente en esa ciudad, el cargo recayó en Gaspar Vázquez.
En esos primeros momentos en la frontera chichimeca, en algunos ca-sos, se daba el título de cacique y el de capitán de frontera.192 De igual forma en Yucatán se daba el cargo de capitán, aunque al parecer dichos títulos en poco tiempo perdieron el sentido original, militar, y se colocaron nada más como una distinción social.193 Consideramos que en el caso de don Diego Pacheco el cargo no tenía un contenido militar, sino que sólo era de vigía de la costa. Cabe decir que si bien son advenedizos merecen una atención es-pecial, sobre todo en Huatulco, pues es desde este punto del cual podremos regresar al estudio de la institución del cacicazgo para el resto del periodo colonial. Pues como se advierte: “Si bien la Corona creó caciques nuevos, es decir, una nobleza desligada de una tradición tlatoani, no por eso deben ser descalificados, ya que si consideramos al cacicazgo como una institución colonial debe estudiarse tanto a los caciques de linaje como aquellos en-cumbrados por sus servicios y méritos.”194
La llegada del ganado a la costa Los españoles, de forma consciente o no, buscaron mecanismos para despo-jar a los pueblos indios de las tierras de los antiguos señoríos que ellos consi-deraron tierras baldías o realengas, o como Hildeberto Martínez nos dice: “la tierra de nadie”.195 En Huatulco, a consecuencia de la intromisión temprana 191 agn, Indiferente Virreinal (Indiferente de guerra), vol. 6074, exp. 13, f. 1.192 Fernández de Recas citado en Menegus, op. cit., 2005, p. 21.193 Ferris citado en Idem.194 Ibid., p. 38.195 Hildeberto Martínez, Codiciaban la tierra. El despojo agrario en los señoríos de Te-camachalco y Quecholac (Puebla, 1520-1650), México, Centro de Investigaciones y Es-tudios Superiores en Antropología Social/Secretaría de Educación Pública, 1994, p. 75. Este autor hace referencia a los mecanismos que los españoles idearon para despojar a los pueblos de indios de las tierras, y cómo los segundos trataron de frenar su codicia, ya que, antiguamente pertenecieron a los señoríos, pero que al ser vistas improductivas por los primeros, buscaron hacerse de ellas: “pues, no eran tierra sin dueño. Cada pueblo o ‘señorío’ reconocía su territorio aunque parte de él lo mantuvieran deshabitado y sin cultivo alguno. Por eso cuando los españoles empezaron a pedir mercedes en aquellos parajes, los indios no sólo se opusieron sino que incluso fundaron, de la noche a la ma-ñana, poblaciones enteras en los campos solicitados por los conquistadores”. Ibid., p. 76.
150
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
de la encomienda y la baja demográfica, en lugar de que pudieran fundarse nuevos asentamientos como mecanismo de contención contra los españoles, muchos asentamientos originales desaparecieron. Al correr los años los pue-blos tuvieron que hacer frente a otros extraños (el ganado) que se pasearían por sus tierras, teniendo que contener la llegada de ungulados (herbívoros con pezuñas duras), pues la intención de sus dueños era poder acrecentar su patrimonio a costa de la tierra indígena, propiciando un reordenamiento en el uso de la tierra.196 Sin embargo, las epidemias mermaban a la población original y con ello desaparecían los asentamientos humanos. Los más afec-tados, por otro lado, fueron los señores (caciques), en cuanto fueron despo-jados de sus propiedades.197 Por ello, fue mucho más fácil hacerse de tierras y es hasta años después que los naturales buscan defender sus tierras tras las constantes estancias de ganado que invadieron sus términos.
El otorgamiento de mercedes fue la forma clásica para llevar a cabo esta ocupación de la tierra. Y con el paso del tiempo, tras una Hacienda Real mer-mada, fueron apareciendo otras formas de hacerse de la tierra, como las ventas, y, por último, las composiciones, las cuales con un pago a la Corona se podía obtener el título de posesión de la tierra que se ocupaba de manera ilegal.198 En términos generales, en sus inicios, “[L]a merced era la donación graciosa que hacía el monarca de determinado bien realengo, la tierra en este caso, con un fin determinado: desde premiar la gestión ejemplar de un vasallo rele-vante [español o indígena] hasta el pago de un compromiso”.199
196 Laura Machuca, “Haremos Tehuantepec”. Una historia colonial (siglos xvi-xviii), Oa-xaca, México, Culturas populares-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Secreta-ría de Cultura-Gobierno de Oaxaca/Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social/Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, ac, 2008, p. 62.197 “Las propiedades de los señores naturales y de los pipiltin [principales] comprendían, pues, tierras de cultivo, tierras en recuperación o barbecho, tierras de bosque y tierras de reserva; y era común que las tierras en barbecho, de bosque y de reserva fueran muchas más que las destinadas a la siembra. Con la conquista todas las tierras no cultivadas fueron consideradas realengas o baldías y se tomaron de inmediato. En las tierras ocu-padas por los indios [el pueblo], en cambio, los españoles actuaron con algún recato. Sin embargo, es conveniente reconsiderar aquí una circunstancia: las tierras pertenecían a los señores y pipiltin y quienes las trabajaban eran sus macehuales terrazgueros. Debido a esta íntima relación que existía entre los trabajadores macehuales y la tierra propiedad de su señor, fue fácil para las autoridades virreinales y colonizadores en general, actuar sobre una u otra de las fuerzas productivas con el mismo resultado: apropiarse de la tierra de los señores significaba liberar, en beneficio de los españoles, la mano de obra macehual; y a la inversa, apoderarse de la fuerza de trabajo macehual implicaba desocu-par las tierras de los señores que (convertidas desde ese momento en realengas), eran susceptibles de ser repartidas entre los colonos”. Martínez, op. cit., 1994, p. 74.198 Mariano Peset y Margarita Menegus, “Rey propietario o Rey soberano”, en Historia Mexicana, vol. xliii, núm. 4 [172], 1994, p. 583.199 Solano, op. cit., 1984, p. 16.
151
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Lo anterior nos obliga a detenernos un poco más en el punto central del problema: salvaguardar la tierra de los pueblos de indios a que iban dirigidas las pretensiones de los españoles, aun y con las limitantes que pudieran darse en nuestra zona de estudio al respecto y teniendo en cuenta lo antes referido en este texto. Si se pemite tomar a consideración como modelo básico de la tenencia de la tierra indígena, por ejemplo, en el México central obser-vamos que en el periodo prehispánico se podían distinguir tres tipos: a) aquellas ligadas a personas como individuos (patrimonio de la nobleza), b) aquellas ligadas a las corporaciones de individuos (calpolli) y c) aquellas ligadas al erario de uso remunerativo.200
Al transformarse los antiguos señoríos en pueblos de indios, y con ellos la afectación a los bienes de la nobleza, se dio un reconocimiento por parte del monarca español por mantener las tierras propias de los pueblos, al me-nos en el papel, pues la realidad siempre fue más compleja. En un inicio el carácter jurídico de las tierras en América indicaba que no eran propiedad del monarca a excepción, en la Nueva España, de las tierras de Moctezuma y aquellas baldías, y él sólo tenía la soberanía sobre el territorio conquistado. Respetando así la propiedad de los vencidos, sobre todo donde se encontra-ban sus asentamientos.201 Como ya lo hemos referido, esto condujo a una mala interpretación de lo que implicaba el antiguo señorío al equipararlo con la concepción peninsular de asentamientos. No obstante, la cruda reali-dad fue otra y fue necesario contener los excesos de los españoles que llega-ban a territorio novohispano y se hacían de la propiedad de los pueblos.202
En 1532 una cédula real fija dicha postura. “Los indios continuarán en posesión de sus tierras, tanto cultivables como de pastoreo, para que no les faltase lo que es necesario”.203 Posteriormente, por su fugaz paso por la Nue-
200 Hanns Prem, Milpa y hacienda. Tenencia de la tierra indígena y española en la cuenca del Alto Atoyac, Puebla, México (1520-1650), México, Centro de Investigaciones y Estu-dios Superiores en Antropología Social/Gobierno del Estado de Puebla/Fondo de Cul-tura Económica, 1988, p. 51.201 Tiempo después fueron dotados de ciertos bienes, llamados de comunidad, con miras a satisfacer las necesidades públicas. “Felipe ii le imprimió un carácter legal al ordenar que se procurase la formación de los bienes de comunidad en cada pueblo, y las tasacio-nes oficiales de tributos de la segunda mitad del siglo xvi determinaron expresamente la obligación de los indígenas a contribuir al establecimiento de un fondo para beneficio del común”. Delfina López Sarrelangue, “Las tierras comunales indígenas en la Nueva España en el siglo xvi”, en Estudios de Historia Novohispana, México, núm. 1, 1966, p. 132-133. Aquí sólo nos limitaremos a las tierras comunales.202 Peset y Menegus, op. cit., 1994, pp. 590-591.203 Recopilación de leyes, libro 4, cap. 12, ley 5, citado en William Taylor, Terratenientes y campesinos en la Oaxaca colonial, México, Instituto Oaxaqueño de las Culturas/Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, 1998, p. 91.
152
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
va España, el tercer virrey, el marqués de Falces, declaró que todos los pue-blos de indios tendrían derecho a fundo legal de 500 varas y los españoles tendrían que guardar una distancia de 600 varas entre éstos y sus propie-dades.204 Tiempo después en 1573, se siguió la misma línea pero de manera más clara, en donde: “los pueblos de indios tenían derecho a un ejido (pas-tura comunitaria) de una legua, es decir una legua cuadrada o una zona circular con un radio de una legua”.205
En el valle de Oaxaca los indios y sus pueblos perdieron muy pocas tierras. En el siglo xvi optaban por recurrir al recurso de posesión prehispánica y poder contener de manera más efectiva la presencia española en sus tierras. Esto condujo a que se aprecie de manera más clara la forma en que se diver-sificó la propiedad indígena. Pues a diferencia del Valle de México, en Oaxaca, Taylor encontró seis formas de tenencia en la tierra, más claramente defini-das en el periodo colonial: 1) el fundo legal, o lo que es el territorio propio del pueblo (500 varas); 2) las tierras comunitarias que eran trabajadas para sufragar los gastos de fiestas patronales y cualquier menester del pueblo; 3) los bosques y tierras de pastoreo para el uso de los miembros del pueblo; 4) las tierras del barrio comunitarias que se repartían a familias o individuos pertenecientes al mismo; 5) las tierras que pertenecían al pueblo que eran asignadas a aquellos que no la poseían (terrazgo) y 6) terrenos privados.206
Otro ejemplo en el que se aprecia una posición distinta de la tradicio-nal forma de ver a los españoles en busca de tierra es lo que sucedió en la Sierra Norte de Oaxaca, que al sufrir un gran declive demográfico contenía la invasión, compra o solicitud de mercedes. “La reacción de los españoles ante la disminución de la población indígena no fue adquirir tierras, como sucedía comúnmente, sino intensificar las actividades comerciales con los sobrevivientes, tratar de conseguir derechos sobre las minas, o simplemente abandonar la jurisdicción para buscar fortuna en otra parte”.207
En Tehuantepec la situación fue otra. Hernán Cortés inició la introducción de ganado porcino en 1526, cambiando en la siguiente década a todo tipo de ganado. Le siguieron los dominicos; al mismo tiempo que particulares. “En el siglo xvi de transformaciones y cambios rápidos, la primera innovación en el espacio regional fue la introducción de ganado mayor y menor, quizá una
204 Ibid. p. 92 y Peset y Menegus, op. cit., 1994, p. 578-579.205 Martínez Báez, citado en Taylor, op. cit., 1998, p. 91.206 Ibid., pp. 92-98.207 Chance, op. cit., 1998, p. 145.
153
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
de las empresas más rentables y duraderas, en la cual participaron españoles e indios”.208 Un incremento de la actividad ganadera en el Istmo se dio para la década de 1580. La forma en que los distintos grupos indígenas de la región (zapotecas, huaves y zoques) trataron de sortear los avatares de la introducción de ganado en sus respectivos nichos fue variada. Los más afectados fueron los zoques, en sus tierras se instalaron las principales haciendas dominicas y mar-quesanas. Los zapotecas aprovecharon de mejor forma la introducción de ga-nado, sobre todo los caciques. Por último, los huaves de igual forma pudieron resistir gracias a las condiciones de las tierras en que se asentaban, sin embar-go, ellos aprovecharon de igual manera la presencia del ganado convirtiéndose en criadores.209 De este modo, Laura Machuca concluye que en Tehuantepec:
Como hemos visto, sólo la actividad ganadera generó verdaderas ganancias a los marqueses del Valle. Los indígenas tampoco permanecieron ajenos a la irrupción ganadera y en lugar de aislarse, supieron adaptarse al nuevo mode-lo económico que ofrecían los españoles, participando ellos mismos de él.210
En Huatulco, después de 1540, al salir el sol, conforme iba iluminando la tierra, en ella se podía ver a aquellos indígenas que tenían que ir a labrar las sementeras, como si fueran una extensión de la misma tierra; la cual los acom-pañaba en su arduo trabajo hasta que el mismo astro llegaba al ocaso. Estos indígenas veían cómo esa tierra que les servía para su sustento, y para pagar el tributo español, iba reduciéndose. Los pueblos eran rodeados por la tierra que tenían que cultivar; pero esa tierra iba siendo cercada por animales de pasto-reo en donde los españoles solicitaban a sus autoridades terreno para poder alojarlos. Al parecer podríamos decir que el auge del puerto favoreció su llega-da con miras de tener una salida a otros mercados. Para sorpresa de estos indí-genas, el ganado se reproducía mucho más rápido que ellos, atentando contra este espacio vital de la tierra agrícola, ya que sin control alguno, estos animales invadían y destruían su tierra llegando, en muchos casos, hasta el pueblo mis-mo, y si bien no eran muchas las estancias sí pocas las tierras cultivables.
En el capítulo uno hemos manifestado la condición de la tierra en Huatul-co, siendo una región con una topografía accidentada, principalmente en el área nahua, lo que podría considerarse una particularidad de la región. De
208 Machuca, op. cit., 2008, p. 55.209 Ibid., pp. 62-63.210 Ibid., p. 65.
154
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
los siete grupos de suelo sólo tres son idóneos para la actividad agrícola. Así, 80% de la superficie no es cultivable. De esta forma, en Huatulco se puede pensar, más que en valores cuantitativos en relación con las estancias de ganado, en valores cualitativos y de ahí su impacto en los pueblos de indios.
La tierra que los españoles obtenían y las formas de ocuparla eran muy dispersas y fomentaban que el ganado creciera de manera importante, si no es que desmesuradamente. Dentro de su idiosincrasia, los españoles tenían la mala costumbre de permitir que el ganado pastoreara en tierras ajenas antes de la siembra y después de la cosecha (vida estacional), hecho que afectaba a las tierras de los indígenas, quienes tendrían que ir buscando la forma de revertir esta situación, ya que podría tener la misma consecuencia que las epidemias ante el pueblo.211
El virrey Mendoza trató de evitar estos agravios para con los naturales, y si era necesario el ganadero español tendría que pagar los daños que causa-ra su ganado por sus desmanes. Pero esto no funcionó, ya que ambas partes no llegaban a ningún acuerdo y podían suscitarse pleitos de nunca acabar. Por ello, la situación de los indígenas era que se le daba “un respeto teóri-co hacia sus propiedades y tierras, como legítimamente adquiridas, junto a unas usurpaciones y compras abusivas por parte de los españoles.”212
Estas circunstancias llevaron a que el virrey Mendoza reconociera y otor-gara sitios de estancia para ganado mayor y menor (1,756 ha y 780 ha, respec-tivamente) en nombre del rey, pues anteriormente las tierras donde los gana-deros tenían a sus animales debían contar con el permiso del cabildo español en los lugares específicos; siempre bajo la fórmula de no hacer perjuicios a terceros, en el entendido de que buscaban lugares en donde pudieran pastar los animales, y por lo regular eran aquellas tierras fértiles de los pueblos de indios.213 En ambos casos la tierra dada no era de su propiedad, sólo podían recibir el usufructo del ganado que ahí tuvieran. Sin embargo, al llegar casi al final del siglo xvi eran tantos los sitios de estancia de ganado que ya no era tan redituable y muchos, los más pobres, vendieron sus mercedes a los más ricos quienes acapararon las estancias y a la larga, tras empezar a
211Francois Chevalier, La formación de los latifundios en México, México, Fondo de Cul-tura Económica, 1982, p. 119.212 Peset y Menegus, op. cit., 1994, p. 581.213 “Casi con independencia de la Corona, las autoridades locales, y más tarde los virre-yes, se vieron poco a poco obligados a reconocer una noción de pasto común mucho más flexible, que, en realidad, iba a preparar la repartición del suelo entre los criadores de ganado”. Chevalier, op. cit., 1982, p. 121.
155
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
sembrar en ellas, fueron logrando el reconocimiento de la propiedad de sus tierras con pagos módicos a la Corona.
La defensa de estas tierras, por parte de los naturales, está relacionada con la falta de mecanismos jurídicos apropiados por parte de las autoridades es-pañolas ante sus iguales; quienes en muchas ocasiones ocupaban tierras muy cerca de los sitios de estancias de ganado que sí les eran reconocidas por merced real (aun cuando éstas afectaran las tierras de los pueblos de indios), donde según ellos eran tierras baldías o permitían que el ganado anduviera libre, sin permiso de nadie. Estas invasiones afectaron la dinámica socioeco-nómica de los pueblos de indios. Al existir una baja en la población natural y por ello dificultades para pagar el tributo, lo cultivado en ocasiones no alcanzaba para el pago de dicho tributo. Por ello, a la par que se daban las mercedes de sitios de estancia, cuando los naturales veían afectadas sus se-menteras recurrían a los amparos ante las autoridades virreinales.214
Existen varios ejemplos de estos casos en Huatulco que nos permiten ilus-trar las formas en que los indígenas recurrían a los recursos legales, en de-fensa de las tierras de sus pueblos de las cuales obtenían su sustento. De igual manera, esta situación no era privativa de los pueblos, también los españoles fueron víctimas de sus paisanos que en algunas ocasiones trataron de hacer-se de tierra que ya tenía dueño, o en sentido inverso, buscaron remediar las quejas de los naturales para privarles de esa tierra. Las primeras referencias al respecto se dan en 1542 y el problema siguió durante todo el siglo xvi.
Esta circunstancia, sin embargo, se dio por factores externos propios de la dinámica del virreinato. Anterior a esta fecha en el Valle de México y sus alrededores ya existía una sobrepoblación del ganado y las afectaciones a los pueblos no se hacían esperar, incluyendo los bajos precios de la carne. El virrey Mendoza, casi contra su propia filosofía, trató de trasladar el ganado de la zona a lugares más despejados, menos habitados. “Como una marejada cada vez más poderosa, a partir de 1542 o 1545 grandes olas de ganado inva-dieron los llanos del norte o las partes menos montañosas de las tierras ca-lientes, a lo largo de la costa”.215 De esta forma, las primeras mercedes dadas en estos nuevos lugares tendían nada más a ratificar una ocupación previa.
214 Estancia, en una acepción básica designa el punto en que al fin se detienen el hombre y el rebaño nómada. “La fortuna de la palabra estancia implica el nacimiento de ciertos derechos sobre los lugares designados por ella. Al principio su sentido no siempre es preciso, pero muy pronto, empleada sola, denota un sitio destinado al ganado”. Chevalier, ibid., 1982, pp. 121-122.215 Ibid., p. 128.
156
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
El 5 de junio de 1542, el virrey Mendoza le otorgó el título de una mer-ced a Pedro de Malta, tras argumentar que durante tres años, más o menos, tenía posesión de unas estancias en términos de Mazatán y Tequisistlán. Puesto que “el se teme / que algunas personas se la quieren quitar dysiendo estar [en] perju[ic]yo e por no tener tytulo le hiziese m[erce]d”. Tras soli-citar que se hicieran las averiguaciones pertinentes a cargo del corregidor, Cristóbal de Chávez, para validar que no estuviera en perjuicio de indígenas o otras personas, se le dio dicha estancia.216 No obstante cabe mencionar que es en estos años cuando se inicia una ratificación de la posesión que ya se tenía, en nombre de su majestad.217
En la primavera de 1550, el 18 de abril, el pueblo de Huatulco prácti-camente se encontró cercado por tres estancias de ganado, pertenecientes a Juan Gallegos, Alonso Ruiz y Diego Guinea, todos vecinos de la ciudad de Antequera. Esto llevó a que los naturales se quejaran ante el gobierno virreinal, y el virrey Mendoza mandó a Luis de León Romano, juez de comi-sión en la provincia de Oaxaca, para que llevaran a cabo las averiguaciones pertinentes, puesto que:
[…] que por p[ar]te de los yndios caçiques e prinçipales e naturales del pueblo de guatulco e sus subjetos me fue fecha rr[elaci]on que de un año y medio a esta p[ar]te y de menos tiempo en los terminos del d[ic]ho pue-blo, an asentado tres estançias de ganado mayores una Juan gallego otra un alonso Ruiz y otra diego de Guinea que les fue dicho pero que no vieron el sytio y en ello fueron engañados y no se les dio a entender porque si lo vieran y se les diera a entender lo contradixeran […] por estar muy junto a las labranzas y sementeras.218
Para el 6 de diciembre de 1550 el recién llegado virrey Luis de Velasco aún seguía teniendo referencia de estos problemas, y nuevamente solicita las averiguaciones a Luis de León:
[…] q[ue] por parte de los yndios del pu[ebl]o de guatulco me a sido f[ec]ha rrelacion que entre sus casas labransas y sementeras de poco tienpo a esta p[ar]te se an asentado dos o tres estancias de ganado mayor y q[ue] allende
216 agn, Mercedes, vol. 1, exp. 130, f. 65r.217 Chevalier, op. cit., 1982, p. 131.218 agn, Mercedes, vol. 3, exp. 43, fs. 20r-20v.
157
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
destar en superjuyzio los aveys compelido q[ue] contra su voluntad hagan casas y corrales en la d[ic]ha estancia de lo qu[a]l a si rresebido e rresiben agravio […] y si no rremedia disq[u]e los naturales del pu[ebl]o se yran y por q[ue] no es justo q[ue] las d[ic]has estancias están en su perjuyzio.219
Y de ser en favor de los naturales se tendrán que quitar dichas estancias, sin que haya ninguna querella por ello. Curiosamente tanto Gallego como Ruiz tenían en encomienda pueblos vecinos a Huatulco, Lapaguía y Ocelo-tepec, respectivamente. Guinea, por otra parte, fue criado de Cortés y des-pués del segundo marqués (Martín Cortés), lo que le ayudó a consolidar sus mercedes y hacerse de pequeños latifundios en varias partes de Oaxaca.220
Un ejemplo del poder de Guinea es que para el 23 de abril de 1551, se le conceden otras dos estancias de ganado mayor. La primera en términos de Huatulco, en un lugar llamado Cuscatlán, donde se le autorizó hasta 400 novillos y 200 potros, además de una guarda de cuatro negros a caballo. La segunda se le otorgó en términos de Pochutla en el lugar llamado Apango, la cual se encontraba a legua y media de alguna de las otras dos, y se le per-mitió hasta 3,000 cabezas de vacas y yeguas con una guarda de seis negros a caballo y un español.221
Por otro lado, el que era encomendero del pueblo de Huatulco, Bernar-dino López, fue otro personaje que pudo sacar provecho de su situación dé-cadas después. Avecindado en la ciudad de Antequera, Bernardino quizás al ver que la encomienda ya no era muy redituable y con la seguridad de que al tener un pequeño coto de poder en la costa, con los indios, era más pro-bable que no existieran perjuicios, primero, para 1575 solicitó una merced para un sitio de ganado mayor, en el camino que llevaba a Huamelula a una distancia aproximada de tres leguas del pueblo de Suchitepec (véase mapa 15, cfr. mapa 14).
Unos años después, el 10 de octubre de 1582, acrecentó su patrimonio. Sin embargo, a diferencia de la primera y de sus paisanos que solicitaban la merced del rey para hacerse de una estancia para ganado, en esta ocasión
219 agn, Mercedes, vol. 3, exp. f. 238v-239r.220 Gerhard, op. cit., 1992, p. 561. Alonso Ruiz era un poblador de la Nueva España y se le reasignó la encomienda de Ocelotepec tras el asesinato de su primer poseedor, Martín Rieros [Riberos] a manos de los indígenas. Véase Himmerich y Valencia, op. cit., 1996, p. 229.221 Ibid., p. 563.
158
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Bernardino la compró, por lo que al parecer no le iba nada mal. Curiosa-mente esta estancia se encontraba en Apango, pero en ese momento perte-necía a los herederos de Francisco Hernández; que no sabemos si guardó alguna relación con Guinea. En este sentido, la merced iba dirigida a que le permitieran poblar dicha estancia, ya que:
…el conpro del convento de santo domingo de d[ic]ha ciudad quinien-tas bacas cimarronas que tiene en la provincia de teguantepeque y nexapa donde ansimismo tiene el mill y dos zientas bacas que le pertenecen de los diezmos que conpro de los años pasados de ochenta y ochenta y uno y que con las unas y las otras pretende poblar un sitio de estancia (por lo que) le mandase dar y diese li[cenci]a con declaracion de que ninguna just[ici]a se lo ynpida ni le pidan ni lleve costas ni pasaje y por mi visto atento a lo suso d[ic]ho por la pre[sen]te doy li[cenci]a a el d[ic]ho bernardino lopes para que libremente pueda sacar de la d[ic]ha provincia de teguantepeque y nexapa las d[ic]has bacas con que la sacase a en los meses de di[ciembr]e de [e]ste presente año de ochenta y dos henero y febrero de ochenta y tres y no antes ni despues y con que muestre bastante rrecaudo de como le pertenecen por conpra poder de la persona de cuyo yerro y señal fueren.222
Los dos ejemplos previos, el de Guinea y Bernardino López, nos dan cuenta de la forma como ciertos personajes, por sus particularidades, podían tener mejores resultados en momentos específicos de su vida para hacerse de un gran patrimonio a costa de los indios y con una alta dosis de benevo-lencia de las autoridades. No obstante los menos afortunados, eran los otros españoles, cuyas transgresiones se hacían ver de manera más explícita y el gobierno virreinal no era tan contemplativo con ellos, al menos en el papel.
Por ejemplo, el 9 de octubre de 1582, el virrey Lorenzo Suárez de Men-doza decía que los naturales del pueblo de Tonameca le habían hecho rela-ción que en los términos de su pueblo se dio una merced de un sitio para yeguas a Álvaro de Lemos, vecino de Antequera, la cual estaba en su per-juicio. Esto obedecía a que el alcalde mayor del puerto, Gaspar de Vargas, al realizar las diligencias pertinentes no les admitió la contradicción que de dicha merced hacían, por lo cual solicitaban que se suprimiera, pues el alcalde mayor decía que no existía perjuicio alguno y daba por buena la
222 agn, Indios, vol. 2, exp. 71, fs. 17r-17v.
159
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
solicitud. Lo anterior nos lleva a apreciar cómo la autoridad, preocupada por estas ocupaciones ilegales (que fomentaron sus propios funcionarios), atentaba contra los pueblos de indios. En algunos casos tratar de frenar esta situación se dificultaba debido a los intereses y mutualidades que se podían dar entre españoles. No obstante, como fuere el caso, estas situaciones te-nían que ser resueltas por el alcalde mayor:
[…] os mando que a toda la pres[en]te del d[ic]ho Alvaro de Lemos hagais averiguacion del perjuicio que los dichos naturales de tonameca dicen rre-cibia de la d[ic]ha estancia y visto y entendido del danio que della les podra rresultar y la cercanía que ay a sus casas y sementeras me ynformareis en particular de todo y enviaras ante mi las d[ic]has averiguaiconess con vu[es]tro parescer jurado sobre si se podra continuar la d[ic]ha merced o si se debe suspender.223
Otro ejemplo, en ese mismo año, sucede el 10 de octubre, cuando nue-vamente el virrey Suárez de Mendoza pidió al alcalde mayor del puerto que resolviera el conflicto que se daba por los daños en las sementeras del pueblo de Huatulco, que en voz de su gobernador y naturales le han hecho relación de su pesar por los daños ocasionados por el ganado que metió Simón de Miranda, beneficiado del partido de Pochutla. Por ello, se pidió al alcalde mayor, que el beneficiado (que pareciera estar más preocupado por sus ne-gocios que por el bienestar espiritual de los indios) presentara sus títulos o merced donde se marcaran los límites de su estancia. De lo contrario debe-ría dejar la tierra en buen estado, para que no se permitiera que se siguiera afectando a los naturales. Dado que:
… e[n] las tierras que les pertenecen e[n] la parte del teletulco donde ay yndios morados y asentados a los quales y a ellos a echo y haze con mayor daño en sus sementeras y aprovechamientos frequentemente las destruye y que si no se rremedia con vrevedad sera escusado e no fielarlas por que seles pierde el grano y fruto ynportante a su sustento y el trabajo que en esto pa-decen en lo grande y continuo y me pidieron que atento que de ocuparseles como estan ocupadas las d[ic]has tierras con los d[ic]hos ganados cassas y corrales rreciven notable agravio y molestia […]224
223 agn, Indios, vol. 2, exp. 69, f. 16v.224 agn, Indios, vol. 2, exp. 70, f. 17v.
160
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Todos los problemas de este tipo, de ocupación de tierra baldía o ilegal, fue-ron una preocupación para el rey Felipe ii, pues estas prácticas iban en aumento y en perjuicio de las arcas reales, situación que en muchos casos se debió a la negligencia del gobierno virreinal, desde virreyes, pasando por la Audiencia y hasta los alcaldes y corregidores. Por ello, el rey Felipe ii trata de poner solución a este problema. Para el año 1591 las reales cédulas de composición serán un intento por regular la propiedad en la América española, lo cual afectó a espa-ñoles e indígenas. “En ellas se ordenaron examinar las posesiones de españoles y los títulos que los amparaban. En el caso de no poseerlos debían componer las tierras que tenían en demasía, mediante un pago a la Real Hacienda, para que el rey expidiera un título que legitimara sus heredades”.225 Esto afectó a algunos españoles en detrimetro de otros, pero también permitió a algunos que se regularizara su propiedad; por lo cual es interesante ver como en ese año se dio un aumento en las mercedes de estancias para gana-do en la región de Huatulco.
Evidentemente, esta regularización de la propiedad de la tierra de los españoles afectó en gran medida a los indígenas. Estas cédulas no estipu-laban que se procediera de igual manera ante las tierras de los naturales, “porque [Felipe ii] reconocía en principio el derecho de los naturales a sus tierras como un derecho inmemorial y legítimo, estas cédulas redefinieron de diversas maneras la propiedad en América y particularmente la propie-dad indígena”.226 Debido a esos cambios los indígenas buscaron mecanis-mos, dentro de la misma dinámica española, para defender sus tierras de la ocupación hispana ilegal. De tal suerte “que las comunidades de indios por voluntad propia, compusieran masivamente en los siglos xvii y xviii sus tierras y, por otra parte, dieron origen a los llamados títulos primordiales de los pueblos”.227 Así se fue dando un tránsito en las solicitudes de tierra, ya sea para ganado o labranza, a finales del siglo xvi y principios del xvii. Por ejemplo tenemos que:
La concesión de una merced tenía lugar gratis por principio en la mayor parte del siglo xvi, en memoria de su finalidad original, el agradecimiento y reconocimiento de parte de la Corona. Sin embargo, a principios del siglo
225 Margarita Menegus, “Los títulos primordiales de los pueblos de indios”, en, Estudis, núm. 20, 1994, p. 207.226 Idem.227 Ibid., p. 208.
161
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
xvii ya se incluía en la merced una composición (composición individual) y la concesión de la merced se ligó al pago de una cuarta parte del precio estimado a la Caja Real. En la segunda mitad del siglo xvii apareció una variable en lugar de esta regulación fija según la cual la cantidad a pagar se negociaba entre el solicitante y el fiscal.228
En el cuadro 10 se aprecia la distribución de las estancias en la costa en el siglo xvi, es claro cómo en 1591 se incrementa notablemente el número e incluso, como ya lo mencionamos, los pueblos pueden acceder a las mer-cedes haciendo de esta forma más fuerte sus bienes de comunidad. En ese año el pueblo de Pochutla tenía un mandamiento acordado para que fuera validado por el alcalde mayor del puerto. Este mecanismo ya representaba cierta posesión de la tierra y, en teoría, al presentarse el alcalde para realizar las diligencias y mostrarlo se cerraba la investigación, en este caso en cuatro meses.229 No obstante, para que se reconociera legalmente la posesión, con base en una merced podrían tardar años, al parecer en este caso poco más de dos.230
De este modo, en Pochutla transcurren unos años y para el 20 de octu-bre de 1593 se le concede a su república la posesión de una estancia para ganado menor. Las diligencias de posesión fueron realizadas por Alonso de la Carrera, teniente del alcalde mayor de Huatulco, y como en todos los casos, se les hace saber a españoles e indígenas, cuáles son las restricciones y condiciones debidas para el otorgamiento de la merced (con excepción de poder venderla), por lo que el virrey dice:
… hago merced a los naturales del pueblo de pochutla de un sitio de estan-cia de ganado menor para propios de su comunidad en terminos del dicho pueblo en una llanada entre dos aroyos de agua que por el ban y se nombran acucheq que sera una legua del dicho pueblo poco mas o menos […] las cual les hago con cargo y condiçion que dentro de un año primeros siguien-te pueblen el dicho sitio de estancia con dos milcabeças del dicho ganado menor y agora ni en ningun tienpo no lo puedan bender trocar ni enagenar a ninguna persona […] dicho y guardando las ordenanças que estan echas
228 Prem, op. cit., 1988, p. 122.229 Prem, op. cit., 1988, p. 121.230 agn, Mercedes, vol. 1, exp. 266, f. 72v.
162
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
cerca de la distançia que a de aber de un sitio a otro que al de ganado mayor tres mil pasos de marca de a cinco terçias cada uno y dos mil al de menor.231
Claro, quien podía salir más beneficiado de estas composiciones eran algunos españoles. Francisco Carvajal, puede servirnos de ejemplo, en la primera mitad de la década de 1590 contaba con dos estancias de ganado mayor y un sitio para pesquería.
A Carvajal, avecinado en la ciudad de Antequera, para el 13 de noviem-bre de 1591 se le otorgaron dos mercedes de sitio para estancias de ganado mayor en términos del pueblo de Huatulco, siendo Bernardino de Santoyo, alcalde mayor, el encargado de las diligencias. La primera fue para yeguas y se encontraba a una distancia de una legua del pueblo, en un lugar despo-blado junto a un arroyo que llamaban Guaipila. Tenía un año para poblar el sitio con 500 cabezas de dicho ganado y la prohibición para no poder venderla en cuatro años.232 La segunda se encontraba en un cerrillo peque-ño que llamaban Malatepec, que daba al camino real que iba a la ciudad de Antequera, teniendo un año para poblarla con 500 cabezas de ganado.233
Por último, Carvajal cerró sus posesiones en la costa con una merced de un sitio para una pesquería, la cual ya tenía en mandamiento acordado. Ésta se encontraba a un lado del puerto de Huatulco “en el lado y parte que llaman sacrifico y tangolontlan y serca de una estancia de ganado mayor que alli tiene”.234
Una reconstrucción de cómo afectó y fraccionó el territorio de los pue-blos de indios las mercedes de ganado nos la presenta Sara de León, quien, para el área chontal, nos muestra una reconstrucción de la ubicación de éstas. (Véase mapa 14).
Lo anterior refleja la forma cómo los pueblos de indios fueron afectados por la introducción de animales del Viejo Mundo (ganado). Para el caso de Huatulco se ve una complicación mayor para realizar dicha reconstrucción, pues como ya hemos manifestado, aún no se tiene la ubicación exacta de cada pueblo; si es que se pudiera rastrear en el tiempo con las nuevas herra-mientas que han surgido para la arqueología esperamos en un futuro poder realizar dicha reconstrucción.
231 agn, Mercedes, vol. 18, exp. 876, fs. 274r-274v.232 agn, Mercedes, vol. 18, exp. 205, f. 61v.233 agn, Mercedes, vol. 17, exp. 461, f. 127.v.234 agn, Mercedes, vol. 18, exp. 1002, f. 314v.
163
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Cuadro 10: Estancias en la provincia de Huatulco, siglo xvi.Año Nombre Vecino Pueblo Estancia Fuente
1542 Pedro de Malta México Mazatlán y
Tequezistlan gm agn, Mercedes, vol. 1 exp. 130, f. 65r.
1550 Juan Gallego Antequera En términos de
Huatulco gm agn , Mercedes, vol. 3, exp. 43, fs. 20r-20v.
1550 Alonso Ruiz Antequera En términos de
Huatulco gm agn , Mercedes, vol. 3, exp. 43, fs. 20r-20v.
1550 Diego de Guinea Antequera En términos de
Huatulco gm agn , Mercedes, vol. 3, exp. 43, fs. 20r-20v.
1551 Diego de Guinea Antequera
En términos de Huatulco, en un lugar llamado Cuscatlan
gm Gerhard., Síntesis… op. cit.
1551 Diego de Guinea Antequera
En términos de Po-chutla, en un lugar llamado Apango
gm Gerhard, Síntesis… op. cit.
1560Juan Gallego (viejo)
Antequera
En términos de Pochutla y Tinameca, en un lugar llamado Chacalapa y Nancinapa
gm agn , Mercedes, vol. 5, fs. 84r-84v.
1560 Tristan Arellano Antequera
En términos de Pochutla y Tonameca, en un lugar llamado Chacalapa y Nancinapa
gm agn , Mercedes, vol. 5, f. 84v.
1575 Bernardino López Antequera
Camino a Huamelula, cerca del río Metlatengo, a tres leguas del pueblo de Suchitepec
gm agn , Mapoteca
1579 Juan Esteba Colmenera Antequera En términos de
Astata gm agn , Tierras, vol. 2679, exp. 14.
1579 Miguel Jerónimo México
En los términos de los pueblos de Cozahutepec y Colotepec
gm agn , Tierras, vol. 2687, exp. 27.
1582 Bernardino López Antequera
En términos de Pochutla, en un lugar llamado Apango
gm agn , Indios, vol. 2, exp. 71, fs. 17zr-17v.
1582 Álvaro de Lemos Antequera En términos de
Tonameca gm agn , Indios, vol. 2, exp. 69, f. 16v.
1582 Simón de Miranda Beneficiado En términos de
Huatulco gm agn , Indios, vol. 2, exp. 70, f. 17r-17v.
164
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Año Nombre Vecino Pueblo Estancia Fuente
1583 Francisco Escobar
En términos de Tonameca gm agn , Mercedes, vol.
11, f. 216v-217r.
1583 Martín de Pedroza México
En términos de Huatulco, en un lugar llamado Tenexapa
2 gm agn , Mercedes, vol. 11, f. 302r.
1583 Benito López
Villa Alta de San Ildefonso
En términos de Tonameca, en un lugar llamado Tenaguatle
gm agn , Mercedes, vol. 12, f. 21v-22r.
1589Pedro Ramírez de Aguilar
gm en términos de Astata, en el lugar llamado Malpaso y P en términos de Huamelula y Pijutla
gm y p agn , Tierras, vol. 2676, exp. 5.
1590Juan Ramírez de Aguilar
En términos de Huatulco, en San Miguel
2 gm agn , Mercedes, vol. 15, fs. 242r-242v, 285v.
1590 Diego Navarro
Villa de Nexapa
En términos del pueblo Astata, en un arroyo llamado Quaco
gm agn , Mercedes, vol. 15, f. 285v.
1591Francisco de Carvajal
AntequeraEn términos de Huatulco, en un lugar llamado Guipila
gm agn , Mercedes, vol. 18, exp. 205, fs. 61v-62r.
1591Francisco de Carvajal
AntequeraEn términos de Huatulco, en un lugar llamado Mactepec
gm agn , Mercedes, vol. 17, exp. 461, fs. 127v-128r.
1591 Lucas Holgado Antequera
En términos de Pochutla, en un lugar llamado Ayotepec
gm agn , Mercedes, vol. 18, exp. 140, f. 44r.
1591 Luisa Avendaño
En términos de Pochutla gm agn , Mercedes, vol.
18, exp. 143, fs. 45r-45v.
1591 Diego Velasco
Indio principal y gobernador
En términos de Tonameca gm agn , Mercedes, vol. 17,
exp. 460, fs. 127r-127v.
1591Gabriel Mejía (Bachiller)
AntequeraEn términos de Astata, en un arroyo llamado Quaco
gmagn , Mercedes, vol. 17, exp. 536, f.147v-148v.
1592Pedro Vásquez Tamayo
AntequeraEn términos de Mazatán, en un vallecillo que llaman Dabanba
gm agn , Mercedes, vol. 19, exp. 88, fs. 47v-48r.
Continuación cuadro 10.
165
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Año Nombre Vecino Pueblo Estancia Fuente
1592Francisco Maraves de Ayala
En términos de Astata, gm en el Cerro Gordo; Ct en Ciénaga de los Pastos
gm y dos Ct
agn , Mercedes, vol. 18, exp. 588, fs. 160v-161r.
1593 Pueblo de Pochutla
Propios de Comunidad
Pochutla, en un lugar llamado Asucheq
Gm
agn , Mercedes, vol. 18, exp. 876, fs. 274r-274v.
1594Diego Pacheco (indio natural y principal)
Indio principal
En términos de Huatulco Gm
agn , Mercedes, vol. 18, exp. 1003, f. 315r.
1594 Francisco Carvajal Antequera
Junto al puerto de Huatulco, entre Sacrificios y Tangolotlan
Pa
agn , Mercedes, vol. 18, exp. 1002, fs. 314v-315r.
Fuente: Elaboración propia a partir del agn y Gerhard, op. cit., 1992. gm= ganado ma-yor; gm= ganado menor; p= potrero; ct= caballería de tierra; pa= pesquería.
Enseguida presentamos algunas láminas o planos de la época, de las cua-les se servían las autoridades para dar las mercedes; no se presentan como un sustituto de la reconstrucción que se tendría que realizar en un mapa ac-tual para que el lector pudiera constatar los cambios en el terreno. Algunos de estos mapas son de la misma zona chontal y bien pudieran confrontarse con el primer mapa en donde sí es posible visualizar el terreno real que era representado. De manera adicional, que esta presentación sirva de paso para acercarnos a la representación que los españoles tenían del espacio novohispano (véase mapas 15-18).
El mapa 18 muestra la representación de la diligencia practicada para un sitio de estancia para ganado mayor solicitado en 1579, en términos del pueblo de Cozahutepec, que solicitó Miguel Gerónimo, vecino de la Ciudad de Mé-xico.235 Un año después, el 16 de noviembre se presentó ante Cristóbal de Salas, corregidor de Río Hondo, Alonso de Loaiza en nombre y con poder de Gerónimo, mediante un mandamiento acordado, en el que solicitaba que
235 Lo que sigue proviene de agn, Tierras, vol. 2687, exp. 27, 12 fs.
Continuación cuadro 10.
166
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
se reconociera un sitio de estancia para ganado mayor que se había pedido en los términos de Cozahutepec. Para lo cual días antes, el 25 de octubre, el corre-gidor ya había dado instrucciones y dispuesto de sus de ayudantes: el escriba-no y un intérprete. Este último fue Pedro Fernández, mulato que entendía la lengua zapoteca, que es la que se hablaba en los pueblos.
Para el día 16 de noviembre de ese año todos ellos se presentaron en el pueblo de Cozahutepec para realizar la notificación pertinente al pueblo. Estando ahí presentes hicieron saber que Gerónimo había solicitado una merced para una estancia en términos del pueblo; así lo hicieron, después de misa, ante don Juan (gobernador), los principales Francisco González, Domingo de Rojas, Diego de Mendoza, Juan de Loaiza, Matheo Sánchez, Sebastián García y Mar-tín de Rojas, así como los demás naturales. Esto para evitar cualquier daño a su pueblo, a lo que ellos responderían después de verificar ningún daño. Al día siguiente desde un cerrillo Loaiza señalaba el lugar referido, el cual se encontraba a media distancia de la merced de Cristóbal Holgado, estando a cuatro leguas de distancia del pueblo, eran tierras vastas, llanas y de buenos pastos; en el lugar llamado San Miguel (antes Xintlan). Después de corrobo-rar, con ayuda del intérprete, no hubo queja alguna, diciendo los naturales que no les hacía perjuicio a ellos ni a alguna otra persona; que eran tierras baldías y yermas en términos del pueblo de Colotepec.
Esto llevó a que se realizará la misma operación en Colotepec, llegando ahí el domingo 20 de noviembre de ese año. A lo cual los indígenas respondieron que las tierras solicitadas quedaban a una distancia de más de cinco leguas del pueblo, y que por haberse a menos los naturales, al haber muerto, eran más tierras de las que necesitaban, y no había sementeras ni heredades comarca-nas en ellas. Por lo cual los naturales daban el visto bueno para conceder la estancia sin perjuicio alguno. Acto seguido el escribano notificó a Cristóbal Holgado, vecino de estancia, el cual no tenía perjuicio en que se le conce-diera al solicitante, siempre y cuando se respetara las distancias dictadas en las ordenanzas.
Enseguida se realizó el recaudo de la información de partes, con los tes-tigos de Loaiza: Francisco de Rocha (español), Alonso Rodríguez (vaquero), Juan Pérez (indio principal de Colotepec), Gaspar Hernández (alguacil de Colotepec) y Mateo López (indio principal de Colotepec), a lo cual no hubo nada que objetar. Dicha información se confrontaría con los testigos del co-rregidor: Mateo de Monjaras (vecino de Oaxaca y antiguo encomendero), Domingo de Rosas (indio principal de Cozahutepec); Martín de Rojas (in-
167
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
dio natural de Cozahutepec) y Diego Arias de Salazar (corregidor pasado). Lo cual concluyó en que las tierras eran fértiles, baldías y que por su topo-grafía dificultaba que el ganado pudiera llegar a los pueblos y hacerles daño.
Sin duda, estos eran procesos muy complicados, pero fáciles de llevar a cabo, sin embargo, estas diligencias permiten captar la forma en que el gobierno virreinal buscó impedir los daños que los naturales recibían en aquellos primeros años en que los animales iban llegando a la costa y que para estos mo-mentos ya era clara su presencia y, por qué no, su permanencia. Algunas otras diligencias quizá se hayan perdido, pero con estos mapas podemos apreciar, de igual forma, algunas de ellas; por ejemplo, el sitio de Gaspar de Vargas, alcalde mayor del puerto.
Regresando un poco y para concluir, respecto a las restricciones, requisitos o condiciones impuestas por la autoridad a los solicitantes de mercedes, po-demos decir que en general eran: no hacer perjuicio a particular o terceros; en tiempo de un año poblarla con el ganado solicitado y no traerlo de otro lado; tener precaución de que no se salieran del sitio para hacer daño a las sementeras de los naturales; esperar cuatro años para poder venderla, tro-carla o enajenarla; de igual manera se tendrían que respetar el número de cabezas de ganado estipulado, no menos; después de cuatro años la puede vender libremente, a excepción de la Iglesia y personas eclesiásticas; si fuera necesario fundar una villa de españoles en el lugar de la estancia, o cerca de ella, se puede retirar la merced (pagando por ella); y, por último, guardar las distancias mandadas entre estancias: para ganado mayor 3,000 pasos y para ganado menor 2,000 pasos, los cuales eran de cinco tercios cada uno.
En este sentido, se puede concluir que en Huatulco no prosperó el proce-so de mercedación, a diferencia de Tehuantepec donde la ganadería fue una actividad económica preponderante. “Tehuantepec no perdió las cualidades que habían alentado a Cortés a apropiársela, siguió con su puerto, y con el Istmo, sólo que los tiempos eran otros y las fuentes de explotación también”.236 Huatulco, continuó con su puerto con grandes transformaciones en el último cuarto del siglo xvi, pero la población rozó la extinción.237 La región quedó hueca y perdió un eje de articulación funcional y sólo permaneció el nombre y algunos cuantos naturales y menos españoles. De suerte que la ganadería no prosperó y a la par de la decadencia del puerto decayó el “progreso”. Ini-
236 Machuca, op. cit., 2008, pp. 65-66.237 Véase infra.
168
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
ciado el siglo xvii y el resto del periodo colonial, Huatulco entró en una nueva dinámica económica, geopolítica, demográfica y cultural. Por ello es necesario entender las transformaciones que se dieron en el siglo xvi, para con ello com-prender cuáles fueron las implicaciones que derivaron en la puesta en marcha del puerto, de lo cual hablaremos en el siguiente capítulo.
Mapa 14: Distribución de las mercedes en territorio chontal.
Fuente: Sara de León Chávez (Coord.), Lo que cuentan los abuelos 3, Méxi-co, Instituto Nacional Indigenista, s/a, p. 14.
169
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Fuente: agn, Instituciones Coloniales, Colecciones, Mapas, Planos e Ilustraciones (280). Guamelula, Oaxaca. Lo solicita el señor López para meter ganado mayor; además ex-plica cómo está conformado el pueblo. Junto a éste pasan dos ríos y un camino real; las medidas las toma por leguas. Bernardino López pidió de merced un sitio de estancia para ganado mayor en la costa del Mar del Sur, provincia de Huatulco, en el camino que va de Guamelula, junto a un río que llaman Metlatengo, casi tres leguas del pueblo de Xochitepec.
Mapa 15: Xuchitepec [Suchitepec] y Guamelula [Huamelula], 1575.
170
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Mapa 16: Aztatla [Astata], 1576.
Fuente: agn, Instituciones Coloniales, Colecciones, Mapas, Planos e Ilustraciones (280). Al este de Aztatla dos lagunas, así como al oeste varias sementeras; del mismo modo que un río que va a la mar. Diligencias sobre un sitio de ganado mayor en términos de pueblo de Aztatla y en términos de las costas del Mar del Sur que pidió de merced Juan Esteban Colmenero.
171
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Fuente: agn, Instituciones Coloniales, Colecciones, Mapas, Planos e Ilustraciones (280). Huatulco, Oaxaca. Localizado al norte Cozautepec a poca distancia de un río que corre de norte a sur y que llega a la mar, además en dirección al oeste serranías y una porción de tierras, por último al este el sitio de Gaspar de Vargas. Diligencias sobre una sitio de ganado mayor que en términos de Cozautepec y Colotepec en la costa del Mar del Sur pide se le haga merced Miguel Gerónimo.
Mapa 17: Cozautepeque, Río Hondo; Guatulco, 1579.
172
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Mapa 18: Guamelula, Pijutla y Astatla, 1589.
Fuente: agn, Instituciones Coloniales, Colecciones, Mapas, Planos e Ilustraciones (280). Al norte está Guamelula, al poniente Pijutla y al oriente Astatla. Diligencias sobre un sitio de estancia para ganado mayor en términos del pueblo de Astatla y un potrero en Guamelula y Pijutla, que fue pedido por merced de Pedro Ramírez de Aguilar.
173
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
… si se eliminan las distancias […] se verá que [los centros y regiones colo-niales] aparecen como apéndices o extensiones de una economía que, aunque lejana, las dota de unidad y de sentido […] el factor que cohesiona y dota de
racionalidad a las ciudades y regiones en el sector externo, y concretamente, la política comercial de la metrópoli.
Florescano y Toscano, El sector externo.
A tres leguas de Guatulcoesde 1520 Cortés ya tenía referencia de una bahía idónea para instalar astilleros en las costas de Oaxaca. Casi a la par de que Alvarado ini-ciara su recorrido para someter la parte sureste novohispana, Cortés
había enviado a capitanes a explorar las costas del Mar del Sur más hacia la parte suroccidental; lo que condujo al establecimiento de un astillero en la desembocadura del río Zacatula. Poco tiempo después, para 1526 Cortés pre-firió utilizar Tehuantepec como punto estratégico en sus acciones navales, ins-talando así un astillero permanente. Esto repercutió en Huatulco al grado de ser desplazado, o no ser considerado en ese primer momento. No obstante, al encontrar elementos desfavorables, que no se apreciaban a simple vista, Cortés necesitó rectificar esa primera decisión y cambiar de Tehuantepec a Huatulco.1 Por ello aquí dedicaremos algunas líneas para entender el porqué de la elec-ción de Huatulco como puerto y la forma en que Acapulco lo sustituyó.
D
V. Huatulco: un apéndice novohispano
1 Lourdes de Ita Rubio, “Puertos novohispanos, su hinterland y su foreland durante el siglo xvi”, en Marco Antonio Landavazo (coord.), Territorio, frontera y región en la his-toria de América. Siglos xvi al xx, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Porrúa, 2003, pp. 19-26.
174
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Al irse estructurando la ocupación hispana, con los distintos proyectos en juego, en el territorio recién conquistado, de encomenderos, colonos, clé-rigos y funcionarios reales, con una amalgama de ideas, instituciones, nece-sidades y deseos bajo una estructura espacial prehispánica, la Corona, pero no sólo ella, sino también, en un inicio, Cortés y algunos otros destacados españoles, sobrepusieron sus intereses (económicos y políticos, principal-mente) a regiones que para ellos eran estratégicas. Así, esas regiones entra-ron en una acelerada transformación a causa de la búsqueda de satisfacción inmediata y muy pocas veces pudieron desprenderse de las diversas exigen-cias que se veía en ellas. Pero al quedar cubiertas las expectativas o, por el contrario, al ser disfuncionales a los intereses que las hicieron destacar, las regiones, en muchos casos, quedaron huecas, pues habían estado determi-nadas a las exigencias y supeditadas a las necesidades de los españoles.
De este modo, después de consolidar su proyecto en tierra firme, la Co-rona se encaminó a buscar una satisfacción hacia el exterior, a manera de un apéndice o extensión en relación con la metrópoli, por lo que tendría que sortear la masa oceánica que la separaba de sus posesiones de ultramar. Es decir, España buscó consolidar su poder naval,2 primero en el Atlántico y después en el Pacífico, acción que se concretó en la segunda mitad del siglo xvi, pero que rápidamente decayó un siglo después. Para el caso novohis-pano esta organización se dio de igual forma hacia afuera, pero en un inicio esto se logró gracias a algunos comerciantes que se articularon, en el discur-so, a las directrices metropolitanas, pero en la realidad buscaban el provecho personal. El mejor ejemplo de ello son las empresas cortesianas, que aun bajo el supuesto de atender a los intereses de la Corona, Cortés sólo buscó para beneficiarse. No obstante, en conjunto, el mundo metropolitano instauró avanzadas, centros de penetración y/o enclaves en los puertos novohispanos con miras a ampliar el área de dominación, integrar otras regiones al domi-nio español y/o explotar los recursos; de ahí la importancia de los puertos.3
2 “En definitiva, podemos definir el poder naval como el conjunto de fuerzas navales militares, flota pesquera y mercante e industria naval y que, siendo [el] elemento fundamental de toda nación marítima, es indispensable para conquistar y mantener el dominio del mar.” Guadalupe Chocano, “Decadencia del poder naval e imperio marítimo español desde el siglo xvii. Política de protección y fomento de las industrias navales”, en Antonio Acosta Rodríguez, Adolfo Luis González Rodríguez, y Enriqueta Vilar Vilar (coords.), La Casa de la Contratación y la navegación entre España y las Indias, Sevilla, Universidad de Sevilla/Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Fundación El Monte, 2004, p. 993.3 Ita Rubio, op cit., 2003, p. 6.
175
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Pero esta circunstancia puede comprenderse a partir de la necesidad misma de la Corona de consolidar su primacía como monarquía, enten-diendo que el imperio estuvo conformado por reinos, que en su máxima expansión se encontraron separados por dos océanos: Atlántico y Pacífico.
Cuando la mar no sólo bordea un país sino que lo divide en dos o más partes, como es el caso de la monarquía hispánica, entonces el dominio del mar no sólo es importante sino vitalmente necesario, y ese dominio del mar sólo se obtie-ne y mantiene por el poder naval, al ser su misión primaria facilitar el uso del mar como vía de comunicación a la navegación propia, militar o comercial, a la vez que limita o impide su aprovechamiento a las fuerzas enemigas, resul-tando una especie de póliza de seguro para su tráfico marítimo.4
Ahora bien, regresando al aspecto regional. Los cambios en las relacio-nes económicas y geopolíticas de los pueblos de indios que se articularon a regiones particulares, como es el caso de los puertos, no se hicieron esperar, o eso deberíamos entender, por ejemplo las cuestiones demográficas y ét-nicas. Sin embargo, en la mayoría de los casos trabajados por los especialis-tas se ha enfatizado en describir las partes constitutivas de los puertos, en función de su hinterland o foreland, sin detenerse a explicarlos en realidad, sobre todo el primero. Por ejemplo, ¿de qué forma se modificó la estructu-ra o funcionamiento de los pueblos de indios?, ¿cuales fueron los cambios sufridos en las estructuras de poder?, ¿se perdió o consolidó la figura de los caciques vistos como representaciones de un alto peso sociopolítico o poder económico? Por otro lado, de ser el caso, ¿de qué forma los caciques o principales que no tenían ascendencia noble interactuaron en la vida de los pueblos como agentes de un cambio socioeconómico y político en bus-ca de obtener o consolidar sus privilegios? O, ¿de qué manera los distintos intereses de los españoles se confrontaron o favorecieron con la Corona o el gobierno virreinal?
Quince años después de que la costa central oaxaqueña fue conquistada se fue configurando una región idónea para los españoles, en la cual intentaron guardar la estructura básica indígena que ellos apreciaron. En ese sentido, Huatulco comenzó a ser visto con buenos ojos para el comercio de ultra-mar.5 Woodrow Borah señalaba que “los historiadores que se ocupan de Mé-4 Chocano, op. cit., 2004, p. 992.5 José Luis Martínez, Hernán Cortés, México, Fondo de Cultura Económica, 1990, p. 484.
176
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
xico generalmente ignoran que Huatulco fue el principal puerto del Pacífico aproximadamente entre 1537 y 1575”.6 Dicho puerto tomó el nombre del pueblo de Santa María Huatulco, poblado indígena que distaba tres leguas del puerto y que a finales del siglo xvii cambió su ubicación a ocho leguas tierra adentro debido a las constantes incursiones de corsarios y piratas.7 Este pue-blo era un antiguo señorío nahua que sufrió una serie de transformaciones económicas, sociales, geopolíticas y demográficas. De tal manera que en poco tiempo esto llevó a que Huatulco se convirtiera en el eje de articulación de una provincia donde las cabeceras y pueblos sujetos conformaron el hinter-land del puerto, el cual fungió como sede de una alcaldía mayor.
La idea de que la figura de Huatulco haya sido tan importante como para poder integrar a la región puede tener algunas variables, tres son las que podríamos mencionar. Primero, la idea ya expuesta como primera hipótesis de este trabajo: la fragmentación del señorío prehispánico de Huatulco, lo cual condujo a la creación de dos cabeceras, pueblo y puerto, con el mismo nombre de Huatulco. Segundo, la idea que se analizó en el capítulo anterior tratando de rectificar la primera, la cual hace referencia a la primacía de Hua-tulco como el señorío prehispánico más importante y cercano al lugar donde se fundó el puerto. Por último, algo que no hemos mencionado de manera explícita pero que bien se podría complementar con la segunda idea: al es-tablecerse el puerto fue necesario reubicar a la población natural de la cual se servirían los españoles como fuerza de trabajo, así Huatulco al ser el se-ñorío más importante podría proporcionar dicha mano de obra, y con ello al asentarse estos indígenas en el puerto posiblemente se llevaron consigo el nombre de Huatulco.8
El problema que intentamos evidenciar es la tendencia que existe de apreciar a Huatulco indistintamente como pueblo y puerto, lo cual conlle-
6 Woodrow Borah, Comercio y navegación entre México y Perú en el siglo xvi, México, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1975, p. 59.7 Peter Gerhard, Pirates on the west coast of New Spain, 1575-1742, Glendale, California, A.H. Clark, 1960, p. 34.8 Dicha circunstancia no es privativa de Huatulco, en Acapulco de igual forma se nece-sitó fundar nuevos asentamientos cerca del puerto para poder aprovisionarse de mano de obra. Cortés en el tiempo en que busca un lugar idóneo para su empresa marítima al tener en cuenta a Acapulco, quien: “De hecho mandó en aquel entonces a su encargado Hernando de Saavedra que mudase el pueblo de Acapulco, a seis leguas del mar, a la bahía posteriormente llamada del Marqués con el propósito de que los indios prepara-sen allí el terreno para un asentamiento comercial español”. Rolf Widmer, Conquista y despertar de las costas de la Mar del Sur (1522-1680), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990, p. 95.
177
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
va a que la relación entre estas dos figuras no se entienda adecuadamente aun hoy día. En un principio la zona de la costa estuvo conformada por un señorío prehispánico menor supeditado al de Huatulco. Recordemos que Cacalotepec, junto con Cimatlán, fueron elegidos como centros de enco-mienda, lo que reflejó la importancia prehispánica que tenían.9 Lo anterior podría sustentarse si consideramos el trabajo de Zborover, quien analiza un cacicazgo indígena según su interpretación del Lienzo de Tecciztlan y Tequatepec (ltt), una fuente de carácter histórica-geográfica, la cual rela-ta los acontecimientos que dan forma al territorio de un cacicazgo, poco después de la Conquista y antes de 1550. En cuyo centro de la narración se encuentra descrita la forma en que Huatulco describe el territorio de los chontales.10 En el ltt el único señorío nahua que este autor identificó es Cacalotepec, lo cual es interesante si recordamos que para 1542 se trató de amojonar los pueblos de Cacalotepec, Guatulco y Pochutla. Esto de alguna manera tuvo repercusiones en los pueblos vecinos, quizá por ello la narración se encaminó a describir la tierra de los chontales como un segundo grupo de relevancia en sus relaciones, ya que: “es significativo observar que los linderos en el ltt circunscriben casi exactamente todo el territorio de la costa y sierra chontal, tal fue conocido en el siglo xvi, mientras que otros pueblos zapotecas y mixes fueron excluidos”.11 Es muy seguro que se haya desarticulado la es-tructura y la relación entre los señoríos prehispánicos de la región, sobre todo al romperse los lazos de sujeción con el señorío de Tututepec. Ahora bien, adentrémonos a la cuestión del puerto para valorar cómo se llevó a cabo esta readecuación en los pueblos de indios, entendiendo con ello los tiem-pos: cuándo entra en función el puerto, cuándo llegó a su mayor apogeo y el momento en que decae.
9 “En las inmediaciones de lo que sería el puerto de Huatulco, en punta Santa Cruz (sitio 69), se encontraba una unidad habitacional de tipo doméstico que de acuerdo con el material arqueológico supone una jerarquía mayor a otros sitios que fueron explora-dos en la primera temporada de campo (1987-1988). No obstante, el sitio con mayor complejidad, y por ende mayor jerarquía regional, fue el que se encontró en Bajos de Coyula (sitio 89)”, Ricardo A. Martínez Magaña, “Unidades domésticas de un centro local del postclásico tardío en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca”, tesis de licenciatura, Méxi-co, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 1999, pp. 1, 5-6. Al llegar los españoles es probable que el sitio 69 ya haya estado abandonado, mientras que el 89 estuviera en decadencia.10 Danny Zborover, “Narrativas históricas y territoriales de la Chontalpa oaxaqueña”, en Andrés Oseguera (coord.), Historia y etnografía entre los chontales de Oaxaca, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006, p. 64.11 Idem.
178
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Puerto de la Nueva España: supremacía de 1537 a 1575
Existe una serie de imprecisiones en torno a la temporalidad de la entrada en función del puerto de Huatulco y con ello las repercusiones que se die-ron en el interior de los pueblos. Lo cual se complica aún más debido a las escasas fuentes escritas de la época. Así, por ejemplo, A. Murphy y Stepick nos dicen que el primer navío que levó anclas y salió de Huatulco lo hizo en 1526; sin darnos nombre ni rumbo de la embarcación. Asimismo señalan lo desafortunado del propio Cortés en sus primeros intentos de exploración, por lo cual pareciera que se saca de contexto esta empresa cortesiana. Si bien esta empresa de exploración no fue tan exitosa, vista desde una perspectiva actual, en su momento permitió la configuración de redes comerciales y de navegación entre los dos virreinatos, promoviendo la creación de astilleros y puertos en lugares estratégicos. De esta forma también se favoreció que Centroamérica pudiera entrar en esa dinámica comercial:
The Santa Cruz de Huatulco port and an associated shipyard were establis-hed by Cortez; he was not, however, so lucky at shipping as he was at con-quering. The first ship to leave Santa Cruz Huatulco in 1526 disappeared over the horizon never to return. A second vessel, sent to find the first, foun-dered, killing the captain and forcing the few survivors to travel around the world via India to reach Spain. 12
Esta fecha, sin embargo, nos parece cuestionable, tanto como la idea de las desventuras de Cortés. Desde que Cortés inició la conquista de México o desde antes, se iba fraguando en su mente un “empresa de explotación eco-nómica” volcada hacia la Mar del Sur, en cuya empresa se entrecruzaban sus intereses personales con los de la Corona; la cual llegó a consolidarse con la obtención del título de Marqués del Valle, que a la larga tendrá repercusio-
12 “El puerto de Santa Cruz Huatulco y un astillero cercano fueron establecidos por Cor-tés, sin embargo, no fue muy afortunado con la navegación como con la conquista. La primera embarcación que zarpó de Santa Cruz Huatulco en 1526 desapareció en el ho-rizonte y nunca regresó. Una segunda embarcación fue enviada a encontrar a la primera, fracasó (o se hundió), matando al capitán y forzando a los pocos sobrevivientes a regre-sar a España vía India”. Arthur D. Murphy y Alex Stepick, Social inequality in Oaxaca: a history of resistance and change conflicts in urban and regional development, Temple, Filadelfia, Temple University Press, 1991, p. 17.
179
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
nes en la empresa marítima de Cortés, cuando la Corona se dio cuenta de su error (como lo veremos enseguida). Básicamente son dos los intereses que se entremezclaron: a) descubrir y conquistar para poder dominar y b) poblar y explotar buscando el interés económico.13 La orientación que Cortés buscó, no era fortuita, como tampoco lo eran las pretensiones de los pueblos elegidos para conformar la jurisdicción de lo que sería el Marquesado años más tarde, dado que:
… las empresas cortesianas deberían ser productivas y estar orientadas hacia el Pacífico, esto es, tener la misma dirección de la principal ruta de expan-sión española desde Nueva España. De una de las bases de esa expansión se valió, necesariamente, Cortés: las rutas comerciales y culturales de los pue-blos indígenas, que se extendían siguiendo el camino que la propia geografía brindaba formando dos tentáculos hacía dos regiones de la costa occidental mexicana, la de Tututepec y Tehuantepec y la de Zacatula y Colima.14
Al pasar un año y medio desde la toma y conquista de Tenochtitlán, Cortés ya daba cuenta de sus inicios en la empresa marítima al monarca español. En 1522 comenzaban los preparativos para la exploración del Pa-cífico, en tres sitios idóneos que había descubierto el extremeño para su em-presa, en las costas occidentales de la Nueva España.15 No obstante, parecía que Cortés tenía cierta preocupación por no tener una respuesta favorable del monarca español.16 Por ello, haciendo gala de su prudencia y anhelo, escribía: “Suplico a Vuestra Cesárea Majestad tenga por bien de mandar oír, porque este negocio es de tanta importancia, que es mucha razón que Vues-tra Alteza le tenga en más que a todo el resto de las Indias, según de lo que, como digo, tenemos relación.”17
Un año más tarde una real cédula, fechada el 26 de julio de 1523, da cuenta de que el rey está enterado de la empresa del extremeño, ordenán-
13 Bernardo García Martínez, El Marquesado del Valle. Tres siglos de régimen señorial en Nueva España, México, El Colegio de México, 1969, pp. 42-43.14 Ibid., p. 43.15 “Carta que acompaña a la Tercera Carta de Relación”, en José Luis Martínez (ed.), Documentos cortesianos, tomo i: 1518-1528, Secciones i a iii, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 231.16 Ibid., p. 230.17 Ibid., p. 231.
180
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
dole que continúe informando de los descubrimientos de la Mar del Sur.18
Siguiendo su anhelo, ahora sí bajo las órdenes del monarca, Cortés se dis-puso a construir cuatro embarcaciones para iniciar la exploración de la Mar del Sur. “Para ello había instalado un astillero en el puerto de Zacatula que se encontraba en la margen izquierda del río de las Balsas, cerca de su des-embocadura, en el lugar donde está la actual frontera entre los estados de Michoacán y Guerrero”.19 Los avatares que tuvo que librar el gobernador de la Nueva España fueron incontables, uno de ellos fue que necesitó echar mano de lo que pudiera para la construcción de la flota que disponía para la exploración. La fracasada expedición de Francisco de Garay al Pánuco le proveyó de algunos aparejos y aprestos de aquellas embarcaciones:
Conocemos yo, Juan Jiménez, e yo, Juan de Morales, criados del señor gober-nador, que recibimos del señor Pedro de Valle, teniente de esta villa de San Esteban, un cable bueno nuevo e toda la jarcia del navío, del dicho Pedro del Valle, e tres aniles e un moldero e todas las velas del dicho navío, los cuales dichos aparejos nos da para llevar con otras cuerdas de los navíos de Fran-cisco de Garay que haya, que el dicho señor gobernador manda llevar a la mar del Sur […]. Fecho a 18 de abril de 1523 años.20
Muy atareado se encontraba el extremeño, en las tareas de la gobernación de la Nueva España y la empresa de exploración de la Mar del Sur. Para 1524 sus proyecciones de exploración se veían frustradas, los navíos que tenía en construcción en “una noche se puso fuego y todo se quemó”.21 Esto no significó el desánimo del gobernador, por el contrario, parecía que le daba vitalidad. Su reacción mostraba cómo se entrecruzaban sus deseos y los de la Corona. Miguel León-Portilla, al referirse a la pretensión del extremeño de ser causa de que el monarca español se hiciera de más reinos y señoríos, nos dice:
Lo expresado por Cortés suena casi inaudito. Él, que ha sometido al pue-blo más poderoso de entre los que hasta entonces se conocían en el Nuevo Mundo, ofrece ahora como algo que le parece muy realizable, ensanchar
18 Miguel León-Portilla, Hernán Cortés y la Mar del Sur, Madrid, Ediciones Cultura His-pánica/Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1985, p. 34.19 Ibid., p. 35.20 Idem.21 Ibid., p. 39.
181
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
todavía más el ámbito de poder de Carlos v. Con las exploraciones y nuevas conquistas que quiere emprender en la Mar del Sur, ganará tantos reinos y señoríos hasta que el emperador llegue a ser verdadero monarca del mun-do.22
En consecuencia, en 1526 Cortés eligió como sede de otro astillero per-manente a Tehuantepec.23 Lo que nos manifiesta que Huatulco no entró en los planes de Cortés durante el resto de esta década y la primera mitad de la siguiente. Un año después, Cortés tenía en funcionamiento el otro astille-ro de Zacatula, reflejando un comienzo de la creación de astilleros que en algunos casos, como el de Huatulco, se convirtieron en puertos mercantes. No obstante, esta circunstancia fue favorecida en esos años por la propia Corona, lo que implicaría un reconocimiento de la empresa marítima de Cortés en la Mar del Sur.
Expliquemos esto. El 25 de julio de 1526 el patache Santiago arribó a costas oaxaqueñas al mando de Santiago de Guevara y otro grupo de so-brevivientes, entre ellos el padre Juan de Aréizaga. Al sufrir un infortunio en el Estrecho de Magallanes, sin alimentos más que “quatro quintales de vizcocho é ocho pipas de agua”24 y sin un batel en el cual poder salir de a bordo. Esta pequeña embarcación era una de las ocho naos que salieron de Coruña, como parte de la armada que estuvo al mando del capitán gene-ral, comendador de la Orden de San Juan, fray García Jofre de Loaisa. Las embarcaciones salieron de España en 1525 con encargo de Carlos v para que se continuara con las exploraciones hacia las Molucas, algo que fracasó, muriendo el propio Loaisa.
El patache Santiago se separó de lo que quedaba de la flota, el día pri-mero de junio de 1526 a causa de una tormenta a unas 157 leguas del cabo Deseado (875 km), y de ahí siguieron en la Mar del Sur hasta el día ya men-cionado. El padre Aréizaga preocupado por el bienestar de sus compañeros, vislumbró una playa propicia, por lo que decidió arriesgarse a ir a tocar tierra. Casi ahogado el pobre hombre, fue rescatado por cinco indios que lo sacaron a la playa.25 Luego de recuperar el aliento fue llevado con el ca-
22 Ibid., p. 40.23 Ita Rubio, op. cit., 2003, p. 20.24 Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano, t. i, 2ª parte, cap. xii, Madrid, Imprenta de la Real Academia de Historia, 1852, p. 500.25 Ibid., pp. 481-483.
182
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
cique de Mazatán, un pueblo cercano a Tehuantepec y Huatulco. Llegando a este lugar el padre vio una cruz clavada en la tierra y el cacique —que no sabía español— la señaló y le dijo a Aréizaga: “Santa María”. Dio gracias y reverenció la cruz. Después el padre pudo disponer de alimentos que le fue-ron dados por los indígenas. Al quinto día de su arribo llegó el gobernador de Tehuantepec a recibir a los castellanos y les recomendó que fueran a la Ciudad de México a entrevistarse con Hernán Cortés, quien les proveería de lo que necesitaran.26 Sólo acudió a aquella ciudad Juan de Aréizaga, debido a que el capitán estaba enfermo y pensaba que no podría llegar vivo hasta allá. Mientras tanto el resto de la tripulación se quedó a construir un navío con el que pretendían seguir su camino.27
Lo anterior es interesante, y de ahí quizá la confusión, en el sentido de que el cacique balbuceó “Santa María”, lo que podría hacernos pensar que estaban en Santa María Huatulco y que aquella cruz hubiera sido la legen-daria Santa Cruz de Huatulco. No obstante, el padre bien dice que llegó a Mazatán, además de que al haber dejado la playa tuvo que caminar y pasar un cerro para poder llegar al pueblo, mientras que la cruz de Huatulco ten-dría que haber estado enterrada en la playa. Por lo cual no podría haber lle-gado a Huatulco. Pero esto tampoco quiere decir que no existiera actividad marítima en la región en las fechas que aducen Murphy y Stepick, pero algo distinto es que el puerto de Santa Cruz Huatulco ya estuviera operando.
Casi al mismo tiempo de la llegada del padre Aréizaga a la Ciudad de México (1526), Cortés recibió una carta de Su Majestad, Carlos v, donde le autorizaba que echara sus navíos de la Mar del Sur en busca de las arma-das de Caboto y Loaisa.28 Dicha circunstancia facilitó y concedió permiso a Cortés para explorar el Mar del Sur en busca de las islas de la Especiería, aunque esta circunstancia no haya sido el objetivo de Cortés. Por ello, Cor-tés mandó a Francisco Maldonado, como capitán general y superintendente de su empresa naviera, con la autorización de Marcos de Aguilar. De esta forma, don Hernán dispuso sus navíos para lo solicitado por Carlos v, los cuales levaron anclas desde Zacatula. Así, la primera expedición que Cor-
26 Martín Fernández de Navarrete, Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo xv: Con varios documentos inéditos concernien-tes á la historia de la Marina Castellana y de los establecimientos españoles en Indias, vol. 5, Madrid, Imprenta Nacional, 1837, pp. 178-180.27 “Quinta carta de relación de Hernán Cortés”, 11 de septiembre de 1526 años. José Luis Martínez (ed.), Documentos Cartesianos, tomo i, 1518-1528, Secciones i a iii, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 406-407.28 Ibid., p. 373-376.
183
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
tés envió a dicho mar salió el 31 de octubre de 1527, con miras de explo-rar y realizar nuevos descubrimientos, al mando del capitán Alvarado de Saavedra Cerón (primo de Cortés), con tres embarcaciones. Saavedra fue informado, poco tiempo después, de la construcción de otros tres navíos en Tehuantepec por si era necesario ir a auxiliarlos. Las naves llegaron a las Molucas, no obstante, sus esfuerzos fueron desafortunados para el regreso al no existir una ruta. El capitán murió en el intento de regresar, los sobre-vivientes tuvieron que regresar a España vía la India.29
En este sentido, uno de los primeros astilleros que entró en funciones en esta región fue el de la Laguna Superior en la Villa de Tehuantepec, lla-mado Santiago, de donde salieron los navíos para la segunda expedición de Cortés, al mando de Diego Hurtado de Mendoza, en 1533. Dicho astillero fue trasladado, muy probablemente, a principios de 1535 y nombrado El Carbón, tal vez cerca del actual puerto de Salina Cruz.30
Hasta cierto punto, pareciera que Tehuantepec y Huatulco comenzaron a competir, puesto que ambos fueron usados como astilleros y sirvieron de apoyo para la exploración de la Mar del Sur. En un inicio “[E]l astillero de Tehuan-tepec fue desde fines de la década de 1520 la clave de los proyectos marítimos de Cortés en el Pacífico”.31 Pero el competidor real del puerto de Huatulco fue Acapulco, que en los primeros años de las exploraciones cortesianas no fue utilizado debido a los accidentados caminos y lo costoso del traslado de las mercancías a la Ciudad de México. En un inicio fue necesario buscar una alternativa, y Cortés vio que Tehuantepec podría ser más propicio a sus intereses.
Al tener la posibilidad de una ruta navegable que conectara a Veracruz con el Pacífico, muy cerca del Istmo, así como la existencia de un camino más benévolo de la Ciudad de México a Oaxaca y de ahí a Tehuantepec, que a la vez tenía un camino que conducía a Centroamérica, Cortés se inclinó por Tehuantepec y pidió que se incluyera dentro del Marquesado del Valle.
29 Antonio A. de Paz Palacios, “La construcción de navíos para las exploraciones de la Mar del Sur, 1535”, en Boletín del agn, 6ª época, núm. extraordinario 15, noviembre 2006, p. 14. Laura Machuca, “Haremos Tehuantepec”. Una historia colonial (siglos xvi-xviii), Oaxaca, México, Culturas Populares-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Secre-taría de Cultura-Gobierno de Oaxaca/Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social/Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, ac, 2008, p. 49.30 Ibid., pp. 10-11. El documento que presenta este autor nos muestra el funcionamiento del astillero El Carbón para mayo de 1535, en relación con la construcción de dos navíos de Cortés. Véase agn, Indiferente Virreinal (Hospital de Jesús), caja 1719, exp. 13, 4 fs.31 Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, Universi-dad Nacional Autónoma de México, 1986, p. 272.
184
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Las ventajas de este puerto en el ámbito local radicaron en ser apto para la construcción de los navíos en el lugar, gracias a la cercanía de madera de buena calidad de la selva de Chimalapa.32 Por otro lado, Cortés mudó su empresa naviera de Zacatula a Tehuantepec debido a la hostilidad de que era objeto por parte de Nuño de Guzmán y otros importantes españoles. Te-huantepec sobresalió en su decisión, puesto que Zacatula ya no pertenecía a él por ningún título y había concertado una capitulación en 1529 que le permitió explorar la Mar del Sur.
De este modo, al instaurarse la primera Audiencia, el astillero de Tehuan-tepec se abandonó, aun bajo la pretensión del alcalde mayor de Tehuantepec, Martín López, de no abandonar la empresa de su patrón, la cual contempla-ba la construcción de cinco navíos, invitando a quien quisiera ir a hacer des-cubrimientos en la Mar del Sur, a lo cual algunos aceptaron con un sueldo de cien pesos de oro común. Sin embargo, dicho alcalde tuvo que desistir por una migración de Tehuantepec a Chiapas y Guatemala que dejó sin mano de obra al astillero. Al regresar Cortés de su viaje a España encontró grandes di-ficultades, sobre todo con el presidente de la Audiencia, Nuño de Guzmán.33
Las pretensiones de los enemigos de Cortés se hicieron manifiestas en su juicio de residencia, dado que años atrás algunos de los pueblos que había tomado en “presura” 34 le fueran arrebatados cuando viajó a las Hibueras.35
Dicho viaje fue el talón de Aquiles del extremeño. A mediados de octubre de 1524 salió Cortés para tratar de dar alcance y castigar al capitán Cristó-bal de Olid, quien había entrado en franca rebeldía. En ese momento, “Los miembros de la Audiencia, dando por desaparecido al conquistador, o por lo menos decididos a contrariar sus propósitos si es que regresaba, estorbaron cuanto pudieron la construcción de los navíos de Zacatula.”36 No obstante, el 11 de junio de 1526, de regreso en la Ciudad de México, Cortés aún se recuperaba del viaje a Las Hibueras, cuando le llegó la noticia de que en el
32 Borah, op. cit., 1975, p. 59. Machuca, op. cit., 2008, p. 4833 García Martínez, op. cit., 1969, p. 69.34 Las presuras son “la forma de posesión o de apoderamiento de un territorio que lleva, en su mismo nombre, la idea de su diferenciación, casi su oposición, con respecto a los repartimientos de las capitulaciones. […] [Siendo], las presuras, un cierto triunfo o ventaja de los intereses particular. […] La presura, por el mero hecho de la ocupación, era un modo de adquirir la propiedad de las tierras ocupadas sin necesidad de otros requisitos”. Ibid., p. 41.35 Ibid., p. 46-47.36 León-Portilla, op. cit., 1985, p. 44. El 24 de noviembre de 1525 se le ordenó a Cortés que se trasladara a España para dar cuenta de las cosas de la Nueva España; así como el asunto de su juicio de residencia.
185
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
puerto de Veracruz había desembarcado Luis Ponce de León para realizar-le su juicio de residencia. Pero los acontecimientos ponían a prueba a don Hernán, quien parecía tener a su favor a la Providencia, pues al poco tiempo de haber llegado el licenciado Ponce perdió la vida y fue sucedido por otro licenciado, Marcos de Aguilar, quien con inverosímil coincidencia murió al poco tiempo, no pudiendo realizar el juicio de residencia.37
Lo anterior llevó a que el extremeño viajara a España a solicitud del rey, lo cual le serviría para defender sus posesiones y privilegios. No obstante, tuvo que aceptar la pérdida de algunos de los pueblos que quería que se incluyeran en su señorío, y aun a su regreso tuvo muchas dificultades para tomar posesión de su territorio.38 La pretensión de Cortés, como ya se había adelantado, fue tener pueblos que le permitieran volcarse hacia el Pacífico, lo que consiguió con Tehuantepec, pero no pudo retener Zacatula, Michoacán y Tututepec. No obstante, esto llevó a que se siguiera hostigando al marqués, primero por la cantidad de vasallos que le fue otorgada y, segundo y más importante, se insistía al monarca español para retirar a Tehuantepec del Marquesado por el hecho de que nunca se daba en señorío algún puerto, dado que éstos siempre tenían que estar bajo la Corona.
En España parecía que no tenían conocimiento de la calidad de las tie-rras solicitadas por Cortés. De entrada, en Sevilla no se percataron de la posición estratégica de Tehuantepec, lo cual llevó a que la Corona tratara de averiguar las condiciones de las tierras del Marquesado. El marqués, en res-puesta, ya en la Nueva España, decía que él había dado toda la información respecto a lo que solicitaba en su momento, y que no le parecían justas las averiguaciones a sus espaldas.39
Lo anterior, sin embargo, no impidió que el recién nombrado Marqués del Valle siguiera con su empresa marítima. En los últimos meses de 1532, Cortés se dirigió a Tehuantepec para supervisar la construcción de dos na-
37 Ibid., pp. 44-45.38 Véase García Martínez, op. cit., 1969, p. 47; Machuca, op. cit., 2008, p. 35.39 Ibid., pp. 70-71. Así, Tehuantepec permaneció en El Marquesado hasta 1563, tiempo en que el desinterés del segundo marqués por la empresa naviera se manifestó: “La pérdida de Tehuantepec fue la más importante modificación territorial que sufrió el Marquesado en sus tres siglos de existencia. Y más importante aún que el hecho en sí, fue el que con ello se perdió total y definitivamente lo que quedaba del ideal del primer marqués, que había soñado con un dominio volcado hacia el Pacífico y que sirviese de puente o muelle de partida para empresas exploradoras por la banda del sur”. Ibid., pp. 71-72. De cierta forma la Corona y el Consejo cedieron Tehuantepec para mantener ocupado a Cortés con la intención de que no se incrementara su fama y poder. Confróntese Machuca, op. cit., 2008, p. 33-34.
186
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
víos, llevando a todos sus criados y a 30 oficiales a quienes les pagaba 400 pesos de minas anuales y sumando un aproximado de 30 mil castellanos el costo de las embarcaciones. Al siguiente año se dispuso a botar los navíos al agua cuando un intempestivo viento echó a tierra la empresa, quedando muy maltrechos sus barcos y teniendo que reiniciar.40 Para el 30 de octubre de 1533 Cortés por fin pudo botar dos navíos, el Concepción y el San Láza-ro. No obstante, Nuño de Guzmán se apoderó de uno de estos navíos, por lo que Cortés buscó, en 1535, la forma de recuperarlo, aun teniendo todo en contra. Para 1539 el marqués mandó otra expedición al mando de Fran-cisco de Ulloa, con la cual acabarían las esperanzas orientales de Cortés,41 dado que los problemas del marqués parecían no tener fin:
Otro de sus acérrimos enemigos en esta época fue el virrey Mendoza, quien enterado de las riquezas de California por el testimonio de fray Marcos de Niza, quiso tener el derecho exclusivo sobre estas tierras. Mendoza no per-mitió que los navíos de Ulloa llegaran a su destino, e incluso prohibió que ningún otro saliera de Nueva España y envió a Gómez de Villafañe, corre-gidor de Guamelula a Tehuantepec donde tenía el astillero y tomó todo lo que ahí tenía, y prohibió a los oficiales no hiciesen nada ni echasen navíos en el agua.42
Poco tiempo después, al transitar la década de 1530 a 1540, el mismo Cortés vio cómo Tehuantepec no era tan propicio como él esperaba, por su propia fisiografía. El resultado fue la pérdida de algunos barcos, “ya que el Istmo, con sus costas que bajan muy lentamente, ofrece muy pocos anclade-ros protegidos, además de que las corrientes y los vientos son especialmente traicioneros para los barcos de vela durante las tormentas de la época de secas”.43 Recordemos que:
El Istmo de Tehuantepec es la porción más angosta del territorio mexicano entre el Golfo de México al norte y el Océano Pacífico al sur. En su parte norte, es una llanura amplia con ligeras ondulaciones, correspondiente a la cuenca del Río Coatzacoalcos. En su porción centro, presenta pequeñas elevaciones,
40 Machuca, op. cit., 2008, p. 51.41 Idem.42 Ibid., pp. 51-52.43 Borah, op. cit., 1975, p. 61.
187
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
pero hacia el oriente y occidente es una planicie que limita al sureste con la Sierra Madre de Chiapas y al noroeste y suroeste con el Macizo Volcánico de los Tuxtlas, con el Sistema Montañoso Oaxaqueño Poblano y con la Sierra Madre Sur. De este modo, el Istmo de Tehuantepec, además de ser la porción más estrecha del territorio nacional, es una depresión topográfica encerrada entre dos macizos montañosos.44
De tal forma que en esos años se empezó a dar una transición a otro puerto, cercano a Tehuantepec, el cual con mejores condiciones geográfi-cas desplazaría en importancia a Tehuantepec. Y es “a partir de 1537 [que Cortés] comenzó a preferir, como lugar de apoyo, Huatulco, cerca del actual Puerto Ángel, Oaxaca, excelente puerto natural, bien protegido por los vien-tos. Y desde allí partieron, después de marzo de 1537, aproximadamente dos naves por año que enviaba al Callao, el puerto cercano a Lima, con escala en Panamá”.45 Conforme fue pasando el tiempo, de 1540 a 1575, la intensidad del comercio fue en aumento y las embarcaciones pasaron de tres o cuatro al año con dirección al Perú, y así como un número mayor de pequeños navíos que intensificaron el comercio con Centroamérica.46
El rápido recuento que hemos realizado nos permite entrever algunas circunstancias harto interesantes. Primero, los problemas que enfrentó Cor-tés con sus enemigos nos dan muestra de la ansiedad de poder y riqueza que estas grandes figuras perseguían aun a costa de las prerrogativas de la Corona. Segundo, en los primeros años la Corona dejó toda la empresa de exploración a Cortés por no tener forma de llevarla a buen término, si es que en esos momentos le interesaba. Tercero, y más importante, al consoli-darse el proyecto de la Corona, a lo que se le sumaba la forma en la cual los altos funcionarios del virreinato se aprovechaban de ello, habiendo surgido gran número de puertos en la costa occidental de la Nueva España se limitó su funcionamiento; tratando de hacerse del control de ellos, o más bien impidiendo que se desarrollara una empresa marítima como la que intentó Cortés. Lo anterior se reflejará claramente para finales del siglo xvi, pues aun teniendo relación de tan buenos puertos sólo Acapulco fue reconocido como el puerto oficial. Pero llegaremos a eso.
44 Ita Rubio, op. cit., 2003, p. 21.45 José Luis Martínez, Hernán Cortés, México, Fondo de Cultura Económica, 1990, pp. 703-704.46 Gerhard, op. cit., 1960, p. 34.
188
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Mapa 19: Puerto de Guatulco, ca. 1580.
Fuente: Peter Gerhard, Pirates on the west coast of New Spain, 1575-1742, California, A. H. Clark, Glendale, 1960, p. 33.
Mientras tanto a finales de la década de 1530, el puerto de Huatulco iba cobrando mayor importancia, la población del puerto, que era cosmopolita, colaboró en el trabajo. El más pesado era realizado por los indígenas de los pueblos cercanos, a la par de que se consolidó y diversificó la población. A
189
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
mediados del siglo xvi la importancia de Huatulco ya era patente, monopo-lizando casi en su totalidad el comercio mexicano-peruano. “La primacía de Huatulco era obvia porque en su bahía se avecindaban artesanos especiali-zados en la construcción y reparación naval, encargados del mantenimiento de los barcos de la línea de navegación entre Centro y Sudamérica”.47 Las materias primas eran provistas por los pueblos comarcanos, la madera de la selva cercana y de la Sierra Sur llegaba al puerto ya labrada, la brea y al-quitrán eran provistos por Suchitepec, que contaba con abundante bosque de pinus oocarpa que producía esta sustancia resinosa.48 Para llevar a cabo estos trabajos artesanales:
En las colonias hispanoamericanas, los astilleros funcionaron pronto y pri-mero fueron los de la costa del Pacífico. Guatulco en Nueva España, y Realejo en Nicaragua, tenían acceso a reservas de pino, brea para calafatear, también proveniente de los pinos y algodón, cayuga, pita y cactus para las velas, el cordaje y el calafate.49
Esta condición ventajosa, que ofreció Huatulco en contraposición de Aca-pulco, permitió el aprovechamiento de los caminos prehispánicos, que se co-nectaban con Oaxaca y Tehuantepec; que después del dominio español era necesario ampliar y mejorar, aunque no siempre fue tarea fácil. Para la déca-da de 1540 Huatulco ya era visto como parte de la principal cadena cacaotera en la Nueva España: “Un sendero de origen prehispánico lleva de Huatulco a Tona-meca, Cozoaltepec, Colotepec, Tetiquipa-Río Hondo, Miahuatlán y Oaxaca”.50 De tal manera que: “el camino de México a Huatulco pasa por una serie de valles y depresiones que están separados por partes montañosas compara-tivamente pequeñas, de manera que, aunque fuera más largo, era mucho más transitable para los viajeros que la zona entre Taxco y Acapulco”.51 En la década de 1560 entraban por Huatulco un total de 50,000 cargas de cacao provenientes del puerto de la provincia de Izalcos y Acajutla.52
47 Ostwald Sales Colín, El movimiento portuario de Acapulco, México, Plaza y Valdés, 2000, p. 55. Borah, op. cit., 1975, pp. 59-61.48 Widmer, op. cit., 1990, p. 100.49 Murdo J. Macleod, “España y América: el comercio Atlántico 1492-1720”, en Leslie Bethell, (ed.), Historia de América Latina, t. ii, Madrid, Crítica, 1990, p. 49.50 Widmer, op. cit., 1990, p. 99.51 Borah, op. cit., 1975, p. 63.52 Widmer, op. cit., 1990, p. 99.
190
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Para llegar a Huatulco
Los caminos que se presentan en el mapa 20, que mediante un esfuerzo sobre-humano Borah logró recostruir a partir de múltiples fuentes documentales, que reproducimos aquí modificado a efecto de ejemplificar la orografía ac-cidentada que se atravesaba, nos permite ver la forma en la cual se fueron articulando los mercados y las relaciones que se pudieron entablar entre las ciudades españolas y el puerto de Huatulco. Si bien es un mapa que se basa en muchas conjeturas, con base en información documental, muestra dos caminos que pudieran tomarse de la Ciudad de México con dirección a Huatulco.
El primero, hacia el sur, por el valle de Cuernavaca y de allí hacia el sureste, subiendo y bajando, hasta la planicie de Izúcar donde se unen los dos caminos del sur para llegar a Antequera. El segundo, quizá más frecuen-te, que iba de la Ciudad de México en dirección oriente, que cruzando las montañas, desembocaba en el valle de Puebla y al llegar a Cholula o Puebla se daba vuelta con dirección al puerto de Veracruz, donde se podría seguir el viaje en los ríos navegables. O bien, de Puebla se seguía con dirección al sur hasta los valles de Tepeaca y Tecamachalco, y de ahí a la planicie de Te-huacán, así bajar hasta Cuzcatlán, Tecomavaca, Cuicatlán y continuar por el Cañón de Tomellín, hasta llegar a Sedas y de ahí llegar a Antequera.
Llegando a Antequera (Oaxaca) para ir al puerto de Huatulco se tenía que seguir en dirección meridional, atravesando las planicies de los Valles Centra-les hasta estar en Zimatlán, y continuar hasta Ocotlán y Miahuatlán. Llegando a este punto el viaje se hacía más complicado, ya que se seguía serpenteando, subiendo y bajando por la Sierra Madre del Sur más allá de San José del Pací-fico, en el punto más álgido de la sierra para después ir bajando a clima más cálido, hasta llegar a Río Hondo, y de allí se pasaba por el pueblo de Huatulco y por fin al puerto. Todo esto nos dibuja un recorrido tortuoso, que se llevaba varias semanas o hasta meses, dependiendo de la carga y la forma en la cual se transportara. Si el viaje se hacía en caballo era más rápido y caro; en cambio, de hacerlo en recuas de mulas, que si bien era más barato, sólo se podía reali-zar cuando los caminos lo permitieran, como en las planicies.53
53 Borah, op. cit., 1975, pp. 64-69.
191
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Estos caminos no siempre fueron hechos en tierras baldías o sin conflic-to. En 1542 Luis de Castilla determinó la traza del camino real de Oaxaca a Huatulco. Para hacerlo, este personaje realizó una visita y determinó cuáles tierras serían afectadas para la ruta. Debido a ello Juan García de Velasco solicitó al virrey que se le indemnizara por las afectaciones que se le hi-cieron a una huerta de tierra que el cabildo de Antequera le había hecho entrega. Él no podía aprovecharla; aun solicitando que la ruta no pasara por su huerta. El 30 de julio de ese año el virrey ordenó que se le hiciera dicha recompensa por parte del cabildo.54
Ese mismo año el virrey ordenó que se abriera el camino desde Coatza-coalcos hasta Tehuantepec, ruta muy frecuentada pues como vimos había quien prefería llevar su carga a través del río Coatzacoalcos y cuando no era posible era menester ir por tierra. La instrucción iba dirigida a Joan de Toledo, justicia de la provincia de Tehuantepec, y a Joan de Spanalo, regidor de Coatzacoalcos, fechada el 20 de octubre de 1542, puesto que:
de la d[ic]ha villa y de esa provincia y a los caminantes e otros que van y bienen por las d[ic]has provincias conbiene y es necesario de abrir el cami-no […] que podra ser cinquenta leguas poco mas o menos porque estando abierto el d[ic]ho camino de mas de reducir algunos pu[ebl]os se llevaran los tratantes y caminantes de mucho trabajo y sera mas los […] jornada y se escusara a quien de el trabajo de los tamemes y que lo qual presente conbenia a abrirse.55
Llegando al puerto los comerciantes y pasajeros debían esperar la salida de los navíos. Las embarcaciones tenían un programa de navegación, que obedecía a cuestiones climáticas, de corrientes marítimas y a los vientos. Esto derivaba en el tiempo de espera que estarían en Huatulco las personas que quisieran embarcarse al Perú. El viaje, de tomarse en la temporada fa-vorable tardaba dos meses. Así: “los viajeros que llegaran a Huatulco a fines de febrero probablemente tendrían que esperar durante toda la primavera y los tórridos, bochornosos y lluviosos meses del verano, hasta fines del otoño o principios del invierno, a que hubiera de nuevo naves que empren-dieran la travesía”.56 Lo anterior se debía a que los vientos en la zona en
54 agn, Mercedes, vol. 1, exp. 259, f. 123r.55 agn, Mercedes, vol. 1, exp. 407, fs. 189r-189v.56 Borah, op. cit., 1975, p. 71.
192
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
que se navegaba entre México y Perú eran desfavorables en estos meses. De abril a septiembre los vientos del sur soplan a lo largo del litoral de la costa centroamericana; alejándose de la costa hay vientos del sureste que afectan las embarcaciones de vela con dirección al sur; cosa distinta en dirección contraria. Por lo que: “Un viaje que se iniciara en Huatulco a principios de esta temporada, para recalar en las costas de alguno de los reinos del Perú, tardaba por lo menos de siete a ocho meses.”57
Al disponerse a viajar los pasajeros tenían que estar ya provistos de su matalotaje (provisiones) para el trayecto. Felipe iii dispuso, siguiendo la cos-tumbre, en 1607, que para los viajes transatlánticos (que podían guardar relación con los intercoloniales):58
Los pasajeros han de prevenir, embarcar y llevar todo el matalotaje y basti-mentos que hubieren menester para el viaje, suficientes para sus personas, criados y familias, y no se han de poder concertar con los maestres de ra-ciones, o con los demás oficiales; y esta prevención es nuestra voluntad que se haga, interviniendo el vedor de la armada o flota, si los pasajeros fueren o vinieren en la Capitana o Almiranta de la dicha flota, o en las naos de Hon-duras, porque no reciba fraude ni menoscabo el caudal de la Avería o el que costeare estas provisiones.59
Esto obedecía a buscar proteger las raciones de la tripulación de los navíos, quizá debido a los motines que se suscitaban a causa de quedar varados en medio de las temporadas desfavorables del viaje. Las provisiones de los viaje-ros eran libres de almojarifazgo e impuestos parecidos, teniendo una persona encargada de las raciones diarias a la tripulación y al finalizar el viaje entrega-ba cuentas de ello. Por otro lado, situación distinta se daba con los pasajeros, quienes eran los encargados de llevar lo necesario bajo todos los impuestos, a salvedad del agua que era proporcionada por la embarcación, muy pre-
57 Ibid., p. 72.58 La normatividad del funcionamiento de los puertos se va consolidando a lo largo del siglo xv. En 1552 se comienza a legislar la entrada y salida de mercancías conforme a notario (en el Atlántico y el Pacífico); legislación que se reforzó en 1558. Para 1575 otra cédula disponía que todas las reglas que estuvieran vigentes y se aplicaran fueran ejecu-tadas de igual forma en el Pacífico, sobre todo en relación con el registro de pasajeros, los oficiales del puerto tendría que inspeccionar cualquier navío; siendo ellos los primeros en subir y realizar la inspección. Recopilación de leyes, lib. ix, título xxxiii, leyes xxxii y xxxiii; título xliv, ley ix y título xxxv, ley lv, apud, ibid., pp. 189-190.59 Recopilación de leyes, lib. ix, título xxvi, ley xliv, apud José Luis Martínez, Pasajeros de indias. Viajes trasatlánticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 58.
193
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
caria por cierto.60 Algunos de las provisiones más conocidas fueron: “biz-cocho, vino, puerco y pescado salados; vaca, probablemente como cecina; habas, guisantes y arroz; queso, aceite, y vinagre, ajos y toneles de agua”.61 En Nueva España podría pensarse que se le podían sumar las frutas propias y el maíz, hecho en tortillas.62
Mapa 20: Caminos al puerto de Huatulco en el siglo xvi.
Fuente: Tomado de Woodrow Borah, Comercio y navegación entre México y Perú en el siglo xvi, México, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1975, p. 66.
60 Ibid., pp. 58-59. 61 Ibid., p. 62.62 “Las provisiones de la tripulación se guardaban en toneles, jarras y cajas comunes. En cambio, cada pasajero, familia o grupo debía llevar su propio cargamento como quisiera y pudiera. Y aquello debió ser una barahúnda de baúles, para lo más importante, y toda suerte de cajas, jarras, botas de vino, cestos, sacos, atados diversos, cosas y cacharros sueltos, y aun, los más previsores, algunas gallinas”. Ibid., p. 98.
194
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
De esta forma, la importancia del puerto de Huatulco fue en aumento en poco tiempo, así lo reflejan las licencias para la salida de navíos y la em-barcación de personas y mercancías, que eran constantes. Tanto así que el virrey Mendoza salió del puerto de Huatulco en 1551 en dirección del Perú. En relación con las afectaciones a los naturales, macehuales, se hacían notar mediante las solicitudes para tamemes.63
La primacía de Huatulco se hacía evidente (como ya se mencionó), es por ello que un grupo de artesanos se estableció en el puerto para dar ser-vicio a la navegación. Éstos se dedicaban a las distintas fases de la cons-trucción y reparación naval.64 Reflejo de ello, por ejemplo, en los años de tránsito de un puerto a otro, es la necesidad del alcalde mayor de Tehuante-pec que al no tener calafates, para los navíos de su patrón Cortés, tenía que mandar a traer dos trabajadores calificados de Huatulco.65
Es así como se pudieron construir barcos de importancia en el puerto de Huatulco, teniendo como mano de obra a indígenas de la región para los trabajos más sencillos y duros, como el acarreo y desbastadura de la made-ra; mientras los europeos calificados llevaban a cabo las tareas más delica-das de herrería, carpintería y calafateo.66
En los primeros años de la década de 1540 hasta quizá la primavera de 1544, en el puerto de Huatulco se construyó un galeón, bajo la dirección de Diego de Ocampo (antiguo encomendero de Pochutla y Tonameca), que con ayuda del virrey Antonio de Mendoza pudo obtener permiso para hacer traba-jar a los indígenas comarcanos. Esta actitud del virrey no era fortuita, pues muy probablemente Mendoza era un socio en la empresa de Ocampo.67 El corregidor del puerto de Huatulco, Cristóbal de Chávez, obedeció y puso a trabajar en el acarreo de madera, de los bosques de Mazantepec, para la construcción de dicho galeón y el reclutamiento para tamemes para las de-más actividades en 154268 y que se prolongó hasta 1543. Para 1544 dicho galeón ya estaba terminado y en el invierno de ese año se localizaba en la Bahía de Caraques, frente a Manta, Ecuador.69
Cabe decir que la construcción naval en la Nueva España fue muy limi-tada, primero, debido a lo costoso que era y por ello muy pocos personajes
63 Para algunas licencias y solicitudes véase cuadro 11. 64 Borah, op. cit., 1975, p. 62.65 Idem.66 Ibid., p. 63.67 Ibid., p 76.68 agn, Mercedes, vol. 1, exp. 421, f.197v. y.69 Borah, op. cit., 1975, p. 75.
195
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
podían atreverse a tales empresas. Cortés es el mejor ejemplo, seguido del virrey Mendoza.70 En Huatulco puede suponerse la construcción de navíos pero no como una cuestión permanente, sólo podemos inferir que era más bien dedicado a la reparación de navíos, pues no se estableció ahí un astillero permanente, en cuyo caso esta función se asentó en el puerto de La Navidad (Michoacán), teniendo la categoría de astillero real, con miras a satisfacer las necesidades del comercio con Oriente. Así es posible que la mayoría de las em-barcaciones hayan sido de manufactura y propiedad centroamericana o peruana.71
70 Para el caso del virrey Mendoza, véase Ethelia Ruiz Medrano, Gobierno y sociedad en Nueva España: segunda Audiencia y Antonio de Mendoza, México, El Colegio de Mi-choacán/Gobierno del Estado de Michoacán, 1991, pp. 180-186. “Muy pocos entre los comerciantes más ricos que residían en la Audiencia de México creían que el comercio en el Pacífico fuera suficientemente atractivo para comprar barcos. Su poca disposición estaba sólidamente basada en que, dada la falta de buenos astilleros en la costa de la Nueva España en el Pacífico, los barcos construidos allí eran ciertamente más costosos”. Borah, op. cit., 1975, p. 143.71 Ibid., p. 130. Martha de Jármy Chapa, La expansión española hacia América y el Océa-no Pacífico, t. ii La Mar del Sur y el impulso hacia el Oriente, México, Fontamara, 1988, p. 233.
Cuadro 11: Algunas licencias o mercedes otorgadas relacionadas al puerto de Huatulco.
Fecha Personajes Licencia o Merced Observaciones Fuente
26/04/1542 Juan de Sevilla
Licencia para salir del puerto de Huatulco con dirección a Guatemala, en el navío nombrado San Pedro.
A partir de esta fecha el virrey Mendoza anunció que no saldrán navíos del puerto sin su licencia.
agn, Mercedes, vol. 1, exp. 36, fs. 19v-20r.
05/06/1542 Pedro de Malta
Licencia para que pueda llevar tamemes cargados de cacao y bálsamo a la Ciudad de México, pagándoles por ello y sin llevarlos por fuerza.
Mil cargas de cacao en vez de treinta arrobas de bálsamo, siendo cargados los tamemes con no más de dos arrobas.
agn, Mercedes, vol. 1, exp. 131, f. 65v.
05/06/1542 Francisco Hernández
Licencia para que salga su navío llamado San Juan con dirección a Guatemala.
Pequeña embarcación que sólo transportaba bastimentos, sin pasajeros ni otra cosa, por lo que la licencia se le concede para que libremente pueda salir del puerto de Huatulco, sólo a Guatemala y por el tiempo que el virrey así lo dispusiera.
agn, Mercedes, vol. 1 exp. 140, fs. 67r-67v.
196
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Fecha Personajes Licencia o merced Observaciones Fuente
06/06/1542 Luis Heredero
Licencia para que lleve tamemes, sin llevarlos por fuerza y pagándoles.
Dichos tamemes iban de la Ciudad de México al puerto.
agn, Mercedes, vol. 1, exp. 145, f. 68v.
10/10/1542 Juan de Toledo
Poder que se le otorgó para que hiciera cumplir los mandamientos de pedir licencia para entrar y salir a Guatemala.
Se debía a que el navío de Pedro de Malta entraba al puerto de las Salinas de Tehuantepec o playa de Mazatán a realizar carga y descarga de mercancía violando lo mandado.
agn, Mercedes, vol. 1, exp. 378, fs. 175v-176r.
15/10/1542 Pedro de Malta
Licencia para que pueda salir del puerto de las Salinas o playa de Tehuantepec o playa de Mazatán.
Siempre y cuando hiciera relación de ello.
AGN, Mercedes, vol. 1, exp. 379, f. 176r.
08/11/1542 Diego de Ocampo
Para que los naturales comarcanos llevaran los mástiles y timones del navío que está construyendo en el puerto de Huatulco, desde los montes de Mazantepec.
El corregidor del puerto, Cristóbal de Chávez, tiene que compeler a los naturales para el trabajo pagándoles por ello.
agn, Mercedes, vol. 1, exp. 422, f. 197v.
08/11/1542 Blas de Simancas
Para ir a las Barbacoas y a otras partes con el navío nombrado Todos Santos que está en el puerto de Huatulco.
Además, llevaba como pasajeros a Francisco Hidalgo; Alonso Cano; Pazni de Carson; Martín Solís; Juan Vázquez; Antonio Lorenzo; Pedro de Oviedo; Alonso de Cartaya; Nicolás de Rubialo; entre otros.
agn, Mercedes, vol. 1, exp. 423, f. 197v.
13/11/1542 Blas de Simancas
Para llevar tamemes cargados de árboles frutales de la Ciudad de México al puerto de Huatulco. 20 cargados de membrillo; ocho de perales; ocho de duraznos; cinco de manzanos y 30 de ciertas hierbas y otras cosas que llevaba.
Guardando las ordenanzas de llevar a los tamemes por su voluntad y pagándoles a ellos por su trabajo y no a otras personas.
agn, Mercedes, vol. 1, exp. 430, f. 202v.
Continúa cuadro 11.
197
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Fecha Personajes Licencia o merced Observaciones Fuente
13/11/1542 Blas de Simancas
Para llevar ciertas indias nobles del Perú y Nicaragua que venían en el navío nombrado San Juan, perteneciente a su flota que se dirigían a las Barbacoas.
Esto por temor a que la justicia del puerto no se lo permitiera.
agn, Mercedes, vol. 1, exp. 431, f. 202v.
31/05/1543 Pedro Pantoja
Nombramiento de visitador de los navíos que salieran del puerto de Huatulco hacia el Perú y otras partes.
A causa de que Fernando Díaz no podía desempeñar el cargo, de quien era en principio.
agn, Mercedes, vol. 2, exp. 197, fs. 77r-77v.
20/10/1543 Diego de Ocampo
Para que los indios comarcanos traigan lo que le hacía falta para su navío, pagándoles lo que le faltaba del trabajo del año anterior. Y que resuelva las diferencias entre su contramaestre.
A causa de que el corregidor no se lo permitía. Además de los problemas que tenía con su contramaestre Ramón Sánchez por haberle vendido su poder y no hacer las cosas del navío.
agn, Mercedes, vol. 2, exp. 489, fs. 201r-201v.
23/12/1543 Alonso de Canseco
Para que dicho corregidor haga visitar a los navíos que andaban en el tráfico de cacao. Y que hagan registro de su carga.
Por posible tráfico de indios a Guatemala y Nicaragua.
agn, Mercedes, vol. 2, exp. 570, f. 232v.
13/11/1550 Gonzalo de las Casas
Para cargar tamemes de Yanguitlan y Antequera hasta el puerto de Huatulco.
Los tamemes irían cargados de la jarcia y bastimentos para el viaje que hacía el navío Santa Andrés al Perú, quien llevó al virrey Mendoza.
Peter Ger-hard, Síntesis e índice de los mandamien-tos virreinales, 1548-1553, México, unam, 1992, p. 562.
16/04/1551
Diego, Andrés, Juan y Martín, Domingo y Joan Malina
Para ir a Guatemala embarcándose de Huatulco.
Indios mercaderes, naturales de Anguitlan.
Silvio Zavala, Asientos de la gobernación de la Nueva España (periodo del virrey don Luid de Velasco), México, agn, 1982, p. 139.
Fuente: Elaboración propia.
Continuación cuadro 11.
198
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Tamemes: cargadores del anhelo españolEl trabajo indígena que se circunscribía a las actividades del puerto bási-camente correspondía al transporte de mercancías que eran llevadas de un mercado a otro, es decir, como tamemes. Previo a la llegada de los españoles a estas tierras ya existía este mecanismo, sin duda esto obedecía a la per-vivencia de las condiciones geográficas que aún no podían ser subsanadas por los colonos. Principalmente podemos entender la dificultad de abrir y mantener nuevos caminos, como los casos antes señalados, los que favore-cieron la implementación de esta forma de trabajo, lo cual permitió el abuso contra los naturales.72
El 9 de enero de 1526 se dispuso la necesidad de que aquellas personas que necesitaran utilizar tamemes sólo pudieran hacerlo con licencia expedi-da por Gonzalo de Salazar, quien fuera Capitán General de la Nueva España:
…ninguna persona de ningún estado e condición que sea sean osados de traer vino ni ropa ni otra cosa en indios ni en esclavos sin expresa licencia e mandado del señor gobernador, so pena de perdemiento de lo que así truxere en los dichos indios e esclavos, e demás dos pesos de oro por cada indio o esclavo que cargare.73
Más de dos años después, el 4 de diciembre de 1528, Carlos v expresaba su preocupación por el empleo de tamemes, aun cuando las prohibiciones eran reiteradas en este sentido. Para ello dispuso que no se ocuparan indios como tamemes, para lo cual existían las bestias de carga. No obstante, se si-guió permitiendo que los indios fueran cargados para llevar el tributo de los encomenderos a su residencia, sin exceder las 20 leguas, existiendo un pago para los indígenas de ser necesario que entregaran el tributo a otro sitio.74
El caso que aquí nos interesa inicia el 24 de agosto de 1529, cuando por ordenanza se prohíbe llevar tamemes a los puertos. Siendo que sólo se les podía llevar allí para descargar los navíos y llevar las mercancías a tierra adentro, sin que sobrepasaran la media legua, pagándoles por su trabajo. La reiterada prohibición en las ordenanzas para cargar a los indios nos mues-
72 Silvio Zavala, El servicio personal de los indios en la Nueva España, 1521-1550, t. i, México, El Colegio de México/El Colegio Nacional, 1984, p. 121.73 Ibid., p. 124.74 Ibid., p. 125.
199
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
tra que éstas eran burladas. No obstante, debemos tomar en cuenta que el accidentado terreno novohispano tenía sus repercusiones en esta materia. Si bien al iniciar la década de 1530 era clara la preocupación de la Corona para con este asunto de los tamemes, lo que era ratificado en la Audiencia de México, pero ésta última hacía notar a la Corona las repercusiones que estas prohibiciones tenían en el mercado, por ejemplo, el alza en los precios o escasez de productos. Por ello en la Nueva España se veía conveniente el uso de tamemes, que en gran parte beneficiaba de igual manera a los na-turales.75 Para 1533 se optó por permitir la carga de indios sólo con su vo-luntad; pagándoles por su trabajo, que dependería de la carga y la distancia, y poniendo un límite de peso a dos arrobas. La coexistencia de elementos para el transporte de mercancías en la Nueva España es clara y perduró en zonas donde los animales de carga no eran adecuados, siendo los tamemes la opción.76
En la década de 1540, Huatulco ya destacaba como un puerto y astillero que conectaba y permitía el comercio con el resto de las colonias españolas como Guayaquil, Sonsonete, Perú, etcétera, e internamente era el punto de inicio del tránsito del cacao en la Nueva España. En los últimos años en que Huatulco tuvo la batuta como puerto mercante, antes de que Acapulco lo opacara a inicios de la década de 1570, el intercambio de bienes que llega-ban al puerto, tales como ropa, ganadería y esclavos negros, así como por cacao embarcado desde Acajutla aún era marcado.77 Como se pudo apreciar en el capítulo previo, es en estos primeros años de la puesta en función del puerto cuando se tiene el mayor cambio en la vida de los pueblos comar-canos, es decir, el hinterland, sobre todo en la forma en que los naturales fueron utilizados masivamente para tamemes, así como las acciones que las autoridades virreinales llevaron acabo. Sin duda esta consecución ya no era bien vista por la Audiencia y para 1563 se ordenó al alcalde mayor del puerto, así como a los oficiales de las repúblicas de indios y encomenderos de las cercanías, que no permitieran estos abusos hacía los naturales bajo ninguna condición.78
En este sentido, es necesario considerar la introducción del ganado como otro factor que repercutió en el devenir de los pueblos de indios, estos ani-
75 Ibid., pp. 126-128.76 Ibid., pp. 146, 171.77 Gerhard, op. cit, 1960, p. 34.78 Borah, op. cit., 1975, pp. 215-216.
200
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
males fueron traídos a la región en busca de terreno fertil para su reproduc-ción, que a la larga, seguramente encontrarían una ruta hacia otros mer-cados a partir del puerto. Asimismo, otro factor que se articuló al puerto, teniendo repercuciones en los indígenas, tiene que ver con la canalización de los productos que iban dirigidos a cubrir el pago del tributo. Por ejemplo, cuando se hace la tasación de la encomienda de Juan Bello del pueblo de Astata, el 14 de junio de 1548, se le concedió a Bello que parte del tributo de esta encomienda fuera llevado al puerto de Huatulco, pudiéndose inferir que podría ser embarcado como mercancía para su venta: “le han de hacer en cada año una sementera de maíz de diez hanegas de sembradura, y lo que procediere de ella llevarlo al puerto de Huatulco”.79
La actividad portuaria se fue complejizando en esta década, para 1542, el corregidor Cristóbal de Chávez, que se encontraba designado para Po-chutla y Tonameca cambió su residencia al puerto de Huatulco,80 lo cual implicaba un intento por parte del gobierno virreinal por tener un control del mismo, reafirmándose la preocupación de la Corona de tener bajo su administración todos los puertos. En este mismo lapso pudo haber estado ya en funciones el visitador del puerto, encargado de la inspección de los navíos, Fernando Díaz.
En 1543 Díaz estaba indispuesto para desempeñar el cargo y fue rem-plazado por Pedro Pantoja (encomendero de Cacalotepec y Cimatlán). No obstante, conforme pasaron los años y el puerto de Huatulco fue decayendo en importancia, el alcalde mayor tenía que realizar dicha función a la que se le fueron sumando otras más, por ejemplo, de juez de almojarifazgo (con un secretario), así como capitán de infantería o de defensa del puerto. Esto último a partir de los ataques de piratas.
Esto querrá decir que Huatulco fue un nodo en el que las mercancías encontraban una ruta para nuevos mercados, aun años después de que en-trara en decadencia, donde quedó relegado a un tráfico más restringido, casi volcado a Centroamérica; así como “También era apropiado para reunir los abastecimientos y provisiones producidos en las fincas del marquesado, para su distribución a lo largo del litoral del Pacífico”.81
79 El libro de las tasaciones de pueblos de la Nueva España, siglo xvi, prólogo de Francis-co González de Cossío, México, Archivo General de la Nación, 1952, p. 59.80 Gerhard, op. cit., 1986, loc. cit., supra.81 Borah, op. cit., 1975, p. 61.
201
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Un ejemplo más concreto de la importancia de Huatulco como el prin-cipal puerto de la Nueva España en la Mar del Sur, nos lo brinda Borah; donde:
A fines de 1540, cuando Pedro de Alvarado trajo hacia el norte su flota a lo largo de la costa, hizo un contrato con Cortés para que lo abasteciera; éste hizo que la administración de sus posesiones juntara una gran cantidad de provisiones: 1,500 quintales de bizcocho, entre 2,500 y 3,000 lonjas de tocino, muchas ovejas, carneros, cerdos y terneras, y grandes cantidades de frijol y de otros productos alimenticios. Todo esto fue enviado a Huatulco como el punto más seguro y apropiado para que Alvarado lo cargara en sus barcos.82
Debido a una rencilla entre Alvarado y el virrey Mendoza esto no se lle-vó a cabo. Lo que a su vez nos permite ver como las pugnas de los hombres de la época, al defender su visión de las cosas en las tierras descubiertas y por descubrir, dificultaban las acciones entre ellos.
Para estos años se logra apreciar cierta consolidación comercial de las rutas marítimas entre los puertos de la Nueva España y el Perú, pues la construcción de embarcaciones y puertos comenzó a aumentar de manera considerable; así, los puertos de Acajutla en El Salvador, Iztapa en Guate-mala y Guayaquil en la parte sur del continente americano, comenzaron su actividad comercial con la Nueva España. La producción de maderas útiles para la navegación permitió a la región del Mar del Sur —incluyendo a Huatulco— transformar sus astilleros en puertos marítimos donde a me-nudo se intercambiaban sal, metales, cacao y otros productos.83
En este sentido, se aprecia la forma en que el puerto de Huatulco inicia su desarrollo al concentrar los elementos, políticos y económicos capaces de convertirlo en eje articulador de una provincia, transformándose así en otro apéndice novohispano. Este desarrollo se puede entender, según la idea propuesta por Ita Rubio, como el de un puerto de penetración, asumido como un desarrollo a expensas de los puertos y caminos independientes que convergieron en Huatulco para dar sentido a la vinculación económica de los virreinatos.
82 Borah, op. cit., 1975, pp. 61-62.83 Eugenio Piñero, The Town of San Felipe and Colonial Cacao Economies, Darby, Penn-sylvania, Diane Publishing, 1994, pp. 27-30
202
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Al entrar la década de 1550 y hasta 1585, el comercio entre los dos vi-rreinatos llegó a su pináculo debido, en principio, a la consolidación del proyecto de la Corona en el Perú y a una década previa volcada al desarrollo
Mapa 21: Costa occidental de la Nueva España (copia original delinea-da en 1541).
Fuente: Miguel León-Portilla, Hernán Cortés y la Mar del Sur, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica/Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1985, p. 136.
203
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
84 Borah, op. cit., 1975, p. 125.85 Ibid., pp. 157-158.86 Peter Gerhard, Síntesis e índice de los mandamientos virreinales, 1548-1553, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, p. 562.
del puerto. La Corona trató de promover el comercio entre los dos virreina-tos, buscando con ello tener más apacibles a los españoles en aquello reinos meridionales, más tendientes a revelarse.84
Las guerras civiles que tuvieron lugar en el Perú entre 1530 y 1560 ocasiona-ron que los precios de las manufacturas, caballos y alimentos europeos subie-ran mucho, ya que todo esto tenía que ser importado. Dichas guerras no sólo conservaron los precios más altos todavía que en las condiciones normales de escasez existentes en un principio, y de lo que los habrían hecho subir los hallazgos de grandes cantidades de metálico, sino que también prolongaron el periodo de escasez.85
Sin embargo, mientras las cosas en el Perú iban cobrando forma, en Ni-caragua se daba otro tenor, la rebelión de los hermanos Contreras, Hernando y Pedro, tuvieron sus repercusiones en el puerto. De mayo a julio de 1550 se tomaron medidas para evitar la entrada o salida de cualquier persona hacia Guatemala. El 20 de mayo se le ordenó al alcalde mayor del puerto que me-tiera tierra adentro toda la artillería y municiones que se encontraran allí, claro con la mano de obra indígena. Tres días después se prohíbe dejar salir a persona alguna para Guatemala sin licencia del virrey. Para el 23 de julio se extiende la prohibición para que dicho alcalde aprehenda a cualquier persona que no viniera registrada, enviándola a la cárcel de la Ciudad de México, tomando todos los bienes, debido a que el virrey tenía noticia de que algunos prófugos de Perú y León habían desembarcado en Huatulco.86
En este sentido, es clara la existencia de sitios estratégicos que los natu-rales pronto se dispusieron a buscar para su beneficio, por ejemplo, solici-tando mercedes que les concedieran sitios de venta buscando un beneficio económico para los caciques y mostrando una adecuación a la vida portua-ria, es decir, manifestándose como agentes de un cambio socioeconómico envestidos en nombre de la comunidad. Tal es el caso de un mandamiento de amparo de una merced solicitada en 1560 para tal efecto:
Por parte de gobernadores, principales y naturales del pueblo de guatulco, me pidieron en nombre de su maj[esta]d les hisiese merced de un sitio de
204
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
venta para su comunidad en terminos del d[ic]ho pueblo, la qual ya tenia poblada y basteçida para el proveimyento de los pasajeros que por ella pasavan sobre la qual les mande dar ynformaçion cerca de si era asi, que la tenian po-blada, y estava en tierras del d[ic]ho pueblo, e sin perjuyzio, la qual dieron e atento lo que por ella consta por la presente en nombre de su maj[esta]d anparo y defiendo, a la comunidad del d[ic]ho pueblo de guatulco [en el] d[ic]ho sitio de venta que desuso se haze mençion y en la poseçion que della tiene para que la tenga y posean e no sean desposeydos, della sin ser oydos el gobernador y principales del d[ic]ho pueblo, en nombre de la d[ic]ha comunidad con tanto, que la tenga poblada y basteçida de los bastimen-tos, nescesarios para los pasajeros que por ella pasaren con aperçibimiento q[ue] seles quitara e mando que teniéndola proveyda la justiçia del d[ic]ho pueblo, les anparen en ella que si es necesario, en nombre de su maj[esta]d fago a la d[ic]ha comunidad del d[ic]ho sitio de venta.87
Algunos españoles habían iniciado desde 1525 la instalación de ventas en los caminos de la Ciudad de México a Veracruz, bajo los preceptos de Es-paña. “Estas ventas eran instalaciones muy precarias, de chozas con techos de paja, con lo indispensable para que tuvieran algún descanso y comida los pasajeros y sus bestias”.88 Las regulaciones más fuertes estaban dirigidas a la venta de vino, actividad prohibida para los indios, pero que con el sitio podían realizar. Por ejemplo, las ordenanzas de Cortés, de 1523 o 1524, al respecto decían que:
… se cobre a medio peso de oro el azumbre (dos litros), en el puerto y hasta diez leguas de distancia, y que se aumente medio peso por cada diez leguas de alejamiento. La posada costaba dos tomines con cabalgadura y uno a los que viniesen a pie; y se figaban precios para gallinas ‘gallinas de la tierra’ o guajolotes, gallinas y pollos de Castilla; conejos, codornices, puercos, venado, maíz y huevos que eran excesivamente caros ‘medio real de oro, que son tres tomines’ cada uno. […] Por el alojamiento, con ‘cama de su jergón e ropa limpia’, un real.89
Debido a ciertos acontecimientos, en gran medida externos, el puerto de Huatulco fue cayendo en desuso. Por ejemplo, el factor más importante
87 agn, Mercedes, vol. 5, f. 114r.88 Martínez, op. cit., 1999, p. 25.89 Ibid., p. 26. Confróntese Zavala, op. cit., 1984, p. 122.
205
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
fue la expansión del imperio español hacia Oriente y llegar a establecerse en Filipinas en 1565, gracias a que Andrés de Urdaneta finalmente pudo trazar el derrotero del tornaviaje de Filipinas (Este asiático) al virreinato novohis-pano. Para lo cual Urdaneta estableció al puerto de Acapulco —bajando por California— como el puerto oficial para tal viaje. Resultando que: “Un rasgo sorprendente en la historia naval y portuaria de la Nueva España fue la elec-ción del puerto de Acapulco para la serie de contactos múltiples entre un extremo y otro del Pacífico”.90 Pero existen varias explicaciones plausibles que nos dan cuenta por qué se eligió a Acapulco por encima de los otros puertos del Pacífico novohispano, teniendo en cuenta en primer momento que la Nueva España pudo, mediante sus recursos económicos, mantener la hegemonía en la América española.
Dichas explicaciones son: las condiciones geográficas de un puerto bien protegido de las inclemencias naturales y humanas; recursos técnicos (ma-teriales y humanos) que repercutían, en primer lugar, en la construcción y reparación de los navíos, y una más en el abastecimiento de provisiones para tan largos viajes; y, sobre todo, la cercanía con la capital del virreinato, la Ciudad de México, con lo cual se pretendía tener un control más férreo del comercio. Esto no quiere decir que se tengan que ver por separado, sino más bien éstas deben verse en su conjunto, tal como lo hicieran sus con-temporáneos. Por ejemplo, el mismo fray Andrés de Urdaneta expresaba al rey que:
El puerto de Acapulco parece que tiene buenas partes para que en él se arme el astillero para hacer navíos e para que en él sea la carga y descarga dellos, por ser uno de los buenos puertos que hay en lo descubierto de las indias, grande y seguro y muy sano y de buenas aguas y mucha pesquería, de mu-cha madera para tablazón y pinos para mástieles y entenas. Aunque la ta-blazón se truxese allí de otras partes por mar, importa mucho que el puerto, para hacer los navíos y para la carga y descarga, sea en Acapulco, porque demás que es bueno y tener las partes que tiene, bien cerca del puerto es la tierra razonablemente poblada, y de esta cuidad [de México] a él no hay de setenta y tantas leguas arriba, y camino que andan por él arrias.91
90 Ostwald Sales Colin, El movimiento portuario de Acapulco. El protagonismo de Nueva España en la relación con Filipinas, 1587-1648, México, Plaza y Valdés, 2000, p. 52.91 Nuchero, citado en ibid., p. 57.
206
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Si observamos, análogamente, Huatulco pudo tener muchas de estas ventajas, en cuanto a las condiciones geográficas y recursos técnicos, y quizá la única que cambia sustancialmente es la cercanía de Acapulco con la Ciu-dad de México. Si bien es cierto que los caminos de Huatulco a esta ciudad, en el periodo que va de 1539 a 1564 estaban mejor acondicionados que los de Acapulco, por lo cual se hacían más transitables, aun siendo mayor la distancia (120 leguas); para el gobierno virreinal era mucho más económico que las mercancías hicieran este recorrido que abrir nuevos y mejores ca-minos al puerto de Acapulco. Sin embargo, dentro de estos mismos años se intentó hacer las mejoras de estos caminos, pero se llegó a un punto en que se descuidó: “En 1547 el virrey ordenó la construcción de caminos a Aca-pulco, Taxco, Zultepec y Zumpango; Antonio de Mendoza deseaba imbricar le vereda de Cuernavaca a Iguala, Tixtla, Anenecuilco, Citlaltomagua, Co-yuca, Citlala y llanos de Acapulco. Sin embargo, la primacía de otros puertos en fechas tan tempranas influyó en un olvido temporal frente a los demás con más fácil acceso”.92
En los años subsecuentes, de 1565 a 1572, este olvido se subsanó pau-latinamente, al adquirir más importancia Acapulco. Al consolidarse el de-rrotero Manila-Acapulco, influyó decididamente para que se valoraran las ventajas antes expuestas, tanto el propio Urdaneta, como el virrey Martín Enríquez, quien hacia 1572, escriben al rey Felipe ii, exponiendo que: “Aca-pulco viene a ser el primer puerto para el comercio con Filipinas, porque está cercano a la ciudad de México.”93 Al año siguiente, a finales de 1573, queda establecido el puerto de Acapulco como sede del tráfico marítimo proveniente de Asia.
De esta forma, a partir de la segunda mitad de la década de 1530, el puerto de Huatulco empezó a ser muy rentable. A él fueron llegando agentes comer-ciales, tenderos y mucha gente de distinta condición y calidad. Por sus caminos se podían ver, en un principio, a los naturales caminando con sus cacles, con una mantilla encima de las carnes y su maxtlatl, que les cubría su virilidad, y todos ellos con grandes cabelleras, para cubrirse del sol. Ya en casa (que eran unas chozas hechas de varas delgadas y cubiertas de paja, chaparritas y algunas cubiertas con lodo —barro—94) se disponían a comer, sus tortillas
92 Schurz, citado en ibid., p. 58.93 Idem.94 Acuña, op. cit., v. 2, t. i, 1984, p. 189.
207
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
y tamales, o si tenían suerte, gracias a la caza, comían venado o iguana, que podían alternar con algún buen pescado, pero eso sí, con su chile y su sal; y para refrescarse tenían el agua clara, que podían aderezar con pinole (maíz tostado y molido).95 Para tener una idea de el número de indígenas que se desenvolvían en torno al puerto en estos años se habla de un asentamiento de poco mas de cien casas, de considerable importancia.96
Después, ya para 1580, en pleno declive del puerto, a los indígenas se les vería vestidos con camisas y zarahuelles (un calzón ancho y largo de man-ta), algunos con sombrero y zapatos; aunque los más pobres seguirían con sus cacles.97 Comían lo mismo de años atrás, pero ahora ya tenían el pozol (que era masa de maíz desecha en agua); así como bebían cacao.98 Pero poco a poco los fuereños se fueron asentando y su número creció, mientras que los naturales disminuyeron. Mestizos, castas y españoles eran la población que predominaba y los indígenas fueron relegados de lo que anteriormente había sido su terruño,99 el cual tendrían que defender ante los españoles, como también de los enemigos de éstos, sin entender el porqué de su agre-sión y odio hacía ellos, tal como sucedió en 1579 cuando Francis Drake llegó al puerto.
De esta forma, para estos años, y los que siguieron, aquel nodo y apéndice novohispano, llamado puerto de Huatulco, perdió las prerrogativas previas y cayó en desuso oficial, lo que nos indicaría una nueva faceta en la región, permitiendo el contrabando, cerrándose junto con él, aquel próspero perio-do de un comercio primitivo.
En la última década del siglo xvi, aun bajo los primeros intentos de con-trolar la importación y reexpedición de mercancía china al Perú (por cierto, mucho más barata) por parte del gobierno virreinal, se inició una nueva fa-ceta del comercio como consecuencia de la llegada de comerciantes ricos, con la solvencia suficiente para adquirir todo un embarque proveniente de Filipinas y revenderlo en Perú. Huatulco, en este sentido, pudo ser un foco para librar aquellos tan onerosos impuestos reales que se dispusieron al ver una franca omisión a las prohibiciones: “No fue por decadencia natural,
95 Ibid. p. 190.96 Borah, op. cit., 1975, p. 63.97 Idem.98 Idem.99 Acevedo, citado en Raúl Matadamas y Sandra Ramírez, Antes de Ocho Venado y después de los piratas. Arqueología e historia de Huatulco, Oaxaca, México, Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca/Secretaría de Asuntos Indígenas, 2010, p. 43.
208
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
sino por expansión, cuando el comercio de artículos chinos hizo perder importancia al intercambio de productos españoles y locales.”100
Los mapas 22 y 23 nos muestran la costa occidental de la Nueva España y el inicio de Guatemala. En ellos se aprecian los puertos naturales de los que se tenía relación de California hasta Sonsonate y un poco más allá de Guate-mala, dando un total de 21 puertos naturales. Lo interesante es que con tan ricos recursos naturales y humanos la Nueva España no haya podido desa-rrollar una infraestructura marítima. No es extraño, después de todo, que la Corona no dejaría en manos de particulares tan redituable negocio, propi-ciando que surgieran figuras como el ya extinto Cortés, las cuales adquirie-ran gran poder económico y político. No obstante, pareciera ser que en la primera mitad del siglo xvi, quienes sí se beneficiaron, bajo dicha preten-sión de la Corona, fueron los virreyes y demás oficiales, pues recordemos que al llegar un nuevo virrey y con él todo su séquito (que en su mayoría serían sus familiares) se veían en la necesidad de colocarlos en distintas empresas y funciones. Por ello, no es singular que bajo tan envidiosas pretensiones la Nueva España no contara con la infraestructura adecuada para salir al mar. Los únicos puertos con salidas al océano eran: Veracruz hacia el Atlántico y Acapulco hacia el Pacífico.101 Los dos mapas a continuación son de finales del siglo xvi, el primero proviene del agi fechado en 1591 y al parecer es de donde se copia el segundo, que se encuentra en el agn, el cual no tiene fecha y sólo refiere que es de dicho siglo. En ellos se hace mención de la ruta que siguió un enemigo inglés, Drake o Cavendish. Se encuentran referidas las ciudades más importantes de Guatemala hasta Nuevo México. Cuentan con los nombres de los puertos y pueblos cercanos a ellos, o al menos los más importantes. De igual forma se trató de ejemplificar el accidentado terreno, acompañado de algunas figuras de indígenas y animales.
100 Borah, op. cit., 1975, p. 125.101 Agradecemos a Abraham Barandica Martínez quien nos proporcionó las referencias de dichos mapas, así como sus comentarios acerca de nuestro tema que nos ayudaron a percatarnos de tan complejo asunto, el de los puertos y las relaciones de los personajes de la época. Información personal, 2011.
209
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Fuente: agi, mp-México, 518.
Mapa 22: Costa occidental de la Nueva España, 1591.
210
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Fuente: agn, Instituciones Coloniales, Colecciones, Mapas, Planos e Ilustraciones (280).
Mapa 23: Costa de la Mar del Sur, siglo xvi.
211
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
102 Martha de Jármy Chapa, La expansión española hacia América y el Océano Pacífico, tomo i: Un eslabón perdido en la historia: Piratería en el Caribe, siglos xvi y xvii, México, Fontamara, 1987, p. 23.103 “El enfrentamiento entre España y Portugal por descubrir una ruta oceánica que po-sibilitara la relación comercial directa con el Este de Asia, ocasionó la llegada de los españoles a tierras continentales antes desconocidas por ellos. En octubre de 1492 Cris-tóbal Colón estaba plenamente convencido de su llegada a un archipiélago contiguo a Japón, pero los portugueses consideraban que el italiano había encontrado nuevas islas en el Océano Atlántico. Los lusitanos no permitirían la llegada de los españoles al Este, surcan-do aguas atlánticas; en consecuencia, esgrimieron el reclamo de las islas descubiertas por Colón señalando el contenido del Tratado de Alcazovas de 1475, que convenía la renuncia a las islas Canarias por parte de Portugal a favor de España, conservando la exclusividad de todos los archipiélagos del Mar del Norte”. Sales, op. cit., 2000, pp. 37-38.104 Ibid., p. 38; Jármy, op. cit., 1987, p. 47.
Un enclave de ultramar y la búsqueda de riqueza americana
La dinámica de los distintos reinos en el pequeño mundo europeo cam-bió drásticamente con el descubrimiento de América, siendo España quien bautizara a sus dominios en estas nuevas tierras como Indias Occidentales. Cabe decir que los problemas entre monarcas eran claros, sobre todo a par-tir de los cambios que se gestaban en el interior de su sociedad, en aquel tránsito a los estados modernos; con el despertar de la burguesía.102 En la se-gunda década del siglo xvi se dieron las transformaciones más vertiginosas en aquel mundo en el que sus fronteras llegarían a nuevos horizontes, prin-cipalmente de España y Portugal, potencias imperiales de aquellos tiempos.
Los cambios que se vivieron en Europa tenían un trasfondo que compli-có las relaciones entre las potencias y aquellos “Estados” en ascenso: Ingla-terra, Francia y Holanda. La religión y la exclusión de la abundante riqueza americana que se veía llegar a los puertos de la Península Ibérica incentivó una reacción de confrontación ante ellos; a partir de la forma en que se repartieron las tierras descubiertas y por descubrir desde el último cuarto del siglo xv.103 En 1493 la bula de donación y un año después el Tratado de Tordesillas, re-soluciones pontificias de Alejandro vi, concedieron a España, y a Portugal, parte de las tierras descubiertas, excluyendo a cualquier otro reino.104
La geopolítica europea que se derivó de esta situación tiene una implica-ción directa en la piratería y los ataques contra España y sus posesiones en las Indias Occidentales. En un primer momento, estas acciones inauguradas por el rey de Francia, Francisco i, en 1521, se desarrollaron bajo el escenario de las aguas del Atlántico y el Caribe. Tras esta primera fase la problemática
212
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
105 Véase Juan A. Ortega y Medina, El conflicto anglo-español por el dominio oceánico (siglos xvi y xvii), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994, pp. 38-44.106 Véase Inmaculada Rodríguez Moya y Víctor Míngues, “Iconografía de los defensores de la religión: Felipe ii de España versus Isabel i de Inglaterra”, en Pedro Barceló et al., Fundamentalismo político y religioso: de la antigüedad a la Edad Moderna, Valencia, Uni-versitat de Jaume i, 2003, p. 198.107 Ibid., passim.108 Jármy, op. cit., 1987, p. 48.109 Ibid., p. 50.
fue tornándose más compleja despues del periodo de ruptura entre España e Inglaterra, bajo el manto de la religión, que inició en 1534 con la reforma religiosa anglicana.105 El punto más álgido al respecto se suscitó con ascenso al trono de la reina Isabel i,106 lo que ponía en evidencia las dos visiones del mundo que entrarían en juego en un nuevo escenario: el océano Pacífico.
En los albores de la modernidad, España ya había hecho patente la for-ma en la cual la afrontaría. Para el siglo xvi el Estado-Iglesia español adoptó el misoneísmo católico e imperial, combatiendo todo lo que le pareciera ex-traño e incomprensible, creencias y tendencias progresistas y nacionalistas que atentaban contra la vieja y anquilosada cristiandad. Inglaterra, Francia y Holanda dieron muestra de una nueva forma de ver el mundo a partir del protestantismo. Así Inglaterra, por ejemplo, en el siglo xvi inició su marcha a una época de progreso y prosperidad de la mano del capitalismo mercan-til, que condujo al aniquilamiento naval español.107
… entre los años de 1521 y 1559, la gran rivalidad existente entre los mo-narcas franceses Francisco i y Enrique ii y los españoles Carlos v y Felipe ii, se reflejó de manera muy clara en la actividad desplegada por los piratas franceses en contra de España; esta misma actividad en el mar, esta vez de corsarios ingleses, se puede observar en toda la segunda mitad del siglo xvi, durante las sordas luchas políticas entre Felipe ii e Isabel i.108
Por último, Holanda, de igual manera, a finales del siglo xvi se pudo consti-tuir como una potencia naval respetable. España, de la mano de Felipe ii, trató de limitar la presencia del protestantismo en sus dominios. Esta política lle-gó a los Países Bajos donde no fue bien recibida; iniciando una guerra civil que tuvo el apoyo de Francia e Inglaterra, lo cual desembocó en la indepen-dencia de las provincias del norte de España reconocidas por su monarca en 1597.109
213
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Es importante analizar la práctica del corso110 durante el siglo xvi y de la piratería durante el siglo xvii en la Mar del Sur (océano Pacífico). Empeza-remos por dar unas definiciones muy breves para entender a qué nos referi-mos cuando se usa cada término, pues por lo general se tiende a englobar a las prácticas enemigas contra España como piráticas, lo cual sería un error si no se consideran las diferencias entre una y otra.
Las imprecisiones que se pueden tener datan del origen mismo cuando éstas se llevaron a cabo en las aguas americanas. Algunos trabajos realizados sobre el corso y la piratería mencionan que estas prácticas adquirieron gran importancia en la América española, al grado de que la imagen del corsario y el pirata se relacionaba mucho con las colonias:
La piratería y el corso se trasladaron a América pocas décadas después de su descubrimiento, adquiriendo allí unos perfiles y características propios. Tan propios, que, para un europeo, el verdadero pirata era el americano, el del pistolón, el sable y la botella de ron.111
Teniendo en cuenta estos datos, se puede interpretar que hay una gran conexión con la historia del pueblo de Huatulco y la piratería. Desde la pers-pectiva de este sitio destaca una coincidencia con los problemas en Europa: las invasiones de corsarios y piratas son la consecuencia de la ruptura y la competencia entre el imperio español e Inglaterra y también teniendo en cuenta a las otras potencias europeas, Francia y Holanda:
Piratas, bucaneros, filibusteros y corsarios fueron miembros de una familia europea de grandes marinos que se adueñaron de los océanos americanos durante la mayor parte de la Edad Moderna, colapsando el comercio regular de las metrópolis con sus colonias. Actuaron principalmente contra el cató-lico Rey de España, disputándole sus riquezas, pero también contra su Gra-ciosa y hasta contra Su Cristianísima Majestad, cuando Inglaterra y Francia lograron posesiones indianas, que era lo que a fin de cuentas perseguían.112
110 El corso se refiere a la “campaña que hacen por mar los buques mercantes con patente de su gobierno para perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas”. Diccionario de la Lengua de la Real Academia, apud, Manuel Lucena Salmoral, Piratas, bucaneros, filibusteros y corsarios en América: perros, mendigos y otros malditos del mar, Madrid, Mapfre, 1992, p. 33-34. [el autor no especifica edición del diccionario].111 Ibid., p. 26112 Ibid., p. 13.
214
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Estos personajes, sin embargo, tuvieron su propia temporalidad y área de acción y no es lo mismo un corsario a un pirata, aunque las líneas que dividen a uno de otro son muy tenues y difíciles de separar; y en algunos casos pareciera más apropiado fusionarlos, es decir, corsopiratas. La imagen que se puede presentar, gracias a la literatura o el cine (más recientemente), dista de la realidad. Aquellos hombres que en el siglo xvi entraron en la costa occidental de la Nueva España y llegaron al punto exacto del puerto de Hua-tulco, no eran hombres bárbaros con barbas desalineadas, o con parche en algún ojo, ni con un pie de palo o que decir de un garfio; aunque sus acciones pudieran parecer lo contrario, estos corsarios procedían con cuidado.
Sin embargo, para comenzar a explicar la situación de este periodo, si-glos xvi y xvii, así como sus causas y consecuencias, es importante definir claramente lo que significó esta práctica. De acuerdo con las palabras de Fernand Braudel, el término piratería comenzó a utilizarse durante el siglo xvii. Por lo que no es muy preciso decir que fueron piratas quienes andu-vieron llevando sus prácticas dentro de las costas de la Mar del Sur, sino que, de acuerdo con algunos documentos son llamados corsarios o enemigos.113
Empero, el corsario denota a un marino mercante particular el cual es-taba al servicio de un monarca, o en otros casos se aprecia que servía tam-bién a diversos comerciantes, entendiendo que estos marinos aún pudieran estar dentro de la categoría de un corsario, puesto que dichos comerciantes pertenecían al mismo reino y acataban las órdenes del mismo monarca.114
Tenemos entonces que: “El corso es una forma lícita de guerra, legalizada bien por una declaración de guerra formal, o bien por patente de corso”.115
Mientras que el pirata sólo saquea o roba para su propio beneficio, algo que sucedía ya en el siglo xvi, pero el concepto de piratería no era tan difundi-do. Aunado a estos dos, existió otro tipo de agresión por parte de los rivales de España, para afectar el comercio y sacar ventaja de ello: el contrabando.
Estas diferencias, por un lado, que parecieran ser sustanciales se hacen más atractivas cuando entendemos que el Mediterráneo es el antecedente más cla-ro para este tipo de práctica, que se trasladó a América; por otro lado, esto
113 Fisher, citado en Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe ii, vol. ii, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 286.114 Lucena, op. cit., 1992, p. 36-37; Carlos Saiz Cidoncha, Historia de la piratería en Amé-rica española, Madrid, San Martín, 1985, pp. 54-55.115 Braudel, op. cit., 2005, p. 286.
215
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
se entiende por el hecho de que el Mediterráneo fue el sitio que enmarcó el comercio europeo hasta el siglo xvi. “Después de 1574, la guerra de las armadas, de los cuerpos expedicionarios y de los grandes asedios está prác-ticamente terminada”.116 No obstante, esto no quiere decir que reinara la paz entre los distintos reinos europeos, ya que:
La suspensión de la guerra mediterránea, después de 1574, ha sido, sin duda, una de las razones de la serie de perturbaciones políticas y sociales que ahora se pro-ducen casi en todas partes, incluido el bandolerismo. Lo que desde luego puede asegurarse es que el fin de la lucha entre los grandes Estados hace que pase a primer plano, en la historia del mar, la piratería, esta guerra de segunda clase.117
Este tipo de guerra tuvo como protagonistas a especialistas en la mar, hombres temerarios, adultos y jovencitos; corpulentos y flacos, altos y bajos, inteligentes y otros no tanto; que con espada y pistolón andaban a la mar como pescados, aislados en un barco por tiempos muy largos, con cuartos mal acondicionados, donde la comida era apreciada, al igual que un buen trago de licor, obedientes al capitán y a las leyes de la mar.
Pero el lector puede estar pensando que corso y piratería son, a fin de cuen-tas, la misma cosa: crueldades análogas, exigencias que se imponen, monó-tonas, en función del curso de las operaciones y de la venta de esclavos y mercancías capturados. Sí, es cierto, es lo mismo, pero con una diferencia: el corso es una antigua forma de piratería originaria del Mediterráneo y creci-da sobre sus mismas aguas, con sus usos, compromisos y negociaciones.118
En el transcurso del ajetreado siglo xvi, con sus cambios sociales, políti-cos, económicos y culturales, a terreno novohispano llegó más de un corsa-rio al Pacífico; en busca de riqueza y gloria de aquellos años, surcó los mares de Atlántico para navegar por el Estrecho de Magallanes, donde tantos se extraviaron a causa de un mar bravo, que si hubiera existido el fin del mun-do le sería muy análogo. Pero una diferencia que sí importa, y hay que recal-car, es el hecho de que para los corsarios sí existió la necesidad de respetar y defender un reino, que mediante el color o escudo de armas plasmado en
116 Ibid,. p. 284.117 Ibid., p. 285.118 Ibid., p. 287.
216
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
una bandera se podía identificar en mar adentro al enemigo. Mientras que, por otro lado, el pirata sólo vio por su beneficio personal.
En un inicio el Pacífico no representó, para la Corona española, un lugar que se tuviera que proteger de enemigos extranjeros, se veía como un mar exclusivo de españoles. Con el tiempo esto cambió, y se vio la necesidad de fortificar los puertos, pero eso sucedió mucho tiempo después de la primera incursión de enemigos extranjeros en las costas del Pacífico, más al norte de Panamá el único puerto que tuvo una guarnición fue Acapulco. Las grandes riquezas, de plata del Perú y México y los saques del galeón de Manila dieron grandes botines a los corsarios y piratas, quienes tenían una mejor artillería que los españoles.
Tenemos, entonces, que los piratas y corsarios vienen siendo, a final de cuentas la misma cuestión, sin embargo, esto es superficial, ya que si bien la piratería realizó las mismas acciones que un corsario y pretendía lograr el con-trabando en las diversas colonias americanas, sólo generó beneficios para el propio “pirata” y atacó a cualquier Estado sin distinción. Mientras que el cor-sario generaba riqueza para él y para el Estado y comerciantes —del mismo Estado— para los cuales trabajaba; generaba además el contrabando en bene-ficio de él y del monarca o comerciantes, sin olvidar que los ataques estaban predeterminados por el Estado al que servían; es decir, se atacaba al enemigo de dicho Estado.119 Ya entrada la segunda mitad del siglo xvi, el Pacífico es-pañol fue objeto de ataques extranjeros, en el momento mismo que se iba estableciendo el comercio con Oriente, en Filipinas.
Por tanto, podemos mencionar que una de las diversas causas por las que la zona de Huatulco fue invadida se debió a su fragilidad defensiva, echo que favoreció a los enemigos, por su cercanía con el puerto de Acapulco; de gran importancia económica, pues tenía la ruta Acapulco-Panamá-Lima-Filipinas. Si a esto le agregamos la poca capacidad de defensa de las autoridades espa-ñolas en su dominio americano, así como los problemas europeos entre el Estado español y sus enemigos europeos, entenderemos que la historia de Huatulco está relacionada con situaciones de gran complejidad, pues uno se preguntará: ¿Cómo podían estar tanto tiempo en la mar los enemigos? Podríamos entender así que Huatulco, más allá de las riquezas propias que pudiera ofrecerle a los enemigos, era un punto de abastecimiento y repa-ración de navíos, no importando si estas reparaciones y reabastecimiento fuera por las buenas o por la fuerza.
119 Saiz, op. cit., 1985, pp. 52, 62.
217
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Por ejemplo, se ha visto que la ruta antes citada era de gran importancia debido a la concentración de riqueza que por ella circulaban, más allá de que Huatulco tenía o pudiera ofrecer a estos personajes. A lo largo de sus viajes se hacían sentir en los puertos de:
[…] Tehuantepec, Huatulco, Acapulco y Colima, en la costa occidental, fue-ron frecuentados en violentas incursiones por corsarios holandeses e ingleses, quienes, para mayor deleite, acechaban y asaltaban en altamar las pesadas embarcaciones españolas rebosantes de valiosas mercancías.120
Lo que se entiende, entonces, es que Huatulco era receptor de cacao durante el periodo de incursiones inglesas, el cual traían proveniente de El Salvador, y posteriormente, después de ser reabastecidos los navíos, era llevado a zonas como Acapulco y de ahí a la capital. De esto puede inferirse la importancia de la relación que tenía Huatulco con las costas del Mar del Sur; así como con la capital, puesto que también era un punto de paso para el traslado de productos importantes hacia lugares cuyo consumo y utilidad se ponía de manifiesto: “El cacao de Sonsonete se enviaba por mar como carga en barcos españoles a los puertos mexicanos meridionales de Huatulco y Acapulco, y el producto suramericano de los siglos xvii y xviii también venía por vía marítima”.121
Enemigos al acecho: Perros IsabelinosAl consolidar sus territorios en América y sacar ventaja de ellos gracias al comercio y saqueo, España tuvo también una serie de problemas. La fuerte competencia político-comercial en la que se vio afectada la metrópoli, por parte de Francia e Inglaterra, por sacar ventaja de las riquezas que se pro-ducían en América (principalmente metales preciosos) fue el preámbulo de un siglo conflictivo. Tiempo después, a estos competidores se sumaría Holanda, a inicios del siglo xvii. Lo que obedeció al monopolio que adqui-rió España en América, que envidiosamente guardaba para sí, con todos los
120 Carmen Saucedo Zarco, Sor Juana Inés de la Cruz, México, Planeta, 2004, pp. 25-26.121 Gibson, op. cit., 2007, p. 384.
218
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
recursos a su alcance, pero eso sí, con una desigual distribución a lo largo de todo el imperio.
Sus competidores, de igual forma, llevaban un ritmo acelerado en su producción, lo que les instaba a buscar mercados donde colocar sus pro-ductos; lo que derivó en una especialización de su flota mercante y la tripu-lación que tendría que embarcarse mar adentro para la búsqueda de estos mercados. Esto afectó a España, que desde finales del siglo xv y hasta la primera mitad del siglo xvi, no tuvo problema al monopolizar gran parte de América, lo cual poco a poco fue tornándose más difícil de hacer. Así, las rutas comerciales en América primordialmente son por mar, y se dirigen al Atlántico, debido a que en esa dirección se encuentra la metrópoli y la misma Europa, rutas que en pocos años se vieron plagadas de buques ex-tranjeros que daban competencia a los ibéricos, por lo cual esta zona fue la que en un inicio tenía prioridad para la Corona española.122
Pero existió otro gran mercado, no olvidemos el Mar del Sur —océano Pacífico—, en donde se creó y desarrolló un comercio relativamente “local”, propio de la América española. Por esta razón no es menos importante que el Atlántico, puesto que esta zona conectaba, tanto con el virreinato del Perú y Centroamérica, así como más tarde con las Filipinas. Por tanto empieza a tener importancia en cuanto al transporte naval comercial que de una u otra forma se conectaba con la metrópoli. En un principio, este comercio fue monopolizado por el puerto de Huatulco, en la costa occidental de la Nueva España, y tiempo después tomó la batuta el puerto de Acapulco, como ya lo vimos, al expandirse este mercado a Oriente. Este nuevo mercado fue sien-do atractivo para corsarios y piratas durante la segunda mitad del siglo xvi y más allá del siglo xvii, principalmente debido a la gran competencia que iba en aumento en el Caribe entre ingleses, franceses y holandeses.
Esto, como puede verse, trajo una serie de problemas a los cuales se tuvo que enfrentar el imperio español, el más duradero y que más le afectó, junto a otros propios de tierra firme fue el del corso y la piratería, puesto que:
La prohibición que estableció la Corona española contra el comercio de ex-tranjeros en las indias; la exclusión de las naciones europeas, salvo Portu-
122 Lucena, op. cit., 1992, pp. 26, 96. “Franceses e ingleses, vanguardia de los países eu-ropeos desheredados del Nuevo Mundo, lanzaron a sus piratas y corsarios al Atlántico, para luchar contra el exclusivismo hispano. Más tarde hicieron lo mismo los holandeses, esgrimiendo la teoría del Mare liberum elaborada por Hugo Grocio [Hugo van Grot].” Ibid., p. 19.
219
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
gal [al pasar a formar parte del Imperio], en las posibilidades de dominio y explotación del Nuevo Mundo; la codicia provocada por las riquezas en metales preciosos que se llevaban de las Indias a España; las guerras contra Francia e Inglaterra; la desorganización y debilidad de las defensas de las naves que cruzaban el océano y de los puertos diseminados en las islas y continente; y una moral que encontraba justificable lo mismo la conquista y explotación de los pueblos indígenas que el comercio y esclavitud de los negros hicieron posible el bandidaje marino llamado piratería.123
Todo ello desembocó en una idea antiespañola por parte de los demás reinos beligerantes europeos, llevando a la piratería a tener tanto éxito en los mares americanos. América y su riqueza, que no compartía España, empezó a ser atractiva para los otros territorios transatlánticos, a lo que se sumó la calidad de la vida en Europa, cada vez más decadente; lo cual empujó a una población pauperizada a la vagancia; lo que facilitó que gran parte de esta gente se enlistara en las empresas marítimas con tal de tener una salida, insegura y arriesgada, para mejorar su condición de vida. A lo anterior po-demos sumar el fanatismo religioso de anglicanos, hugonotes y calvinistas que lucharon contra el papismo representado por España.124
Además, en gran medida estos enemigos pudieron tener éxito en sus aspiraciones por la incapacidad que tuvo la misma España para mantener el dominio americano, al menos esto por mar.125 En un principio el Caribe español fue el marco que delimitó la acción de los comerciantes extranjeros, con miras a introducir sus productos, que iban desde ropa y artículos para el hogar, hasta un sinfín de artículos fáciles de vender. Pero España no quería entablar relaciones comerciales con otros reinos europeos, aun sabiendo que la metrópoli era incapaz de llenar el vacío de los productos acabados que las colonias americanas demandaban.
Derivado de ello fue el aumento del contrabando, que en la realidad fue auspiciado por algunos de los funcionarios españoles en las colonias. De tal manera que para 1540 España tomó una decisión crucial, por Real Cédula se confiscaban todos los productos que fueran introducidos sin su permiso, pues “a caufa de auer paffado efcondidamente algunos nauios y perfonas eftrangeras, han tomado y tienen efperiêcia de la nauegaciô y puertos dellas,
123 Martínez, op. cit., 1999, p. 117.124 Véase Lucena, op. cit., 1992, pp. 26-28.125 Martínez, op. cit., 1999, Idem.
220
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
y fe han hecho coffarios, y andan por la mar de que como es notorio se hâ feguido grandes robos, muertes, daños, y otros inconuinientes”.126 A dicha medida, a saber de su eficacia, se respondió con agresividad más explícita por parte de los comerciantes extranjeros, convirtiéndose así en poco tiempo en ladrones de mar, donde se saciaban y atentaban contra los puertos espa-ñoles, llámeseles piratas, corsarios, bucaneros o filibusteros. Cabe aclarar que aquí sólo nos abocaremos a piratas y corsarios.
En muchos casos los propios gobiernos francés e inglés toleraron este tipo de prácticas dentro del Caribe español, pasando así a ser corsarios. Por lo que España al sentirse agraviada por los extranjeros en sus dominios optó por que “fi de aqui adelante algún nauio Portugues, o Ingles, o de otra nación eftrangera deftos nueftros reynos aportare a algun puerto de effas dichas prouincias o Islas tomeys por perdido los tales nauios y las merca-derias que en ellos fe lleuaren”.127 El éxito de la piratería en el periodo que comprende de 1536 a 1568, proveniente de Francia en un primer momento, y que cerraría Inglaterra con John Hawkins, no fue de cierta forma un éxito inmediato.
El balance de la piratería contra España entre 1536 y 1568 fue de 189 bar-cos capturados y 74 incursiones en tierra. En el Atlántico americano sólo se apresaron 152 naves españolas, pues las 37 restantes lo fueron en el trián-gulo comprendido entre España, Canarias y las Azores. Resulta así que la media (4,75) no llegó a cinco barcos por año. No puede decirse, por consi-guiente, que este despertar de la piratería fuera especialmente grave para las colonias americanas.128
Si bien es cierto que puede ser baja, esta media fue lo suficientemen-te fuerte y atractiva para que se desarrollara dicha actividad. Como se ha señalado, es necesario contemplar el panorama completo; si bien las colo-nias meridionales pudieron consolidarse hasta la segunda mitad del siglo xvi, es claro que esto repercutió en un alza en la producción de metales preciosos, sobre todo de plata proveniente de Perú. Con ello pareciera ser
126 “Prouifion que manda que fe tomen por perdidos los nauios y mercaderías de los eftrangeros deftos reynos que paffaren a las Indias fin licencia, 1540”, en Jacques Lafaye, Los conquistadores, figuras y escrituras, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 196.127 Idem.128 Lucena, op. cit., 1992, pp. 51-52.
221
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
más atractiva todavía dicha actividad. La primera mitad de la década de 1550 fue un periodo decisivo en las relaciones entre España e Inglaterra, en principio, por la sucesión del reino, y por ser cada vez más atractivas las riquezas americanas a los ojos ingleses.129 Esto último se puede explicar por la creciente información que llegaba a Inglaterra de un pequeño grupo de mercaderes ingleses que residían en Andalucía, los cuales eran testigos de la llegada de los galeones de la flota de Indias, cargados hasta el tope de la riqueza americana.130
La gran sorpresa de los españoles, con este telón de fondo, es que un buen día estos enemigos llegarían a lo que ellos consideraban su lago pri-vado, el Mar del Sur. El océano Pacífico, desde su descubrimiento en 1513, fue una nueva manzana de la discordia entre España y Portugal por su do-minio con la intención de encontrar rutas hacia las Molucas; de ahí en ade-lante España buscó por todos los medios hacerse del monopolio de éste, como fue el segundo caso después del viaje de 1519-1522 de Magallanes-Elcano.131De tal modo “El océano Pacífico era exclusivamente español y por ello, los conocimientos detallados necesarios para su navegación debían ser guardados celosamente como un secreto”.132 No obstante, de poco sirvió el esfuerzo español, las ansias de sus enemigos por romper su monopolio fue-ron más grandes. Por ello no es raro que cuando los españoles vieron por vez primera un barco inglés lo dieran por español, situación que le sucedió al alcalde mayor del puerto de Huatulco.
Pero son dos los sucesos que sobresalen en el siglo xvi en el puerto de Huatulco. Dos de los tres legendarios navegantes ingleses de ese siglo llegaron a dicho puerto. El primero de ellos fue el que protagonizó Francis Drake a bordo de la Golden Hind en el año de 1579. El segundo suceso es el que llevó a cabo Thomas Cavendish y su Desire en 1587 (dos Perros Isabelinos). Estas incursiones pusieron de manifiesto la incapacidad de la Corona por salva-guardar sus territorios americanos, pues habían llegado hasta el Pacífico; que a su vez pusieron a la población de Huatulco en un estado de continua alerta, sentimiento que se prolongó todo el siglo xvii y que tuvo fuertes repercusio-nes, como lo veremos más adelante. Pero pasemos al primer acontecimiento.
129 Ortega y Medina, op. cit., 1994, p. 57.130 Lourdes de Ita Rubio, Viajeros isabelinos en la Nueva España, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 28.131 Sales, op. cit., 2000, pp. 37-42.132 Borah, op. cit., 1975, p. 191.
222
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Francis Drake y el buque que no eraHacia 1543 en Devonshire, actual Devon, Inglaterra, nace Francis Drake, el cual “fue el primer extranjero que logró penetrar el Pacífico español”133 me-diante la circunnavegación por el Estrecho de Magallanes. Anteriormente John Oxenham había penetrado hacia el Pacífico español atravesando Pana-má en 1575.134 En los primeros años de vida de Francis Drake no se hubiera pensado en él como un personaje relevante en la historia mundial, no tuvo una educación formal, era casi analfabeta. Provenía de una familia numerosa de labradores, compuesta por once hermanos de convicciones anglicanas, por lo cual en 1549 son expulsados por los católicos.135 Siendo niño se hizo a la mar, acompañando en sus viajes a su primo John Hawkins, aprendiendo así de la vida misma lo necesario para sobrevivir en un mundo caótico en el que le tocó existir, y a sus 24 años ya era capitán de su primer barco.136
En 1572, al lado de Oxenham, atacó Nombre de Dios, terminal de la ruta de la plata del Caribe español, muy cerca de Panamá, del lado del Atlántico, obteniendo un jugoso botín que inauguró su apetito por la riqueza america-na. Este episodio sirvió para que a Drake se le tuviera respeto, adquiriendo una reputación de invencible dentro y fuera de Inglaterra, tanto así que para los españoles escuchar el nombre de Francis Drake era un factor determi-nante que los hacía desmoralizarse al encuentro.137
¿Drake era un pirata o un corsario? En un primer momento se puede ha-blar de él como un pirata, pues bien es cierto que no existían hostilidades entre Inglaterra y España en el momento de su partida. Empero, hay que destacar que Drake fue financiado, en primer lugar, por un grupo de comerciantes (por nombrar algunos, Robert Dudley, Sir Francis Walsingham, Sir Christo-pher Hatton, y otros), por otro lado, por la Corte Real (algunos de sus miem-bros también comerciantes), y por último, por la misma reina Isabel i de Inglaterra, quien aportó algún capital. Al parecer la reina dio una “comisión” sencilla, sin autorizar abiertamente las hostilidades hacia los españoles, por lo cual sería más correcto atribuirle la categoría de corsario.138 Para algunos
133 Sales, op. cit., 2000, p. 68.134 Gerhard, op. cit., 1960, pp. 57-58.135 Lucena, op. cit., 1992, p. 98.136 Gerhard, op. cit., 1960, pp. 60-61.137 Idem.138 Gerhard, op. cit., 1960, pp. 61-62. Por otro lado, Lucena, op. cit., 1992, p. 87, nos dice que más bien pudiera referirse a los ingleses de este periodo como corsopiratas, incluido Drake, “pues el gobierno inglés expidió patentes de corso para atacar a las plazas indianas
223
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
“la partida de Drake hacia el Nuevo Mundo sin una misión será considerada como un acto ilegal por buena parte de sus compatriotas”.139
Se han generado tres ideas de las intenciones de la misión de Drake, que se derivan de los resultados a su regresó a Inglaterra el 2 de septiembre de 1580, al mismo puerto que lo vio salir en el invierno de 1577, pero una cuarta sería la más plausible. Primero, establecer una relación comercial entre Inglaterra y Oriente, empresa que llevó a buen término, casi a su regreso a Inglate-rra.140 Segundo, poder encontrar el Estrecho de Anián, que para esa época, se pensaba, tendría que estar al norte de California y conectaría al Pacífico con el Atlántico,141 Drake llegó hasta la Alta California a mediados de ju-nio de 1579, y no lo encontró.142 Tercero, establecer algún tipo de colonia inglesa, pero al llegar a esas tierras sólo las pidió para su reina y las bautizó como New Albion (además sin querer los nativos le coronaran rey de esas tierras).143 Por último, y lo que al parecer importaba al mismo Drake, fue hacerse de un cuantioso botín a costa de las riquezas de la América espa-ñola, tratando de hacerle el mayor daño posible, en lo cual tuvo éxito. De ello salieron beneficiados económicamente las partes que se involucraron, y además de esto, políticamente la reina salió beneficiada.144
sin mediar declaración de guerra con España.”139 Braudel, op. cit., 2005, p. 286.140 Gerhard, op. cit., 1960, p. 77.141 Ibid., p. 62.142 Ibid., p. 77.143 Idem.144 Ibid., p. 61.
Figura 12: Francis Drake. Fuente: National Maritime Museum, Londres. Tomado de Ita Rubio, op. cit., 2001, entre pp. 116-117.
224
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Su viaje se inicia el 13 de diciembre de 1577, a eso de las cinco de la tarde, desde el puerto de Plymouth, Inglaterra. A su salida, la flota de Drake se conformaba de cuatro buques, dos de ellos de mayor tamaño, pero en su conjunto eran de corta envergadura —lo cual los hacía más veloces que los buques de sus enemigos— y una pinaza (esta era una embarcación muy pequeña, estrecha y ligera, de vela y remos).
La nave insignia era el Pelican, terror de muchos, al mando del almirante Francis Drake. Tiempo después fue rebautizado, como la Golden Hind, el 20 de agosto de 1578, un poco antes de llegar al Estrecho de Magallanes. Éste era un buque de 100 o 120 toneladas, con 70 pies de eslora y un calado de sólo nueve o diez pies. Iba ricamente decorado con telas, muebles y vajillas finas; además contaba con el acompañamiento de músicos que amenizaban las comidas y solemnidades, al antojo de Drake. No carecía de nada, estaba muy bien armado, contaba con catorce cañones (doce de ellos de hierro fundido y dos de bronce) siete de cada lado, formados en una sola línea; cazadores de metal, arcos, ballestas y arcabuces (con suficientes municiones para tan largo viaje). Se dice que fue rebautizado por Drake como un buen gesto hacia uno de sus patrocinadores, Sir Christopher Hatton, quien tenía estampado, en su escudo de armas, una cierva dorada (Golden Hind).145
145 Ibid., p. 64. Lucena, op. cit., 1992, p. 102, nos dice que el Pelican tenía un tonelaje de 240, mientras que para el resto de las embarcaciones no existe discrepancia.
Figura 13: Golden Hind. Fuente: Tomado de Nigel Cawthorne, A history of pirates. Blood and thunder on the high seas, New Jersey, Chartwell Books, 2004, p. 126.
225
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
En segundo lugar estaba la Elizabeth, al mando del vicealmirante John Winter, con una capacidad de 80 toneladas. El tercer buque fue el Marigold, de 30 toneladas, al mando de John Thomas. El cuarto fue el Swanne, de 50 tone-ladas, al mando de John Chester. Por último, la pinaza, de nombre Christopher, de 15 toneladas, al mando de Thomas Moone. Su flota fue tripulada por 164 hombres, entre ellos jovencitos y adultos, muchos de los cuales eran ingle-ses, dentro de éstos, algunos pertenecían a familias nobles; también iban a bordo franceses, escoceses, vascos, flamencos e incluso negros, pero estos formaban la minoría.146 Poco tiempo después de que levaran anclas y es-tuvieran casi en aguas del Atlántico, Drake se deshizo de dos de sus naves, pues muy cerca de Falmouth, Inglaterra, se encontraron con una tormenta que estaba en tierra, pero que les afectó, el Marigold y al parecer el Zwanne tuvieron que abandonar el viaje, y trece días después de su salida regresaron al puerto de Plymouth.
Al llegar a la altura de Brasil se inició un intento de boicot dirigido por Thomas Doughty, pues arguyó que la empresa no era un viaje normal al Caribe sino la meta era el Pacífico, idea que era cierta y que estaba en la comisión dada por la reina Isabel i, pero que nadie la sabía. A lo anterior, Drake no tuvo otra opción que juzgar y ajusticiar a Doughty, aun bajo su calidad de noble. Para sofocar cualquier intento de contradicción el capitán hizo explí-cita dicha comisión y permitió que la tripulación decidiera si continuaban con la encomienda o se retiraban, a lo cual todos lo siguieron.147 Se manifes-tó así, la importancia de los códigos marítimos de los ingleses, que a partir de la calidad de Drake como su capitán ningún subordinado le contradijo, aun sin importar la contradicción que se pudiera esperar de una sociedad aristocrática al enjuiciar a un noble.148
Al penetrar el Estrecho de Magallanes, a partir del 20 de agosto de 1578, durante 16 días de su travesía no parecieron tener problema alguno, pero
146 Gerhard, op. cit., 1960, p. 63-64.147 Ita Rubio, op. cit., 2001, pp. 125-126.148 Lucena, op. cit., 1992, p. 92. “De la autoridad del capitán emanó un código disciplinario para la vida a bordo, con castigos ejemplares para quienes infringían las normas. Muchos capitanes prohibieron jugar a los dados o a las cartas y hasta penaron jugar, contar historias obscenas y tener conversaciones impías. Los castigos usuales eran azotar a los transgresores, pero había algunos especiales. Así, se cortaba la mano al que atentara con un cuchillo contra un oficial, y si había herido a un compañero se le castigaba pasándole tres veces por debajo de la quilla, con lo que se le producían numerosas heridas por las adherencias de los moluscos. También se sometía a un castigo humillante al que hurtaba: se le afeitaba la cabeza y se le untaba con una mezcla de plumas y aceite hirviendo. Delitos de homicidio eran competencia de la justicia inglesa, pero algunas veces se hicieron extrañas ejecuciones en los buques corsarios”. Ibid., pp. 92-93.
226
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
poco tiempo después, ya en el Pacífico, en los primeros días de septiembre de ese año, fueron recibidos por fuertes tormentas que infligieron daños al resto de la flota; el Christopher se perdió y dio excusa para que el Elizabeth regresara a Inglaterra, siendo la Golden Hind el único que hiciera el resto del viaje, dejando a Drake y su tripulación sin ningún buque de reserva al cual recurrir en caso de alguna contingencia.149
Ya en solitario Drake, su Golden Hind y sus hombres continuaron hacia el norte sobre la costa chilena. Para el 5 de diciembre de 1578 llegaron a Valparaí-so, puerto español, en el actual Chile, donde su viaje empezó a cobrar su recom-pensa. Saquearon el pequeño asentamiento e inició la recaudación del botín. Siguiendo hacia el norte, pasando por casi todos los puertos, desde Coquimbo, Chile, hasta el Callao en Perú, realizó la misma operación con igual resul-tado. Los españoles eran blanco fácil; desprevenidos y sin un mecanismo adecuado de defensa opusieron una mínima resistencia. Las circunstancias de tal vulnerabilidad obedecían a la idiosincrasia hispana, de suponer un exclusivismo en la Mar del Sur, ya que:
Los españoles consideraban el Pacífico como una extensión de su propio te-rritorio, como un lago particular, y hasta entonces no se había violentado la hegemonía hispana en el Mar del Sur por ningún forastero. Éste fue un factor muy favorable para el éxito de Drake en sus correrías por el Pacífico: los barcos cargados de tesoro navegaban sin armamento ni protección alguna, los puer-tos no contaban con fuertes y los mismos galeones y barcos que se usaban en viajes transoceánicos eran construidos en las pequeñas ciudades portuarias.150
En este último punto de sus incursiones en el Perú, el 15 de febrero de 1579, Drake se enteró de la salida, doce días antes, de un buque con un rico cargamento que se dirigía a España vía Panamá. Drake no esperó para ir a su encuentro, lo que apuntaba a ser el premio mayor para esos momentos. La oportunidad se les presentó el 1 de marzo de 1579. A las afueras de Ecua-dor, se cruzó ante la Golden Hind un buque español bautizado como Nues-tra Señora de la Concepción, pero mejor conocido como Cacafuego, el cual sucumbió ante la destreza de Drake, quien lo tomó para sí haciéndose de una gran cantidad de oro, plata, perlas y joyas, que acrecentaron su botín.151
149 Gerhard, op. cit., 1960, p. 65.150 Ita Rubio, op. cit., 2001, p. 126.151 Gerhard, op. cit., 1960, p. 65. Ita Rubio, op. cit., 2001, p. 126.
227
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Fuente: Peter Gerhard, Pirates on the west coast of New Spain, 1575-1742, California, A. H. Clark, Glendale, 1960, p. 63.
Mapa 24: Rutas de piratas al Pacífico.
En los días subsecuentes, Drake hizo paradas técnicas consistentes en el ca-lafateo de la Golden Hind, a la altura de Centroamérica, en el sur de Costa Rica. Mientras esto sucedía, el 20 de marzo, hacia al norte se vio bajar una pequeña embarcación española que había salido de San Pedro del Palmar, en el Golfo de Nicoya, tres días antes. Pronto fue interceptado por los hombres de Drake, mediante una pinaza de la que Drake se había hecho a costa de los españoles, y obrando de igual manera, tomaron su cargamento y también prisioneros.
228
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Dentro del botín que se obtuvo de esta embarcación, que más que riqueza material le aprovisionó maíz, miel, madera y zarzaparrilla (planta medici-nal), también se encontró con correspondencia y derroteros de la ruta Aca-pulco-Manila, propiedad de Antonio Sánchez Colchero y Martín de Agui-rre, pilotos de los galeones de Manila, que se encontraban como prisioneros de los ingleses.152
Al terminar sus maniobras técnicas, el 25 de marzo, Drake dio la pinaza a los prisioneros españoles para su regreso hacia el Golfo de Nicoya, a excep-ción del piloto Sánchez Colchero quien le podría servir de guía en esas aguas. Además, el capitán se quedó con el pequeño buque, con el que se acompañó en el viaje por otros cuatro meses. Los prisioneros liberados llegaron a “Esparza” el 29 de marzo y dieron aviso de la presencia de ingleses en el Pacífico. En los primeros días de abril la noticia ya se había dado en el Realejo, actual Nicara-gua, el puerto y astillero más importante, para esos momentos, en la costa de Centroamérica, y después la noticia pasó a Acajutla, El Salvador, y de ahí a Guatemala, Huatulco y Acapulco. La audiencia de Guatemala se alistó para recibir a los enemigos a su regreso por el sur, tanto así que estaban dispuestas las campanas de la catedral de la ciudad para ser fundidas para cañones. Pero la mensajería española era más lenta que el andar de su enemigo; para esos días ya había pasado Drake por esos puntos de Centroamérica, sin entrar a estos puertos por la negativa de Sánchez Colchero de ayudar a su captor.153
El 4 de abril, dos leguas mar adentro al norte de Acajutla, la Golden Hind casi choca con un buque español de unas 60 toneladas, proveniente de Aca-pulco, el cual se dirigía al Perú con un cargamento de mercaderías chinas —que comprendía telas y ropas finas, un poco de algodón, loza y un halcón de oro fino con una incrustación de esmeralda en su pecho—; acrecentando cada vez más el botín inglés.154
Para estos momentos se podría pensar en Drake como una persona bár-bara y sin modales, algo que los españoles esperaban de él. Pero Francis Dra-ke dio al traste con esta idea: el dueño del buque interceptado, Francisco de Zárate, un noble comerciante, se encontró con una persona refinada, que trataba con cortesía a sus prisioneros, e incluso les hablaba en español, e invi-tándole a cenar, a él y Sánchez Colchero, en su camarote finamente decorado y amenizado por sus músicos, se impresionó aún más. Durante dos días la
152 Ibid., p. 66.153 Ibid., p. 67.154 Ibid., p. 68.
229
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
nave española fue remolcada por la Golden Hind en su travesía hacia el norte y para la mañana del 6 de abril la nave de Zárate le fue devuelta, tomando lo más valioso y menos voluminoso y tras la negativa constante de Sánchez Colchero por ayudar a los ingleses se le dejó en libertad a manos de Zárate, sin antes tomar a otro piloto de la nave de Zárate quien ayudaría en su ca-mino hacia Huatulco.155
Al salir el sol, el lunes 13 de abril de 1579, e ir iluminando las chozas y almacenes en el tranquilo puerto de Huatulco, en donde días antes había atracado un buque de aproximadamente 100 toneladas que se encontraba anclado al puerto, ahora en decadencia al ser eclipsado por Acapulco, nada parecía fuera de lo normal para los pocos españoles y los 400 o 500 indíge-nas que ahí se encontraban viviendo, salvo que se preparaban para los feste-jos de la Semana Santa.156 Pero, el alcalde mayor, Gaspar de Vargas, comenta en una carta al virrey:
Y esta mañana que fue lunes santo a las 8 de la mañana estando en el p[uer]to de Guatulco tuve aviso, de marineros de un navío de ju[an]o de Madrid que estaba en el dicho puerto y cargado de ropa para con […] y p[ar]a ha-serse a la vela el miércoles que viene, de que abian visto aquella ora dos belos muy cerca del puerto, la una grande y la otra pequeña.157
Creyendo que eran navíos españoles, sin embargo, la situación tuvo un cambio inesperado, a eso de las diez de la mañana cayó en cuenta de su error, pues el mismo Gaspar de Vargas, crédulamente, pensó “que entendia hora es navío del Perú que estaba esperando y que el pequeño devia de ser barco para la pesca de perlas desta costa”.158 Aun cuando en esa época del año el comercio entre los dos virreinatos no era muy activo debido a los vientos desfavorables. Asimismo fue confundida la nave más pequeña que le acom-pañaba con un buque de pesca de perlas locales, entendiendo quizá la excu-sa del propio alcalde por no hacer patente su desconcierto.
Al irse acercando más a tierra: “luego desde a dos horas que serian como las diez comenzaron a entrar en el puerto a la par”.159 Poco a poco el alcalde mayor se dio cuenta de que eran más grandes de lo que pensaba: “alcabo
155 Ibid., pp. 68-69.156 Ibid., p. 70.157 agi, México, 20, núm. 24, f. 2r.158 Idem.159 Idem.
230
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
entraron con mucha determinación en el puerto y surgió el grande y la barca, que después pareció ser lancha, y el batel de la nao cargado dejente comenzaron a benir muy de golpe y con determinación entraron”.160
Para ese momento ya se habían percatado de que era un “corsario yn-gles”, y al parecer un marino italiano que se encontraba en el puerto dio la voz de alarma.161 Rápidamente “con la poca gente despañoles e algunos yn-dios questaban aderezando la yglesia para el jueves santo y pascua, y con las harmas quenos hallamos nospusimos arresistir su salida entierra” con toda intención de hacer frente al enemigo, pero en poco tiempo los españoles se percataron, “que el batel contraer mas de cuarenta arcabuzeros y flecheros, se detuvo hasta quela plancha y comenzó a disparar su artillería” ayudando a los de la lancha, que serían unos 25 hombres.162 Esto tuvo un efecto devas-tador en los españoles, que en poco tiempo entraron en pánico, y sin más remedio vieron que “fue necesario desamparar la tierra y meternos en el monte”,163 donde se refugiaron y vieron a sus enemigos entrar a tierra.
Al ver esto Drake se dispuso a ir a tierra acompañado de más hombres que se dispusieron a saquear el puerto.
Se dirigieron a la ciudad y a la casa del Ayuntamiento, donde encon-traron que se estaba llevando a cabo un juicio contra tres esclavos negros. Llevaron a bordo de la Golden Hind al juez, a los acusados y a tres oficiales que estaban presentes, obligaron al primero a escribir una carta en la que se ordenara a todos los pobladores que dejaran a los recién llegados abastecer-se de agua sin ningún riesgo.164
De este modo, Drake y sus hombres saquearon lo que encontraron; que en realidad no había mucho qué llevarse, encontraron unos cuantos mi-les de pesos en oro y plata, algunas joyas y ropa. Al respecto John Chilton, mercader inglés en la Nueva España, también salió perjudicado: “Con esto, el propio Chilton perdería más de mil ducados que Drake tomó con otras muchas mercaderías de varios comerciantes de México”.165 Pero, sobre todo para él, lo más importante fueron las provisiones, comida y agua.
160 Idem.161 Gerhard, op. cit., 1960, pp. 70-71.162 agi, op. cit., f. 2r.163 Idem.164 Ita Rubio, op. cit., 2001, p. 127.165 Ibid., p. 79 (nota: 118).
231
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Para los españoles que ahí vivían fue lo contrario, ellos vieron con gran tristeza a sus enemigos “saltar en tierra y con su capitán comenzaron asa-qear las haziendas de mercaderes y cassas delos que alli viviamos”. Para estos años lo común, entre españoles e ingleses, era el mutuo odio por la cuestión religiosa, así que con pesar los españoles no pudieron hacer nada contra los ingleses, a quienes vieron decididamente, profanar, quemar y destruir la pe-queña iglesia: “hacer con gran desvergüenza pedazos las ymajenes y cruzifi-jos acuchillados”, hasta la campana pareció tener la misma suerte.166
Los prisioneros de que se hicieron los hombres de Drake, de acuerdo con lo dicho por los españoles que se encontraban refugiados en el monte: “segun lo que podíamos ver llevaron tres personas, que son el vicario y un deudo suyo, corregidor de suchitepeq que se llama Miranda queabia venido atener la semana santa en el puerto, y aun Fran[cis]co Gomez encomende-ro” los llevaron a bordo del Golden Hind, junto con el botín de que se habían hecho en el puerto, y aunado a lo que encontraron en el navío que estaba anclado en el puerto, “questava cargado demercadurías sacándolas del y lle-vandolas al suyo”, quemándolo después de esto.167
Apaciguados los ánimos de destrucción, a bordo de la Golden Hind, Dra-ke y sus hombres, la noche de ese lunes, frente a sus prisioneros hicieron gala de su protestantismo al celebrar un oficio, de esta clase, de la mano del propio Drake, en donde la tripulación y la orquesta participaron con entu-siasmo en los Salmos. De igual manera, Drake hizo preparar una cena a sus prisioneros, como pocas, explicándoles cuál era el objetivo de su viaje:168
[…] was to do as much harm as possible to King Philip and his viceroy in New Spain. He further mentioned that he would continue punishing the Spaniards until he had collected the £2,000,000 taken from his cousin John Hawkins at Vera Cruz in 1568.169
Mientras, en tierra algunos españoles entraron a ver la condición del puerto, después de llegar el alcalde mayor, ya bien entrada la noche, quien
166 agi, idem.167 Idem.168 Gerhard, op. cit., 1960, pp. 71-72.169 “(…) era hacer tanto daño como fuera posible para el rey Felipe y su virrey en la Nueva España. Mencionó además que continuará castigando a los españoles hasta que él hubiera recogido los £ 2,000,000 tomados a su primo John Hawkins en Veracruz en 1568”. Ibid., p. 72.
232
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
intentó obtener información de quién era la gente que los atacó, y dice “y lo que mas pude entender fue que el piloto desta jente, por lo que entendieron la jente del navio que digo de ju[an]o de madrid, se llama morera, y un yndio enfermo que quedo en el puerto conoció la prime vez a uno o dos hombres que aquí solian andfar por marineros”.170 Después de obtener esta información Gaspar de Vargas se apresuró a llegar al pueblo de Huatulco, donde a las doce de la noche redactó una carta que mandó con un indio para Oaxaca (de la cual nos estamos sirviendo), quien haría tres días de via-je para que se tuviera noticia del enemigo y se diera voz de alarma al puerto de Acapulco, para que estuvieran prevenidos.
170 agi, México, 20, núm. 24, f. 2v.171 Gerhard, op. cit., 1960, p. 72.
Figura 14: Francis Drake subiendo a bordo el botín y prisioneros en Huatulco.Fuente: Grabado del siglo xviii, apud Peter Gerhard, Pirates on the west coast of New Spain, 1575-1742, California, A. H. Clark, Glendale, 1960, p 75.
A la mañana siguiente, el martes 14 de abril, estando Drake en el puerto liberó a los presos, quienes amablemente solicitaron un poco de comida a su captor, el cual accedió, pues ante el saqueo parece que no dejaron mucho en tierra. Asimismo, en el puerto, al irse recobrando los ánimos, empezaron a re-gresar algunos de los que anteriormente habían huido. Al día siguiente por la noche, algunos curiosos se acercaron al puerto; así Bernardino López enco-mendero del pueblo de Guatulco, solicitó entrevista con Francis Drake, quien lo recibió en la noche del 15 de abril a bordo del Golden Hind; su visita se tornó social y amena, terminada ésta se retiró y regresó a tierra.171 Sin saber quizá
233
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
que al día siguiente el anfitrión de esa noche partiría para nunca más volver, pero eso sí dejó una profunda herida en los españoles e indígenas que ahí vi-vían, situación que poco después se iría agudizando, posterior a Drake llegaron más enemigos. Pero antes de esto veamos cómo se retiró Drake de Huatulco.
Era una tarde de Jueves Santo, 16 de abril de 1579, al punto de ponerse el sol y entrar la noche, se vio llegar a tierra a un portugués, Nuño da Silva, que había sido prisionero de los ingleses desde Cabo Verde, de quien se sir-vieron como navegante de esos mares por algún tiempo, pero al ver que ya no se le necesitaba lo dejaron a su suerte en aquel puerto. Al llegar a tierra Da Silva era considerado un enemigo, y con frustración veía que su suerte empeoraría, pues fue llevado a los tribunales de la Inquisición, en donde más que enemigo (pirata) se le vio como un hereje. Así el Golden Hind jun-to con el navío español que lo venía acompañando desde Panamá levaron anclas y se dispusieron a abandonar lo que quedó del puerto de Huatulco.172 Mientras, la noticia de la llegada de Drake siguió un accidentado andar al salir de Huatulco hasta llegar al virrey, el 13 de abril. Transcurrieron diez días de haber llegado Drake al puerto de Huatulco cuando se inició el viaje de la información hacia el monarca español, esto lo confirma el virrey Mar-tín Enríquez en una carta enviada al rey de España, Felipe ii. La carta está fechada el 24 de abril de 1579, dando noticia de la llegada de un corsario inglés al puerto de Huatulco: “Y ayer alpunto que vino la nueva deaver lle-gado un corsario inglés con un navío y una lancha al puerto deguatulco en la costa del mar del sur”; mientras ha dado ya sus primeras instrucciones, parece que el virreinato entró en pánico y con tal ajetreo y desorganización, el virrey a “enacabando de leer la carta la despaché A.V. md. por quenose fuesse la flota. sin dar avisso. delo quepassava”.
Haciendo gala de prudencia, el virrey, informó que “Yaora quesse que no es partido turno a escrivir estos renglones para que V.M. entienda lo que se sabe. que es despachar jente asi de mi casa, como de la desta ciudad. Que entre oy y mañana. saldra de aqui y con la mayor dilijencia que fue-se posible bayan alpuerto de acapulco a amparar aquél puerto ynavios”. La preocupación, al fin de cuentas es clara, ya que el virrey dice: “Y lo principal que yo puedo es amparar los navios porquesilos que massen quedavamos mancos. Y el sr. delamar y siesto sucede bien que lleguen a tiempo y los navios quedan libres procurasen meter enellos todos los arcabuseros que-
172 Ibid., pp. 72-73.
234
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
pudiesen yr para que la bayan siguiendo yno ande contanta libertad”.173 De tal manera que las distintas autoridades en la Nueva España, Guatemala y el Perú, tuvieron sus propias interpretaciones del asunto y su forma de actuar fue similar, pero con diferencias claras que pusieron de manifiesto su inca-pacidad para tratar este tipo de asuntos.
En la Nueva España existieron problemas en la organización para dar respuesta a estas incursiones. Quizás el más importante sea el de las comu-nicaciones entre España y sus respectivas colonias y en el interior de ellas, dado que, para ser más precisos, además de los problemas territoriales, es-taban las interpretaciones y formas de actuar de la autoridad virreinal de acuerdo con los problemas que se le presentaban; encontramos en lo ante-rior, la noticia que daba indicios de corsarios ingleses en Huatulco. Ahora la respuesta que dio la autoridad respecto a ésta fue la siguiente:
Y a la hora questa scrivo acavo de resivir otra carta del al[ca]lde mayor de guatulco conesa relacion que con ella me ynvio no me persuado aquello sino que entro en esta mar por donde la ves passada y que quanto debe son fan-farronerías. Yaunque vi[s]to claro pues debe que entro con seis galeones y que en un temporal que le dio en la costa del Peru se apartaron los cinco y queya tiene nueva dellos yesta nueva devio de ser por su belacion que de otra manera no se yo quien sela podria dar sino que le deve parecer que con aquello pone gran espanto y este navio debe de ser de los que van y bienen al peru. El cual devio detomar con la lancha y si esto es en panama se enten-dera mejor ya han avisado a V.M. y con la nueva promesa que tuve el jueves pasado en la tarde despache yo correo al presidente de Guatemala dandole la relacion que yo tenia deste corsario y lo que havia hecho en guatulco y lo mismo escrivi al presidente de Panama para que estuviesen avisados […] Y al de guatemala que ynbiase la carta de los navios de acapulco tengo temor si el aviso del al[ca]lde mayor de guatulco no llego antes porque desta manera d[o]n. Juan de Guzman al[ca]lde mayor de acapulco le saldra arrescivir en-viandole entendiendo que es navío del peru puesde corsario es cosa nunca vista estaria tan descuidado que pudiese entrarse como en guatulco.174
El problema que se presentó en esta carta son las diferentes interpreta-ciones y tiempos con los cuales llegan las notificaciones de corsarios en la 173 agi, México, 20, núm. 24, f. 1r. 174 agi, México, 20, núm. 24, f. 1r. Las cursivas son del autor.
235
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
zona, el inicio de la carta muestra la ligereza con que se tomaban los avisos de las autoridades de la Nueva España en relación con una circunstancia grave. Posteriormente se tomó en serio esta cuestión y surgen más proble-mas en relación con la defensa del puerto, ya que se trata, después, de antici-parse a las invasiones de corsarios ingleses, solicitando así la protección del Estrecho de Magallanes.
[…] de todo es bien que v.m. tenga rrelacion y assi la doy y si por casso el corsario passo por el estrecho sera necesario V.M. mande poner aquel passo en defensa que me dicen hay en el estrecho de partes adonde se puede poner sin mucha dificultad esta relacion me la dio un frayle agustino que comuni-co mucho a (vidanera) frayle de su horden honbre de la mar que passo por aquel estrecho y los queyo e ynviado acapulco siel corsario viene con la bre-vedad que resibe el alcalde mayor de guatulco no pueden llegar atiempo y los tiempos no le fueron muy contrarios porque no es navegación de mar de seis o siete dias de guatulco acapulco y podra muy bien estar alla quandoyo tuve la primera relacion175
Estas acciones no le importaron a Drake, si es que le pasaron por la ca-beza, quien para esas fechas ya se encontraba muy lejos. El 23 de abril mien-tras esto sucedía en la Nueva España y reinos vecinos, él estaba zarpando de California, y tiempo después regresaría a su tierra natal vía Oriente. Esto fue una sorpresa que no se esperaba, pues los esfuerzos, casi sobrehumanos por parte de las autoridades de la Corona, tanto en la Nueva España como en el Perú, quienes trataron de dar alcance o esperar el regreso de Drake por el Mar del Sur fueron infructuosos, se quedaron esperando. En este último caso el virrey del Perú mandó a Pedro Sarmiento de Gamboa a que resguardara el Estrecho de Magallanes para esperar el regreso de Drake o evitar en lo posible otra incursión de enemigos, al parecer tuvo un éxito relativo en lo se-gundo, pues para 1584 ya se había instalado una fortificación en el estrecho, aún para esos momentos no se tenía en cuenta un paso más al sur del Cabo de Hornos, y cuatro años más tarde dicha fortificación cayó en desgracia y desapareció, tras fuertes hambrunas.176
175 Idem.176 Gerhard, op. cit., 1960, p. 79.
236
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
El éxito obtenido por Drake al expoliar la riqueza española en 1579 en el Mar del Sur, dio suficiente aliento para que otros ingleses se apresuraran a seguir los pasos del ya Sir Francis Drake. Para 1585 existió, entre España e Inglaterra, un abierto estado de guerra, situación que se articularía en un sentir de exaltación ante su reino, y por otro lado, en una búsqueda del benefi-cio personal. Dos exploraciones se dispusieron para alistarse en el año de 1586 para salir en busca de la riqueza ibérica en sus territorios americanos, vía mar. La primera de ellas a cargo de George Clifford, conde de Cumberland, quien se dispuso a enlistar dos buques a los que se sumarían otros dos, uno de ellos propiedad de Sir Walter Raleigh, sin embargo, esta empresa no tuvo éxito.177
La segunda, y que aquí interesa, es la expedición de Thomas Cavendish, quien tuvo éxito en llegar al Pacífico español, repitiendo la circunnavega-ción. Cavendish pertenecía a una familia acomodada, nació en el condado de Suffolk en 1560 y era heredero de una fortuna considerable, que en poco tiempo dilapidó. Perteneció a la Corte de la reina Isabel i y decidió hacerse corsario para recuperar su fortuna y posición. Al parecer era de un carácter más duro que Drake, pero igual de diestro en el mar. Para los años de 1583 a 1585 había acompañado a Sir Robert Grenville en su viaje a Virginia en una expedición colonizadora, lo que lo dotó de cierta experiencia.178
El 31 de julio de 1586 (o 21 de julio de ese mismo año para los ingleses, por el cambio al uso del calendario gregoriano179) después de un periodo de tres días Thomas Cavendish, a bordo del Desire, su nave insignia, levó anclas y se dispuso a salir del puerto de Plymouth acompañándose de otras dos naves más con una tripulación de 123 hombres, algunos de los cuales ya habían hecho ese viaje al mando de Drake. El Desire era una nave de 120 toneladas y contaba con una artillería que daría envidia y podía hacer sucumbir a los barcos españoles: eran 29 cañones de bronce y de hierro fundido. La segunda de estas naves era el Content, de 70 toneladas, y una tercera, que era más bien una barca, el Hugh Gallant.180
177 Gerhard, op. cit., 1960, p. 81.178 William Fordyce Mavor, Historical account of the most celebrated voyages, travels, and discoveries, from the time of Columbus, vol. ii, Londres, 1796, p. 44.179 Ibid., p. 45.180 Gerhard, op. cit., 1960, pp. 81-82.
Thomas Cavendish y la leyenda de la Santa Cruz
237
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Fuente: Peter Gerhard, Pirates on the west coast of New Spain, 1575-1742, California, A. H. Clark, Glendale, 1960, pp. 20-21.
Mapa 25: Nueva España y Guatemala, 1570-1745.
238
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Figura 15: Thomas Cavendish.Fuente: National Maritime Museum, Londres. Tomado de Ita Rubio, op. cit., 2001, entre pp. 116-117.
181 Ibid., p. 82.
El objeto de este viaje era muy similar al de Drake, pero ahora sí de manera explícita pretendía causar el mayor daño en los puertos españoles y obtener un jugoso botín. Asimismo para Cavendish, como parte de su expe-riencia adquirida en la mar, la obtención de cartas hidrográficas de la Mar del Sur era otro aliciente. Quizá en cierta medida tuvo más vicisitudes que Drake en su viaje. Por ejemplo, una epidemia de escorbuto atacó a la tripu-lación, pasando por la costa de África, teniendo que hundir el Hugh Gallant tras la fuerte pérdida de hombres, en las costas de Ecuador, y por otro lado, su viaje por el Estrecho de Magallanes fue mucho más escabroso y tortuoso debido a un clima muy hostil y la falta de víveres; sin embargo para el 6 de marzo de 1587 ya habían penetrado al Pacífico español.181
239
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
182 Ibid., p. 83.183 Ibid., p. 84.
Sus primeros contactos con puertos españoles fueron en la costa del Perú y Chile, donde su botín no se acrecentó en demasía, y para el 11 de julio ya avistaban Centroamérica. Al dejar atrás las costas del Sur, el virrey del Perú, a finales de mayo escribió cartas para Panamá y México dando la voz de alarma de la presencia del corsario inglés. Pero como hemos visto, el problema de la correspondencia seguía presente, pues el virrey de la Nueva España no recibió dicha carta sino hasta mediados de octubre de ese año, tiempo en el que Cavendish ya había aterrorizado ese virreinato.
El 19 de julio los ingleses tuvieron su primer encuentro con una nave española de 120 toneladas muy cerca del puerto de Acajutla, de donde se hicieron de las armas, para después quemarla. Un día después, el 20 de julio, otro navío se avistó, provenía del mismo puerto y procedieron del mismo modo. Para suerte de Cavendish, en el primer buque un tripulante era un piloto del derrotero de Manila, un francés que era conocido como Miguel Sánchez, quien tras sufrir de la tortura habitual, dio información a su captor de que se esperaban dos navíos de Filipinas que podrían llegar antes de noviembre. Tras tener esta información, Cavendish se preparó para ir a su alcance, buscando un punto adecuado donde poder esperarlos.182
El lugar escogido fue el indefenso puerto de Huatulco, del cual había te-nido noticias gracias a Drake. Thomas Cavendish a bordo del Desire, junto con el Content, llegaron muy cerca de la desembocadura del río Copalita, donde anclaron el cinco de agosto de 1587. Pocas horas después se preparó una pinaza, con aproximadamente 30 hombres, que fue en avanzada para la mañana siguiente, cuando entraron en el puerto de Huatulco. En esos años el puerto ya estaba en decadencia, si bien en él aún había cierta presencia de comercio, era menor a los años anteriores; asimismo sus habitantes eran mucho menos. La importancia que tenía para esos momentos no era reco-nocida por las autoridades virreinales, era utilizado como bodega de mer-cancías chinas sacadas de Acapulco para su comercio con el Perú de manera ilegal.183
El comercio de contrabando que se daba en el puerto era auspiciado y promovido por el alcalde mayor, Juan de Renjiso, quien tras avistar la pinaza de los ingleses no le pareció extraña su llegada, ya que, unos días antes habían desembarcado dos navíos peruanos, haciendo una escala en su viaje, para
240
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
intercambiar plata por mercaderías chinas. Así que sólo había un pequeño buque anclado en el puerto que traía un cargamento de cacao proveniente de Acajutla, de unas 50 toneladas. Al llegar a la bahía, la primera acción de los enemigos fue apoderarse de la pequeña embarcación; acto seguido entraron a tierra haciendo gala de sus armas, consiguiendo un descontrol de quienes ahí se encontraban. Pronto el puerto cayó en manos de los hombres de Ca-vendish y el alcalde mayor fue hecho prisionero. Mientras tanto, las pocas personas que pudieron escapar se refugiaron tierra adentro, en los montes.
El puerto había quedado bajo el control de los protestantes, que ya era un lugar cubierto por la maleza, con no más de cien chozas de carrizo, una peque-ña iglesia y una bodega, con muy poco que ofrecer a sus captores. Pero no por ello sintieron compasión, como era de esperar, profanaron la iglesia y la quemaron; entrando a las viviendas procedieron de igual forma pasándole la antorcha a todo lo que pudiera arder. Al día siguiente, venía lo peor, tras llegar Cavendish y sus dos navíos, se dispuso a quemar el campo de varios kilómetros a la redonda. Estas acciones pueden ilustrar las diferencias de un corsario a otro: de Drake se puede decir que tenía cierta consideración por sus enemigos, pero Cavendish tenía un odio más marcado hacia los españoles, el cual se hacía presente en estas acciones.184
Cavendish se dispuso a abandonar los restos del puerto de Huatulco, zarpando el 12 de agosto de 1587 hacia mar adentro con dirección de Aca-pulco. Antes de partir quemó la pequeña embarcación que yacía indefensa en el puerto, tratando de hacer lo mismo con una cruz que estaba clavada en la playa, propósito que según los cronistas españoles no pudo concretar aun con todos los medios que contaba. Las referencias a esta cruz se contraponen abier-tamente: por un lado los cronistas ingleses no hacen mención a este episodio; cosa distinta es lo hecho por los españoles, quienes la elevan a una categoría de milagrosa y dan pie a que con el paso de los años creciera la leyenda de la Santa Cruz de Huatulco. El primer cronista que dio cuenta de la Santa Cruz fue fray Juan de Torquemada, quien amalgama sus grandes dotes de historiador con su devoción católica.
La cruz como instrumento de la Pasión y Redención para la fe católica es el instrumento que por antonomasia utilizaron los evangelizadores para luchar frente a las fuerzas del mal que atentaban contra la fe cristiana.185
184 Véase Ita Rubio, op. cit., 2001, pp. 136-137.185 Thomas Calvo, “Croix miraculeuses et frontiéres religieuses: de la Méditerranée au Pacifique (xvi-xviii siécles)”, en Cahiers des Amériques Latines, núm. 33, 2000, p. 15.
241
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Así, en la lucha frontal ideológica de la segunda mitad del siglo xvi, entre el protestantismo inglés y el catolicismo español, es donde la cruz encontró un terreno fértil de acción:
Beaucoup de ce qui nous retient se trouve ici, dans ces marges lointaines de la chrétienté, en situation de confrontation idéologique, religieuse souvent violente. Dans ce contexte, l’arme privilégiée du catholicisme est la Croix-Passion. Ici le pouvoir formidable de l’instrument est double. La Croix est la “muraille”, la forteresse inexpugnable derrière laquelle s’abrite la commu-nauté des fidèles et qui veille aux quatre coins de l’espace […]. La Passion porte aussi en elle la force de l’exemple et de la persuasion que procurent la Rédemption et le Salut qui l’accompagnent.186
En este sentido, el escenario idóneo en el cual se confrontarán estas dos concepciones del mundo terrenal y el celestial se personifica en la tierra y el mar. El mar como la frontera natural mundana que adquiere un elemento ejemplificador de la muralla terrestre, en un sentido trasfronterizo de la divinidad.
El caso que sobresale al respecto es el de la cruz de Huatulco, que medía “cinco brazas de largo”, enterrada en la inmediatez de la playa. Torquemada sugiere que el personaje que la clavó en aquel lugar fue fray Martín de Va-lencia cuando se dirigía al Oriente a llevar la palabra de Dios; o de lo con-trario, algunos de sus acompañantes.187 Permaneciendo ahí mucho tiempo, aun cuando los enemigos de la fe católica quisieron destruirla:
Apoderados los enemigos de nuestra santa fe católica del dicho puerto, como gente sin luz y ciegos, con el aborrecimiento que tienen a las imágenes, destruían todas las que podían haber a las manos, y viendo enhiesta esta alta y hermosa cruz, quisieron quemarla, para lo cual la derribaron y untándola con brea para que mejor y más fácilmente ardiese, la cubrieron con chamiza y dié-
186 “Gran parte de lo que nos mantiene aquí, en los márgenes distantes de la cristiandad, es una situación de confrontación ideológica religiosa, a menudo violenta. En este contexto, el arma preferida del catolicismo es la pasión de la Cruz. Aquí el formidable poder del instrumento es doble. La Cruz es la “muralla” detrás de la fortaleza inexpugnable que albergó a la comunidad de los creyentes que velan en las cuatro esquinas del espacio […]. La pasión también lleva consigo la fuerza del ejemplo y la persuasión que procuran la redención y la salvación que la acompañan”. Ibid., p. 17.187 Fray Juan de Torquemada, Monarquía indiana, vol. v, lib. xvi, cap. xviii, México, Uni-versidad Nacional Autónoma de México, 1986, p. 305.
242
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
ronla fuego. Comenzó a arder la chamiza fuertemente, ayudada de la brea que más aviva la llama, pero por más fuego que había la santa cruz no se quemaba; los herejes airados aumentaban fuego, rendidos de el de su ira; pero el poder de Dios (cuya fuerza es infinita) no consentía que aquel santo madero se abrasase. Esto duró por tres días que el enemigo estuvo en aquel puerto y los nuestros se habían ido a los montes. Ido el enemigo y vuelta la gente a él, fueron al lugar donde humeaba el fuego que sobre la santa cruz se había encendido; y apartando la brasa y ceniza de que estaba cubierta, la hallaron entera y sana y sin lesión alguna, muy hermosa y resplandeciente sin que el fuego continuo de tres días la ofendiese. Viendo los católicos el conocido milagro, postrados en tierra, la adoraron y dieron gracias a Dios con muchas lágrimas por haberse servido de haber mostrado su poder en defender aquel santo madero.188
Tras retirarse Cavendish de la costa central de Oaxaca, se iniciaría la construcción de la leyenda de la milagrosa Santa Cruz de Huatulco. Y, pre-cisamente, puede ser éste el indicador de la posible tergiversación de la eti-mología de Huatulco. Por ejemplo, cuando Torquemada refiere el nombre de Huatulco lo llama Quauhtochco, lo que podría indicar la confusión con Gua-tusco —Huatusco, Veracruz— (castellanización de Cuauhtuchco), como aún hoy día se puede encontrar documentos del agn en los cuales se aprecia este error. Podríamos añadir a esto, retomando nuevamente a Torquemada, que los primeros indígenas en ver una cruz y no tener un vocablo para referirse exac-tamente a ella la llamaron tonacaquahuitl: “que quiere decir madero, que da el sustento de nuestra vida; tomada de la etimología del maíz, que llaman to-nacayutl”.189 Siguiendo esta tradición vendría fray Francisco de Burgoa para consolidar dicha leyenda, en la cual se reseña detalladamente la forma como esta cruz fue convertida en astillas y el destino de éstas.190
188 Idem.189 Ibid., vol. v, lib. xvi, cap. xxvii, p. 301. Para ver el problema de la etimología en rela-ción con el madero véase el subapartado, de este trabajo: “¿Madero o serpiente?”190 Los pobladores y demás gentes de paso que venían del Perú, al tener noticia de la mi-lagrosa cruz iban quitándole astillas, haciéndose cada vez más pequeña. En 1611 al llegar don Juan de Cervantes, obispo de Antequera, le fue hecha relación de tan milagrosa cruz. Valorando el estado en que se encontraba la cruz el obispo decidió trasladarla a la ciudad de Oaxaca, mandando a hacer una capilla para ahí se resguardara. No obstante, los ha-bitantes comarcanos al enterarse se apresuraron a ir a la playa y hacerse de un pequeño pedazo, quedando así la cruz muy deteriorada, y por ser fieles se les dispensaba liberar una astilla, cosa contraría que los infieles ni con el acero pudieron mellarla. Por fin, en el mes de abril de 1612 la cruz llegó a la ciudad de Oaxaca. Francisco de Burgoa, Geográfica descripción, vol. 2, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1934 (Publicaciones del Archi-vo General de la Nación: 26), pp. 290-310.
243
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Por otra parte, los problemas que dieron los corsarios y enemigos a las posesiones españolas en la Mar del Sur se vieron reflejados en la creación de una serie de armadas-convoy con la intención de proteger esas aguas y a las riquezas que por ellas transportaban los buques españoles. En un inicio fue la Armada de Barlovento quien tenía a su cuidado la zona del Caribe espa-ñol; que buscaría evitar la circunnavegación. Después se sumó la Armada del Sur, o mejor dicho la Real Armada del Mar del Sur, la cual surgió como una respuesta a las diversas invasiones de los corsarios ingleses y holande-ses, en el derrotero del virreinato del Perú-Panamá, atacando a lo navíos españoles cuyo cargamento era principalmente de lingotes de plata; que introduciédose por el Golfo de Panamá y atravesando la masa continental hasta llegar al Atlántico era embarcado hacia la metrópoli.191
Figura 16: Capilla de la Santa Cruz. Fotografía del doctor Heriberto Jarquin.
191 Óscar Cruz Barney, El combate a la piratería en Indias: 1555-1700, México, Universi-dad Iberoamericana, 1999, p. 18.
244
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Sin embargo, el rey no estuvo dispuesto a erogar más gastos para prote-ger lo que se consideraba un lago español; crédulamente mantuvo una idea errónea de la situación, dejando desprotegidos aquellos puertos de la Mar del Sur.192 El caso de Acapulco, tras la presión ejercida por el Consulado de México, fue distinto, se impulsó la necesidad de fortificar aquel puerto. Una medida inicial se dio con la implementación de un barco de aviso.193 De tal
Figura 17: Thomas Cavendish y la Santa Cruz de Huatulco. Fuente: Catedral de Oaxaca, apud. Peter Gerhard, Pirates on the west coast of New Spain, 1575-1742, California, A. H. Clark, Glendale, 1960.
192 Jármy, op. cit., 1988, p. 430.193 Sales, op. cit., 2000, pp. 81-109.
245
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
manera, por ejemplo, “La Armada de Barlovento intervino en el siglo xvii en diversas acciones defensivas, entre ellas, la infructuosa búsqueda de los esta-blecimientos escoceses en el Darién, y llegó a los inicios del siglo xviii en un estado deplorable.”194
La Segunda Armada, al parecer tuvo sus limitaciones, pero en algunos casos pudo tener éxito en su tarea, pues fue equipada con cañones y armas, a lo que se le sumó que en Panamá se instalaran cañones para defensa del puerto, teniendo así los dos tipos de defensa más propicios para ese mo-mento: las “defensas fijas” y las “defensas móviles”. Esta armada surge de dos proyectos, uno se da en 1560 por el capitán Juan Ruiz de Ochoa, y uno más tarde en 1579. “De la conjugación de ambas propuestas nació la Armada de la Mar del Sur, cuya misión fundamental consistió en vigilar la Flota de la Plata de Callao a Panamá; en segundo término debía custodiar las costas americanas y perseguir a los enemigos de la Corona.”195
Empero, pareciera que hacia el norte de Panamá no se llevaba a cabo ninguna medida de este tipo, dejando a su suerte a los buques que hacían el recorrido de Perú hacia México. Por ejemplo, “en 1587, cuando Thomas Cavendish después de atacar un navío español arrasó Huatulco, García de Palacio fue nombrado general, pero sus intentos por dar alcance al ‘Desire’ fueron infructuosos en virtud de los fuertes vientos”.196 Y tenían que pasar 40 años de los expolios de Cavendish a algunos puertos, que además cap-turó el buque Santa Anna, que es cuando se instala una fortificación en el puerto de Acapulco.
Esta fortificación tuvo sus propios conflictos e intereses, cuyos menes-teres estarían a cargo del holandés Adrián Boot. En un inicio se dicutieron dos propuestas. Para Boot era necesaria una fortificación grande, lo que im-plicaría más gastos; mientras que para las autoridades virreinales era mejor una de menor tamaño. Pero “[F]inalmente la sugerencia de Boot, tal vez considerada anteriormente un dislate, fue aceptada por Real cédula de 25 de mayo de 1616. La construcción del castillo de San Diego duró desde los
194 Bibiano Torres Ramírez, La Armada de Barlovento, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1981, pp. 108-109.195 Ostwald Sales Colin, “El movimiento portuario de Acapulco: La hegemonía española en la ruta transpacífica (1587-1648)”, tesis de maestría, México, Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa), 1998, p. 83.196 O’Gorman apud, Beatriz Garza Cuarón et al., Historia de la literatura mexicana 1: Las literaturas amerindias de México y la literatura en español del siglo xvi, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Siglo xxi, 1996, p. 501.
246
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
finales de 1615 hasta el 15 de abril de 1617”.197 Esta fortificación apoyaría el esfuerzo de mantener a raya a los piratas, que había iniciado el barco de aviso de la ruta transpacífica (Filipinas-México) establecido en 1587.
Mendigos del mar: puerto olvidado y un abandono obligadoEn el mismo tiempo que los ingleses incrementaban su poderío naval, vencien-do a lo que parecía invencible, llegando hasta las entrañas de las posesiones americanas de España, se venía configurando otro frente que Iberia tendría que sortear a la par. Los habitantes de los Países Bajos, ante el constante ase-dio de España y su catolicismo férreo, optaron por abandonar su tierra. En 1567 el duque de Alba emprendió una persecución contra los protestantes, conduciéndolos así a volcarse al mar y llevar una contraofensiva hostigando el comercio español. “Surgiendo así (1568) los mendigos del mar o pordiose-ros del mar, gente sin patria, o cuya patria era precisamente el mar, porque la suya estaba ocupada por los españoles”.198 Así, al iniciarse la rebelión enca-bezada por Guillermo de Orange estos personajes no dudaron en seguirlo; a lo cual el caudillo repartía patentes haciéndolos corsarios, cuya consigna que proferían era: “antes turcos que papistas”.199
La llegada al Pacífico de la primera expedición holandesa se dio en 1598 al mando de Mahu de Cordes y Oliver van Noort, comisionada por los Esta-dos Generales y financiada por una compañía de comerciantes, tratando de llegar a China y Japón; pero sin mucho éxito regresaron a Holanda en 1660.200 Mientras tanto las actividades contrabandísticas de los holandeses seguían te-niendo repercusiones en el Caribe, llegando a la primera década del siglo xvii consolidados como buenos marinos. No obstante, en 1609 la guerra entre España y Holanda llegó a su fin, estableciéndose así la tregua de los doce años.
Esto no impidió que en 1614, rompiendo la tregua, la Compañía Holan-desa de las Indias Orientales embarcara una flota, cuatro naves de guerra y dos pequeñas para un viaje alrededor del mundo, al mando del almirante
197 Sales, op. cit., 1998, p. 74.198 Lucena, op. cit., 1992, p. 121.199 Idem.200 Ibid., p. 123. Jármy, op. cit., 1988, p. 459.
247
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Joaris van Speilbergen. La misión era poder consolidar la presencia holan-desa en el Oriente, en las Molucas, para reforzar la posible intención de los españoles por expulsarlos de Indonesia, llegando allí en 1616.201 Sin embar-go, el viaje que nos interesa es otro, pues quizá sea el que llegó al puerto de Huatulco desembocando en el abandono del mismo.
En 1615 Isaac Le Mayre, comerciante de Ámsterdam, envió una flota de dos naves al mando de Wilhelm von Schoutten, llamadas: la Hoorn y la Con-cordia, con la misión de encontrar un paso interoceánico al sur del Estre-cho de Magallanes. Su salida se dio el 4 de julio de 1615; llegando a tierras americanas sin gran problema. Entrando en la Patagonia su suerte cambió y la Concordia se perdió. El resto del viaje lo realizó en solitario la Hoorn, teniendo éxito en su empresa pues el 24 de enero de 1616 encontró el es-trecho que buscaba, bautizándolo con el nombre de Le Mayre, en honor del armador de la empresa, y el promontorio más meridional de América fue llamado Hoorn, en alusión al nombre de la nave. Con el paso del tiempo el nombre del primero se transformó en este último.202
Después de esto no se tiene mucha referencia del resto de su viaje, pero llegaron a las Molucas y como su arribo parecía contravenir la exclusividad comercial de las Indias Orientales fueron arrestados y enviados de regreso a Holanda. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, para el 25 de mayo de 1616, se tiene noticia de posibles enemigos holandeses en la costa del Pacífico.
La información que a continuación se cita puede ser un poco confusa para el lector, y quizá aun a los mismos actores de esos años, podemos pensar que la flota a que hace mención el virrey novohispano es la de Speilbergen, ya que toma la noticia de los portugueses;203 y quizá sea una información a destiempo que recogió Francisco de Borja al tener noticias de Schouten. Por otro lado, se ha visto que estos dos son los únicos viajes que los holandeses realizaron al Pacífico en estos años.204 Lo que no genera dudas es que esto conduciría a la destrucción del puerto de Huatulco. El marqués de Guadal-cázar así lo informó:
El príncipe de Esquilache me escrivio en razon de nueva de enemigos el cappitulo de carta cuya copia va con esta en que no se aclara mucho sobre
201 Jármy, ibid., pp. 467-468.202 Lucena, op. cit., 1992 pp. 128-129.203 Jérmy, op. cit., 1988, p. 468.204 Lucena, op. cit., 1992, p. 129.
248
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
el fundam[en]to que tiene pero por otras de Lima sea entendido llego aviso de que una escuadra de navios olandeses avian tomado a los Portugueses la fuerza del Rio genero [sic.] y la artilleria que en ella estava y que se yvan acercando al estrecho aun que por no averme dado esta noticia ningun mi-nistro de V.M. no se que tan cierta sea mas en caso que lo fuese no pueden hazer daño en la costa deste Reyno porque las pocas cassas que avian que-dado en el puerto de Guatulco he hecho que se arrasen congregando a los yndios tres leguas la tierra adentro con lo qual en toda ella no queda puerto sino es el de Acapulco que tan en defensa sea puesto a donde se podrán recoxer y estar seguras las naos de Guatemala y otras partes si se reforcare dicha nueva y porque no hagan agua y leña se pondran donde fueren nece-sarias algunas emboscadas.205
Esta acción en el puerto de Huatulco nos hace volver un poco a la cues-tión defensiva que tomó España en sus dominios americanos. Este tipo de defensa, si le pudiéramos llamar así, de la “tierra quemada” era común para los españoles, sobre todo en el Caribe. Así, por ejemplo, al comenzar el siglo xvii los holandeses, junto con los ingleses, habían puesto en jaque la costa norte y la zona occidental de la isla Española. Esto llevaría a una serie de medidas tomadas por los españoles, la importancia de la zona era tal, gra-cias a la ganadería y las ferias que se realizaban, ya que los contrabandistas, enemigos españoles, se hacían de buenos tratos. Los españoles resolvieron retomar un plan que venía gestándose desde 1573 el cual comprendía el despoblamiento de la isla. “Consistía en trasladar a las poblaciones al in-terior y destruir la riqueza agropecuaria existente para que no sirviera de apoyo al enemigo. La política de ‘tierra quemada’ la ejecutó el Presidente Antonio Osorio en 1605 con gran dolor de los pobladores”.206
La manera en que se expresa, la forma en que se realizaba este tipo de amurallamiento de los asentamientos españoles permite entender cuánto afectaba a los pobladores. Para el caso de Huatulco, al parecer queda como un intento desesperado por hacer frente a los enemigos, quizá las secuelas no sean tan patentes, pues ya era un puerto en decadencia oficial, sólo era un lugar de paso principalmente para el contrabando, y tal vez la población
205 bmnah, Colección Pompa y Pompa, agi, México, 28, correspondencia de virreyes, ro-llo núm. 11, fs. 1-2.206 Lucena, op. cit., 1992, p. 126.
249
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
más densa ya se encontraba en el pueblo (tres leguas tierra adentro).207 No obstante, en términos de carácter local se ha señalado la designación de un capitán de la defensa de la costa en 1603, Gaspar de Vázquez.
La designación de este cuerpo defensivo no correspondía a la visión del gobierno virreinal por tratar de dar soluciones a la problemática, más bien estos nombramientos recaían en el Cabildo de la Villa de Antequera, el cual estaba conformado mayoritariamente por comerciantes quienes veían pe-ligrar sus caudales con los ataques piratas. Esto sería un accionar muy pa-recido al que operó el Consulado de la Ciudad de México en relación con la fortificación y defensa del puerto de Acapulco, es decir, los comerciantes son los principales promotores de la defensa de los puertos. La designación era por votación del cuerpo del Cabildo, quienes proponían a sus candida-tos, y al haber un ganador la decisión se turnaba al virrey para que fuera ratificado.208
Para concluir, al llegar a su fin el ciclo del puerto de Huatulco, en el sentido de enclave comercial, la vida de los pueblos pareciera entrar a un estado de ensombrecimiento, ya no hay por qué referir a ellos. Después de este periodo, cuando se llegó a hablar de ellos, principalmente en el siglo xvii, es casi siempre en términos no muy favorables. Así, por ejemplo, casi a la mitad del siglo xvii, en 1660 o 1661, el alcalde mayor (que se encontraba nuevamente en el puerto) se refiere al pueblo de Huatulco, y nos hace ver que realmente el huatulqueño del siglo anterior había desaparecido en su totalidad; avizorándose un nuevo devenir para la región:
El capp[ita]n Don Pedro Ramirez de quiñones alcalde m[ay]or y capitan a guerra del puerto de huatulco y su jurisdis[i]on doy q[uen]ta a Vssa como en el mismo puerto abia vn pue[bl]o de yndios que se nombraba guatulco el qual a muchos a[ño]s que se despoblo y reconoziendo que era de mucha utilidad que aquel pue[bl]o estubiese poblado para que los yndios que alli viviesen sirviessen de bixias para dar quenta todas las veses que por aquella mar del
207 Por ejemplo, en 1622 en virrey Diego Carrillo de Mendoza al dar cuenta a su rey de la situación de la Hacienda Real, hace un señalamiento respecto a artículos que entraban al puerto de Huatulco como contrabando: “La causa de la denunciación de Guatulco de la ropa de contrabando, que pretendian pasar al peru, se va prosiguiendo con todo cu-ydado haviendose depositado los sesenta y dos caxones que se embargaron en el puerto, y espero que con brevedad se pondrá a termino de sentencia.” agi, México, 29, núm. 87, 1622. 208 Véase agn, Indiferente Virreinal (Indiferente de Guerra), vol. 6074, exp. 13, 7 fs.
250
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
sur se bieren belas y espesialm[en]te de enemigos que suelen yr a el para pre-benir la defensa a los daños que se an experimentado en otras ocasiones y con esta atension y paresiendome cossa conbeniente al servisio de su mag[esta]d y utilidad de los que viven en aquella comarca e hecho las diligencias posibles en horden a poblar el d[ic]ho pu[ebl]o y he albergado del sinco familias de yn-dios casados y otros sinco solteros. Reedificado la ygless[i]a y de vuelta a ellas […] campanas que antes tenia que son dos y algunos ornam[en]tos con que esta corriente y por la comodidad de buenas tierras para sus milpas que son del mismo pu[ebl]o antiguo y otras combeniencias que convenjan permane-seran y se agregaran otros de diferentes pueblos como lo hisieron algunos de la jurisdis[i]on de miaguatlan que con ocas[i]on de cobrar los tributos los alcaldes mayores an solicitado el volverlos a sus pueblos siendo libre en los yndios vivir donde quisieren pagando sus tributos y para que no se ympida en nombre de los d[ic]hos yndios agregados = a Vssa pido y supp[li]co m[an]de que sean am-parados y que a ellos y a los demas que alli se fueren avesindar no se lo impidan y cumplan con pagar sus tributos adonde leximam[en]te los dexieren pagar y que puedad dar a los que se abesindasen zitios para casas y hechas para haser sus milpas de las pertenecientes a d[ic]ho pue[bl]o con que pasara adelante la d[ic]ha poblasion y se conseguira el util referido…209
209cdamhslc, 1f. s/c. [sin año y lugar].
251
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
a investigación de las sociedades de la costa central oaxaqueña durante el siglo xvi ha buscado examinar los diferentes procesos históricos que irrumpieron en la región, tratando de explicar las consecuencias de la
implementación del puerto de Huatulco. En principio, las condiciones so-ciales y geopolíticas de los señoríos de la costa previo al contacto hispano dan cuenta de dos subregiones con una dinámica peculiar, aun dentro de una búsqueda de dominación por parte de Tututepec y Tehuantepec, y qué decir de los españoles. Primero, la fragilidad e inestabilidad de los señoríos nahuas llevan a una desarticulación y una nueva legitimación en el interior de los “pueblos” recién instaurados por los españoles. Es decir, los intereses de los encomenderos en detrimento de los pueblos.
El amojonamiento de los pueblos nahuas muestra la resignificación de las relaciones geopolíticas en esta zona; la posibilidad de competir por la su-premacía territorial y social dentro de estos “pueblos”. Sin embargo, la zona nahua y su condición geográfica de puerta y frontera natural como puerto lo condujo a una debacle demográfica, con una paulatina reocupación y redefinición poblacional que de algún modo conllevó a una desarticulación de las instituciones indígenas prehispánicas y la búsqueda de formación de otras nuevas.
Por otra parte, la zona chontal presenta un abigarrado mundo de intereses y ajustes. Aquí se aprecia una supervivencia de instituciones prehispánicas que se insertaron y adaptaron al orden colonial. El terrazgo, la movilidad indíge-na, el cacicazgo y los intereses del encomendero. La aparición de instituciones indígenas coloniales, tal como el cabildo, da muestra de una “adaptación” del
Consideraciones finales
L
252
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
contexto, pues desde estas instituciones buscaron hacer frente a las pro-blemáticas en el tránsito a una jurisdicción real. La distancia mayor del puerto y un posible “aislamiento” pudieron coadyuvar a una permanencia y asimilación más visible de estos elementos sociopolíticos. En un inicio la competencia entre los pueblos por un territorio definido se puede apreciar en el interior de los antiguos señoríos; posteriormente las competencias ini-ciarán por los pueblos vecinos y se agudizarán desde la segunda mitad del siglo xvi.
La importancia económica y política que Cortés dio a la exploración de la Mar del Sur tuvo fuerte impacto en los señoríos cercanos a la costa occidental de la Nueva España. El mejor ejemplo fue Tehuantepec. No obstante, Huatul-co entró en dicha dinámica y en pocos años aquel señorío prehispánico fue opacado por la figura del puerto, que llevó su nombre. Las relaciones geopo-líticas entre los señoríos vecinos de Huatulco implicaron una nueva dinámi-ca a partir de la ruptura de sujeción con el señorío de Tututepec. Mientras se iniciaba la puesta en marcha del puerto, los pueblos comarcanos intentaron recuperar algo de lo que habían perdido o pretendieron obtener ventaja de la situación; como ejemplo, los caciques de Huatulco, que sugerimos eran advenedizos o de nuevos linajes que carecían de una tradición tlatoani, bus-caron posesionarse ventajosamente ante los cambios propiciados por los españoles.
Pareciera que un nuevo estado de realidades se presentó en la región. La forma en cómo se articuló la provincia guardó la relación sociopolítica de los pueblos que se tenía antes de la Conquista. Es clara la forma en que los españoles utilizaron el sistema prehispánico para instaurar sus insti-tuciones y ambiciones en la región, lo cual llevó a una reconfiguración en las relaciones de los pueblos, siendo así el puerto de Huatulco el eje arti-culador. Esto abona a las distintas interpretaciones que se han dado para entender las relaciones geopolíticas de los pueblos de la costa central oaxa-queña antes de la Conquista. Si consideráramos que el dominio del señorío de Tututepec llegó hasta lo que es la desembocadura del río Copalita, la configuración territorial de la provincia de Huatulco en el periodo colonial no correspondería. Ahora bien, se puede sugerir que Tututepec extendió su dominio hasta Mazatán, asumiendo áreas previamente dominadas por los mexicas y que con la llegada de los españoles se guardó, de cierta forma, esa estructura, puesto que, por ejemplo, Mazatán estaba más cerca de Te-huantepec y no se incluyó en esa alcaldía aun con la pretensión de Cortés
253
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
de incluirlo en el Marquesado del Valle, siendo que tiempo después pasó a estar bajo la jurisdicción del corregimiento de Huamelula.
La desarticulación de los antiguos señoríos y la paulatina transforma-ción en repúblicas de indios, según los parámetros españoles, llevó a una reconfiguración tanto territorial como de gobierno de los mismos pueblos; así como de sus relaciones con sus vecinos. Si bien se trató de aprovechar la organización prehispánica, los cambios ocasionados por los españoles afectaron de manera similar en toda la Nueva España a ritmos distintos (encomienda, tributo-trabajo, forma de gobierno, congregaciones).
En Huatulco el gobierno indígena se modificó a partir de que el encomen-dero y su recaudador de tributo fueron agentes en la designación de señores naturales en los pueblos indios. No obstante, en este trabajo no se pudo desentrañar si en realidad pudiera ser que los tlatoque permanecieron con el gobierno indígena por sus relaciones de parentesco o por cuestiones de tradición. Sólo se infiere una posibilidad: las afectaciones demográficas y la ruptura política y económica con Tututepec detonó una nueva dinámica social. Por otro lado, una forma que sí se pudo apreciar fue la macehualiza-ción de las funciones de gobierno, sobre todo al finalizar el siglo de estudio. La introducción del cabildo indígena respondió a la búsqueda del mundo español por debilitar el poder tradicional de los señores naturales y a la vez condujo a una descomposición de los pueblos. Sin embargo, se puede inferir que sólo en los lugares donde se rompieron los lazos de parentesco y con ello el linaje gobernante se pudo llegar a consolidar la injerencia his-pana en los pueblos de indios, es el caso de Huatulco. Por el contrario, en Huamelula el linaje principal siempre buscó la manera de interpretar las normas hispanas a su conveniencia.
Hay que recordar que no es sino hasta la segunda mitad del siglo xvi cuando aparece la figura de gobernador en el pueblo de Huatulco, mientras que para el caso de Huamelula (chontal) ya existía en 1542. Esto parece indicar que, en primer lugar, la reconfiguración territorial de la zona nahua se da en el momento de la concesión de encomiendas y se consolidó en 1542 con el establecimiento de “límites precisos” entre los pueblos y, por otro lado, se estableció jurídicamente mediante un cabildo, al igual que en otras partes de la Nueva España, hasta finales del siglo xvi.
En la medida de lo posible, entender las implicaciones del puerto, que no es lo mismo que el pueblo, nos arrojaron un abigarrado entramado en el interior de los pueblos, que en la mayoría de los casos sugieren más pregun-
254
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
tas que respuestas. Se aprecia que el pueblo de Huatulco fue el señorío más importante en el momento de la Conquista. Por ello el puerto se conoció con ese nombre. Y no se quiere decir que se hayan creado dos alcaldías ma-yores en la provincia, por el contrario, el puerto se erigió como sede de la alcaldía mayor, mientras que el pueblo fue uno más de los pueblos de indios que quedaron bajo la administración de los funcionarios del puerto.
No obstante, consideramos que a la par de la formación y consolidación de un cabildo indio en Huatulco, la zona chontal muestra un ejemplo de las diversas formas en que los pueblos, por cercanos que estuvieran, podrían desenvol-verse de maneras diversas de acuerdo con sus circunstancias particulares. Huatulco se presenta como un pueblo que se caracterizó por estar condi-cionado por el puerto, el cual llevó a una vertiginosa transformación de un nodo y apéndice novohispano, modificando las instituciones prehispánicas, pero la decadencia del mismo puerto llevó a un acelerado deterioro de los pueblos de indios que conformaban su hinterland.
La integración del mundo indígena al orden colonial se realizó de di-versas formas; las instituciones y mecanismos fluyeron en un abanico de posibilidades. En la región de estudio, el mar y las montañas jugaron un papel decisivo, pero no el único. Desde la conquista de los pueblos de la región, que se dio en 1522 como etapa previa, se infiere una continuidad en la inestabilidad geopolítica en los mismos. Es hasta la segunda mitad de la década de 1530 cuando se aprecian las condiciones particulares, principal-mente geográficas, que inauguran la puesta en funcionamiento del puerto y con ello un intento por la adaptación de los indígenas. Se observa la bús-queda de vincular por mar las tierras recién descubiertas, siendo el puerto de Huatulco quien compensó dicha necesidad, el que tenía una etapa de plenitud a partir de la década de 1540 hasta 1580.
Ahora bien, después de 1585 las condiciones económicas y políticas prin-cipalmente se modificaron, lo que repercutió en el puerto de Huatulco, el cual fue cayendo en abandono y desuso “oficial”, afectando a su hinterland. Pero al quedar establecida la sede de la alcaldía mayor en el puerto per-mitió articular la región a manera de una administración provincial que perduró durante el periodo colonial.
Para el caso del puerto de Huatulco no se tiene conocimiento de una or-denanza para el funcionamiento o para su designación como puerto oficial (si es que se pudiera hablar de él en tales términos), como sí sucedió con Acapulco, que lo sustituyó entablando las relaciones comerciales con Asia.
255
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Todo parece indicar que la puesta en marcha de éste se debió más bien a las condiciones geográficas y la misma necesidad de Cortés, quien buscó una salida al Mar del Sur, con el ánimo de realizar más descubrimientos y de este modo obtener provecho económico y político. No obstante, lo que inaugu-ró Cortés, y continuó la Corona, es indicador de una nula intención de desarro-llo portuario en la Nueva España, y esos puertos que sólo fueron “astilleros” ocasionales de acuerdo con las necesidades inmediatas. Lo anterior trajo una consolidación de privilegios para algunos españoles al tener el control comercial en beneficio de la metrópoli. Observándose la lucha fratricida de los distintos personajes encumbrados por sus proyectos personales, bajo la pretensión de responder al beneficio de la Corona. Cuando se aprecia, de manera muy tenue, una política de la Corona para dicho asunto, es para no permitir el desarrollo portuario, dejando a la Nueva España a expensas de terceros.
En el último cuarto del siglo xvi los enemigos de la Corona: ingleses y holandeses, aprovecharon las limitantes de los reinos americanos, llevándo-se “jugosos” botines de lo perteneciente a España, dejando cicatrices en los pueblos con quienes entraron en contacto. Los pueblos de la provincia de Huatulco son claro ejemplo de lo anterior. En consecuencia, los pueblos de Huatulco y Astata tuvieron que buscar parajes más seguros en donde habitar.
En Huatulco ningún intento por crear mecanismos mediante los cuales los españoles se pudieran enriquecer cuajó, o al menos los legalmente re-conocidos, pues el contrabando fue algo que sí permaneció. El puerto tuvo entre sus manos un comercio primitivo con el Perú, y al morir el intercam-bio quedó desprovisto de toda importancia; ni las estancias de ganado se consolidaron y pronto se pierde todo rastro de ellas; y tampoco existieron minas en la región que le dieran importancia. Todos esos cambios que apre-ciamos en el siglo de nuestro estudio se extinguen tras un abandono obli-gado, que entendemos no fue permanente, sin embargo el puerto no pudo articular de nuevo la provincia.
Desafortunadamente los indígenas, los huatulqueños del siglo xvi pocas veces hablaron de viva voz, sólo el eco de sus recuerdos nos quedó. En el siglo xvii, el cual se proyecta hasta el presente, serán otros los personajes que hablarán de ese mundo indígena, un nuevo huatulqueño —advenedi-zo— será el interlocutor entre el pasado, el presente y aquellos que busquen más allá. De esta manera, Huatulco parece corresponder con un pueblo en donde se han asentado distintos grupos étnicos, los cuales se suceden de
256
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
manera “arbitraria”, lo que tiene un impacto en el desarrollo social, econó-mico y cultural, circunstancia que hasta el día de hoy se puede percibir.
257
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
agn: Archivo General de la Nación, México, df.agi: Archivo General de Indias, Sevilla, España.amh: Archivo Municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca.cdamhslc: Colección de Documentos del Archivo Municipal de San Pedro
Huamelula, Oaxaca, de Sara de León Chávez.bmnah: Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia, México, df.pagn: Protocolos del Archivo General de Notarias, México, df.
Abreviaturas utilizadas:
258
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Acuña, René (ed.), Relaciones geográficas del siglo xvi: Antequera, v. 2, ii t., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984.
Barabas, Alicia (coord.), Diálogos con el territorio: simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México, vol. 1, México, Instituto Na-cional de Antropología e Historia, 2003.
Bartolomé, Miguel y Alicia Barabas, “Historia chontal”, en Andrés Ose-guera (coord.), Historia y etnografía entre los chontales de Oaxaca, Méxi-co, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006, pp. 17-39.
Benito Juárez, Documentos, discursos y correspondencia, selección y notas de Jorge L. Tamayo, México, Libros de México, 1972.
Berthe, Jean-Pierre, “Las minas de oro del Marqués del Valle en Tehuante-pec”, en Estudios de historia de la Nueva España, México, Universidad de Guadalajara/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1994, pp. 15-24.
Boas, Franz, “El dialecto mexicano de Pochutla, Oaxaca” en International Journal of American Linguistics, vol. 1, núm. 1, 1917, pp. 9-44.
Borah, Woodrow, Comercio y navegación entre México y Perú en el siglo xvi, México, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1975.
_____, El juzgado general de indios en la Nueva España, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
_____, “El desarrollo de las provincias coloniales”, en Woodrow Borah (coord.), El gobierno provincial en la Nueva España, 1570-1787, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, pp. 31-38.
Braudel, Fernand, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe ii, vol. ii, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.
Fuentes consultadas:
259
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Brenner, Ludger, “La planeación de ‘Centros Sustentables’ ¿Estrategia pro-metedora para impulsar el desarrollo rural o ilusión sin perspectiva?”, en Esteban Barragán López (ed.), Gente de campo. Patrimonios y diná-micas rurales en México, tomo ii, México, Colegio de Michoacán, 2005, pp. 397-430.
Burgoa, Francisco de, Geográfica descripción, vol. 2, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1934 (Publicaciones del Archivo General de la Nación: 26).
Calvo, Thomas, Vencer la derrota. Vivir en la sierra zapoteca de México (1647-1707), México, El Colegio de Michoacán/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social/Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2010.
_____, “Croix miraculeuses et frontiéres religieuses: de la Méditerranée au Pacifique (xvi-xviii siécles)”, en Cahiers des Amériques Latines, núm. 33, 2000, pp. 15-31.
Carrasco, Pedro, Estructura político-territorial del Imperio tenochca. La Tri-ple Alianza de Tenochtitlán, Tetzcoco y Tlacopan, México, El Colegio de México/Fideicomiso Historia de las Americas-Fondo de Cultura Eco-nómica, 1996.
Castillo Palma, Norma A., Cholula sociedad mestiza en ciudad india. Un análisis de las consecuencias demográficas, económicas y sociales del mes-tizaje en una ciudad novohispana (1649-1796), México, Universidad Au-tónoma Metropolitana (Iztapalapa)/Municipio de San Pedro Cholula/Plaza y Valdés, 2008.
Cawthorne, Nigel, A history of pirates. Blood and thunder on the high seas, New Jersey, Chartwell Books, 2004.
Cen (Juntamente), Compendio Enciclopédico del Náhuatl, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, (cd-Rom), isbn: 978-607-484-041-4, 2009.
Chance, John K., La conquista de la sierra. Españoles e indígenas de Oaxaca en la época colonial, México, Instituto Oaxaqueño de las Culturas/Fondo Estatal para la Cultura y las Artes/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1998.
Chevalier, Francois, “El Marquesado del Valle: Reflejos medievales”, en Historia Mexicana, vol. 1, núm. 1 [1], julio.-septiembre, 1951, pp. 48-61.
_____, La formación de los latifundios en México, México, Fondo de Cultu-ra Económica, 1982.
260
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Chocano, Guadalupe, “Decadencia del poder naval e imperio marítimo español desde el siglo xvii. Política de protección y fomento de las in-dustrias navales”, en Antonio Acosta Rodríguez, Adolfo Luis González Rodríguez y Enriqueta Vilar Vilar (coords.), La Casa de la Contratación y la navegación entre España y las Indias, Sevilla, Universidad de Sevilla/Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Fundación El Monte, 2004, pp. 991-1032.
Coll-hurtado, Atlántida, “Oaxaca: geografía histórica de la Grana Cochi-nilla”, en Investigaciones Geográficas, Boletín núm. 36, 1998, pp. 71-82.
Cook, Sherburne F., y Woodrow Borah, Ensayos sobre historia de la pobla-ción. México y el Caribe, tomo iii, México, Siglo xxi, 1980.
Correa Duró, Ethel, “Problemas y retos para los estudios de identidad en la población de origen africano de la Costa Chica de Oaxaca en Méxi-co”, en María Elisa Velázquez y Ethel Correa Duró (comps.), Población y culturas de origen africano en México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2005, pp. 427-440.
Cruz Barney, Oscar, El combate a la piratería en Indias: 1555-1700, México, Universidad Iberoamericana, 1999.
Cruz, José Antonio de la, “Los intentos del desarrollo en el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca”, en Arturo León et al., Migración, poder y procesos rurales, México, Universidad Autónoma Metropolitana (Xochi-milco)/Plaza y Valdés, 2002, pp. 163-181.
Dalton, Margarita (comp.), Oaxaca. Textos de su historia i, México, Insti-tuto Mora/Gobierno del Estado de Oaxaca, 1990.
Davies, Claude Nigel Byam, Los señoríos independientes del imperio Azteca, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1968.
El libro de las tasaciones de pueblos de la Nueva España, siglo xvi, prólogo de Francisco González de Cossío, México, Archivo General de la Nación, 1952.
Fernández Dávila, Enrique y Susana Gómez, Arqueología de Huatulco, Oa-xaca: memoria de la primera temporada de campo del proyecto arqueo-lógico Bahías de Huatulco, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Secretaría de Educación Pública, 1988.
_____, “Arqueología de Huatulco”, en Marcus Winter, (comp.), Lecturas his-tóricas del estado de Oaxaca, vol. i, Época prehispánica, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Gobierno del Estado de Oaxaca, 1990.
261
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Fernández de Navarrete, Martín, Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo xv: Con varios documentos inéditos concernientes á la historia de la Marina Castellana y de los establecimientos españoles en Indias, volumen 5, Madrid, Imprenta Nacional, 1837.
Fernández de Oviedo, Gonzalo, Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano, tomo i, 2ª parte, Madrid, Imprenta de la Real Academia de Historia, 1852.
Florescano, Enrique, Memoria Mexicana, México, Fondo de Cultura Eco-nómica, 2002.
Fonseca, Fabián de y Carlos de Urrutia, Historia general de Real Hacienda, México, Vicente García Torres, 1849.
Fordyce Mavor, William, Historical account of the most celebrated voyages, travels, and discoveries, from the time of Columbus, vol. 2, Londres, E. Newbery/St. Paul’s Church Yard, 1796.
García Castro, René, “De señoríos a pueblos de indios. La transición en la región otomiana de Toluca (1521-1550)”, en Francisco González-Her-mosillo Adams (coord.), Gobierno y economía en los pueblos de indios del México colonial, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2001, pp. 193-211.
García Martínez, Bernardo, El Marquesado del Valle. Tres siglos de régimen señorial en Nueva España, México, Centro de Estudios Históricos-El Co-legio de México, 1969.
_____, Los pueblos de la sierra. El poder y el espacio entre los indios del norte de Puebla hasta 1700, México, El Colegio de México, 1987.
_____, El desarrollo regional y la organización del espacio, siglos xvi-xx, volumen 8, en Enrique Semo (coord.) Historia económica de México, 13 volúmenes, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Océano, 2004.
García Pimentel, Luis, (ed.), Relación de los Obispados de Tlaxcala, Mi-choacán, Oaxaca y otros lugares del siglo xvi, México, Librería de Gabriel Sánchez, 1904.
Garza Cuarón, Beatriz et al., Historia de la literatura mexicana, tomo i, Las literaturas amerindias de México y la literatura en español del siglo xvi, México, Siglo xxi/Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.
Gay, José Antonio, Historia de Oaxaca, México, Porrúa, 2006.Gibson, Charles, Los aztecas bajo el dominio español, 1519-1810, México,
Siglo xxi, 2007.
262
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Gerhard, Peter, Pirates on the west coast of New Spain, 1575-1742, Glenda-le, California, A. H. Clark, 1960.
_____, “Congregaciones de indios en la Nueva España antes de 1570”, en Historia Mexicana, vol. xxvi, núm. 3 [103], enero-marzo, 1977, pp. 347-395.
_____, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, Univer-sidad Nacional Autónoma de México, 1986.
_____, Síntesis e índice de los mandamientos virreinales, 1548-1553, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.
Gonzalbo Aizpuru, Pilar, Historia de la educación en la época colonial. El mundo indígena, México, El Colegio de México, 2008.
González, Alicia, The edge of enchantment: Sovereignty and ceremony in Hua-tulco, Mexico, Washington/Nueva York, Smithsonian Institution, 2002.
González-Hermosillo Adams, Francisco, “Indios en cabildo: historia de una historiografía sobre la Nueva España”, en Historias, núm. 26, 1989, pp. 25-63.
_____, (coord.), Gobierno y economía en los pueblos de indios del México colonial, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2001.
_____, “El tributo a su majestad: una legítima prueba judicial en la separa-ción de los pueblos de indios en Nueva España”, en Brian F. Connaugh-ton, (coord.), Poder y legitimidad en México en el siglo xix. Instituciones y cultura política, México, Universidad Autónoma Metropolitana (Izta-palapa)/Miguel Ángel Porrúa, 2003, pp. 31-74.
González Pérez, Damián, “Las huellas de la culebra. Historia, mito y ri-tualidad en el proceso fundacional de Santiago Xanica, Oaxaca”, tesis de maestría, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universi-dad Nacional Autónoma de México, 2010.
Grunberg, Bernard, Dictionnaire des conquistadores de Mexico, París, L’Her- mattan, 2001.
Gruzinski, Serge, La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español, siglos xvi-xviii, México, Fondo de Cultura Económica, 2007.
_____, “La memoria mutilada: Construcción del pasado y mecanismo de memoria en un grupo otomí de la mitad del siglo xvii”, en ii Simposio de historia de las mentalidades: la memoria y el olvido, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1985, pp. 33-46.
263
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Hasler, Juan A., “La situación dialectológica del pochuteco”, en Internatio-nal Journal of American Linguistics, vol. xlii, núm. 3, 1976, pp. 268-273.
Himmerich, Robert y Valencia, The Encomenderos of New Spain, 1521-1555, Austin, University of Texas Press, 1996.
Hoekstra, Rik, Two worlds merging. The transformation of society in the Valley of Puebla, 1570-1640, Ámsterdam, Centro de Estudios y Docu-mentación Latinoamericanos, 1993.
Ita Rubio, Lourdes de, Viajeros isabelinos en la Nueva España, México, Institu-to de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Fondo de Cultura Económico, 2001.
_____, “Puertos novohispanos, su hinterland y su foreland durante el siglo xvi”, en Marco Antonio Landavazo (coord.), Territorio, frontera y región en la historia de América. Siglos xvi al xx, México, Universidad Michoa-cana de San Nicolás de Hidalgo/Porrúa, 2003.
Jármy Chapa, Martha de, La expansión española hacia América y el océano Pacífico, tomo i, Un eslabón perdido en la historia: Piratería en el Caribe, siglos xvi y xvii, México, Fontamara, 1987.
_____, La expansión española hacia América y el océano Pacífico. tomo ii, La Mar del Sur y el impulso hacia el Oriente, México, Fontamara, 1988.
Joyce, Arthur A. y Marc N. Levine, “Tututepec (Yucu Dzaa). Un imperio del posclásico en la mixteca de la costa”, en Arqueología Mexicana, vol. xv, núm. 90, marzo-abril, 2008, pp. 44-47.
Kröfges, Peter C., “¿Arqueología de la Cultura chontal o arqueología de la Chontalpa?”, en Andrés Oseguera (coord.), Historia y etnografía entre los chontales de Oaxaca, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006, pp. 41-60.
Lafaye, Jacques, Los conquistadores, figuras y escrituras, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
León-Portilla, Miguel, Hernán Cortés y la Mar del Sur, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica/Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1985.
León Chávez, Sara de, (coord.), Lo que cuentan los abuelos 3, México, Insti-tuto Nacional Indigenista, s/a.
Lockhart, James, “Views of corporate self and history in valley of Mexico town: Late seventeenth and eighteenth centuries”, en George A. Collier, Renato I. Rosaldo y John D. Wirth (eds.), The Inca and Aztec states, 1400-1800: Anthropology and history, Nueva York, Academic Press, 1982, pp. 367-393.
264
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
_____, Los nahuas después de la conquista. Historia social y cultural de la población indígena del México central, siglos xvi-xviii, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
Los Títulos Primordiales del centro de México, Estudio introductorio, compi-lación y paleografía de Paula López Caballero, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 2003.
López de Gómara, Francisco, Historia de la conquista de México, México, Porrúa, 1988.
_____, Historia general de las Indias, Barcelona, Linkgua, 2008.López Guzmán, Rafael, Territorio, poblamiento y arquitectura: México en las
Relaciones Geográficas de Felipe ii, Granada, Universidad de Granada/Atrio, 2007.
Lucena Salmoral, Manuel, Piratas, bucaneros, filibusteros y corsarios en Amé-rica: Perros, mendigos y otros malditos del mar, Madrid, Mapfre, 1992.
Machuca, Laura, “‘Como la sal en el agua’: la decadencia del cacicazgo de Tehuantepec (siglos xvi-xviii)”, en Margarita Menegus y Rodolfo Agui-rre S. (Coords.), El cacicazgo en Nueva España y Filipinas, México, Cen-tro de Estudios Sobre la Universidad-Universidad Nacional Autónoma de México/Plaza y Valdés, 2005, pp. 165-202.
_____, Comercio de sal y redes de poder en Tehuantepec en la época colonial, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolo-gía Social, 2007.
_____, “Haremos Tehuantepec”. Una historia colonial (siglos xvi-xviii), Oa-xaca, México, Culturas populares-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Secretaría de Cultura-Gobierno de Oaxaca/Centro de Investi-gación y Estudios Superiores en Antropología Social/Fundación Alfre-do Harp Helú Oaxaca ac, 2008.
Macleod, Murdo J., “España y América: el comercio Atlántico 1492-1720”, en Leslie Bethell, (ed.), Historia de América Latina, tomo ii, México, Crí-tica, 1990, pp. 45-84.
Martínez, Hildeberto, Codiciaban la tierra. El despojo agrario en los seño-ríos de Tecamachalco y Quecholac (Puebla, 1520-1650), México, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social/Secreta-ría de Educación Pública, 1994.
Martínez, José Luis, Hernán Cortés, México, Fondo de Cultura Económica, 1990.
265
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
_____, (ed.), Documentos Cartesianos, tomo i: 1518-1528, Secciones i a iii, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
_____, Pasajeros de indias. Viajes trasatlánticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
Martínez Magaña, Ricardo, “Unidades domésticas de un centro local del posclásico tardío en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca”, tesis de licenciatura, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 1999.
Matadamas Díaz, Raúl y Sandra Ramírez, Antes de Ocho Venado y des-pués de los piratas. Arqueología e historia de Huatulco, Oaxaca, México, Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca/Secretaría de Asuntos Indígenas, 2010.
Melville, Elinor G. K., Plaga de ovejas. Consecuencias ambientales de la Con-quista de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
Menegus, Margarita, “Reformas borbónicas en las comunidades de indios. Comentarios al reglamento de bienes de comunidad de Metepec”, en Beatriz Bernal (coord.), Memoria del iv congreso de historia del derecho mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, 755-776.
_____, Del señorío indígena a la república de indios. El caso de Toluca, 1500-1600, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.
_____, “Alcabala o tributo. Los indios y el fisco (siglos xvi al xix). Una en-crucijada fiscal”, en Luis Jáuregui y José Antonio Serrano (coord.), Las fi-nanzas públicas en los siglos xviii-xix, México, Instituto Mora/El Colegio de Michoacán/El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Histó-ricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, pp. 110-130.
_____, “Los tributos y los derechos de los señores en la época prehispánica”, en Enrique Florescano (coord.), Historia general de las aduanas de Mé-xico, México, Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, 2004.
_____, y Rodolfo Aguirre (coords.), El cacicazgo en Nueva España y Filipi-nas, México, Centro de Estudios Sobre la Universidad-Universidad Na-cional Autónoma de México/Plaza y Valdés, 2005.
_____, La Mixteca Baja: Entre la Revolución y la Reforma. Cacicazgo, terri-torialidad y gobierno, siglos xviii-xix, México, Universidad Autónoma Metropolitana/Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca/H. Congreso del Estado de Oaxaca, México, 2009.
266
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Miranda, José, Las ideas y las instituciones políticas mexicanas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1952.
_____, Estudios Novohispanos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.
_____, El tributo indígena en la Nueva España durante el siglo xvi, México, El Colegio de México, 2005.
Montemayor, Carlos, (coord.), Diccionario del Náhuatl en el español de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Gobierno del Distrito Federal, 2007.
Murphy, Arthur D. y Alex Stepick, Social inequality in Oaxaca: a history of resistance and change conflicts in urban and regional development, Tem-ple, Filadelfia, Temple University Press, 1991.
Musset, Alain, Ciudades nómadas del Nuevo Mundo, México, Centro de Estu-dios Mexicanos y Centroamericanos/Fondo de Cultura Económica, 2011.
O’Gorman, Edmundo, Historia de las divisiones territoriales de México, Mé-xico, Porrúa, 2007.
Ortega y Medina, Juan A., El conflicto anglo-español por el dominio oceáni-co (siglos xvi y xvii), México, Universidad Nacional Autónoma de Mé-xico, 1994.
Oudijk, Michel, “Una nueva historia zapoteca”, en Juquila A. González (et al.), Secretos del mundo Zapoteca, México, Universidad del Istmo, 2008, pp. 267-321.
_____, y María de los Ángeles Romero Frizzi, “Los Títulos Primordiales: Un género de tradición mesoamericana. Del mundo prehispánico al siglo xxi”, en Relaciones, núm. 95, vol. xxiv, verano, 2003, pp. 17-48.
Paso y Troncoso, Francisco del, Papeles de la Nueva España, 2ª serie. Geo-grafía y Estadística, tomo i, Suma de visitas de pueblos por orden alfabé-tico, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1905.
_____, Papeles de la Nueva España, tomo ii, Relaciones Geográficas de la diócesis de Oaxaca, México, Innovación, 1981.
Paz Palacios, Antonio A. de, “La construcción de navíos para las exploracio-nes de la Mar del Sur, 1535”, en Boletín del agn, 6ª época, núm. extraor-dinario 15, noviembre, 2006, pp. 10-33.
Peset, Mariano y Margarita Menegus, “Rey propietario o Rey soberano”, en Historia Mexicana, vol. xliii, núm. 4 [172], abril-junio, 1994, pp. 563-599.
Piñero, Eugenio, The Town of San Felipe and Colonial Cacao Eonomies, Pennsylvania, Diane Publishing, Darby, 1994.
267
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Prem, Hanns, Milpa y hacienda. Tenencia de la tierra indígena y española en la cuenca del Alto Atoyac, Puebla, México (1520-1650), México, Fondo de Cultura Económica/Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social/Gobierno del estado de Puebla, 1988.
Ramírez González, Adrian, “Las bahías de Huatulco, Oaxaca, México: ensayo geográfico-ecológico”, en Ciencia y Mar, vol. ix, núm. 25, 2005, pp. 3-20.
Rodríguez Canto, Adolfo, Historia agrícola y agraria de la costa oaxaque-ña, México, Universidad Autónoma de Chapingo, 1996.
Rodríguez Moya, Inmaculada y Víctor Minués, “Iconografía de los defen-sores de la religión: Felipe ii de España versus Isabel i de Inglaterra”, en Pedro Barceló et al., Fundamentalismo político y religioso: de la antigüe-dad a la Edad Moderna, Valencia, Universitat de Jaume I, 2003.
Roth Seneff, Andrew, “Memoria y epónima en la demanda chichimeca mo-quiuixca. Cuahutinchan y la Historia tolteca chichimeca en vísperas de reformas, 1546-1555”, en Desacatos, núm. 7, otoño 2001, pp. 113-132.
_____, “Personanverband, protocolo narrativo y ambigüedad en un títu-lo primordial temprano”, en Abriendo camino. El legado de Joseph Bene-dict Warren a la historia y a la lengua de Michoacán, México, Universi-dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Instituto Nacional de An-tropología e Historia [en prensa].
Ruiz Medrano, Ethelia, Gobierno y sociedad en Nueva España: Segunda Au-diencia y Antonio de Mendoza, México, Gobierno del Estado de Michoa-cán/El Colegio de Michoacán, 1991.
Saiz Cidoncha, Carlos, Historia de la piratería en América española, Ma-drid, San Martín, 1985.
Sales Colin, Ostwald, El movimiento portuario de Acapulco. El protagonismo de Nueva España en la relación con Filipinas, 1587-1648, México, Plaza y Valdés, 2000.
_____, “El movimiento portuario de Acapulco: La hegemonía española en la ruta transpacífica (1587-1648)”, tesis de maestría, México, Universi-dad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa), 1998.
Sarabia Viejo, María Justina, Don Luís de Velasco virrey de Nueva España, 1550-1564, Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Es-cuela de Estudios Hispano-Americanos, 1978.
Saucedo Zarco, Carmen, Sor Juana Inés de la Cruz, México, Planeta, 2004.
268
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Schwaller, John Frederick, Partidos y párrocos bajo la real corona en la Nueva España, siglo xvi, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1981.
Solano, Francisco de, Cedulario de tierras. Compilación de legislación agra-ria colonial (1497-1820), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984.
_____, Normas y leyes de la Ciudad Hispanoamericana, 1492-1600, Madrid, Cen-tro de Estudios Históricos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996.
Taylor, William, Terratenientes y campesinos en la Oaxaca colonial, Institu-to Oaxaqueño de las Culturas/Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, 1998.
Torquemada, Fray Juan de, Monarquía indiana, vol. 5, México, Universi-dad Nacional Autónoma de México, 1986.
Torres Ramírez, Bibiano, La Armada de Barlovento, Sevilla, Escuela de Es-tudios Hispano-Americanos, 1981.
Villaseñor y Sánchez, Joseph Antonio de, Theatro americano. Descripción general de los reynos y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, México, Trillas, 1992.
Widmer, Rolf, Conquista y despertar de las costas de la Mar del Sur (1522-1680), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Colección Regiones, 1990.
Winter, Marcus C. (comp.), Lecturas históricas del estado de Oaxaca, vol. 1, Época prehispánica, México, Instituto Nacional de Antropología e Histo-ria/Gobierno del Estado de Oaxaca, 1990.
Wood, Stephanie, “The cosmic conquest: Late colonial views of the sword and cross in central Mexican Títulos”, en Ethnohistory, núm. 2, vol. xxx-viii, primavera, 1991, pp. 176-195.
_____, “El problema de la historicidad de los títulos y los códices Techia-loyan”, en Xavier Noguez y Stephanie Wood, (coords.), De tlacuilos y escribanos. Estudios sobre documentos indígenas coloniales del centro de México, México, El Colegio de Michoacán/El Colegio Mexiquense, 1998, pp. 167-221.
Zárate Escamilla, Jaime, Huamelula: Pueblo danzante, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007.
Zavala, Silvio, El servicio personal de los indios en la Nueva España, 1521-1550, tomo i, México, El Colegio de México/El Colegio Nacional, 1984.
269
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
_____, Suplemento documental y bibliografico a la encomienda indiana, Mé-xico, Instituto de Investigaciones Juridicas-Universidad Nacional Autó-noma de México, 1994.
Zborover, Danny, “Narrativas históricas y territoriales de la chontalpa oa-xaqueña”, en Andrés Oseguera (coord.), Historia y etnografía entre los chontales de Oaxaca, México, Instituto Nacional de Antropología e His-toria, 2006, pp. 61-108.
271
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Si no existe “una esfera objetiva de verdad” desde la cual podemos historiar, en-tonces tenemos que establecer el “lugar” desde donde se produce un discurso histó-
rico y sus temas.Andrew Roth S.
“Memoria y epónimia…”
Una historia en espera de ser contadaesde su aparición ante los ojos del historiador, los títulos primordiales han suscitado grandes discusiones y mares de tinta que en ocasiones se transforman en tormentas.1 Si bien algunos trabajos han señalado D
Anexo: Pueblo a orilla del mar:Los Títulos Primordiales de Santa María Guatulco
1 Los códices Techialoyan inauguraron en la década de 1940 el análisis de los tópicos recurrentes por lo que algunos especialistas, tiempo después, los consideraron como un subgrupo de los títulos primordiales. En el momento de este primer acercamiento aún no se pudo llegar a un análisis más detallado y se consideró a los títulos y códices como documentos apócrifos, como resultado de la codicia indígena, ya que para los especialistas decían ser documentos elaborados en el siglo xvi mientras que en realidad fueron escritos en los siglos xvii y xviii. Para los Techialoyan véase Nadine Béligand, El códice de San Antonio Techialoyan (A 701). Manuscrito pictográfico de San Antonio la Isla, Instituto Mexiquense de Cultura/Gobierno del Estado de México, 1993. Esta autora realiza una revisión exhaustiva de la historiografía y del documento en sí. Para los títulos un primer acercamiento lo presenta Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español, 1519-1810, México, Siglo xxi, 2007, p. 278. Dicho autor entendió la importancia de la protección de la tierra comunal, reflejada en estos documentos, pero para él tenían una limitada validez legal. No obstante, lo anterior permitió entender que su factura respondió a momentos de crisis dentro de las comunidades indígenas.
272
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
las diferentes interpretaciones como un ejercicio historiográfico que antecede a la investigación de un caso, aún no existe un consenso para definir a los tí-tulos primordiales.2 Como resultado, las interpretaciones parecieran guardar una relación estrecha, pero tornándose, en algunos casos, drásticamente dife-rentes las conclusiones que se alcanzan. Es decir, si estos documentos fueron empleados en procesos judiciales o su factura y uso respondió a necesidades meramente internas de recuperación de su historia y legitimación del gru-po dominante o, si por el contrario, estas fuentes nos permiten entender el pensamiento y cosmovisión indígena. No obstante, queremos subrayar aquí dos puntos importantes. Primero, la bibliografía existente es abundante, pero limitada y fragmentada. Segundo, los trabajos son descriptivos y tienden a la generalización, por no rebasar un análisis más profundo y “exhaustivo”, al-canzando lo que se podría considerar una limitación autoimpuesta que ha llevado a los especialistas a atrincherarse en sus posiciones.
En la actualidad encontramos básicamente cuatro vertientes interpre-tativas de los títulos a partir de su reivindicación como fuentes históricas validas, ya no centrándose en la “falsedad”. Primera, aquella que busca los temas recurrentes, la defensa de la propiedad comunal; conceptualizar la forma como los indios entendieron la Conquista y sus consecuencias,3 y con más peso recientemente, comprender la cosmovisión indígena (meso-americana).4 Segunda, las investigaciones que centran su análisis en buscar
2 Serge Gruzinsky, La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentaliza-ción en el México español, siglos xvi-xviii, México, Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 104, ha llamado la atención en la problemática de las dos posibles acepciones que pueden tener los títulos primordiales: la de las comunidades y la de los investigadores. En el pri-mer caso se trata de la documentación que permite justificar la posesión comunal desde tiempo atrás a partir de una perspectiva oficial. En el segundo caso se trata de documentos elaborados en el interior de la comunidad para justificar y defender sus tierras mediante su historia, tendiendo a una carencia de certidumbre legal. En un tenor muy similar, María de los Ángeles Romero Frizzi, “El título de San Mateo Capulalpan, Oaxaca. Actualidad y au-tenticidad de un título primordial”, en Relaciones, vol. xxxi, núm. 122, primavera, 2010, p. 22, considera válida dicha distinción, pero sostiene su hipótesis: la tradición prehispánica.3 Los más representativos: James Lockhart, “Views of corporate self and history in valley of Mexico town: Late seventeenth and eighteenth centuries”, en George A. Collier, Renato I. Rosaldo y John D. Wirth (eds.), The Inca and Aztec states, 1400-1800: Anthropology and history, Nueva York, Academic Press, 1982, pp. 367-393; Los nahuas después de la conquis-ta. Historia social y cultural de la población indígena del México central, siglos xvi-xviii, México, Fondo de Cultura Económica, 1999. Stephanie Wood, “The cosmic conquest: Late colonial views of the sword and cross in central Mexican Títulos”, en Ethnohistory, núm. 2, vol. xxxviii, primavera, 1991, pp. 176-195; “El problema de la historicidad de los títulos y los códices Techialoyan”, en Xavier Noguez y Stephanie Wood, (coords.), De tlacuilos y escribanos. Estudios sobre documentos indígenas coloniales del centro de México, México, El Colegio de Michoacán/El Colegio Mexiquense, 1998, pp. 167-221; entre otros.4 Michel Oudijk y María de los Ángeles Romero Frizzi, “Los Títulos Primordiales: Un gé-nero de tradición mesoamericana. Del mundo prehispánico al siglo xxi”, en Relaciones, núm. 95, vol. xxiv, verano, 2003, pp. 17-48; Romero, op. cit., 2010, pp. 21-54.
273
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
las continuidades y cambios del territorio indígena de un orden prehispáni-co a uno colonial.5 Una tercera, más reciente y menos trabajada, que centra el análisis en el llamado pacto original (rey-vasallos), que por ende difiere de la primera y segunda vertientes al analizar los títulos como resultado de las transformaciones coloniales, sobre todo en materia agraria.6 Y por últi-mo, una cuarta vertiente que se encuentra en una ambivalencia entre las tres y busca otros elementos que analizar, haciendo que la polémica se reavive intensamente.7
Los títulos primordiales deberían ser entendidos como aquellos docu-mentos escritos en las comunidades de acuerdo con los parámetros espa-ñoles, en un soporte indígena o europeo y donde se explicita una historia escrita de los pueblos en cuestión, con la intención de reivindicar derechos antiguos dentro del orden colonial. De este modo, cuando se habla de que los títulos contienen la historia de los pueblos como ellos la entendieron, habría que preguntarse realmente cuál es la historia que nos cuentan.8 Como que-ramos llamarla: sagrada o profana. No sólo en búsqueda de lo verdadero, lo falso o hasta lo inventado,9 con la intención de confrontar las historias que
5 Enrique Florescano, Memoria Mexicana, México, Fondo de Cultura Económica, 2002; Hans Roskamp, “Memoria, identidad y legitimación en los ‘títulos primordiales’ de la región tarasca”, en Andrew Roth Seneff (ed.), Caras y máscaras del México étnico. La participación indígena en las formaciones del Estado mexicano, volumen 1: Dominio y libertad en la historia indígena de México, México, El Colegio de Michoacán, 2010, pp. 39-53; entre otros.6 Margarita Menegus, “Los Títulos Primordiales de los pueblos de indios”, en Estudis, núm. 20, 1994, pp. 207-230.7 Gruzinski, op. cit., 2007; Amos Megged, “El ‘Relato de Memoria’ de los axoxpanecas (posclásico tardío a 1610 dc)”, en Relaciones, vol. xxxi, núm. 122, primavera, 2010, pp. 107-162; Paula López Caballero, Los Títulos Primordiales del centro de México, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2003; entre otros.8 Esta recuperación de la historia por parte de sus actores, es un pasado compuesto de-liberadamente más acorde con las ambiciones de un grupo que se reconfigura a lo largo del tiempo, desposeyendo a las antiguas casas dirigentes, mediante la inversión o despla-zamiento de los roles principales. Si estos momentos de crisis obedecen a un ocaso social y político que afecta a las comunidades y sus autoridades en donde la aculturación ya no representa la integración: los títulos primordiales reflejan un intento por recuperar un pacto de antaño. Un grupo que ha sido aculturado podrá ser capaz mentalmente de imaginar un pasado distinto a sus recuerdos inmediatos (prehispánico). Véase Serge Gruzinski, “La memoria mutilada: Construcción del pasado y mecanismo de memoria en un grupo otomí de la mitad del siglo xvii”, en ii Simposio de historia de las mentali-dades: la memoria y el olvido, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1985, pp. 33-46. Confróntese Roskamp, op. cit., 2010, pp. 43-46.9 Eric Hobsbawm, La invención de la tradición, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 7-8. En la introducción a este texto dedicado a la identificación y análisis de las implicaciones de la invención de tradiciones se dice que: “El término ‘tradición inventada’ se usa en un sentido amplio, pero no impreciso. Incluye tanto las ‘tradiciones’ realmente inventadas, construidas y formalmente instituidas, como aquellas que emergen de un modo difícil de investigar durante un periodo breve y mensurable, quizás durante unos pocos años, y se establecen con gran rapidez”. Por otro lado, el mismo autor, señala que: “La ‘tradición
274
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
en la actualidad son oficiales en los pueblos.10 Indagar la historia que pode-mos recuperar mediante otras fuentes permitiría apreciar las transforma-ciones y continuidades, conflictos y solidaridades de los pueblos para expli-car el contenido expresado en los títulos y ver en ellos un contexto de mayor alcance para entender a las comunidades agrarias de la época colonial.
El trabajo que se presentó, si bien busca ocuparse del siglo xvi, también intenta hacer llamados a otras temporalidades y problemáticas para dejar evidencia de la complejidad de la región y a manera de invitación, seguir explorando la costa central oaxaqueña. No obstante, sobresalen dos puntos que hay que resaltar. Primero, la problemática de la jurisdicción-propiedad y, segundo, la recomposición social de Huatulco en el periodo colonial. En Huatulco al menos existieron tres fundaciones: prehispánica, siglo xvi y siglo xviii, esta última con un cambio de ubicación. De igual forma existió una reapropiación del asentamiento por indígenas provenientes de la Sierra Sur y los Valles Centrales a mediados del siglo xvii. Dichas circunstancias empujan a problematizar cómo entender la jurisdicción, la propiedad y la historia de los pueblos de indios expresados en los títulos primordiales.
El documento que se presenta a continuación, mediante un cuadro comparati-vo, son dos versiones que se han podido localizar de los títulos primordiales de Huatulco, al no poder consultar la versión de donde salieron dichas trans-cripciones. En ellas se marcan entre corchetes algunas palabras que son de clara comprensión pero que fueron escritas mal, o bien que así aparecen en el “original”. De igual forma, se presentan con un color distinto de letra (gris), los elementos que sobran o faltan en una u otra versión; también se encuentran subrayadas las palabras que difieren entre las transcripciones.
La primera es una copia certificada en 1950 ante el notario Luis Cas-tañeda Guzmán (Notaría Pública núm. 8 de la ciudad de Oaxaca), que se encuentra en el Archivo Municipal de Santa María Huatulco. Dicho legajo, además, cuenta con la transcripción de varios documentos que permiten
inventada’ implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determi-nados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. De hecho, cuando es posible, normalmente intentan conectarse con un pasado histórico que les sea adecuado”.10 Por ejemplo, en Huatulco en el año 2002, se constituyó un asociación civil: “Consejo Histórico y Cultural Huatulco” con la intención de rescatar y preservar la “verdadera historia de Huatulco”. Siendo uno de sus primeros logros que se reconociera, mediante una sesión extraordinaria del Congreso del Estado (lviii Legislatura) celebrada en la cabecera municipal el 23 de diciembre de 2003, que el día 9 de enero se insertara dentro del calendario cívico del pueblo como el día de su titulación ante la Corona española en 1539. Según sus títulos primordiales. amh, s/c, 1 h. 23 de diciembre de 2003.
275
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
entrecruzar la información sobre los linderos y tierras de la comunidad. De hecho, este legajo inicia con un documento que da la impresión de haber sido un mapa o bien las glosas que lo acompañaban, indicando las mojone-ras de Huatulco.11 La segunda es una transcripción que se encuentra en Ar-chivo General Agrario (aga) que está fechada el 15 de noviembre de 1917, al entregar a la comunidad los títulos que les fueron solicitados por parte de la Comisión Agraria que certificó la copia y entregó los originales a la co-munidad.12 Cabe decir que la transcripción de 1917 del aga fue más trasto-cada por quien elaboró la transcripción; trató de modernizar su contenido acentuando las palabras y poniendo más signos de puntuación, a diferencia de la realizada en 1950 (ante notario) que pareciera fue dejada tal como la entendieron en ese momento.
En 1994 un total de diecisiete carpetas con documentos de gran valor his-tórico fueron entregados para su restauración al centro inah-Oaxaca por el presidente municipal de Huatulco, José Humberto Cruz Ramos, y el regidor, Facundo Chávez Ramírez.13 Dentro de este material sabemos que se entrega-ron los títulos primordiales, aunque desconocemos si es el trasunto de 1799 o el “original” de 1539. Hasta hoy la institución los tiene bajo su resguardo.
Alicia González es quizá la única persona que ha podido consultar el original de los títulos primordiales en tiempo recientes. A través del estudio que ella hace se aprecia una descripción física un poco más puntual del documento cuando dice: “This beautifully painted document of twenty-nine fojas, or leaves —some in very poor condition, eaten by insects and illegible, others faded by time— bound together with brown thread into a book”.14 Esta descripción hace notar una serie de inconsistencias que me-recen ser señaladas. Por ejemplo, en la transcripción de 1950 se indica que el documento está compuesto por siete fojas, en papel sellado de un cuarto
11 “Copia por concuerda de varios documentos pertenecientes a la titulación del pueblo de Santa María Huatulco, distrito de Pochutla, Oaxaca. Hecha a solicitud de los señores Leobardo Ortega e Ingnocente [sic.] Chávez Presidente y síndico municipales.” amh, s/c, 13 fs., 17 de febrero de 1950.12 aga, leg. 2 exp. 24/12228, fs. 21r-25v.13 “Resguardo de códices y documentos históricos de Santa María Huatulco”, Archivo Municipal de Santa María Huatulco, s/c, 2 fs., 2 de marzo de 1994.14 “Este documento de veintinueve fojas bellamente pintadas —algunas en muy mal esta-do, comidas por insectos e ilegibles, otras descoloridas por el tiempo—, atadas con hilo café para formar un libro (…)”. Alicia González, The edge of enchantment: Sovereignty and ceremony in Huatulco, Mexico, Washington/Nueva York, Smithsonian Institution, 2002, p. 18. La autora comenta que al parecer hubo una segunda mano que lo compiló de esta forma, pues el índice que contiene la primera foja fue escrito con tinta azul y en él aparece el año de 1528, lo cual la diferenció con el tipo de escritura del interior.
276
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
un cuartillo de los años 1798-1799. Por otro lado, la transcripción de 1917 marca que está formado por ocho fojas. Al referirse a “bellamente pintadas” podemos interpretar que la autora hace alusión a la caligrafía, no obstante, se sabe que el documento se encuentra ilustrado con dos láminas: la prime-ra, ubicada en la sexta foja, representa a los tres caciques fundadores arro-dillados ante una virgen, la patrona del pueblo (véase figura 17); en la otra, situada en la última foja, se repiten las imágenes de dos de estos caciques, uno tiene un clarín y el otro un tambor y una bandera.
En principio, pues, se trata de un documento fechado en 1799 en el cual se aclara que constituye un traslado o, mejor dicho, un trasunto de 1539. No sabemos si el de este último año existió o existe, si está desaparecido o se perdió definitivamente.
Títulos Primordiales de Huatulco
1917 1950Al frente de la primera de las ocho fojas de que se compone un sello que dice: Hispaniar Rex.– Carolus iv.– D.G.– Al centro una corona.= Una Cruz.= un quartillo.– Sello Qvarto, vu qvartillo, años de mil setecientos noventa y ocho, y noventa y nueve.= Al margen de todas las fojas una rúbrica.– La fundación del pueblo de Santa María Huatulco=Pueblo fundado y antiguo en presencia del Gobernador y Alcaldes y todos los Oficiales de toda la República, de Casiques y Principales de este Pueblo de Santa María de Huatulco, Pueblo fundado Orillas del Mar, le dieron el parabién de su buena venida del Señor Don Fernando Cortés, mando conquistar a este Pueblo de Santa María de Huatulco con su gran poder, mando hacer la merced y títulos.------ Gobernador Capitán General de la Nueva España, a Vos Don Juan García y Doña Dominga Pérez y Don Juan de zúñiga y los tres Fundador y Poblador de este Pueblo de Santa María de Huatulco hos hago esta merced y títulos aque luego al instante tomeis posesión de buestras tierras de Lomerias y Serros altos y bajos y Ríos deAguas y Mar y Lagunas de pesca y Salinas como refiere las escrituras buestras gente pasados. Visto las Escrituras en esta Sala
[Foja: 1v][Documento 2]Al centro de la primera de las siete hojas de que se compone: Sello con las Armas de la Monarquía Española y que dice: Carlus IV. – D.G. Hispaniar Rex.- Una Cruz.- Sello Quarto, Un Quartillo, años de mil setecientos noventa y ocho y noventa y nueve.- Texto “La fundacion del pueblo de Santa Maria
[Foja: 2r]Huatulco – Pueblo fundado y antiguo en presencia del Gobernador y Alcaldes y todos los Oficiales de toda la Republica, de Casiques y Principales de este Pueblo de Santa Maria de Huatulco, Pueblo fundado orillas del mar, le dieron el parabién su buena benida del Señor Don Fernando Cortes mando conquistar a este Pueblo de Santa Maria Huatulco con su gran poder, mandó hacer la merced y titulos = Gobernador Capitan General de la Nueva España á Vos Don Juan Garcia y Don Domingo Perez y Don Juan de Suñiga y Cortés fundador y poblador de este Pueblo de Santa Maria de Huatulco hos hago esta Merced y titulo a que luego alinstante tomeis posesion de buetras tierras de Lomerias y Serros altos y bajos y Rios de aguas y Mar y Lagunas
277
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
del Superior Gobierno se mandó y mando que se executa de justicia; que ningunas personas maltraten a todos los Casiques y Principales y los hijos del Pueblo los miren como sus propios personas esta merced y títulos sea Tturiesson [se atuviese] y se reteficó en esta sala Real de su Magestad asi se mando todos los jueces Eclesiasticos que no me maltraten a todos los hijos del Pueblo todo lo que llebo mandado se guarde y se cumpla de justicia su [sic. so] pena setecientos pesos para los gastos de la Real Camara de su Magestad quienes perjudicaren y estorbare las posesiones en que estan posiando de su propiedad todos estos Casiques que le dieron parabién al Señor Fernando Cortés mando que en esta Sala Real de su Magestad se hiso esta merced de los Casiques del Pueblo de Santa María de Huatulco como estan en la Orilla y Playa del Mar puerto de Huatulco tengan sus armas de fuego prebenidos por si acaso se aparesca los enemigos tambien prebenidos sus vanderas y Caxa y Clarin pa…
[Foja: 2v]ra que sean llamados todos los Pueblos, todos los vesinos para Pueblos cercanos estén prebenidos en este Puerto de Huatulco y del bista por el mar, por que no se paresca y entre maltratar todos los hijos tributarios de su Magestad. Así se mando en esta Sala Real de su Magestad y de Acurdo años de mil quinientos y treinta y nuebe, citada esta Merced en esta Sala Real del Superior Gobierno todos los hijos tributarios saquen tierras para sus sembrados adonde hubiere lugar sin sobre pasarse las mojoneras sin estorbar a otro Pueblo ni se sobre pasen en las tierras mas que conste las Escrituras que se entitulo y retificó en este Acuerdo para lo benidero todos los hijos Principales del Pueblo recuaden los reales tributos de su Magestad y tengan sitios de Ganado Mayor y menor para tierras de Común para lo necesario y de la festividad de Nuestra Señora de la Limpia Concepción pongan sus sitios de Ganado mayor y menor de la Virgen de la Purísima y Limpia Concepción la Patrona del Pueblo de Huatulco le hagan su festividad como llebo mandado y referido dentro este titulo y Veneren a Dios Nuestro Señor y a sus Ministros y Sirbos de Dios Nuestro Señor. La reciba con acatamientos y
de pesca y Salinas como refiere las Escrituras buestros gente pasados. Visto las Escrituras en esta Sala del Superior Gobierno se mandó y mando que se executa de Justicia; que ningunas personas maltraten á todos los Casiques y Principales y los hijos del Pueblo los miren como sus propios personas esta merced y titulos sea-Ttuviesse [sic. se atuviese] y se retifico en esta sala Real de su Magestad asi se mando todos los Jueces Eclesiasticos que no me maltraten á todos los hijos del Pueblo, todo lo que llebo mandado se guarde y se cumpla de Justicia, su [sic. so] pena setecientos pesos para los gastos de la Real Camara de su Magestad quienes perjudicare y estorbare las posesiones en que estan poseiando de su propiedad todos estos Caziquez que le dieron para bien al Señor Fernando Cortes mando que en esta Sala Real de Su magestad se hizo esta Merced de los Casiques del Pueblo de Santa Maria de Huatulco. como estan en la orillas y Playa del Mar puerto de Huatulco tengan sus armas de fuego prebenidos por si acaso se aparesca los enemigos, tambien prebenidos sus Vanderas y Caxa y clarín para que sean llamados todos los Pueblos, todos los vezinos para Pueblos cercanos esten prebenidos en este Puerto de Huatulco y del bista por el mar, por que no se parezca y entre maltratar todos los hijos tributarios de Su Magestad. asi se mando en esta Sala Real de su Magestad y de Acuerdo años de mil quinientos y treinta y nuebe, es dada
[Foja: 2v]esta Merced en esta Sala Real del Superior Gobierno. todos los hijos tributarios saquen tierras para sus Sembrados adonde hubiere lugar sin sobrepasarse las mojoneras sin estorbar á otro Pueblo ni sobrepasen en las tierras mas que conste las Escrituras que se entitulo y se ratificó en este Acuerdo para lo benidero. todos los hijos principales del Pueblo reacuden los Reales tributos de su Magestad tengan Sitios de Ganado mayor y menor para tierras de Comun para lo necesario y de la festividad de Nuestra Señora de la Limpia Concepcion. pongan. sus Sitios de Ganado mayor y menor de la Virgen de la Purisima y Limpia Concepcion la Patrona del Pueblo de Huatulco le hagan
Continuación:
278
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
le den lo que es uso y costumbre del Pueblo y hagan su glesia con todos su adornamientos bien compuesto en el encargo que se hace, hagan su comunidad y Conventos Onde podan recibir el ministro de Dios y esta merced y títulos quedó en cabesa del Casique Don Juan de Suñiga y Cortés, y Don Juan García y Don Domingo Pérez, y Domingo Martín Gobernador de ese Pueblo, Alcalde Don Pedro García, Rexidor Pasqual Martín y Rexidor Francisco Martín, Martín Juan de los Reyes Rexidor y Luis García Rexidor todos estos principales de la República con su Casiques fundadores y Pobladores del Pueblo de Santa María de Huatulco como constas las Escrituras de sus antepasados los de la Cavesera del Pueblo de Huamelula les entregaron las posesiones en que están posiando sobre de su propiedad y todos firmaron en este título como son los de la Cavesera de las Escrituras que estan puesto todos la República allegaron en este Playa del Mar hicieron la entrega de la posesión en que han estado y están sobre la…
[Foja: 3r]propiedad de Laguna del Arenal y Laguna de Coyula y Laguna de Mascalco y las Salinas / tomaron su posesión y las tierras que tomaron y recibieron todos los hijos del pueblo, hiso la entrega y amparo la posesión toda la República del Pueblo y Cavesera de Huamelula, mandaron luego al instante hicieron la entrega de la posesión pusieron de pena los setecientos pesos aplicados a la Real Cámara de su Magestad bá en foxa de la Escritura y Autos de posesión para su resguardo y para que conste a los venideros ante los testigos que se hallaron presentes= testigos= Salvador de la Cruz= testigo= Francisco Martín= Juan López= testigo= testigo= Baltazar Pérez =Rexidor =Juan Martín =Rexidor–Domingo García =Pablo Gabriel Rexidor =Nicolás García–Rexidor =Don Francisco de Velasco Alcalde =Don Domingo de Suñiga y Cortés Alcalde =Gobernador Don Francisco Cortés =Gobernador de la Cavesera del Pueblo de Huamelula hicieron la entriega de esta posesión de este Pueblo de Santa María Huatulco. Gobernador y Capitán General de esta Nueva España confirmado este Merced y título de la fundación del Pueblo de Santa María Huatulco Don Francisco de Velasco = Don Pedro Sumano Secretario de su
su festividad como llebo mandado y referido dentro de este titulo y veneren a Dios Nuestro Señor y sus Ministros y Sierbos de Dios Nuestro Señor. La reciba con acatamientos y le den lo que es uso y costumbre del Pueblo y hagan su Glesia con todos sus adornamientos bien compuesto en el encargo que se hace, hagan su comunidad y Combentos onde podan recibir el menistro de Dios. y esta Merced y titulos quedó en cabeza del Cazique don Juan de Suñiga y Cortés, y Don Juan Garcia y Don Domingo Perez, y Domingo Martin Gobernador de ese Pueblo, Alcalde Don Pedro Garcia, Rexidor Pasqual Martin y Rexidor Francisco Martin, Martin Juan de los Reyes Rexidor y Luis Garcia Rexidor todos estos principales de la Republica con sus Caziques fundadores y Pobladores del Pueblo de Santa Maria de Huatulco como consta las escrituras de sus Antepasados de la Cavezera del Pueblo de Huamelula les entregaron las posesiones en que estan posiando sobre de su propiedad y todos firmaron en este titulo como son los de la Cavesera de las Escrituras que estan puesto todos la Republica a llegaron en este Playa del Mar hicieron la entriega de la posesion en que han estado y estan sobre la propiedad de la Laguna del Arenal y Laguna de Coyula y Laguna de Mascalco y las Salinas qe. son dos toda estas Lagunas y Salinas tomaron su posesion y las tierras que tomaron su posesion y las tierras que tomaron y recibieron todos los hijos del Pueblo, hizo la entriega y amparo la posesion toda la Republica del Pueblo Cavezera de Huamelula, mandaron luego al instante hicieron la entrega de la posesion pusieron de pena los setecientos pesos aplicados a la Real Camara de Su Magestad: ba in foxa de la Escritura
[Foja: 3r]y Autos de posesion para su resguardo y para que conste a los venideros ante los testigos que se hallaron presentes = Testigos = Salvador de la Cruz – Testigo – Francisco Martin – Juan Lopez – testigo – testigo – Baltasar Perez – Rexidor Juan Martin – Rexidor Domingo Garcia – Pablo Gabriel Rexidor – Nicolas Garcia – Rexidor – Don Francisco de Velasco Alcalde – Don Domingo de Suñiga y Cortes
Continuación:
279
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Magestad= Visto este titulo autorizado por orden de su Magestad obedecimos todos los de la Cavesera de Huamelula juntamente con nuestro teniente general Don Juan de Santillan hermoso a lo que está mandado en este título y Escritura del Pueblo de Huatulco.= Don Juan de Santellan teniente general = Don Domingo de torres y Vamero Escribano.= La escritura de este Pueblo de todas las Salinas, Lagunas de Pescado y brasos de lagunas como quedan en poder de todos los Casiques y Principales de este Pueblo hallegamos nosotros Gobernadores y Alcaldes de Pueblo de Huamelula Cavesera como todos la República de justicias hallegamos en este Comunidad todos a celebrar esta Escritura de la tierra del común para que conste esta Escritura para lo benidero oy día martes año de mil quinientos y treinta y nuebe años dimos paso para el Río de Copalito a donde está un peñasco de mojonera coje el cerro del León linda con el Pueblo de San Mateo de las Piñas en la mera cumbre quedó…
[Foja: 3v]la mojonera de las tierras de este Pueblo de Huatulco, core por el Río grande de Copalito Cuando del camino que se bá a san Mateo de las Piñas quedó la mojenera de las tierras del común de este pueblo de Huatulco juntamente con el Gobernador de Huamelula Cevesera quien Los entregó esta posesión de las tierras del común todos la República de la Cavesera entregaron esta posesión a todos los hijos de este Pueblo lo recibieron su posesión como de clara la pintura de todas las Salitreras y Lagunas de pesca y Salinas de Miscalco y las Salinas Lagunas de Sopilote quedó para la Virgen de Nuestra Señora de la Concepción hasta qe. el tanto le hagan su Casa y su Corteral Asi lo mandamos nosotros los Justicias en este Escritura y títulos de este Playa del Mar puerto el Pueblo de Huatulco junatamente con el Pueblo de San Miguel de Huatulco los dos pueblos saquen Sal en las lagunas del Común de los dos Pueblos como contara este titulo y Auto de posesión que tomaron recibieron los dos Pueblos / Saquen Sal las Salinas de Mascalco y las Salinas del Sopilote y Lagunas de Coyula y las Salinas del Arenal o benderan la Sal de que para componer la Iglesia con todo su adornamento de la Iglesia tengan Ganado mayor y menor para celebración
Alcalde Gobernador Don Francisco Cortes – Gobernador de la Cavesera del Pueblo de Huamelula hizieron la entrega de esta posesion de este Pueblo de Santa Maria Huatulco Gobernador y Capitan General de esta Nueva España confirmada esta Merced y titulo de la fundacion del Pueblo de Santa Maria Huatulco Don Francisco de Velasco = Don Pedro Sumano Secretario de su Magestad.– Visto este titulo autorizado por orden de su Magestad obedecimos todos los de la Cabezera de Huamelula juntamente con nuestro teniente general Don Juan de Santillan hermoso a lo qe. esta mandado en este titulo y Escritura del Pueblo de Huatulco – Don Juan de Santillan Teniente general – Don Domingo de torres y Romero Escribano. – La Escritura de este Pueblo de todas las Salinas, Lagunas de Pescado y brasos de lagunas como queda en poder de todos los Caziques y Principales de este Pueblo hallegamos nosotros Gobernadores y Alcaldes del Pueblo de Huamelula Cavezera como todos la Republica de Justicias hallegamos en este Comunidad todo á celebrar esta Escritura de la tierra del Comun para qe. conste esta Escritura para lo venidero oy dia martes año de mil quinientos treinta y nuebe años dimos pasos para el Rio Copalito á donde esta un peñasco de Mojonera coje al cerro del Leon linda con el Pueblo de San Mateo de las Piñas en la mera cumbre quedo la Mojonera de las tierras de este Pueblo de Huatulco, coxe por el Rio grande de Copalito Tirando del camino que se ba a San Mateo de las Piñas quedo la Mojonera de las tierras de el Comun de este Pueblo de Huatulco juntamente con el Gobernador de Huamelula de nuestra cavezera quien los entrego esta posesion de la tierra del Común todos la Republica de la Cavezera entregaron esta posesion a todos los hijos de este Pue—
[Foja: 3v]blo lo recibieron su posesuon como declara la pintura de todas las Salitreras y Lagunas de Pesca y Salinas de Mascalco y las Salinas y Lagunas de Sopilote quedó para la Virgen de Nuestra de la Concepcion hasta qe. el tanto le hagan su Casa y su Corteral Asi lo mandamos nosotros los Justicias en este Escritura y titulos de este Playa
Continuación:
280
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
de la festividad de la Patrona de Nuestra Señora de la Concepción Patrona de este Pueblo todos los Casiques y Principales de harán la festividad y sino sé hará la Virgen a la Cavesera de Humelula con esta cargo y condición celebramos esta Escrituras Dimos paso entre nuebe dias se entregó esta posesión a este Pueblo de Huatulco y de San Miguel de Huatulco hermanablemente los dos Pueblos juntos y congregados recibieron su posesión de todas las mojoneras como constara de estas Escrituras de la posesión de propiedad de todos los hijos de este Pueblo repartimos sus tierras y Solares, estos tres Casiques que están retratados bajo de la Iglesia son los fundadores y Pobladores de este Pueblo como constará la pintura de la fundación / antigua hus ecli de celebramos esta Escritura con graves ermia pena de mil pesos para la Casa Real del Rey Nuestro señor el que maltratare a es-
[Foja: 4r]tos dos Pueblos asi entregamos su posesión con todas las mojoneras y con Escritura y titulo jurídico y bista todos la República de la Cavesera de Huamelula juntamente con el Casique Don Juan de Suñiga quien conquistó el pueblo Cavesera de Huamelula que Yo dueño de Salinas de los tunales de Mascalco Horiada y sus Salinas de toda las Salinas no hay otro como la de tunales ese dicho Casique fué el que fundó el Pueblo de San Miguel de Huatulco y el Pueblo de Santa María de Huatulco como vinieron los testigos y Gobernadores del Pueblo de San Mateo de las Piñas quedaron de testigos de bista de la posesión de los del Pueblo de Huatulco = Don Domingo Luis testigo = Baltasar Luis testigo = Mateo Martín testigo = Francisco Martín testigo = Juan Luis testigo = Francisco López testigo = Mateo García testigo = Don Luis Gobernador = Francisco López Alcalde = Pedro Martín Alcalde = Estos Principales y Casiques fueron los testigos declarados de los linderos y mojoneras de las tierras del Común qe. conste lo benidero hubo citación con citas personas del Pueblo de San Mateo las Piñas con la pena grave suma de mil pesos para la Caxa de su Magestad, cita Comunidad celebramos esta Escritura de su propiedad de todos los hijos de Santa María de Huatulco; esta Escritura quedó en poder del Cazique Don Juan de Suñiga y Cortés
del Mar puesto el Puerto de Huatulco juntamente con el Pueblo de San Miguel de Huatulco los dos Pueblos saquen Sal en las Lagunas del Comun de los dos Pueblos como contara este titulos y Auto de posesion que tomaron Recibieron los dos Pueblos Santa Maria de Huatulco los dos Pueblos saquen Sal de las Salinas de Mascalco y las Salinas del Sopilote y Laguna de Coyula y las Salinas del Arenal ó banderan la Sal de que para componer la Iglesia con todo su adornamiento de la Iglesia y tengan Ganado Mayor y menor para la celebracion de la festividad de la Patrona de Nuestra Señora de la Concepcion Patrona de este Pueblo todos los Caziques y Principales le haran la festividad y si no se hirá la Virgen a la Cavezera de Huamelula con este cargo y condición celebramos Esta Escritura Dimos paso entre nuebe dias se entregó esta posesion a este Pueblo de Huatulco y de San Miguel de Huatulco hermanablemente los dos Pueblos juntos y congregados recibieron su posesion de todas las Mojoneras como constara de esta Escritura de la posesion de propiedad de todos los hijos de este Pueblo repartimos sus tierras y Solares, estos tres Caziques que estan retratados bajo la Iglesia son los fundadores y Pobladores de este Pueblo como constara la pintura de la fundacion y Decreto de la fundacion antigua. (tres palabras imposibles de desifrar) celebramos esta escritura con graves ermia pena de mil pesos para la Caxa Real del Rey Nuestro Señor el que maltratare a estos dos Pueblos asi entregamos su posesiona con todas las mojoneras y con Escritura y titulo jurídico y bista todos la republica de la Cavezera de Huamelula la juntamente con los Caziques Don Juan de Suñiga y quien conquisto el Pueblo Cavecera de Huamelula que Yo dueño de Salinas de los tunales de Mascalco floriada y sus Salinas de todas las Salinas no hay otro como las de tunales ese dicho Cazique fue el que fundo el Pueblo de San Miguel de Huatulco y el Pueblo de Santa Maria de Huatulco como vinieron los testigos y Gober
[Foja: 4r]nadores del Pueblo de San Mateo de las Piñas quedaron de testigos de bista de la posesion de los del Pueblo de
Continuación:
281
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Casique y Gobernador de la Cavesera de Huamelula quien entregó la posesión con todos los Alcaldes y Rexidores y Oficiales de la República, firmaron esta Escritura y títulos y Autos de posesión todos, se asentó en estos dos pliegos que los venideros les servirá a estos hijos de Huatulco como se dividieron con los dos Pueblos San Miguel de Huatulco como firmó nuestro teneinte General de su Magestad = Don Juan de Estrada Teniente General del Pueblo de Huamelula = Don Pedro de Suñiga Alcalde = Don Pedro de la torre Alcalde = Escribano Domingo Cortés del Pueblo de Huamelula = Se autorisó este título del Pueblo de Huatulco.=--------------------- testigos de San Mateode las Piñas y testigos de Huamelula bieron y oyeron la posesión con siete Lagunas de Salinas y de Pesquería, que lo gozen estos hijos del Pueblo de Santa María de la Limpia Concepción y le entregamos esta Escritura a Don José García y Don Domingo Pérez y Don Andrés García,…
[Foja: 4v]y Francisco Luis Alcalde, Gobernador y hoy a Don Felipe Gambos teniente General, lo firmé con la República en dicho dia mes y año y para que balga en lo adelante y conste, ba en cinco fojas llanamente en Común por los Indios de Huamelula y lo firmé con ellos con la Unión que se hizo=Juan Sanchez Cavallero=----------------------Para que Nuestra Señora del de alumbramiento honren y veneren a los Padres y Sacerdotes Ministros de Dios vivan Ciristianamente a la fée de Dios gocen sus tierras que recibieron sus posesión y mandamos de pena el que metiere pleito estos hijos pagaran quinientos pesos de oro común para la Real Camara de su Magestad, / y para que balga esta Escritura confirmamos nosotros las Justicias de Huamelula como se acabó con muchisima pas, en lo adelante no tengan ningún pleyto y le encargamos a los señores y Benemerictas que en lo adelante fueren justicias que atiendan esta Escritura de posesión que gocen los hijos de este Pueblo de la Concepción sus Lagunas de Pesqueria y Salinas mientras el mundo fuere que lo hicimos por nombre del Rey Nuestro señor así mesmo mandamos a los hijos de este Pueblo qe. cuiden de la
Huatulco. – Don Domingo Luis testigo – Baltasar Luis testigo – Mateo Martin testigo – Francisco Martin testigo – Juan Luis testigo – Francisco Lopez testigo – Mateo Garcia testigo – Don Luis Gobernador – Francisco Lopez Alcalde – Pedro Martin Alcalde – Estos principales y Casiques fueron testigos declarados de los linderos y mojoneras de las tierras del Común para qe. conste lo benidero hubo citacion con estas personas del Pueblo de San Mateo de las Piñas con la pena grave suma de mil pesos para la Caxa de Magestad, esta Comunidad celebramos esta Escritura de su propiedad de todos los hijos de Santa Maria de Huatulco; esta Escritura quedo en poder del Casique Don Juan de Suñiga y Cortes Casique y Gobernador de la Cavecera de Huamelula quien entrego la posesion con todos los Alcaldes y Rexidores y Oficiales de la república, firmaron esta Escritura y titulos y Autos de posesion todos se asento en estos dos pliegos para lo benidero les servirá a estos hijos de Huatulco como se dividieron con los dos pueblos San Miguel de Huatulco como firmó nuestro teniente General de Su Magestad – Don Juan de Estrada – Teniente General del Pueblo de Huamelula – Don Pedro de Suñiga Alcalde Don Pedro de la Torre Alcalde – Escribano Domingo Cortes del Pueblo de Huamelula – Se autorizo este Titulo del Pueblo de Huatulco. === Testigos de San Mateo de las Piñas y Testigos de Huamelula bieron y oyeron la posesion con siete Lagunas de Salinas y de Pequeria, que lo gozen estos hijos del Pueblo de Santa Maria de la Limpia Concepcion y le entregamos esta Escritura a Don José Garcia y Don Domingo Perez y Don Andres Garcia, y Francisco Luis Alcalde, Gobernador y hoy a Don Felipe Gambo teniente General, lo firmé con la Republica en dicho dia mes y año y para que balga en lo adelante y conste, ba en cinco foxas llanamente en comun por los Indios de Huamelula y lo firme con ellos con la union que se hizo – Juan Sanchez Cavallero. ===Para que Nuestra Señora les de alumbramiento honren y Veneren a los Padres Sacerdotes Ministros de Dios vivian Cristia—
[Foja: 4v
Continuación:
282
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Virgen Santísima de la Pura y Limpia Concepción de Huatulco Cavesera por estar retirado del Pueblo de Huamelula qe. de este Pueblo de la Concepción de Huatulco con el Barrio de Santa Cruz Puerto del Mar con Cuerpos de guardia tomaron esta posesión quieta y pacíficamente sin contradicción alguna hallándose presentes todos los Casiques y Principales del Pueblo de San Mateo de las Piñas y de Huamelula para degraga Ba lindar con el Pueblo de San Mateo de las Piñas coge el Río de la Xonaxi (un signo) linda con el Pueblo de San Mateo de las Piñas El por la Chixon el rif linda con las tierras de los Chontaleros, por el Oriente queda el Pueblo de San Miguel Puerto Centro de las tierras del común hermanablemente le entregamos su posesión estos dos Pueblos San Miguel y Santa María que gocen sus tierras mientras mundo fueres comenzamos la posesión dentro del Río Grande Copalito onde ponemos una cruz la orilla de este Río de Copalito miraa al Poniente a Norte coje por un camino dentro del Río Grande de Copalito donde está un peñasco grande linda con el Pueblo de San Mateo de las Piñas coje el Cerro del…
[Foja: 5r]León en bajo ponemos otra cruz linda con el Pueblo de San Mateo de las Piñas por el Norte coge al carro [sic. cerro].= Escritura de este Pueblo de Santa María de Huatulco Puerto del Mar Barrio de Santa Cruz hoy día Lunes a ocho del mes de Enero de mil quinientos treinta y nuebe.= Nosotros las Justicias Gobernadores Alcaldes y todos los Oficiales del Rey Nuestro Señor allegamos a amparar la posesión de los Hijos fundadores de este Pueblo de Santa María de la Concepción liamadose Aguatusco para que se sepa de nosotros las Justicias de la Cavesera de Guamelula para que estos aumenten los Reales Haberes de su Magestad.= Escritura y fundación de estos dos Pueblos de San Miguel y siempre este en reconocimeinto en Santa María de la Limpia Concepción de Huatulco.– Es copia fiel de su original que para el efecto me entregó el Gobernador República y Común de Naturales del Pueblo y Cavesera de Santa María Huatulco a que me remito, siendo de entender que aun que se quedaron en el citado original algunas foxas por copiar consintió en lo ilegible que se hallan por
namente a la fee de Dios gozen sus tierras que recibieron su posesion y mandamos de pena el que metiere Pleyto estos hijos pagaran quinientos pesos de Oro Comun para la Real Camara deSu Magestad no para nosotros Su Magestad, y para que balga esta Escritura confirmamos nosotros las Justicial de Huamelula como se acabó con muchisima paz, en lo adelante no tengan ningun pleyto y le encargamos a los Señores Benemerictas que en lo adelante fueren Justicias que atiendan esta Escritura de posesion que gozen los hijos de este Pueblo de la Concepción sus Lagunas de Pesquerias y Salinas mientras el mundo fuere que lo hicimos por nombre del Rey Nuestro Señor asi mesmo mandamos a los hijos de este Pueblo qe. cuiden de la Virgen Santisima de la Pura y Limpia Concepcion de Huatulco cavezera por estar retirado del Pueblo de Huamelula qe. de este Pueblo de la Concepcion de Huatulco con el Barrio de Santa Cruz Puerto del Mar con Cuerpos de guardia tomaron esta posesion quieta pacíficamente sin contradicion alguna hallándose presentes todos los Caziques y Principales del Pueblo de San Mateo de la Piñas y de Huamelula para de graga Ba lindar con el Pueblo de San Mateo de las Piñas coge el Rio de la Xonaxi y linda con el pueblo de San Mateo de las Piñas El por la chixonel Xis linda con las tierras de los Chontaleros, por el Oriente queda el Pueblo de San Miguel Puerto centro de las tierras del Comun hermanablemente le entregamos su posesion estos dos pueblos San Miguel y Santa Maria que gozen sus tierras mientras mundo fueres comenzamos la posesion dentro del Rio grande Copalito onde ponemos una Cruz la orilla de este Rio Copalito mira al Poniente a Norte coge por un Camino dentro del Rio grande de Copalito onde esta un peñasco grande linda con el Pueblo de San Mateo de las Piñas coge al Cerro del Leon en bajo ponemos otra Cruz linda con el Pueblo de San Mateo de las Piñas por el Norte coge al Cerro – Escritura de este pueblo de Santa Maria Huatulco Puerto del Mar Barrio de Santa Cruz hoy dia Lunes a ocho del mes de Enero de mil y quinientos treinta y nuebe. Nosotros las Justicias Gobernador Alcaldes y todos los Oficiales del Rey
Continuación:
283
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
haberse apagado las letras y por que es de presumir que contengan lo propio que lo que se copió por Don Francisco Xavier de Arevalo y Suáres Justicia mayor y Subdelegado de Real Hacienda por el Rey Nuestro Señor (Dios lo guarde) de la jurisdicción de Huatulco y Huamelula actuando con dos testigos de asistencia afalta de Escribano que no lo hay Público ni Real en cinquenta leguas en contorno, el que se le entrego a los Interesados con el Original que bervalmente me entregaron; y bá este en diez foxas siendo la primera y última en papel del sello quarto y las restantes del dicho Común y útiles sola las ocho primeras. Fecho en el Pueblo y Cavesera de Santa María Asunción Tlacolula a veinte días del mes de septiembre de mil setecientos nobenta y nuebe años actuando como dicho es de que doy fee.= Francisco Xavier de Arevalo y Suárez. Rúbrica.= De Assa., Theodoro Flores Losano. Rúbrica.= De assa., Miguel Marcos. Rúbrica.-------------------------E.R.=que son dos todas estas lagunas y salinas.= Santa María de Huatulco los dos pueblos=y decreto de la fundación=de=no para nosotros su Magestad.=Valen.=--Es copia fiel cotejada debidamente con su original que certifico.- Oa-
[Foja: 5v]xaca de Juárez, a 15 de noviembre de mil novecientos iecisiete.-----------------------El Srio. de la C. Local Agraria,[Rúbrica]V/o. B/o.,El Pres. de la C. Local Agraria [Rúbrica]
Nuestro Señor allegamos a amparar la posesion a los Hijos fundadores de este Pueblo de Santa Maria de la Concepcion llamándose Aguaturco para que se sepa de nosotros las Justicias de la Cavezera de Guamelula para
[Foja: 5r]que estos aumenten los Reales Haveres de su Magestad = Escritura y fundacion de estos dos Pueblos de San Miguel y siempre este en reconocimeinto en Santa Maria de la Limpia Concepcion de Huatulco === Es copia fiel de su original que para el efecto entrego el Gobernador Republica y Comun de Naturales del Pueblo y Cavesera de Santa Maria Huatulco a que me remito, siendo de entender que aunque se quedaron en el citado original algunas foxas por Copiar consintio en lo intelegible que se hallan por haberse apagado las letras por que es de presumir que contengan lo propio que se copio por mi Don Francisco Xavier de Arevalo y Suarez Justicia Mayor y Subdelegado de Real Hacienda por el Rey Nuestro Señor (Dios le guarde) de la Jurisdiccion de Huatulco y Huamelula actuando con dos testigos de asitencia a falta de Escribano que no lo hay Publico ni Real en cinquenta leguas en contorno, el que se le entrego a los Interesados con el original que bervalmente me entregaron; y ba este en diez foxas simples la primera y ultima en pael del Sello quarto y las restantes de dicho comun y utiles solo las ocho primeras Fecho en el Pueblo de Cavezera de Santa Maria Asuncion Tlacolula á veinte dias del mes de Septiembre de mil setecientos noventa y nuebe años actuando como dicho es de que doy fee Franco. Xavier de Arevalo y Surez.------ Rubrica.---- De Assa.– Theodoro Flores Losano.– Rubrica. – De Assa.– Miguel Marcos.– Rubrica”
Continuación:
284
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Figura 18: Caciques fundadores, según Título primordial. Fuente: Tomado de Alicia Gon-zález, The edge of enchantment: Sovereignty and ceremony in Huatulco, Mexico, Washing-
ton/Nueva York, Smithsonian Institution, 2002, p. 19. De izquierda a derecha: Don Juan García, Don Juan Zúñiga y Cortés, y Don Domingo Pérez.
285
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Mapa 1: Santa María Ozelotepeque, Pochutla y Xolotitlán, 1700Mapa 2: Principales puertos de Oaxaca, 1806Mapa 3: Santa María Huatulco, OaxacaMapa 4: Lenguas nativas en Oaxaca, ca. 1519Mapa 5: Tututepec antes y en la ConquistaMapa 6: Encomiendas en la costa central oaxaqueña, siglo xviMapa 7: Suchitepec [corregimiento], 1580Mapa 8: Tlamacazcatepec [sujeto], 1580 Mapa 9: Zozopastepec [sujeto], 1580Mapa 10 y 11: Macupilco y Tlacotepec [sujetos], 1580Mapa 12: Corregimientos de la costa, ca. 1540Mapa 13: Diócesis de Antequera, siglo xviMapa 14: Distribución de las mercedes en territorio chontalMapa 15: Xuchitepec [Suchitepec] y Guamelula [Huamelula], 1575Mapa 16: Aztatla [Astata], 1576Mapa 17: Cozautepeque, Río Hondo; Guatulco, 1579Mapa 18: Guamelula, Pijutla y Astatla, 1589Mapa 19: Puerto de Guatulco, ca. 1580Mapa 20: Caminos al puerto de Huatulco en el siglo xviMapa 21: Costa occidental de la Nueva España (copia original delineada en 1541)Mapa 22: Costa occidental de la Nueva España, 1591Mapa 23: Costa de la Mar del Sur, siglo xviMapa 24: Rutas de piratas al PacíficoMapa 25: Nueva España y Guatemala, 1570-1745
Índice de mapas:
2941424879
101117118119120121140168169170171172188193
202209210227237
286
pu
eb
lo
a l
a o
ril
la
de
l m
ar
Cuadro 1: Tipos de suelo en la región de HuatulcoCuadro 2: Población de la provincia de Huatulco, siglo xviCuadro 3: Descomposición morfológica de CoatolcoCuadro 4: Señoríos nahuas sujetos al señorío de Tututepec en la costa central de Oaxaca al momento del contacto españolCuadro 5: Primeros encomenderos de la costa oaxaqueñaCuadro 6: Autoridades españolas en la región (corregidores y alcaldes mayores)Cuadro 7: Provincias de Huatulco, ca. 1579Cuadro 8: Párrocos del partido de Guamelula, 1544-1597Cuadro 9: Párrocos del partido de Pochutla, 1543-1598Cuadro 10: Estancias en la provincia de Huatulco, siglo xviCuadro 11: Algunas licencias o mercedes otorgadas relaciona-das al puerto de Huatulco
Índice de cuadros:
305962
78101
114123141143163
195
287
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Figura 1: Amando Cruz, en CoyulaFigura 2: Santa María Huatulco, Oaxaca. Camino al panteón municipal (hoy calle Brena Torres)Figura 3: Fiesta cívica del 16 de septiembre (Plaza principal)Figura 4: Puerto de Santa Cruz Huatulco, OaxacaFigura 5: Santa Cruz Huatulco, OaxacaFigura 6: Fiesta del Primer ViernesFigura 7: Arnold Belkin, Pedro de Alvarado, s/f.Figura 8: Ocho Venado, Garra de JaguarFigura 9: Demostración gráfica de una encomienda del siglo xviFigura 10: Playa Coyote, 2008Figura 11: Camino Viejo, 2009Figura 12: Francis DrakeFigura 13: Golden HindFigura 14: Francis Drake subiendo a bordo el botín y prisio-neros en HuatulcoFigura 15: Thomas CavendishFigura 16: Capilla de la Santa CruzFigura 17: Thomas Cavendish y la Santa Cruz de HuatulcoFigura 18: Caciques fundadores, según Título primordial
Índice de figuras:
35
36364043436771
102132133223224
232238243244284
289
hu
at
ul
co
en
el
sig
lo
xv
i (1
522-
1616
)
Anexo fotográfico
Santa María Ozelotepeque, Pochutla y Xolotitlán, 1700.
Pueblo a orilla del mar. Huatulco en el siglo xvi (1522-1616), se terminó de imprimir en los talleres de Productos Gráficos El
Castor s.a. de c.v., en Oaxaca, Oax., junio de 2013. El cuidado de la edición estuvo a cargo de Cuauhtémoc Peña. Se tiraron mil ejemplares, más sobrantes de reposición.