Las Casas del Pueblo Socialistas en España
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Las Casas del Pueblo Socialistas en España
LAS CASAS DEL PUEBLO SOCIALISTAS EN
ESPAÑA
Luis Arias GonzálezFrancisco de Luis Martín
1.-HISTORIA:
La Arquitectura no es sólo un conjunto de edificios
religiosos, funerarios, palaciegos y grandes obras públicas.
Hay otras muchas manifestaciones arquitectónicas, quizás
estéticamente menores pero histórica y socialmente muy
significativas, entre las que destacan las Casas del Pueblo.
Las primeras Casas del Pueblo españolas, que fueron
precedidas de los llamados “Centros obreros”1, surgen en los
aledaños del cambio de siglo. Montijo en Badajoz y Alcira en
Valencia se disputan el privilegio de ser las más decanas
(1900), aunque en alguna fuente se señala exclusivamente a
Montijo y se adelanta la de Alcira a 1903. A Montijo y
Alcira le seguirían luego Mora en Toledo (1905), Villena en
Alicante (1906), y Oviedo, Talavera de la Reina y Belalcázar
en Córdoba, erigidas en el mismo año de 1907. Todas ellas, 1 En Madrid, el primer centro, en realidad una habitación, fue abierto por “El Arte de Imprimir” en 1874, al que luego siguieron otros en la provincia de Barcelona, Bilbao (1886), Valencia (1892) y Oviedo (1893).
1
surgen por tanto antes de las que con la misma denominación
había creado el republicanismo del sempiterno Lerroux2 y
respecto a las que los socialistas tuvieron especial cuidado
en diferenciarse y eso, que al principio, los socialistas
compartieron sus locales con los anarquistas –caso de
Oviedo, Granada y Barruelo de Santullán en Palencia-y con
los republicanos –Valencia y Barcelona-, aunque a partir de
1910 estas “cohabitaciones” prácticamente desaparecen.
Convendría decir que el término Casa del Pueblo no fue
exclusivo del entorno socialista, aunque fuera en él donde
adquirió mayor entidad y fue también usado por los círculos
obreros católicos3 y en los ambientes republicanos quienes,
progresivamente, acabarían por abandonar este término por
otros.
2 En mayo de 1903 y después de un viaje a Bruselas, Lerroux concibe la idea de crear una Casa del Pueblo en Barcelona mediante una suscripción de obligaciones. Ese mismo año, los blasquistas inauguraban con tal nombre un local en Valencia.3 En Oviedo, por citar un solo ejemplo, funcionaba desde comienzos de siglo una de estas instituciones, protegida por personalidades del catolicismo social como el Marqués de la Vega de Anzo (Vid. Casa del Pueblo. Sindicatos obreros y otras obras sociales (Principios-Criterios-Orientaciones). Para los obreros asociados y no asociados. Para los ricos patronos y no patronos. Para los católicos en general, clérigos y laicos, Oviedo, Imprenta de “El Carbayón”, 1915).
2
Si nos fijamos en el número y la frecuencia en la
fig.- . Frecuencia de inauguración de Casas del Pueblo.
construcción de estos edificios siguen una evolución
paralela al crecimiento del Socialismo, a la línea económica
de España y a los distintos avatares y situaciones políticas
que se dieron durante estos años; a la vez, reflejan en
cierto modo el grado de desarrollo local y la fortaleza de
las organizaciones obreras en cada momento. Tras unos
inicios francamente duros, se aprecia un tímido ascenso
aprovechando la estabilización económica y la relativa
apertura maurista con respecto a los movimientos obreros;
previamente a la primera Guerra Mundial hay ya un
3
asentamiento notable que se dispara durante el segundo
decenio brúscamente frenado por la crisis de 1921 y 1922,
mientras que la Dictadura de Primo y el colaboracionismo
largocaballerista con la misma supuso un auge constructivo
si bien de menor cuantía que el llevado a cabo durante la
IIªRepública en la que se alcanzó una cifra cercana al medio
millar de sedes. Éstas se desparramaron por toda España
según una distribución geográfica tipificable en tres grandes
zonas:
a)zona de mayor pujanza: que abarca Asturias4, Andalucía,
País Vasco, Madrid, Extremadura
b)zona de presencia intermedia: el Levante y las dos
Castillas
c)zona de débil implantación: Navarra, Aragón, Galicia,
Islas Baleares y Canarias, N. de África y Cataluña-.
Para su construcción se recurrió a sistemas de
financiación de lo más variado, puesto que ni la tesorería
central del PSOE ni la de la UGT habilitaron jamás partida
alguna para tal fin. Hubo Casas del Pueblo construidas
4 Quizás fue Asturias la provincia con más número de Casas del Pueblo –55-, de las cuales 37 eran propiedad del SOMA (Ángel Mato Díaz: “Casasdel Pueblo” en Gran Enciclopedia Asturiana, t.XV, Gijón, Ed. Silverio Cañada, 1981, pp.85-105).
4
mediante venta de acciones -lo cual no deja de tener su
gracia-
fig.- . Obligación para la construcción de la Casa del Pueblo de Éibarpor valor de 60 ptas.
5
, otras que recurrieron a préstamos hipotecarios luego
devueltos mediante cuotas especiales o ingresos
provenientes de rifas y veladas artísticas; algunas se
acogieron al sistema de financiación de la Cooperativa de
Casas Baratas “Pablo Iglesias”; las hubo levantadas por los
propios afiliados que aportaron su trabajo de forma
voluntaria y las hubo erigidas por mecenas filosocialistas
fig.- . Casa del Pueblo de Puerto de la Luz (Canarias), construida porlos propios afiliados
como muestra la increíble peripecia contributiva de D.Juan
March que sufragó la Casa del Pueblo de Palma de Mallorca.
6
fig.- . Casa del Pueblo de Palma de Mallorca edificada con la aportación de D. Juan March.
2.-FUNCIONES Y SIMBOLOGÍA:
Pero vayamos ahora a un aspecto quizá más impreciso e
intangible, pero no menos interesante y significativo como
es la carga litúrgica y simbólica que conllevaban. Siempre se
procuró conscientemente que no recordaran, ni lejanamente, a
las insalubres viviendas obreras que carecían de espacio, de
ventilación y de comodidades; tampoco a los edificios
fabriles –salvo en casos aislados- o a las populares
tabernas, por lo que otros paradigmas fueron los propuestos.
Se rodearon las Casas del Pueblo de un aura sagrada, a modo
7
de “templos” –un término usado con profusión en la prensa
obrera de la época- de una nueva religión que acabaría con
las supersticiones anteriores, y esto supuso todo un cúmulo
de rituales sustitutorios del catolicismo, en los que es
fácil ver marcadas las huellas jacobina y anticlerical más
tópicas. Los rituales propios comenzaban ya con el
sacrosanto momento de la inauguración, proseguían con la
colocación de banderas, símbolos y rótulos que en los
edificios más suntuosos adquieren forma de medallones con la
efigie de personajes destacados del socialismo,
inscripciones alusivas y manos enlazadas. Un buen ejemplo lo
encontramos en la Casa del Pueblo de Oviedo.
fig.- . Primigenia Casa del Pueblo de Oviedo.
En su fachada aparece un rótulo “Centro de Sociedades Obreras, año 1907”, bajo el alero unos emblemas en relieve:“Proletarios uníos”, “Libertad”, “igualdad”, “justicia y
8
fraternidad”; y cuatro medallones en piedra representando las efigies de Carlos Marx, Federico Engels, Pablo Iglesiasy la heroína de la comuna francesa Luisa Michel; completándose el conjunto con un relieve histórico que representaba a la ciencia coronando al trabajo. En el interior de los inmuebles, la simbología se hace aún más patente mediante bustos y retratos, alegorías del trabajo yde la justicia social, etc. Pero no terminan aquí los rasgos “paraeclesiásticos”: fijémonos en las convocatorias de reunión general en la Casa del Pueblo, sobre todo lo quesucedían en las poblaciones pequeñas, donde se hacía a toque de corneta o pregón público, formándose una comitiva –“procesión”- que recorría las calles; además, todas las Casas tenían su “calendario litúrgico” con cultos al fundador español, a los “mártires de la causa”, con los días festivos –especialmente el fundamental 1º de mayo-, así como con jornadas de afiliación y formación equiparables al bautismo y las
fig.- . Matrimonio civil celebrado en una Casa del Pueblo vizcaína.
Catequesis.
9
Conviene advertir, de todas formas, que no fue sólo la
Iglesia el modelo ideológico que se copia y combate a la
vez; hay otro modelo que se toma como referente y es el del
Palacio. Para los socialistas españoles situar una Casa del
Pueblo en un antiguo palacio nobiliario5 era un hecho lleno
de implicaciones justicieras y reivindicativas en donde los
antiguos blasones decadentes se sustituían por los de la
clase trabajadora; lo curioso del caso es que cuando se
construyen nuevos inmuebles, muchas veces se va a adoptar el
esquema de los palacios, su carga de ostentación decorativa
y de riqueza de materiales y hasta de sus gustos estéticos
más rancios. Es probable que en esta, en principio extraña y
paradójica, asimilación jugara algún papel el hecho de
considerarse a sí mismo como una “nueva aristocracia” del
movimiento obrero o el carácter aislado, elitista en cierto
sentido, de forma de vida reservada a unos pocos, aunque
quizás la explicación más lógica sea la asunción o la
apropiación para sí del carácter simbólico del poder que el 5 Estos fueron los casos de la Casa del Pueblo de Madrid, que se compróa los herederos de los duques de Béjar, la de Valladolid, erigida en un edificio perteneciente a los marqueses de Verdesoto y otras (Vid. para estos casos y todos los demás ejemplos que se citen: Francisco deLuis Martín y Luis Arias González: Las Casas del Pueblo Socialistas enEspaña (1900-1936), Barcelona, Ed. Ariel, 1997).
10
palacio representaba y que ahora se pretende ocupar; de lo
que se trataba, era de poseer una construcción de notables
proporciones que transcribiera visualmente la potencia de la
organización obrera, puesto que el edificio era una
manifestación de poder, de ostentación de la fuerza
socialista ante el resto de la sociedad. Se precisaba de un
edificio imponente cuya monumentalidad y aspecto exterior -
de ahí el cuidado exquisito puesto en las fachadas y su
decoración- resaltaran sobre las construcciones
circundantes. Y para ello los socialistas, no sólo en
España, debieron encontrar en el palacio un referente
arquitectónico y simbólico de primer orden. Como un elemento
más de esa política de presencia, los socialistas buscaron
emplazar sus Casas del Pueblo en lugares céntricos de la
gran ciudad o del pequeño lugar; y aunque no siempre se
cumplió ese ideal, siendo la casuística muy variada, en no
pocos casos se hacía mención expresa de la ubicación del
edificio, señalando con énfasis que se encontraba situado en
“la parte más céntrica de la villa”; en otros casos
procuraron que surgieran en zonas o lugares de fuerte
densidad de población, una plaza, un barrio populoso o una
11
calle de mucho tránsito. Por último, cabe señalar que ese
símbolo de potencia que la Casa del Pueblo pretendió
reflejar o representar se vio acrecentado allí donde -como
Madrid u Oviedo- a su alrededor, como una prolongación de la
misma, surgieron o se alquilaron otros edificios, dando al
conjunto un aspecto más impresionante. De ahí que cuando el
Régimen del 18 de julio cierra las Casas del Pueblo no sólo
lo hace como consecuencia de la abolición de los partidos y
sindicatos socialistas, sino para acabar también con esa
“insultante” presencia en las ciudades con ese “espacio
público” socialista y con la mentalidad e influencia
ideológica que suponían y así se explica el empeño que hubo
en muchos casos de arrasar hasta los cimientos o de
implantar en ellas las sedes de los sindicatos verticales,
el cuartel de la guardia civil o los albergues del auxilio
social y del frente de juventudes.
Para sus fundadores, las Casas del Pueblo venían a ser
“los templos de la clase obrera”, “el hogar común del
proletariado”, “el palacio del trabajo”; para sus
detractores, en cambio, eran lugares siniestros donde se
cometían todo tipo de iniquidades y conspiraciones y lugares
12
de maquinación de huelgas, crímenes y revoluciones. Pero,
¿qué eran en realidad?:
1)lugares de reunión y focos de formación y concienciación
política, en donde tenían lugar mítines, conferencias,
charlas o simples tertulias y conversaciones informales;
como exponía Tomás Meabe: “nuestra base física de propaganda
socialista”6.
2) centros culturales en los que siempre tuvo una gran
importancia las bibliotecas –la de Madrid llegó a tener más
de 5.000 volúmenes7 y de la de Oviedo se menciona el número
de 1.300 volúmenes-. También fueron sedes de escuelas para
adultos, de escuelas primarias para los hijos de los
afiliados (las de Sama de Langreo y Turón, llegaron a tener
250 inscritos), grupos deportivos, así como de teatros y
cines (destacamos el de Mieres con más de 500 butacas) en
donde actuaban orfeones, compañías de aficionados...
6 Tomás Meabe: “Derroteros”, La Lucha de Clases, nº461, 12 de sept. de 1903.7Francisco de Luis Martín y Luis Arias González: “Estudio” en Catálogo de la Biblioteca de la Casa del Pueblo de Madrid (1908-1939), Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 1998, pp.20-68.
13
fig.- . Interior del teatro de la Casa del Pueblo de Belmez (Córdoba)
3)lugares de encuentro social y esparcimiento: que ofrecían
servicios de cafés y de restaurantes, siempre con el ideal
puesto en sustituir a los bares y establecimiento de bebidas
alcohólicas tan denigrados8, imitando así en parte a los
8 El efecto buscado era sustituir la vieja y maléfica taberna en un espacio de sociabilidad y de ocio, sin alcohol o con un consumo muy moderado del mismo, lucha que en muchos casos resultó infructuosa (Vid. Jorge Uría: “la taberna en Asturias a principios del siglo XX. Notas para su estudio”, Historia Contemporánea, Universidad del País Vasco, nº5, 1991, pp.53-72).
14
“círculos” y “casinos” de la burguesía y hasta los clubs
aristocráticos.
fig.- . Interior del café de la Casa del Pueblo de Éibar.
4)sedes de economatos y de cooperativas de consumo
5)lugares de establecimiento de farmacias, mutualidades y
dispensarios médicos
15
6)presencia en las mismas de consultorías y oficinas
jurídicas, de bolsas de trabajo y de las oficinas de cada
uno de los sindicatos y sus diferentes ramas profesionales.
Este conjunto de funciones dotaron a las Casas del Pueblo,
como espacios por antonomasia de la sociabilidad obrera que
eran, de una evidente polifuncionalidad hasta el punto de
convertirlas en el centro de una red o sistema de relaciones
complejas, en una especie de microcosmos o ciudadela
socialista de raíz utópica, pero que demuestra también que
los socialistas españoles más que combatirlos, asumieron los
valores pequeño-burgueses que, procedentes de la tradición
artesanal, defendían principios como el ahorro, la
moderación, el cultivo del espíritu, la vida ordenada, los
principios higienistas, el gusto por el confort, etc.
Precisamente dentro de estos valores, habría que situar la
obsesión de los dirigentes socialistas porque las Casas del
Pueblo no lo fueran en régimen de alquiler, sino que lo
fueran en situación de propiedad siempre que las
circunstancias lo permitieran, dándole la consideración de
“riqueza en potencia” y “valor seguro” de la misma forma a
16
como lo podía hacer un rentista cualquiera de los que
aparecen en las novelas de Galdós.
3.-TIPOLOGÍA Y ESTILOS DE LAS CASAS DEL PUEBLO:
¿En qué inmuebles se situaron las Casas del Pueblo?:
1)En viviendas de tipo popular y tradicional: de estructura
muy simple, de un solo piso o dos a lo sumo y con un dominio
de las plantas rectangulares que siguen los modelos
arquitectónicos y el uso de los elementos y técnicas
constructivas propias de cada zona. Correspondía este modelo
casi siempre a las secciones más humildes y a las
localidades con menor entidad poblacional y económica,
ofreciendo una completa muestra de la riqueza y variedad de
la arquitectura tradicional española de la época (viviendas
de adobe o ladrillo castellanas y extremeñas, variantes
serranas con empleo de cantería, encaladas casas andaluzas y
levantinas, toda la rica panoplia del norte –casas
mariñanas, caseríos, etc.- y hasta la exótica nota de la
arquitectura canaria).
17
fig.- . Casas del Pueblo de Villager de Laciana (León) y Águilas (Murcia).
2)Casas de pisos: son construcciones urbanas de dos o más
pisos; al igual que en el caso anterior, es el tipo propio
del sistema de inquilinato y de las agrupaciones más
modestas. Estos dos primeros tipos copaban en torno al 50%
del total, aunque por su modestia se las minusvaloraba
siempre en las publicaciones socialistas.
18
fig.- . Casas del Pueblo de Badajoz.
3)Villas, quintas, “hoteles”: la vivienda familiar de la
alta burguesía, ya fuera en el campo, en las afueras o en
el corazón de las ciudades produjo una auténtica
fascinación a la hora de escoger modelo, incluso cayendo en
sus excesos y caprichos decorativos más llamativos.
Ejemplos de este tipo son los casos de : Gallarta, Vigo,
Béjar, Pola de Laviana, Cullera, etc.
19
fig.- . Casa del Pueblo de Cullera que adopta la forma de un balneario.
4)Palacetes y Palacios: una versión corregida y aumentada
del tipo anterior de mayor tamaño y mayores pretensiones
tanto artísticas como de prestigio social. Plantar la
bandera socialista en medio de un balcón tardobarroco o
tapando las rejerías de un convento se consideró, como ya
dijimos, un triunfo completo y el avance de los otros
futuros triunfos que se esperaban. Los más significativos
fueron además de los mencionados palacio del duque de Frías
en Madrid y el de los marqueses de Verdesoto en Valladolid,
el antiguo convento barroco de Lopera (Jaén)
21
fig.- . Casa del Pueblo de Lopera (Jaén).
5)Arquitectura fabril: teóricamente, los amplios espacios
cubiertos de las naves industriales o de una estación de
tren, resultaban por sus características de lo más apropiado
para convertirse en lugares de reunión, además la baratura y
la rapidez de la construcción ingenieril añadían mayores
alicientes aún a este tipo, y sin embargo, no se usó jamás,
salvo en el ejemplar único de Llano del Real en Murcia.
22
fig.- . Casa del Pueblo de Llano del Real (Murcia).
En la época en que nos movemos (1900-1936), en España
siguieron dominando las tendencias arquitectónicas más
tradicionales, por lo menos hasta los años 209. En los
ambientes académicos, en casi todas las escuelas de
arquitectura, pero sobre todo en los gabinetes de los
arquitectos de más prestigio primarán con diferencia las
soluciones ancladas en el historicismo y el eclecticismo más
rancios y aunque es evidente el surgimiento del Modernismo y
9 Carlos Flores: Arquitectura Española Contemporánea, I. 1880-1950, Madrid, Ed. Aguilar, 1989, pp.83-94.
23
el soplo de aire fresco que supuso su entrada, conviene
recordar que este movimiento se circunscribió a zonas
geográficas concretas y a unos pocos aunque muy
significativos nombres consagrados; además, el Modernismo
que cala y se difunde hasta llegar al hastío en ocasiones,
fue siempre la versión más suave y edulcorada, es decir la
del decorativismo de Puig i Cadafall frente a la innovación
revolucionaria de Gaudí10. En este conservadurismo
dominante, hay que situar en la segunda década del siglo y
coincidiendo con la Dictadura de don Miguel Primo de Rivera,
los “neos” que hunden sus raíces en los estilos
presuntamente más hispánicos o castizamente regionalistas11.
Frente a este ambiente tan cerrado en sí mismo –aunque
tan poco tan diferente a lo que sucedía en el resto del
mundo- surgieron ciertas voces inconformistas, discrepantes
y renovadoras. Primero asomaron por nuestra nación los ecos
del “Art Decó”12, del Expresionismo después y por último del
Racionalismo propuesto por la Bauhaus y sus dos apóstoles
(Gropius y Van der Rohes) y adaptado convenientemente por
Fernando García Mercadal, que acabará cristalizando en 1930 10 Mireia Freixa: El Modernismo en España, Madrid, Ed. Cátedra, 1986.11 Nicolás Basurto: Leonardo Rucabado y la arquitectura montañesa, Bilbao, 1986.12 J. Pérez Rojas: Art Decó en España, Madrid, Ed. Cátedra, 1990.
24
en la creación del GATCPAC y el GATEPAC13 a través de su
revista A.C.14 De todas formas, estos “chispazos” no deben
llevarnos a engaños: ni la economía, ni la industria de la
construcción, ni el gusto estético mayoritario, ni la
formación de los promotores privados o públicos, ni la
tendencia dominante entre los arquitectos presentaban las
condiciones mínimas para recibir y aceptar un cambio tan
radical, que sí se aceptó sin mayores problemas en otras
manifestaciones artísticas como la pintura, la escultura y
la literatura que convirtieron a España en un semillero
vanguardista de primer orden15.
Pero de toda esta polémica y lucha entre la tradición y
la modernidad, ¿qué pensaba el socialismo español?
Existieron unos precedentes muy esperanzadores: en los años
80-90 del siglo XIX, en el marco de los primeros congresos
nacionales de Arquitectura, Lorenzo Álvarez Capra
reivindicaba con toda contundencia los barrios obreros como
solución a la acuciante falta de viviendas y Arturo Soria
presentaba su original ciudad-jardín vinculada a las 13 Ángel Urrutia Núñez: Arquitectura moderna: el GATEPAC, Madrid, Historia 16, 1992.14 Existe una reedición en facsímil por parte de la Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1975.15 Juan Manuel Bonet: Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936), Madrid, Alianza Editorial, 1994.
25
reivindicaciones de mejora de las condiciones de vida
propuestas por los socialistas. Después, en los años 30, el
propio GATEPAC asumía también principios de filiación
claramente socialista en su manifiesto fundacional:
arquitectura democrática, exaltación del trabajo y de la
industrialización, defensa del higienismo... Por si esto
fuera poco, en España se contó con una gruesa nómina de
arquitectos socialistas o muy cercanos a los mismos:
Francisco Azorín, Pradal, Albiñana, García Mercadal,
Mauricio Jalvo, Giner de los Ríos, Torres Clavé, Sert,
Bergamín, Zuazo Ugalde, Lacasa, Aníbal Álvarez, etc. Pues
con todo y eso, la preocupación por la Arquitectura casi no
existió en el PSOE ni en la UGT, no la encontramos en sus
publicaciones, ni en las propuestas de “Casas Baratas”16, ni
en ningún otro ámbito afín. La ignorancia, cuando no el
desprecio –“juego de señoritos” se le denominará en
múltiples ocasiones- va a ser la tónica general a la hora de
enjuiciar las nuevas corrientes17. Y, ¿a qué podemos achacar
16 Luis Arias González: El Socialismo y la vivienda obrera en España (1926-1939). La cooperativa socialista de Casas Baratas “Pablo Iglesias”, Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, e.p.17 Cuando en la prensa socialista se recogen artículos sobre, por ejemplo, la Casa del Pueblo de Bruselas de Víctor Horta o los edificios del “Vooruit” en Gante, no se menciona apenas su estilo arquitectónico o el empleo de nuevos materiales o su incardinación en el contexto de la nueva arquitectura europea, limitándose tan sólo a
26
tal conservadurismo?, pues, de forma sintética, a las
siguientes razones:
1º)se siguen en este sentido los criterios que afectan al
resto de clientes, constructores y ámbitos educativos –
escuelas de arquitectura- de España18.
2º)La tendencia –tremendamente visceral- de oposición a todo
lo que sonara a vanguardia artística y en esto, la
arquitectura no supuso una excepción. Esto fue algo general
a todos los socialismos europeos, si exceptuamos a los
núcleos belga –recordemos a Vandervelde, J. Destrée, E.
Picard...- y alemán –donde la Liga Sindical apoyó sin
reservas a la Bauhaus y a Gropius-.
3º)La mayor parte de las Casas del Pueblo fueron levantadas
con la ayuda de afiliados y simpatizantes y, en muchos
casos, ellos mismos hicieron desde el proyecto inicial hasta
el tejado, bajo la dirección de maestros de obras que
suplían su falta de formación teórica con conocimientos
empíricos que les llevaba a reproducir los sistemas
constructivos tradicionales y las fórmulas estéticas a las
que estaban acostumbrados por su trabajo diario.lanzar frases elogiosas y muy genéricas a propósito de su monumentalidad, altura o belleza.18 Sobre el conservadurismo dominante vid. las reflexiones hechas por Carlos Flores en op.cit., pp.83-94 y 242-245.
27
Así, los estilos, movimientos o tendencias
arquitectónicas que aparecen lo hacen en estos porcentajes:
fig.- . Porcentaje de los estilos artísticos de las Casas del Pueblo en España.
1.-Arquitectura popular o tradicional: sigue las pautas
marcadas por la historia y la tradición arquitectónica
local, la presencia de los materiales autóctonos y el peso
del pasado, lo que hace que se dé una enorme variedad según
las regiones, según que se trate del mundo rural o urbano,
de una zona de costa o de interior, etc. No debe confundirse
28
este tipo con la resurrección artificiosa y casticista que
supuso el “Regionalismo” de Rucabado y otros de los años 30.
Cualquiera de los múltiples ejemplos que citamos al
mencionar las viviendas de tipo tradicional o popular y
muchas de las casas de pisos serían representativas de esta
corriente.
2.-Historicismo: no tuvo un eco excesivo tal estilo en las
Casas del Pueblo; no era ya por otra parte el momento más
esplendoroso de esta corriente y además estaba en España muy
ligada a la arquitectura eclesiástica y funeraria. Sin
embargo, en Córdoba se levantó una pintoresca Casa del
Pueblo neomudéjar con sus arcos mixtilíneos de yeso y una
entrada de herradura en el más puro estilo de las plazas de
toros y los colmados flamencos, “vicios” ambos considerados
como abominables en la ética socialista.
29
fig.- . Casa del Pueblo de Córdoba.
3.-Eclecticismo: este término es de por sí tan ambiguo y tan
amplio que pueden ampararse bajo el mismo una gran cantidad
de obras distintas. Rasgos barrocos, junto con adornos
rococós y otros de inspiración renacentista se amalgamaban
al capricho del propietario o del diseñador que unas veces
imitaron la arquitectura urbana parisina del IIº Imperio,
otras las pomposas villas de raigambre mediterránea o vaga y
“palladianamente” británica (casa del pueblo de Éibar), así
como hubo modelos que se inspiraron en la arquitectura
colonial tan en boga entre los “indianos” de la zona
30
cantábrica como sucedió con las Casas del Pueblo de Pola de
Laviana o Turón, del SOMA.
fig.- . Casa del Pueblo de Éibar.
4.-El Modernismo: va a trazar la frontera divisoria entre
las antiguas tendencias decimonónicas y las más
contemporáneas. Es la variante del Modernismo más
superficial que llena las paredes y los marcos de los vanos
de líneas onduladas, de motivos vegetales y marinos, de
cabezas femeninas con los cabellos metamorfoseados en ramas
y de mosaicos cerámicos. Con este carácter se levantaron,
por ejemplo, las Casas del Pueblo de Avilés y Béjar.
31
fig.- . Fachada de la Casa del Pueblo de Béjar.
5.-Regionalismo: Esta corriente claramente conservadora,
auspiciada y protegida por la Dictadura, con su fuerte carga
nacionalista y patriótica fue aceptada sin ningún remilgo
por las Casas del Pueblo, ya fuera en su versión de las
casonas del Norte (Mieres, Moreda, Tolosa, Penilla de Cayón,
proyecto no realizado de la Casa del Pueblo de Oviedo o
Arija), ya fuera en el de la arquitectura baleárica presente
en la coqueta Casa del Pueblo de Palma.
32
fig.- . Casa del Pueblo de Arija (Burgos).
fig.- . Proyecto de la Casa del Pueblo de Oviedo (Arquitecto: Manuel del Busto).
33
6.-Art Decó: como sucedió en el Modernismo, fue la versión
más edulcorada y amable la que se adoptó, patente en la
proyectada y nunca realizada de Valladolid cuya autoría
corresponde al arquitecto Jacobo Romero.
fig.- . Proyecto de reconstrucción de la Casa del Pueblo de Valladolid(1931).
7.-Expresionismo: La sorprendente Casa del Pueblo de
Baracaldo (Vizcaya) del arquitecto Juan Carlos Guerra,
influido por Erich Mendelsohn, con los muros alabeados, sus
originalísimos huecos asimétricos en la fachada y sus formas
curvas, casi orgánicas, aparece como una extrañísima y rara
excepción en medio del dominio aplastante de la tradición.
34
Creemos que este hecho no debe considerarse algo aislado
sino en estrecha relación con lo que algunos historiadores –
Michel Ralle y Fusi- han venido a definir como “subcultura
socialista vasca”, es decir propia de un comportamiento
diferenciado y siempre más moderno del socialismo vizcaíno
con respecto al del resto de España. En este núcleo surgió
una generación de dirigentes –Meabe, Felipe Carretero,
Emilio Corrales, Zugazagoitia...- capaz de mostrar interés
por las cuestiones de orden artístico y cultural que fue
siempre mucho más allá de los simples, empobrecedores y
dominantes esquemas obreristas.
35
fig.- . Casa del Pueblo de Baracaldo.
8.-Racionalismo: Sólo en la casa del pueblo de Oviedo (1932)
y en algunos rasgos de la de León, encontramos la pureza de
líneas, la ausencia decorativa, la reafirmación de la
estructura como elemento funcional y estético, el hormigón y
el vidrio como materiales claves, etc. que conforman los
dogmas constructivos del Racionalismo.
36
fig.- . Casa del Pueblo de León, finalizada con un crédito de la Cooperativa de Casas Baratas "Pablo Iglesias".
37
fig.- . Casa del Pueblo de Oviedo.
En suma, como advertíamos anteriormente, un predominio
notable de los estilos más conservadores, de las tradiciones
arquitectónicas locales, frente a los planteamientos
vanguardistas que constituyeron una excepción en ese general
panorama. Pero no hay que extrañarse sobremanera de esta
situación ni achacarla tampoco al “secular atraso hispano”,
puesto que en casi todos los demás países europeos (Italia,
Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Austria, Suiza), si
bien las Casas del Pueblo pudieron ser más monumentales,
fueron casi todas también historicistas, regionalistas o
eclécticas. La afirmación de Clara Zetkin a propósito de la
falta de un estilo arquitectónico propio y la constatación –
expresada, por ejemplo, por los belgas Vandervelde, Pierard
y Serwey para su Nación- de unas fórmulas constructivas poco
propensas cuando no radicalmente opuestas a cualquier
virtualidad vanguardista o experimental no tuvieron
contestación en el tiempo ni en el espacio. En este sentido,
Casas del Pueblo como las de Bruselas o Charleroi en
Bélgica, Bienne en Suiza, Viena en Austria, Hamburgo en
38
Alemania, Baracaldo u Oviedo en España, todas ellas muestras
de una modernidad arquitectónica, son excepciones dignas de
ser resaltadas pero sin que en ningún momento puedan ser
consideradas expresión de lo que fue la práctica común en
Europa. Ciertamente, en el caso de España no sabemos qué
hubiera sucedido si en la Guerra Civil no hubiese truncado
un proceso de renovación arquitectónica que, con todas las
dificultades que se quiera, había conseguido ya izar sus
banderas, presentar un catálogo –puede que no muy amplio,
pero desde luego sí muy activo- de brillantes “militantes”,
que había encontrado en algunas zonas un humus adecuado y se
proyectaron en contadas Casas del Pueblo. Es verdad también
que hasta ese momento la situación económica del país, por
un lado y de las propias organizaciones obreras, por otro,
no eran las más adecuadas para el desarrollo y pujanza de
estas vanguardias que, admitámoslo, han estado ligadas a
ámbitos de nivel económico elevado y de cosmopolitismo.
39










































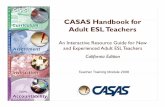





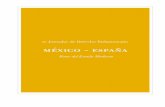


![[arquitetura] projetos de casas - suomi](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63320c31f0080405510447ff/arquitetura-projetos-de-casas-suomi.jpg)








