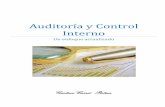Política, discurso y prensa popular: la figura del enemigo interno
Transcript of Política, discurso y prensa popular: la figura del enemigo interno
Jornadas de la Carrera de Ciencias de la Comunicación
“Comunicación y Ciencias Sociales. Legados, diálogos,
tensiones y desafíos”
27, 28 y 29 de noviembre de 2013
Título: Política, discurso y prensa popular: la figura del
“enemigo interno” (1916-1930; 1943-1946 y 1969)
Autor: Marcelo Pereyra
Correo electrónico: [email protected]
Grupo de Trabajo: GT 10 Comunicación, discurso, política
Palabras clave: Prensa popular, dominación política,
movimientos populares.
Resumen
Los diarios dirigidos a lectorados populares, ¿expresan enforma cabal los intereses y las aspiraciones políticas de lossectores más postergados de la sociedad o responden a lostradicionales factores de poder? Contestar esta preguntapodría contribuir a determinar la verdadera naturaleza de loscontratos de lectura que los han unido con sus lectores. A lavez, permitiría profundizar el estudio de las relacionesentre la prensa popular, el poder político y los sectorespopulares. Crítica, La Razón y Crónica han sido los representantesparadigmáticos de este tipo de prensa. Los dos primeros sonanalizados en este trabajo dentro de los contextos históricosen los que surgieron el yrigoyenismo y el peronismo, los dosgrandes movimientos políticos de masas del siglo XX.Seguidamente se estudia la posición de Crónica y de La Razónfrente a la sublevación popular conocida como el Cordobazo.
Los “enemigos internos”
En el transcurso de la historia de nuestro país, el poderhegemónico, representado por las elites constituidas por lasdistintas fracciones de las burguesías agroexportadoras y/oindustriales, tuvo que enfrentarse con resistencias quedesafiaron su dominación y el tradicional funcionamiento delsistema de acumulación de riqueza. Resistencias quediferentes grupos y colectivos sociales opusieron en algunoscasos como meras estrategias de sobrevivencia y autoconservación, y que en otros se plantearon como un plexo deideas contrarias a las relaciones sociales de producción yaconsolidadas. En los discursos políticos, históricos yperiodísticos, el poder hegemónico logró imponer un relatorespecto de estos colectivos sociales en el que se los hacaracterizado exitosamente, no como sus adversariosparticulares sino como los de la totalidad de lo nacional. Eneste sentido, el ideologema “enemigos internos”, subyacenteen esos discursos, ha sido funcional para negar y otorgar lapalabra, para delimitar un territorio que define qué es / quéno es: reagrupaciones y formulaciones antinómicas –comocivilización/barbarie- constituidas en el dominio de valoresexistentes y dominantes (Progreso, Orden, Nación, Moral, Ser Nacional,Seguridad).
Este trabajo parte de la hipótesis de que las clasesdominantes se enfrentaron entre 1916 y 1969 a tresmovimientos políticos que se constituyeron en sus “enemigosinternos”: el yrigoyenismo, el peronismo y las grandesmovilizaciones populares de 1968 y 1969 que culminaron en elCordobazo. En estas confrontaciones políticas entre lossectores dominantes y sus enemigos pueden distinguirse dosescenarios: el material -el de los hechos- y el simbólico –elde los discursos y las imágenes-. En el segundo se da unalucha por el sentido que tiene como objetivoexplicar/justificar las acciones que tienen lugar en elprimero. Así, en el campo periodístico para batallardiscursivamente contra las políticas de Yrigoyen (1916-1930),de Perón (1943-1946), y contra las ideas de izquierda defines de los sesenta, las elites contaron con la ínclitacolaboración de los diarios llamados “serios” o dereferencia, como La Prensa y La Nación, consuetudinarios
defensores del orden conservador y de las ideas liberales(cfr. Sidicaro, 1993 y Centro de Estudios Económicos ySociales1, 1970). Ahora bien, siendo esperable esta posiciónde la prensa “oligárquica”, ¿cuál fue la de la prensapopular? ¿Qué línea editorial adoptaron sus tresrepresentantes paradigmáticos -Crítica, Crónica y La Razón- ante ala irrupción de los tres movimientos políticos referidos?¿Qué grado de coherencia observaron entre su postura políticay su proclamado carácter de diarios para el pueblo?Contestar a estas preguntas es el propósito del siguienteanálisis.
“¡Viva Yrigoyen!”
Cuando Emilio Morales creó La Razón –en 1905- pensó en undiario que enfatizara en sus notas la emoción, el humor y elmelodrama. Su agenda temática, tan amarillista como la quedespués adoptó Crítica –que se convertiría en su principalcompetidor-, privilegiaba la crónica policial, la deportiva ylas noticias sobre el mundo artístico. Esta estéticaperiodística resultó económicamente exitosa porque logróconectarse con expresiones culturales populares dominadas porel relato y la imagen. Crítica, fundado por Natalio Botana en1913, se caracterizó por una diagramación ágil y visualmenteentretenida. Historietas, caricaturas y dibujos secomplementaron con numerosos suplementos y seccionesespeciales que intentaban dar cuenta de los gustos eintereses de sus lectores populares.
Al sancionarse en 1912 la ley de Sufragio Universal (leySáenz Peña) se clausuró una etapa de democracia restrictiva,amañada y turbia. Desde la sanción de la ConstituciónNacional, en 1853, distintos sectores de las elitesdominantes se habían alternado para manejar a su antojo lascontiendas electorales y para gobernar al país. Pero acomienzos del siglo XX esa hegemonía fue puesta en cuestiónpor las organizaciones políticas y gremiales de izquierda.No obstante, la principal fuerza opositora al régimen era laUnión Cívica Radical (UCR). Integrada en un principio por1 En adelante CEES.
sectores sociales medios de reciente conformación, llegó atransformarse en un partido de masas con representaciónnacional. De modo que en 1916, en las primeras eleccionespresidenciales que se llevaron a cabo de acuerdo con la leySáenz Peña, triunfó ampliamente el caudillo radical HipólitoYrigoyen. Ante estos hechos Crítica y La Razón recurrieron aestrategias opuestas: el segundo apoyó al presidente electo yel primero fue uno de sus más duros críticos. Por ejemplo, eldía en que asumió su cargo Yrigoyen Crítica opinó que habíallegado al gobierno “la vieja raza rezagada en las provincias más remotas”,y acusó a la UCR de ser una “plebe iletrada”, un “conjunto heterogéneo”integrado por el “gaucho de campaña”, el “burgués descontento” y porla parte más “bullanguera” de la juventud.
Durante todo el primer gobierno de Yrigoyen el ataque deCrítica fue frontal y despiadado. Simultáneamente, apoyó a lossectores económicos y políticos más conservadores que veníangobernando el país. Para Silvia Saítta, el diario fundado porBotana pretendía introducir un “periodismo popular de signoconservador” y “coadyuvar en la creación de un gran partidoconservador que frenara al radicalismo y al socialismo”(Saítta, 1998, p. 40). En un primer momento esa pretensión notuvo el éxito económico esperado, pues Crítica fracasó en “elintento de ser un diario antirradical capaz de aglutinar alas fuerzas conservadoras y, al mismo tiempo, un vespertinopopular y masivo” (Saítta, ob. cit., p.48). Ciertamente, apesar de sus pretensiones de innovación y modernismo, en elplano editorial el modelo periodístico de Crítica, en estaprimera etapa, implicaba un retroceso al periodismo facciosode la primera mitad del siglo XIX, aquel que decididamentetomaba partido por uno u otro bando. Se hacía evidente que eldiario no había sabido ubicarse en el conflicto socioculturaly político que significó el arribo de sectores populares a larepresentación política (Carlos Mangone, 1989). No obstante,Crítica superó su crisis profundizando su “sesgo obrerista”(Mangone, ob. cit, p. 83), lo que le permitió dar cuenta delmundo obrero como ningún otro medio lo había hecho antes, nisiquiera las publicaciones de izquierda, que nunca sepreocuparon por sumar a la denuncia política lo propio de la
cultura popular.
En las elecciones de 1928 Crítica defendió la nueva candidaturapresidencial de Yrigoyen. Para justificar su giro políticoargumentó que el caudillo era el candidato del pueblo (yCrítica se auto definía como “diario del pueblo”). El líderradical ganó las elecciones y tan solo cinco meses de suasunción Crítica ya lo estaba atacando nuevamente. En estaoportunidad, según el diario, era necesario combatir a la“dictadura irigoyenista”, sostenida por bandas de malevos, “asaltantes yladrones de oficio convertidos en regeneradores del país” (en Saítta, ob.cit., p. 240). Y de este modo en 1930 el vespertino participóactivamente del golpe militar del 6 de septiembre. Ese díapublicó que “la tiranía nefasta que sufre el país, el gobierno de sangre y ruinas(…) que ha llevado al país, en dos años, a un estado de angustia a la Nación queencontró floreciente y tranquila, acaba de caer”. Al día siguiente eldiario no tuvo empacho en felicitarse por haber formado partede los que habían violado el orden constitucional:
“El 6 de septiembre nos fue dado demostrar que Crítica es el pueblo mismo: que enningún otro país del mundo ningún diario ha llegado a compenetrarse tanto con laesencia popular. En Crítica se centralizó la dirección civil de la revolución; (…) desdeCrítica fue propalado al país el grito de la revolución triunfante” (La negrita espropia).
La Razón, como ya fue señalado, se diferenció editorialmentede Crítica por su apoyo al radicalismo. Actitud que no modificódurante los dos gobiernos de Yrigoyen, ni durante elinterludio de Marcelo Torcuato de Alvear. Sin embargo,extrañamente, se unió a su tradicional antagonista paraapoyar el golpe de 1930. Consideró que la interrupción delorden constitucional había sido “un triunfo indudable y magnífico de laopinión pública”, apoyado y conducido por el ejército, a quien leatribuyó tener “la misma alma y la misma conciencia del pueblo argentino”.Definió al gobierno ilegal de Uriburu como “un elenco organizado(que) satisface ampliamente las aspiraciones nacionales”, y como “un conjuntode hombres puros, de hombres de ley, caracterizados y respetados” (7/9/1930).La satisfacción de ambos diarios populares por la algaradamilitar coincidió con la que expresaron los diarios
tradicionales. 2
“¡Viva Perón!”
El conflicto armado mundial que se desató en 1939 tuvo fuerteimpacto en la Argentina. Dividió aguas entre dos grandessectores: de un lado, el frente pro-aliados, compuesto porradicales, comunistas y socialistas, que reclamóconstantemente que se le declarara la guerra a Alemania. A lavez, como política interna, este frente propugnaba el fin delos gobiernos conservadores autoritarios, defensores eimpulsores del “fraude patriótico”. De manera que estar afavor de los aliados y pedir democracia plena y libertad seconvirtió en una misma cosa. Por otro lado estaban quienespensaban que durante la “década infame” los conservadoreshabían armado y sostenido un modelo agroexportador quedestinaba al país a ser una semicolonia, subordinada comoeconomía complementaria del imperialismo inglés, al cualabastecía de alimentos baratos. Entre estos últimos estaba elgrupo de militares simpatizantes de las experienciascorporativistas y estatistas europeas, que abominaban de losingleses y de la “oligarquía vacuna”, que en junio de 1943depuso al gobierno de Ramón Castillo y asumió el poder. Elfrente pro-aliados denunció que el nuevo gobierno simpatizabacon el nazismo. Crítica y La Razón coincidieron con esteargumento y se convirtieron en voceros del frente y encríticos de los militares golpistas. Mientras tanto, en unospocos meses la figura del coronel Juan Perón, secretario de
2El día que Yrigoyen inició su primera presidencia La Prensa le advirtióque debía poner en marcha un programa conservador, que no le imponía eldiario sino “la República”, “bajo el apercibimiento solemne de que de no observarlo,fracasará y será batido y desalojado del poder” (CEES, ob. cit.; p.60. La negrita espropia). La advertencia se cumplió con el golpe de 1930, interpretado porLa Nación como una consecuencia de la decisión de Yrigoyen de no haberrespondido a los deseos de las elites pues, por el contrario, el líderdel radicalismo “se entregó en cuerpo y alma a cultivar el favor de las masas menoseducadas en la vida democrática, en desmedro y con exclusión deliberada de las zonassuperiores de la sociedad” (CEES, ob. cit.; p. 80. La negrita es propia).
Trabajo y Previsión, adquirió una notable popularidad, sobretodo entre los obreros – gracias a que impulsó reformassumamente progresistas en el régimen laboral y previsional-y entre algunos empresarios nacionales que pretendían superarel modelo agroexportador excluyente y desarrollar laindustria. Pero, por otro lado, generó enfáticos repudios enel frente pro-aliados, que se cobijó como oposición políticabajo la Unión Democrática. Las ideas y las acciones de losunionistas tuvieron amplísimo eco en Crítica y en La Razón, quea pesar de ser diarios de corte popular se opusieron tanfirmemente a Perón como los conservadores La Prensa y La Nación(cfr. Sidicaro, y CEES, obs. cits.). 3
A principios de octubre de 1945, presionado por la UniónDemocrática y por toda la prensa, el presidente EdelmiroFarrell tuvo que desprenderse de Perón. Algunos gremioscomenzaron a organizar huelgas y actos en apoyo del coronel.El día 15 Crítica tituló en su tapa: “Fracasó totalmente la huelgapropiciada por elementos peronistas”. Para el diario la huelga habíasido organizada por “falsos dirigentes (que) no consiguieron serescuchados” (por los obreros), una vez desaparecida “la presión quesobre algunos gremios se ejercía desde la Secretaría de Trabajo y Previsión”. Aldía siguiente, Crítica se refirió a una marcha de simpatizantesperonistas descalificándola por tener intenciones violentas.Afirmó que “una numerosa columna de peronistas, todos ellos ‘hombresguapos’ se proponía desfilar por las calles céntricas en franco tren de provocarincidentes y dirimirlos a balazos”. Puntualizó que la manifestaciónhabía arrojado volantes “con conceptos favorables al coronel Perón.Dichos volantes estaban firmados por la Alianza Libertadora Nacionalista, cuyosdirigentes están procesados por asociación ilícita, homicidio, lesiones y tenenciade explosivos”. La nota fue ilustrada por una caricatura en la3 Por ejemplo, a propósito del 17 de octubre La Nación protestó porquelos porteños habían tenido que presenciar un “desfile vocinglero (…) con asombro ypesar (…). Agrupaciones de elementos (…) han recorrido las calles dando vítores a ciertosciudadanos y, en esta ciudad, acamparon durante un día en la plaza principal, en la cual, a lanoche, improvisaron antorchas sin ningún objeto, por el mero placer que les causaba eseprocedimiento” (Sidicaro, ob. cit., p. 190). La Prensa, por su parte,apostrofó: “Cuando en una Nación se ha llegado al grado de evolución que hemos llegadonosotros, no hay lugar para caudillos. Sólo podría incubarlos un ambiente oficial de violencia y deengaños, porque ni somos un pueblo retrógrado ni constituimos un país de fanáticos” (CEES,ob. cit.; p. 124).
que aparecen cuatro sujetos armados con palos y cuchillosdialogando entre sí. Uno de ellos dice “destruiremos la ciudad”.Otro identifica al grupo: “Semo (sic) los guapos de Trabajo yPrevisión. Biva (sic) el koronel (sic)”. En suma, el diario se propusodemostrar que los dirigentes que impulsaban huelgas, actos ymarchas a favor de Perón carecían de legitimidad y pretendíanprovocar la violencia.
La Razón coincidió con su colega en desacreditar a losdirigentes y simpatizantes peronistas, acusándolos de quereralterar la normalidad y alertando sobre eventuales episodiosde violencia que podrían protagonizar en la marcha convocadapara el día 17. Ese día, cuando miles de obreros llegarondesde los suburbios al centro de Buenos Aires para pedir porsu líder y para defender sus conquistas, La Razón juzgó que noeran ni auténticos ni verdaderos, y se quejó de que sudesplazamiento y concentración en el centro de la ciudadhabían perturbado la tranquilidad habitual. Es más, afirmóque grupos violentos habían generado “un clima de inquietud” y dehostilidad. De este modo, según el diario, los ciudadanosresultaron perjudicados, y por lo tanto víctimas, de losmanifestantes. Se desprende de esta estigmatización -atribución de características negativas a una persona o grupode personas, generando una división entre estigmatizados ynormales (Corvalán y Schaab, 2011)-, una condena a la actitudde reclamar por Perón. Ahora bien, las razones que habíanmotivado tal actitud quedaron relegadas frente al rechazo queella merecía para La Razón. En otras palabras, podría decirseque la estigmatización despolitizó la protesta de losperonistas, pues la relegó a una conducta perturbadora de lanormalidad cotidiana.
Al llegar la tarde del 17 Crítica y de La Razón pintaron unpanorama dantesco en sus ediciones. El primero tituló a todolo ancho de la tapa con tipografía catástrofe: “Grupos aisladosque no representan al auténtico proletariado argentino tratan de intimidar a lapoblación”. Para este diario tan solo unas trescientas personasse habían congregado. Así rezaba el epígrafe de unafotografía publicada en su primera plana:
“He aquí una de las columnas que desde esta mañana se pasean por la ciudad en actitud‘revolucionaria’. Aparte de otros pequeños desmanes, sólo cometieron atentados contra elbuen gusto y contra la estética ciudadana afeada por su presencia en nuestras calles. Elpueblo los vio pasar, primero un poco sorprendido, luego con glacial indiferencia” (lanegrita es propia).
Se aprecia en este párrafo un intento por minimizar tanto lacantidad como la calidad de los manifestantes, los que noestaban protagonizando una expresión política sino apenasexcursionando por la ciudad. Asimismo, el diario les negabael derecho de manifestarse en nuestras calles por ser extrañosy feos. Por último, Crítica reiteró que ellos no eran el pueblosino que éste estaba representado en quienes se habíanlimitado a verlos pasar. Por su parte, la primera plana de LaRazón enfatizó las negociaciones que se estaban llevando acabo para conformar un nuevo gabinete. La movilizaciónperonista ocupó un lugar menor en su agenda, más como unaacción aislada de grupos de personas que como unamanifestación política de envergadura. Por ejemplo: “Pequeñosgrupos se diseminaron ayer en la zona céntrica ocasionando desórdenes”. Deéste y otros titulares, podía inferirse que sólo por laviolencia se habría logrado el cierre de las fábricas y alcese del transporte, con lo que La Razón quería destacar que laadhesión a la movilización en apoyo a Perón no había sidovoluntaria sino forzada. Por otra parte, la línea editorialdel diario consideró que los obreros “auténticos” o“verdaderos” eran los que no coincidían con Perón.
Finalmente, al llegar la noche del 17 el presidente Farrellrepuso a Perón en sus funciones y anunció que pronto habríaelecciones. Se consumó de esta manera una victoria políticade los obreros: el mismo pueblo que en 1916 y en 1928 habíagritado “¡Viva Yrigoyen!” ahora gritaba “¡Viva Perón!”. Erala cristalización de un larvado proceso de politización yorganización de la clase obrera que adquiría ahora unprotagonismo inédito. Tras las elecciones de 1946 queconsagraron a Perón como presidente, ni Crítica ni La Razónmodificaron su posición crítica para con el peronismo. Pocodespués sus propietarios fueron “invitados” a vender susacciones a un grupo empresario cercano al gobierno, y de este
modo pasaron a formar parte de una red de medios oficialistas(Sirvén, 2011).
“¡Obreros y estudiantes/unidos adelante!”
Después del golpe de 1955 el gobierno militar restituyó Críticay La Razón a quienes detentaban su propiedad en 1946. Los dosvespertinos habían sufrido notables transformaciones: ya notenían la impronta amarillista/sensacionalista que los habíaconvertido en los preferidos de los lectorados populares.Ahora eran diarios para la clase media. La Razón, cooptado porun sector del ejército (Walsh, 2000), pudo sobrevivir, peroCrítica cerró en 1963. Poco después apareció un nuevo productoinformativo destinado a los lectores populares: Crónica. Eldiario creado por Héctor Ricardo García se caracterizó por unlenguaje llano y coloquial, con predominio de lo narrativo endesmedro de lo argumentativo. Excepcionalmente explicaba loshechos, lo más común era que se limitara a informarlos. Suagenda privilegiaba las noticias policiales y gremiales, elespectáculo, el turf, los deportes y los juegos de azar. Enlo que hace a la información política –de importancia menorpara Crónica-, cabe destacar que desde el golpe de 1955 laexpresión política mayoritaria dentro de las clases populares–el peronismo- tenía clausurada la posibilidad de expresarseelectoralmente. Y sus dirigentes tenían escasas posibilidadesde aparecer en las páginas de los diarios tradicionales. Encierta forma, Crónica intervino en esta situaciónjerarquizando la agenda peronista, mostrando cierta simpatíapor las expresiones más ortodoxas de las ramas sindical ypolítica del movimiento justicialista.
Para 1968, mientras Crónica consolidaba un descomunal éxitocomercial, la situación política argentina era sumamenteconflictiva. El gobierno militar que había depuesto alpresidente Arturo Illia tres años antes atravesaba una gravecrisis caracterizada por salarios congelados, caída de lasexportaciones, inflación, desempleo y pobreza. Sectorespopulares y gremiales, en alianza con corrientes de la
izquierda universitaria, desataron huelgas y protestas –verdaderas puebladas- en varias ciudades importantes delpaís. Los militares intervinieron las universidades -liquidando así cincuenta años de autonomía universitaria- yreprimieron todas las protestas con extremo rigor, inclusocon la muerte. El 29 mayo de 1969, mientras los militarescelebraban el día del Ejército, se produjo la mássignificativa de todas las revueltas populares de la época:el Cordobazo. La Confederación General del Trabajo (CGT),liderada por sindicalistas peronistas ortodoxos, habíaconvocado a un paro nacional en repudio de la brutalrepresión policial y también para pedir aumentos en lossalarios y contra el alto costo de vida. La regional de laprovincia de Córdoba de la CGT, liderada por la izquierdaclasista, decidió convertir el paro en una activa jornada deprotesta. Así, desde la mañana los obreros abandonaron susfábricas y convergieron sobre la capital cordobesa. Al gritode “Obreros y estudiantes/unidos y adelante” se les unieronlos estudiantes universitarios. Cuando llegaron a la zonacéntrica la represión de la policía no se hizo esperar. Laresistencia de los obreros y de los estudiantes fue tenaz:prendieron hogueras, montaron barricadas en las calles y selas ingeniaron para eludir las acometidas policiales. De estaforma lograron controlar varios sectores de la ciudad durantecasi dos días, hasta que el ejército intervino drásticamenteen el conflicto. El saldo: catorce muertos y decenas deheridos, la gran mayoría de ellos pertenecientes al sector delos manifestantes. El Cordobazo, en tanto que masiva revueltapopular, se constituyó en un claro enemigo del autoritarismomilitar, “detrás del cual se adivinaba la presenciamultiforme del capital” (Romero, 1995:241). Rodolfo Walshdescribió el acontecimiento como “un estallido popular, larebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinatos,contra los atropellos. La policía retrocede. Nadie controlala situación. Es el pueblo. Son las bases sindicales yestudiantes que luchan enardecidas. El apoyo total de lapoblación” (citado por Corvalán y Schaab, 2011).
Crónica -que proclamaba estar “siempre junto al pueblo”- no
reivindicó los levantamientos populares de 1968/69 y norechazó explícitamente la violencia con la que fueronrepelidos. En el caso del Cordobazo, el diarioespectacularizó el acontecimiento publicando numerosasfotografías en las que el énfasis estuvo puesto más en lasacciones de resistencia que en las de represión. (cfr.“Imágenes de un gran dolor”, 30/5/69, 1ra edición, doble páginacentral). No publicó fotos de heridos o muertos, salvo la deprimera plana de la 1ra edición del 31, en la que se muestraa dos policías cargando a un compañero herido. En esa mismatapa otra fotografía subrayó la dimensión de los daños quehabrían causado los obreros y los estudiantes. El epígrafeafirmaba: “Los gravísimos hechos registrados en Córdoba han superado lo quese conocía en nuestro país. El saldo de víctimas es muy doloroso y los dañospadecidos por la ciudad, cuantiosos. Aquí, un incendio. Otros edificios fueronpasto de las llamas”.
Crónica definió los hechos como “graves refriegas” y “trágicos choques”,y juzgó necesaria la acción represiva para “quebrar el avance de losestudiantes y los obreros”, a quienes culpabilizó por utilizar unaviolencia inadmisible. Por ejemplo, en el epígrafe de unafoto que ilustró los reclamos populares en Tucumánpuntualizó: “La violencia de los incidentes que acaban de registrase enTucumán puede medirse en esta escena: barricadas y grandes destrozos”(29/5/69, 1ra edición). Escasa fue la contextualización delas protestas. El diario ignoró la generalizada situación deconflictividad social que se venía dando desde hacía por lomenos un año. De manera que en sus páginas el Cordobazo fueuna suerte de exabrupto social ex nihilo, al que incluyó en unaserie periodística junto con otras manifestaciones obreras yestudiantiles que tenían lugar en esos días en varios paísesde América Latina. Este encuadre, al emparentar la realidadargentina con otras realidades, contribuyó, voluntariamente ono, a que se diluyeran las responsabilidades del gobiernomilitar en la situación socioeconómica y en la coerción delas protestas, al presentar a todos los conflictos –losnacionales y los extranjeros- como resultado de una únicacausa: la acción de manifestantes revoltosos y violentos Dehecho, Crónica definió a los manifestantes tucumanos y
cordobeses como “grupos subversivos”. A sus represores los invistiócomo “fuerzas del orden” y se ocupó de destacar que reprimiríancon dureza: “Rige el Código militar: prevé el castigo de delitos y subversión”(29-5-69, 1ra edición). De esa manera, rechazó implícitamentelas rebeliones populares por considerarlas una alteración deun Orden que juzgaba necesario reponer, incluso mediante laviolencia del aparato estatal.
La Razón repudió con más vehemencia las protestas obrero-estudiantiles. Ya desde unos días antes del Cordobazo, habíaseñalado que en distintos puntos del país persistía una“agitación estudiantil que en muchos casos tiene la colaboración de sectoresobreros” (23/5/69). Para describir algunas acciones previas deprotesta que ocurrieron el 24 de mayo en el barrio Clínicasde la capital cordobesa, tituló: “Guerrilla en Córdoba”; y el día27 insistió con que “persiste la agitación estudiantil en distintas zonas delpaís”. Ante esta situación, el gobierno y algunas entidadesempresariales y gremiales hicieron conocer su posición en laspáginas de La Razón. Coincidieron en que era necesario alertar ala población sobre un plan subversivo llevado a cabo poragitadores que pretendían perturbar el orden. 4 Pese a la gravedadde estas afirmaciones y la de los hechos que se estabansucediendo, los títulos principales de la tapa de La Razónentre el 23 y el 27 de mayo estuvieron dedicados a lasperipecias del viaje de la nave Apolo X5; luego, el títuloprincipal del 28 fue “Definió Nixon su plan de ayuda económica para
4 La Unión Industrial Argentina expresó que había en el mundo “una lucha fríapara socavar las raíces democráticas de los países de Occidente”, y que lo que estabasucediendo en el país no era un “simple problema estudiantil”, pues “los agitadores”habían elegido el “campo universitario” para “una campaña de desorden”. En líneacon esta declaración, el diario también publicó un comunicado delgobierno de Onganía: “Los graves hechos de violencia y los atentados contra la vida y lapropiedad cometidos durante las últimas semanas en distintos lugares del país ponen demanifiesto la existencia de un plan subversivo organizado” (que) “revela la existencia de unaacción sistemática cuyo objetivo resulta manifiesto: perturbar el orden y entorpecer elfuncionamiento normal de las instituciones”.
5 La guerra fría entre EEUU y la URRS se dio en los campos militar ytecnológico. La prensa argentina, casi sin excepción, se posicionó dellado del primero de los contendores. Por ello resaltaba vivamente suslogros en la carrera espacial.
América Latina”,6 y el del 29 –cuando ya se sabía de los sucesosde Córdoba-: “Fue celebrado hoy el día del ejército”. En esa últimaedición dio cuenta de la rebelión popular a través de untítulo secundario. La describió como “graves sucesos”, productode “violentos choques entre manifestantes y policías”. La crónicapublicada describía a Córdoba como la capital de la anarquía:“A las 14 el panorama era angustiante, y de a momentos los civiles eran los queavanzaban y otras veces los guardadores del orden” (…) A las 15 la ciudad estaba enmanos de las denominadas guerrillas urbanas”. Al día siguiente el títuloprincipal de la tapa estuvo dedicado al Cordobazo, haciendoreferencia a las “severas medidas” adoptadas por las autoridadesmilitares y destacando más las consecuencias que las causasde la rebelión popular. Así, enfatizó que el saldo de los“graves disturbios” y de las “duras refriegas” era un “cuadro desolador”,con “varios muertos, gran cantidad de heridos y detenidos y daños por 2000millones”. Y concluyó: “Esta capital fue por varias horas un verdadero focoguerrillero. (…) La policía fue desbordada por los manifestantes y el Ejército decidióavanzar hacia la ciudad que estaba entregada al saqueo”. En la página 12editó seis fotografías orientadas todas a ratificar lo delcuadro desolador: hogueras en las calles e incendios en autos yedificios. En este tratamiento fotográfico, opina Ulanovsky(2009), resalta la indivisibilidad de los manifestantes, pues“sólo a través de las imágenes de los lugares vacíos ydestrozados se puede ver (más bien, imaginar) el desplieguede la movilización”. Tampoco fue retratada la acciónpolicial:
“El diario La Razón informó los hechos exaltando el papel de lasfuerzas de seguridad y las medidas del gobierno para revertir lasituación. Esa visión opuesta a la ebullición social niega, por
6 Jerarquizar esta iniciativa del gobierno de los EEUU en un marco decrisis económica y social no fue una casualidad, sino una decisióneditorial de carácter político: “Al amparo de las nuevas doctrinassurgidas de la naciente guerra fría y bajo el concepto de guerra total,los norteamericanos generaron un conjunto de políticas para el área deAmérica Latina: la Alianza para el Progreso en el terreno económico social,pretendía ser una ayuda para el desarrollo de los países más retrasadosdel continente a fin de que las mejoras en la calidad de vida de lapoblación impidiesen el avance de propuestas revolucionarias” (Barbero yGodoy, 2003:37).
eso mismo, la represión policial, que prácticamente no se comentóen el texto, ni tampoco se mostró en las imágenes. Las fotografíaspublicadas -sostenidas por los títulos y epígrafes- acentuaron esalínea editorial. Se puede recorrer las páginas de las distintasediciones sin que se establezca una percepción pujante acerca delepisodio; al contrario, las fotografías parecen completamentealejadas o extrañas a los hechos que marcaron a ese acontecimientotan emblemático (Ulanovsky, ob. cit.).
Durante los días siguientes La Razón siguió destacando losdaños materiales, -“Córdoba muestra ruinas y cicatrices” (31/5/69)-ignorando casi por completo a los heridos, a los muertos y alas circunstancias en que ellos fueron victimizados. Nadadijo tampoco de sus posibles victimarios. En cambio dedicómucho centimetraje a transcribir los bandos militares. Es quetanto este vespertino como Crónica utilizaron exclusivamentefuentes gubernamentales y castrenses para construir estasnoticias. Las voces de los protestantes fueron totalmentesilenciadas.
Como ha podido apreciarse, la violencia residió para eldiario solamente en los manifestantes, únicos responsables delos disturbios resultantes de los enfrentamientos que mantuvieron conlos guardadores del orden. Repuesto precariamente ese orden porla acción represiva de las fuerzas militares, el 1° de junioeditorializó mediante dos títulos melodramáticos “Mientras sereestablece la normalidad, y sobre la sangre de decenas de víctimas, surge elclamor de que jamás vuelvan a repetirse los graves y luctuosos hechos”. Yrematando la idea aseguró: “Se vuelve ahora a la vida”. Para La Razónlo acontecido en Córdoba fue producto de una “guerrilla (que)entró en planificada acción” pretendiendo instalar “focos subversivos”.7 Enel marco interpretativo propuesto por el diario no se aludióni a la extrema crisis social y económica, ni a lainestabilidad de la situación política. La única crítica alas autoridades fue la de haber “llegado tarde” para prevenir –policialmente- los disturbios.
7 La Razón destacó las declaraciones del ministro del Interior en las queafirmó que el Cordobazo había sido instigado por “elementos cubanos oprocastristas centroamericanos”.
Conclusiones I: Chusma, plebe y malevaje
Durante el período yrigoyenista, Crítica consideró que laheterogeneidad social del radicalismo era una característicanegativa. Además, despreció a muchos simpatizantes de estegran movimiento político porque no provenían del ámbitourbano, pues sostenía una concepción centralista y elitistade la actividad política, la cual –entendía- estaba destinadasólo a los personajes más doctos de la gran ciudad, únicasede de todo saber. Los seguidores de Yrigoyen no eran másque una chusma y una plebe iletrada: la vieja tensióncivilización/barbarie redefinida en los opuestosilustración/ignorancia y ciudad/campo. Por su parte, La Razónfestejó la asonada de 1930 atribuyéndoles numerosas virtudesal ejército golpista y al gobierno de Uriburu, asociadas conla reivindicación de lo nacional, “las tradiciones heroicas” y al “máspuro patriotismo”(7/9/1930).Virtudes que, evidentemente, eldiario no le asignó a Yrigoyen ni a sus seguidores.
Los imaginarios de clase puestos en juego por Crítica y La Razónen 1930, reverdecieron entre 1943 y 1946 para rechazar aPerón y a sus partidarios. Como se ha referido, ambos diariosconstituyeron un nosotros con los partidos opositores algobierno militar, -liberales, radicales y conservadores-, conlos estudiantes, profesores y rectores universitarios y conlas versiones más edulcoradas del gremialismo socialista ycomunista. Fue una suerte de alianza de clases, donde la másalta estaba representada por los conservadores y losliberales; la media por los radicales, los periodistas y porel ámbito universitario, y la baja por los obreros“auténticos”, que por ser los más jerarquizados y mejor pagosconstituían lo más rancio del proletariado. Los otros eran losobreros peronistas. Aquellos que, atraídos por el incipienteproceso de industrialización, habían migrado desde lasprovincias más pobres para asentarse en precariasurbanizaciones en los alrededores de la ciudad de BuenosAires. Ellos eran lo más bajo de lo más bajo, socialmentehablando. Los dos diarios los definieron como inauténticos y
por lo tanto los inhabilitaron como actores políticos. Si aprincipios del siglo XX los obreros comunistas, socialistas yanarquistas habían sido acusados de subvertir el orden socialconstituido, en los años ’40 para Crítica y La Razón la amenazala personificaba “el malón peronista”: un “malevaje reclutado paraamedrentar a la población” integrado por “hordas de desclasados”.Mientras que a Perón lo deslegitimaron como líder políticopor sus supuestas simpatías con los totalitarismos europeos,a sus seguidores les achacaron ser iletrados, salvajes yviolentos, del mismo modo que ya lo habían hecho con lossimpatizantes de Yrigoyen.
Conclusiones II: Agitadores, guerrilleros y subversivos
Al producirse el Cordobazo, Crónica expresaba en sus páginasuna adhesión a la línea política más conservadora delperonismo. No eran de su simpatía ni la izquierda de estemovimiento ni la izquierda clasista, corrientes políticas quepor medio de sus expresiones obreras y estudiantiles fueronimportantes en los alzamientos populares de 1968/69. Elloexplica en parte su línea editorial frente al Cordobazo,poniéndose del lado de los militares y criticando laalteración del Orden. Pero desde cierta coherencia ideológica,un diario que afirmaba estar “Siempre junto al pueblo” ¿nodebería haber estado del lado de los que, perteneciendo a lasclases menos privilegiadas, reclamaban mejores condiciones devida y el cese de la represión de la protesta social? Contodo, debe puntualizarse que su discurso para con los alzadosfue menos descalificador que el que empleó La Razón. Estesegundo vespertino produjo una caracterización de lasrevueltas obrero-estudiantiles de la que merecen destacarsetres aspectos: en primer lugar, describió a las protestas enel ámbito universitario como agitación estudiantil. A un año delMayo francés, la connotación de agitación era indudablementenegativa, máxime en el contexto de un gobierno de militares,quienes suelen justificar su alteración de laconstitucionalidad pretextando la necesidad de imponer ciertoOrden extraviado. En segundo lugar, afirmar que la ciudad deCórdoba estaba bajo el control de una guerrilla urbana remitía a
los grupos de civiles militarizados que habían sidodetectados en los años recientes en el país8 y tendía afomentar alarma en la población, siendo que la toma de lasarmas por parte de civiles era un hecho inédito en laArgentina del siglo XX: aunque resulte paradójico, losargentinos en general aceptaban que los militaresametrallaran y bombardearan a ciudadanos indefensos paravoltear a un gobierno democrático, pero rechazaban de planoque un grupo de civiles adoptara la lucha armada. Porúltimo, La Razón aseveró que la guerrilla pretendía instalarfocos subversivos. El término subversivo tenía una particularconnotación en un momento en el que estaba vigente la“Doctrina de Seguridad Nacional”, impulsada por los EstadosUnidos. Basada en el concepto de “frontera ideológicainterna”, que separaba a la Nación de las “fuerzasantinacionales”, esta doctrina fue impartida a los militareslatinoamericanos en la Escuela de las Américas, situada enPanamá, con tres objetivos: mantener el orden interno acualquier precio, combatir las ideas de izquierda y conjurarla “amenaza comunista”. Su imaginario concebía al mundodividido entre el “comunismo internacional apátrida” y el“mundo occidental y cristiano”. En ese contexto, y sobre todoluego de la crisis de los misiles en Cuba -ocurrida en 1962-para sus sostenedores resultaba imperioso detectar yaniquilar la posible penetración de las fronteras nacionales9
por parte del marxismo, devenido ahora en “la subversión”.10
8 Pueden mencionarse los grupos armados que operaron en Uturuncos,Santiago del Estero, en 1959; en Salta, en 1963 y en Taco Ralo, Tucumán,en 1968. Fuera del país, la figura emblemática de la guerra deguerrillas era la del Che Guevara, quien había liderado experiencias deeste tipo en el Congo y en Bolivia.9 Los militares argentinos adoptaron de sus pares franceses el conceptode “infiltración silenciosa”, entendido como “la posibilidad del enemigode mimetizarse con el pueblo e introducir elementos culturalescontradictorios con los dominantes” (Barbero y Godoy, ob. cit., p. 35)
10Las Fuerzas Armadas pensaron que la amenaza ideológica anidabaprincipalmente en las universidades. De allí su política represiva en eseámbito, cuyo ejemplo más dramático fue “La noche de los bastones largos”,brutal episodio que tuvo lugar el 29 de julio de 1966, apenas un mesdespués de que derrocaran al gobierno de Illia.
Este término, y su connotación política, comenzaron aaparecer a mediados de los sesenta en los discursoscastrenses, y luego los reprodujeron los medios decomunicación. En este sentido, Crónica y La Razón coincidieroncon el gobierno de Onganía al vincular a las movilizacionespopulares con la idea del “enemigo interno”.
Epílogo preliminar
Para caracterizar a los grupos políticos devenidos en“enemigos internos”, Crítica, Crónica y La Razón utilizaronestrategias discursivas similares en los tres contextoshistórico-políticos considerados. Esas estrategiasconsistieron, en cada diario con sus particularidades, endesprestigiar y deslegitimar a los díscolos: privarlos deentidad y de razones para su acción política, reduciéndolos ala condición de meros revoltosos perturbadores de latranquilidad. Para descalificar políticamente al yrigoyenismoy al peronismo Crítica y La Razón calificaron a sus líderes comopersonalistas, demagogos y autoritarios. Con respecto a suspartidarios, usaron una estrategia que puso en evidenciaprejuicios de clase: los acusaron de ser iletrados,provincianos y advenedizos. Mientras que para definir a losprotagonistas del Cordobazo, Crónica y La Razón, en una etapahistórica de amplio debate ideológico, usaron categorías máspolíticas: agitador, guerrillero y subversivo. Y al igual queel 17 de octubre de 1945, la prensa popular obvió todacontextualización de las manifestaciones. Es más, aun cuandolos “enemigos internos” tuvieron elocuente presencia en laescena pública optaron por ignorarla o minimizarla, tanto enlos textos como en las fotografías. También ignoraron susvoces.
Es significativo que estas estrategias discursivas de laprensa popular hayan coincidido en los tres contextos con lasde la prensa tradicional (cfr. Sidicaro, ob. cit., Corvalán ySchaab, ob. cit. y CEES, ob. cit.). Adoptando el concepto dehegemonía discursiva –“aquello que lo social produce como
discurso, es decir, (que) establece entre las clases socialesun orden de lo decible que mantiene un estrecho contacto conla clase dominante” (Angelot, 2010: 36)- es posible afirmarque los tres diarios analizados se integraron plenamente, sindudas ni fisuras, a un discurso afín a los intereseshistóricos de las elites dominantes. De manera que, si elpueblo es el sector económica, política y socialmente máspostergado y oprimido de la sociedad, y si lo popular es todoaquello que le concierne, desde este punto de vista, elestatus de Crítica, Crónica y La Razón en tanto que diariospopulares ha sido ambiguo: fueron productos periodísticosorientados hacia un lectorado popular, pero entendidoexclusivamente como un sector del mercado de lectores, yparalelamente operaron como actores políticos a favor de lostradicionales grupos de poder. Así, en la casuísticaabordada, el escenario discursivo periodístico contribuyó apreparar y habilitar el escenario de los hechos de fuerza,pues con violencia fueron depuestos Yrigoyen y Perón y conviolencia fue reprimido el Cordobazo. En consecuencia, lo queel discurso de los diarios populares vino a legitimar fue elempleo de esa única violencia posible y decible en el campopolítico: la violencia disciplinadora y restauradora deltradicional status quo, a la que las elites dominantes apelaroncuando sus “enemigos internos” pusieron en cuestión su modelode acumulación de capital y de dominación política. Por esoel yrigoyenismo, el peronismo y las movilizaciones popularesdel Cordobazo- fueron, en definitiva, sus enemigos de clase.
Bibliografía
Angenot, Marc (2010): El discurso social. Los límites históricos de lo pensable ydecible. Buenos Aires, Siglo XXI.
Barbero, Héctor y Godoy, Guadalupe (2003): “La configuración delenemigo interno como parte del esquema represivo argentino.Décadas de 1950 – 1960”. Cuaderno de Trabajo Nº 55. Buenos Aires,Centro Cultural de la Cooperación.
Cena, Juan Carlos (compil.) (2000): El Cordobazo. Una rebelión popular.Buenos Aires, La Rosa Blindada.
Centro de Estudios Económicos y Sociales (1970): Cien años contra elpaís. Buenos Aires, Sindicato de Luz y Fuerza/Editorial 2 de octubre.
Corvalán, Lucila y Schaab, Javier (2011): “La protesta social enlos medios. El 17 de octubre y el cordobazo”. Tesina deLicenciatura, Universidad de Buenos Aires.
Mangone, Carlos (1989: “La República radical: entre Crítica y ElMundo”. En Montaldo, Graciela y colaboradores Yrigoyen, entre Borges yArlt (1916-1930). Colección Historia social de la literatura argentina,tomo VII. Buenos Aires, Corregidor.
Pereyra, Marcelo (2012): “’Llenos de pueblo’. Algunas reflexionessobre el periodismo de corte popular en la Argentina”. Ponenciapresentada en el XI Congreso de la Asociación Latinoamericana deInvestigadores en Comunicación (ALAIC). Montevideo, Uruguay.
--------------------- (2007): “La representación de lo popular enCrónica”. Documento de la cátedra Teorías sobre el periodismo, cuaderno 65.Buenos Aires: CECSO.
-- e Iriondo, Gisela (2011): “Periodismo popular en Argentina”. Mimeo.
Romero, Luís Alberto (1994): Breve Historia Contemporánea de la Argentina. Buenos Aires: FCE.
Saítta, Sylvia (1998): Regueros de Tinta. El diario crítica en la década de 1920. Buenos Aires: Sudamericana.
Sidicaro, Ricardo (1993): La política mirada desde arriba. Las ideas del diario LaNación 1909-1989. Buenos Aires, Sudamericana.
Sirvén, Pablo (2011): Perón y los medios de comunicación. La conflictiva relación de los gobiernos justicialistas con la prensa. 1943-2011. Buenos Aires, Sudamericana.
Sunkel, Guillermo (2002): “La prensa sensacionalista y lo popular”. En La prensa sensacionalista y los sectores populares. Bogotá: Norma.