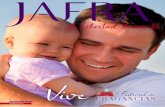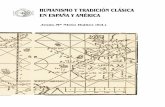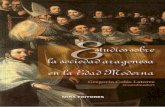PODER LOCAL Y GÉNERO : LINAJE, RIQUEZA Y VÍNCULOS SOCIALES DE ALGUNAS DOÑAS Y VECINAS DE...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of PODER LOCAL Y GÉNERO : LINAJE, RIQUEZA Y VÍNCULOS SOCIALES DE ALGUNAS DOÑAS Y VECINAS DE...
PODER LOCAL Y GÉNERO : LINAJE, RIQUEZA Y VÍNCULOS SOCIALES DE ALGUNAS DOÑAS Y VECINAS DE SANTAFÉ, TUNJA Y VÉLEZ XVI-XVII1
por Camilo Zambrano
Abstract. – Este artículo brinda una mirada a lassucesiones de encomienda desde la historia del género. Setrata de una indagación durante la Colonia temprana sobrelas relaciones de poder en las que se encuentran envueltastres sucesoras. A pesar de que el artículo se halledividido en tres casos, aborda un tema común: la voluntadde “perpetuidad” en la posesión de los frutos de encomiendaa través de diferentes concepciones de feminidad ymasculinidad. De este modo cada uno de los apartadoscorresponde a un estudio de una sucesión de una mujer altítulo de encomendera para las ciudades coloniales deVélez, Santafé y Tunja, respectivamente. Con este estudiode casos, se logra dar dimensión a la institución colonialde la encomienda en términos del linaje, la riqueza y losvínculos sociales en las relaciones de género.This article provides a look at the successions ofencomienda in gender history. That is, an investigationabout power relations in which three female succesors areinvolved during the early colonial spanish period. Althoughthe article splits it self into three cases, addresses acommon theme: the desire for "perpetuity" in the possessionof the fruits of the encomienda by different conceptions of
1 Historiador y Magister en [email protected]
1
femininity and masculinity. Thus each of the sectionscorresponds to a study of a succession of a woman to anencomienda´s title for the colonial cities of Vélez,Santafe and Tunja, respectively. In this sense, this casestudy modelates this colonial institution in terms oflineage, wealth and social ties in gender relations.
INTRODUCCIÓN
Tanto la historia académica económica y socialde Colombia como la latinoamericana cuentan conuna abundante literatura sobre el estudio de laencomienda2. Sin embargo, a partir de 1980, laencomienda fue relegada a la historia de tipoestructural y los focos de las unidades de
2 Para tener una panorámica sobre la encomienda: DaríoFajardo Montaña, El régimen de la encomienda en la provincia de Vélez:(población indígena y economía) (Bogotá 1969); Juan Friede „Dela encomienda indiana a la propiedad territorial y suinfluencia sobre el mestizaje“: Anuario colombiano de historiasocial y de la cultura 4 (Bogotá 1969), pp. 35-62; AlonsoValencia Llano, „Las rebeliones de los encomenderos“:Historia y espacio, 14 (Cali 1991), pp. 33-51; Julian RuizRivera, Encomienda y mita en Nueva Granada en el siglo XVII (Sevilla1975); Guillermo Ramón García-Herreros, „Encomiendas enel Nuevo Reino de Granada durante el periodopresidencial del Doctor Antonio González“: UniversitasHumanistica 5 y 6 (Bogotá 1973), pp. 134-225; JuanVillamarín, Encomenderos and indians in the formation ofcolonial society in the sabana de bogota, colombia, 1537to 1740 (UMI Dissertation Services 1973); GermánColmenares, Historia económica y social de Colombia 1537-1719(Bogotá 1973); María Ángeles Eugenio Martinez, Tributo yTrabajo del Indio en la Nueva Granada (De Jiménez de Quesada a Sande)(Sevilla 1977); Jorge Orlando Melo, Historia de Colombia(Bogotá 1977); Luis Enrique Baquero, Encomienda y vida diariaentre los indios de Muzo: (1550-1620) (Santa Fe de Bogotá 1995);Hermes Tovar Pinzón et al., Territorio, población y trabajoindígena: provincia de Pamplona siglo XVI (Santafé de Bogotá1998); Silvio Zavala, La encomienda Indiana (México 1969);Carlos Sempat Assadourian et al., „Los señores étnicos ylos corregidores de indios en la conformación del estadocolonial“: Anuario De Estudios Americanos (Sevilla 1987), 44,325-426.
2
análisis se mudaron en “una saludabledispersión teórica y metodológica”, incluyendoasí a las mujeres como sujetos en la escriturade la historia3. Además, como lo señala unautor, las vidas de éstas, tanto las del comúncomo de la elite del Nuevo Reino, eran másinteresantes social y culturalmente que lapolítica económica de la Corona4.
De esto se desprende, entonces, el interésque puede despertar la sucesión de encomiendasen mujeres en la historia del género5, que para
3Jorge Orlando Melo, Historiografía colombiana: realidades yperspectivas (Medellín 1996), pp. 33-116.
4Toquica Constanza, „¿Historia literaria o LiteraturaHistórica? Entrevista con Antonio Rubial García“:Fronteras de la Historia 5 (Bogotá 2000), pp. 121-144, aquíp.122.
5 Esta indagación tiene relevancia para la historia delgénero, ya que confirma no sólo la relativa peculiaridadde la personería jurídica de la mujer en el estadocolonial Iberoamericano en contra del mito fundado enexageraciones sobre la subordinación legal de lasmujeres en la sociedad colonial, sino también laaparición de la participación de las mujeres más allá dela firma de contratos, de la ratificación de documentosoficiales, de la ejecución de un testamento, etc...Elizabeth Dore, „One Step Forward, Two Steps Back:Gender and the State in the Long Nineteenth Century“:Maxime Molyneux/Elizabeth Dore (ed.), Hidden histories ofgender and the state in Latin America (Durham & London 2000),pp.3-33, aquí: pp. 10-14; Kimberly Gaudermann. Women’slives in colonial Quito: Gender, Law and Economy in Spanish America(Austin 2003) pp.12-30. Bianca Premo, „The Maidens, theMonks, and Their Mothers: Patriachal Authority and HolyVows in Colonial Lima, 1650-1715“: LisaVollendorf/Daniella Kostroun (ed.), Women, religion, and theAtlantic world (1600-1800) (Toronto 2009), pp. 276-299, aquí:278-279. Guiomar Dueñas Vargas, Los hijos del pecado. Ilegitimidady vida familiar en la Santafé de Bogotá colonial (Bogotá 1997), pp.24-26. María Himelda Ramírez, De la caridad barroca a la caridadilustrada. Mujeres, género y pobreza en la sociedad de Santa Fe de Bogotá,siglos XVII y XVIII (Bogotá 2006) pp. 101-105. Martha Lux,„Nuevas perspectivas de la categoría de género en lahistoria: de las márgenes al centro“: Historia Critica 44
3
el caso del Nuevo Reino, y en particular de lasciudades aquí seleccionadas, se dieron despuésde 1560, cuando la mayor parte de losconquistadores habían muerto y otra generaciónde encomenderos y encomenderas se encargaban dela ocupación española del territorio muisca.Sin embargo, para comprender esta curiosadisposición de las normas es indispensableabordar, en primer término, el contextojurídico a través del cual las mujerespeninsulares o criollas eran reconocidas por lalegislación indiana como posibles sucesoras deesta mentada institución económica, política,cultural y social. Efectivamente, este procesode sucesión fue una plataforma alternativa queemergió para las colonizadoras peninsulares ycriollas. Aquella les permitió ocupar mayoreszonas en el campo normativo al vincularse a laencomienda, sin quedar reducidas a lainstitución del matrimonio6.
El estudio de la sucesión en el derechoindiano encuentra sus primeros exponentes enlos tratadistas españoles Antonio de LeónPinelo y Juan de Solórzano Pereira. Después,varias centurias más tarde, los seguirían loshistoriadores del derecho Jose María OtsCapdequí y Silvio Arturo Zavala, a los que sesumarían posteriormente los historiadoressociales y económicos7. Si bien estos estudios
(Bogotá 2011), pp. 128-156.http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=64143077&site=ehost-live.
6 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Familia y orden colonial (México:1998), pp. 23-92.
7 José María Ots Capdequí, El estado español en las indias (2ed., México 1975). 115. José María Ots Capdequí, Manualde historia del derecho español en las indias y del derecho propiamenteindiano (Buenos Aires 1945), p. 218; Zavala, La encomiendaindiana (nota 2) p. 19, 66-68, 103-104, 173-174, 417, 423,
4
tratan de una multiplicidad de temas relativosa la sucesión de encomienda, v.gr., las leyes dela sucesión, la perpetuidad, la incorporación,la confirmación, la corrupción, etc…, dejan delado la situación jurídica de la mujerencomendera. Ahora bien, si se tiene en cuentaque ésta perspectiva ya también ha sidoabordada8, procedemos entonces, en estesentido, a llamar la atención, a continuación,sobre el contexto social y económico.
Éste se interpreta en función delpatriarcalismo y se concentra en las leyes quela Corona española proponía a la sucesión delas encomiendas, ya que éstas respondían a unospropósitos de asentamiento del poderío español
596. John Frederick Schwaller, „Tres familias mexicanasdel siglo xvi“: Historia Mexicana 31 (2) (México, D.F.1981), pp. 171-196.http://www.jstor.org/stable/25135772.; Ralph H.Vigil, "Bartolomé de las Casas, Judge Alonso de Zorita,and the Franciscans: A Collaborative Effort for theSpiritual Conquest of the Borderlands": The Americas 38(1) (Hannover 1981), pp. 45-57.http://www.jstor.org/stable/981081. JamesLockhart/Stuart B. Schwartz, Early Latin America: A History ofColonial Spanish America and Brazil (Cambridge 1984), p. 94;Adolfo Luis González Rodríguez, La encomienda en Tucumán(Sevilla 1984), pp. 130-147. Ida Altman, Emigrants andSociety. Extremadura and Spanish America in the Sixteenth Century(Berkeley 1989), pp. 223-224. Luciano P. R. Santiago,„The filipino indios encomenderos (ca. 1620-1711)“:Philippine Quarterly of Culture and Society 18 (3) (Cebu city 1990)162-184. http://www.jstor.org/stable/29792017. WendyKramer/George W. Lovell et al., „Encomienda andSettlement: Towards a Historical Geography of EarlyColonial Guatemala“: Yearbook Conference of Latin AmericanistGeographers 16 (Austin 1990), 67-72.http://www.jstor.org/stable/25765724.; Javier Ortizde la Tabla Ducasse, Los encomenderos de Quito 1534-1660. Origeny evolución de una élite colonial (Sevilla 1993), pp. 77-80.
8Maria Teresa Condés Palacios, La capacidad jurídica de lamujer en el derecho indiano (Madrid 2002), pp. 217-262.
5
en el Nuevo Mundo9. De esta manera, aquellas seinscriben en las Siete Partidas, las Leyes deToro y las bulas alejandrinas10. Porconsiguiente, el espacio de objetivación de lanorma para las españolas y las criollas en esteproceso de sucesión a la encomienda está dellado del receptor de la merced real. El título11 del sexto libro de la RLRI (Recopilación delas Leyes de los Reinos de las Indias) sededica enteramente a este asunto. Ya desde1536, la Corona establecía los lineamientos asus vasallos para el acceso a una encomienda através del linaje11. Para la descendenciafemenina sólo la esposa y la hija delencomendero podían acceder a ésta a la muertede su poseedor. La hija, siempre que elencomendero no tuviera hijos varones; la madre,por la ausencia de descendencia o larenunciación de los hijos a la posesión de lamisma. El derecho a la propiedad del título deencomienda para las españolas, según las leyesde sucesión, manifiesta la capacidad de éstaspara dirigir las relaciones sociales, jurídicas y
9 Desde el punto de vista de la norma, y teniendo encuenta la relativa aplicabilidad de la misma, elprincipio jurídico operativo descansaba en la patriapotestad y potestad marital. Carmen Diana Deere/MagdalenaLeón, „Liberalism and Married Women's Property Rights inNineteenth-Century Latin America“: Hispanic American HistoricalReview 85 (4) (Durham 2005), pp. 627-678.http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=18652062&site=ehost-live. BarbaraPotthast, Madres, Obreras, amantes.... (2 ed., Madrid 2010),pp. 73-81.
10 Ismael Sánchez Bella et al., Historia del derecho indiano(Madrid 1992), p.9 y 297.
11 Pablo Rodríguez, „Las mujeres y el matrimonio en laNueva Granada“: Magdala Velásquez (ed.), Las mujeres en lahistoria de Colombia, Tomo II (Santafé de Bogotá 1995), pp.204-240, aquí: 217; De la Tabla, Los encomenderos de Quito(nota 7), p. 79.
6
económicas inscritas en la encomienda12. Por lotanto, el rey recibía de estas españolas ycriollas, o al menos eso esperaba, laposibilidad de la permanencia de su poderío enlas Indias.
Las encomiendas, después de los conflictospor la aplicación de las Leyes Nuevas13 entrelos encomenderos y el estado colonialburocrático14, podían permanecer usualmente pordos vidas en posesión de los nacientes linajes.Ello no significaba que después de disfrutar laprimera vida de esta merced, la sucesión pasaraipso facto a los sucesores preestablecidos por laley en segunda vida. Aquella eraceremonialmente declarada vaca por losgobernadores o virreyes, para determinar lospretendientes a la sucesión. Seguidamente,ellos competían, exhibiendo sus servicios o losde su linaje a la Corona en tanto parámetrodeterminante. Este certamen concluía con lapublicación y pregón de un edicto, cuyarealización debía constar en la redacción deltítulo y hacerse con veinte o treinta días
12 Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias,mandadas imprimir y publicar por la majestad católicadel Rey Don Carlos II, nuestro Señor. Va dividida entres tomos, con el índice general y al principio de cadatomo el índice especial de los títulos que contiene,firmada en San Lorenzo a primero de noviembre de 1681 eimpresa en Madrid por Julián de Paredes en 1681 en tresvolúmenes. El facsimilar consultado es una copia de lacuarta impresión de la Recopilación realizada en 1791por orden del Real y Supremo Consejo de Indias. Carlos Vy Isabel de Portugal, Recopilación, Ley 1, tit. 11, lib6.
13 John Huxtable Elliot, „España y América en lossiglos XVI y XVII“: Leslie Bethell (ed.), Historia de AméricaLatina: América Latina Colonial: Europa y América en los siglos XVI, XVII yXVIII (Barcelona 2003), pp. 3-28.
14 Horst Pietschmann, Staat und Staatliche Entwicklung am Beginnder Spanischen Kolonisation Amerikas (Münster 1980), pp. 71-73.
7
antes de la asignación del titular o legítimosucesor. Una vía que las mujeres encontrabanpara participar en estos certámenes era através de su “condición” de pobreza,reclamando15 la correspondencia entre elprestigio cosechado por los méritos de sumarido y la contraprestación de la Corona paraella o para su descendencia:
“ordenamos, que no se puedan proveer encomiendas sinpreceder edictos, para que los que justamentepretendieren, tengan termino co~petente y este sea deveinte ó treinta dias, en que puedan acudir losopositores, y examinados sus servicios se dé laencomienda siempre al mas benemerito”16
Sin embargo, indaguemos por el contextosocial de esta objetivación normativa, alcontestar la siguiente pregunta: ¿Cómo y porqué, desde el punto de vista del derecho,tienen las mujeres acceso a la posesión deencomiendas?
Para el siglo XVI, las Siete partidas y lasLeyes de Toro eran los referentes de losderechos de las mujeres ibéricas y criollaspara la posesión y administración de bienes17.El derecho común, relativo a ambaslegislaciones, asumía que las encomenderas eranentonces mujeres libres vasallos. Sin embargo,esa libertad estaba sometida a los intereses dela ocupación, cuyos derroteros no permitían laparticipación de esas mujeres en lasinstituciones políticas de provincias y reinos.Además, en el ámbito de la religión esalibertad era restringida con mayor celo por lacorporación eclesiástica, misógina en su
15 Giovanni Levi, „Reciprocidad mediterránea": Hispania60 (204) (Madrid 2000), pp. 103-126, aquí: p. 18.
16 Recopilación. Ley 47, tit. 8, lib. 6. 17 Aizpuru, Familia y Orden Colonial (nota 6), p.61.
8
estructura y funciones, basadas en la adoracióna la Santa Madre Iglesia18. Para los hombres dela península el derecho común asignaba elestado de libertad o de siervo. Tanto hombrescomo mujeres -al momento de su nacimiento-tenían asignado un status natural de libertad oservidumbre que correspondían a unos derechosciviles y familiares o privados19.
Entre los derechos de las mujeres, seencontraba la dote20. Éste consistía en recibirde su familia una cantidad de bienes aportadosal matrimonio21 y, a su vez, un texto social,que se construía y se reproducía22. Por lotanto, este precedente establecía el marco dereferencia para la sucesión de la encomienda enmujeres. Efectivamente, ambas conformaron unaplataforma jurídica común, que condujo a laexpansión de las relaciones económicas de lodoméstico23. Una y otra brindaban soportematerial al sustento de los miembros de unhogar de la elite colonial. Además el derechoaceptaba que los bienes parafernales lespertenecieran a las esposas, así como también
18 Luisa Accati, „Hijos Omnipotentes y Madrespeligrosas“: Asunción M. Lavrin/Pilar Cantó (ed.),Historia de las mujeres en España y América Latina (Madrid 2005), pp.63-104.
19 Sánchez, Historia del derecho (nota 10), p. 298.20 Aizpuru, Familia y Orden (nota 17), p.71; Potthast,
Madres, obreras, amantes... (nota 9), pp. 73-81.21 Aizpuru, Familia y Orden (nota 6), p.71.22 Jorge Augusto Gamboa, El precio de un marido: el significado de
la dote matrimonial en el Nuevo Reino de Granada. Pamplona (1570-1650)(Bogotá 2003), pp. 38-41.
23 Asunción Lavrin, „Lo femenino: Women in ColonialHistorical Sources": Francisco Cevallos-Candau, JavierCole et al. (eds.), Coded encounters. writing, gender and ethnicityin colonial Latin America (Amherst 1994), pp. 153-176, aquí:p.172.
9
su administración24. De hecho, la dote y laencomienda eran intercambiables, pues éstaúltima podía entregarse en la forma de aquellaal marido. Así, el proceso de formación de unaplataforma jurídica en la que estas mujereseran objetivadas iba más allá de la normativajurídica matrimonial. Si bien ellas no hacíanlas normas, ello no significaba que éstas nomostraran la feminidad como excluida de laeconomía, y de la sociedad colonial, al aprobarla titularidad de la encomienda para ambosgéneros.
Sin embargo, la normatividad sobre lasucesión se concibe sobre la flexibilidad, lacontradicción y la inaplicabilidad, ya que laaplicación “normal” o el caso prototípico soninvenciones que no pueden exigírsele a esteperiodo histórico25. Es decir, buscamos desdeel género un enfoque de contexto sobre esteprocedimiento legal para mostrar una pluralidadde elementos que no encajan enteramente en elparadigma patriarcalista.
Ahora bien, de todos los expedientes desucesiones que fueron recuperados en laprospección, se seleccionaron sólo 3. Uno paracada ciudad (Santafé, Tunja y Vélez), dado queestas ciudades conformaron una constelación enla que circularon géneros agrícolas ymanufacturados, comerciantes, tratantes, indioscargueros, peregrinos, mensajeros, información,etc.... Ya que había varios expedientes parauna misma ciudad, se tomó aquel en queconvergieran vínculos sociales, riqueza ylinaje.
24 Aizpuru, Familia y Orden (nota 6), p.72.25 Aizpuru, Familia y Orden (nota 6), p.23-92.
10
Se asumirá, entonces, que durante el sigloXVI y XVII, en estas ciudades coloniales, elpoder operó en lo local26. Cada miembro delcuerpo27 social tuvo asignado un rol enrelación con los demás miembros, es decir,funcionarios reales, autoridades locales,poseedores de encomiendas, encomendados, etc...Esto significa, entonces, que el espacio socialfue relacional y que su campo de acción actuabaen el entorno inmediato. Allí, el linaje, losvínculos sociales y la riqueza fueronimprescindibles, consituyendo enlaces deinteracción e interdependencia con lainstitución colonial par excellence que fue laencomienda. En este sentido, la forma de superpetuación28, el matrimonio o ladescendencia, fueron cruciales para ejercer elpoder local.
CLARA DE DEZA: UNA ENCOMENDERA CRIOLLA DE VÉLEZ29
26 Gaudermann, Women’s lives (nota 5), p.12-30. En esteestudio la autora muestra la relación que hay entre unaforma local del poder, la descentralización, y laparticipación de las mujeres en la vida colonial deQuito.
27 Jorge O. Melo, Historia de Colombia: el establecimiento de ladominación española (Medellín 1977), p. 364.
28 Los procesos de sucesión de encomiendas sedespachaban en la Real Audiencia o Cancillería deSantafé, asiento de la Justicia Real. El encargado deaprobar o desaprobar, en primera instancia, el títuloera el presidente de ella, ya que en segunda instanciacorrespondía al rey y a su Consejo de Indias. Además, elpeticionario de la sucesión no podía ser una mujer. Sehacía crucial, entonces, la intervención de un pariente,representante o de un allegado que hiciera las veces de“mayor de edad” y reclamara por ella los derechos a lasucesión de la encomienda. Esto no significaba que lasmujeres no recibieran en su nombre las encomiendas.
11
En la ciudad de Vélez nació y vivió estaencomendera. Por sus calles, ella se sumergíaen el comercio, representado tanto por sustiendas distribuidoras de vinos y ropa deCastilla como por los centros de abastecimientopara los viajantes30. Llamaban su atención lamanufactura de víveres, conservas, lienzos dealgodón y alpargates. En su hinterland, ellagozaba, para su sustento, de la minería aluvialaurífera del Río del Oro (principalmente hastafinales del siglo XVI), de la agricultura decaña, trigo, maíz y algodón, establecida en lospueblos de indios de encomienda, y de laganadería31. Ante sus ojos, la sociedad de suciudad no era sólo de soldados encomenderosespañoles con indios muiscas y guanesencomendados, sino también de estancieros yhacendados criollos y españoles, que disponíande la fuerza de trabajo de los indios; tambiénexistía un clero beneficiario de censos ycapellanías, que debenían propiedad rural32.Fue en este medio, impregnado de masculinidad,que creció doña Clara de Deza.Ahora bien, la posición social de doña Clara
estaba ligada con la de su ascendencia yparentela, según se desprende de la fuente.Para acceder a éstas, seguiremos la casa y ellinaje que la hizo visible para los jueces quellevaron su caso33. Doña Clara de Deza llevaba
29 Archivo General de la Nación (Bogotá), Colonia,Encomiendas, 2, D.1, Hoja 1r-31r. Descripción: 1597-1623. Deza José, renuncia a su encomienda de indígenasde la jurisdicción de Vélez, le sucede en ella su hijaClara de Deza.
30 Armando Martínez Garnica, La provincia de Vélez: orígenes desus poblamientos urbanos (Bucaramanga 1997), p. 20.
31 Fajardo, El régimen de la encomienda (nota 2).32 Martínez, La provincia (nota 30), p.21.33 En la reconstrucción del hogar ibérico, los colonos
españoles se ocupaban, en primer lugar, de fundar una
12
el apellido de su padre y de su abuelo en eltranscurso del proceso. De hecho, ellos seencargaron de llevar a doña Clara hasta laprivilegiada condición de encomendera en laaristocracia local. En este sentido, esimportante realizar una semblanza de su padre yabuelo como parte de la trayectoria de sulinaje.
Así pues, el abuelo paterno de Clara,Jerónimo de Deza, obtuvo, por intermedio de doscédulas reales de 1552 y 1554, una merced realde encomienda de los pueblos de Chebere ySancote. En aquellas, el rey otorgaba lasmercedes reales por los gastos y trabajosmeritorios que Jerónimo de Deza había hecho ala Corona en el poblamiento de la ciudad, omejor, en la colonización de los pueblosmuiscas y guanes. Ambos pueblos de encomiendafueron adjudicados por dejación. Es decir, queel poseedor anterior de los derechos sobre laencomienda renunciaba a ellos y los entregaba ala Corona para ser readjudicados. Según GermánColmenares, las irregularidades en la dejaciónde encomiendas fueron frecuentes34, basada enla compra y venta de los títulos, a pesar deestar prohibido por las ley. En este sentido,Jerónimo de Deza debió convencer a losposeedores de las encomiendas de hacer ladejación a cambio de algunos pesos de oro dedesconocidos quilates35. Esto hizo, pues, queel abuelo de Clara se convirtiera en un agentede la aristocracia encomendera y obtuviera su
casa poblada. Es decir, un lugar de habitación yasentamiento en los términos usados por los civilizados.Sin embargo, la descripción de este proceso se retomarámás adelante.
34Colmenares, Historia Económica y Social (nota 2), p. 125.35A.G.N., Colonia, Encomiendas, 2, D.1, Hoja 5r-8v.
13
sustento de la explotación de los indios de susencomiendas. Ésta duró hasta el año de 1597,cuatro décadas después de su posesión, cuandosu abuelo fue sorprendido por la muerte,dejando el disfrute de la segunda vida de suencomienda a su hijo, es decir, al padre deClara. Aquel habría muerto más o menos a los 70años, edad nada despreciable para el momento enque la esperanza de vida no debía superar los50 años con facilidad36.
Continuemos ahora con el padre de Clara. Sunombre era José y su casa era como la de supadre, a saber: Deza37. José de Deza fue unespañol, que así como su padre, no muestra suprocedencia ibérica en el proceso38. De sumadre, éste no dice una sola palabra. Ese
36El cálculo de la edad del abuelo de Doña Clara fuehecho de la siguiente manera. Por el testimonio de suhijo José de Deza, su padre había muerto en 1597, año enel que heredó su encomienda en segunda vida a su hijo, yla que encomendó en 1552 y, después en 1554. Esto da 45años de tenencia de la encomienda y 25 años que lehubieran permitido adquirir mediante servicios, gastos ytrabajos unas encomiendas poco numerosas de la Coronacomo las que obtuvo y explotó intensamente.
37 Deza es un pueblito español, situado en la actualprovincia de Soria.
38 Como en el caso anterior, la edad y procedencia delos implicados en este proceso se han asumido según unoscálculos aproximados que salen de los documentos y que,seguramente, con el hallazgo de fuentes más confiablespueden cambiar las edades asumidas. Para el caso delpadre de Clara, él afirma llevar 30 años de servicios ala Corona. Por lo tanto, esto nos remite a 1567, unos 15años después de que su padre recibiera los pueblos deencomienda. Ahora bien, para que los servicios a laCorona tengan valía, el debió vivir esos 30 años en laciudad de Vélez como colono criollo. De ello se concluyeque para ese momento José de Deza contaría con unos 30años aproximadamente. Esto puede complementarse con ladejación de la encomienda por parte de su hijo Jerónimo,de igual nombre que el abuelo, en 1623. Así, José deDeza habría muerto de 66 años.
14
silencio nos lleva a pensar en la exclusión dela matrilinealidad de este proceso de sucesiónpor el predominio de la patrilinealidad. Enfin, como veníamos exponiendo, José de Dezaredactó una carta de petición el 7 de agosto de1597, donde pedía la adjudicación de nuevaencomienda de los pueblos de Mayo y Tuminga deMartín Alonso. Entre los argumentos que sucarta exponía para la adjudicación de la nuevaencomienda de esos indios se hallaba sus 30años de servicios39 a la Corona en elpoblamiento. En efecto, la petición fueaceptada por el presidente de la RealAudiencia, doctor Antonio González, y el títulode nueva encomienda de dichos pueblos se ledespachó40.
Sin embargo, el individualismo ambicioso delpadre de Clara, propio de la masculinidad paraeste contexto41, no llegaba hasta aquí. Unoscuantos indios de más demostraban su capacidadpara mover a su favor las sentencias de lacorte del presidente González, aunque no tantocomo para disfrutarla por tres vidas. Según undocumento que está en el proceso, el 13 deagosto de ese mismo año en que redactó la cartade petición y acaeció la muerte de su padre,José de Deza hacía dejación de las encomiendasde Chebere, Queresa y Sancote, ante elescribano Juan de Vargas que interpretaba susmotivos así:
39 González, La encomienda en Tucumán (nota 7), p. 142; Dela Tabla, Los encomenderos de Quito (nota 7), p. 77.
40 A.G.N., Colonia, Encomiendas, 2, D.1, Hoja 2r-v.41 Maxine Molyneux, „Gender and the Silences of Social
Capital: Lessons from Latin America“: Development andChange 33 (2) (Hague 2002), pp. 167-188, aquí: 178.http://dx.doi.org/10.1111/1467-7660.00246 .
15
“…y agora por algunas caussas q le mueben y por ser comoson muy pocos y de muy poco aprovechamiento de tal formaque con ellos no se puede sustentar sino con muchotrabajo y necesidad y de su espontanea y libre voluntaddixo que hacia y hizo dejacion de los dhos tres pueblosde yndios de suso rreferidos en el rrey nuestro señor…”42
Efectivamente para el sustento de su casapoblada (este aspecto se retomará másadelante), donde doña Clara era elementoconstituyente, se recogían las demoras yaprovechamientos de los pueblos de Mayo yTuminga, que su sucesor podría disfrutar ensegunda vida según lo dispuesto por las leyes.Es decir, en primer término por su hijoJerónimo, en segundo por su hija Clara o por laotra hija que aparece en el proceso a través desu esposo que era el defensor de José en lacomposición de la encomienda43. En todo caso,la dejación le impedía recibir los pocosaprovechamientos que le dejaban estos pueblosde indios que superaban los 40 o hasta 50indios útiles. Sin embargo, en el estudio sobrela encomienda en Vélez, la dejación no apareceregistrada. Ello lleva a sospechar de lavalidez de la dejación de estas encomiendas. Deeste modo, la economía doméstica, donde Claracreció, se sustentaba con las demoras que supadre había logrado acumular44.
En 1611, las ambiciones del padre de Claratomaron forma. El 8 de agosto de ese año, el
42 A.G.N., Colonia, Encomiendas, 2, D.1, Hoja 9r-v.Carta de petición de composición de encomienda de 1597.
43 De la Tabla, Los encomenderos de Quito (nota 7), p. 77;González, La encomienda en Tucumán (nota 7), p. 136-140;Capdequí, Manual de historia del derecho español (nota 7), pp.218-219.
44 Lavrin, „Lo femenino: Women in Colonial HistoricalSources" (nota 23), p. 161-162.
16
padre de Clara solicitó una composición deencomienda de los indios de Chebere y Sancoteante el presidente de la Audiencia, don Juan deBorja. Es decir, después de 14 años de haberhecho la dejación45 de la encomienda, Joséestaba dispuesto a pagar la cantidad necesariapara adquirir título de nueva encomienda,siendo la primera vida para él y la segundapara uno de sus descendientes46. Como másarriba hacíamos mención, la dejación fue, porllamarla de alguna manera, ilegal. En realidad,era una artimaña jurídica para evitar laexpedición de un nuevo título de encomienda ypor este medio hacerse a las tres vidas. Estasituación en palabras escritas por el fiscal,licenciado Cuadrado de Solanilla, se expresabaasí:
Parece q por el año de nobenta y siete [José] hizoescriptura de dexacion ante Juan de Vargas escribano deTunja de los dhos repartimientos y el señor presidenteAntonio Goncalez en virtud della le debio de despachartitulo de nueba encomienda de dhos repartimientos q debiode retener o romper porque no parese y solo se verificapor un capitulo del cargo veinte y seis de la visita enque se le hace de haber dado la dha nueba encomienda pordexacion en fabor del dho Joseph de Deza y ansi es de lascompruhendida en la compusicion q ver tiene a quien supppara hacer esta compusicion se tenga consideración a losdeffectos referidos47
Pero la ambición del padre de Clara, sólopodía seguir los pasos de la llamadareconstrucción del hogar ibérico48. Este
45 González, La encomienda en Tucumán (nota 7), p. 135.46 A.G.N., Colonia, Encomiendas, 2, D.1, Hoja 10r.47 A.G.N., Colonia, Encomiendas, 2, D.1, Hoja 15v.48 No se puede olvidar que las expediciones de
conquista y población del Nuevo Mundo fueron hechas porempresarios privados íntimamente ligados con los
17
proceso, según Pilar Gonzalbo, estaba divididoen tres subprocesos concomitantes. El primerode ellos, propiciado por la Conquista,consistía en la casa poblada. Efectivamente,este expediente muestra la formación de ésta enla historia del linaje Deza. En los anterioresdocumentos, hemos visto como algunas de lasexpresiones de masculinidad usadas por Jerónimode Deza, el abuelo paterno de Clara, paraobtener la merced real, toman el término depoblador para referirse a sus méritos frente ala petición elevada a la Corona. Su hijo, deigual manera, esgrime estos mismos argumentospara hacer la composición de su encomienda.Pero, ¿Qué significaba en el Vélez de esemomento el término poblador como elementodiferenciador de masculinidad? Efectivamente,esta ciudad no estaba aislada de los centros depoder hispánicos, pues la conquista y elposterior proyecto de civilización cristiano-mercantil en el Nuevo Mundo otorgaban unprivilegio social a la calidad o condición delos poseedores(as) de encomiendas, quecompartía significados comunes con los centrosde poder hispánico colonial. Así, poblar“significaba tanto como cultivar lo inculto,ocupar lo vacío, señorear aquello que sólo erauna porción de naturaleza sin derechos nivoluntad”49. Así, en este caso la figura del
mercaderes sevillanos y antillanos.49 Aizpuru, Familia y Orden (nota 6), p. 14 y 104. Esta
historiadora mexicana hace una interesante definición dela categoría social empleada durante la Coloniatemprana. Ni la casta, ni la clase y mucho menos elestamento servían para definir la organización social dela Colonia. Para ella la calidad era más adecuada ya queésta “no sólo dependía caracteres biológicos sinotambién de su situación familiar, del nivel de suposición económica, del reconocimiento social, de lacategoría asignada a su profesión u ocupación y del
18
padre que conformaba el linaje era la delpoblador y no la del conquistador50. Con ellaactivada en el linaje, tanto los hijos como lashijas ya establecían una frontera entre ellos ylos demás.
El segundo subproceso en la reconstruccióndel hogar perdido era la formación de una nuevaaristocracia. Este aspecto adquiere plenosentido con la expresión “doña” Clara. Esanueva aristocracia hacía llevar a sus mujeresel doña antes de su nombre de pila, para hacerreferencia a la dueña de las posesionesfamiliares y así dar un valor distintivo a sufeminidad. Además, la novedad de esaaristocracia era el opacamiento de la vidapeninsular. España y todo el imaginario que deella pudo haber cruzado el Atlántico ya estabanmuy oscurecidos, no sólo desde el punto devista de la distancia y la composición socialde las Indias, sino también desde lacircunscripción de su entorno a la vida ruralveleña como lo atestigua el proceso. Otro delos indicios de la pertenencia a esta nuevaaristocracia de la familia de Clara era lanotoria complacencia que su abuelo y padretenían con los miembros de la corte de Santafé,la llamada Real Audiencia, así como también conlos clérigos de la orden de Loyola51. Por
prestigio personal”.50 En este contexto entendemos familia en el sentido
más amplio posible. Desde el apellido, la casa y lasencomiendas hasta los criados y las criadas, así comotambién los vecinos visitantes de la casa.
51 El hermano de Clara, Jerónimo de Deza, hizo dejaciónde la encomienda para que finalmente su hermana larecibiera porque él había tomado el hábito de SanIgnacio de Loyola. Esta Orden de San Ignacio de Loyola,denominada la Compañía de Jesús, fue creada tras elEcuménico y Santo Concilio de Trento.
19
último, el tercer subproceso hace referencia alas relaciones sociales como las del paisanajey el parentesco52. Ahora bien, para esteproceso de sucesión, estos vínculos socialesdefinidos por la conformación de enlaces entrela elite colonial no son de carácter relevante,pues no se encuentran apellidos del linaje Dezaentre los testigos y tampoco relación algunacon lugares de España53.
De este modo, la composición realizada por elpadre de Clara extendió la posesión de laencomienda por otra vida más. Aquella costó asu padre 363 pesos de plata corriente con seistomines en tres cuotas, pagados en la Real Cajasegún los certificados de la Hacienda Real54.
El 8 de marzo de 1623, Juan de Gaviria, ennombre de Adrián de Gorraez, “marido y conjuntapersona de doña Clara de Deza”, enviaba unacarta de petición a don Juan de Borja,solicitándole la sucesión de la encomienda enClara por muerte de su padre y posteriordejación de su hermano, Jerónimo de Deza. Antesde continuar, quisiera aclarar que de suhermano sólo sabemos que no tomó posesión de laencomienda porque había tomado el hábito de laCompañía de Jesús en Santafé; de su esposo,comprobamos que fue el encargado de contratar a
52 Sánchez, Historia del derecho (nota 10), pp. 321-322. Esteautor, ciñéndose al contexto, divide el parentesco encarnal y espiritual. El primero es el de consanguinidad,mientras el último es el de afinidad.
53 Aizpuru, Familia y Orden (nota 6), pp. 111-117.54 A.G.N., Colonia, Encomiendas, 2, D.1, Hoja 21r-v.
Certificado del pago hecho a la Real Caja 20 de mayo de1622 y 17 de junio del mismo año, respectivamente. Esinteresante notar la intervención de un yerno de José deDeza, llamado Alonso Navarro de las Peñas, durante elproceso de composición de la encomienda.
20
un representante para Clara ante la RealAudiencia55. Volviendo al tema de la peticiónde sucesión, el 2 de mayo de ese mismo año elpresidente dictaba el siguiente auto a suescribano de cámara quien lo interpretó así:
Dixo q no innovando la dha composición sino dexandola adisposición de lo q su magestad se sirviere de proveer yhordenar en ella mandava y mando q a la dha doña Clara deDeza se le despache titulo de sucesión de la dhaencomienda sin acrecelle mas derecho del que el dho supadre tenia adquirido por razon de la dha composición yasi lo proveyo y mando56
Con ello, el presidente entregaba legalmentea doña Clara de Deza su encomienda, restando,finalmente la confirmación del rey, que no estáentre los documentos. Así pues, laparticipación de doña Clara no ha sidoevidente. La posesión de la encomienda vienepor la línea paterna y es su marido quienaparece en los estrados judiciales para darcurso a la sucesión. Por ello, este casomuestra un dominio permanente de los varonesespañoles y criollos no sólo alrededor de laencomienda sino también del acceso a la ley.Sin embargo nos detendremos en las líneas delproceso donde ella fue mencionada,aproximándonos así al papel que cumplió estamujer criolla en la sucesión.
En los treinta y un folios que conforman esteproceso sólo hasta el folio veinte y dos sehace mención a Clara. Por supuesto, con el
55 González, La encomienda en Tucumán (nota 7), p.140; AnaMaría Presta, Encomienda, familia y negocios en Charcas colonial(Bolivia): los encomenderos de La Plata, 1550-1600 (Lima 2000),pp.25-26.
56 A.G.N., Colonia, Encomiendas, 2, D.1, Hoja 30r. Autoproveído por el presidente de la Real Audiencia Juan deBorja el 22 de mayo de 1623.
21
distintivo de doña, que, como lo mencionábamos,es valor corriente de la feminidad entre laaristocracia local de Vélez. Además de estedistintivo, se la identificaba como hijalegítima de su padre. Esto significaba que ellafue concebida bajo los cánones del matrimoniocatólico, respondiendo así a los méritosnecesarios para obtener la posesión de lasucesión a la encomienda.
En conclusión, una forma expresiva de lamasculinidad de la riqueza era la ambición.Ésta obligaba a la perpetuación de un linaje através de la titularidad de una encomienda,incentivando una imagen del padre poblador encontraposición a la del conquistador.
DOÑA ANA MARÍA DE FONSECA: ENCOMENDERA CRIOLLA DESANTAFÉ, REPRESENTANTE DE UNA NUEVA ARISTOCRACIA57
Como lo mencionamos, la sociedad colonial sebasada en la reconstrucción masculina de unhogar perdido. Un elemento central era la casapoblada, caracterizada por el poblador. Sinembargo, en la construcción de esta estructurasocial encontramos dos tipos de pobladores: losprimeros pobladores, conquistadores ydescubridores y los pobladores a secas. Entreaquellos, , especialmente para la ciudad deSantafé, se encontraba el abuelo de doña AnaMaría, el capitán Juan de Olmos el viejo. Élfue uno de los soldados que entraron yconquistaron el territorio muisca en compañíade Gonzalo Jiménez de Quesada, según el
57A.G.N., Colonia, Encomiendas, 11, D.5. Descripción:1631. Fonseca Ana María de, viuda del capitán Alonso deMayorga, sucede a éste en la encomienda de los indios deNemocón, Tasgata, Tibitó y Pacho. Descripción y censo delos pueblos mencionados.
22
testimonio del marido de doña Ana María, elfamiliar del Santo Oficio de la Inquisición –del cual hablaremos posteriormente- capitánAlonso de Mayorga. Para él, el abuelo de doñaAna María fue uno de los nobles y señaladosdentro de los primeros pobladores. Estoscalificativos sociales dirigidos al bisabuelode sus hijos debieron ser moneda corriente nosólo allí entre los vecinos sino también en loscentros urbanos coloniales. Ello no respondíasólo a un cumplido, sino a un enlace socialaristocrático en la formación de la sociedad deSantafé colonial58. Así, la condición deprestigio en el espacio social era larepresentada por los primeros pobladores-conquistadores involucrados con la fundación dela naciente ciudad59.
Por otro lado, además de la nobleza, otorgadapor la participación en la Conquista a estosprimeros pobladores, estaba el carácterindividual en la defensa de los intereses de laCorona con vistas al establecimiento de losespañoles en las Indias. Con ello me refiero alapoyo del capitán Juan de Olmos, el viejo, enla lucha contra la tiranía de Gonzalo Pizarro yÁlvaro de Oyón, éste en Popayán, aquel en elPerú, a lo que se añade la pacificación de lospaeces y el descubrimiento de los Valles deNeiva, de los que, sin lugar a dudas, habríatraído un botín nada despreciable para saciarsu sed de oro. Ahora bien, a todo esteindividualismo desbordado del conquistador,propio de la masculinidad, el capitán Alonso de
58Julián Vargas Lesmes, La sociedad de Santa Fe (Bogotá1990).
59 Aizpuru, Familia y Orden (nota 6), p. 133.
23
Mayorga lo califica de esforzado y animoso60.En efecto, este esfuerzo y aquel ánimo sesostenían tanto con los premios o mercedesreales (encomiendas y cargos de prestigioprincipalmente), como con el acrecentamientodel honor de su linaje a través del uso dearmas y caballo, el cual había renacido con lasociedad colonial61. En suma, tanto la sociedadde Santafé como el marido de doña Ana Maríaderivaban la nueva aristocracia de laparticipación militar, bien fuera en laConquista o en la ocupación y elasentamiento62.
El poblador a secas, de otro lado, era elcivilizador. Su ámbito de acción era lapolítica y la religión. Éste era el caso delpadre de doña Ana María y de su marido. Elprimero ejerció cargos militares y civiles decontrol en la ciudad; el último, fue familiardel Santo Oficio de la Inquisición, entre cuyasfunciones estaba la constante vigilancia del
60 Molyneux, „Gender and the Silences of SocialCapital: Lessons from Latin America“ (nota 40), p.178.http://dx.doi.org/10.1111/1467-7660.00246 .
61 Julio Caro Baroja, „Honor y Vergüenza (examenhistórico de varios conflictos populares)“: Revista dedialectología y tradiciones populares 20, 4 (Madrid 1964), pp.411-460. En este denso artículo se analiza el conceptodel honor en la sociedad cortesana castellana donde lasignificación de dicho término cambia porque “lospatronatos de viejas iglesias, el control de cofradíaspiadosas, de concejos y mercados de campos y villas dedistinta fisonomía, algunos señoríos incluso, nosuponían gran cosa entre las honras que se podíanadquirir sirviendo al rey, bien en la corte, bien en elejército, bien en los consejos y tribunales de España odel Nuevo Mundo y aun de distintas partes de Europa."
62 A.G.N., Colonia, Encomiendas, 11, D.5, Hoja 885recto. Carta de petición del Capitán Alonso de Mayorga,presentada en la Real Audiencia del Nuevo Reino el 25 defebrero de 1631.
24
cumplimiento del dogma y la denuncia decualquier acto sospechoso de herejía63.
Ahora bien, ¿Era este tipo de casa pobladauna estructura social autoritaria? ¿Se imponíauna sujeción al padre incuestionable? ¿Cómo erala relación de esa estructura social con doñaAna María de Fonseca? Para responder a laprimera pregunta voy a definir la estructurasocial autoritaria como la compuesta por 3factores: un principio sistemático de exclusiónde lo heterogéneo; la sumisión completa a lafigura paterna y una vida sedentaria. En lacasa poblada se instauró un principio deexclusión de las uniones sexuales que nocorrespondieran con la monogamia defendida porel derecho canónico. Si bien el amancebamientoy el concubinato y otros delitos contra aquelfueron frecuentes en Santafé, el expedienteconfirma la exclusión sistemática de todo tipode uniones que no fueran monogámicas64. Porello, en su carta de petición, el capitánAlonso de Mayorga, un poblador a secas, serefiere a su mujer como hija legítima delcapitán Juan de Olmos. Además, lacaracterización de los pobladores se
63 Familiar del Santo Oficio de la Inquisición. (s.f.).Recuperado el 8 de octubre de 2007 dehttp://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=5482 . Acompañante y salvaguarda de losinquisidores considerado como miembro de su propiafamilia, de ahí el nombre.
64Vargas, La sociedad (nota 58), p.10-18; Gonzalbo, Familiay Orden (nota 6), p.51; Eleanor Burke Leacock, Myths of MaleDominance. Collected Articles on Women Cross-Culturally (New York1981), pp. 201-202; Lavrin, „Lo femenino: Women inColonial Historical Sources" (nota 23), p. 161-162;María Cristina Navarrete,. „De amores y seducciones. Elmestizaje en la Audiencia del Nuevo Reino de Granada“ :Memoria y Sociedad 7 (15) (Bogotá 2003), pp. 91-99,aquí: 93.
25
caracterizaba por la construcción de una figurapaterna de la “casa poblada”. Por último, seevidenciaba una fuerte dependencia de loscolonizadores sobre la explotación del trabajode los indios: “Y por que la renta de la queansi poseo oi por la vida de la d[ic]ha mimuger, tiene de renta mas de los ocho sientosducados que su majestad manda”.
La respuesta a la segunda pregunta yace en lasujeción al padre en las decisiones que tomaba.El matrimonio de doña María con el capitánAlonso de Mayorga era de la complacencia de supadre, el también capitán Juan de Olmos, en unperíodo donde las alianzas monogámicas erantambién políticas, económicas y sociales65. Sinlugar a dudas, el padre de la sucesorareconocía la importancia de casar a su hija conun peninsular, familiar del Santo Oficio de laInquisición, para mantener su posición socialprivilegiada66. Además de obedecer a su padreen lo concerniente al matrimonio, doña AnaMaría asumía el rol madre de “muchos hijos yhijas” que parió de su legítimo marido67.
Para dar una repuesta a la tercera preguntaenunciada más arriba, consideraremos el hechoque la bibliografía consultada al respecto da65 Karen Vieria Powers, „Andeans and spaniards in theContact Zone: A gendered collision“: American Indian Quarterly24 (4) (Lincoln 2000), pp. 511-536, aquí: 515.
66 En este momento de la historia de España, elapellido era un rasgo de honor. Por lo tanto, no seimponía el del padre al de la madre, como se hacetradicionalmente en la actualidad, sino al que mayorprestigio portaba en la competición por acumularlo yascender, de esta manera, en la escala social.
67A.G.N., Colonia, Encomiendas, 11, D.5, Hoja 885vuelto. Carta de petición del Capitán Alonso de Mayorga,presentada en la Real Audiencia del Nuevo Reino el 25 defebrero de 1631.
26
al recato. Así, doña Ana María encontraba en elrecato proveído por una casa poblada el centrode su conducta sumisa ante la autoridad de esacasa. Sin embargo, este tema no puede serabordado en profundidad porque las fuentes noahondan en este importante ámbito social de lasprácticas piadosas y devotas de las mujeres.
Por otro lado, falta escudriñar la relaciónentre la encomendera y su encomienda. De algúnmodo, en su infancia, Ana María participaba delestrecho vínculo entre la encomienda y suposición social. Su padre había heredado porsucesión las encomiendas de Nemocón, Taigata,Tibito y Pacho en segunda vida. Éste lasmantuvo hasta su muerte, cuando ellas pasaron amanos de doña Ana María en 1627. Para este año,doña Ana María ya estaba casada con el CapitánAlonso de Mayorga, quien la coaccionó a poner“en su cabeza” las encomiendas. En efecto, laencomienda la proveyó de una amplia servidumbrey un caudal de dinero suficiente para dar laapariencia del gasto suntuario exigido a lanueva aristocracia.
En cuanto a la consolidación del poder localpara estas sucesiones, se observa el papelcentral que desempeña el linaje, fijadoprincipalmente en la línea paterna. Su formamás acabada era la casa poblada, que, para elsegundo caso, se fija sobre una estructurasocial autoritaria. Si bien la complejidad delos linajes daba participación a las sucesoras,estaba claro que la inscripción de los agentescolonizadores sobre el territorio, en laestructura de dominación y en la religión eraandrocéntrica.
27
En el segundo caso, el poder local moldea lariqueza a través de las transacciones deprestigio y la masculinidad del linaje con elmatiz entre primeros pobladores, conquistadoresy descubridores y los pobladores a secas. Elindividualismo se muestra como el rasgocaracterístico de la masculinidad en estoscasos, poniendo, entonces, la feminidad en laformación de los vínculos sociales.
DOÑA ISABEL RUIZ DE QUESADA68
Doña Isabel había enviudado en dos ocasiones.Ella había llegado a la ciudad de Tunja comomujer de Pedro López de Monteagudo, que lahabía atraído con la vida señorial que podíabrindarle con los tributos de sus pueblos deencomienda, además de sus honores militarescomo conquistador. La sociedad de Tunja, en laque transcurrió su vida marital y su viudez,estuvo compuesta de un lado, por la repúblicade los españoles. Ésta la componían laaristocracia encomendera, los funcionariosreales, los artesanos, los mercaderes y losreligiosos. De otro lado, estaba constituidapor la república de los indios, conformada porcaciques y pueblos de indios e indias, donde ladivisión de las actividades agrícolas yartesanales respondía a las necesidadesimpuestas por los colonos.
En la república de los españoles, Isabel seencontraba entre la elite encomendera, que se
68A.G.N., Colonia, Encomiendas, 23, D.12. Descripción:1606-1608. Ruiz de Quesada Isabel, encomendera de losindios de Cuitiva y Tupia, por sucesión de Pedro López,su primer esposo, en pleito con los herederos deCristóbal de Rojas, su segundo esposo, quien tambiénhabía muerto.
28
aglutinaba en torno a los primeros pobladores,es decir, aquellos parientes de soldados decalidad e hidalguía, cuyos trabajos deconquista, les acarreaban mercedes deencomiendas, a las cuales seguían las casaspobladas con su exclusivo círculo de allegadosy sirvientes. Ahora bien, a partir de 1580 yhasta 1590 se dio un cambio en la estructuramatrimonial de esta elite69. Desde luego quedoña Isabel no fue la excepción. Algunasencomiendas pasaron en segunda vida a lasviudas de esos primeros pobladores.
Las viudas contraían nupcias por segunda vez.Doña Isabel se casó, así, con el capitánCristóbal de Rojas. Sin embargo, los segundosmaridos, tal vez por rivalidad, porreconocimiento social o por su posibledescendencia, estaban dispuestos a pagar lacomposición de la encomienda, para así obtenerel título para ellos. Es decir, el portador dela encomienda mediante este procedimiento yatenía las masculinidades propias de unmercader, que ya no veía en la encomienda losfrutos de sus arduos trabajos de conquista,sino, por el contrario, una estrategia dedominación masculina en la arena social70. Parallevarlo a efecto, su esposa debía, en primerlugar, renunciar a la encomienda, es decir,rehusarse a gozar del privilegio real. Así, elcapitán don Cristóbal de Rojas, en 1587,solicitó al presidente Antonio González lacomposición de los pueblos de encomienda deCuitiva y Topia, declarados vacos por la
69A.G.N., Colonia, Encomiendas, 23, D.12, Hoja 825recto. Copia de un título de encomienda sacado el 26 dejunio de 1596.
70 Lavrin, „Lo femenino: Women in Colonial HistoricalSources" (nota 23), p. 172.
29
dejación de doña Isabel. El presidente, vistoslos méritos y servicios de conquista de aquel,estimó el precio de la composición en la sumade 3.000 pesos de oro de 20 quilates71. De ellose concluye, pues, que tanto el matrimonio comola presión de su nuevo marido fuera el elementode movilidad social que permitía a las mujeresde la elite encomendera acumular prestigio yriqueza, en contraposición al estancamientopropiciado por la viudez. Un marido más, debiósopesar doña Isabel, significaba una ventaja enla condición de nobleza, ya que a los honoresde los muertos se sumaban los de los vivos. Enfin, en 1600 las encomiendas pasaron a latercera generación de encomenderos, y entreellos aún figuraba doña Isabel, quien yaentrada en años era testigo de cómo losmatrimonios entre la misma elite encomenderaera la regla72.
Doña Isabel fue reconocida con el status dedoña y vecina, tanto por las autoridadeslocales como por la Audiencia. El primertérmino tenía la función de situarla en elpináculo de la escala social73, mientras elsegundo la inscribía en las redes locales depoder74 o clientelas, v. gr., vecina de la ciudadde Tunja.
71El oro recaudado por efecto de la dudosa composiciónrealizada por el presidente Antonio González al capitándon Cristóbal de Rojas, segundo marido de doña Isabel,respondía a un monto arbitrario de 3.000 pesos de oro de20 quilates, fijado según las circunstancias de guerraque en ese momento presionaban al fisco del Rey, esdecir, la Caja Real. A.G.N., Colonia, Encomiendas, 23,D.12, Hoja 826r. Copia de un título de encomienda sacadoel 26 de junio de 1596.
72Germán Colmenares, La provincia de Tunja en el Nuevo Reino deGranada (Santafé de Bogotá 1997), pp. 23-25.
73James Lockhart, Spanish Peru (Madison 1968), pp. 25.74Michael Foucault, Defender la sociedad (México 2002).
30
En cuanto a los encargados del control sobrelos tributos o demoras de los pueblos deencomienda, es decir, a los funcionariosreales, doña Isabel entró en trato con todosellos. Estos eran varones mayores de 25 años,en su mayoría españoles, aunque no faltaba uncorregidor indígena o un escribano mestizo.Además, entre los funcionarios realessobresalían autoridades locales como elcorregidor, el escribano público del número yel regidor. De otro lado, el trato de doñaIsabel también se daba con los visitadores, quesiendo funcionarios especializados, tasaban lascantidades de tributo que cada pueblo debíapagar a su encomendero(a), una vez estosdemostraban la legitima posesión de aquellosmediante la exhibición del título75. En efecto,los pueblos de Cuitiva y Topia de doña Isabel,pertenecientes a la provincia de Tunja, entre1600 y 1602, fueron visitados por el licenciadoLuis Henríquez para establecer una tasaciónadecuada debido a la gran disminución de losindios.
Por último, el trato de doña Isabel con laautoridad regional tanto civil como criminal,apostada en cabeza de la Real Audiencia consede en Santafé, se hizo con el presidente deespada, Juan de Borja. Aunque esto da la imagende un trato de doña Isabel con unas normas, unterritorio, un dominio y una religiónorganizados de forma androcéntrica, no podemosolvidar lo que ocultaba, a saber: la
75Horst Pietschman, El Estado y su evolución al principio de lacolonización española de América (México 1989), p. 153. Esteautor define a los funcionarios especializados comoaquellos que “tenían que atender a las actividades queprecisaban de calificaciones particulares.”
31
complejidad de los linajes en el juego delascenso social, donde la actuación de lasmujeres era destacada76.
El 7 de diciembre de 1606, el procurador decausas Juan de Gaviria redactó una carta depetición en nombre de doña Isabel, dirigida alpresidente de la Real Audiencia Juan de Borja.En ella, este letrado hacía representación delos intereses de doña Isabel, vulnerados por elpresidente, al solicitarle que “esiba el dichotitulo”77 de encomienda de los pueblos deCuitiva y Topia, a lo cual doña Isabel se habíanegado. Sin embargo, la encomendera no habíarequerido los servicios del procurador decausas por una exclusión según su“naturaleza”78, ya que si bien el ingreso delas mujeres a los tribunales de justicia,principalmente a la Audiencia, no estabaprohibido, la presentación del agravio o delitopor el que se suplicaba justicia ante el juezsólo podía realizarse a través de un
76Aizpuru, Familia y Orden (nota 6), pp. 127-128.77A.G.N., Colonial, Encomiendas, 23, D.12, Hoja 821r.
Carta de petición del procurador de causas Juan deGaviria, presentada en la Real Audiencia del Nuevo Reinoel 7 de diciembre de 1606.
78 Jaime Humberto Borja, „Sexualidad y cultura femeninaen la Colonia": Magdala Velázquez (ed.), Las mujeres en lahistoria de Colombia, tomo III (Santafé de Bogotá 1995), pp. 47-71. Ana María Bidegaín, „Control sexual y catolicismo":Magdala Velázquez (ed.), Las mujeres en la historia de Colombia(Santafé de Bogotá 1995), pp. 120-147, aquí: 134.Francisco Vázquez García, and, Richard Cleminson,„Subjectivities in transition: gender and sexualidentities in cases of 'sex-change' and'hermaphroditism' in Spain, c. 1500-1800“: History ofScience 48 (1) (Cambridge 2010), pp. 1-38, aquí : 2.http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=48805512&site=ehost-live. Paranombrar el sexo en el siglo XVI y XVII se usaba lapalabra además de vergüenzas, la de naturaleza.
32
representante, o procurador de causas. Así,entonces, la representación de Juan de Gaviria“en nombre” de doña Isabel no implicaba unaexclusión de género en las relacionesjurídicas, sino una accionamiento de la redclientelista a la que doña Isabel pertenecíadebido a su posición social como encomendera79.La presión ejercida sobre la encomienda de
doña Isabel hacía parte de una política delpresidente Juan de Borja, llegado a Santafé elaño de 1605 como militar al mando de laAudiencia, para el financiamiento de la guerracontra los pijaos. En efecto, de llegar haberilegitimidad en el título, el presidentepresionaría al ilegítimo poseedor con lapérdida de la encomienda o la composición,generando así ingresos deseados.
Efectivamente, la negativa de doña Isabel aexhibir “sus titulo y sucesion” al corregidorcontravenía, entonces, con dicha petición. Elloobligaba al presidente al embargo de lasdemoras o tributos de los pueblos de laencomienda del dicho poseedor. Aquel, entonces,debería ser realizado por el corregidor deTunja, siguiendo lo mandado por elpresidente80. Doña Isabel, sin embargo,ratificaba su negativa, apoyada en la
79El proceso de representación de procurador de causasse hacía mediante una carta de poder que doña Isabelotorgaba a su representante en “todos mis pleytoscaussas y negocios ceviles y criminales eclesiasticos yseglares movidos y por mover que yo he y tengo”. A.G.N.,Colonia, Encomiendas, 23, D.12, Hoja 823r. Carta de poderde doña Isabel Ruiz de Quesada fecha en el 31 de mayo de1596.
80A.G.N., Colonia, Encomiendas, 23, D.12, Hoja 821r.Carta de petición del procurador de causas Juan deGaviria, presentada en la Real Audiencia del Nuevo Reinoel 7 de diciembre de 1606.
33
exhibición del mismo durante la visita de LuisHenríquez, transcurrida entre 1600 y 1602.Ahora bien, este argumento no fue tenido encuenta por el corregidor, decomisando lasdemoras. Por ello el procurador de causassuplicaba a “vuestra señoría”, el presidente,en su carta de petición que “mande que RodrigoÇapata ante quien esta el dicho titulo loentregue al secretario…para que yo lo presenteante Vuestra Señoría”81.
Si bien el procurador de causas coloca en elcentro de atención de su petición alpresidente, es importante señalar laintervención de aquel en el que recaía larealización de los planes promovidos por elpresidente: fiscal, el licenciado CuadradoSolanilla:
“que Vuestra Señoría [el presidente] ha de declarar nocumplir la dicha doña Isabel de Quesada con exibir eltitulo q esta en estos autos y mandarle exiba el que sele despacho de nueba encomienda a don Xristobal de Rojassu terzero [ lapsus] marido en virtud de la dexacion queella hiso para este effeto”82
En términos generales, el fiscal acusaba a laencomendera de hacer un procedimiento irregularen la posesión de la encomienda. Según esto, laencomendera había renunciado a la encomienda delos pueblos de Cuitiva y Topia para que sumarido obtuviera el título de nueva encomienda,quedando ella como sucesora en la segunda vida.
81A.G.N., Colonia, Encomiendas, 23, D.12, Hoja 821r.Carta de petición del procurador de causas Juan deGaviria, presentada en la Real Audiencia del Nuevo Reinoel 7 de diciembre de 1606.
82A.G.N., Colonia, Encomiendas, 23, D.12, Hoja 821v.Mandamiento del fiscal Cuadrado Solanilla, despachado enla Real Audiencia del Nuevo Reino días después del 7diciembre de 1606.
34
En este sentido, el fiscal hacía a un lado lapetición del procurador, recurriendo a laacusación de nulidad del título del capitánCristóbal de Rojas, exigiendo además delembargo, la restitución a la Corona de lasdemoras cobradas desde la dejación. Así, el 22de septiembre de 1607, después otra negativa dedoña Isabel, el mencionado fiscal hacíaefectiva una real provisión de emplazamientopara que doña Isabel nombrara un procurador decausas de la Audiencia y respondiera en eltérmino de quince días sobre la nulidad deltítulo y la restitución de las demoras83. Elsiguiente paso fue, entonces, la acusación derebeldía contra doña Isabel. Tan pronto lospresidentes y oidores recibieron dichaacusación lanzada por el fiscal, dieron 40 díasa doña Isabel para presentar su procurador decausas.
Así el 5 de octubre de 1607, el procurador decausas, Juan de Gaviria solicitó los autos parahacer una nueva carta de petición. En ella,Juan de Gaviria alegaba que la dejación quehabía hecho doña Isabel no era de su voluntad,sino que había sido obligada por su segundomarido, el capitán Cristóbal de Rojas, a dejarla encomienda, para obtener él el título denueva encomienda. Seguidamente, el procuradorañadía, además de las amenazas que su segundoesposo había hecho contra ella, la aspereza decondición de su marido. Esto no fue suficientepara levantar algunas consideraciones esperadasde condescendencia del fiscal. Por elcontrario, éste acusaba a doña Isabel por haber
83A.G.N., Colonia, Encomiendas, 23, D.12, Hoja 828r-v.Real Provisión de emplazamiento que el corregidorentrega al escribano público del número de Tunja, quiendebe hacerla cumplir, el 2 de septiembre de 1607.
35
presentado al visitador Luis Henríquez eltítulo de encomienda que le había sidodespachado después de la muerte de su primermarido, Pedro López de Monteagudo, y no el delcapitán Rojas, del que ella, continuaba elfiscal, conocía su nulidad, por los cargos quele fueron imputados en el juicio de residenciahecho al presidente Antonio González sobreadjudicación de encomiendas.
Sin embargo, la Caja Real entraría a terciaren la sentencia del presidente. Si bien eltítulo de encomienda despachado por elpresidente González tenía la forma de lanulidad, el capitán Rojas había pagado 3.000pesos de oro a la Caja Real por el título denueva encomienda. Es decir, las composicionesque el presidente estaba buscando, no podíanobviarle el pago de los 3.000 pesos queaparecían en los libros de la Caja Real, loscuales no podían ser devueltos por el rey encaso de que la encomienda fuera declarada vacadesde la dejación. Por ello, el presidenteBorja aceptó la composición hecha por elpresidente González y concluyó el caso de lasiguiente manera ante su escribano de cámara,el 21 de mayo de 1608:
“e q por algunas causas que le mueven la dha doña IsabelRuiz sirva por una vez para gastos de la guerra de pijaoscon treinta quintales de bizcocho, enmendado susodhas, ypara la paga del dicho vizcocho se le embargen por elcorregidor las demoras de los dichos pueblos”84.
En conclusión, la descripción de latrayectoria de este linaje se llega a una
84A.G.N., Colonia, Encomiendas, 23, D.12, Hoja 845v.Auto de Real Provisión de emplazamiento que elcorregidor entrega al escribano público del número deTunja, quien debe hacerla cumplir, fechado el 2 deseptiembre de 1607.
36
caracterización doméstica de la masculinidad enla disposición sicológica denominada aspereza.
CONSIDERACIONES FINALES
En el poder local colonial se mantenía unaconcepción de la riqueza en tanto sustento.Éste se basada en las encomiendas de pueblos deindios y en las dotes que eran intercambiablesentre sí y actuaban fundamentalmente en lodoméstico, cuyo radio de acción permeaba elambiente cultural e intelectual de lasciudades. Por lo tanto, si una mujer teníaderecho a la posesión de un título deencomienda, ello significaba la participaciónen la conformación del poder local, que va máslejos del rol jurídico per se. En efecto, losvínculos sociales, establecidos por estassucesoras a través de agentes intermediariosentre los intereses de su linaje y losrequerimientos de la Audiencia, mostraban unamayor predisposición del poder local a lainteracción entre los géneros. De hecho, laposesión como acto de apropiación en losvínculos sociales a través del término doña quehace referencia a dueña y por ello un indiciode feminidad en la concepción de riqueza,fenómeno que se ve complementado con laidentificación de vecina, valida para los trescasos, por su status local como sucesoras.
Sin embargo, los términos más usados paradesignar a personas con riqueza eranmasculinos, por ejemplo, benemérito, poblador otitular. De esta manera, el requisito paraalcanzar este nivel en la escala de
37
distribución de la riqueza eran los denominadosservicios prestados a la Corona.
Lo masculino, en el segundo caso, es vistocomo lo individual, guerrero y noble que searriesga por privilegios a costa de méritos.Posteriormente, esta percepción se modifica ylo colonial másculino se inscribe en lareligión y la política. Ahora bien, en eltercer caso, se introduce una masculinidadmercantil en el proceso de sucesión, en el queya los méritos y los honores religiosos opoliticos ceden ante el impulso de los negociosy la compra y venta de títulos.
38