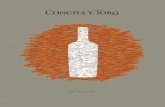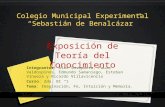De sepulturas y panteones: memoria, linaje, liturgias y salvación
Transcript of De sepulturas y panteones: memoria, linaje, liturgias y salvación
César González Mínguez e Iñaki Bazán Díaz (eds.)
LA MUERTE EN EL NORDESTE DE LA CORONA DE CASTILLA A FINALES DE
LA EDAD MEDIAEstudios y documentos
Vol. I
La muerte en el nordeste de la Corona de Castilla
a finales de la Edad MediaEstudios y documentos
César González Mínguez e Iñaki Bazán Díaz (eds.)
Foto de portada/Azalaren argazkia: Testamento de Domingo Abad (Briviesca 1325). Archivo Municipal de Briviesca. Legajo 15.453
© Servicio Editorial de la Universidad del País VascoEuskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua
ISBN: 978-84-9860-944-8Depósito legal/Lege gordailua: BI - 314-2014
CIP. Biblioteca UniversitariaLa muerte en el nordeste de la Corona de Castilla a fi nales de la Edad Media : estudios
y documentos /César González Mínguez e Iñaki Bazán Díaz (eds.). – Bilbao : Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua = Servicio Editorial, D.L. 2014. – 631 p. : il. ; 24 cm. — (Historia Medieval y Moderna )
D.L.: BI-314-2014 ISBN: 978-84-9860-944-8
1. Muerte - Historia. 2. Muerte – Aspecto social. 3. España – Historia – Fuentes. I. González Mínguez, César, ed. II. Bazán Díaz, Iñaki, ed.
393(460) “04/14”94(460)“04/14”
Índice
Introducción, por César González Mínguez e Iñaki Bazán Díaz . . . . . . . . . . . 9
PRIMERA PARTE
Estudios
«Veyendo que natural cosa es que todo omen que en este mundo nasce que a de finar». Morir en la villa de Miranda de Ebro y su entorno en la transición de la Edad Media a la ModernaRoberto Palacios Martínez y Jorge Pérez Calvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
La dimensión sociopolítica de la enfermedad y la muerte en las villas por-tuarias de Cantabria en la Baja Edad MediaJesús Ángel Solórzano Telechea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Las ordenanzas municipales de Laredo de 1480 sobre honras fúnebresIñaki Bazán Díaz y Roberto Palacios Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
«Que se llame y tenga apellido y las armas de los Sarmientos». El testa-mento, fuente privilegiada para el estudio de las bases de reproducción social de la nobleza medievalHegoi Urcelay Gaona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Muerte y conflicto familiar en el norte peninsular a fines de la Edad MediaRoberto J. González Zalacain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Un ejercicio de lectura hagiográfica: la muerte de los santos en el norte hispanoAriel Guiance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Los judíos ante la muerteEnrique Cantera Montenegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
8 ÍNDICE
Arqueología de la muerte: de la necrópolis altomedieval al cementerio parro quial. El caso de la villa de Durango y su territorioBelén Bengoetxea y Teresa Campos López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
De sepulturas y panteones: memoria, linaje, liturgias y salvaciónLucía Lahoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
SEGUNDA PARTE
Documentos
Normas de edición y transcripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Transcripciones documentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
1. Testamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 2. Codicilos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 3. Mandas pías pro-ánima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 4. Inventarios post-mortem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 5. Conflictos por herencias y testamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 6. Enterramientos, sepulturas y capillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 7. Salva canonica iustitia o porción parroquial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 8. Legislación civil y canónica sobre la muerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 9. Visitas pastorales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60910. Exequias reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Índice de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
De sepulturas y panteones: memoria, linaje, liturgias y salvación
Lucía LahozUniversidad de Salamanca
No hace falta insistir en el destacado protagonismo que el arte funera-rio acapara en la Baja Edad Media1. En el Rimado de Palacio el autor se la-menta: «Mas antes (de) que sea la tal obra acabada,/ viene luego la muerte e dale su maçada:/parte de aquí el alma asaz envergonçada,/e sotierran el cuerpo en muy peor posada2». Los versos del canciller Ayala recogen en tono crítico dos preocupaciones del hombre medieval, por un lado lo imprevisible e inexorable de la muerte y, por otro, el interés —necesidad más bien— de procurarse una sepultura digna. A pesar de contar con algunos ejemplares an-teriores, es en la época gótica cuando la producción sepulcral adquiere un extraordinario desarrollo y en algunos casos supera en calidad, ejecución y proyección a las otras manifestaciones escultóricas. Nada extraño que así sea dado que el patronazgo artístico medieval se centra con preferencia en el encargo funerario, pues «la vida espiritual del Antiguo Régimen giraba en torno a la expectación de la muerte3».
Es sabido el sentido polisémico del vocablo memoria en la Edad Media, uti-lizada para la conmemoración ritual de los difuntos, procesiones, aniversarios, liturgias celebraciones, tanto de los muertos ordinarios como de los extraordina-rios, es decir los santos. «Pero la memoria no se limitaba a asegurar la conme-moración de los difuntos, sino que por medio de la articulación de las palabras (especialmente los nombres propios) y de la manipulación de los objetos, vol-vía a traer a los difuntos al presente. Los objetos que conseguían tales efectos
1 El presente estudio se incluye dentro del Proyecto de investigación Cultura visual y cul-tura libraria en la Corona de Castilla (1284-1350). II, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (referencia HA2009-12933. Desde aquí queremos igualmente expresar agradeci-miento a Iñaki Bazán por habernos invitado a participar en esta publicación.
2 LÓPEZ DE AYALA, Pedro, Libro rimado de Palaçio. edición crítica de Jacques Joset, Madrid, 1982, V. 269.
3 PEREDA, Felipe, «Mencía de Mendoza (+ 1500), mujer del I Condestable de Casti-lla: El significado del patronazgo femenino en la Castilla del siglo XV», ALONSO Begoña, DE CARLOS, M.ª Cruz y PEREDA Felipe, Patronos y coleccionistas. Los condestables de Castilla y el arte ( siglos XV y XVII), Valladolid, 2005, p. 42.
242 LUCÍA LAHOZ
eran principalmente las tumbas y los monumentos funerarios4». San Isidoro re-conocía que «el sepulcro alimentaba entre los vivos el recuerdo de los muertos; el significado de «nuestro» acabamiento y de «nuestra» memoria5». Para Santo Tomás la erección de tumbas dignas, además de razones prácticas —con ellas se conseguían que los cadáveres no incomodaran la vista ni el olfato—, contri-buía a la reafirmación de la fe en el dogma de la Resurrección y se lograba que las gentes recordasen al fallecido y rezasen por él, la belleza del monumento in-citaba a los espectadores a la compasión y a la oración6.
Centrado en su vertiente antropológica Belting ha defendido que:
«la tumba constituye una barrera que separa la vida y la muerte y que las pro-tege una de otra. Pero también es el lugar donde la vida y la muerte se encuen-tran. El muerto será siempre un ausente y la muerte una ausencia insoportable, que para soportarla se pretendía llenarla con una imagen. Por eso las socieda-des han ligado a sus muertos que no se encuentran en ninguna parte con un lugar determinado —la tumba— y los han provisto mediante una imagen, es un cuerpo inmortal. Un cuerpo simbólico con el que puede socializarse nue-vamente, en tanto que el cuerpo mortal se disuelve en la nada7».
En la misma línea se ha pronunciado el profesor Núñez:
«La función principal del monumento funerario va a ser obviamente el propio enterramiento y con él la garantía del recuerdo del fallecido: una ca-tegoría esencial en los enterramientos es que conmemoran el recuerdo del difunto entre los vivos y enuncian la eternidad de su condición de seres únicos de manera que tal recuerdo no debe sucumbir al olvido8».
En efecto, la tumba será el lugar de la memoria que a su vez representa una forma especial de autorrepresentación de todas las épocas. Además es también
«el lugar en el cual ejercitar la memoria del difunto y así se convierte en el punto sobre el que gira la rememoración litúrgica de la persona fallecida, pero al mismo tiempo, el lenguaje plástico representaba la ansiada perma-nencia de su persona en la conservación de su cuerpo, continuidad que la representación escultórica mantenía9».
4 GEARY, Patrick, «Memoria», LE GOFF, Jacques y SCHMITT, Jean Claude, Dicciona-rio razonado del Occidente medieval, Madrid, 2003, p. 527.
5 Citado en NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Manuel, Muerte coronada. El mito de los reyes en la catedral compostelana, Santiago de Compostela, 1999, p. 9.
6 RECHT, Roland, Le croire et le voir. L’ art des cathedrales (XIIè-XVè siècle), Paris, 1999, p. 340.
7 BELTING, Hans, Antropología de la imagen, Madrid, 2007, pp. 178-179.8 NUÑEZ RODRIGUEZ, Manuel, La muerte coronada. El mito de los reyes en la cate-
dral compostelana, Santiago de Compostela, 1999, p. 23.9 PEREDA, Felipe, «El cuerpo muerto del rey Juan II, Gil de Siloé y la imaginación esca-
tológica. (Observaciones sobre el lenguaje de la escultura en la alta Edad Moderna)», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, XIII (2001), p. 66.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 243
Precisamente el empeño que mueve este estudio es el de ver esa mani-pulación de los objetos y abordar la memoria y el sentimiento y la idea de la muerte en la Baja Edad Media en las diócesis de Burgos y Calahorra La Cal-zada.
«Descubrí el misterio de la Edad Media en las tumbas góticas10». La evocación de Yourcenar al recordar su primera visita a Westminster denota el significado y el alcance de la escultura a la hora de reconstruir el pasado11. La afirmación deja adivinar nuevas perspectivas y nuevos registros, se intro-duce la consideración del arte como recurso decisivo y elemento prioritario para conformar la imagen histórica. Es sabido que las manifestaciones artís-ticas constituyen quizá el mejor comentario de la historia. Las imágenes ge-neradas directamente con una finalidad funeraria o bien aquellas que refle-jan algo de su realidad se convierten en una información de primer orden, indispensable para acotar y valorar la idea y el sentimiento de la muerte en aquella sociedad. La obra artística alcanza la categoría de fuente directa para perfilar la definición de la idea de la muerte, tan imprescindible y tan válida como otros testimonios usados en esta publicación12. Siguiendo a Schmitt «Más de una vez las imágenes nos recuerdan que su función radica menos en «representar» una realidad exterior a ellas, que en hacer que lo real sea me-diante un modo que le es propio13». Y en ese sentido él mismo define la tarea común entre el historiador y el historiador del arte en «resituar las imágenes en el conjunto del «imaginario social», en la puesta en juego del poder y la
10 YOURCENAR, Marguerite, Con los ojos abiertos, Entrevistas con Matthieu Galey, Se-rie Conversaciones, Buenos Aires, 1982, p. 34.
11 TORRES MARIÑO, Vicente, Marguerite Yourcenar entre Grecia y Oriente, Bogota, 2008, p. 5: «La visión de la escultura y la arquitectura se convierte bajo su pluma en medita-ción arqueológica y poética acerca de transformación de la piedra, la cual conduce a la re-surrec ción del pasado».
12 Como ya apuntara Chiara Frugoni: «Hay diferentes maneras de hacer revivir los tiem-pos pasados. Meditar sobre las fuentes escritas, interrogar los documentos —crónicas, car-tas, sermones, poesía— todas estas voces que enganchadas en hojas frágiles han atravesado los siglos hasta nosotros. Pero se puede también buscar o reforzar o aún crear lazos con otras fuentes y otros métodos… La iconografía y la iconología proponen utilizar la obra de arte o la simple imagen como una fuente histórica sui generis para reconstruir el pasado FRUGONI, Chiara; «L’ Histoire pour l’image», Medievales, n.º 22-23, 1992, p. 5. Ya Francastel denun-ciaba el uso de la obra de arte por los historiadores sólo para ilustrar aquellas verdades for-muladas a partir de de los documentos escritos, «la obra de arte solo es considerada así como una ilustración y no como un testimonio» Si bien hay que imputar parte de culpa a la propia historiografía artística que no ha sabido ofrecer adecuadas lecturas de los documentos plásti-cos del arte, pues como indicaba el erudito francés hay que estudiar las relaciones que unen el arte con la sociedad, «dilucidar el problema de las relaciones entre la función plástica y las otras formas de la civilización». FRANCASTEL, Pierre, «L’art italien et le rôle personnel de Saint François», Annales, 1956, vol. 11, n.º 4, pp. 481-489; FRANCASTEL, Pierre, «Art et Histoire: Dimensión y mesure des civilitations», Annales, 1961, vol. 16, n.º 2, p. 297.
13 SCHMITT, Jean Claude, «El historiador y las imágenes», Relaciones, 77, vol. II (1999), p. 19.
244 LUCÍA LAHOZ
memoria14». Se trata en definitiva de aprovechar «las múltiples posibilidades de las imágenes como fuente histórica y como recurso para escribir la histo-ria15», por utilizar las palabras de Mazin. En buena lógica a través de los da-tos que la plástica gótica nos facilita puede recomponerse una imagen y una idea más aproximada de aquella realidad, pues como sostiene Le Goff «la imagen juega un doble papel, de documento casi objetivo y de documento de imaginario16». Con este enfoque y partiendo de estas premisas pretendemos abordar el estudio.
Yourcenar al seleccionar las tumbas góticas nos proporcionaba el punto de partida para nuestro trayecto y así a través de la producción funeraria es-bozar «la idea y el sentimiento de la muerte en la cornisa cantábrica en la Baja Edad Media en los obispados de Burgos y Calahorra y La Calzada». Si como proponía Panofsky las esculturas funerarias son símbolos durables, de la imaginación, de los deseos, y de las esperanzas que cada época asociaba a la muerte, nada mejor que reconstruir desde ellas el ideario que guió al cas-tellano medieval, pues albergan su memoria histórica. La amplitud cronoló-gica —se incluirán asimismo algunos ejemplares románicos— y geográfica facilita un campo privilegiado para detectar, si los hubiera, los cambios acae-cidos, tanto en el marco temporal como en el diocesano, si bien sospecho que la iniciativa personal resulta más decisiva en las soluciones formuladas y adoptadas en las manifestaciones funerarias. Pese a centrarnos en la escul-tura, no vamos a descuidar la referencia a los ámbitos arquitectónicos que se diseñan para ubicar el descanso final, ya que la propia selección es ilustra-tiva del ideario fúnebre vigente en cada momento. Al igual se atenderá —si-quiera sumariamente— las otras manifestaciones artísticas que recreaban la escenografía luctuosa, cuya omisión acarrea el riesgo de ofrecer una visión o al menos un perfil sesgado, desvirtuado y por tanto incompleto e irreal. Al organizar la producción artística abordada se han seguido criterios de orden estamental dado, que como se ha formulado para otros casos, «las actitudes generales obedecen al ideario estamental al que pertenecen17». Toda vez que permite ver más rápidamente su evolución a lo largo del tiempo. Se tratarán consecutivamente el cementerio real, el panteón nobiliar, la tumba de obispo y del clero, para finalizar con la ampliación del encargo funerario a otras ca-tegorías sociales.
La información que esta imaginería proporciona para analizar el senti-miento de la muerte, su sistema de creencias y su código de conducta es pro-
14 Ibidem, p. 38.15 MANZIN GOMEZ, Óscar, «El historiador y la imágenes», Relaciones, 77, vol. XX
(1999), p. 11.16 LE GOFF, Jacques, «Discours de clousure», Le travail au Moyen Âge, Lovaina, 1990,
pp. 418-419.17 ESPAÑOL BERTRAN, Francesca, «La seu vella: els promotors», ESPAÑOL BEL-
TRAN, Francesca y RATÉS, Esther, La Seu Vella de Lleida, Barcelona, 1991, p.77.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 245
lija. El conjunto de imágenes detalla los ritos y las ceremonias que el óbito comporta en la sociedad medieval, a la par que ofrece una visión socioló-gica del hecho en sí. De todos modos su condición universal, el miedo gene-ralizado al más allá, las incógnitas que plantean, la incluyen incluso dentro de la coetaneidad de la vida medieval, pues como se ha señalado «el espec-táculo de la muerte formaba parte de la vida cotidiana de la ciudad18». Asi-mismo centrarse en la escultura funeraria suponía ciertos recelos, algunas de las obras han desaparecido, desafortunadamente, lo que acaso alteraría la vi-sión final. Como es bien sabido «la historia lo es siempre de fragmentos, de restos de una totalidad, seleccionados arbitrariamente de los azares de la destrucción y de la conservación, que no son más que índices y cabos suel-tos de la imagen global a reconstruir19». Por otro lado no puede obviarse su carácter elitista, dado que el encargo funerario corresponde a la cúspide so-cial, y, quizá, conformaría una imagen algo desvirtuada de la realidad. Aun-que como sugería Duby, «los modelos aristocráticos tienden a propagarse progresivamente en las clases inferiores de la sociedad20». Además al estar en una sociedad jerarquizada esas informaciones sirven para matizar las di-ferencias sociales latentes. En otro orden de cosas, la crítica aduce oportuna-mente que incluso en un mismo tiempo y en atención a las clases sociales no viven al mismo ritmo.
Progresivamente los reyes y las dignidades eclesiásticas invaden el re-cinto sagrado para generalizarse su práctica. De hecho la penetración de los cuerpos en el edificio mismo de la iglesia marca una transformación radical «al aceptar los cuerpos en el interior del lugar de culto la Iglesia acepta ha-cer de las tumbas mismas un lugar de celebración21». Las regulaciones de las Partidas amplían este tipo de inhumación, no solo para la familia real y grandes eclesiásticos sino también para los benefactores de los templos22. La situación es un síntoma de la relajación de la rigurosidad anterior y coincide en estos siglos del gótico con la valoración creciente de la personalidad, un progresivo individualismo, el valor de la honra del linaje y el ascenso social de determinadas clases. Todo ello se traduce en el empeño por procurarse una sepultura digna para retomando los versos del canciller «no soterrar
18 PORTELA, Ermelindo y PALLARÉS, María del Carmen, «Los espacios de la muerte», PORTELA, Ermelindo y NUÑEZ RODRIGUEZ, Manuel, La idea y el sentimiento de la muerte en la Historia y en el arte de la Edad Media (II), Santiago de Compostela, 1992, p. 31.
19 MORALEJO ÁLVAREZ, Serafín, «Modelo, copia y originalidad en el marco de las re-laciones artísticas hispano-francesas (siglos XI-XIII)», Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios, t. II, Santiago de Compostela, 2003, p. 90.
20 DUBY, Georges, «Le mort du seigneur. France du nord, XIIè siécle», La idea…, p. 31.21 DECTOT, Xavier, Les tombeaux des famillas royales de la península Ibérique au Mo-
yen Âge, Brepols, 2009, p. 205.22 Aunque diversos autores se hacen de ello para un primera aproximación YARZA LUA-
CES, Joaquín, «Despesas facen los hombres de muchas guisas en soterrar los muertos», Frag-mentos, 2 (1982), pp. 4-19.
246 LUCÍA LAHOZ
el cuerpo en muy peor posada». La elección de sepultura, si afecta directa-mente a la producción artística, denota un comportamiento ligado a la idea de la muerte de la sociedad que lo genera. Superadas las reticencias para aco-ger los cuerpos en el interior del recinto parroquial, el espacio religioso con una finalidad funeraria se generaliza paulatinamente, adaptándose en cuanto las posibilidades económicas son propicias. Puede hablarse de una relativa accesibilidad a partir de las Partidas. La selección no es gratuita, observa cometidos bien definidos: buscar protección, asegurar y favorecer la salva-ción, mantener la memoria personal, impedir el olvido, entre otros. Y como ha señalado Núñez: «el enterramiento incrustado en el recinto sagrado pone el acento sobre un planteamiento discriminatorio y particular, de forma que el monumento fúnebre es la expresión de la voluntad individual23». Por otro lado la diversidad de espacios empleados es sorprendente, se suceden de modo simultáneo la catedral, la parroquia —favorecida por la conciencia ciudadana del gótico—, los monasterios de la Orden del Cister, los conven-tos dominicos y franciscanos y en un momento más tardío, los jerónimos y los cartujos. Adquiere un valor incuestionable la capilla funeraria de carácter independiente, si bien en ocasiones está acogida en otros recintos como ca-tedrales, parroquias o conventos. La ubicación de la sepultura en el coro, en el presbiterio o en una capilla aneja obedece a unos intereses soteriológicos, apotropaicos y de pervivencia de la memoria personal, rectores en mayor o menor grado de este tipo de empresas. Pero su análisis ha sido suficiente-mente detallado24.
1. La formulación de la imaginería funeraria real: el prolegómeno de Nájera, la consolidación de las Huelgas y la exaltación de Miraflores
Que la monarquía hispana careció de un panteón dinástico a la manera de otras casas europeas hasta la fundación de San Lorenzo del Escorial25, es tesis que no necesita más verificación. La historiografía ha aducido una bate-ría de razones para dilucidar la situación, en principio se esgrimía el carácter privado de las costumbres funerarias de los reyes de Castilla26, otros argüían
23 NUÑEZ RODRIGUEZ, Manuel, «La indumentaria como símbolo en la iconografía fu-neraria», PORTELA, Ermelindo y NUÑEZ RODRIGUEZ, Manuel, La idea y el sentimiento de la muerte en la historia y en el Arte de la Edad Media (I), Santiago de Compostela, 1987, p. 11.
24 Para un primera aproximación BANGO TORVISO, Isidro Gonzalo, «El espacio para enterramientos privilegiado en la arquitectura medieval», Anuario del Departamento de Histo-ria y Teoría del Arte, vol. IV (1993), pp. 93-102.
25 VARELA, Javier, La muerte del rey. El ceremonial funerario de la monarquía española (1500-1885), Madrid, 1990.
26 MENJOT, Denis, «Un chrétien qui meurt toujous. Les funerailles royales en Castilla à la fin du Moyen Âge», La idea y el sentimiento de la muerte… (I), pp. 127-138.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 247
que la concepción sagrada de la monarquía hispana la liberaba de la necesi-dad de expresarse a través de complejas ceremonias27. Ariel Guiance, a partir de una idea esbozada por Rucquoi28, imputa que la dispersión funeraria más que a las devociones y gustos personales de cada monarca responde a una función simbólica desempeñada por los conjuntos funerarios reales en rela-ción con el fenómeno y el proceso de la Reconquista. Se detecta una cierta voluntad en agrupar los restos de los soberanos en lugares bien representati-vos, pero esas iniciativas responden a un intento de dinamizar y otorgar im-portancia a los centros de la monarquía. «Los cuerpos de los reyes ayudarían así a crear una «memoria histórica» del pueblo peninsular que sería funda-mental en la empresa de la Reconquista29». Por último, Raquel Alonso in-siste en esta línea pero defendiendo una intencionalidad en marcar la conti-nuidad dinástica que se remonta en última instancia a los linajes visigodos30.
Cuando Sancho III comanda la monumental sepultura de su esposa doña Blanca en el monasterio de Santa María la Real de Nájera, ejecutada entre 1157-115831, concreta un monumento sepulcral donde se articulan noveda-des decisivas en el desarrollo de la escultura funeraria, dando también cabida a todo un programa de propaganda y legitimación política, como ya advir-tiera Sánchez Ameijeiras32. Se adopta la tipología de sarcófago con cubierta a dos aguas. La elección del programa iconográfico denota una originalidad extraordinaria, la prolija imaginería refiere el Pantocrátor rodeado del Te-
27 Ha sido NIETO SORIA, José Manuel, «Origen divino, espíritu laico y poder real en la Castilla del siglo XIII», Anuario de Estudios Medievales, 27-1 (1997), p. 51. Y en la misma lí-nea se ha pronunciado MITRE FERNÁNDEZ, Emilio, «Muerte y memoria del rey en la Casti-lla bajomedieval», PORTELA Ermelindo y NUÑÉZ RODRÍGUEZ, Manuel, La idea y el sen-timiento de la muerte… (II), pp. 17-26.
28 RUCQUOI, Adeline, «De los reyes que no son taumaturgos: los fundamentos de la rea-leza en España», Temas Medievales, 5 (1995), pp. 163-186.
29 GUIANCE, Ariel, Los discursos sobre la muerte en la Castilla Medieval (siglos VII-XV), Valladolid, 1995, pp. 315-318.
30 ALONSO ALVÁREZ, Raquel, «Los enterramientos de los reyes de León y Castilla hasta Sancho IV. Continuidad dinástica y memoria regia», e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médievals, 3 (2007), p. 2.
31 A fijar la cronología del sarcófago concurren las fechas de los respectivos óbitos del ma-trimonio, en 1156 doña Blanca y 1158 Sancho III. ALVAREZ COCA, M.ª Jesús, La escultura románica en piedra en la Rioja Alta, Logroño, 1978, pp. 26-35, fijaba la cronología basándose en aportaciones documentales en 1156. YARZA LAUCES, Joaquín, «La escultura monumen-tal de la Catedral Calceatense», BANGO TORVISO, Isidro, YARZA LUACES, Joaquín y ES-PAÑOL, Francesca, La cabecera de la Catedral calceatense y el tardorrománico hispano, Lo-groño, 2000, p. 168 apunta la primera fecha en base a una donación del monarca al monasterio por el alma; sin embargo, recientemente DECTOT, Xavier, Les tombeaux des fa millas royales de la península Ibérique…, p. 186 la determina entre la subida al trono y la muerte del rey.
32 Vid. SÁNCHEZ AMEIJERIAS, Rocío, «Ecos de la Chanson de Roland en la icono-grafía del sepulcro de Doña Blanca (+ 1156) en Santa María la Real de Nájera», Ephialte, II (1990), pp. 206-214. Se recogen parte de estas ideas en VALDEZ DEL ALAMO, Elizabeth, «Lament for a lost queen. The sarcophagus of Doña Blanca in Nájera», Art Bulletin, LXXVIII (1996), pp. 311-333.
248 LUCÍA LAHOZ
tramorfo y el Colegio Apostólico, la parábola de las Vírgenes Necias y Sa-bias inaugura su presencia en la plástica hispana, cuyo sentido escatológico y nupcial se ajusta perfectamente a su destino. Cuenta igualmente con el pri-mer ciclo de la Infancia, centrado en la Epifanía y la matanza de los Inocen-tes desplegado en un contexto sepulcral, relacionada su presencia, al menos en sentido figural, con el nacimiento del heredero. Uno de los lados mayores adopta la representación de la muerte propia, cuyo formato se ha vinculado con la de la producción miniada inmediata. Frente al valor transferido a la narración de la liturgia funeral, aquí se centra y se concentra en el óbito, de marcado tono laico, con Sancho III y la hermana de la difunta doña Sancha Garcés desvaneciéndose en gestos de dolor al dictado de la retórica gestual luctuosa propia de las canciones de gesta con las que también comparte hasta el mismo proceso secuencial —acentuando los momentos y ámbitos más pri-vados—. El relieve najerense supone la cabeza de serie de un grupo funera-rio castellano próximo, donde la figuración de la muerte comienza a adquirir protagonismo, caso de los primeros sepulcros de Las Huelgas o en el de San Juan de Ortega.
Figura 1
Tumba de la reina doña Blanca. Santa María la Real de Nájera(Biblioteca Gonzalo de Berceo)
En el complejo programa iconográfico, lo judicial, lo escatológico, lo nupcial y lo obstétrico se funden y se confunden en función de unas inten-ciones políticas determinadas en el marco de un contexto histórico concreto. En efecto, uno de sus rasgos más novedosos es precisamente la emergencia de la actualidad33. Es el único caso donde una esposa y madre de rey, que muere sin llegar a ser reina, alcanza la dignidad regia a través de la imagen del sepulcro y se ve reafirmada por la inscripción que también da cuenta de
33 Por utilizar la acuñación de RECHT, Roland, Le croire et le voir…, p. 338.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 249
la causa de su muerte34. «Ella va a acceder después de la muerte como la es-posa del soberano a una dignidad real que no ha tenido en vida35». Como sagazmente advirtiera la profesora gallega
«la imaginería escatológica del monumento aparece tamizada por un sim-bolismo nupcial y maternal, la elección de una parábola nupcial no es ca-sual ya que el epitafio también insiste en el matrimonio; y la singular «elevatio animae» —completamente distinta de las empleadas hasta el mo-mento en territorio hispano— sugiere una lectura ambigua en la que la es-cena de la muerte de la reina puede confundirse con la representación de un parto, que coincide con las resonancias obstetricias de la propia inscrip-ción36».
Si el programa iconográfico ideado para la tumba de la reina Blanca, como se ha dicho, es un sutil entramado de referencias a las especiales cir-cunstancias históricas no menor significado articula su emplazamiento.
«Responde a un interés en crear una continuidad con la antigua monar-quía local, en él se hallaban por lo menos enterrados los fundadores García de Nájera y doña Estefanía y un hijo de ambos. La continuidad de la nueva monarquía se veía asegurada por el heredero cuyo nacimiento costó la vida a doña Blanca. Matrimonio y nacimiento de importantes consecuencias po-líticas que explica las especiales resonancias nupciales y maternales del ce-notafio37».
Como señala Dectot que
«la mujer del rey de Castilla, por otro lado descendiente de los reyes na-varros se haga enterrar ahí y sea calificada de reina es darle una dignidad que ella no ha tenido […]. Es un medio de asegurar una traslación simbó-lica de poder sobre cierta zona de frontera del reino de Navarra, entonces renaciente, al reino de Castilla. Puesto que Sancho III es el esposo de una heredera de Navarra y sobre todo porque su sucesor, Alfonso VIII, es el hijo donde el paso de Nájera y sus alrededores al territorio castellano no es una usurpación, sino una anexión, que se convierte en una transmisión a través de las mujeres38».
Valdez del Álamo basándose en el protagonismo de las mujeres, ha de-fendido la existencia de una «iconografía de género»39 que se refuerza con el papel en la transmisión de poder que éstas desempeñan. «La legitimidad castellana de esos territorios era lo que se quería resaltar en el sepulcro de
34 El tituli aparece reproducido en SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, «Ecos de la Chanson de Roland…», p. 210 donde como señala la autora se indica «su matrimonio y la filiación del marido y se especifica la causa de su muerte, el parto».
35 DECTOT, Xavier, Les tombs…, p. 186.36 SANCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, op. cit., p. 210.37 Ibidem.38 DECTOT, Xavier, Les tombs…, p. 186 y p. 188.39 VALDEZ DEL ÁLAMO, Elizabeth, Op. cit.
250 LUCÍA LAHOZ
Nájera40». Pero tampoco sería extraño a los intereses del monasterio naje-rense, un poderoso centro dependiente de Cluny. «Al prior najerense le inte-resaba afianzar sus alianzas con la monarquía castellana y por tanto alber-gar su sepultura, que enlaza con el significado de intercesión que le otorga la orden»41. En efecto, desde el siglo XI con el impulso de la orden monás-tica de Cluny, la iglesia añade al día de Todos los Santos una conmemoración por los difuntos. «Así nacía una Europa de la memoria y de la conmemora-ción42», de la que el cenotafio es un extraordinario ejemplo.
«El complejo panorama iconográfico del cenotafio refleja pues los es-fuerzos conjuntos de Cluny y de la monarquía castellana por legitimar esta monarquía najerense de reciente restauración, por asegurar su continuidad y la vinculación de la corona al monasterio riojano43». Aporta una dimen-sión monumental, en efecto, el sarcófago diseña una escenografía monumen-tal cuya narrativa visual concreta de manera permanente una ficción de claro contenido político, buen ejemplo de esas relaciones entre las imágenes y la estructura de poder.
Cuando Alfonso VIII elige Burgos como centro y marco de su panteón dinástico pesa el trascendente significado que la ciudad castellana iba adqui-riendo a la cabeza del territorio. La solución refleja el interés en fijar la topo-grafía de los sepulcros reales en lugares bien representativos, iniciativas que responden a un intento de dinamizar y otorgar importancia a los centros de la monarquía, como se apuntó arriba. Toda vez que denota la proximidad de los ámbitos funerarios dinásticos al camino de Santiago, vigente por lo menos hasta el siglo XII, que Dectot considera un elemento esencial para su implan-tación44.
En junio de 1187 Alfonso VIII firma el documento de donación del mo-nasterio de las Huelgas a la abadesa doña Misol, bajo la observancia de la orden del Cister. Sin embargo se constata una ligera distancia entre la fun-dación del monasterio y su transformación en un lugar funerario, dado que hasta 1199 no adquiere la categoría de cementerio real, que se convertirá asi-mismo en la casa madre de la orden45. Es el primer eslabón hacia un panteón
40 DECTOT, Xavier, op. cit., p.189.41 SANCHEZ AMEIJEIRAS, op. cit., p. 210.42 LE GOFF, Jacques, En busca de la Edad Media, Barcelona, 2003, p. 97.43 SANCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, op. cit. p. 210, 44 DECTOT, Xavier, op. cit., p. 70.45 Para una primera aproximación vid. GÓMEZ MORENO, Manuel, El Panteón Real de
las Huelgas de Burgos, Madrid, 1946; GÓMEZ BÁRCENA, M.ª Jesús, Escultura gótica fu-neraria en Burgos, Burgos, 1988; SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, Investigaciones icono-gráficas sobre la escultura funeraria castellana del siglo XIII, Santiago de Compostela, 1993, pp. 141-151; ARA GIL, Clementina Julia, «Escultura gótica», Arte Gótico. Historia del arte en Castilla y León, T. III, Valladolid, pp. 260-262; Idem, «Imágenes e iconografía de los sepulcros cistercienses de Castilla y León», BANGO TORVISO, Isidro (dir.), Monjes y monasterios. El Cister en el medievo en Castilla y León, Valladolid, 1998, pp. 363-367; SANCHEZ AMEI-JEIRAS, Rocío, «El «cementerio real» de Alfonso VIII en las Huelgas de Burgos», Semata,
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 251
estable de la Corona. Se recupera un ámbito monacal, ya no benedictino sino una abadía cisterciense, en plena ascensión, «a la que es confiada el monas-terio que desempeñará un papel privilegiado en la política funeraria del soberano46». Se ha imputado la elección a la iniciativa de doña Leonor de Plantagenet, emulando la fundación de su familia en Fontevreaud47. Indu-
Figura 2
Sepulcro de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet. Monasterio de las Huelgas Reales
(Catalogo Vestiduras ricas. El monasterio de las huelgas y su época 1170-1340)
n.º 10 (1998), pp. 77-109; PÉREZ MONZÓN, Olga, «Iconografía y poder real en Castilla: las imágenes de Alfonso VIII», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 14 (2002), pp. 19-41; GÓMEZ BÁRCENA, M.ª Jesús, «El Panteón Real de las Huelgas de Bur-gos», YARZA LUACES, Joaquín, Vestiduras Ricas. El monasterio de las Huelgas y su época, 1170-1340, Madrid, 2005, pp. 51-72; SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, «La memoria de un rey victorioso: Los sepulcros de Alfonso VIII y la fiesta del Triunfo de la Santa Cruz», BORN-GÄSSER, Barbara, KARGE, Henrik, KLEIN, Bruno (eds.), Arte funerario y cultura sepulcral en España y Portugal, Vervuert Iberoamericana, 2006, pp. 290 y 315; ALONSO ÁLVAREZ, Raquel, Los enterramientos…; SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, «Crisis ¿qué crisis? Sobre la escultura castellana de la primera mitad del siglo XIV», ALCOY, Rosa (ed.), El trecento en obres. Art de Catalunya i art d’Europa al segle XIV, Barcelona, 2009, pp. 257-270.
46 DELCOT, Xavier, Les tombs... p. 71.47 GÓMEZ BÁRCENA, M.ª Jesús, El panteón…, p. 55.
252 LUCÍA LAHOZ
dablemente la documentación resalta ese protagonismo de la reina, que sin embargo la iconografía no registra, lo que no deja de resultar paradójico. De hecho, la asunción de la orden coincide también con la adopción y el predi-camento entre la aristocracia, como se abordará más adelante.
Las Huelgas sobresale tanto en el plano simbólico como en el arqui-tectónico, llegándose a definir como «una arquitectura eclesial concebida en función de la vocación funeraria de la construcción48». En efecto, en las Huelgas el panteón real o el cementerio real, «la memoria del pasado se entiende como un instrumento de legitimación del soberano y como proyección de su acción política, pues en el panteón regio se afirman los conceptos de legitimidad y permanencia de la institución monárquica. No es tanto la concentración como la voluntad de concentración lo que cuenta49».
La topografía funeraria se jerarquiza en torno a la iglesia, que desde el si-glo XIII se constituyó en cementerio real, dispuestos en la nave central donde se emplazaba el coro de las monjas están los sepulcros del fundador y el de la reina Berenguela; la nave de la epístola acoge a las infantas, señoras del monasterio y la del Evangelio se reserva para los infantes y reyes. También conformaba la escenografía cementerial el pórtico de los caballeros. La cro-nología de la iglesia venía situándose avanzado el siglo XIII, datas revisadas por Karge, que las adelanta a las primeras décadas50. Se ha supuesto que los cuerpos de los fundadores fueron traídos desde la capilla de la Asunción, en 127951, la fecha ha servido para establecer la cronología del sarcófago monu-mental si bien ningún dato lo avala, como ha advertido recientemente Sán-chez Ameijeiras52.
Ni que decir tiene que cuando Alfonso VIII organiza las Huelgas donde triunfa el sarcófago esculpido, de notable vigencia entre las tipologías me-dievales en la plástica hispana, como ya advirtiera Panofsky a diferencia de lo sucedido en otras regiones de Europa, incluso se ha defendido que la elec-ción del formato viene dada por el espacio que la genera53. Se concreta un marco de experiencias plásticas extraordinario que va a comandar la práctica
48 DECTOT, Xavier, Les tombs…, p. 118.49 DECTOT, Xavier, Les tombs…, p. 186.50 KARGE, Henri, La cathedral de Burgos y la arquitectura del siglo XIII en Francia y en
España, Burgos, 1995, pp. 163-165.51 Para una primera aproximación con toda la bibliográfica vid. CARRERO SANTA-
MARIA, Eduardo, «Observaciones sobre la topografía sacra y cementerial de Santa María la Real de las Huelgas, en Burgos y su materialización arquitectónica», CAMPOS y FERNÁN-DEZ DE SEVILLA, Francisco Javier (ed.), La clausura femenina en España, Madrid, 2004, pp. 695-715. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, El cementerio real..., pp. 77-109, defiende que la capilla desde su origen fue concebida desde el principio como panteón de la monarquía cas-tellana, donde concurre la tradición leonesa y la tradición cisterciense, la referencia a la capilla centralizada en Fontevraud y el simbolismo del Santo Sepulcro.
52 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, La memoria...; idem, «Crisis…».53 DECTOT, Xavier, Les Tombs…, p. 242.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 253
funeraria hispana inmediata. Lo copioso de las manifestaciones, su carácter pionero y la riqueza de sus soluciones constituyen hitos sobresalientes e in-dispensables para formular la génesis y la evolución de la escultura funeraria gótica al menos en los inicios54. Sin embargo en nuestro estudio solo se va a atender a algunos sepulcros reales.
En orden cronológico las primeras sepulturas en materializarse fueron las del pórtico de los caballeros. La literatura artística les había atribuido una variada nómina de identificaciones, desde caballeros de la orden de Cala-trava, de la Banda hasta la vinculación a las Navas. Al error han contribuido la mala conservación, las peripecias y cambios que sufrieron. Sánchez Amei-jeiras ha reivindicado su condición de primitivos sepulcros de los fundado-res en aras a aspectos de orden estilístico, a la condición femenina de uno de ellos y el programa iconográfico de las cubiertas, con la exaltación de la cruz. «La presencia del baldaquino sobre los monumentos, un elemento de «prestigio» en las estrategias funerarias de finales del siglo XII y comienzos del XIII, parece confirmar la suposición55».
Mayor alcance tiene el rico programa de las cubiertas, decoradas con sendos programas de Exaltación de la Cruz. El triunfo de la cruz se ha puesto en relación con la victoria castellana de las Navas, convertida en la catapulta de la monarquía castellana, pues deviene en una auténtica cruzada predicada por el papa. Se concierta así la vinculación de la cruz como imagen de triunfo frente al infiel, de amplia tradición en la monar-quía hispana. Su propia ubicación en un lugar estratégico como Burgos le convertía en un magnífico escaparate político para publicitar las pujantes victorias. Como señala la profesora gallega «del carácter profiláctico de la Cruz en la batalla de las Navas nos dan cumplida cuenta la documen-tación real, que forma parte del aparato de propaganda de la época, en la que no sería extraño que participasen las propias hijas del monarca, se-ñoras del monasterio. En la que también se incluye la fiesta litúrgica del Triunfo de la Cruz56». Otorgándole una cronología de hacia 1220-1230 donde ajustan extraordinariamente bien todos los elementos. Culto de di-mensión política, se vieron involucrados en una voluntad de ambientación histórica.
De una importancia extraordinaria será el sepulcro de los fundadores, ubicado ante el altar, cuyo valor soteriológico es evidente, toda vez que se refuerza su presencia y su memoria, dado que se convierte en el foco visual prioritario del conjunto. Para el formato de sepulcro doble, de escasa vigen-cia en la plástica hispana, Pérez Monzón esboza la idea de un reforzamiento
54 Abordar la totalidad de los sepulcros de las Huelgas supera el cometido de nuestro es-tudio, para una primera aproximación vid. GÓMEZ BARCENA, M.ª Jesús, Escultura funera-ria…, pp. 187-201; Idem, El panteón real…
55 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, La memoria…, p. 305.56 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, La memoria…, p. 310.
254 LUCÍA LAHOZ
dinástico, apelando a la política matrimonial de Alfonso VIII, que otorga un protagonismo a doña Leonor, dado el que tuvo en la fundación57, sin em-bargo la idea habrá de precisarse, pues la iconografía del sepulcro la cues-tiona, como se verá.
Las caras se articulan mediante arquerías, buena nota de su singulari-dad. El castillo como símbolo heráldico figura por primera vez, resaltando su condición de soberano de Castilla, «se refuerza la identidad del rey-reino al significarse el monarca por el símbolo del país o territorio58» y en el de ella los leopardos coronados propios de los Plantagenet. Notable interés reviste la iconografía que amuebla los frontispicios. Para el del monarca se prefiere una cruz portada por ángeles que ha sido explicada en función de la victoria de las Navas de Tolosa, Pérez Monzón la interpretaba también como la festi-vidad litúrgica de la Exaltación de la Cruz59, que Sánchez Ameijeras supone alusiva a la tercera festividad litúrgica del Triunfo de la cruz, que se celebra el mismo día de la batalla. En el otro lado se perpetúa el acto de fundación con Alfonso VIII otorgando el diploma a Doña Misol asistida por otras mon-jas. Se trata sin duda de un relieve histórico que representa la figuración de un acto de fundación de especiales resonancias en el patronato regio. El pro-tagonismo del monarca contrasta con la ausencia de doña Leonor, en clara disonancia con las documentadas iniciativas de la reina. Para el frontispicio de la mujer se prefiere un Calvario y la «transitio animae» de doña Leonor, donde la figurilla de la reina vestida, coronada y orante es elevada por unos angelillos, precisamente el esquema compositivo es similar al de la elevación de la cruz con la que también comparte ubicación lo que sospecho no es aza-roso.
Sánchez Ameijeiras ha aducido razones de orden iconográfico y de orden estilísticos de peso para retrasar la cronología y sitúa su ejecución coincidiendo con la coronación de Alfonso XI60. El tipo de decoración que exhibe el sepulcro lo ha colocado en el horizonte artístico que carac-teriza la ejecución del sepulcro de Alfonso de la Cerda, realizado hacia 133361.
Las formas decorativas que cubren la caja representan telas, conocidas como alcafifas o reposteros, con los que se cubrían los sepulcros62. A su vez evocan diseños propios de telas bordadas en relieve, y en el caso de los se-pulcros podría ser interpretada como «la petrificación de un rito», la docu-mentada costumbre de cubrir los sarcófagos con ricas cubiertas de seda en
57 PÉREZ MONZÓN, Olga, Iconografía y poder real…, pp. 19-51.58 PÉREZ MONZÓN, Olga, Iconografía y poder real…, p. 29.59 Ibidem.60 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, La memoria…, pp. 289-315. 61 Idem, «Crisis ¿qué crisis?...», p. 265.62 Lo hemos tratado en LAHOZ, Lucía, «La vida cotidiana en el ámbito de la escultura fu-
neraria gótica», Vida cotidiana en la España Medieval, Madrid, 1998, pp. 419-420.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 255
festividades especiales, como las celebraciones de aniversarios63. En otro lu-gar suponíamos que la utilización de motivos decorativos que similando te-las recubren algunas obras, como las del infante de la Cerda y la de Doña Blanca en las Huelgas de Burgos, acaso, respondan a un interés de mantener de modo permanente esos reposteros cuya práctica regulaban las ordenan-zas. Al quedar cubiertos vendrían a sugerir la inmediatez del óbito, o incluso hasta modificar o mudar el tiempo de la muerte y hacerla más cercana, más presente en la sociedad de los vivos y por tanto aumentar su impacto64. En el caso que nos ocupa se ha subrayado que las telas reproducen el «opus angli-canum», manufacturas litúrgicas de lujo inglesas que circularon por Casti-lla65, y que explica la rareza del tipo de escudo y su marco arquitectónico ex-traño al mundo hispano.
Sánchez Ameijeiras ha defendido una suerte de intervisualidad entre los relieves funerarios y algunas piezas cultuales del propio monasterio, caso de la cruz portada por ángeles y la Cruz de las Navas, una reliquia de la victo-ria castellana66, creándose así una topografía devocional y sus reflejos muy significativa, dada la importancia que adquiere en este momento la expe-riencia y la comunicación visual67 y apenas tenida en cuenta por la historio-grafía.
«Los sepulcros de los fundadores se labraron para «reconstruir» su me-moria, para reescribir la historia, de hecho como ya se ha indicado, se al-tera la versión documentada de la fundación del cenobio por parte de la reina- y en el proceso de activación de la memoria de los difuntos jugaba un especial papel la liturgia de aniversarios, una experiencia de que queda constancia escrita en los obituarios o en otros códices de la abadía68».
En la promoción artística de la reina Católica la creación de un pan-teón familiar donde enterrar a sus padres se convierte en una de las empresas que capitalizará los empeños de Isabel. Más allá de intenciones de respeto y honra a la memoria de los progenitores, que sin duda las hubo, son razones de orden político e ideológico las que deciden las obras llevadas a cabo. Se emplaza en la Cartuja de Miraflores, marco ya elegido por su padre Juan II. Son ahora nuevas órdenes las elegidas para custodiar el cuerpo difunto y buscar el reposo definitivo, buen testimonio del ascenso que iban logrando los cartujos.
63 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, «Crisis ¿qué crisis?...», p. 226; ESPAÑOL BER-TRAN, Francesca, «Los indumentos del cuerpo a la espera del Juicio Final», Vestiduras ri-cas…, pp. 73-88.
64 LAHOZ, Lucía, «La vida cotidiana en el ámbito de la escultura…», p. 420.65 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, «Crisis ¿qué crisis?...», p. 267.66 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, «Crisis ¿qué crisis?...», p. 27067 CAMILLE, Michael, Arte Gótico. Visiones gloriosas, Madrid, 2005.68 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, «Crisis ¿qué crisis?...», p. 270.
256 LUCÍA LAHOZ
El proyecto articula ámbito arquitectónico69, sepulcro70 y retablo71 in-vertidos para desarrollar un programa conjunto donde el mensaje de uno se completa con el otro, respondiendo a un ideario único. Sospecho que su pro-blema de interpretación radica en ello. Se han realizado algunas correspon-dencias entre la iconografía sepulcral y la retablística, pero siempre como algo tangencial y esporádico, aunque a mi juicio esas vinculaciones son com-plementarias e imprescindibles. Precisamente intuyo que de su combinación se deduce el mensaje y las intenciones que guiaron a la reina en la elección de ese proyecto y no otro.
La arquitectura de partida reviste gran interés, en efecto la imagen arqui-tectónica exterior de la iglesia parece evocar un sarcófago y los pináculos su-gieren de algún modo los hachones de cera, que en los ritos funerarios cus-todiaban el ataúd, estaríamos ante una arquitectura elocuente. De hecho la imagen arquitectónica externa rememora la función, publicitándola, lo que no podría quedar mejor expresado; estaríamos ante una iconografía de la ar-quitectura plena de resonancias. Similar significado articula la planimetría templaria, por un lado, el formato de la cabecera ochavada concierta una ti-pología de gran trascendencia para los usos funerarios. El tipo es el resultado de una síntesis entre la planta centralizada y la capilla mayor tradicional, de-dicada a una función funeraria para crear un espacio privilegiado donde se suman el uso litúrgico y el funerario72. Precisamente es aquí y en otras obras promovidas por la reina Católica donde se concretan los prototipos que van a comandar la amplia producción posterior.
En principio destaca el propio formato del sepulcro, el recurso a una forma estrellada ha tenido las más diversas interpretaciones desde la influen-cia musulmana o mudéjar73. Yarza lo ha relacionado con la tipología de al-gunas bóvedas estrelladas explicándolo como un signo de sacralización del monarca, «estableciendo un paralelismo con Dios y o con lo sagrado74».
69 Para la arquitectura de Miraflores vid. TARIN Y JUANEDA, F., La Real Cartuja de Miraflores. Su Historia y descriptiva, Burgos, 1896; BANGO TORVISO, Isidro Gonzalo, «Si-món de Colonia y la ciudad de Burgos. Sobre la definición estilística de la segunda generacio-nes de familia de artistas extranjeros en los siglos XV y XVI», IBAÑEZ, C., YARZA LUACES, Joaquín, Actas del Congreso internacional sobre Gil Siloe y la Escultura de su época, Burgos, 2001, pp. 63 y ss.
70 Sobre el sarcófago para una primera aproximación vid. GÓMEZ BÁRCENA, M.ª Jesús, Escultura gótica funeraria en Burgos…, pp. 205 y ss.; YARZA LUACES, Joaquín, La cartuja de Miraflores. I Los sepulcros, Madrid, 2007.
71 Sobre el retablo vid. YARZA LUACES, Joaquín, «El retablo mayor de la Cartuja de Miraflores», Actas del Congreso internacional sobre Gil Siloe…, pp. 207-238; idem, La car-tuja de Miraflores. II El retablo, Madrid, 2007.
72 ALONSO RUIZ, Begoña, Arquitectura tardogótica en Castilla, los Rasines, Santander, 2003, pp. 140 y ss.
73 WETHEY, Harold E., Gil de siloe an his School, Cambridge, 1936, p. 25.74 YARZA LUACES, Joaquín, Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía,
Madrid, 1992, p. 39.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 257
Figura 3
Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal(Algargosarte.lacoctelera.net)
Ana Domínguez vincula la estructura sepulcral como una alusión al símbolo salomónico por excelencia75. Pereda lo ha vinculado con el lenguaje funera-rio de la escultura76. Para más adelante apuntar:
«Es preciso recordar que el motivo fundamental de toda tumba es ex-presar la fe en la salvación del difunto. El sepulcro se concibe como una celebración soteriológica: manifiesta al igual que la liturgia de los funera-les, el deseo de la familia y del reino, por la salvación de las personas del
75 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Ana, «El Officium Salomonis de Carlos V en el monas-terio del El Escorial. Alfonso X y el Planeta Sol. Absolutismo y hermetismo», Reales Sitios, n.º 83 (1985), p. 23.
76 PEREDA ESPESO, Felipe, El cuerpo muerto…, p. 57.
258 LUCÍA LAHOZ
rey y la reina77». El mismo afirma: «la construcción del sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal con la forma de una estrella no es fruto (o al menos no necesariamente) como se ha afirmado en alguna ocasión de una suerte de sacralización del monarca, sino más bien una representación ad litteram de la forma con que la teoría escolástica y la fantasía escatológica en su con-junto había intentado imaginar el aspecto de los cuerpos gloriosos78».
El profesor Yarza ha reivindicado para el conjunto de Miraflores la in-tención de la reina Católica de emprender una empresa funeraria capaz de rivalizar y superar los panteones de la nobleza, dado que el sepulcro real no había tenido un tratamiento significativo frente al valor alcanzado por los monumentos de las casas nobiliares, incluso subraya el tratamiento divi-nizado de la imagen del rey79. Sin dudar de la validez del razonamiento, y dada la condición polisémica de las imágenes, entiendo que la idea legitima-dora debió primar entre los argumentos de Isabel. Su monumentalidad y tra-tamiento le convierte en el panteón de la Dinastía de la que procede la reina, pero lo que se canta son los derechos legítimos de Isabel80. El programa pre-senta ciertas similitudes con el que don Pedro López de Ayala ideara para su capilla funeraria en el monasterio de Quejana81. En el retablo de la Cartuja figuran los reyes a ambos lados del Sagrario, asistidos por sus santos patro-nos. Y justo encima queda enfáticamente dispuesto el Crucificado. Se exhibe con toda la simbología de Cristo constructor con su sangre del tabernáculo, basado en los textos paulinos82. En el sepulcro se fijan las virtudes, en el lado
77 PEREDA ESPESO, Felipe, El cuerpo muerto…, p. 58.78 PEREDA ESPESO, Felipe, El cuerpo muerto…, p. 70.79 YARZA LUACES, Joaquín, Los Reyes Católicos…, pp. 55 y ss También del mismo
autor, «La imagen del rey y la imagen del noble en el siglo XV», RUCQUOI, Adeline (coor), Realidades e imágenes de poder. España a fines de la Edad Media, Valladolid, 1988, pp. 277 y ss. Sobre el sepulcro puede verse PEREDA ESPESO, Felipe, El cuerpo muerto…, pp. 53-85. Sobre el retablo YARZA LUACES, Joaquín, «El retablo mayor de la Cartuja de Miraflores», Actas del Congreso Internacional sobre Gil de Siloé…, pp. 207-238.
80 Que coincide con una solución bastante generalizada, pues como ha subrayado NO-GALES RINCÓN, David, «Cultura visual y genealogía en la corte regia de Castilla durante la segunda mitad del siglo XV», Spania. Revue interdiscipliniare d’etudes hispaniques medie-vales, n.º 11 (2011), p. 26: «El sepulcro regio y la capilla que lo acogía constituyó, en el pe-riodo bajo medieval, el principal hito memorial de la realeza en un sentido funerario, desde una perspectiva religiosa de clara dimensión personalista, mediatizada por el deseo ocasional de definir dinámicas dirigidas a la constitución de panteones familiares en contextos de ilegi-timidad».
81 Sobre el conjunto ayalino vid. LAHOZ, Lucía, «La capilla funeraria del canciller Ayala. Sus relaciones con Italia», Boletín del Museo Instituto Camón Aznar, n.º LIII (1993), pp. 71-112.
82 «Pero Cristo, constituido en Pontífice de los bienes futuros entró una vez y para siem-pre en un tabernáculo mejor y más perfecto, no hecho de manos de hombres, esto es no de esta creación, ni por la sangre de machos cabrios, sino por su propia sangre, entró una vez en el santuario realizando la redención eterna […] Cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno a si mismo se ofreció inmaculado a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir a Dios Vivo», San PABLO, Hebreos 9, 11-14.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 259
de la esposa y, en el lado del rey, figuras veterotestamentarias que insisten y en muchos casos refuerzan la idea de virtud, como por ejemplo la humil-dad en David. Y al igual que en Quejana, la virtud de Juan II, fijada en el se-pulcro es la que facilita su presencia en el retablo a los pies del tabernáculo, construido con la sangre de Cristo que en un sentido anagógico pudiera ma-terializar la Jerusalén Celeste a cuyas puertas se fijan los monarcas. De to-dos modos no hemos de perder de vista que la idea del programa parte de la reina católica con la intención de mediatizar las imágenes funerarias de sus progenitores y de su hermano y acallar los rumores que cuestionaban la vali-dez y la legitimidad de su ascenso al trono. El panteón, así monumentalizado se constituye en el epicentro sagrado y la base de donde procede su poder y donde toman cuerpo legal sus derechos dinásticos83. De hecho la voluntad de Isabel hizo disponer a sus padres sobre la cama común, «siguiendo una tipo-logía hasta entonces inédita para un sepulcro regio en Castilla84». Imágenes cuya misma presencia redunda en garantizar la autenticidad de los documen-tos. Toda vez que plantea la necesidad de examinar atentamente las relacio-nes entre ideología y realidad.
A pesar de no haberse reparado en ello, en la Cartuja se inaugura una es-cenografía y una escenificación funeraria que se mantendrá luego en la capi-lla de Granada y en el Escorial, como ya apuntara Varela para esos casos:
«Los cuerpos de los monarcas están presentes por así decirlo en tres niveles distintos. En el primero, el físico, se hallan depositados dentro de sus ataúdes en una cripta harto humilde, fuera de la vista del espectador. En el segundo que bien podría llamarse el político, las estatuas yacentes se muestran revestidas de sus trajes de aparato y de los símbolos de majestad. Por encima los bustos escultóricos de los monarcas aparecen incorporados o como glorificados en el retablo, en posición orante, acompañados por apóstoles y motivos y escenas sagradas85».
83 Ahora bien hemos aludido antes a que el mismo programa se mantiene en el proyecto ayalino. Pensar en una influencia directa de la obra del canciller es de todo punto rechazable. El parentesco quizá venga favorecido por la comunidad de cometidos a reivindicar, pues la idea legitimadora preside la redacción de ambas empresas. Con cierto grado de duda cabe su-poner la posible ascendencia del Rimado de Palacio en la obra real. Desde luego el texto del canciller es la base para entender el programa de Quejana, teniendo si ello se confirmará un nexo de unión, pero limitada la proyección ayalina a lo literario que no a lo plástico.
84 NOGALES RINCÓN, David, Cultura Visual…, p. 27.85 VARELA, Javier, La muerte del rey. El ceremonial funerario de la monarquía española
(1500-1885), Madrid, 1990, p. 25: «En El Escorial faltan los yacentes. Las imágenes o bultos reales están emplazados a conveniente distancia del altar, como indicando la distancia que existe entre la majestad terrestre y la divina; pero al mismo tiempo se alzan aisladas, eleva-das hasta la altura del tabernáculo, como si quisieran simbolizar el espacio que las separa del resto de los mortales. Más que hombres, menos que dioses. La continuidad iconológica con uno de los temas del retablo —el de la adoración de los pastores— su colocación entre las co-lumnas de pórfido iguales a las del altar y, por fin, la identidad entre el dorado de los bultos reales y las estatuas de los evangelistas y apóstoles del retablo, favorecen la incorporación de los primeros al ámbito sagrado. Así como abajo, en la cripta los difuntos participan del sacri-
260 LUCÍA LAHOZ
El cuerpo físico y el cuerpo glorioso del rey ya están representados en Miraflores. Con ello se acrecienta su valor, inaugura una disposición vigente para los monarcas sucesores, buen ejemplo de su modernidad y dando paso a los nuevos tiempos.
Pero la información del complejo de Miraflores es mucho más amplia. Juan II queda expuesto como rey, y exhibe, como se ha dicho, un tratamiento cuasi sagrado. Sin embargo la mujer, Isabel de Portugal queda como con-sorte, siguiendo, por otra parte, la iconografía habitual en la imaginería regia. De otro lado, en la mujer se enfatiza la condición pietista de la dama, se no-tará que está leyendo un libro de Horas. Se trata de la mujer letrada que po-see en este fin de la Edad Media el monopolio de la lectura piadosa y como consecuencia de la oración privada86. El recurso a la imagen de la esposa re-fleja «un esquema de pensamiento donde la mujer como esposa y como ma-dre es la depositaria del principio de solidaridad familiar87». Y como ha su-gerido Yarza:
«la lectura o posesión de un libro se consideraba un detalle de instrucción al margen de que corresponda exactamente un atributo o no, y es conside-rado como algo positivo en manos de una mujer. […]. Se acrecienta el nú-mero de mujeres que leen, seguramente son los libros de Horas los que con más frecuencia aparecen en las manos femeninas. E incluso es considerado como un elemento de prestigio social88».
A pesar de enfrentarnos a la imagen real ha de tomarse como un testimo-nio sociológico. Trasluce la organización de la sociedad. De nuevo la ico-nografía adoptando los patrones de la ideología dominante. La iconografía presenta la descripción de una realidad social. Se acusa una clara distinción entre la imagen masculina y la femenina. Dicotomía que refleja bien la pro-pia organización vigente, el hombre apuesta por un discurso visual más ac-tivo mientras que a la mujer le corresponde una actitud más pasiva que se traduce en esa lectura, exaltando la clave pietista.
El Panteón de Miraflores se completaba, como es sabido, con el sepul-cro del Infante don Alfonso89, el hermano de la reina, cuya corta vida estuvo
ficio de la misa, arriba en el presbiterio, lo hacen en imagen. El cadáver y la efigie, el cuerpo físico y el cuerpo glorioso del rey aparecían en El Escorial para proclamar la inmortalidad y el carácter divino de la realeza». Sobre este aspecto vid. KANTOROWICZ, Ernst H., Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Madrid, 1985.
86 ARIÈS, Philippe, Images de l’homme devant la mort, Paris, 1983, p. 68.87 NUÑEZ RODRÍGUEZ, Manuel, «Leonor de Aquitania en Fontevreaud: La iconografía
funeraria como expresión de poder», SERRANO MARTÍN, E., Muerte, religiosidad y cultura popular, Zaragoza, 1994, pp. 466 y ss.
88 YARZA LUACES, Joaquín, «La santa que lee», SAURET GUERRERO, Teresa y QUI-LES FAZ, Amparo, Luchas de género en la Historia a través de la imagen, Málaga, 2001, pp. 434 y 533
89 GÓMEZ BARCENA, M.ª Jesús, «El sepulcro del infante don Alfonso», Actas del Con-greso internacional…, pp. 189-205.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 261
marcada por su polémica sucesión al trono, llegando a ser proclamado rey en 1465, en lo que se conoce como la farsa de Ávila. Sin embargo, como aguda-mente señaló Gómez Barcena, «su fama póstuma se debe a la decisión de su hermana de incluirlo en el proyecto funerario de Miraflores90». Estaríamos, en su caso y nunca mejor dicho, ante la fértil memoria de las sepulturas, uno de los aspectos tratados en este artículo.
Describe una tipología arquitectónica, calificada como sepulcro-retablo, la exuberante y recargada decoración marca la categoría del finado. Se ha su-gerido como precedente tanto estructural como iconográfico el sepulcro del obispo Alonso Rodríguez de Maluenda en la capilla de la Visitación de la cate-dral, una obra de principios del XV91. La ostentosa exposición del motivo herál-dico, sostenido por ángeles y caballeros armados, debe insistir en la línea de la legitimidad pues como ha señalado Belting: «el escudo de armas no se trata de una imagen de un cuerpo, sino de un signo de un cuerpo, en una abstracción heráldica que no caracteriza a un individuo, sino al portador de un genealo-gía familia o territorial, es decir, que definía a un cuerpo con rango92».
Al hilo de una modalidad funeraria al gusto para las altas dignidades en el ámbito europeo, se figura a don Alfonso como orante, tipología de reciente cultivo en Castilla primero en el foco de Toledo y más tarde en Burgos. Se ha supuesto que inaugura para un miembro de la monarquía la adopción del tipo93. Algún problema plantea su consideración de retrato, en efecto, sus rasgos coinciden con los de su hermana la reina Católica en el retrato con-servado en el Palacio real, aunque se ha aducido ser una relación en extremo estereotipada94. Se ha subrayado la condición de figuraciones vivas, situadas en un espacio terrenal posiblemente su propio oratorio, que coincide con una costumbre generalizada en las élites. Girado hacia el altar es una figura de Eternidad aunque todavía esté vivo95. Gómez Bárcena lo interpreta como una alusión a su futura condición del difunto entre los benditos del Paraíso una vez superado el Juicio96.
Se ha llegado a afirmar que «el proyecto iconográfico no refleja una in-cidencia de la Devotio moderna, muy centrada en la figura de Cristo97», sos-
90 GÓMEZ BARCENA, M.ª Jesús, «El sepulcro del infante don Alfonso», p. 189.91 GÓMEZ BARCENA, M.ª Jesús, «El sepulcro del infante don Alfonso», p. 191.92 BELTING, Hans, Antropología…, p. 144.93 GÓMEZ BARCENA, M.ª Jesús, «El sepulcro del infante don Alfonso», p. 193, afirma
que es la primera vez en adoptarse para un miembro de la familia real en Castilla, aunque creo recordar que ya contábamos con la imagen orante de Pedro I en el museo Arqueológico de Madrid, procedente del convento de Santo Domingo el Real. Sobre su problemática cronología vid. GÓMEZ BARCENA, M.ª Jesús, «Figura orante de Pedro I», Catálogo de la exposición Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía, León, 2000-2001, pp. 142-143.
94 GÓMEZ BARCENA, M.ª Jesús, «Figura orante de Pedro I», p. 194.95 ARIÈS, Philippe, El hombre ante la muerte, Madrid, 1983, p. 214.96 GÓMEZ BARCENA, M.ª Jesús, «El sepulcro del infante don Alfonso».97 GÓMEZ BARCENA, M.ª Jesús, «El sepulcro del infante don Alfonso», p. 199.
262 LUCÍA LAHOZ
pecho que la idea ha de matizarse. Si pensamos que precisamente el infante se gira para establecer un diálogo visual con el retablo mayor de la Cartuja, la vinculación con la nueva devotio queda, por lo menos, sugerida. La dis-posición, el formato, la gestualidad y los referentes iconográficos avalan la sospecha. El libro abierto sobre el reclinatorio accesible a la lectura del in-fante y la retórica gestual —similando una meditación recogida e interiori-zada— parecen validarlo. Sabemos lo frecuente de la contemplación visual tanto través de las imágenes como de los textos98. La carga patética y el ca-rácter casi icónico del Crucificado del retablo inciden en ello. Don Alfonso bien pudo participar de dichas prácticas devocionales. De hecho, el libro y la imagen del Cristo enfáticamente expuesto en el retablo tal vez nos están indicando la práctica del método de la contemplación afectiva a través de la meditación visual. A tenor del desarrollo de toda una literatura cristocéntrica en ese otoño de la Edad Media muy ligada a lo franciscano y sospechoso que no es azaroso que su primer enterramiento se localizara en el convento de San Francisco de Arévalo. Prácticas devocionales, donde la vivencia re-ligiosa tiende a la interiorización e individualización, una nueva religiosidad basada en la emotividad y el trato amoroso con el misterio de la Redención, que siguiendo la costumbre se contemplaba con la visualización de lo leído, función que bien pudo desempeñar el retablo. Incluso el tono del propio cru-cificado que se convierte y se exalta el carácter icónico puede ir en ese sen-tido. La imagen visual tiene suficiente fuerza para trasmitir el mensaje donde la Compasión y la Redención son los presupuestos más destacados. La carga patética y emocional de la imagen le hace llegar a un diálogo doloroso con la pasión de Cristo que se celebra en el retablo.
De nuevo vuelve a repetirse un esquema similar, con la cripta abajo y el cuerpo glorioso arriba, comunicando el orante con la imaginería del retablo, como sucederá más tarde en el Escorial.
La arrogancia y envanecimiento personal que toda empresa luctuosa trae consigo queda fuera de toda duda. Pero se llega al paroxismo de la Cartuja de Miraflores donde espacio, sepulcro y retablo forman un complejo y cohe-rente entramado ideológico, expuesto como canto a la monarquía, que llega a alcanzar un tratamiento casi sagrado, véase la decoración de la almohada de Juan II, como la evocación del nimbo o el doselete que le corona que no podían ser más adecuado a sus fines. Si bien Pereda considera que lo que re-salta sobre todo «es la categoría del cuerpo beatífico del rey, lo cual es el interés que dirige todas las operaciones del escultor y el sentido de la se-pultura99». Todo el conjunto monumental vendría a legitimar «in aeternum» la ascensión —más que dudosa— de la propia Isabel, verdadera artífice del
98 Un análisis muy sugerente en MOLINA I FIGUERAS, Joan, «Contemplar, meditar, re-zar. Función y uso de las imágenes de devoción en torno a 1500», El arte en Cataluña y los reinos hispanos en Tiempos de Carlos V, Barcelona, 2000, pp. 89-105.
99 PEREDA ESPESO, Felipe, El cuerpo muerto…, p. 72.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 263
programa, quien lo rentabiliza en beneficio propio. Tenemos pues un ejem-plo de panteón como reflejo de una mentalidad y atendiendo a unos móviles políticos muy claros. Se convierte así en un sistema de legitimación, además de exaltación simbólica e ideológica de la monarquía o mejor de la rama di-nástica de la que procede Isabel. De hecho no está de más, como ha subra-yado la historiografía, apuntar que es la empresa artística más directamente seguida por la reina100.
Los casos abordados denotan algunos comportamientos vigentes en la monarquía, dejan traslucir la idea y el sentimiento de la muerte a los largo de la Baja Edad Media, reflejan las especiales circunstancias históricas en la que fueron gestados, buen ejemplo de cómo «el arte se halla inscrito en la historia y participa a la vez de la creación de la historia101». En todos ellos a reforzar la idea de tradición y legitimidad concurre la figuración elegida. Se notará que en los casos estudiados ninguno es iniciativa del finado, gestados con posterioridad al óbito, aunque sea inmediato, artefactos que enfatizan determinados valores dinásticos, buen ejemplo de esas escenografías monu-mentales cuya narrativa visual concreta de manera permanente una ficción de contenido político, testimonio de las relaciones entre las imágenes y la es-tructura y el poder.
2. La promoción funeraria nobiliar y aristocrática: una polifonía de soluciones
Al igual que se ha constatado para la monarquía, a la nobleza le preocu-paba y mucho la creación de panteones con los que formular una escenogra-fía monumental destinada a mantener la memoria y la honra del linaje. Ya Orlandis apuntaba: «quien elige sepultura encuentra su medio de conservar vivo el recuerdo y con él la garantía de unos rezos102». «La vinculación de los nobles con el medio rural les lleva a proteger los monasterios en los si-glos XIII y XIV, a buscar en ellos el definitivo descanso de sus restos103». En la cornisa cantábrica en el medievo, varios monasterios fueron favorecidos por determinadas familias al asentar en ellos sus conjuntos sepulcrales. Analizar la totalidad de la producción funeraria nobiliaria supera la intención del es-
100 La responsabilidad es entera de la reina, En 1483 en una vista al monasterio en cons-trucción es posible que ya se plantearan la construcción de un monumento funerario. En 1486 se aprueban las trazas. En 1489 ya se estaba trabajando y en 1493 ya estaba acabado. Como se-ñala PEREDA ESPESO, Felipe, El cuerpo muerto…, p. 54: «Tal vez ningún otro monumento de reinado fue tan cuidadosamente supervisado por la reina como la tumba de su padre».
101 BASCHET, Jêrome, «Inventiva y serialidad. Por una aproximación iconográfica am-pliada», Relaciones, 77, vol. XX, (1999), p.52.
102 ORLANDIS, José, «La elección de sepultura en la España Medieval», Anuario de His-toria de Derecho Español, XX (1950), p. 20.
103 YARZA LUACES, Joaquín, Los siglos del Gótico, Madrid, 1992, p. 63.
264 LUCÍA LAHOZ
tudio, por ello se abordarán algunos casos donde se implican determinadas estirpes, con la intención de enunciar un panorama lo más completo posible que contemple las múltiples variables que el sentimiento de la muerte genera en el ámbito cronológico y geográfico elegido.
Cuando los López de Haro, uno de los linajes más sobresalientes de la vida castellana del siglo XIII, eligen para su panteón el monasterio de Santa María la Real, optan por un ámbito pleno de resonancias ideológicas y po-líticas. Su ubicación en La Rioja coincide con el epicentro territorial de su poder, la condición benedictina ha de ligarse al alcance de Cluny en la litur-gia de los difuntos104, y sobretodo comparten marco con el cementerio real situado en el templo, lo que no deja de dignificarles; se constituye un mo-delo de panteones perfectamente jerarquizados105. En la parte privilegiada del claustro de los Caballeros106, en un nicho del siglo XVI, se emplaza el sar-cófago de Diego López de Haro; la tapa ha sido retocada. Su programa ico-nográfico, con una detallada narración de las exequias, elige el momento del cierre del sepulcro, donde lo prolijo del cortejo eclesiástico denota la impor-tancia del finado, incluso se ha supuesto la presencia de su hijo en la comi-tiva laica107. No faltan tampoco las mujeres y plañideras. La narrativa luc-tuosa coincide con un tipo de figuración frecuente en la producción funeraria familiar. La cruz griega decora y condecora su cabecera, aunque apenas se había reparado en ella. Nos parece razonable que sea una alusión a la cruz de las Navas a cuya victoria según las crónicas contribuyó el difunto. Además don Diego había donado al monasterio una bandera a la manera de trofeo, que se exponía el día de la festividad del Triunfo de la Cruz108. La coinci-
104 Como es sabido Odilon de Cluny en el 998 promovió el culto a los difuntos y los be-nedictinos tuvieron especial interés en propagar la idea de «comunidad de intercesión», enten-dida como la posibilidad de interactuaciones tierra-más allá con vista a la salvación de las al-mas. Vid. MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Javier, «La memoria de las piedras: Sepulturas y espacios monásticos v hispanos (siglos XI y XII)», GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel, Monasterios Románicos y Producción artística, Aguilar de Campoo, 2003, p. 134.
105 Como ha señalado YARZA LUACES, Joaquín, Los siglos del Gótico…, p. 155: «El padre Antonio de Yepes, en su Crónica de la Orden de San Benito transcribe un documento de 1490 referente a Santa María la Real de Nájera, donde se indica que la ubicación de los se-pulcros está en relación con la entidad de los enterrados. En la Iglesia está las tumbas reales. En el claustro se disponen tres alas. Las más próximas a la iglesia las ocupan, junto a dos rei-nas, nobles de alta alcurnia o de familia real, encabezadas por don Diego López de Haro Las otras dos alas se destinan a nobles de clase media de inferior».
106 De hecho Sandoval afirma que el Claustro de los Caballeros debe el nombre a don Diego López de Haro según recoge RUIZ MALDONADO, Margarita, «Escultura funera-ria del siglo XIII: Los sepulcros de los López de Haro», Boletín del Museo Instituto Camón Az-nar, n.º LXVI (1996), p. 103.
107 Así lo reconoce RUIZ MALDONADO, Margarita, «Escultura funeraria del siglo XIII: Los sepulcros de los López de Haro», p. 107.
108 Según recoge fray Prudencio de Sandoval, durante los oficios divinos, se seguía en-ciendo un cirio blanco delante de la imagen de Nuestra Señora, tal y como don Diego lo había ordenado, y «el bulto» del ilustre caballero de rodillas y armado figuraba en una zona desta-
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 265
Figura 4
Sepulcros de don Diego López de Haro y su esposa Tota Pérez de Azagra(Jdiezarnal.com)
dencia con la situación, la liturgia y los modelos vistos en las Huelgas es evi-dente, lo que no deja de ser significativo. En el perdido epitafio también se invocaba la batalla de las Navas109. Se podría hablar de la emergencia de la actualidad y tal vez la cruz introduce la notación de cruzada, enlazando con el espíritu de Reconquista, como se materializará en otros sepulcros. Falle-cido en 1214 se ha defendido para la obra una cronología posterior al óbito, datándose en la segunda mitad del siglo XIII110. Conviene apelar al valor cí-vico del que gozó, dado que el ayuntamiento tomaba posesión en solemne
cada de la iglesia con el siguiente letrero: «don Diego López de Haro, señor de Vizcaya, dejó allí las banderas que ganó en esta batalla —las Navas de Tolosa— que suelen poner en lo alto del Coro y el crucero el día que esta iglesia celebra el Triunfo de la Cruz». Citado en RUIZ MALDONADO, Margarita, «Escultura funeraria del siglo XIII: Los sepulcros de los López de Haro».
109 Reproducen el epitafio el padre Yepes, y fray Juan de Salazar, transcrito en RUIZ MALDONADO, Margarita, «Escultura funeraria del siglo XIII: Los sepulcros de los López de Haro», pp. 104-106.
110 RUIZ MALDONADO, Margarita, «Escultura funeraria del siglo XIII…», p. 107.
266 LUCÍA LAHOZ
ceremonia delante del sepulcro111, buen ejemplo del valor de las sepulturas y de su proyección y participación activa en la sociedad de los vivos, incluso se podría hablar de su interactividad.
A su vera reposa su segunda esposa doña Tota Pérez de Azagra. En el sarcófago, a la decoración de losanjes a la manera de tapiz, con cruces, mo-tivos animales, fantásticos y fitomórficos, se suma la figuración de las exe-quias, centrada en el propio enterramiento, con el obispo bendiciendo se-cundado por un monje con la cruz procesional, los laicos reproducen una composición de duelo reiterativa en la producción plástica funeraria de los López de Haro. El cortejo de monjas cisterciense se relaciona con la condi-ción femenina de la finada y la fundación familiar del inmediato monasterio cisterciense de Cañas112. La doble cubierta y la disposición de las exequias en la tapa coinciden con algunos ejemplares de las Huelgas, que insiste más en esas vinculaciones con el conjunto real.
En ambos se introducen la presencia de actos que tienen que ver con las ceremonias funerarias. A pesar de la proximidad —familiar y topográfica— describen dos secuencias distintas, el momento del cierre del sarcófago para don Diego y el sepulcro ya sellado con el epitafio en el de doña Tota. Dife-rencia por tanto el tiempo narrativo, para él la acción misma y en ella ya más suceso. Y altera incluso el propio marco de representación, en el del varón probablemente se completaba con el yacente, ofreciéndonos una doble ver-sión del difunto con la de la muerte en la caja. Que si como aducía Recht: «El papel otorgado a la imagen figurada es precisamente la de reconstruir la identidad orgánica de ese cuerpo perdida con la muerte y la necesidad de veneración del difunto de que ella resulte113», no puede quedar mejor expre-sado.
El monasterio najerense contaba con más sepulturas de la familia. En la capilla de Santa Cruz se custodian los sepulcros de otros miembros desta-cados de la estirpe: el de doña Mencía, López de Haro, reina de Portugal y sus hermanos don Diego López de Salcedo y don Lope López, obispo de Si-güenza114. Son más tardíos, apuestan por la imagen yacente y los emblemas heráldicos decoran sus respectivas cajas. En efecto, se prioriza la heráldica y como ya señalara Ara Gil para otros casos:
«parecería que la consideración del linaje había desplazado, en cuanto a la ornamentación del monumento funerario, a la propia de su condición de
111 RUIZ MALDONADO, Margarita, «Escultura funeraria del siglo XIII…», p. 92.112 Un análisis más detallado de doña Tota y su sarcófago en RUIZ MALDONADO, Mar-
garita, «Escultura funeraria del siglo XIII…», pp. 108-111.113 RECHT, Roland, Le croire et le voir…, p. 341.114 Sobre ellos puede verse RUIZ MALDONADO, Margarita, Escultura funeraria…,
pp. 133 y ss. También MOYA VALGAÑON, José Gabriel, «Arte funerario» MOYA VALGA-ÑON, José Gabriel (dir.), Alta Edad Media. Románico y Gótico. Historia del Arte en La Rioja, vol II, Logroño, 2006, p. 327.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 267
cristiano115». «La presencia de los yacentes, materializa la concepción teo-lógica sobre la resurrección de los cuerpos. Y, en definitiva, es insepara-ble de la importancia concedida por la Iglesia a la «muerte individual» del poderoso y a la obligada confesión anual para la remisión de los pecados (IV C. Letrán)116».
Dado el papel desempeñado por las fundaciones cistercienses en la afir-mación señorial y el prestigio familiar, los López de Haro pronto patroci-nan el monasterio de Santa María de Cañas117, donde las mujeres de la casa van a ejercer la autoridad de la comunidad118. Precisamente el enterramiento de uno de sus miembros, la tumba de la Beata doña Urraca López de Haro preside la sala capitular, al dictado de la liberación del espacio del capítulo para uso de enterramiento de los abades a partir de los estatutos de 1180, que coincide también con la idea de la orden de aumentar extraordinariamente las conmemoraciones por sus miembros y en menor medida de sus familia-res más próximos119. Los lobos del emblema heráldico actúan de peana. El arca apuesta por una narración continua, las exequias con la caja tumbal fo-calizando la figuración en torno a la cual se despliega el cumplido cortejo, de abades, obispos, diáconos, plañideras —con excesivo desgarro—, damas y frailes, algunos mendicantes120. Prosigue la Transitio animae y una detallada procesión de religiosas cuya comitiva dirigen sendos prelados, interpretada como el acto de dar el pésame a la comunidad, dado el tono jovial y la ausen-cia generalizada de gestos lúgubres, acaso reflejen otra ceremonia procesio-nal conmemorativa habitual en la orden121. En el lado de la cabecera la beata comparece ante San Pedro, responde al aura de santidad que se quería publi-citar con la erección del monumental sepulcro y la imaginería elegida insiste
115 ARA GIL, Clementina Julia, Escultura Gótica en Valladolid, Valladolid, 1977, citado en NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Manuel, La idea de inmortalidad en la escultura gallega (La ima-ginería funeraria del caballero siglos XIV y XV), Orense, 1985, p.63, nota 115, quien también lo advierte para el caso gallego.
116 NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Manuel, La muerte coronada…, p. 46.117 Fue fundado en 1169 por López Diaz y su mujer Aldonza, vid. ALONSO ALVÁREZ,
Raquel, El monasterio cisterciense de Santa María de Cañas. Arquitectura gótica, patrocinio aristocrático y protección real, Logroño, 2004.
118 Si bien como acertadamente ha señalado Raquel Alonso: «Y es que por muy competen-tes que parezcan estas monjas españolas no debe olvidarse que ejercen siempre la autoridad en virtud de su pertenencia a un grupo familiar, cuyo poder parecen manifestar muchas veces las fundaciones monásticas». ALONSO ALVÁREZ, Raquel, «Los promotores de la Orden del Cister en los reinos de Castilla y León: familias aristocráticas y damas nobles», Anuario de Es-tudios Medievales, 37/2 (2007), p. 706.
119 ALONSO ALVÁREZ, Raquel, «Los promotores de la Orden del Cister en los reinos de Castilla y León…», p. 697.
120 ARA GIL, Clementina Julia, «Monjes y frailes en la iconografía de los sepulcros romá-nicos y góticos», CORTAZAR, José Angel de, Vida y muerte en el monasterio románico, Pa-lencia, 2003, pp. 176 y 177.
121 Sobre este aspecto puede consultarse ALONSO ÁLVAREZ, Raquel, Los promotores…, pp. 689 y 700.
268 LUCÍA LAHOZ
en ese sentido. La yacente ostenta un rosario reflejando el rezo, que como se ha apuntado la cuenta coincide con la 39, la que inicia el cuarto misterio, el de gloria que es el de la Asunción de la Virgen, alusiva a la suya propia122. Tres diminutas monjas a sus pies la acompañan, lejos de considerarse un pre-cedente de los pajes, repite un motivo habitual en los sepulcros de los san-tos próximos —San Millán y Santo Domingo de la Calzada—, su adopción y presencia, acaso, refuerza la idea de santidad, cometido último del sarcófago riojano. Precisamente la beata muere en 1262 y la promoción de su sepulcro ha de ser inmediata, su encargo se podría considerar una estrategia figurativa y monumental para fomentar la santidad y por consecuente el prestigio del monasterio.
Figura 5
Sepulcro de doña Urraca López de Haro, monasterios de Cañas(Cocinaryviajar.blogspot.com)
122 RUIZ MALDONADO, Margarita, Escultura funeraria…, p. 119. De todos modos la adopción del tema de la Asunción de la Virgen tendrá alcance en contexto funerarios, y nada extraño por el sentido triunfal sobre la muerte que introduce, como se ve en el retablo del can-ciller López de Ayala.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 269
En efecto, se apuesta por un conjunto funerario de primer orden. El mo-numento de claro dominio narrativo supone una excelente crónica de las ce-lebraciones litúrgicas llevadas a cabo en el sepelio de la finada que se reme-mora in aeternum. La figuración plástica trasmuta el tiempo de la muerte, se convierte en un deceso inmediato, cuyo impacto en las audiencias debía ser más intenso, dado el tono narrativo y la acentuada dramatización en que está interpretado. El proyecto denota también un marcado carácter triunfalista, se fija la llegada de la propia beata a las puertas del Paraíso donde es recibida por el mismo San Pedro. De hecho entre las múltiples causas que la originan una intención clara es atraer los peregrinos y acaso desviar la atención hacia los santos vecinos, Santo Domingo y San Millán de la Cogolla. Como es sa-bido en el medievo se establece una acusada rivalidad entre los monasterios por custodiar una tumba de prestigio, dado que constituyen una fuente de in-gresos a la par que sirven para dar lustre a la institución que los cobija y tam-bién a la familia promotora. Como ha señalado Moralejo «Nunca como en la Edad Media se supo de la fertilidad de las sepulturas»123.
La historiografía imputa el ascenso y la proyección de los Haro a doña Urraca López de Haro, casada con Fernando II de León. Una vez viuda se retira y funda el monasterio cisterciense de Vileña siguiendo el ejemplo de su madre en Cañas, colocándolo definitivamente en 1222 bajo la autoridad de las Huelgas124. Se atribuye a la comunidad la promoción del sepulcro de la reina, emplazado en la capilla mayor, ámbito privilegiado que en su con-dición de fundadora le correspondía, si bien Ruiz Maldonado ha sugerido la posibilidad de que estuviera detrás del empeño su sobrina doña Mencía, la reina de Portugal125; actualmente trasladado al museo de la comunidad en Vi-llarcayo. Definido como el primer caso de yacente explícito sobre la cubierta de un sepulcro exento126. En el discurso narrativo de las exequias se prioriza la representación del propio cadáver, se figura la absolución final y el cie-rre de la tapa, con un notable séquito eclesiástico y laico como corresponde a su condición real. El programa se completa con las monjas de la orden que amueblan los lados cortos. Se ha defendido la relación de los componen-tes con el modelo de enfeu, pero aquí adoptado al formato de un sepulcro exento127. Para el otro lado largo se prefiere un ciclo de la Infancia. El sepul-cro inaugura una detallada narración pormenorizada y actualizada de de las ceremonias de la muerte, trasmutando el interés del ámbito doméstico al es-
123 MORALEJO ALVAREZ, Serafín, «El texto Alcobacense sobre los Amores de D. Pe-dro y D.ª Inés», Actas de IV Congreso de Associaçào Hispánica de Literatura Medieval, Lis-boa, 1991, p. 7.
124 Sobre todas la vicisitudes vid., CADIÑANOS BARDECI, Indalecio, El monasterio de Santa María la Real de Vileza, su Museo y su Cartulario, Villarcayo, 1999. Se recogen todos los datos en RUIZ MALDONADO, Margarita, Escultura funeraria…, p. 124.
125 RUIZ MALDONADO, Margarita, Escultura funeraria…, p. 133.126 SANCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, Investigaciones iconográficas…, p. 188.127 SANCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, Investigaciones iconográficas…, p. 189.
270 LUCÍA LAHOZ
pacio eclesiástico128, toda vez que supone la fórmula compositiva de partida de las secuencias plásticas fijadas de los ejemplares de la familia, tanto en Cañas como en Nájera. Su filiación no es unánime, la profesora gallega vin-cula la yacente con la mano de uno de los escultores que trabajan en la Co-ronería y la urna con los formatos vigentes en la cantería de Villaneuve del Archeveque, datándola hacia 1260129. Ruiz Maldonado basándose en el ciclo de la Infancia evocaba las obras del sepulcro de Pedro Yáñez en la catedral de León y con el maestro del Juicio Final fechándolo hacia 1280130, que por su parte Sánchez Ameijeiras lo considera un taller distinto que pudo reinter-pretar el modelo castellano131. De todos modos la vinculación con la escul-tura monumental burgalesa viene a desechar la antigua tesis que negaba la influencia de los talleres monumentales en la práctica funeraria. En efecto, se concreta un conjunto monumental como correspondía a la dignidad real de la finada de capital importancia para la evolución de la escultura funeraria pos-terior, sin duda el cabeza de serie de toda la producción familiar. Y como se ha subrayado, «Las dos novedades iconográficas de este monumento abun-dan en el camino hacia un mayor realismo tanto en lo que corresponde en la imagen del yacente, como a la descripción de los ritos fúnebres en el arca y que alcanzará su máximo desarrollo en los ejemplares de finales de siglo»132.
Dentro de la familia, doña Berenguela López de Haro impulsa el desa-parecido convento de San Francisco de Vitoria en 1296133. La contribución de la infanta a la erección del templo le reporta el privilegio de asentar su se-pulcro en el centro de la capilla mayor, proporcionándonos un ejemplo de lo que se considera como un convento-panteón, que se beneficia de la devoción y vinculación del donante y busca en contrapartida la seguridad de los bienes eternos. Práctica ordinaria en la Península favorecida por el alcance y signi-ficado de los franciscanos en lo referente a la muerte. La desafortunada desa-parición del sarcófago impide ir más allá134. De las magras noticias literarias se desprende su condición exenta, acompañada de relieves y yacente. Ignora-mos los motivos figurados, acaso temas bíblicos y presumiblemente la narra-
128 Hemos tratado los distinto ámbitos de la muerte en LAHOZ, Lucía, La vida coti-diana…
129 SANCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, Investigaciones iconográficas…, pp. 187-188.130 RUIZ MALDONADO, Margarita, Escultura funeraria…, p. 132.131 SANCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, Investigaciones iconográficas…, p. 188.132 Ibidem.133 El caso vitoriano es uno de los muchos ejemplos de las instituciones mendicantes di-
seminados por la geografía a estudiar que ha desaparecido. Sabemos de los conjuntos de Lo-groño o Burgos, por reseñar su carácter urbano, que custodiaban notables panteones y sepul-cros, cuya perdida nos ha privado de saber cómo eran. Pero al menos aludimos a la fundación alavesa para dar cuenta de su valor.
134 Un análisis más detallado en LAHOZ, Lucía, «La imagen de la mujer en el gótico en Álava», Estudios multidisciplinares de género, n.º 1 (2004), pp. 188 y 189.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 271
ción de exequias, como era habitual. Por su pertenencia a la familia López de Haro y la propia cronología formular una relación de parentesco con las obras funerarias de Cañas y Nájera se confirma en buena lógica. Por tanto, ha de presuponerse una comunidad de soluciones con los riojanos para los que Sánchez Ameijeiras considera derivados de la reina doña Urraca López de Haro en Vileña135. De todos modos constituye un buen ejemplo de cómo la mujer empieza a inmortalizar su figura y a perpetuar su recuerdo a través de la escultura funeraria:
«Ejemplos que reflejan el nivel socioeconómico y el estilo de vida de una familia y de un linaje, pero también es cierto que explican la presen-cia directa de la mujer en aquellos aspectos de la vida relacionados con las actividades espirituales y el sentido de trascendencia más allá de la muerte»136. El monumento funerario obedece a una necesidad que «en el remate de la vida temporal les permita trascender social y espiritualmente, y reafirme su individualidad, rango y fortuna»137.
Hay indicios suficientes para suponer que con la promoción de Doña Be-renguela, por su condición de mujer y aristócrata, se concreta en el convento de San Francisco una cierta tradición a la hora de establecer el enterramiento de damas ilustres. Conviene recordar que es el único edificio que custodiaba panteones femeninos aislados, dado el alto nivel de las allí enterradas, carác-ter elitista que sin duda le confiere la propia fundadora138.
En su caso, el primitivo monasterio de Vileña, además del sepulcro de la fundadora, cobijaba otras obras de un interés extraordinario139. La familia Sánchez de Rojas en el siglo XIV dispensará su protección al monasterio y es-tablecerá allí sus sepulturas, utilizando unos lucillos con pinturas en la nave de la iglesia. Buen ejemplo de esa construcción de formas adosadas a los muros de las iglesias cistercienses que, respetando la rigurosa normativa del Cister, acogían con dignidad a sus benefactores140. Son obras de madera poli-cromada. Los yacentes apuestan por el modelo laico, vestido con la indumen-taria civil y luciendo el distintivo de clase. Como «ha anotado Burckhardt, el grupo social al que pertenece el difunto es más importante entonces que su individualidad propia»141. Su interés radica en incluir en la yacija represen-tación de escenas de batalla, probablemente alusivas a la batalla del Nájera y
135 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, Investigaciones iconográficas…, pp.187 y ss.136 NUÑEZ RODRÍGUEZ, Manuel, «La Dama, el matrimonio y la fama póstuma», Pa-
rentesco Familia y matrimonio en la historia de Galicia. Semata. n.º 2, p. 286.137 Ibídem.138 Damos cuenta de ello en LAHOZ, Lucía; La imagen op. cit., pp.191-195139 Han sido estudiados por RUIZ MALDONADO, Margarita, «Escultura funeraria en
Burgos: los sepulcros de los Rojas, Celada y su círculo», Boletín del Museo Instituto Camón Aznar, LVI (1994), pp. 45-126.
140 Como ya apuntara ALONSO ALVAREZ, Raquel, Los promotores…, p. 702.141 RECHT, Roland, Le croire et le voir…, p. 346.
272 LUCÍA LAHOZ
Figura 6
Sepulcro de reina Urraca en el monasterio de Vileña(Wikipedia)
a la toma de Algeciras y Gibraltar142. Se introduce el fenómeno de la Recon-quista, formaría parte de esa iconografía de cruzada de la que nos hemos ve-nido haciendo eco a lo largo del texto, que denota las especiales circunstancias de la Edad Media hispana, invertidas en el contexto funerario con una inten-ción soteriológica patente. Escenas de carácter histórico, apunte biográfico, son imágenes mundanas y celebrativas del hombre de armas, pero que encierra un visión próxima a los acontecimientos vividos. Una significación similar puede darse a la figuración del monarca en una escena de homenaje y sobre todo a su participación en el duelo del finado. Se invierte con una clara intención pro-pagandística, reflejan el ascenso de la nueva nobleza enriqueña. En esta oca-sión una determinada iconografía está al servicio de un acto de autoafirmación. Siempre subyace una manifestación de orgullo personal. Estamos ante buenos ejemplos de la arrogancia de estos monumentos. Como ha señalado Ara Gil
142 Según identificó RUIZ MALDONADO, Margarita, «Escultura funeraria en Bur-gos…», pp. 49 y ss.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 273
«la presencia de estas escenas representan un cambio en los conceptos en torno a la idea de la muerte. En estos sepulcros el ciclo narrativo profano ha desplazado por completo a los asuntos religiosos de época anterior. El propósito de estos es mantener vivo el recuerdo mas allá de la muerte del gran hombre de armas cuyas hazañas en imágenes talladas actúan como canción de gesta»143.
Figura 7
Sepulcro de Sancho Sánchez de Rojas, monasterio de Vileña(Vestiduras ricas. El monasterio de las Huelgas y su época 1170-1340)
Núñez ha señalado que además de la simple narración estos episodios llevan implícita una valoración moral de los actos humanos. El enterramiento se convierte entonces en «una máquina celebrativa» asentada en presupues-tos morales144. Si existe alguna referencia cristiana es a través de la condi-ción moral que debe presidir la vida del caballero al servicio de las causas justas como miles Christi. En este caso el honor se debe a la actuación per-sonal más que al que le correspondería simplemente por pertenecer a una es-tirpe noble145. En el mejor conservado nos ofrece una detallada sucesión ra-lentizada de varios episodios de la muerte, en ese sentido se podría hablar de
143 ARA GIL, Clementina Julia, «Imágenes e iconografía de los sepulcros cistercienses de Castilla y León», Isidro G. BANGO TORVISO, Monjes y monasterios en Castilla y León, Va-lladolid, 1998, p. 372.
144 NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Manuel, «El discurso de la muerte: muerte épica, muerte ca-balleresca», Archivo Español de Arte, n.º 269 (1995), pp. 17-30.
145 ARA GIL, Clementina Julia, «Imágenes e iconografía de los sepulcros cistercien-ses…», p. 373.
274 LUCÍA LAHOZ
la vertiente profana de la muerte que les otorga un gran valor figurativo146. Se reflejan personajes a pie llevando el escudo a la funerala y golpeándolo, iconografía exclusiva del estamento militar147. Constituyen un ejemplo de ese giro de la nobleza hacia una postura más individualista cuya ideología se refleja perfectamente en los programas elegidos, de claro matiz triunfalista.
Estas muestras de Vileña han permitido concretar un grupo de sepulcros ejecutados en madera que se distribuyen por la geografía burgalesa de los que se conserva sólo las estatuas yacentes, como sucede con los de Manrique del Lara, en la iglesia benedictina de Palacios de Benaver y los de Villasan-dino hoy en el Museo de Burgos, entre otros. Modelos cuya cabeza de serie se ha circunscrito en el sepulcro de piedra de González de Celada en la igle-sia de Celada del Camino, fechado después de la muerte del adelantado en 1344, por tanto de la segunda mitad del siglo, si bien aquel apuesta por una iconografía religiosa148. De todos modos al considerar el prototipo original, una obra pétrea, nos introduce de lleno en el problema de los modelos e in-cluso plantea la versatilidad de los talleres para trabajar en distinto materia-les. Para la narración continua de las arcas se ha supuesto su posible influen-cia de los modelos miniados, que ya llevaban un tiempo, desde finales del siglo XIII, desarrollándose en la plástica funeraria.
El linaje de los Ayala dejará patente su idea y sentimiento de la muerte en el conjunto monumental de Quejana. Don Fernán Pérez de Ayala cuando se establece en Álava, se embarca en la construcción de su palacio fortaleza. Compartiendo un viejo deseo con su esposa Doña Elvira de Ceballos, en 1378, ya viudo, funda el convento de San Juan de Quejana para reunir una comunidad religiosa en torno al panteón familiar. Surge así el conjunto anejo al palacio, incluso reaprovecha parte de la construcción civil para la instala-ción religiosa. Se invierte la dinámica común, lo habitual es que el benefac-tor costee la iglesia del convento para enterrase en él; aquí por el contrario, se trae a las religiosas a su propiedad, alterando hasta el sentido urbano de las nuevas órdenes. La documentación corrobora la cesión de una serie de orna-mentos litúrgicos y entre ellos el relicario de la Virgen del Cabello149. Extre-madamente preocupado por su sepultura exige enterrarse en la capilla mayor del convento fundada por él, donde yacían los Ayala antecesores. El come-tido simbólico es elevado, es la proclamación in aeternum de la pertenencia al linaje y el deseo de legitimarse en él el efecto buscado. Sin embargo, la
146 Vid. ESPAÑOL BERTRAN, Francesca, «El «correr les armes» un aparte caballe-resco en las exequias medievales hispanas», Anuario de Estudios Medievales, n.º 37/1 (2007), pp. 867-905.
147 ESPAÑOL BERTRAN, Francesca, op. cit., pp. 884 y 887.148 El establecimiento del taller fue formulado por RUIZ MALDONADO, Margarita,
op. cit.149 Se recoge toda la bibliografía en LAHOZ, Lucía, «De Dueña a Dueñas: el relicario de
la Virgen del Cabello», La igualdad como compromiso. Estudios de género en homenaje a la profesora Ana Díaz Medina, Aquilafuente, n.º 119 (2007), pp. 327-348.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 275
Figura 8
Panteón de Pedro López de Ayala(Exposición Canciller Ayala)
276 LUCÍA LAHOZ
realización artística del sepulcro no le obsesiona, en absoluto, siendo su hijo a quien se deba el encargo del sepulcro. La idea de panteón, entendido éste en el sentido conceptual e ideológico, despierta sus desvelos al organizar el reposo final, por el contrario su materialización artística no parece preocu-parle150.
En cualquier caso, a don Pedro López de Ayala, primogénito de don Fer-nán, se debe una de las promociones más extraordinarias del gótico hispano. Su mecenazgo es prioritariamente funerario, con el deseo de conferir el ma-yor lustre posible a su descanso final, toda vez que mediatizar su imagen para la posteridad. Incluso la compleja personalidad del escritor se perfila en sus empresas artísticas. Las obras se ejecutan entre 1396-1399 y se conciben con la integración plena y complementaria de todas las artes, donde arquitec-tura —la capilla—, pintura —el retablo y el frontal de altar— escultura —el sepulcro— y metalistería —el relicario— se complementan para formular un proyecto rabiosamente moderno151.
A pesar de estar ya constituido el panteón familiar, don Pedro decide fundar una capilla propia, reflejo de un matiz más individualista, puesta bajo la advocación de Nuestra Señora del Cabello. La obra, de carácter indepen-diente y separada del convento, se emplaza en las inmediaciones. El acusado arcaísmo de la arquitectura nada tiene de extraño si pensamos en la apropia-ción de restos de una construcción anterior —presumiblemente la primitiva iglesia de la casa— en la que se viene a asentar, inducida por razones ideo-lógicas. El «expolio» pues como tal puede considerarse la reutilización, lo dicta un propósito legitimador. Se busca quedar in aeternum en el epicen-tro sagrado del solar. El ámbito describe un espacio rectangular uniforme es-tructuralmente, que carece de una focalización que resalte una prioridad, con lo que se privilegia el sepulcro colocado en el centro de la estancia, atrae la atención del visitante en primer lugar.
Presidía la capilla un retablo y un frontal de altar, hoy en el Instituto de Arte de Chicago. Siempre se ha hablado del arcaísmo de la obra, limitar su arcaísmo a lo formal dado lo avanzado de su proyecto iconográfico se ajusta más a la realidad. El mueble litúrgico combina escenas de los ciclos de la In-fancia, Pasión y Gloria, se enfatiza el significado funerario y de modo espe-cial el triunfo sobre la muerte. Asimismo, en la elección de temas se priman los que en sentido histórico, dogmático y/o litúrgico subrayan esa esperanza final. En el centro una arquitectura sirve de receptáculo al relicario de la Vir-
150 Sobre el proyecto vid. LAHOZ, Lucía, «En torno al panteón de don Fernán Pérez de Ayala», Sancho el Sabio. Revista de Cultura e Investigación Vasca, n.º 5, pp. 285-297; Idem, Es-cultura funeraria gótica en Álava, Vitoria, 1996, pp. 123-139; Idem, «De palacios y Panteones. El conjunto de Quejana, imagen visual de los Ayala», Félix LÓPEZ DE ULLIVARRI, Canci-ller Ayala, Vitoria, 2007, pp. 47-57.
151 Nos hemos ocupado en LAHOZ, Lucía, «La capilla funeraria…», pp. 71-112; idem, Escultura…; Idem, «De palacios y panteones», donde se recoge la bibliografía anterior, pp. 57-91.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 277
gen del Cabello que en las grandes ocasiones presidía la capilla, pero cuando está en la clausura, materializará la Jerusalén Celeste. Notable interés alcan-zan la figuración de los donantes y sus familiares presentados por los san-tos patrones: Santo Tomás de Aquino y San Blas. Los motivos heráldicos y la decoración epigráfica rompen el anonimato de los protagonistas procla-mando el nombre del promotor de la obra y su familia. Esposa hijo, nuera y nietos. Desde luego el carácter triunfal es inherente, supera las previsiones más optimistas con la escena del donante acompañado de sus familiares y si-tuado a las puertas de la Jerusalén Celeste, en plena apoteosis de su victoria.
El sepulcro viene a reforzar el mensaje. En el lecho don Pedro, caracte-rizado como hoplita, como Miles Christi pregona su condición de caballero del linaje. A su vera reposa su mujer doña Leonor de Guzmán, fijada como gran dama de la época; el libro de Horas y las jaculatorias de sus bocaman-gas acentúan la vertiente pietista de la esposa. De todos modos la idea glo-bal se completa con el proyecto de la yacija. Se eligen virtudes y figuras ve-terotestamentarias que insisten y refuerzan la idea de virtud. La irrupción de virtudes es novedosa en la plástica peninsular, inaugurando su uso funera-rio en España. En cualquier caso la articulación y el planteamiento del pro-grama son espectaculares; en el sentido literal y alegórico constituyen la base en la que descansa el canciller y como materialización de las virtudes que le adornan alcanza su verdadero sentido. El escritor patrocina una obra donde se concretan asuntos de una iconografía tan novedosa como osada, invertida para celebrar la gloria personal. El sarcófago se ejecuta en Toledo en el taller de Fernán González como ya atribuyó Pérez Higuera152 y para 1399 debió estar ultimado.
Don Pedro encarga también el sarcófago de sus padres, un sepulcro do-ble situado en el centro de la capilla mayor del convento. El hombre viste de caballero laico, siendo el único caso del taller: «El ropaje y las insignias de dignidad imprimen pues en la obra el principio de realidad, y le otorgan lo que los rasgos físicos no reproducen, un identidad propia»153. La yacija se ha perdido y un apostolado la decoraba. La historiografía ratifica un tutelaje feroz de don Fernán Pérez de Ayala sobre su hijo. Ver en esta última tarea de don Pedro un intento de desvincularse de la sombra paterna parece razona-ble. El canciller construye una capilla independiente y mediatiza las imáge-nes para quedar él como cabeza de la estirpe, superando la figura de su pro-genitor, quien no aparece ni figurativa ni epigráficamente en el conjunto. Sin embargo, encarga el sepulcro de su padre, donde se adivina una cierto senti-miento de respeto para proporcionar a sus antecesores una sepultura monu-mental acorde con su categoría. La importancia concedida al sepulcro ha de relacionarse con la idea del sepulcro como cuño de autenticidad de la nueva
152 PEREZ HIGUERA, M.ª Teresa, «Fernán González y los sepulcros del taller toledano (1385-1410)», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y arqueología (1978), p. 138.
153 RECHT, Roland, Le croire et le voir..., p. 346.
278 LUCÍA LAHOZ
nobleza, según definió Sánchez Ameijeiras. Sin duda el conjunto ideado por el canciller completa uno de los conjuntos funerarios mejores del gótico es-pañol, superando ese temor a «soterrar el cuerpo en muy peor posada», como el mismo cantaba en su Rimado.
La otra figura implicada es don Fernán Pérez de Ayala, hijo del canciller. Las obras del tercer Ayala se centran también en la creación de un marco fu-nerario apropiado y propiciatorio. Don Fernán y su esposa doña María Sar-miento prefieren para su descanso final la iglesia del convento, al igual que su abuelo. Sin embargo, la elección del ámbito denota cambios significati-vos. Ubica la sepultura bajo el coro, donde rezan las monjas —cuyas oracio-nes quieren aprovechar en su salvación— y precisamente queda protegido por el relicario, pues ahí estaba expuesto durante el día, por tanto se utiliza con un sentido expiatorio y salvífico. Las medidas adoptadas denuncian al-gunos cambios significativos que trasmutan el sentido de la muerte; de un sentido triunfalista se evoluciona hacia un sentimiento más introspectivo de la muerte, generado por una piedad más intimista.
El sepulcro doble y hoy partido era de gran sencillez, reduce la escultura a los yacentes, a los escudos del matrimonio y a la inscripción. Los yacentes ad-quiridos por don Fernán con anterioridad al óbito introducen en Álava los aires borgoñones, estamos ante los primeros retratos, presumiblemente realizados hacia los años 30 del siglo XV. El programa se completaba con sendos retablos de San Jorge y san Miguel. Dispuestos frente al coro formulaban una conexión con los yacentes, subrayando esas intervisualidad tan querida al gótico154. El énfasis concedido al motivo heráldico traduce la importancia que progresiva-mente va adquiriendo la experiencia visual, no solo en el ámbito religioso sino también como propaganda pública para distinguir linajes155. Toda vez que pone de manifiesto como en ese Otoño de la Edad Media, Castilla apuesta y se rige por otras normas del decorum distintas de los modelos europeos, y frente a los modelos macabros aquí se prefieren los emblemas heráldicos.
El tiempo que media entre estas tres figuras es mínimo, pero se adivinan intenciones dispares a la hora de establecer su patronato conforme a su idea-rio de vida y al sentir de su propia muerte, pues el sepulcro denuncia una ma-nera de morir y, en definitiva, trasluce una manera de vivir.
El adelantado Gómez Manrique elige a la orden jerónima para que cus-todie su reposo final, conforme a la ascendencia que empieza a gozar entre la monarquía y la alta nobleza. Funda el monasterio de Fresdelval156, donde se
154 LAHOZ, Lucía, «De palacios y panteones…», pp. 91-98.155 CAMILLE, Michael, Arte Gótico. Visiones gloriosas, Madrid, 2004, p. 20.156 GÓMEZ BÁRCENA, M.ª Jesús, «El sepulcro de Gómez Manrique y Sancha de Ro-
jas conservado en el Museo arqueológico de Burgos», Reales Sitios, n.º 83 (1985), pp. 29-36; Idem, Escultura funeraria en Burgos…, pp. 155-158; YARZA LUACES, Joaquín, «La capi-lla funeraria hispana en torno a 1400», La idea y el sentimiento I…, pp. 67-91; CARRERO SANTAMARIA, Eduardo, «Nuestra Señora de Fresdelval y sus nobles fundadores. Una fá-brica condicionada a su patronazgo», Actas de Simposium. La Orden de San Jerónimo y sus
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 279
custodiaba una imagen a la que tuvo gran devoción y le salvó la vida, prefiere la capilla mayor, dado su alcance en la economía de la salvación y la trascen-dencia de la capilla funeraria en estos momentos. Se trata de una localización calculada, la inhumación en las proximidades del altar tiene por objeto que
«el alma obtenga los beneficios emanados de los servicios religiosos. Allí el oficiante celebra el rito de la elevación, acto que en la Edad Media po-seía una mayor importancia que el propio momento de la consagración, por cuanto el sacerdote establece una comunicación directa entre Dios y la muerte157».
Figura 9
Sepulcro de Gómez Manrique, monasterio de Fresdelval(Museo de Burgos)
El tiempo ha desdibujado todo el proyecto que el noble burgalés ideara para prestigiar su descanso último y mediatizar su imagen y alentar su fama.
monasterios, San Lorenzo del Escorial, 1999, pp. 195-216; YARZA LUACES, Joaquín, La nobleza ante el rey, Madrid, 2003, pp. 122-126; GÓMEZ BARCENA, M.ª Jesús, «La socie-dad burgalesa y el arte gótico funerario», El arte gótico en territorio burgalés, Burgos, 2006, pp. 229-230.
157 CHIFFOLEAU, Jacques, La comptabilité de l’au-delà. Les hommes, la mort et la reli-gión dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Âge (vers 1320-1480), Roma, 1980, p. 170.
280 LUCÍA LAHOZ
El sarcófago presidido por los yacentes de Gómez Manrique y su mujer doña Sancha de Rojas, ocupa el centro acentuado su visualidad. Se ha per-dido parte de la peana, posiblemente amueblada con plorantes o santos, si-guiendo las nuevas corrientes en boga. La estatua tumbal se define como un auténtico retrato, luce todos los aditamentos y condecoraciones de clase y en un guiño a la moda un tocado borgoñón, que denota la calidad de un escultor foráneo introductor hacia 1412 de nuevos aires en la plástica burgalesa, pero sin incidencia en la producción inmediata, por tanto un caso exótico. El epi-tafio, homenaje de los sucesores, identifica al finado, resaltando su condición y rango. En su caso se confirma la diferencia radical entre las sepulturas de hombres y de mujeres, señalada por Recht:
«Las primeras ponen un lugar importante en la vestidura en tanto que atributo de un título o de un rango, pasando a un segundo plano los ele-mentos más particularmente tributarios de la moda. Las tumbas femeni-nas plantean sin duda un problema diferente: su tradición más reciente —al igual que las tumbas de los niños—, y la iconografía marial era más de-cisiva. La representación de la mujer pasa necesariamente por una mayor atención a la moda de la vestimenta supuesta para conferir un carácter más distintivo. En razón de cánones impuestos por la literatura cortés de una parte y por la imagen nupcial por otra. La figura femenina parece resistir más tiempo que la figura viril a la «tentación retrato», pero cede mas rápi-damente al principio de realidad158».
Cierra este periplo del panteón nobiliar la promoción funeraria de los condestables en la catedral de Burgos. Don Pedro Fernández de Velasco y Doña Mencía de Mendoza, sustituyen el monasterio de Santa Clara en Me-dina de Pomar, donde se asentaba el recinto funerario del linaje, y deciden fi-jar su espacio último en la seo burgalesa. Su capilla funeraria en la girola de la catedral de Burgos jalona uno de los hitos fundamentales de toda la pro-ducción hispana159, conocida como capilla de los Condestables. Se ha re-forzado recientemente el protagonismo y la decisión de Doña Mencía160. Realizada una lectura de la iconografía en clave litúrgica y con claras conno-taciones jerosolimitanas, redunda en ese ambiente de cruzada tan presente en el mundo hispano161. Por otra parte, el contenido semántico insiste en la litur-
158 RECHT, Roland; Le Croire et le voir op. cit. p. 346.159 PEREDA, Felipe y RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso, «Coeli enarrant glo-
riam Dei. Arquitectura, iconografía y liturgia en la Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos», Annali di Architectura, IX (1997), pp. 14-34.
160 PEREDA ESPESO, Felipe, «Mencía de Mendoza…», pp. 51 y ss.161 PEREDA, Felipe y RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso «Coeli enarrant glo-
riam Dei. Arquitectura, iconografía y liturgia en la Capilla de los Condestables…»; BANGO TORVISO, Isidro, «Simón de Colonia…», pp. 60-62; RUIZ SOUZA, Juan Carlos, «La planta centralizada en la Castilla bajomedieval: entre la tradición martirial y la qubba islámica. Un nuevo capítulo de particularismo hispano», Anuario de Historia y Teoría del Arte, XIII, 201, pp. 9-36; PEREDA , Felipe, «Mencía de Mendoza…», pp. 52 y ss.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 281
gia, en el emblema heráldico, que condecora todos los muros, en el símbolo bernardino y sobre todo en la luz162. Como señala Ara Gil
«la exaltación de la personalidad a través de los escudos heráldicos, común en obras de este tipo, va unida a la voluntad de manifestar expresamente las preferencias devocionales de los comitentes y su propia postura ante la reforma monástica, todo ello incorporado a un complejo programa simbó-lico de carácter funerario basado en la liturgia de la festividad de de la Pu-rificación, a cuya advocación estaba dedicada la capilla y en la que la luz era el símbolo principal163».
Sabemos que la condesa se hizo enterrar con el hábito franciscano al hilo de la protección que brindó a los reformadores, y dota una serie de obras y joyas para componer la escenografía devocional de su capilla, donde des-taca el retablo de Santa Ana, considerado como el testamento figurativo de doña Mencía164. Si bien como sugiere Gómez Barcena «si se hubiesen ejecu-tado los sepulcros de los condestables en un tardogótico estaríamos ante la culminación del capítulo funerario burgalés en relación con la alta nobleza de la misma manera que los sepulcros de Miraflores lo fueron para la rea-leza165».
El deseo de glorificar el linaje o la propia persona a través de un sepul-cro que preservara la memoria colectiva, la emulación social al repetir lo que estaba bien en otros, el prestigio social apoyado en obras destacadas y dife-renciadas son algunos de los motivos que articulan la producción funeraria, como ya señalara Yarza. Los testimonios hasta ahora vistos no agotan la po-lifonía de propuestas funerarias contempladas por los nobles, son muchas más. Se han seleccionado éstas por reflejar una amplia panorámica, introdu-cen múltiples variables y delatan cómo las soluciones individuales desempe-ñan un papel trascendente en la conformación de estos conjuntos. Además, la elección del panteón familiar acaba teniendo para el noble una especial rele-vancia: «el sepulcro pasa a ser una seña de identidad tan importante como el solar de origen del linaje166». Por otra parte, no ha de olvidarse, como ha señalado Duby, que «la capilla se convierte ahora en el recinto del culto fu-nerario antes que de la oración y la contemplación»167.
162 El estudio más detallado en PEREDA, Felipe, «Mencía de Mendoza…».163 ARA GIL, Clementina Julia, «Escultura en Castilla y León en la época de Gil de Siloe.
Estado de la cuestión», Carlo IBAÑEZ y Joaquín YARZA, Gil de Siloe…, p. 163.164 PEREDA, Felipe, «Mencía de Mendoza…», p. 85.165 GÓMEZ BÁRCENA, M.ª Jesús, «La sociedad burgalesa», p. 232.166 MITRE, Emilio, «La muerte y los discurso dominantes en el siglo XIII y XIV (Reflexio-
nes sobre los recientes aportes historiográficos)», E. SERRANO MARTÍN, Muerte, religiosi-dad y cultura popular, Zaragoza, 1994, p. 31.
167 DUBY, Georges, Tiempo de catedrales, Madrid, 1985, p. 308.
282 LUCÍA LAHOZ
3. El sepulcro episcopal, de la diferencia diocesana a la proyección individual
Las jurisdicciones episcopales de Burgos y de Calahorra-La Calzada, re-velan acusadas diferencias que determinan sus divergencias, cualitativas y cuantitativas, en las producciones sepulcrales de sus prelados. La sede de Burgos constituye una de las más importantes de Castilla en la Baja Edad Media, a la que no es ajena su extensión, su prestigio y la cuantía de sus ren-tas168. Sin embargo, la diócesis calagurritana se verá afectada por graves pro-blemas, entre los que el de la cotitularidad con la Calzada, no es el de menor alcance, y se refleja en las manifestaciones funerarias169.
En principio, los obispos burgaleses no parecen demasiado preocupa-dos por el enterramiento. De sus iniciativas funerarias quedan huellas nota-bles en la catedral. Es, sin lugar a dudas, el recinto por excelencia para fijar el descanso final, dadas la categoría de sus protagonistas y la magnitud de sus empeños170. Asimismo, la seo de Burgos articula la incidencia de la fun-ción funeraria en la estructura y configuración arquitectónica y ornamental del claustro, que responde a su papel de lujosa necrópolis, como ya demos-trara Welander171. Abre el catálogo funerario el sepulcro del obispo Mauri-cio, el promotor de la catedral gótica. De su tumba sólo nos queda la estatua yacente, de madera revestida con chapas de cobre esmaltado. Su biografía le pone en contacto con la vanguardia y la tradición artística gala y bien pudo encargarlo a los talleres de Limoges. Se ha vinculado con un modelo habi-tual de los prelados franceses, pero su interés se redobla al ser el único de los conservados172. Que Mauricio de Burgos prefiriera el coro denota el valor del rezo y la posibilidad de desviar las oraciones, pero también las atenciones a la memoria, se hacía omnipresente desde un lugar privilegiado. A pesar de existir algunos ejemplares en el XIII, «de hecho, la escultura más importante
168 Como señala GÓMEZ BARCENA, M.ª Jesús, «Presencia de la iconografía religiosa en los sepulcros del clero en el ámbito burgalés», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, (2002), p. 106, y nota 1 donde remite a la bibliografía sobre el tema.
169 Para un primera aproximación vid. SAEZ RIPA, Eliseo; Sedes episcopales en La Rioja. Siglos IV-XIII, Logroño, 1994; DÍAZ BODEGAS, Pablo, La diócesis de Calahorra y la Calzada en el siglo XIII, Logroño, 1995.
170 A pesar de centrarnos en ella, de ningún modo la producción funeraria en la catedral burgalesa se circunscribe a la iniciativa episcopal, se tratan la totalidad de las manifestaciones en GÓMEZ BÁRCENA, M.ª Jesús; Escultura funeraria…, pp. 45-130.
171 WELANDER, W., «The Architecture of the cloister of Burgos cathedral», Journal of Architecture, (1989), pp. 158-167. Lo recoge SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, «Investi-gaciones iconográficas…», p. 119. También vid. CARRERO SANTAMARIA, Eduardo, «El claustro funerario en el medievo o los requisitos de una arquitectura de uso cementerial», Liño. Revista de Historia del Arte, n.º 12 (2006), pp. 31-43.
172 CHANCEL BARDELOT, Beatriz, «Estatua yacente de Mauricio, obispo de Burgos (1214-1238)», Catálogo de la exposición de Limoges-Silos, Madrid, 2002, pp. 332-334. GÓ-MEZ BÁRCENA, M.ª Jesús, La sociedad burgalesa… p. 239.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 283
en el siglo XIV está en el sepulcro de algunos obispos (González de Hinojosa, López de Fontecha, Domingo Arroyuelo) signo del cambio de postura173».
Figura 10
Sepulcro del obispo Mauricio(Foroxerbar.com)
Cuando los Condestables deciden fundar su capilla adquieren la primi-tiva de San Pedro donde estaban enterrados los obispos Rodríguez de Qui-jada y Domingo de Arroyuelo, cuyos monumentos han de integrarse en la nueva construcción, testimonio de esa reutilización del espacio funerario y el respeto a lo anterior. El proyecto iconográfico de Rodríguez de Quijada su-pera su calidad artística. Adopta un yacente ligeramente vuelto hacia el es-pectador. Amueblan la yacija con escenas de exequias. La figuración relata la exposición del cadáver rebozado en una sábana, rodeado por los deudos en-fatizando la mímica luctuosa. Se completa con el ritual de la absolución fi-nal, tras la misa de réquiem174, con cumplida asistencia del clero. La impreci-sión ambiental dificulta determinar su escenario, no sabiendo si la exposición del cadáver se hace en casa o si se prefiere la iglesia como marco. Según Gó-mez Barcena, «la exposición del cadáver en un determinado tiempo tiene
173 YARZA LUACES, Joaquín, Los siglos del gótico…, p. 57.174 Sobre este aspecto vid. GÓMEZ BÁRCENA, M.ª Jesús, «La liturgia de los funerales
y su repercusión en la escultura gótica funeraria en Castilla», La idea y el sentiemiento de la muerte… I, pp. 36-46. También LAHOZ, Lucía, «La vida cotidiana…», pp. 419-420.
284 LUCÍA LAHOZ
Figura 11
Sepulcro de Gonzalo de Hinojosa(Arte gótico. Historia del arte en Castilla y León)
lugar en la Iglesia, pero pasó aproximadamente a principios del siglo XV a desarrollarse en la casa señorial175». Por el contrario, Aries apunta una am-bientación sagrada generalizada para la condición religiosa del fenecido176, que coincide bien con lo dispuesto en este caso y que se repetirá en el de
175 GÓMEZ BÁRCENA, M.ª Jesús, «La liturgia de los funerales …», pp. 31-50.176 ARIES, Philipe, Images de l’homme devant la mort, Paris, 1983, p. 105.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 285
González de Hinojosa. Ejecutado en la primera mitad del siglo XIV introduce un tipo de yacente de notable bulto y concreta una narrativa secuencial de las exequias que servirá de modelo a otras sepulturas episcopales, pues «las exe-quias tuvieron un espacio significativo en el ámbito de lo funerario, aunque la proyección fue muy concreta en los sepulcros de los obispos del siglo XIV, conservados en la catedral177».
Comparte ámbito, como se ha dicho, con el de Domingo de Arroyuelo. El monumento de carácter arquitectónico se completa con el yacente, a cuya cabecera se despliega la Transitio aniamae del obispo, materializada en una figurilla orante y asexuada, cubierta con la mitra. Se podría hablar, por tanto, de la muerte mitrada, denotando la categoría del bienaventurado. En la ya-cija una temática bíblica fija al Pantocrátor, el Tetramorfo y el Colegio Apos-tólico. La presencia del apostolado frecuente en la producción funeraria del momento, favorecida por la propia liturgia funeral y por las oraciones de la Commendatio Animae, donde se recurre a ellos para que intercedan por el di-funto, de acuerdo con el significado que alcanzan en la economía de la sal-vación, más apropiado todavía en un sepulcro episcopal. Como ha señalado la profesora Español: «Ciertamente recurrir al Colegio Apostólico/Jerusalén Celeste para decorar el frontal de un sarcófago, conlleva a hacer participe al difunto albergado en él, de la idea de Redención. No obstante, el concepto se revela por medio de una metáfora178». En la parte inferior, flanqueado por escudos, a una escala reducida se fija al obispo como orante, acompañado de otros dos, ya familiares, ya clérigos179. Resulta una triple figuración, pues «la tradición exigía que encima de ellas —se refiere a la estatua yacente— o al menos cerca se colocara otra imagen de los mismos personajes rezando por la salvación de su alma180». El yacente se gira hacia el altar en esa inter-visualidad tan típica del gótico. En el frente del arco una Virgen acompañada de ángeles músicos. Se ha destacado su carácter arcaico tanto en temática, disposición y tratamiento estilístico181.
En un lucillo sepulcral de la capilla de San Gregorio el monumento de Gonzalo de Hinojosa detalla un magnífico programa iconográfico. Amue-bla la yacija el amortajamiento del cadáver y la absolución final, siguiendo el modelo de Rodríguez de Quijano, pero con mayor desarrollo y amplitud episódica, con escenas de vivo realismo y dramatismo. En un lateral figura el reparto de limosna a un pobre o un peregrino, constituye un unicum en la plástica burgalesa, pese a su frecuencia en ámbitos cercanos, como en los
177 GÓMEZ BÁRCENA, M.ª Jesús, «Presencia…», p. 108.178 ESPAÑOL BERTRAN, Francesca, «Sicut ut decet. Sepulcro y espacio funerario en la
Cataluña bajomedieval», Jaume AUREL y Julia PAVÓN, Ante la muerte. Actitudes, espacios y formas de la España medieval, Pamplona, 2002, p. 140.
179 Como ya señalara GÓMEZ BÁRCENA, M.ª Jesús, «Escultura funeraria…», p. 65.180 BIALOSTOCKI, Jan, El Arte del siglo XV, Madrid, 1988, p. 56.181 GÓMEZ BÁRCENA, M.ª Jesús, «Escultura funeraria…», p. 65.
286 LUCÍA LAHOZ
panteones episcopales de León y Ávila. La presencia del pobre coincide con el lugar destacado que éstos tenían en los cortejos182. Alusivo a la caridad del difunto contiene un significado histórico, simbólico, litúrgico y soterio-lógico183. Se advierten dos modos opuestos en la representación de las mani-festaciones de dolor: «A la serena contención de los clérigos que ofician, se opone la desordenada muchedumbre de los laicos, que no ahorran excesos a la hora de deplorar la muerte del prelado. Estas representaciones se ajus-tan a una teoría modal. A los distintos estamentos sociales corresponden ac-titudes diferentes. El clero adopta una serena tristeza, al pueblo y a las pla-ñideras se reserva una exacerbación gestual184». De todos modos supone un testimonio de la liturgia funeral, convertido en un auténtico documento de época.
Compartiendo ámbito con el anterior, el monumento sepulcral de López de Fontecha cierra el periplo del XIV. Introduce en Burgos la tipología de enfeu, monumento mural de origen francés con estructura de arcosolio, em-potrado en el muro de la iglesia, provisto de yacente y decorado con relie-ves, no solo en el fondo del nicho sino en los intradoses, aunque en su caso son modelos leoneses los que le inspiran. Estamos ante un enfeu de tradi-ción litúrgica, ya que el yacente vestido de etiqueta queda expuesto para el oficio del Corpore Insepulto que los oficiantes, acólitos y obispos celebran colocados en un friso continuo detrás suyo. Se ha de subrayar el tono litúr-gico de esta imaginería. El programa iconográfico contempla una Deesis y el Apostolado, introducen notaciones al Juicio Final pero dado su cronolo-gía, acaso, aluda al individual. Además se completa con un ciclo de la In-fancia y la Coronación de la Virgen amueblando el gablete, cuyo sentido triunfal y funerario es más que evidente. Entre otras lecturas, el ciclo de la Infancia supone la base para el triunfo de la madre, figurada arriba. En ese supuesto introduciría también un significado eclesiológico que sintoniza a la perfección con un destino episcopal, la idea se refuerza con el hecho de que la imagen del sello del cabildo de Burgos representaba precisamente la Coronación, al menos desde finales del siglo XIII185. En la misma línea de interpretación eclesiológica incide su frecuencia en los sepulcros del mundo de Aviñón. Por tanto, un cometido eclesiológico entra dentro de lo factible y alusivo al propio finado.
En el siglo XV algunos conjuntos monumentales episcopales burgaleses jalonan un hito en la plástica hispana. Cuando Alonso Cartagena patrocina su capilla funeraria define un modelo estético y de estructura arquitectónica ra-biosamente innovador que modifica la práctica artística burgalesa. El tipo de ámbito favorece el recurso a una tipología exenta, con el yacente con clara
182 Hemos tratado este aspecto en LAHOZ, Lucía, «La vida cotidiana…», p. 415.183 Ibídem.184 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, «Investigaciones iconográficas…», p. 67, nota 98.185 GÓMEZ BÁRCENA, M.ª Jesús, «Presencia de iconografía…», p.112.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 287
Figura 12
Sepulcro del obispo Lope de Fontecha(Arte gótico. Historia del Arte en Castilla y León)
vocación de retrato186. La literatura artística no es unánime al fijar su crono-logía y autoría187. La iconografía pivota sobre la devoción particular y perso-
186 GÓMEZ BÁRCENA, M.ª Jesús, «Presencia…», pp. 111 y ss.; Idem, «La sociedad bur-galesa…», p. 240.
187 Aparecen recogidas todas en ARA GIL, Clementina Julia, «Escultura en Castilla y León…», pp. 149-151.
288 LUCÍA LAHOZ
nal del obispo, privilegiando temas como la Visitación, advocación de la ca-pilla, la imposición de la casulla a san Ildefonso y la integración del santoral local como san Lesmes, santo Domingo, santa Casilda y san Vítores188. Se podría definir como el testamento figurativo y devocional de Alonso de Car-tagena, que coincide con la habitual figuración de santos de devoción parti-cular en los sepulcros episcopales189.
Figura 13
Sepulcro de Alonso de Cartagena(Algargosarte.lacoctelera.net)
188 GÓMEZ BÁRCENA, M.ª Jesús, «La sociedad burgalesa…», p. 24; Idem, «El culto a los santos locales y la escultura funeraria burgalesa. Santa Casilda en la devoción popular me-dieval», Homenaje al Profesor Alberto Ibáñez Pérez, Burgos, 2006, pp. 289-295.
189 Vid. CENDÓN FERNANDEZ, Marta, «Los santos de su devoción, aspectos de religio-sidad popular en los sepulcros episcopales en la Castilla de finales de la Edad Media», Actas del Simposium (II) sobre Religiosidad Popular en España, El Escorial, 1997, pp. 781-797.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 289
Su sucesor Luis de Acuña patrocina la capilla de la Concepción, la dotó de un rico retablo obra de Gil de Siloe190, pero no de un sepulcro que hubiese completado el proyecto. Afirmar que en el siglo XV el episcopado burgalés o al menos los representantes más conspicuos optan por la fundación de capi-llas privadas, es argumento que no necesita validación, la situación denota su florecimiento y un sentido más individualista. Existen otros sepulcros de altas dignidades eclesiásticas y otros proyectos episcopales, que no se han abordado por superar el espacio del estudio.
Un situación diametralmente distinta se constata en la diócesis de Ca-lahorra-La Calzada, donde el sepulcro de obispo alcanza una proyección mínima, buen reflejo de su propia historia, toda vez algunos de sus obispos ejercen su prelatura dentro de un cursus honorum para acabar ocupando se-des más prestigiosas o más deseadas, como sucede con González de Men-doza.
Inaugura el panteón episcopal el sepulcro de Esteban de Sepúlveda, en la catedral de Calahorra, emplazado en una capilla próxima a la mayor, com-partiendo ámbito con los mártires patrones. Pese a su deficiente conservación introduce otros matices que enriquecen el panorama analizado. Presidido por el yacente, la iconografía da cuenta de una Epifanía que dada la interpreta-ción escatológica es adecuada para un destino funerario. Se completa con los funerales del prelado, similar al de Cañas, si bien la masiva afluencia re-sulta habitual en los sepulcros de santos. A los lados cortos destina una con-sagración episcopal y el martirio de san Esteban. Se trataría por tanto de una «hagiosimbiosis», donde la mano divina bendice, formato compositivo aban-donado en el gótico, pero cuyo recurso ha de responder al alcance de su for-mulación en contextos funerarios191. Don Esteban muere en 1281 y su sepul-cro debe ser inmediato. Su fama de santidad genera la labra de un conjunto monumental. Sospecho que el mismo obispado encarga la obra, interesado en exaltar y mantener la memoria de un titular tenido por Santo. En el contexto de la empresa también han de tenerse en cuenta los problemas de cotitulari-dad con Santo Domingo de la Calzada. Con el traslado Calahorra queda rele-gada a Santo Domingo donde se había comenzado su catedral y contaba con un magnifico sepulcro de su santo. El sepulcro de Esteban se concibe con una intencionalidad clara, conservar la memoria del obispo santo y con ello
190 Sobre el retablo vid. YARZA LUACES, Joaquín, El retablo de la Concepción de la ca-pilla del obispo Acuña, Burgos, 2000.
191 Como sucede por ejemplo en el caso del sarcófago de Alfonso Ansúrez , en el de Santa Froila o en el sepulcro femenino ubicado en la cabecera de la iglesia de Sancti Espiritu de Sa-lamanca. El simbolismo de la mano de Dios en un contexto funerario ya fue analizado por MORALEJO ALVAREZ, Serafín, «The Tomb of Alfonso Ansúrez (+1093): Its Place and the Role of Sahagún in the Beginnings of Spanish Romanesque Sculpture», Santiago, Saint Denis and Saint Meter the reception of the Roman Liturgy in Leon-Castile in 1080, Nueva York, 1980, pp. 67 y ss.
290 LUCÍA LAHOZ
revitalizar la sede calagurritana192. Responde a un interés propagandístico, en este caso es la propia sede calagurritana en tanto en cuanto que el aura hagio-gráfica de su titular vendría a prestigiarla. Estaríamos ante un modelo institu-cional.
En ese escaso inventario del sepulcro episcopal, otro ejemplo es el de Don Juan del Pino. Su monumento se ubicó en la capilla mayor, en las gra-das del presbiterio, pero en el siglo XVII se desmonta, trasladándose probable-mente al claustro que el había fundado193. Hoy sólo nos ha llegado, alojada en uno de los pilares de la capilla mayor, una lápida con la leyenda194. Una epigrafía figurativa que, a buen seguro, completaba con el sepulcro, donde letra e imagen se invierten en mantener su memoria. La reducida imaginería fija al prelado como orante, flanqueado por dos ángeles, dispuesto ante un Cristo Juez asistido por san Juan y la Virgen, en una escena que bien podía evocar el juicio particular o implorando por la salvación de su alma. Acota la inscripción el Tetramorfos jalonado por escudos borrados y en la parte in-ferior el emblema heráldico del obispo adquiere un gran protagonismo plás-tico, como corresponde a ese nacimiento de la individualidad. Sabemos de la celebración de aniversarios en la catedral y él mismo había establecido un li-turgia procesional para el día de San Martín, que dado el carácter procesio-nal, devocional y funerario del claustro, a buen seguro tuvo un matiz funera-rio. Su valor se amplía dada la escasez de testimonios episcopales en la sede y en esas figuraciones como orante viene a recordarnos al de Domingo de Arroyuelo.
En efecto, los monumentos funerarios episcopales nos proporciona una nueva visión de los cambios, de la evolución de la idea y del sentimiento de la muerte en la Edad Media, La determinación y la implicación personal es más decisiva en su configuración iconográfica como corresponde a su pa-pel y su formación en la cúspide de la sociedad. Dan entrada a una lectura en clave biográfica incluso de iconografías religiosas plenamente consoli-dadas. En todos los vistos apuestan por el yacente, vestido de pontifical, que proclama condición y rango y en algunos casos la liturgia funeral. Al menos en los que se han tratado, las exequias tienen importancia desde fines del XIII y en el siglo XIV. Pero el momento elegido es la liturgia funeral o la absolu-ción final, en plena sintonía con la categoría de los destinatarios. Se podría decir en este aspecto que también Castilla se mueve por otras normas de de-coro que la diferencian de la producción funeraria allende nuestras fronteras, donde esa presencia de la realidad inmediata a la muerte no se representa.
192 Un análisis más detenido en LAHOZ, Lucía, «El sepulcro del Obispo-Santo Esteban en la catedral de Calahorra y su vinculación con el maestro de Cañas», IV Jornadas de Arte Riojano. Historia del Arte en la Rioja Baja, Logroño, 1994, pp. 97-107.
193 Sobre la biografía de Juan del Pino vid. SAINZ RIPA, Eliseo, «Juan del Pino y su tiempo (1326-1346)», Calceatensia, n.º 2 (1993).
194 Aparece recogida la inscripción en op. cit., p. 71.
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 291
4. La ampliación del empeño funerario a otras clases sociales
Uno de los campos más sensibles a la importación de obras se articula en torno a las manifestaciones artísticas destinadas a satisfacer las empresas funerarias que en la etapa gótica comienzan a adquirir un notable protago-nismo, al hilo del nuevo individualismo, el sentimiento de la muerte, la idea de la fama y el despertar del deseo de perpetuar la memoria. Muchos son los casos que, imitando el comportamiento de las clases altas cuanto sus posibi-lidades económicas lo permiten, van a emprender un empeño funerario de distinta orden. Dada la extensión se limitará la encuesta a unos pocos casos, caballeros vitorianos y comerciantes burgaleses, a nuestro juicio significati-vos por introducir otros ángulos sobre lo hasta ahora visto.
En el caso alavés, los promotores son caballeros dedicados al mundo del comercio o la política local, de limitada proyección social y dada la con-dición privada de la demanda, asistimos a una pauperización y repetición machacona de los mismos tipos de encargos195. No se advierte el desarro-llo específico de talleres, en buena lógica la atonía de la demanda, el carác-ter individual y singular del empeño funerario determina la importación de otros centros, en cuya elección inciden el interés y la capacidad económica del comitente más que nada. Vitoria es el foco más notable de la producción funeraria. En su caso, se detecta una comunidad de soluciones para el sepul-cro de caballero, a pesar de la amplitud cronológica de sus manifestaciones. Todos repiten el tipo genérico, introducido con el yacente de Vazterra I en la capilla de Santa Ana de la catedral de Vitoria. El ejemplo de hacia 1300 inaugura una fórmula que comanda y exclusiviza el modelo de bulto funera-rio laico vigente en la ciudad en los siglos XIV y XV. Se fija al difunto carac-terizado como caballero con la indumentaria civil, con las manos pendiendo del fiador, observando la mímica gestual que caracterizaba la cúspide social y sujetando los guantes. El prototipo de derivación monumental se adscribe al foco de Burgos y León, muy difundido por Tierra de Campos196, aunque no se conoce el ejemplar preciso que inspira a los alaveses. Como se ha di-cho, introducido por Vazterra I, se repite en los de sus compañeros, ubicados en la misma capilla catedralicia, su estela llega hasta el templo de San Pedro, donde un representante de la familia Álava adopta un tipo similar para amue-
195 Se analiza el panorama de una manera más detallada en LAHOZ, Lucía, «Escultura fu-neraria…»; Idem, Arte Gótico en Álava, Vitoria, 1999, pp. 81 y ss.
196 Para este tipo de producción consúltese ARA GIL, Clementina Julia, Escultura gótica en la Provincia de Valladolid, Valladolid, 1972; HERNANDO GARRIDO, José Luis, «Algu-nas notas sobre los sepulcros de Aguilar de Campóo: un grupo escultórico palentino de 1300», Boletín del Museo Instituto Camón Aznar, T. XXXVII (1989), pp. 87 y ss.; ARA GIL, Clemen-tina Julia, «Un grupo de sepulcros palentinos del siglo XIII. Los primeros talleres de Carrión de los Condes, Pedro Pintor y Ruiz Martínez de Bureba», Alfonso VIII y su época, Palencia, 1992, pp. 21-46. Sobre la persistencia del tipo de yacente de caballero vid. RUIZ MALDONDO, Margarita, «Escultura funeraria en Burgos…», pp. 53 y ss.
292 LUCÍA LAHOZ
blar su panteón. Todo parece indicar que el primer ejemplo es importado y probablemente el resto de ejemplares ejecutan en la ciudad el formato intro-ducido por él. Se podría etiquetar como una plantilla, incluso inercial, en re-lación con los modelos de los que depende, pero cuya vigencia en nuestra tierra se explica por ajustarse y sintonizar a la perfección con las necesidades y los intereses de esa clase social que lo requería, lo que explica la fortuna de que va a gozar en el gótico en Álava, aunque sería más preciso circunscri-birlo al foco vitoriano. Constituyen un buen ejemplo, «un patriciado urbano que adopta pronto modos de comportamiento de la nobleza197».
Será Burgos el contexto del centro del comercio internacional donde al-gunos ciudadanos comienzan a amasar fortunas, emulando a las altas clases repitiendo sus costumbres, y entre ellas, la promoción de un empeño funera-rio que trascienda su fama resulta una de las más habituales. Diversas igle-sias parroquiales, generalmente en la segunda mitad del siglo XV y XVI se ven favorecidas por parte de una oligarquía de ciudadanos. Se optan por modelos sencillos donde el emblema heráldico adquiere notable desarrollo. Se apuesta por la imagen yacente del matrimonio. Las damas prefrieren la indumentaria de tipo monjil, con tocas que enmarcan su rostro, se enfatiza la clave pietista como las manos en oración y el libro piadoso resaltan. Los hombres ofrecen más variedad en la indumentaria, se suelen acompañar de espada y el consa-bido perro y paje. El patronato de los García de Salamanca en la parroquia de San Lesmes proporciona uno de los proyectos más notables. En su condición de fundadores dispusieron de una capilla privada que permitió que su sepul-cro fuese colocado en el altar, completado con un retablo fruto de la impor-tación artística, precisamente traído de los talleres de Amberes. La iglesia de San Gil estuvo ligada a los Maluenda Miranda y a los Polanco, mercaderes de proyección internacional con casa en Florencia. Las obras funerarias se integran en el retablo, dando entrada a lo que se conoce como sepulcro reta-blo, incluso encargada a los más notables artistas.
Y en la misma línea se incluirán las laudas sepulcrales importadas de los Países Bajos, como la de Ortiz de Luyando en la catedral de Vitoria198. Sa-bemos de la frecuencia que ya desde los siglos XIV, y especialmente en el si-glo XV, alcanza la exportación de este tipo de laudas flamencas a las tierras vascas, con notable incidencia en Vizcaya, qué duda cabe favorecidas por el activo tránsito comercial que en el siglo XVI también persiste199. Las efigies
197 YARZA LUACES, Joaquín, «Clientes, promotores ya mecenas en el arte medieval his-pano», Patronos, promotores, mecenas y clientes. Actas del VII Congreso del CEHA, Murcia, 1992, p. 29.
198 Nos hemos ocupado de ello en LAHOZ, Lucía, «El intercambio artístico en el gótico. La circulación de obras, artistas y modelos» (en prensa).
199 Para una primera aproximación vid. CAMERON, H.K., A Lis of Monumental Brasses on the Continent of Europe, Londres, 1970; también MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier, «No-tas sobre la importación de obras escultóricas en la Castilla Bajomedieval», Actas del Con-greso Internacional sobre Gil de Siloé y la escultura de su época, Burgos, 2001, pp. 377 y
DE SEPULTURAS Y PANTEONES: MEMORIA, LINAJE, LITURGIAS Y SALVACIÓN 293
funerarias disponen al matrimonio como orantes, al dictado de un modelo radicalmente vanguardista. No estamos ante retratos fisonómicos sino ge-néricos, pues la eficacia de la imagen se consigue a través de la inscripción; las cartelas los identifican, perpetuando su memoria, como era habitual en la producción flamenca donde el encargo se hacía sobre plantillas habitua-les personalizados a través de la inscripción y de la heráldica, que de algún modo es la manera de singularizar la producción. Letras y escudos devienen en recordatorios que impedían la muerte social. El tipo de retrato adoptado formula un modelo en clave pietista, destaca la ausencia de cualquier deta-lle alusivo a la categoría profesional del difunto, solución, que por otra parte, responde a lo habitual en este tipo de manifestaciones funerarias. El ejem-plar vitoriano enfatiza esa clave devota, mediante la actitud recogida, las ma-nos unidas en oración —que más allá de la retórica gestual pía responde a su condición de commendatio, muy apropiada para un destino escatológico—, y el Rosario colgando de las muñecas subraya. Sobre el origen de estas laudas no existen noticias ciertas. Como ha señalado Martínez de Aguirre: «el más importante centro de producción estuvo, como en otras manifestaciones figu-rativas, en los Países Bajos200». Es bien conocida la trayectoria comercial en la zona, definiendo una situación más o menos frecuente que sin duda pudo facilitar los cauces. No se piensa que Ortiz de Luyando y su mujer hayan efectuado el viaje a los Países Bajos. Sin duda el empeño viene facilitado por la intervención de algún intermediario, tal vez, un mercader al que los inte-resados le proporcionan el texto y los escudos, epigrafía y heráldica que se aplica sobre unas plantillas ya tipificadas y hasta manidas, pero cuya presen-cia denota un proceso de la individualización y personificación de la obra. Así, la heráldica viene a evitar esa muerte social y asegura la perdurabilidad de la memoria, uno de los fines últimos que vehícula toda empresa luctuosa.
Los casos analizados son mínimos, pero introducen el comportamiento de otras clases sociales, testimoniando el carácter mimético de los comporta-mientos y actitudes de la jerarquía social.
5. A modo de epílogo
Existen también otras obras cuyo encargo no se debe al propio difunto, caracterizado por su santidad, sino que responde a un matiz institucional. Los testimonios aportados por su imaginería son novedosos en la medida que detallan una serie de acontecimientos más o menos verídicos. Que describen la hagiografía del titular a aquella que se quiere oficializar, como se ve, por
378. Un análisis de las piezas vizcaínas en MUÑIZ PETROLANDA, Jesús, «Entre Flandes y Castilla. Una aproximación al patrimonio mueble tardogótico en Vizcaya», Ao modo da Flan-dres. Disponibilidade, innovaçao e mercado da arte ( 1415-1580), Lisboa, 2005, pp. 184-185.
200 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier, «Notas sobre la importación de obras…», p. 378.
294 LUCÍA LAHOZ
ejemplo, en el de San Millán de la Cogolla en un momento anterior. Su inte-rés radica asimismo en testimoniar una serie de procesiones y romerías ge-neradas en torno a los restos de un santo, como algunos relieves del sepulcro de San Juan de Ortega, de San Pedro Regalado o en el más tardío de Santo Domingo de la Calzada. Detallan una información indispensable para aproxi-marnos a una vertiente religiosa de la vida cotidiana. Y no podemos olvidar la reciprocidad vigente en estas obras, en ocasiones un sepulcro y su icono-grafía generan unas devociones pero en otros la relación se invierte y es la devoción la que concreta una imaginería determinada. Se abordaría así un es-tudio del sepulcro como fuente de fervor, pero a la vez el fervor como fuente del sarcófago. Los casos de monumentos de beatos y de santos abundan en los siglos del gótico, además dada la proximidad desarrollan una gran devo-ción y así, orillando el antiguo santoral, los nuevos santos son los advocatus por antonomasia201, pero su análisis desborda este capítulo.
Por último, conviene señalar el valor coyuntural que alcanzaron algunos sarcófagos. La custodia de un sepulcro con fama, suntuoso y en especial de un personaje significativo acapara la atención institucional del momento. Se establece una acusada rivalidad entre los monasterios por cobijar una tumba de prestigio, dado que constituye una fuente de ingresos a la par que se em-plean para revitalizar determinadas sedes en un estado de palpable agonía.
Hemos analizado algunas propuestas de la vasta imaginería suscitada por la meditación de la muerte en la Edad Media. Ciertos matices han que-dado por tratar, tales como los macabros, el encuentro de los tres vivos y los tres muertos que en la zona abordada no se constatan, la iconografía religiosa que traduce unas preferencias y opciones particulares y sirven para formu-lar la devoción y religiosidad del momento. Sin embargo, la amplitud cuali-tativa y cuantitativa del sepulcro en el área analizada en los siglos del gótico nos obligaba a elegir y entendemos que las propuestas tratadas reflejan mejor la situación y los empeños que realizaron los medievales para no «soterrar el cuerpo en muy peor posada».
201 YARZA LUACES, Joaquín, «El santo después de la muerte en la Baja Edad Media Hispana», La idea y el sentimiento de la muerte (II)…, pp. 95-116.