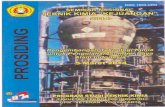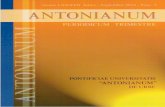«Budi odan caru» i «Što Bog dade i sreća junačka» Warasdiner 1538.-1913..
Pocos graduados, Pero “muy elegidos”: la universidad del convento de los Predicadores en la...
Transcript of Pocos graduados, Pero “muy elegidos”: la universidad del convento de los Predicadores en la...
Espacios de saber, espacios de poder. Iglesia, universidades y colegios en Hispanoamérica.
Siglos xvi-xix
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE LA UNIVERSIDAD Y LA EDUCACIÓN
bonilla artigas editores
iberoamericana vervuert
Colección Real Universidad
Universidad Nacional Autónoma de MéxicoInstituto de Investigaciones sobre la Universidad y la EducaciónBonilla Artigas EditoresIberoamericana Vervuert EditorialMéxico, 2013
ESPACIOS DE SABER, ESPACIOS DE PODER Iglesia, universidades y colegios en Hispanoamérica Siglos XVI-XIX
Rodolfo Aguirre SalvadorCoordinador
Coordinación editorial Dolores Latapí Ortega Edición Juan Leyva
Diseño de cubierta Diana López Font
Primera edición: 2013
© D.R. 2013, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación,Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, México, D. F. http://www.iisue.unam.mxTel. 56 22 69 86Fax 56 64 01 23
Bonilla Artigas Editores, S.A. de C.V.Cerro Tres Marías, núm. 354, col. Campestre Churubusco,04200, México, D.F. isbn: 978-607-02-4181-9 (unam)isbn: 978-607-7588-92-4 (Bonilla Artigas Editores)isbn: 978-84-8489-781-1 (Iberoamericana Vervuert)
Se prohíbe la reproducción, el registro o la trasmisión parcial o total de esta obra por cualquier medio impreso, mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético u otro existente o por existir, sin el permiso previo del titular de los derechos correspondientes. Impreso y hecho en México
Espacios de saber, espacios de poder: iglesia, universidades y colegios en Hispanoamérica, siglos XVI-XIX / Rodolfo Aguirre Salvador, coordinador.452 páginas. -- (Real Universidad de México. Estudios y textos)ISBN 978-607-02-4181-91. Iglesia Católica -- América Latina -- Historia. 2. Universidades -- América Latina -- Historia. I. Aguirre Salvador, Rodolfo, editor de la compilaciónBX1426.E76 2013
Índice
PresentaciónRodolfo Aguirre .............................................................................................................. 9
I. universidades, colegios y proyectos políticos
Pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento de los predicadores en la isla de Santo Domingo (1538-1693)Enrique González González ....................................................................................... 23El colegio de San Pablo y la Universidad de San MarcosPedro M. Guibovich Pérez ......................................................................................... 57La fundación del seminario conciliar y el fortalecimiento de la jurisdicción episcopal (Lima, 1564-1603)Leticia Pérez Puente ................................................................................................... 85De seminario conciliar a universidad. Un proyecto frustrado del obispado de Oaxaca (1746-1774)Rodolfo Aguirre ......................................................................................................... 117
ii. la formación del clero secular y sus carreras
La formación de los sacerdotes de la diócesis de Nicaragua y Costa Rica (1534-1821)Carmela Velázquez Bonilla ....................................................................................... 143Generación tras generación. El linaje Portugal: genealogía, derecho, vocación y jerarquías eclesiásticasMarcelo da Rocha Wanderley ................................................................................... 167El clero secular en la Universidad de San Felipe de Santiago de Chile (siglos xviii y xix)Lucrecia Enríquez ..................................................................................................... 199
iii. la fundación de centros educativos ante la sociedad
“Cuánto importa a la sociedad la educación de la juventud”: Iglesia y educación en la Nueva VizcayaIrma Leticia Magallanes Castañeda ......................................................................... 231Para lo divino y para lo humano: los colegios jesuitas de YucatánAdriana Rocher Salas ............................................................................................... 259Ilustración, educación y secularización: las escuelas parroquiales del obispado de Michoacán (1765-1767)María Guadalupe Cedeño Peguero .......................................................................... 289
IV. luego de la expulsión jesuita: represión, censura y reajustes
La expulsión de los jesuitas y la represión del jesuitismo en Nueva EspañaEva María Mehl ....................................................................................................... 317La cancelación de lo escrito: prácticas de censura libraria y documental en la Universidad de Córdoba durante las direcciones jesuita y franciscanaSilvano G. A. Benito Moya ...................................................................................... 347Formando ministros útiles: inculcación de hábitos y saberes trasmitidos en el colegio de San Ildefonso (1768-1816)Mónica Hidalgo Pego ............................................................................................... 379
V. transiciones del periodo colonial tardío e independiente
El proyecto educativo en Yucatán a fines del siglo xviii y principios del xix: el seminario y la casa de estudiosLaura Machuca ......................................................................................................... 399Los ámbitos de la educación como enclaves de poder: Córdoba del Tucumán entre la colonia y la independenciaValentina Ayrolo ...................................................................................................... 421
Pocos graduados, Pero “muy elegidos”: la universidad del convento de los Predicadores
en la isla de santo domingo (1538-1693)
Enrique González GonzálezUniversidad nacional aUtónoma de mé[email protected]
El afán de las órdenes religiosas por introducir en el Nuevo Mundo univer-sidades sujetas a su control comienza en el siglo xvi, pero éstas sólo fueron una realidad, no siempre estable, a partir de la siguiente centuria. Como se sabe, el primer ensayo estuvo a cargo de la orden de predicadores de la ciudad de Santo Domingo, cuyos frailes ganaron una bula en 1538. Sin em-bargo —como espero mostrar—, en sí mismo el pergamino no dio a luz una universidad firme y floreciente, al menos durante su primer siglo y medio. Mientras tanto, la escuela municipal de gramática, que se sostenía con el legado del mercader Hernando de Gorjón (m. 1547), obtuvo privilegio del rey para constituirse en universidad en 1558. Durante todo el siglo, ambas instituciones, lejos de rivalizar entre sí, sobrevivieron bajo condiciones en extremo precarias, a causa, en gran medida, de la profunda crisis económica que vivió la isla desde mediados del siglo xvi, y que se acentuaría con el paso del tiempo. Prueba del bajo perfil con que ambas se desempeñaron es el hecho del escaso o ningún uso que hicieron de sus privilegios para graduar. El colegio-universidad real, o de Gorjón, no dejó noticia, siquiera indirecta, de haber impartido un solo grado durante el medio siglo que estuvo a cargo del ayuntamiento. Por su parte, la universidad conventual de los dominicos sólo en casos excepcionales habría ejercido el privilegio papal en su primer siglo y medio. En otro lugar1 me ocupé del real colegio-
1 “Cosa de poco momento. El real colegio-universidad de Santo Domingo en la Española (1558-1602)”, Valencia, en prensa. Por razones de espacio, no pude tratar entonces el caso de la universidad de los predicadores, lo que me obliga a reproducir aquí, con pocos cambios, los dos primeros apartados del mencionado estudio, pues aportan el necesario contexto.
24 enrique gonzález gonzález
universidad de Gorjón; aquí rastreo las tenues huellas de la institución de los predicadores en su primer siglo y medio.
Una reyerta historiográfica
El capuchino español Cipriano de Utrera (1886-1958), avecindado en Santo Domingo, publicó en 1932 un polémico libro, Universidades de Santiago de la Paz, Santo Tomás de Aquino y Seminario Conciliar de la Ciudad de Santo Domingo en la Isla Española.2 La obra, fruto de ímproba labor de rebusca documental, sobre todo en el Archivo de Indias, desató feroces debates. El autor ofrecía una visión de conjunto sobre el colegio-universidad erigido en 1558 por el rey a partir del legado del mercader Hernando de Gorjón; a la vez, alegó la inexistencia de la bula por la cual Paulo III habría creado una universidad en el convento de predicadores de la ciudad. Desde Roma, el dominico Manuel Canal Gómez salió en defensa de la bula, incluso admitiendo no haberla hallado en los archivos romanos.3 El “fogoso” Utrera le replicó en “In apostolatus culmine” Bula mítica de Paulo III (Ciudad Trujillo, 1939), negando, en más de 150 páginas, la existencia de la mítica carta pontificia.
Mientras tanto, la actual Universidad de Santo Domingo, sin esperar el juicio de los debates académicos, celebró su cuarto centenario en 1938, titulándose decana de América. Esa primacía la disputaron acremente es-tudiosos de las universidades de Lima y México (erigidas en mayo y en septiembre de 1551) con objeciones de carácter jurídico. Al acercarse la cele-bración del cuarto centenario de estas últimas, los debates crecieron.4 Cada cual reivindicó para sí la primacía. Retomando los argumentos de Utrera, alegaron que la presunta bula de 1538 no existió, pues no existía copia en Santo Domingo, en Roma, y ni siquiera en el Bulario oficial dominicano, que sólo la incorporó en 1732.5
2 Santo Domingo, Imprenta de los Padres Franciscanos-Capuchinos, 1932.3 El convento de Santo Domingo en la isla y ciudad de ese nombre, Roma, 1934. El opúsculo se
reprodujo en Clío, 2 (1934), pp. 111-117, y en Anales de la Universidad de Santo Domingo, 1, 1937, pp. 95-100.
4 En México no prendió tanto la discusión, pero aparecieron publicaciones como Manuel Toussaint, La primera universidad de América. Orígenes de la Antigua Real y Pontificia Univer-sidad de México, México, UNAM, 1950, (32 pp.). En cambio, el peruano Daniel Valcárcel sostuvo la primacía de Lima por más de dos décadas, polemizando a partir de los sesentas con Águeda Rodríguez Cruz, incansable defensora de Santo Domingo.
5 Bullarium ordinis fratrum praedicatorum, Roma, 1729-1740, 8 vols., vol. IV, 1732, f. 571.
25pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
Por fin, el dominico Vicente Beltrán de Heredia probó, en 1955, que se trataba de una bula auténtica.6 Su seguidora, la dominica Águeda María Rodríguez Cruz, dedicó ocho escritos, durante cuatro décadas, sólo a de-fender la legalidad de la bula y la consiguiente primacía de la universidad de su orden.7 Los contradictores replicaban que la bula careció de validez legal en Indias, pues sólo obtuvo el obligatorio pase real en el siglo xviii, y otros argumentos análogos, sin que nadie cediera a las razones o pruebas de los rivales.8
Toda la bibliografía sobre las universidades de La Española (y no poca de la dedicada a Lima, y alguna de México) se contaminó por ese debate, que excedió el medio siglo.9 La polémica, más enfocada a salvar el orgullo patrio o el prestigio de la orden dominicana que a la búsqueda desinteresada y crítica de la verdad, tuvo, entre sus lastres, el de impedir el planteamiento de una cuestión central. En efecto, admitiendo que sí hubo carta papal en 1538, ¿ésta se tradujo en la práctica en una universidad con entidad, más allá del pergamino? ¿Desde cuándo y con qué características? ¿Qué esce-nario social, político y cultural reinaba en la isla al emitirse la bula? ¿Esas circunstancias favorecieron o estorbaron la instalación de la universidad aprobada por el documento papal? ¿Y si surgió, se consolidó al instante o arrastró una vida difícil e intermitente? ¿Quiénes y cuántos fueron sus catedráticos, sus estudiantes y graduados? ¿Qué disciplinas impartía, cómo examinaba y graduaba, y en qué facultades? ¿Tuvieron estabilidad sus finanzas? ¿De dónde procedían? ¿Qué cuerpos normativos y testimonios documentales nos legó?
6 “La autenticidad de la bula ‘In apostolatus culmine’, base de la Universidad de Sto. Domingo, puesta fuera de discusión”, Ciudad Trujillo, Universidad de Santo Domingo, 1955. Reimpreso en Miscelánea Beltrán de Heredia, Salamanca, 1973, vol. IV, pp. 467-500, de donde cito.
7 Su obra impresa completa en “Publicaciones de Águeda Rodríguez Cruz”, en Miscelánea Alfonso IX. Centro de Historia Universitaria, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003, pp. 21-30. Aparte de los títulos dedicados específicamente al debate, defendió esa primacía en la totalidad de sus escritos.
8 Un sobrio balance del debate, tal y como se desarrolló en la primera mitad del siglo, en Antonio Valle Llano, La Compañía de Jesús en Santo Domingo durante el periodo hispánico, Ciudad Trujillo, Seminario de Santo Tomás, 1950, pp. 143-147.
9 Todavía en 2000 el peruano Miguel Maticorena Estrada tuvo a bien escribir San Marcos de Lima Universidad decana en América. Una argumentación histórico jurídica, Lima, Universidad Mayor de San Marcos, 2000. Por lo que hace a Santo Domingo, Nuria Rodríguez Manso reitera todas las tesis tradicionales en “Las ceremonias de grados en la primera universidad del Nuevo Mundo”, en Miscelánea Alfonso IX..., 2003, pp. 301-310.
26 enrique gonzález gonzález
Otra grave consecuencia de la estridente polémica fue que la univer-sidad-colegio de Gorjón, creada en una fecha tan tardía como 1558, quedó en la sombra. Su simple data de origen —a treinta años de la dominica, y siete después de Lima y México— la privaba de todo interés, dada su irremisible falta de primacía en el tiempo. Dejando al margen los debates sobre precedencias, todo estudio sobre cualquiera de las universidades de la isla, antes que atender a una sola trayectoria, debe seguir ambas de modo paralelo. Las dos compartieron espacio y tiempo, y las afectó, no siempre de igual modo, análoga situación social, política y económica. Por lo mismo, las noticias sobre la institución real con frecuencia ilumi-nan, por contraste, la situación del estudio general dominico, y viceversa. Cuando los frailes del convento demandaron al rey, en 1595, una cátedra de casos de conciencia, pues “no la había en esa dicha ciudad”, pidieron que se leyera en la “universidad” fundada “en esa dicha ciudad e isla por orden del emperador”.10 Es evidente que los frailes hablaban del colegio de Gorjón. Por lo mismo, la petición muestra que la cátedra tampoco exis-tía en el convento. ¿Por qué razón, si los frailes poseían bula para tener universidad, no pedían la lectura para su propia casa? ¿Qué tan boyante se hallaba entonces su estudio general?
Se carece de archivos seriados para tratar de los orígenes y vicisitudes de ambos centros. Por lo mismo, es necesario partir de la ingente masa de piezas sueltas compiladas y editadas por Utrera, casi siempre como apéndices a sus escritos. Por desgracia, no dejó una edición ordenada, un cartulario. El lector debe hallar muchos documentos, a veces sólo en parte, entre largas parrafadas de improperios, coloquialismos y digresiones. La necesaria verificación de sus referencias remite ante todo a Sevilla. Pero para quien conoce el grosor de muchos legajos del Archivo General de Indias (agi) la localización de una carta en “Santo Domingo, 12”, de la que Utrera cita seis líneas, resulta, al menos, difícil.11 Con tales salvedades, sus fuentes primarias, más otras localizadas por estudiosos como Valle Llano o Rodríguez Demorizi,12 y las que siguen hallándose en Sevilla, constituyen
10 Archivo General de Indias (en delante: AGI), Santo Domingo, Registro de partes, libro V, f. 184, editado por Vicente Beltrán de Heredia, “La autenticidad...”, 1973, pp. 499-500.
11 Localicé algunas de las fuentes de Cipriano de Utrera, y otras nuevas, en una estancia en el AGI en marzo de 2007. Desde Sevilla, mi amiga Esther González ha colacionado para mí algunos documentos, al igual que Juan José Ponce. Otros se detectaron en la red, gracias al experto auxilio de mi colega Leticia Pérez Puente.
12 Antonio Valle-Llano, op. cit., 1973; Emilio Rodríguez Demorizi, Cronología de la Real y Pontificia Universidad de Santo Domingo 1538-1970, Santo Domingo, Del Caribe, 1970, con bibliografía al día.
27pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
evidencia suficiente para aproximarse al difícil pasado, tanto de la universi-dad real como de la del convento de los dominicos, sin necesidad de recurrir, a cada paso, a denuestos polémicos.
Una tierra difícil
A partir del segundo cuarto del siglo xvi, La Española y los cientos de islas caribes circundantes perdieron la inicial relevancia económica y política, en favor del continente. Si bien Diego Colón llegó a la capital con título de virrey en 1509, a continuación nadie volvió a ostentarlo. En cambio, en 1535 se creó un virreinato permanente en México, y a partir de 1543, en Lima. Con el tiempo surgieron nuevas sedes virreinales, pero todas en territorio continental, quedando las islas al margen, signo claro de su precoz deca-dencia. Santo Domingo albergó una audiencia desde 1511, con jurisdicción sobre todas las Indias, que se redujo pronto a las incontables islas, parte de la actual Venezuela y Centroamérica, e incluso La Florida. También a partir de 1511, la ciudad fue sede episcopal. Poco después, en 1546, al subdividirse las Indias en lo eclesiástico en tres arzobispados, uno correspondió a la ca-pital de La Española y los otros dos a las metrópolis virreinales de México y Lima.13 Es de notar que, apenas surgían comunidades estables de españoles de Santo Domingo, México y Lima, sus habitantes empezaban a solicitar al rey la creación de universidades.
Por más que Santo Domingo alojó al primer asentamiento colonial en Indias, su pérdida de protagonismo se debió, primero, el precoz exterminio de los indios y el pronto agotamiento de las minas de oro. Al instalarse un primer grupo estable de españoles, en 1493, sólo en la isla habitaban unos 600 mil indios; tres lustros después, en 1508, quedaban menos de 60 mil. En años siguientes se importaron unos 40 millares, raptados de tierras vecinas, pero en 1513 la cifra no llegaba a 26 y, en 1519, apenas había dos millares, aniquilado el resto por epidemias, hambre, guerras y, ante todo, por la extenuante labor en las minas, que por los años veinte dejaron de dar oro.14
13 Las listas de las diversas autoridades seculares y eclesiásticas, siempre perfectibles, en Ernesto Schäfer, El Consejo Real y Supremo de las Indias. Historia y organización del Consejo y de la Casa de Contratación de las Indias, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1935, 2 vols. Cito la reedición de Madrid, Junta de Castilla y León/Marcial Pons, 2003, vol. I, pp. 333-370, y vol. II, pp. 381-526.
14 Para Santo Domingo, son imprescindibles los estudios de Frank Moya Pons, así la vi-sión general del periodo, Historia colonial de Santo Domingo, Santiago, República Dominicana,
28 enrique gonzález gonzález
El agotamiento de los indios y la escasez de metal propició la deserción de los colonos: unos volvieron a España, otros se aventuraban, en pos de mejor fortuna, hacia nuevas islas o a los vastos territorios continentales. Baste recordar que Hernán Cortés llegó en 1504 a Santo Domingo y en 1511 pasó a Cuba, de donde inició, en 1518, su expedición al continente. De casi diez mil colonos en 1505, una década más tarde quedaban tres mil en toda La Española, cifra que se mantuvo, con altas y bajas, hasta fines del xvii, un siglo en que la mayoría padeció hambre y miseria. En su famosa relación escrita por 1568, el licenciado Juan de Echagoyan estimó que la capital tenía “500 vecinos cuando mucho”, cifra que alcanza dos mil habitantes si se la multiplica por cuatro, ya que se estima en ciertas metodologías que cada vecino sería un jefe de familia de cuatro miembros en promedio. A cinco leguas, agregó, estaba la ciudad de Buena Ventura, que tuvo incluso más pobladores, pero no quedaba ninguno. Sin excep-ción, los sitios de españoles enlistados se estaban vaciando; en cambio, los negros, pese a trabajar de día y de noche hasta la extenuación, superaban en número a los blancos.15
La presencia negra respondía a que, a modo de alternativa, se ensayó el cultivo de la caña de azúcar y la cría de ganado con trabajo esclavo de origen africano. Hubo una temporal mejora para los colonizadores, que duró hasta los años cincuenta, cuando inició un declive irrefrenable. Muchos es-clavos se rebelaron, huyendo a parajes inaccesibles, de donde sólo bajaban para atacar a los viajeros, algo que también hacían los últimos indios, hasta volver impracticable el interior del país. Entonces se devaluó brutalmente la moneda de curso. La ciudad, la real audiencia y las autoridades eclesiásticas, en perpetua discordia, coincidían en informar de la grave situación ante el consejo de Indias. Al cabo del siglo, el arzobispo Dávila Padilla señaló que, si bien los pesos de oro valían 450 maravedíes, la moneda de curso perdió valor a partir de 1555; tanto, que por 1577 sólo se cobraban 39 o 19 y medio
Universidad Católica Madre y Maestra, 1974, como los tres tomos sobre el siglo XVI, que comienzan con La Española en el siglo XVI 1493-1520. Trabajo, sociedad y política en la economía del oro, Santiago, República Dominicana, Universidad Católica Madre y Maestra, 1973. De ellos dependo principalmente para este apretadísimo resumen.
15 Juan de Echagoyan, “Relación de la Isla Española”, en Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía, Madrid, Impr. de Manuel B. de Quirós, 1864, t. I, pp. 9-35. Reimpreso, con notas de Cipriano de Utrera, en el Boletín del Archivo General de la Nación (Santo Domingo), 19, 1941, pp. 441-461, de donde cito; ver pp. 450-451. El escrito, sin fecha, lo realizó a pedido del visitador Juan de Ovando, cuya visita empezó en junio de 1567. Las noticias internas corroboran que se escribió poco después de iniciada la visita, como prueban las notas de Utrera.
29pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
maravedíes por un peso.16 Peor aún, en 1565 el rey bajó de 12 a 7 por ciento el rédito anual de los censales.17 El efecto conjunto de esos factores desplomó la renta amasada hasta entonces por la catedral, los conventos masculinos y femeninos, y los particulares.
Si lo anterior no bastara, la presión fiscal del rey, lejos de aminorar, aumentó, fomentando un creciente e incontrolado contrabando. Peor aún, en 1564 empezó el sistema regular de flotas entre Castilla e Indias. Entonces La Habana reemplazó a Santo Domingo como escala obligada de la carrera, dejando a La Española arrinconada, a merced de los corsarios. Echagoyan advertía que, al mermar el comercio de la isla con Sevilla, y estándole pro-hibido vender sus mercancías en otros lugares, por fuerza menguaría la población.18 Cabe señalar también que en 1586 Francis Drake ocupó y saqueó la ciudad durante un mes, llevándose los objetos valiosos, las armas, los cueros y las mercancías de los pobladores y de los edificios públicos, y aun las campanas de las torres. Perecieron también numerosos archivos, pero no es fácil determinar cuántos se destruyeron entonces, y cuántos después.
La capital contaba con un cabildo municipal de diez regidores, dos alcaldes y un alguacil mayor, varios de los cuales tenían intereses en los ingenios. Y si a veces sus hijos ganaban plaza en el cabildo eclesiástico, los conflictos en torno a los diezmos de los ingenios envenenaban cons-tantemente las relaciones entre ambas corporaciones.19
La bonanza de las primeras décadas del siglo explica por qué el obispo y presidente de la audiencia, el licenciado Alonso de Fuenmayor, antiguo colegial de San Bartolomé, inaugurara la catedral en 1543. Aún fluían bien los diezmos de los ingenios, y el prelado logró integrar un cabildo eclesiástico compuesto de cuatro dignidades, cinco canónigos y cuatro racioneros,20 cifra que no volvió a alcanzarse en el resto del siglo, con largas sedes vacantes y breves episcopados. Así, en 1566 quedaban dos dignidades, cuatro canóni-gos y un racionero. Entonces, la renta de un prebendado superaba los 1 000 pesos “de mala moneda”; pero de “buena”, llegaba apenas a 250 ducados,
16 Genaro Rodríguez Morel, Cartas de los cabildos eclesiásticos de Santo Domingo y Concep-ción de la Vega en el siglo XVI, Patronato de la ciudad colonial de Santo Domingo, 2000, p. 79.
17 Así lo afirma Genaro Rodríguez Morel, op. cit., 2000, pp. 72 y ss. Según otros documentos y autores como Pilar Marínez López-Cano, en toda Castilla e Indias los réditos estuvieron al 10% hasta 1563, cuando bajaron a 7.14%, y en 1608 los nuevos censos bajaron a 5%, respe-tándose el monto de los antiguos (La génesis del crédito colonial. Ciudad de México, Siglo XVI, México, UNAM, 2001, p. 64).
18 Juan de Echagoyan, op. cit., 1864, p. 459.19 Genaro Rodríguez Morel, op. cit., 2000, pp. 42-58.20 Ibid., p. 16.
30 enrique gonzález gonzález
mientras el deán obtenía “más que doblado”. De ellos, afirma Rodríguez Morel, el deán es “público mercader”; el canónigo doctoral “está loco”; y el resto, salvo “un canónigo licenciado”, todos son “idiotas”, es decir, iletrados.21 En 1597 el nuevo arzobispo, fray Agustín Dávila Padilla, halló sólo a dos canónigos atendiendo el coro, mientras otros cinco vivían en sus plantaciones.22 En cuanto a la “tierra adentro”, los informes insisten en la “lástima” que era la total falta de clérigos en ciudades e ingenios, siquiera para confesar a los moribundos, españoles y negros.
En la ciudad había, además, dos conventos de monjas, con unas 180 en total hacia 1568 (estimación tal vez excesiva); al decir de Echagoyan todas sufrían “grande necesidad”. Había también tres monasterios, el de franciscanos, llegados en 1502, con unos 30 frailes que, según aquél, “están de paso”. Los de la Merced “tienen de comer y son pocos”. Estaban por fin los dominicos, llegados en 1509. Su iglesia era tan suntuosa que no había “en la ciudad de Sevilla otra mayor ni de mejor parecer [...] salvo el monasterio de San Pablo”.23 Sus frailes, como cuarenta hacia 1568, pronto “pasan a otras partes, y paran allí poco, por la necesidad”. El oidor elogió al maestro fray Alonso Burgalés, “muy viejo y grande letrado”. No obstante, añade, era “muy amigo” del contador real Álvaro Caballero, “el más rico de la tierra”, sobre quien Echagoyan tenía instruidos muchos cargos por gravísimos delitos fiscales.24 Al señalar la estrecha liga entre el funcionario que desfalcaba al fisco y el anciano y sabio fraile, ¿insinuó algo acerca de la conducta de Burgalés?
En suma, los esfuerzos de los dominicos por asentar su universidad, a partir de la bula de 1538, y los empeños por mantener vivo al colegio dotado por Gorjón, elevado por el rey a universidad en 1558, tienen el mis-mo marco: una suma de factores adversos derivados de la extinción de los indios y el oro, el problemático y costoso recurso a la mano de obra esclava y la devaluación monetaria y de las rentas. El resultado fue una penuria creciente para la mayoría de la población española y la imposibilidad de dar estabilidad a sus principales instituciones. De ahí la escasa entidad de ambas universidades.
21 Ibid., p. 19; Juan de Echagoyan, op. cit., 1864, p. 453.22 Rodríguez Morel, op. cit., p. 19. 23 Juan de Echagoyan, op. cit., 1864, p. 460.24 Ibid., pp. 453 y 460.
31pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
El fin de una concordia
Es bien sabido que, al llegar los predicadores a La Española en 1509, unos 15 frailes acompañaban a fray Pedro de Córdoba. Apenas llegar, condenaron a los encomenderos por su maltrato a los indios. Aún se recuerda el sermón de fray Antonio de Montesino en 1511, avalado por sus hermanos, que ocasionó grandísimo escándalo y repudio de los españoles y las autoridades reales. No obstante, el asesinato de dos frailes en la Tierra Firme en 1520, durante un motín de indios que se negaron a ser “rescatados” por españoles para llevarlos como esclavos, marcó una ruptura en el seno de la orden, escindida en dos bandos: los partidarios de una intensa actividad misionera, a cual-quier precio, y quienes preferían recluirse en sus claustros —conventuales—, abandonando a su suerte a unos naturales con frecuencia considerados casi como bestias, incapaces de asimilar la fe y la policía cristianas. Una población cuyo número, por lo demás, decaía a diario. En La Española, el segundo grupo tenía a fray Domingo de Betanzos a la cabeza.25
El descubrimiento de Nueva España y su conquista en 1521, más los paulatinos asentamientos españoles en la actual Centroamérica, y pronto en el Perú y más al sur, abrieron perspectivas inimaginadas a la expansión de la orden. A pesar de las divisiones internas, los dominicos, movidos por intenso celo corporativo, pretendían ser la única orden en los vastos territorios del sur. Contaban con un potente apoyo: el cardenal fray García de Loaysa, maestro general de los predicadores de 1518 y 1524, confesor real de 1524 a 1528, y presidente del consejo de Indias entre 1524 y 1546. Volcado al progreso de su orden, hizo de su cargo en el consejo una plataforma privilegiada para impulsar la presencia dominica en el Nuevo Mundo. Promovía el envío de nuevas “barcadas” de dominicos, e influía en su designación para casi todas las nuevas sedes episcopales. Pero a Loaysa —defensor abierto de la encomienda y opositor a las Leyes Nuevas de 1542— sólo agradaba la facción conventual. A su peso como presidente de Indias y antiguo general de la orden, se sumaba el capelo cardenalicio. Durante su estadía en Roma, entabló firmes contactos con la
25 Daniel Ulloa, Los predicadores divididos (los dominicos en Nueva España, siglo XVI), México, El Colegio de México, 1977; Miguel Ángel Medina, Los dominicos en América. Presencia y actuación de los dominicos en la América colonial española de los siglos XVI-XIX, Madrid, Mapfre, 1992; Pedro Fernández Rodríguez, Los dominicos en el contexto de la pri-mera evangelización de México 1526-1550, Salamanca, San Esteban, 1994; Carlos Sempat Assadourian, “Hacia la Sublimis Deus: las discordias entre los dominicos indianos y el enfrentamiento del franciscano padre Tastera con el padre Betanzos”, en Historia Mexicana, núm. 187, 1998, pp. 465-536.
32 enrique gonzález gonzález
curia.26 El acceso a las audiencias con Paulo III dependía de otro dominico, el cardenal Tommaso Badia, maestro del Sagrado Palacio, bien avenido con los enviados españoles.27
El convento de La Española era un puesto estratégico para la propaga-ción de los dominicos en Indias. A pesar de la hostilidad de los encomenderos —al menos en los años heroicos, de beligerante defensa de los indios—, la orden logró pronto erigir una notable iglesia, elogiada por Echagoyan en 1568, y amplios espacios conventuales. No obstante, su carácter de lugar de paso le impidió asentar una planta fija de frailes, pues mientras unos se volvían a la Península, otros iban al continente. El mismo Betanzos pasó a México en 1526, donde acaudilló a sus hermanos, o al menos, a uno de los bandos. En carta al rey de 1544 el citado Burgalés, a la sazón provincial, se quejó de la inestabilidad del convento. Afirmaba que, de los “cerca de veinte frailes” iniciales, “solo uno quedó sepultado en esta iglesia; todos los demás, unos [fueron] a obispar, otros [volvieron] a sus originales casas”28 de Castilla. Esto sin contar —lo que también señala— a los que partían a las nacientes casas del continente.
Comoquiera, la comunidad se rehizo tras la crisis de 1520, gracias en mucho al celo de fray Tomás de Berlanga, su primer provincial. En 1518 el convento fue recibido por el capítulo general de la orden,29 sujetándolo a la recién creada provincia Bética. Después, en 1530, Berlanga logró erigir la provincia de Santa Cruz, con sede en Santo Domingo y jurisdicción so-bre todas las Indias. Pero su proyecto fracasó. Sólo dos años después, con apoyo de Loaysa, el conventual Betanzos creó en México otra provincia,30 escindiendo aún más al grupo y reduciendo la provincia de Santa Cruz al ámbito del Caribe y del Perú.
26 Un resumen reciente de la vida de este funcionario en José Martínez Millán (dir.), La corte de Carlos V, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, 5 vols.; vol. 3, pp. 228-238. Fue nombrado cardenal en 1530, si bien cayó en desgracia y desde 1528 estuvo “congelado” en Roma con encargos diplomáticos, en 1533 volvió a Castilla y retomó el control del consejo de Indias, justo cuando avanzaba la conquista del sur del continente.
27 Helen-Rand Parish y Harold E. Weidman, Las Casas en México. Historia y obras desco-nocidas, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 15.
28 Cipriano de Utrera, Universidades…, 1941, carta de fray Alonso Burgalés al emperador, Santo Domingo, 3 de marzo de 1544, p. 166.
29 Vicente Beltrán de Heredia, Miscelánea, 1973, IV, p. 470.30 Daniel Ulloa, op. cit., 1977, pp. 105-130; Pedro Fernández Rodríguez, op. cit., 1994, pp.
89-171.
33pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
El estudio conventual
A partir de 1532, y por más de siete lustros, el convento de la capital de la isla contó con una presencia, al parecer de recio carácter, que resultó una especie de ancla en aquella casa donde todo era ir y venir de gentes: fray Antonio Burgalés. Descuidado por cronistas y estudiosos, aún vivía hacia 1568, cuando Echagoyan escribió su “Relación“. Procedía del convento de Zamora y en 1522 obtuvo beca en el colegio dominico de San Gregorio, en Valladolid. Rondaría entonces los 25 o 30 años, la edad mínima para admitir becarios, según los estatutos. El colegio, destinado a fomentar la forma-ción académica de los frailes de esa orden, lo había fundado hacia 1487 fray Alonso de Burgos (m. 1499), con rentas derivadas de los sucesivos obispados concedidos por los Reyes Católicos en premio a sus servicios. Edificado en terrenos del convento de San Pablo, no dependía de su prior, pues poseía rentas propias y lo gobernaban los mismos colegiales y los ministros generales de la orden. Uno de sus primeros huéspedes fue el citado fray García de Loaysa. Fray Bartolomé de Las Casas tuvo relaciones con el colegio, poco conocidas.31
San Gregorio alojaba a 20 becarios, enviados de cada uno de los gran-des conventos de la provincia de España. La orden eximía de los deberes ordinarios, como el coro, a los frailes dedicados al estudio. Esto se aplicaba en especial durante los seis o más años en que alguien gozaba de una beca colegial. Tan esmerada formación explica que alguien como el oidor Echa-goyan juzgara a Burgalés “grande letrado”. En caso de que un colegial de San Gregorio optara por graduarse, en la propia Valladolid había univer-sidad. Burgalés habría pasado ocho años en su colegio, sin obtener grados académicos, si bien fue consiliario dos veces y tal vez conoció en él a Las Casas.32 En 1530 abandonó tan pacífica vida y optó por la aventura trans-atlántica, al lado de Pizarro. En 1532 dejó al conquistador y pasó de Panamá
31 Sobre el colegio, sólo tengo noticia de Gonzalo Arriaga, Historia del Colegio de San Gregorio de Valladolid (1640), Valladolid, Cuesta, 1928-1931, 3 vols. Agradezco al doctor Valentín More-no Gallego haberme facilitado los datos correspondientes a Burgalés, en vol. 1, p. 311. Clara Ramírez ha estudiado la organización de los estudios dominicos en Castilla entre los siglos XV y XVI, en Grupos de poder clerical en las universidades hispánicas. Los regulares en Salamanca y México durante el siglo XVI, México, UNAM, 2001, 2 vols. En especial, vol. I, pp. 147-156.
32 No resulta fácil saber cuándo comenzaron las relaciones de fray Bartolomé con el co-legio de San Gregorio, heredero de parte de sus papeles. Ciertamente Burgalés y Las Casas se encontraron en Santo Domingo en 1544, cuando el nuevo obispo de Chiapas se dirigía a su obispado. Al menos en una ocasión, Burgalés escribió a fray Bartolomé, solicitándole un favor. Ver adelante, nota 72.
34 enrique gonzález gonzález
a Santo Domingo,33 en cuyo convento permaneció. Ahí fue prior varias veces, cuando no provincial. En 1562, prueba de que los conflictos internos de la orden seguían vivos, Burgalés, conjurado con otros frailes, habría privado al ancianísimo fray Antón de Montesino del provincialato, asumiéndolo en su persona.34 No sorprende pues que lo poco conocido en torno a los inicios del estudio y la universidad de la isla tenga a Burgalés por frecuente testigo y primer actor. Un fraile con formación superior a la media.
Consta que en la ciudad ya enseñaba gramática un Achilles Holden, al menos entre 1524 y 1527, con cargo al rey, pero no en el convento.35 Ignora-mos cuándo y cómo empezó la docencia de la orden, pero un documento de 1532 revela que tenía un aula, o general, donde se inauguró solemnemente una cátedra teológica el 7 de enero, dotada con 120 pesos de oro anuales por Álvaro de Castro, bachiller y tesorero catedralicio. Según el fundador, fue “la primera cátreda de theología que en este mundo nuevo del mar Océano se a hecho ny heregido”. Castro designó para regirla a fray Tomás de San Martín, su confesor.36
El nombre del regente, fray Tomás, resulta del mayor interés, dada su formación teológica, pues fue becario del colegio sevillano de Santo Tomás.37 Se trata, además, del fraile cuyo papel fue decisivo en las negociaciones para crear la universidad de Lima en 1551. Además, designado obispo de Charcas, ganó cédula real en 1554, para erigir en ella una universidad, pero murió camino de su sede el mismo 1554 y el proyecto se olvidó. Conviene, pues, decir unas palabras sobre su formación.
El colegio de Santo Tomás fue fundado en 1517 por fray Diego de Deza, arzobispo de Sevilla. Sucesor de Torquemada al frente de la Inquisición, el
33 Ver Isacio Pérez Fernández, Bartolomé de las Casas en el Perú, Cusco, Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, 1988, notas de las pp. 71-72.
34 Cipriano de Utrera, Noticias históricas de Santo Domingo, Emilio Rodríguez Demorizi (ed.), Santo Domingo, Taller, 1978-1983, 6 vols., vol. 2, p. 260. Remite a AGI, Santo Domingo 71.
35 El rey ordenó a los oficiales reales, en marzo de 1523, pagar 30 000 maravedíes anuales al que leyere “Gramática en Santo Domingo”. En enero de 1525 Holden cobró su tercer ter-cio, señal de que leía al menos desde el año anterior. La última noticia es de enero de 1527. Cipriano de Utrera, “El estudio de la Ciudad de Santo Domingo”, en Clío, julio de 1948, pp. pp. 145-177, anexos VII y VIII: AGI, tomados de Contaduría, 1050.
36 Emilio Rodríguez Demorizi, op. cit., 1970, pp. 11-14, transcribe pasajes de un proceso inédito contra el tesorero. AGI, Justicia, 30.
37 Han desaparecido el edificio y el archivo del colegio-universidad. Aún manejó esos papeles Diego Ignacio de Góngora, Fundador magnífico y magnífica fundación del Colegio de Santo Tomás de Aquino de la muy noble y leal ciudad de Sevilla. Editó el manuscrito E. de la Cuadra y Gibaja, como Historia del Colegio Mayor de Santo Tomás de Sevilla, Sevilla, Imprenta de E. Rasco, 1980, 2 vols.
35pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
rigor y los excesos con que trataba a los conversos llevaron a Felipe el Her-moso a deponerlo, al llegar a España, en 1506.38 Lo sucedió como inquisidor el cardenal Cisneros, su archienemigo, ya entonces dedicado a consolidar su magna obra de mecenazgo, la Universidad de Alcalá de Henares, iniciada en 1499. Deza no quiso que su “memoria” pasara al olvido y decidió ser recordado como fundador de un centro de estudios.39 Había sido catedrático de teología en Salamanca, y más tarde reformó el colegio vallisoletano de San Gregorio: conocía a fondo el terreno que pisaba. Primero probó, sin éxito, en la ciudad universitaria del Tormes. Al fin, lo erigió en la cabecera de su diócesis, don-de tampoco hubo acuerdo para instalarlo en el monasterio de San Pablo. En cambio, recibió un terreno cerca de los alcázares, donde fundó una institución independiente de la autoridad del prior local, igual que en San Gregorio.
Con ese fin, Deza dotó también 20 becas para otros tantos frailes de los conventos de las provincias de Castilla y Andalucía. A partir de la muerte del fundador (1523), los becarios se reclutaron por oposición. Al ser vitalicias parte de las becas, permitían una dedicación indefinida al estudio; el resto eran decenales, tiempo muy holgado para cursar el trienio de artes y toda la teología. Conviene señalar que la orden dominica tenía un estudio general en el convento principal de cada provincia, donde los cursantes podían optar a los grados de presentado y de maestro, válidos sólo a efectos internos de la orden. Pero si un fraile de San Esteban de Salamanca o un colegial de San Gregorio de Valladolid cursaba artes o teología, podía acudir a la respectiva universidad, y sus grados valían en toda la cristiandad. Comoquiera, una vez obtenidos, debían ser refrendados en un capítulo general de la orden. Este dato será de interés al tratar del estudio de la ciudad de Santo Domingo.
En Sevilla no había universidad (el colegio-universidad fundado por Maese Rodrigo de Santaella apenas iba cobrando forma).40 Por lo mismo, Deza erigió cátedras de artes y teología para instruir a los colegiales, e insistió mucho en complementar las lecciones con frecuentes actos de con-clusiones. Y para no privar a sus becarios de la opción a los grados univer-sitarios, obtuvo licencia papal para que el arzobispo los otorgara, con el mismo valor de los de Salamanca u otra universidad del reino. Inicialmente, el privilegio sólo alcanzaba a los colegiales, pero Deza logró extenderlo al
38 Entre otros, ver José García Oro, Cisneros. Un cardenal reformista en el trono de España (1436-1517), Madrid, La Esfera de los Libros, 2005; en especial, pp. 141-147.
39 Diego Ignacio de Góngora, op. cit., 1980, transcribe numerosos documentos íntegros, como el de la fundación, I, 91-101.
40 Ver el excelente estudio de José Antonio Ollero Pina, La Universidad de Sevilla en los siglos XVI y XVII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1993. Todavía en los años veinte su existencia era bastante nebulosa.
36 enrique gonzález gonzález
fraile de cualquier orden, no sólo dominico, que cursara en esas aulas. La medida excluía, pues, a los estudiantes clérigos y a los seglares. Sólo a partir de 1539, muerto el fundador, el colegio obtuvo licencia para graduar sin restricción. Deza, pues, creó una institución dirigida tan sólo al provecho de la propia orden y, si acaso, del clero regular en su conjunto. Resulta notable que, siendo arzobispo de Sevilla, se desinteresara a tal grado por la formación de su clero secular.
El celo corporativo del fundador se vuelve más patente si se contrasta la actitud intelectual y doctrinal que inspiró la fundación sevillana con los fines proclamados por el recién inaugurado colegio-universidad de Alcalá. En éste las constituciones hablan de acoger a estudiantes pobres de toda condición y procedencia, que acudieran “por el amor y deseo de la cien-cia”. En ningún caso se restringían los beneficios a los frailes ni importaba el lugar de origen. Es cierto que entre los colegios fundados por Cisneros estaba el de San Pedro y San Pablo para quince franciscanos observantes, pero a su lado erigió muchos más, y dotó numerosas cátedras para que “se dediquen [los escolares pobres] a las disciplinas liberales, a la sagrada teología y a la medicina, y al ejercicio de las lenguas gramática [=latina] y griega”.41 En Sevilla el propósito era muy restringido: dar formación teológica a frailes de la orden en el marco de un tomismo apologético y rígido. Deza quiso que “el exercicio de las letras sea aumentado en la santa Theología, para defensión de la santa Fee Cathólica”. Dotó apenas cuatro cátedras: dos de filosofía y lógica, “con exponedores reales”, y otras dos, de Biblia y Sentencias, “con lectura del Bienabenturado Doctor Santo Tho-más”. Todas, “con condición que no se lea en el dicho collegio Lección ni Doctor de Nominales”.42 En Alcalá, en abierto contraste, la teología se debía leer por las tres vías de tomistas, ockhamistas y escotistas, “por razón de la mutua tolerancia”.
Fray Tomás de San Martín, quien vivió de 1482 a 1554, fue el lector del primer curso teológico en la isla, tomó el hábito en el convento sevillano de San Pablo en 1497. Ahí leyó al menos un curso de artes y uno completo de teología, y se graduó de presentado. En 1525 ganó beca en el colegio de Santo Tomás, donde se hizo maestro en artes y en teología, y la provincia aprobó sus grados en 1528. Ahí enseñó una suplencia de teología durante un año, lo que le valió el mote de “regente”. Parece que, decidido a acompañar a
41 Ramón González Navarro (ed. y trad.), Universidad Complutense. Constituciones originales cisnerianas, Alcalá, Universidad de Alcalá de Henares, 1984.
42 Diego Ignacio de Góngora, op. cit., 1980, vol. I, pp. 92-94.
37pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
Pizarro, renunció a su beca el 25 de noviembre de 1529 y zarpó a Indias.43 En fecha incierta se instaló en Santo Domingo, pero ahí estuvo el tiempo suficiente para hacerse confesor del tesorero del cabildo, el bachiller Álvaro de Castro, y para sugerirle la creación de la cátedra teológica, inaugurada el 7 de enero de 1532, con fray Tomás como regente.
El bachiller Álvaro de Castro llegó a La Española hacia 1509, a servir una prebenda en la catedral de Concepción de la Vega, en territorio del Cibao, de cuyas minas extraía oro con la labor de numerosos negros. Por pleitos con su cabildo, del que era deán, pasó al de Santo Domingo, sin esperar designación real, como tesorero y partidor de los diezmos. En agosto de 1532 el provisor diocesano detuvo a Castro, acusándolo “de tener compañías de negros en las minas”, pero el mismo preso sugirió que el nuevo cabildo desaprobaba sus criterios distributivos.44 Para entonces, ya había testado, aconsejado por fray Tomás. Entre otras obras pías, legó 150 pesos de oro de renta anual para una cátedra teológica en el convento dominico, con una capellanía anexa. Castro quería que fray Tomás leyera de modo permanente, pero el fraile sólo se comprometió por un cuatrienio, el tiempo necesario para dictar un curso, basado en “las partes de Santo Tomás”, es decir, la Suma.
El asunto no pasó a mayores, pues ya en 1539 Castro había ascendido a arcediano. Comoquiera, se abrió un abultado proceso cuya pregunta 64 arroja luz sobre el estilo de la cátedra; en particular la declaración de fray Tomás. Certificó lo de la fundación, y que hasta entonces Castro le había pagado dos tercios “en oro fyno de Cibao”, de 450 maravedíes. Dijo también que “leý [...] la dicha cátreda con sus disputas y conclusyones e conferençias y como se suele e acostumbra hacer en las escuelas generales, en la qual ay
43 No existe aún la biografía que el fraile merece. En especial en lo tocante a los años previos a su designación como primer provincial del Perú, en 1540, es decir, casi los prime-ros sesenta. Al salir del colegio de Santo Tomás, se tiende a adelantar su llegada al Perú, en vista de los nebulosos años de Santo Domingo, donde en efecto fue “regente” de una cátedra teológica, y no de la audiencia, como sospecharon Diego Ignacio Góngora y los que lo siguen (Fundación, vol. II, pp. 64-75) . El fraile ni era canonista ni clérigo secular, doble circunstancia que hacía casi impensable su designación como juez de un tribunal secular. No obstante, dado que Góngora vio los archivos del colegio, es la fuente más fiable para la fecha y lugar de nacimiento (Córdoba), y en lo tocante a su vida en el convento de San Pablo y el colegio de Santo Tomás. Para los restantes años, si bien transcribe documentos originales, se hace eco de todas las reelaboraciones tardías heredadas de las crónicas. Isacio Pérez Fernández, en Bartolomé de las Casas..., 1988, sitúa el paso de fray Tomás a Indias en 1528, de modo conjetural, p. 68, nota 3; pero si es válido el dato de Góngora, no pudo embarcarse antes de diciembre de 1529. ¿Pasó directamente a Santo Domingo, y ahí permaneció sus primeros años indianos?
44 Todo esto cuenta Castro al rey, en carta del 25 de septiembre de 1532, cuando llevaba mes y medio en la cárcel episcopal. Genaro Rodríguez Morel, op. cit., 2000, pp. 86-91.
38 enrique gonzález gonzález
muchos oyentes asy de frayles como seglares”. Es de notar que fray Tomás equiparó sus lecciones y las conclusiones académicas con las que se celebra-ban en las universidades: en “escuelas generales”. La idea de universidad estaba en el horizonte.
Por otra parte, la declaración del regente es ambigua en un punto: dice que leyó, en pasado, pero también, que los oyentes “asisten”. Otros testigos no sugieren que la cátedra se suspendiera a raíz del incidente, pero no hay datos para saber si en efecto se concluyó el cuatrienio. Con todo, el proyecto de dotación perpetua no reaparece en otro documento. Consta que el fraile volvió a Castilla entre 1532 y 1534;45 que de nuevo partió de Sevilla a Santo Domingo en enero de 1537, pero se ignora cuándo pasó al Perú.46 ¿Participó en la redacción de la súplica de erigir universidad en el convento de Santo Domingo, sometida al papa en 1538? En 1540 fue nombrado primer provin-cial de la nueva provincia de Lima; desde ahí —como adelanté— negoció la erección de la universidad limeña en 1551, y en 1554 ganó cédula real para erigir otra en Charcas, de donde acababa de ser nombrado obispo.
Los estudios conventuales proseguían con altas y bajas. Así evidencian los 111 pesos de oro anuales pagados por la corona entre julio de 1536 y julio de 1542, “para ayuda a sustentar doze religiosos estudiantes que en el Estudio de la dicha Casa abrán de residir”.47 El recibo de agosto de 1539 menciona al prior, Alonso de Burgalés. Papeles fiscales sólo prueban que los cursos proseguían, pero callan sobre los catedráticos y las lecturas. Por suerte, en el proceso seguido en 1578 contra el licenciado Juan Calvo Padi-lla, éste declaró haber oído teología tres años en el convento (ca. 1539/40-
45 Sin dar fuentes, y de modo sólo conjetural, Isacio Pérez Fernández sitúa el regreso a la Península entre 1532 y 1534, ver su: Bartolomé de las Casas..., 1988, p. 124, nota 69. Uno de los tantos puntos por precisar. No he consultado aún a Armando Cordero, “Fray Tomás de San Martín y la cultura dominicana”, en Listín Diario, Santo Domingo, 17 de julio de 1964.
46 En AGI Contratación 4676, folio 187v-188r hay un libramiento a fray Antonio de San Martín de 42 ducados: “Pasamos en data al tesorero Francisco Tello 42 ducados de oro que montan 15.750 maravedís que ha de dar y pagar a Fray Tomás de Sant Martín y Fray Juan de la Madalena y Fray Juan de Santa María y Fray Martín de Esquivel y fray Diego de Aguilar y Fray Agustín de Çúñiga e Fray Pedro de Ortega, que son siete religiosos de la orden de Santo Domingo nombrados por Fray Francisco Nuñes de la dicha orden en nombre y por virtud del poder que tienen del provincial de Santa Cruz desas Indias para su matalotaje desde aquí a la Isla Española, a razón de seis ducados a cada uno”. Agradezco a Esther González haber cotejado este texto, transcrito en un confuso resumen por José Castro Seoane, “Aviamiento y catálogo de las misiones que en el siglo XVI pasaron de España a Indias según los libros de la Contratación y Pasajeros a Indias” (expediciones de dominicos), en Missionalia Hispanica (Madrid) XXXXVIII (1981), pp. 129-160; pp. 123-124.
47 Emilio Rodríguez Demorizi, op. cit., 1970, de nuevo transcribiendo documentos de Cipriano de Utrera, pp. 15-16.
39pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
1541/42), y sólo recordó el nombre de un lector, un fraile Jordana. Añadió un dato revelador de lo fluctuante de aquellos docentes: no mencionó otros nombres, “porque se mudaban muchos frailes”.48
Poco después, un testigo del paso de Las Casas por Santo Domingo, en el otoño de 1544, señaló que el convento tenía “estudio formado”, y
el padre fray Agustín de la Hinojosa leía una lección de teología y cada día te-nían conferencia de ella. Las conclusiones se sustentaban por su orden, y todos argüían, que como había tan poco tiempo que [los lectores] habían salido de los estudios, estaban muy en los términos escolásticos. El provincial —ese año lo era Burgalés— era maestro doctísimo y gustaba entrañablemente de esto.49
Hay evidencias, pues, de que, en medio de contratiempos y fluctuacio-nes, el estudio de la orden se consolidaba entre los años treinta y cuarenta de la centuria.
Una bula problemática
Precisamente cuando la corona mantenía a 12 cursantes religiosos en el estudio de la orden, el provincial de Santa Cruz, el prior conventual y sus frailes solicitaron a Paulo III una universidad.50 En la exposición de motivos dijeron que los habitantes de las remotas islas recién descubiertas habían sido infieles y adoraban ídolos. No obstante, los frailes plantaron ahí la fe con la predicación y el ejemplo, bautizando innumerabiles individuos de ambos sexos, instruyéndolos en religión y cosechando ubérrimos frutos. Ni de paso aludieron a que tales ovejas, ya entonces, habían muerto. A la ciudad de Santo Domingo, la insigne cabecera —agregaban—, acudían nu-merosas personas de las islas vecinas a comerciar o establecerse. En ella, a certo tempore citra, studium viget generale auctoritate apostolica: de cierto tiempo
48 Vicente Beltrán de Heredia, “El Lic. Juan Calvo de Padilla y su proceso inquisitorial”, en Ciencia Tomista, 42 (1992), pp. 169-198, p. 172. También en La autenticidad..., 1973, p. 481.
49 Fray Antonio de Remesal (1570-1619), en su Historia general de las Indias Occidentales y en particular de la Gobernación de Chiapa y Guatemala, Guatemala, José de Pineda, 1966, 4 vols., no pudo ser testigo de vista de las actividades de Las Casas, muerto en 1566; sin embargo, omite la fuente para su detallado relato del paso del obispo por Santo Domingo en 1544; vol. 2, pp. 584 y ss. Al parecer el testimonio anónimo se publicó en el vol. I de Emilio Rodríguez Demorizi (ed.), Relaciones históricas de Santo Domingo, Ciudad Trujillo, Montalvo, 1942-1957, 3 vols.
50 Vicente Beltrán de Heredia, en “La autenticidad...”, 1973, edita y traduce la súplica, en pp. 489-492.
40 enrique gonzález gonzález
atrás funciona un estudio general, erigido por el papa, pero sin licencia para otorgar grados, como las universidades de estudios generales de España. Por tanto, solicitaban al pontífice privilegios semejantes a los de Alcalá. De ser favorecidos, la ciudad se honraría y crecería el número de moradores; éstos, y los de las islas vecinas, disponiendo de más y mejores ministros, incrementarían su instrucción religiosa. Y si se permitía a los frailes acceder a tales honras y beneficios, se animarían a emprender mayores obras de virtud y caridad. El papa accedió el 28 de octubre de 1538, concediendo los privilegios demandados.
Hasta donde otras noticias muestran, con antelación a la bula nunca hubo la alegada venia papal para fundar un estudio general en el convento dominico de la ciudad. Sin duda éste, por ser cabecera de la provincia de Santa Cruz desde 1530, tenía derecho a fundar uno, pero los datos expuestos muestran las inciertas condiciones en que el estudio conventual funcionaba, y que la primera y precaria cátedra de teología se inauguró sólo en 1532. Por algo las autoridades de la orden apenas le otorgaron en forma la calidad de general en 1551.51 Eso explica la ambigüedad de los peticionarios para datar la presunta fundación apostólica. En vista de una petición con sustentos tan endebles, ¿cómo explicar la exitosa respuesta? ¿Por qué Paulo III accedió al punto a erigir universidad en un convento cuyo estudio carecía siquiera del rango de general, y donde la docencia, poco consolidada, dependía del ocasional apoyo del rey o de particulares, y de la azarosa actividad de lec-tores y oyentes?
Según evidencia el documento, el rey no impetró la bula, ni el presi-dente de Indias, el dominico Loaysa, tan parcial con sus frailes. Tampoco se nombra a la orden como tal, y quizás los demandantes ni buscaron su apoyo. Fue iniciativa del provincial de Santa Cruz, el prior y frailes de Santo Domingo. Se trataría, pues, de una iniciativa un tanto furtiva; de ahí su pobre eco en las altas esferas de la orden y el gobierno indiano. Y al ser obra de unos cuantos frailes, cabe preguntarse si el hecho se enmarca en las disputas entre el bando de los conventuales, resueltos a recluir a los frailes en sus conventos y el grupo que veía en la evangelización y defensa de los indios su razón de estar en el Nuevo Mundo.52 Así mismo, entre quienes soñaban con una gran provincia de Santa Cruz y los insumisos de México.
51 Cipriano de Utrera, Las universidades…, 1941, p. 167. Vicente Beltrán de Heredia, “La autenticidad...”, 1973, p. 479.
52 El estudio de Daniel de Ulloa, op. cit., 1977, si bien requiere revisiones, es el relato clásico de ese conflicto.
41pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
La exposición de motivos revela a los demandantes como abiertos partidarios de la acción misionera. Hacen una viva apología de la evan-gelización, en vez de alegar que convendría una universidad para que los frailes, recluidos en su celda, se dieran a la oración y el estudio. Antes bien, justifican su presencia en tan lejanas tierras en razón del quehacer misional. Una universidad daría lustre a la ciudad, pero, ante todo, al aportar más y mejores ministros, impulsaría la formación religiosa de esa gente. Por fin, y no era un dato menor, señalaron que, de haber una universidad, los frailes se sentirían estimulados para consolidar e intensificar su actividad pastoral. Como insinúa la petición, dotar a la cabecera provincial con la fama de una universidad —la primera y única del Nuevo Mundo—, capaz de promover la formación de misioneros, aumentaría el renombre y el auge al convento. La casa crecería al acudir muchos frailes con el señuelo de los grados.
Al solicitar la bula, el proyecto de la gran provincia de Santa Cruz había abortado con la creación de otra en México por el conventual Betanzos, quien logró erigirla en 1532, con apoyo del cardenal Loaysa. Los frailes insulares intentaron revertir la medida y ese mismo año Berlanga, el provincial de Santa Cruz, viajó a Castilla, sin lograr impedir la escisión. Vencido, aceptó la mitra del nuevo obispado del Darién, a donde partió en 1534, con un grupo de dominicos para su naciente iglesia; entre ellos, Bartolomé de las Casas.53 En diciembre de 1534, al parar en Santo Domingo, fray Tomás debió renunciar al provincialato.
Aparte de la disputa por la escisión, los rivales de Betanzos tenían otros motivos para atacarlo. Era público que proclamaba la inutilidad de predicar el evangelio a los indios, asegurando que Dios le había revelado su inapelable decisión de extinguirlos en breve, en castigo de sus grandes pecados. Además, que, al ser “como niños”, eran sujetos poco aptos para la nueva fe. Al tanto de la gravedad de sus dichos (peor aún porque el fraile alegaba el don de profecía), sus rivales de México decidieron denunciarlo en Madrid y en Roma. Fray Bernardino Minaya pasó de Veracruz a Castilla, y llamó la atención de los enemigos de Loaysa, principal aliado de Betanzos. Con cartas credenciales, Minaya marchó a Roma. Recibido por el cardenal Badia, fue oído por Paulo III, quien otorgó varias bulas, como la Sublimis deus (1537), donde proclamó la plena aptitud de los indios para la fe, y tachó de diabólicas las afirmaciones atribuidas a Betanzos.
La cólera de Loaysa, al ser informado, suscitó drásticas medidas. Carlos V mandó a sus embajadores romanos impedir, en adelante, que cualquier particular solicitara bulas para Indias sin aval del consejo, y mandó confiscar
53 Isacio Pérez Fernández, op. cit., 1988, pp. 2 y 11, nota 2; y p. 79, nota 100.
42 enrique gonzález gonzález
las de Minaya, quien fue refundido varios años en la cárcel inquisitorial de Sevilla.54 De ahí surgió la famosa cédula real, del 6 de septiembre de 1538, que vedaba usar de bulas o breves pontificios sin el pase del consejo de Indias.55 Además se mandó a los oficiales reales recoger cuantas hallaran sin pase regio.
Entre tanto, el nuevo provincial de Santa Cruz pasó a España, en 1536, a defender su provincia, y reforzarla con nuevos frailes. En enero de 1537 envió una nueva “barcada”56 a cargo de fray Tomás de San Martín, quien volvió a Santo Domingo. Así, antes de pasar a Roma el provincial tuvo oca-sión de hablar con fray Tomás. Se ignora si allá coincidió con Minaya, de qué modo accedió al papa y qué otros asuntos trató, pero en esa coyuntura impetró y ganó la bula, en octubre de 1538. Lo hizo en plena rabia por las gestiones de Minaya, y burlando la vigilancia del embajador.
En momentos tan críticos, el provincial no podía publicar un privile-gio ganado al precio de burlar las recientes y severas medidas reales, y con su hermano Minaya en la cárcel por sus gestiones romanas al margen del consejo. Hoy se sabe que la bula pasó sin ruido a Santo Domingo, donde ya estaba en 1542.57 El 23 de marzo, a tres años de emitida, fray Rodrigo de San Vicente, “procurador general” del convento, solicitó una copia oficial al obispo, Alonso de Fuenmayor, “para la embiar a unas partes que al dicho monasterio convenía”.58 El notario, Diego de Herrera, declaró que tuvo en sus manos un pergamino sano, sin sospecha, “con su sello de plomo pen-diente de sus hilos de seda cadarço, colorada y amarilla”. Fray Antonio de Mendoza, el provisor episcopal, la única autoridad facultada en derecho para
54 Sobre todo el affaire ver nota 25, en particular, Carlos Sempat Assadourian, op. cit., 1988.55 Editada, entre otras partes, en la Colección de documentos inéditos..., segunda serie, X,
Madrid, 1897, pp. 440-442.56 Ver, arriba, nota 46.57 Hubo que esperar al Bullarium ordinis praedicatorum, Roma, 1732, tomo IV, p. 571 y
siguientes, para que la bula tuviera, admisión formal por la orden; todo indica que se tomó de su primera edición en un Memorial en que se da quenta a la magestad catholica del rey D. Carlos segundo [...] del estado en que se halla el conbento Imperial de Santo Domingo, orden de Predicadores, en la isla española, y lo que han trabajado y trabajan sus religiosos en el servicio de Dios [...], de fray Diego de la Maza, Madrid, Juan García Infanzón, 1693, reimpreso en Ciudad Trujillo, Universidad de Santo Domingo, 1954.
58 Águeda Rodríguez Cruz, en el Índice documental, 4, de su Historia de las universidades hispanoamericanas. Periodo hispano, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1973, t. II, pp. 242-243, anunció el hallazgo de la copia notarial de 1542, en AGI, Santo Domingo, 66. Sin embargo, el “trasumpto” de 1542 está perdido. En dicho legajo sólo se localiza una copia oficial del documento de 1542, fechada en Santo Domingo, el 17 de diciembre de 1667. En la misma fecha se hicieron varias copias para enviarlas a otros conventos dominicos del Nuevo Mundo. Puede verse otra en AGI, Quito, 196.
43pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
certificar documentos eclesiásticos, autorizó la copia notarial y la firmó. El obispo Fuenmayor también presidía entonces la audiencia. Pero el dominico acudió ante el juez eclesiástico ordinario, no ante el ministro secular del rey, pues el auto lo firmó el provisor. Así, el presidente de la audiencia toleró la circulación de una bula sin pase real.
Los frailes, dueños de tan precioso diploma, pero clandestino, habrían decidido que “al dicho monasterio convenía” gestionar su regularización. Eso explicaría que pidieran copia de la bula “para embiarla”, sin duda fue-ra de la isla. Parece que el procurador llevó consigo el original a España, dejando la copia en la isla. Si fray Rodrigo pretendía el pase, debía llevar el original. Eso explicaría que, en adelante, los frailes no pudieran mostrarlo. En cambio, en 1667 aún tenían el traslado de 1542, y se le hicieron nuevos “trasuntos”.59 Del original y el agente de la orden, se pierde todo rastro. Si quiso regularizarlo, es obvio que falló, pues nunca hubo pase como tal. Sólo en 1747 el rey accedió a dar el título de universidad al convento dominico, no en razón de bula alguna, sino en virtud de ser “privativo de mi Suprema Potestad el conceder la erección de Universidades y Estudios Generales”.60
Por otra parte, ni el procurador ni el convento lograron dar amplia difusión a la bula en la península y ni siquiera en la ciudad, al menos en esos años. Al pasar Las Casas por Santo Domingo en 1544, a poco de copiarse la bula, el cronista dijo que en el convento había “estudio forma-do”, y trató con cierto detalle de la cátedra de teología, sin mencionar la bula. Y fray Antonio de Remesal, al recoger esa noticia en su Historia, de 1619, tampoco habló de ella. De mayor trascendencia aún, en el capítulo general de la orden de 1551, en Salamanca, el estudio de Santo Domingo obtuvo el rango de general, pero en tan solemne ocasión nadie afirmó que el convento poseía, desde trece años antes, una carta papal que lo declaraba estudio general, con licencia para otorgar grados universitarios en todas facultades, como Alcalá, y con los privilegios de Salamanca.61
59 Ver nota anterior.60 Ni en José Castro Seoane, op. cit., 1981, ni en Isacio Pérez Fernández, op. cit., 1988, aparece
fraile con este nombre; el segundo menciona a un Isidro de San Vicente, prior del convento de Lima, en abril de 1542, lo que excluye que se trate del mismo, p. 127, nota 90. Al crearse la universidad dominica de Ávila, en 1576, la bula papal siguió a la letra, en muchos pasajes, a la de Santo Domingo. Al no conocer la súplica de los frailes abulenses, es imposible saber si el convento poseía la bula original o un traslado, o si en Roma se usó como modelo el precedente de La Española. Espero volver sobre el caso en otro trabajo. Un sobrio resumen de la discordia entre las dos órdenes por el título de universidad, en Antonio Valle Llano, op. cit., 1950, pp. 171-184.
61 Muy de paso, Beltrán de Heredia muestra extrañeza de que, en tan solemne circuns-tancia, nadie sacara a colación la bula. Miscelánea, 1973, vol. IV, p. 479. Si él demostró su
44 enrique gonzález gonzález
Proyectar una universidad
La petición formulada al pontífice en nombre del provincial, el prior y los frailes carece de fecha, lo que impide inferir dónde y cuándo se elaboró ni su posible autor principal. Pudo hacerse en la isla, antes de que el nuevo provincial partiera a Castilla, en 1536.62 Mientras su nombre de pila siga igno-rándose, poco puede decirse acerca de su actuación y sus planes. En cuanto al prior, tenía el cargo en 1537 un fray Rodrigo de Vera, poco conocido,63 y en 1539 había pasado al ex colegial Burgalés, de larga presencia en el convento y buen conocedor del mundo académico.64 También es factible que la súplica se redactara en Sevilla, a principios de 1537, cuando el provincial habló con fray Tomás de San Martín; el primero, camino de Roma, y el otro, regresan-do a Santo Domingo.65 Como apunté, ya en 1532 fray Tomás, graduado en Santo Tomás de Sevilla, comparó su curso cuatrienal de teología con los que “se suele e acostumbra hacer en las escuelas generales”.66 Así pues, el plan de una universidad flotaba en el aire. No sorprendería que la idea de la súplica surgiera de fray Tomás, quien, como provincial de Lima, negoció en 1551 la erección de una universidad en su convento. Pero sin datos ciertos, tam-bién es factible que el provincial improvisara la súplica en la misma Roma. La data de 28 de octubre de 1538 es sólo la de su presentación al papa. Eso explica que la bula de erección lleve esa misma fecha.
Por otra parte, el texto de la súplica es un tanto difuso y reiterativo, pues avanza peticiones desde la misma exposición de motivos. Así, al llegar a la petición propiamente dicha, algunos puntos previos se repiten, otros quedan de lado y aparecen nuevos. Por esto, si bien la bula aprobó todo lo pedido, sólo pasaron a ella aquellos asuntos contenidos en la petición. Como quiera, el documento dibuja con mediana claridad el sentido del proyecto.
En el parágrafo de la exposición de motivos, se solicitó una universidad constituida en cuerpo colegiado —en corporación— de doctores, maestros y estudiantes, dotada de sello propio, arca, y las insignias, preeminencias
autenticidad, no supo explicar el silencio universal en torno a ella, que sigue siendo tan problemático.
62 Por desgracia, los documentos localizados omiten el nombre del provincial; mientras no se lo identifique, es difícil establecer su grado de iniciativa en todo el proceso.
63 Aún vivía en 1559, cuando atestiguó en un proceso contra el ex presidente Alonso de Maldonado; entonces declaró llevar en el convento “treynta años y más” (AGI, Justicia, 102-A): llegaría por 1520.
64 Vicente Beltrán de Heredia, “La autenticidad...”, 1973, p. 480; Emilio Rodríguez De-morizi, op. cit., 1970, p. 15.
65 Ver nota 46.66 Ver nota 36.
45pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
y libertades acostumbradas en Alcalá y otras universidades españolas. Esa corporación se regiría por el prior del convento o por otro rector (per priorem dictae domus pro tempore existentem, seu alium regentem, regenda). Todo ello sugiere que se pretendía una entidad con vida propia, susceptible de exi-mirse, tal vez, del dominio conventual: parece contemplar la eventualidad de un rector distinto del prior, alguien más: seu alium regentem. A la vez, la pretensión de que tuviera sello y arca propios apunta hacia una autonomía en lo jurídico y en lo financiero. Pero esos elementos no se retoman en el párrafo que plantea la petición al pontífice, y no pasaron a la bula.
En efecto, el pasaje que contiene la súplica (retomado íntegramente en el cuerpo de la bula), solicita al pontífice la erección perpetua en dicha ciudad, de una
universitatem scholarium quae in uno corpore, sub diversis tamen membris [...] magistroruum et scholarium ad instar dictae universitatis de Alcala per unum regentem seu rectorem regi et gubernari debeat [...], quodque illius scho-lares tam saeculares quam ordinum quarumcumque regulares et undequaque venientes inibi in quaqumque, licita tamen, facultate, prout moris est in aliis universitatibus praedictis, eorum cursibus peractis, aliasque servatis servandis, ad baccalariatus et licentiae ac doctoratus et magisterii gradus, praevio tamen debito examine et assistentibus inibi quatuor in eadem facultate sapientibus per dictae domus priorem [...] ac dictae universitatis regentem nominatis seu deputatis, et illorum votis juratis se promovere facere illorumque solita insignia recipere; necnon illius doctores et magistri in dicta facultate —et illis non exis-tentibus, regens dictae universitati vel episcopus Sancti Dominici [...]— eosdem scholares ad dictus grados promovere, illorumque solita insignia impendere ac lectiones assignare et lectores conducere, et si facultates suppetant, de salariis providere; necnon statuta et ordinationes desuper ad instar universitatum praedictarum condere, illaque mutare, corrigere et reformare aliaque necessaria et opportuna prout eis viderit facere possint, statuere et ordinari.67
Del amplio pasaje, destaco unos puntos: de erigirse ese cuerpo cole-giado de maestros y escolares dirigidos por un rector, acudirían a la ciudad estudiantes seculares y regulares de toda procedencia para graduarse de bachiller, licenciado, doctor y maestro en cualquier facultad lícita, habien-do leído los cursos y guardado las formalidades de otras universidades. Mientras el colegio de Santo Tomás sólo admitía a frailes de las provincias
67 Beltrán de Heredia, en “La autenticidad...” (véase nota 6), edita, entre los apéndices, el texto de la súplica, antes de publicar la bula propiamente dicha.
46 enrique gonzález gonzález
de Castilla y Andalucía, y tenía apenas las facultades de artes y teología, la proyectada universidad abriría sus puertas a estudiantes, seglares y regulares de toda procedencia y facultad. Tal era la política de Alcalá; de ahí que se la mencione en el documento, donde nada se dice del Santo Tomás. Previo a los grados, habría un examen ante cuatro doctores de la facultad (nombrados por el prior conventual y rector). Una vez emitidos sus votos, los candidatos recibirían de ellos las insignias. Pero, en caso de no haber doctores, el rector o el obispo podrían graduar. Esos mismos doctores, a más de promover a los estudiantes y darles las insignias, designarían a los catedráticos y, de haber recursos, les darían salario competente. Por fin, dictarían estatutos y los reformarían, como en las otras universidades.
Es claro que la súplica daba un papel primordial al cuerpo colegiado de doctores: ellos otorgarían los grados, designarían y pagarían catedrá-ticos y tendrían poder para crear y reformar estatutos. Ahí se dibuja, en principio, una auténtica universidad de doctores. Una institución vinculada al convento, pero distinta. No obstante, se da por hecho —y así pasó a la bula— que el rector sería el propio prior conventual. Los examinadores se designarían per dictae domus priorem [...] ac dictae universitatis regentem: por el prior de la casa y rector de la universidad. Mientras en la exposición de motivos la preposición seu, de carácter adversativo, abría la puerta a que la universidad fuera regida por el prior o por otro rector (seu alium regentem), en el texto definitivo se dice, por el prior y rector. Detalles gramaticales aparte, la súplica deslizó una excepción que, en la práctica, determinaría la marcha de la institución. En caso de no contar con los cuatro doctores, el prior o el obispo conferirían los grados. El prior, a más de ser el único rector, quedaba facultado para graduar, sin necesidad de recurrir a cuerpo académico alguno. La bula se transformaba así en carta patente para que el prior ejerciera a voluntad ese derecho.
La bula otorgó a los frailes todo lo solicitado, y quizás fue más lejos, al conceder los privilegios de Alcalá, Salamanca y otras universidades penin-sulares. Pero era un proyecto con los pies de barro, al no prever arbitrios financieros. En las universidades que entonces surgían en la península, el primer paso era que un fundador dotase a la institución en ciernes.68 El propio colegio-universidad de Santo Tomás, fue ricamente proveído por Deza. Al no contemplar ese vital asunto, los frailes vincularon la suerte de
68 Mariano Peset y Margarita Menegus, “Espacio y localización de las universidades his-pánicas”, en Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 3 (2000), pp. 189-232; Enrique González González, “Una tipología de las universidades hispánicas en el Nuevo Mundo”, en Ciencia y Academia. IX Congreso Internacional sobre Historia de las Universidades Hispánicas, prólogo de Mariano Peset, Valencia, Universitat de València, 2008, 2 vols., vol. 1, pp. 385-412.
47pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
su proyecto con la del convento que, al decir de los informes de los siglos xvi y xvii, nunca fue boyante. Peor aún, como jamás se configuró el previsto cuerpo de doctores, el prior se limitó a usar de la facultad de graduar como quiso o pudo, sin preocuparse por estructurar una auténtica universidad. De hecho, cuando el rey ordenó a la naciente Universidad de La Habana, en 1728, regirse por los estatutos de Santo Domingo, la primera pidió copia a la segunda, pero el prior y rector debió confesar que nunca habían existido.69 A raíz de ello, Santo Domingo preparó unos estatutos, aprobados apenas en 1751, al cerrarse el pleito con los jesuitas.70
Del dicho al hecho
El privilegio se ganó en el sexenio en que la corona pagaba la instrucción de doce frailes en el convento de la ciudad, que oyeron lecciones, entre otros, del fraile Jordana. A él acudían también estudiantes seculares, como el dicho licenciado Calvo. El último libramiento fue en julio de 1542, estando ya la bula en la ciudad. ¿Continuaron las lecciones o cesaron a medida que se volvía crítico el estado del convento, como ya lamentaba el provincial a Carlos V en 1544? ¿Se usó de la bula para graduar a los estudiantes, a frailes preclaros o a miembros del cabildo eclesiástico o la audiencia? Faltos de fuentes más puntuales, existe una interesante información judicial, levantada en julio de 1559, justo a veinte años de la carta papal.
En 1559, el licenciado Alonso Maldonado, presidente de la audiencia desde 1553, fue acusado, en su juicio de residencia, de permitir a Padilla, su médico particular, hacerse doctor en el “Convento de Santo Domingo de esta Ciudad, por virtud de una Bula que dice tener del Papa […], no siendo, como no es, Universidad que tenga facultad para ello”.71 Según costumbre, hubo cuestionarios para inquirir acerca de las denuncias. El interrogatorio escrito por éste para su descargo consta de 92 preguntas, y lo respondieron unos cuarenta testigos, simples vecinos, mujeres, miembros del cabildo eclesiástico, frailes de los tres conventos y clérigos seculares. La pregunta
69 Delio J. Carreras Cuevas, “La Universidad de San Jerónimo de La Habana”, en Univer-sidad de La Habana, 222, enero-septiembre, 1984, pp. 104-126, p. 110.
70 Cipriano de Utrera, Universidades..., 1941, pp. 259 y ss.71 Cipriano de Utrera encontró el juicio en AGI, Justicia, 102-A; ver “El estudio de la
Ciudad de Santo Domingo”, en Clío, 82, julio-diciembre, 1948, pp. 145-177, p. 154, nota 11. Como señala, se trata de un expediente de “no menos de 15 pulgadas” de alto; y se puede añadir, con una escritura encadenada en extremo difícil de leer. El cuestionario, de 20 de julio de 1559, y las respuestas van, en numeración moderna, de la foja 321 a la 829.
48 enrique gonzález gonzález
39 pretendía probar que la orden en efecto poseía una bula que le permitía graduar, y que Maldonado no innovó al impulsar el doctoramiento de su médico, pues desde tiempo atrás el convento había conferido grados:
39. Iten, si saben que mucho tiempo antes que el dicho Lic. Alonso Maldonado, presidente que fue desta real abdiencia, viniese a residir en el dicho officio de presidente, se graduaron muchas personas en esta ciudad, de bachilleres y licenciados y dotorres [sic], por pribilegios que tiene el dicho monesterio de Santo Domingo desta ciudad, y está en esta posesión de muchos años a esta parte.
Arriba de 30 testigos la contestaron. En cuanto a la bula, cuantos dijeron saber algo de ella, confirmaron que el convento la poseía, pero no coincidie-ron al decir desde cuándo. Unos hablaron de 25 años o más, si bien sólo tenía 20. Por otra parte, la mayoría “oyó dezir” que los frailes poseían el docu-mento. Se trata por lo común de “vezinos”, es decir, laicos, que difícilmente accederían a él. Los dos franciscanos saltaron la pregunta; dos mercedarios corroboraron la existencia de la bula, sin decir si la vieron, y dos callaron. Mejor informado parece el cabildo, al menos una parte. Mientras el deán, un licenciado Gómez, y el canónigo Alonso de Madrid —racionero ya en 1540—72 sólo afirmaron que “se dize”, el licenciado Tomás Franco —a cuyo testimonio volveré— y el racionero Domingo de Arcos dijeron conocerla. El último, lector de gramática en el colegio-universidad real de 1542 a 1562, cuando fue procesado en un pleito con el deán,73 dijo que “a visto la bula y privilegio que el dicho monesterio tiene para ello de su santidad” (f. 595 v.). Lo mismo aseveraron todos los dominicos: Rodrigo de Vera, Diego Baraona, Andrés de Santiago, y el provincial Burgalés. Por desgracia, no informaron mucho mejor que otros declarantes. Vera, por ejemplo, quien fue prior en 1537, cuando se tramitaba la bula, aunque declaró llevar más de treinta años en el convento, le atribuyó una antigüedad de “más de veynte e quatro años” (f. 314,v.). Si poseían al menos la copia notarial de 1542, sorprende que hablaran a pulso de un asunto de interés primordial para la orden. Burgalés,
72 Genaro Rodríguez Morel, op. cit., 2000, p. 16.73 Cipriano de Utrera narra y documenta el conflicto en “El Estudio de la Ciudad...”,
1948, nota 28, p. 169. Los enemigos de Arcos lo acusaban de luterano. En esa coyuntura, Burgalés escribió a Las Casas, intercediendo por aquél, lector de gramática por más de 20 años en el colegio de Gorjón, es decir, en “esta ciudad y collegio y universidad” (Cipriano de Utrera, Universidades..., 1941, doc. 3, p. 18, sin fecha). Resulta evidente que la orden, antes que impugnar la existencia del colegio-universidad, le reconocía el título, y hasta intercedía por un lector suyo.
49pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
que tanto sabía, se limitó a señalar: “este testigo se halló presente a todos los que se han graduado en este monesterio, porque tiene privilegio de su santidad para podello hazer, los quales tiene este testigo en su poder, por ser el prior del convento” (f. 794).
En cuanto a los grados impartidos, hay mayor número de testigos informados, pues la mayoría declaró haber estado en una ceremonia de graduación, cuando menos. Pero no en muchas más. La media de respues-tas apunta a que se otorgaron unos cuantos “avrá veynte años poco más o menos”, y que la práctica cesó, hasta el caso de Pineda, ocurrido, según el canónigo Madrid, hacía “quatro años & poco más o menos” (f.712). De haber continuado la práctica, no habría hecho ruido ese grado —tal vez el único— en los seis años del presidente. Es de notar que, con tantos testigos, nadie evocó por su nombre a más de dos graduados, todos de doctor. Ade-más, no se habló de grado alguno de licenciado ni bachiller, a pesar de que la pregunta pedía informar al respecto. El total de respuestas suma cinco nombres, todos muy anteriores, salvo el de Pineda. Se señaló a Burgalés, graduado de maestro en teología 15 o 20 años antes, según el recuerdo de cada declarante. Un doctor Sepúlveda, médico, tal vez muerto, pues la de-clarante fue su mujer, que situó el grado “abrá más de veinte y seis años”. Se mencionó a un doctor Monroy, y un nativo de la isla habló de “un fulano León”.
Si aparte de esos cinco, hubo otros grados, no quedaron en la memo-ria colectiva. El canónigo Franco, “protonotario” ya en 1540, miembro del cabildo,74 dio rica información. Pero él, que dijo haber visto doctoramientos en España, al enlistar los de la ciudad, tocó el del médico Sepúlveda —unos 25 años antes— y el del teólogo Burgalés, agregando “que no tiene memoria de otros que después se an graduado” (ff. 611-612). Por otra parte, de tantos testigos, nadie se dijo graduado en el convento: ni seglar ni clérigo, ni miem-bro del cabildo catedral, y ni los propios dominicos. Burgalés se abstuvo de mencionar su grado. Lo obtuvo antes de 1551, fecha en que lo confirmó el capítulo general de Salamanca, que dio rango de estudio general al convento de la ciudad. Con el grado magistral de Burgalés, se aprobaron los de dos presentados, Antonio de León y Pedro Ortega. El acta acotó que para alcanzar el magisterio debían enseñar por cuatro años y ser propuestos al capítulo por el provincial.75 De existir otros grados de frailes en los primeros 13 años de
74 Genaro Rodríguez Morel, op. cit., 2000, p. 16.75 Cipriano de Utrera cita, en Universidades..., 1941, p. 167, los pasajes de las Acta capitulorum
generalium Ordinis Praedicatorum, 1220-1880, al cuidado de Benedictus Maria Reichert, Roma, MOPH, 1898-1904, sin indicar el volumen ni la página, pero sí la fecha: 17 de mayo de 1551.
50 enrique gonzález gonzález
la bula, se habría manifestado entonces, pues las constituciones obligaban a refrendar sus títulos ante un capítulo general.
Salvo Franco, que al dar su testimonio ponderó las muchas letras en artes, filosofía y teología de Burgalés, y la solvencia médica de Pineda, nadie dijo que los grados eran un premio a los estudios o al saber de los candidatos. Del juicio a Maldonado resultó que éste:
por tener por amigo y familiar [...] a un médico que se llamaba Pineda, porque le curaba y curó su casa mientras estuvo [en la ciudad], sin interés, y por otros respetos, permitió que el convento de Santo Domingo desta cibdad, por virtud de una bula que dize tiene del Papa, le diese grado de doctor: no siendo, como no es, Universidad que tenga facultad para ello.76
El viejo prior, cuyas licencias para graduar al médico se ponían en entredicho, en vez de ponderar los méritos académicos del protegido del presidente, sólo dijo que el monasterio “tiene privilegio de su santidad para podello hazer”. Al menos dos de los cinco grados recordados por los testigos se dieron en medicina, disciplina que con seguridad no se impartía en toda la ciudad, menos en el convento. Resulta pues que la licencia se ejercía ad libitum, según los intereses de la orden. En el caso Padilla, para mantener buenas relaciones con el presidente. Sin duda, la bula permitía graduar al prior-rector sin haber un aparato escolar y corporativo estable, y sin claustro de doctores digno del nombre de universidad. Pero quizás aquella realidad se hallaba un tanto lejos del proyecto imaginado en 1538.
Volviendo a la declaración del canónigo Franco, él apuntó un dato deci-sivo para comprender el conflicto en torno a Pineda. “El abdiencia”, que sin duda tenía diferencias con su presidente, intentó impedir la promoción de Padilla, y “embió a mandar a los frayles que no le diesen [el] grado”; éstos “mandaron a cerrar las puertas de la yglesia porque no le ympidiesen” al prior otorgarlo (ff. 611v.-612). Al margen de lo que pasaba entre los jueces reales y su presidente, la rebeldía de los frailes en nombre de los privilegios papales ponía el dedo en la llaga acerca de si podían seguir actuando al margen de la autoridad real.
El conflicto de fondo surgió una década después, en 1568. El doctor Santiago del Riego, fiscal de la audiencia (1566-1572), notificó al consejo de la bula de los dominicos y pidió que “cesase el exercicio de la univer-sidad de ella y se anulasen los grados que se habían dado, por no haver cédula de S. M. para el cumplimiento de la bulla de Paulo 3o. del año de
76 Cipriano de Utrera, “El Estudio de la Ciudad...”, 1948, p. 155, nota 12.
51pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
1538”.77 Crecía el celo de las autoridades seculares por la estricta observancia del regio patronato. Los dominicos enviaron un memorial al rey. Reconocían la necesidad de su licencia para usar de la bula, pero alegaban —algo no del todo cierto— que nadie había objetado la concesión de los grados. Pedían al rey, en nombre del provecho que se seguía a la ciudad con los estudios y el privilegio, reconocer los grados otorgados y permitir seguir usando de la facultad pontificia. Además, enviaron una copia de la bula.78 El consejo pidió informes a la audiencia, en 1570, sobre lo que convenía hacer. A partir de entonces se pierde, durante décadas, toda mención de la facultad del convento para graduar.
El carácter tan esporádico de los grados concedidos por el convento, más los choques con la audiencia, sin contar con las penurias económicas, todo debió propiciar el gradual olvido o abandono de los privilegios papales. Unos cuantos ejemplos bastan para ilustrar esa situación entre fines del siglo xvi y comienzos del siguiente. En su multicitada relación, al cabo de ocho años como oidor, Echagoyan trató con amplitud del mal estado del colegio de Gorjón, con facultad “de S. M. para que se puedan graduar en ella [sic] los que ahí estudiaren”. En cambio, al hablar de Santo Domingo, cuya gran iglesia exaltó, dijo: “De los frailes no tengo relación porque luego pasan a otras partes y paran ahí poco, por la necesidad. Está ahí siempre un fraile que se llama el Maestro fray Alonso, burgalés [sic]; es muy viejo y grande letrado [...] Habrá 40 frailes”.79 Alabó las letras de Burgalés, pero nada había oído sobre la ciencia de los otros. Con lo bien informado y su simpatía por el viejo fraile, sabría de las lecciones en el claustro, pero no las halló dignas de nota. Antes bien, al notar lo poco que duraban los frailes, corroboró a otras fuentes sobre la falta de condiciones para una vida comunitaria (y escolar) estable. Y mientras señaló la licencia real del colegio de Gorjón para graduar, nada dijo de la bula de los dominicos. En cambio, insistió en que los frailes estaban siempre de paso y padecían necesidad.
En 1595 el aparente olvido era tal, que la provincia misma de Santa Cruz escribió al rey Felipe que su padre “fundó en dicha Ciudad e Isla [una] Universidad donde se leyesen Gramática, Cánones y Leyes y se dotaron cátedras”. Con todo, se olvidó de erigir la de teología moral, y suplicaban
77 AGI Santo Domingo 490. Minuta de los papeles que se sacaron de secretaría sobre Santo Domingo, sin fecha, pero tienen que ver con la fundación de la Universidad de La Habana.
78 La cédula real de 19 de noviembre de 1570 resume la respuesta de los dominicos, y fue editada por Vicente Beltrán de Heredia, “La autenticidad...” p. 449. Cipriano de Utrera, en La inmaculada Concepción. Documentos para la historia de la Arquidiócesis de Santo Domingo, p. 42, sugiere haber visto el memorial de los dominicos, pero omite su localización.
79 Ver arriba, nota 15; p. 442.
52 enrique gonzález gonzález
mandarla fundar y dotar.80 Como adelanté, si ellos tenían universidad, ¿por qué pedían al rey crear la nueva lectura en el colegio de Gorjón y no en su propio convento? Tres años después, cuando los dominicos pretendían fun-dar un convento en Santiago de los Caballeros, el cabildo secular escribió al rey destacando los grandes méritos de la orden en la isla: “y es público y notorio que el conuento que tiene fundado en la ciudad de Santo Domingo pasa de treinta frayles y a tenido y tiene estudios de artes y theulugía”.81 Se pondera su estudio sin destacar su carácter de universidad.
Por lo demás, si al parecer se olvidó la opción a graduar, o se abandonó un tiempo por presiones de la corona, no cesó la docencia, que sobrevivía con altas y bajas, en medio de penurias económicas. En una información de 1571, a la que volveré, se señaló que, por “la gran necesidad que ay”, sólo se leían dos lecciones, “la una de latinidad y la otra de teología”. El estudio de artes se había interrumpido. Un testigo manifestó: “…que se an ido muchos al dicho convento a deprender latinidad e artes, e que siempre se han leido en el dicho monasterio, y este testigo oyo en el dicho mones-terio un año de lógica, e a [un] hijo suyo, a enviado al dicho monesterio a deprender latinidad”.82
Como indiqué, al erigirse la universidad de los predicadores en 1538, no se previó nada concreto para su financiación, lo que la condenó a vivir atada a la suerte del convento. Salvo en el primer medio siglo, los documen-tos señalan, de una u otra forma, las penurias de la orden. Al expedirse la bula, el acaparamiento de bienes iba en ascenso. Al menos así se informó a Carlos V, quien amonestó a los frailes en 1544. Burgalés, entonces provin-cial, respondió en tono agrio, un tanto cínico: el emperador les pedía “que dexemos las rentas e posesiones e vivamos en toda pobreza”.83 Cuando la Iglesia era pobre, hervía en caridades, pero en sus tiempos, los obispos eran “poderosos”, y el mismo papa posee “grand parte del imperio occidental”. En consecuencia, se había enfriado la caridad. Por lo mismo, las limosnas eran cada vez más inciertas, y aprovechaba más que los frailes se guardaran en sus casas, ocupados en oficios divinos, que no en pasar los días “de plaza en plaza y de calle en calle”. Peor aún en esos tiempos, cuando los españoles les negaban limosna en represalia por “la livertad de los yndios” (la reciente
80 Cipriano de Utrera, “El Estudio de la Ciudad...”, 1948, p. 165, nota 28, quien remite a AGI, Santo Domingo 900. Compárese con lo dicho en nota 73.
81 AGI Santo Domingo 59, doc. 24.82 El contador Pedro Serrano. Emilio Rodríguez Demorizi, Cronología..., 1970, pp. 25-26,
cita extractos a partir de la colección inédita de documentos copiados por Cipriano de Utrera. Está en AGI, Santo Domingo 12. Agradezco a Víctor Gutiérrez la transcripción del documento.
83 La respuesta completa en Universidades..., 1941, pp. 164-167.
53pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
aprobación de las Leyes Nuevas), misma que “dizen [ellos] haverse nego-ciado de nuestra parte”. Además, la casa tenía muchas deudas, y los casi 40 frailes vivían de “pan de raíces, mal pescado e agua salobre”, sin vino ni pan de grano. Pero como el rey se había olvidado de ellos —a diferencia de sus abuelos—, ellos debían aceptar herencias para pagar deudas y comer. De modo que si el monarca quería que dejaran su “renta”, pues que “mande pagar las deudas e nos mande dar de comer”.84
Cinco lustros más tarde, el tono retador del enérgico fraile era cosa del pasado. Ya en 1568 Echagoyan habló de la “necesidad” que el convento padecía. A continuación, en 1571, la orden promovió una información para pedir socorro al rey. Entonces, la palabra universidad se había borrado del horizonte.85 El convento oscilaba entre 30 y 40 frailes; su única renta, “un hatillo de bacas y de ciertos tributos [réditos] es tan poca, que toda ella junta no llega cada año a quinientos ducados de buena moneda”. La suma, asegura uno de los testigos, “no basta ni para la mitad de los dichos frayles”. Y si bien se reitera que no “se les da pan de Castilla a comer sino casabi, ni se les da vino si no es a los antiguos” y “no se les da pescado fresco”, la lista de penurias va más lejos. El convento no provee a los frailes “de hábitos ni túnicas”, salvo a veces de zapatos. Y si no había para “las necesidades hordinarias”, menos para los costosos reparos. “La casa que tienen [los novicios, al parecer 14], allende de yrse cayendo de vieja porque es ynrreparable, cae juntamente sobre la calle”, de donde llegan ruidos y malos ejemplos; el “rrefitorio” era en extremo estrecho; la enfermería, tan calurosa, que más mataba a los frailes que sanarlos. Los libros de coro eran inservibles: “devieron de ser algún tiempo mojados con agua de la mar, está la letra y el punto gastado y el papel carcomido”. En cuanto a los estudios, debido a la necesidad, “no se faze lo que se solía hazer”, por lo que queda-ban reducidos a una lección de latinidad y una de teología, y “tienen falta de seglares que les vayan a oyr”.86
Sin duda, la situación no mejoró con los saqueos de Drake en 1586. Los relatos de años siguientes, y los de todo el siglo xvii tampoco son muy opti-mistas.87 En 1693, fray Diego de la Maza publicó un Memorial88 para informar del estado del convento y solicitar merced al rey, por enésima ocasión. Junto con un retrato apologético de la universidad, en el que abundaré, ofrece un
84 Cipriano de Utrera, Universidades…, 1941, fray Alonso Burgalés al emperador, Santo Domingo, 3 de marzo de 1544, p. 166.
85 Ver nota 82.86 Ver nota 82.87 Diego de la Maza, op. cit., 1954, sobre todo el cap. VII, pp. 46-50. 88 Citado en nota 57.
54 enrique gonzález gonzález
buen panorama de la situación material del convento y de la isla. Da cuenta de los daños causados por los constantes ataques de corsarios. El comercio estaba casi suspendido, pues los productos de la tierra no salían de la isla y el ganado no tenía precio. Las grandes haciendas de cacao se habían per-dido, mientras las de azúcar venían a menos conforme iban “muriéndose los Negros Esclavos por quienes se trabajaban”. Y al faltar los bienes de la tierra, se extinguieron las capellanías, principal sustento del convento. En semejante marco de penuria, una noticia adquiere valor casi simbólico: desde 1684 se había desplomado el techo de la iglesia mayor, quedando toda a la intemperie, sin que en diez años se hubiese acudido con algún auxilio para su reparación.
A pesar de las evidentes penurias económicas, por razones difíciles de explicar, a partir del segundo tercio del siglo xvii se advierte una tendencia irreversible a intitular universidad al estudio de la orden. Tal vez logró cierta estabilidad, a causa de que en las primeras dos décadas llegaron nuevos grupos de frailes castellanos a vigorizar los decaídos conventos. “Este de Santo Domingo —decía un visitador en 1606— que es la cabeza y es capaz de treinta a cuarenta religiosos, no tiene aún para ir al coro”. Además, el convento envió a algunos hermanos criollos a estudiar a la península y al cabo de un tiempo volvieron a la patria.89 Una relación de la provincia al general, en 1632, señaló (tal vez exagerando), que ya se leía en el claustro gramática, artes, teología escolástica y teología moral, “con sus conclusiones, conferencias y actos mayores muy lucidos”. También informó, por primera vez en seis décadas, que el estudio “tiene por Bula particular las mismas preeminencias que la Universidad de Alcalá en España, y se gradúan en Artes, Teología; Cánones y Leyes, como en Universidad real y pontificia. En sus principios se graduaban en todas las Facultades”. Concluye con un señalamiento que muestra a una institución en camino de hacerse visible en aquella sociedad: “tienen cuidado los Padres en que los actos queden lucidos por haber allí Audiencia, Cabildo eclesiástico y Arzobispo”.90
Ya no graduaban en medicina, como al inicio, pero sí en leyes y cáno-nes, disciplinas ausentes del estudio. Es cierto que muchas universidades peninsulares de reciente creación hacían lo mismo, pero ello sólo muestra que la bula se usaba más para graduar, previo pago de derechos, o como re-tribución de favores, que no como coronación de unos cursos. En su Memorial
89 Cipriano de Utrera, que con el paso del tiempo hizo más patente su antipatía por los dominicos, rescató de diversas fuentes noticias puntuales al respecto. Ver La Inmaculada..., pp. 38-40. Parte de esos materiales los publicó Emilio Rodríguez Demorizi, op. cit., 1970. Cipriano de Utrera, Noticias históricas..., vol. I, 1978, p. 23; II, 1979, pp. 24, 40, 41, 340, passim.
90 Citado por Manuel Canal Gómez, op. cit., p. 15.
55pocos graduados, pero “muy elegidos”: la universidad del convento
de 1693 fray Diego de la Maza publicó por primera vez la bula, acompañán-dola con una loa de la universidad. De sus inicios, apenas si sabe lo que el propio documento deja entrever. Al referirse a sus grados, señala que no ha otorgado tantos como Lima o México, por la “cortedad de la tierra” y por-que “de fuera acuden pocos”. No obstante, se trata de “sugetos de grandes letras y virtud, ya [sea] que hayan estudiado en dicha universidad, ya que les hayan conferido los grados aviendo ganado sus cursos en otras”. De los antiguos, menciona tres, y “de los que oy viven”, sólo siete, todos seculares, miembros del cabildo. Como en tiempo de Burgalés, el privilegio no estaba al alcance de los frailes de casa, sino de seculares “muy elegidos”, capaces de pagar. Sin duda por eso, Maza concluye: “No ay otros graduados [...] que tenga noticia el suplicante, porque con ser pocos, son muy elegidos”. Para graduarse, asegura, son “examinados con bastante rigor, según las leyes, [y] disposiciones de la referida Bula”.91
No hay duda pues de que la casa y las lecciones conventuales sobre-vivieron, incluso en los momentos de mayores penurias. Por otra parte, a partir de los años treinta del siglo xvii, al desenterrarse la memoria de la bula, los frailes pudieron alegar la singularidad de su casa. Pero en los hechos resulta patente que aquella universidad, a más de siglo y medio de erigida —y en vísperas de los grandes conflictos con los jesuitas, en los que peligró su existencia misma— sólo se servía de la bula de modo muy ocasional. Se la desempolvaba ante todo para otorgar grados doctorales a “muy elegidas” personalidades, pero que jamás habían pisado sus aulas. Para ello, no requería de otros estatutos que lo dispuesto en la bula, donde se dejaba al prior la mano libre, al margen de todo control real y sin el con-trapeso de un inexistente claustro de doctores. Por lo mismo, podía graduar también en facultades en las que no impartía docencia. Por algo el arzobispo Fernández de Navarrete se quejó, en 1679, de la “facilidad grande” con que los dominicos daban grados.92 Puesto que la orden, como acabamos de ver, no los otorgaba masivamente, el prelado se estaría refiriendo a la falta de rigor académico.
En un medio donde las condiciones más adversas se arrastraban du-rante décadas, la mera existencia de la bula no bastaba para dar plena vida y consolidar a una corporación universitaria. De ahí la escasa frecuencia con que ejercía el acto universitario por antonomasia: el otorgamiento de
91 Diego de la Maza, op. cit., 1954, pp. 32-33.92 Cipriano de Utrera, Universidades…, 1941, p. 198. Antonio Valle Llano, op. cit., 1950,
p. 151. Lo sorprendente de esta afirmación es que, para esas fechas, el seminario conciliar había absorbido al colegio de Gorjón, pero el prelado declaró: “Teniendo los Estudios de esta Ciudad privilegio muy antiguo para dar grados, veo que ninguno se gradúa en ellos”.
56 enrique gonzález gonzález
grados. Algo semejante ocurrió con el colegio. Si bien fue erigido en univer-sidad por la corona, y contó en los primeros años con una aceptable renta propia, la situación general de la isla llevó a que sus réditos se devaluaran drásticamente. En tales condiciones, la cédula real tampoco bastó para que el colegio graduara con regularidad, si es que alguna vez lo hizo; las ad-versas condiciones le impidieron darse a sí mismo la cobertura institucional y corporativa susceptible de transformarse en una auténtica universidad.