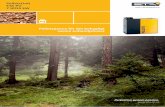Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal ...
N.º 16 zk.ENERO-JUNIO URTARRILA-EKAINA
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria
Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del
AZTERLANAK / ESTUDIOSFilip De FruytTowards an Evidence-based Recruitment and Selection Process
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
José Emilio Valdés Sanchez y Xoxe Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
BERRIKUNTZA eta JARDUNBIDE EGOKIAK / INNOVACIÓN y BUENAS PRÁCTICASHaritz Ugarte AizpuruEmaitzetara bideratutako aurrekontuak Gipuzkoako Foru Aldundian
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
AZTERKETA eta EZTABAIDA JURIDIKOA / ANÁLISIS y DEBATE JURÍDICOSusana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicos a la luz de la normativa de protección de datos
JURISPRUDENTZIA / JURISPRUDENCIACésar Gallastegui Aranzabal. Deustuko Unibertsitatea/Universidad de Deusto
BIBLIOGRAFIA AUKERATUA / SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICARoberto Otxandio Izagirre (2019)Udalbarria: guía para la transformación de los Ayuntamientos.
Novedades bibliográficas
2019
Irizpide irekiko politika eta egile-eskubideak
Aldizkari honek berehalako irispide irekian eta testu osoarekin eskaintzen ditu bere edukiak, ikerketaren emaitzetarako irispide librearen politikak ezagutza-trukea maila globalean areagotzen duelako printzipioan oinarrituta. Erabiltzaileek aldizkari honetako artikuluen testu osoak irakurri, deskargatu, kopiatu, banatu, inprimatu, bilatu edo lotu ditzakete, aurretik editorearen edo egilearen baimenik eskatu gabe. Hori bat dator «Budapest Open Access Initiative» (BOAI) delakoak irispide irekiaz egindako definizioarekin.
IVAPek kontserbatu egiten ditu argitaraturiko lanen ondare-eskubideak (copyright), eta lan horien berrerabilpena baimentzen eta sustatzen du, BY-NC-ND erabilera-lizentziaren pean.
Lanak aldizkariaren edizio elektronikoan argitaratzen dira, Creative Commons-en BY-NC-ND lizentziaren pean. Lanak kopiatu, erabili, zabaldu, transmititu eta erakutsi daitezke, honako baldintza hauek beteta: 1) egiletza eta argitalpenaren jatorrizko iturria aipatzea (aldizkaria, argitaletxea eta lanaren URLa); 2) helburu komertzialetarako ez erabiltzea; 3) erabilera-lizentzia eta berorren espezifikazioak aipatzea.
Política de acceso abierto y derechos de autor
Esta revista proporciona sus contenidos en acceso abierto inmediato y a texto completo, bajo el principio de que permitir el acceso libre a los resultados de la investigación repercute en un mayor intercambio del conocimiento a nivel global. Los usuarios pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos en esta revista sin pedir permiso previo del editor o el autor. Esto está de acuerdo con la definición BOAI de acceso abierto.
El IVAP conserva los derechos patrimoniales (copyright) de las obras publicadas, y favorece y permite la reutilización de las mismas bajo la licencia de uso BY-NC-ND.
Las obras se publican en la edición electrónica de la revista bajo una licencia Creative Commons BY-NC-ND. Se pueden copiar, usar, difundir, transmitir y exponer públicamente siempre que: 1) se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista, editorial y URL de la obra); 2) no se usen para fines comerciales; 3) se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de uso.
El Instituto Vasco de Administración Pública no se identifica con los juicios y opiniones de los autores reproducidos en esta Revista
e-ISSN: 2173-6405e-ISSN: 2531-2103Lege gordailua/Depósito legal: BI - 247-2011
Diseinua/Diseño: Voice
Fotokonposaketa/Fotocomposición: Ipar, S.Coop. Zurbaran, 2-4 - 48007 Bilbao
Erredakzio-kontseilua Consejo de redacción
Presidentea/Presidente
JOSÉ MARÍA PEIRO SILLA Catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones de la Universidad de Valencia
Bokalak/Vocales:
Fulgencio ALEDO AMORÓS Licenciado en Psicología. Secretario de Coordinación y Gestión del IVAPJosé Luis ÁVILA ORIVE Doctor en Derecho. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de DeustoJuan María BARASORDA GOICOECHEA Licenciado en Derecho. Director de Función Pública del Gobierno VascoJuan Bautista DELGADO GARCÍA Doctor en Economía de la Empresa. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de BurgosJesús M.ª IMAZ MANZANOS Licenciado en Psicología. Responsable del Servicio de Calidad del Ayuntamiento de Vitoria-GasteizRafael JIMÉNEZ ASENSIO Doctor en Derecho. Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local. Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu FabraJon LANDETA RODRÍGUEZ Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaAdela MESA DEL OLMO Zientzia Politikoan eta Administrazioan doktorea. Gizarte zientziak eta Komunikazio Fakultateko irakaslea EHUn.M. Carme NOGUER PORTERO Antolakuntzaren, Giza Baliabideen eta Administrazio Elektronikoaren arduraduna Manlleuko udalean.Enrique SACANELL BERRUECO Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Evaluador senior de la Fundación Vasca para la Calidad (EUSKALIT). Consultor independienteManuel VILLORIA MENDIETA Doctor en Derecho. Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos
Idazkaritza teknikoa (lanak nori bidali)/ Secretaría técnica (envío de trabajos)
Ainhoa Urien Martin ([email protected])
Harpidetza/Suscripciones
Aholku-Kontseilua Consejo AsesorJuan Ignacio Apoita Gordo (Human Age Institute).David Arellano Gault (CIDE, México)Sabino Ayestarán Etxeberria (Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea).Íñigo Bilbao Oleaga (Ayuntamiento de Getxo)Xavier Boltaina Bosch (Universitat de Barcelona).Julia Bosse (EIPA Barcelona)Josefa Cantero Martínez (Universidad de Castilla La Mancha).Agustí Cerrillo Martínez (Universitat Oberta de Catalunya)Javier Cuenca Cervera (Universidad de Valencia)Marco Depolo (Università di Bologna)Manuel Fernández Ríos (Universidad Autónoma de Madrid).Joaquín Gairín Sallán (Universitat Autònoma de Barcelona).Carlos García Rivero (Universidad de Valencia).Mikel Gorriti Bontigui (Gobierno Vasco)Alexander Heichlinger (EIPA Barcelona)Santiago Larrazábal Basáñez (Universidad de Deusto)José Antonio Latorre Galicia (Diputación de Alicante)Julia López López (Universitat Pompeu Fabra).Paulo Renato Lourenço (Universidade de Coimbra)Luis Francisco Maeso Seco (Universidad de Castilla La Mancha).Sigmar Malvezzi (Universidade de São Paulo)Isabel Martínez Díaz de Zugazua (UNED)Maite Martínez González (Universitat Autònoma de Barcelona)Rafael Martínez Martínez (Universitat de Barcelona)Rafael Martínez Puon (Uni. Nacional Autónoma de México)Vicente Martínez Tur (Universidad de Valencia).Joan Mauri Majós (Universitat de Barcelona).Miren Jaione Mondragón Ruiz de Lezana (Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea).Henry Alberto Mosquera Abadía (Universidad del Valle, Colombia)Lourdes Munduate Jaca (Universidad de Sevilla).Joseba Pérez de Heredia Arbígano (Diputación Foral de Álava)Guy Peters (University of Pittsburgh).Pilar Pineda Herrero (Universitat Autònoma de Barcelona).Katia Puente-Palacios (Universidade de Brasília)Carles Ramió Matas (Universitat Pompeu Fabra).José Ramos López (Universidad de Valencia).Martin Razquin Lizarraga (Universidad Pública de Navarra)Susana Rodríguez Escanciano (Universidad de León).Remedios Roqueta Buj (Universidad de Valencia).Miquel Salvador Serna (Universitat Pompeu Fabra).Juan Ignacio Sánchez (Florida International University)Joan Subirats Humet (Universitat Autònoma de Barcelona)Itxaso Trigueros Rojo (Ayuntamiento de Galdakao)Imanol Ulacia Aramendi (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea).Gracia Vara Arribas (EIPA Barcelona)Aurelio Villa Sánchez (Universidad de Deusto)
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal AldizkariaRevista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
AU
RK
IBID
EA
S
UM
AR
IO
AZTERLANAK/ESTUDIOS
Filip De FruytTowards an Evidence-based Recruitment and Selection Process
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
José Emilio Valdés Sánchez y Xoxe Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
BERRIKUNTZA eta JARDUNBIDE EGOKIAK/INNOVACIÓN y BUENAS PRÁCTICAS
Haritz Ugarte AizpuruEmaitzetara bideratutako aurrekontuak Gipuzkoako Foru Aldundian
pág. 8
pág. 16
pág. 36
pág. 54
pág. 82
BIBLIOGRAFIA AUKERATUA/ SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
Roberto Otxandio Izagirre (2019): Udalbarria: guía para la transformación de los Ayuntamientos
Novedades bibliográficas
PERTSONAK ETA ANTOLAKUNDE PUBLIKOAK KUDEATZEKO EUSKAL ALDIZKARIA ARGITARATZEKO ARAUAK/ NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA VASCA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS
PERTSONAK ETA ANTOLAKUNDE PUBLIKOAK KUDEATZEKO EUSKAL ALDIZKARIAREN PRINTZIPIO ETIKOAK PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA REVISTA VASCA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS
pág. 140
pág. 141
pág. 144
pág. 152
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
AZTERKETA eta EZTABAIDA JURIDIKOA/ANÁLISIS y DEBATE JURÍDICO
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicos a la luz de la normativa de protección de datos
JURISPRUDENTZIA/JURISPRUDENCIA
César Gallastegi AranzabalDeustuko Unibertsitatea/Universidad de Deusto
pág. 92
pág. 110
pág. 130
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas A New Civil Service to Strengthen Confidence in Public Institutions
José Emilio Valdés Sánchez y Xoxe Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista The General Administration in the Next 10 years
3
4
Filip De FruytTowards an Evidence-Based Recruitment and Selection Process Hacia una evidencia basada en el reclutamiento y en los procesos de selección
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional Blockchain in Public Sector, an International View
1
2
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Filip De FruytGhent University, [email protected]
Recibido: 26/02/2019 Aceptado: 11/04/2019
© 2019 IVAP. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Reconoci-miento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd)
Laburpena: Ebidentzia gehiago erabiltzen bada, kalitate hobekoa eta garrantzitsua, arazoa zehaztasun handiagoz identifikatuko da eta emaitza hobeak lortuko dira giza baliabideen politikak eta estrate-giak diseinatzerakoan erabakiak hartzean. Dokumentu honek helburu du ebidentzian oinarritutako erreklutamendu- eta hautaketa-prozesu baten alde egitea, ikerketa aurreratu baten berrikuspenaren bidez. Hautaketako eta langile-hautaketako profesionalentzako lau erronka nagusi hauei buruzko ikerketa berrikusiko da: talentua definitzea, era-kartzea, ebaluatzea eta garatzea. Izan ere, hautaketak eta garapenak batera joan behar dute. Gainera, azpimarratzen du zeinen garrantzi-tsua den konstruktu eta metodoak aintzat hartzea lan-jarduera aurrei-kusteko, erakundeek ebidentzian oinarritutako garapen- eta hauta-keta-politika bat diseinatu behar dutenean. Azkenik, jarraibide batzuk ematen dira, ebidentzian oinarritutako gomendioak ezartzeari buruz, erakundearen estrategian eta jarduera operatiboetan.Gako-hitzak: hautaketa, garapena, giza baliabideak, enplegagarri-tasuna, ebidentzian oinarritua, 21. mendeko konpetentziak, trebeta-sun besterengarriak.
Resumen: El uso de más evidencia, de mejor calidad y relevante, resultará en una identificación más precisa del problema y mejores resultados en la toma de decisiones al diseñar políticas y estrate-gias de recursos humanos. El objetivo de este documento es abo-gar por un proceso de reclutamiento y selección basado en la evi-dencia mediante la revisión de la investigación más avanzada sobre cuatro desafíos principales para los profesionales de selección y selección de personal: definir, atraer, evaluar y desarrollar talento, ya que la selección y el desarrollo deben ir de la mano. Además, enfatiza la importancia de considerar la validez de constructos y métodos para predecir el desempeño laboral al diseñar una política de desarrollo y selección basada en la evidencia dentro de las or-ganizaciones. Finalmente, se proporcionan directrices sobre cómo implementar recomendaciones basadas en evidencia en la estrate-gia de la organización y las actividades operativas.Palabras clave: selección, desarrollo, recursos humanos (HR), em-pleabilidad, basado en la evidencia, competencias del siglo 21, ha-bilidades transferibles.
Abstract: Using more, better quality, and relevant evidence is likely to result in more accurate problem identification and better decision-making outcomes when designing HR policies and strategies. The aim of this paper is to advocate for an evidence-based recruitment and selection process by reviewing the state-of-the-art research on four major challenges for staffing and selection professionals: defin-ing, attracting, assessing, and developing talent, as selection and development should go hand-in-hand. Furthermore, it stresses the importance of considering the validity of constructs and methods to predict job performance when designing an evidence-based selec-tion and development policy within the organizations. Finally, guide-lines on how to implement evidence-based recommendations into the organization’s strategy and operational activities are provided.Keywords: Selection, Development, human resources (HR), employ-ability, evidence-based, 21st century skills, transferable skills.
TOWARDS AN EVIDENCE-BASED RECRUITMENT AND SELECTION PROCESS HACIA UNA EVIDENCIA BASADA EN EL RECLUTAMIENTO Y EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
1
8 Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 8-15 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 8-15 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
9
Filip De FruytTowards an Evidence-Based Recruitment and Selection Process
Contents
Introduction.—1. Current Challenges. 1.1. Talent/transferable kills. 1.2. Attraction of talent. 1.3. Assesment of talent. 1.4. Development of talent.—2. Evidence-based HR (And Selection).—3. Implementation.—4. General Conclusion.—5. References.
Introduction
After 50 years of cont inuous development, growth and professionalization, the field of human resources (HR) is facing the task to help people and organizations to deal with the challenges imposed by the Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous (VUCA) world. The demands are multiple and urgent, and coerce the HR field to redefine its mission and strategies. At the same time, the HR discipline has to become more evidence-based so it is better equipped to differentiate substance from fashion and is sitting in the best position to do its core task, i.e. attract and develop human resources within the organization.
1. Current challenges
HR recruiters and staffing and selection professionals are nowadays confronted with four main challenges: (1) «What skills do we need in (the near) future?», (2) «How to attract talent?», (3) «How to assess talent?», and finally (4) «How to develop talent once people are in the organization?» By extension, these questions are also on the desk of education and labor market policy makers, necessitating coordinated action to align strategies and efforts and connect education and training with the world of work.
1.1. Talent/transferable skills
Although HR professionals intensively invested the past 20 years in making task and competency-oriented function descriptions in the organization, selection nowadays has to focus more on assessing talent and transferrable skills in job applicants, instead of searching for a person with a clearly defined competency set aligned with a particular function. Instead of filling up specific job vacancies, organizations nowadays are looking for collaborators demonstrating broader employability attributes and learning potential (talent), to build a flexible workforce, characterized by transferrable skills and equipped to deal with quickly changing demands in the organization and world economy. What employees will do in two years in the organization may be very different from what they do now, so continuous learning and development are utmost important. This shift from ‘looking for specific competencies’ in job applicants to ‘talent/transferable skills’ started the discussion on the number and nature of these transferable skills.
Abrahams et al. (2019) recently reviewed the literature on 21st century skills and concluded that education and the labor market are now converging on a taxonomy of student/applicant SEMS, outlining five broad skill sets that form the largest common denominator across a multitude of models. This integrative model encompasses: ‘Engaging with others ’ , representing skills that describe how we connect with and approach others, ‘Amity/Collaboration’, describing more quality-related interpersonal skills, such as trust, respect and empathy, ‘Emotion regulation’, capturing how we regulate our impulses and affective reactions, ‘Self-management’, representing skills that help us getting things done and achieve standards, and finally
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 8-15 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
10
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Filip De FruytTowards an Evidence-Based Recruitment and Selection Process
‘Open-mindedness’, including those skills that help us to adapt to new conditions, including creativity, open-mindedness and fantasy (Abrahams et al., 2019; Primi, Santos, John, & De Fruyt, 2016). As could be derived from these descriptions, each domain can include more specific SEMS. Such taxonomic framework should provide direction to the kind of SEMS that have to be developed in education to prepare for the labor market. At the same time, the taxonomy defines the scope of assessment tools to be used for personnel selection and development purposes. The SEMS model proposed by Abrahams et al. (2019) strongly parallels with the five domains of the Five-Factor Model of personality (John, 1990; John & De Fruyt, 2015).
1.2. Attraction of talent
Often called the ‘war for talent’, recruiters and organizations are competing for talent looking for applicants demonstrating transferable skills and learning agility. On top of work content and conditions and salary, also the organizations’ economic, societal and climate mission statements and policies, in association with developmental opportunities, became important decision criteria for job candidates to apply. Employer branding hence evolved to a crucial instrument to attract new employees.
Attraction of a rich pool of job applicants is a sine qua non for all subsequent phases of the selection process, because one can only select among those who apply. The best selection procedure is useless when the applicant sample is too small or when applicants do not have the minimally required skill levels. The image that organizations (as an employer) have in the public domain is thus critical and requires careful investigation, monitoring and investment, even before one thinks about setting up a selection system or development program. Applicants’ perception of an organization or a labor market segment evolves over time, and its evolution has to be carefully scrutinized and edited so the right people apply. Military organizations in Western Europe, for example, have neglected for a long time their attraction profile, because the obligatory military service in several countries provided them on a yearly basis with the necessary pool of recruits. As soon as military service was abandoned, they experienced a shortage of applicants for filling specific vacancies, and suddenly had to think about (re-)branding their image. In sum, efforts to attract the right candidates are crucially important and form the starting point of everything else in HR.
1.3. Assessment of talent
The past decades, psychometric tests (intelligence, interests, personality and values) and assessment center exercises were increasingly used in selection procedures, complementing unstructured and structured interviews. These psychometric tools replaced more traditional selection criteria such as relying on education and training qualifications, job experience, and tenure for making selection decisions. This development followed recommendations from academic research showing that using these more sophisticated selection methods improved the validity of the selection process (Sackett & Lievens, 2008; Schmidt, Ones, & Hunter, 1992).
Whereas the various methods have been successfully introduced in selection practice, HR professionals have put a strong emphasis on incorporating the different methods, with less attention for the nature of the psychological constructs that had to be assessed. Competency models developed within HR often refer to broad and hybrid constructs, such as ‘helicopter view’, ‘learning agility’, ‘critical thinking’ or ‘charismatic leadership’ (Vergauwe, Wille, Hofmans, & De Fruyt, 2017), referring to a mixture of personality traits and cognitive attributes (Bartram, 2005). Such complex and multidimensional skill constructs have to be ‘translated’ into their constituting building blocks, and then one or more methods have to be chosen to assess these constructs (Hoekstra & Van Sluijs, 2003). The current urge to think about employability and transferrable skills necessitates the field to make a careful analysis at the conceptual level first, instead of narrowing the discussion to an emphasis on methods used to assess these constructs. De Fruyt, Wille and John (2015) recently made a conceptual analysis of employability, dissecting this construct into organizing components and suggested accompanying assessment methods.
Employability can be broadly defined as an individual’s labor market fitness and ability to be in charge of his/her own career. At the operational level, employability can be minimally understood in terms of five attributes. Hogan, Chamorro-Premuzic, and Kaiser (2013) define employability as a person’s propensity to (a) show task engagement and goal setting, (b) interact with other people («getting along» or «being rewarding to deal with»), and (c) adapt to/fit in an organizational structure or have the capacity to deploy such structure (for those pursuing self-employment). De Fruyt, Wille and John (2015) added two attributes, i.e. (d) ‘demonstrating the ability and flexibility to learn on the job and prepare for future challenges’ and (e) ‘being able to deal with short- and long-term perspectives’. These two supplements of Hogan et al.’s (2013) framework are important, given the expectation
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 8-15 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Filip De FruytTowards an Evidence-Based Recruitment and Selection Process
11
that employees will face longer work careers and probably will work in a range of different jobs and organizations. Individuals will not only have to care about their present jobs but will, at the same time, also have to invest in their future employability. Put differently, employees minimally need to (a) be willing to work and do the job (task engagement and goal setting), (b) be able to work with/among others, (c) fit in and endorse the values of an organization, (d) show an eagerness to learn and demonstrate flexibility and adaptability, and (e) be able to envisage and invest in current and future career paths (within or outside the organization). Components (a), (b) and (d) are directly reflected in the Five-Factor Model of personality, with (a), task engagement and goals setting, related to Conscientiousness, (b), working with/among others, related to Extraversion and Agreeableness forming the interpersonal circumplex, and (d), learning flexibility and adaptability, related to Openness to experience and Emotional Stability.
An additional change in contemporary selection assessment is that there is an emerging shift from assessment at the level of the individual to assessment at the level of teams. Rather than looking for all desired characteristics in a single individual (i.e. the ‘super(wo)man’ model), HR is making (or should make) a more concise analysis of the skills necessary in a team (i.e. the ‘collaborative’ model). In many ways, such approach is more useful and recommended, because it is unrealistic to expect that single individuals will exhibit the full range of attributes at the desired (high) level. The ‘super(wo)man’ model works deficiently already from the beginning, because potential interesting applicants select-out themselves when confronted with such extensive lists of required competencies, hence negatively impacting upon attraction. The result is a double loss: the applicant does not apply (and does not develop her/his skills further) and the organization loses a potential collaborator that could have become a skilled and loyal employee. Depending on the nature of the organization and what is necessary in its teams, HR professionals should look for supplementary fit on those skills that are required to create common core within a team. In addition, they will have to strive for complementarity among collaborators, so employees also have unique skill sets and expertise, because organizations, in the long run, will adapt better to changing markets and survive competition when there is enough heterogeneity in its workforce.
A third trend in selection assessment is that there is more explicit attention for select-out approaches, on top of select-in strategies. The past decade, fortunately, organizations opened up more to learn from what went wrong in management and
organizations. Before, they primarily focused on the bright side, honoring and celebrating successes (De Fruyt et al., 2009). The increased attention in the mass media for different forms of counterproductive work behavior, abusive leadership, the ‘me too’ movement, management derailment, or incidents of bullying at work, forced recruiting and selection professionals to think about how to avoid such derailment already during the selection process. As a consequence, organizations not only provided a detailed description of the kind of competencies and skills they wanted to see in applicants (i.e. select-in, also called the ‘bright side’), but also better defined what they wanted to avoid in their employees (i.e. select-out, also called the ‘dark side’). This thought shift created a new line of selection and development assessment tools (e.g. TD-12: Tendances Dysfonctionelles, Rolland & Pichot, 2007) to flag dysfunctional tendencies in applicants for jobs including a specific risk for derailment or where dysfunction could have strong consequences, such as jobs in the military, law enforcement, prison guards, security, or jobs in which one has to deal with people in a vulnerable position.
1.4. Development of talent
Evidence-based selection is one step, but like said before, it is unlikely that organizations will find employees that fully meet the recruiters’ (often extensive) wish lists. In addition, people mature, learn and change (Wille, Hofmans, Feys, & De Fruyt, 2014) once they enter the organization, and there may be also impactful changes in their personal lives (e.g. co-habiting, raising a child, taking care of a relative etc…), so selection assessment should have its follow-up in one or another way at regular times across the career path. Taking such long-term perspective into consideration, selection and development processes go hand-in-hand, and HR should built this connection into its strategy. Conceiving the selection process this way, some first developmental points can already be identified during initial selection and onboarding. Rather than investing in the development of a small group of employees (the so-called high potential programs), organizations nowadays better invest more broadly into the development of their employees, implementing a ‘no employee left behind’ strategy. Outlining individualized developmental trajectories for everyone, guarantees that everyone participates in this process and remains ‘agile’ for future challenges. Regular check-in (instead of evaluation) moments with employees should identify work-life balance issues, adjust mutual expectations and further identify and refine developmental challenges and needs.
Fuente: http://www.microsiervos.com/archivo/juegos-y-diversion/poderosailusion-mesas-roger-shepard.html
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 8-15 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
12
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Filip De FruytTowards an Evidence-Based Recruitment and Selection Process
2. Evidence-based HR (and selection)
An interesting characteristic of the professionals active in the HR community is that they represent very different training backgrounds bringing a lot of expertise and richness in viewpoints to the table. When it comes to designing an evidence-based selection and development policy within the organization, it is wise to consult the academic literature on psychometric assessment and validity to avoid that HR falls prey to a ‘catch-of-the-day’ approach, where the most fancy looking constructs or methods reign the selection agenda. To be in a position to develop an evidence-based selection approach, psychologists have studied the reliability, validity and utility of different selection methods to predict various consequential outcomes at work. Overall, this literature has been looking at the validity of different constructs (intelligence, personality, interests…) and methods to predict broad criteria of interest such as task performance (quantity and quality of performance), organizational citizenship behavior (extra-task performance), adaptive performance (how one adapts to changes) and counterproductive work behaviors.
A pioneering and influential meta-analysis examining the validity of selection tools to predict job and training performance has been conducted by Schmidt and Hunter (1998), with still ongoing follow-up investigations (Schmidt, Oh, & Shaffer, 2016). Overall, this meta-analytic work learned that general mental ability showed consistent substantive positive relationships with both job and training performance, with validity coefficients around .50. This validity was also found in European data sets and generalized across different occupations (Salgado et al., 2003; Salgado & De Fruyt, 2005). Structured interviews, integrity tests, personality tests and to a lesser extent, also assessment exercises added to the predictive validity for both criteria. Schmidt et al.’s most recent work (2016), also showed interests to be valid predictors of performance and training proficiency. In a specific and separate meta-analysis, Nye, Su, Rounds and Drasgow (2012) showed that especially interest congruency (computed as a fit between a person’s interests and attributes of the environment) was related to various indicators of job performance and academic performance and
persistence. Congruency measures predicted these criteria better than interest assessments alone. For an extensive review of different measures and methods see Schmidt et al. (2016).
The typical assessment procedure in different types of organizations nowadays starts with a careful function analysis or listing the kind of transferrable skills that the organization wants to attract. Once these constructs are defined, the minimal selection battery typically includes a structured interview, some form of cognitive assessment, a personality assessment, and one or more assessment center exercises. Eventually, these should be complemented with methods directed towards selecting-out. Assessments are usually organized according to the triangulation principle, where the same construct is preferably assessed using multiple methods, and constructs predict the criteria of interest (e.g. quantitative task performance, customer service orientation, absenteeism, organizational citizenship behavior, engagement…) in an incremental way, in other words, adding validity to explain the criterion. The order of selection methods depends on time available and the number of applicants that have to be assessed. Unproctered psychometric tools are preferably used upfront in the selection process when facing a large number of applicants, because these only take time from the applicant. An additional critical advantage is that these psychometric tools can assess a much broader range of select-in/out attributes/skills than can be done during interviewing, which is costly and time demanding from the perspective of the HR professional. Crucial skills (select-in) and potential dysfunctional tendencies (select-out) for which an applicant is flagged during the unproctered online assessment can then be further scrutinized during the selection interview and challenged in assessment center exercises.
Although selection procedures that are organized according to evidence-based principles are generally perceived as fair (Hausknecht, Day, & Thomas, 2004), a substantial number of applicants still face a selection process, and some of the methods used therein, as somehow artificial, so everything that can further increase face validity of selection tools is welcome. Gamified assessments, often ICT-based and involving virtual reality applications, got increasingly popular the past years. Although attractive and potential ly promising, there is hardly independent evidence so far on their basic psychometric properties, such as construct validity, reliability and predictive validity.
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 8-15 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Filip De FruytTowards an Evidence-Based Recruitment and Selection Process
13
3. Implementation
A key question for those in charge of HR policies in organizations is how to implement evidence-based recommendations into the organization’s strategy and operational activities? This concern is pertinent for every HR policy, independent of how up to date its current HR processes are structured and designed, or the nature of the organization, being either for profit, non-for profit or public administration. Considering the challenges of the VUCA world and today’s labor market, the following steps to rethink (when you are facing an in-depth HR re-structuring) and/or optimize (for smaller adaptations) selection in HR can be recommended.
First, the organization will have to identify and define the required talent attributes in the short but also in the long run. This process should be closely aligned with the prime business strategy of the organization, and has to lead to a realistic set of talent markers that can be used in selection, but that also translate into transferrable skills once collaborators are working for some time within the organization. The qualification ‘realistic’ is crucial here, because the labor market counts only a few sheep with five legs. Select-in requirements will have to define a minimal set of personal attributes (and levels) that can further mature and develop within the organization. This skill set has to be aligned with and incorporated in employer branding strategies to make the organization an attractive workplace so people apply. The operational description of employability provided previously can help to define this minimal and common attribute set. This identification phase will involve listing desired attributes/skills (select-in), and if necessary, also the description of what one wants to avoid (select-out).
Once constructs have been ident i f ied and defined, a second step is to think about methods to operationalize and assess these attributes in applicants, preferable according to the previously described triangulation approach. Using psychometric tools will increase the efficiency, validity and fairness of the selection process, because a larger number of applicants can be assessed more comprehensively under standardized circumstances using tools that show incremental validity to explain the criteria of interest. Key constructs are preferably assessed using a variety of assessment methods (triangulation) or relying on multiple informants (Connelly & Ones, 2010) and/or observers of behavior to improve validity and avoid common rater biases.
The previous steps will require considerable expertise, coming from within but also from outside of the organization. Voices from within the organization provide necessary input to learn about the business strategy and planning, but also to learn about questions and needs of collaborators and create the necessary buy-in with stakeholders. Translating all this input into the talent and transferrable skills vocabulary and selecting accompanying assessment tools will, however, require independent advice, preferably coming from an independent source acting as a liaison between the organization (and its employees) and psychometric test providers. Identifying early on such informed and independent soundboard is a necessary third step for successful implementation of a change in HR selection strategies.
Fourth, as we outlined previously, selection and development go hand in hand, so changes in the selection approach need to be aligned and integrated with follow-up assessments as people mature and grow in the organization. Such periodic and systematic individualized follow-up is essential in a generalized talent development program where «No employee is left behind». Talent development programs should be individualized and custom-made, starting from the individual’s ambitions and current developmental needs and interests. Here again, we plea for realistic goal setting, well-integrated with an employee’s current personal and professional situation. Investing in training and development of collaborators will have a huge pay-off, and is a collaborative effort with benefit for all participants. Keeping the internal workforce ‘employable’ is a common task for organizations today, and should be supported by all stakeholders, including the governing and management board of the organization, employees and unions but also the government. Organizations, herein supported by the government, have a strong responsibility to keep the workforce ‘agile’ and ‘employable’. There is a chance of course that collaborators in which the organization has invested will move to other firms, but this can hardly be an argument not to invest in development and training, because a status quo in skill levels means a deficit in the long run for all actors. Even facing a risk that good employees leave to a competitor with their acquired knowledge and skills, organizations should realize that people may work for you again after some years in the case of merges and acquisitions.
Fifth and finally, such ambitious agenda can only be realized in an open and serene dialogue among all stakeholders. Such exchanges will be particularly important for complex organizations such as public administrations that have specific legislation and rules for recruitment, selection, and getting tenure and promotion. The installation of a specific taskforce
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 8-15 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
14
AZ
TE
rLA
NA
K
ES
Tu
dio
S
Filip De FruytTowards an Evidence-Based Recruitment and Selection Process
involving all stakeholders can facilitate such transfer. Selection and development is ultimately always an exercise of everyone on board. Even when the challenge is big and the organization has to catch up considerably, one can make big steps, or even take two steps at the same time. Today, there are several examples of organizations and/or public administrations that successfully transformed and implemented evidence-based procedures, and can serve as an example for their fellow organizations and institutions.
4. General conclusion
in this paper i have first tried to argue for an evidence-based recruitment and selection process. Secondly, i advocated that selection and development go hand-in-hand and should be jointly considered when designing Hr policies and strategies. A third point was that there is research available on how to design these Hr processes and Hr professionals should consult and incorporate this evidence. Fourth and finally, it is clear that Hr can only succeed in achieving its mission when all stakeholders are on board and participating. i hope this short review may inspire some and helps to achieve this ambitious goal.
5. References
Abrahams, L., Pancorbo Valdivia, G., Primi, r., Santos, d., Kyllonen, P., John, o. P., & de Fruyt, F. (2019). Social-emotional skill assessment in children and adolescents: Advances and challenges in personality, clinical and educational contexts. Psychological Assessment, 31 (4), 460-473.
bartram, d. (2005). The great eight competencies: A criterion-centric approach to validation. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1185-1203. doi:10.1037/0021-9010.90.6.1185
Connelly, b. S., & ones, d. S. (2010). An other Perspective on Personality: meta-Analytic integration of observers’ Accuracy and Predictive Validity. Psychological Bulletin, 136(6), 1092-1122. doi:10.1037/a0021212
de Fruyt, F., de Clercq, b. J., miller, J., rolland, J. P., Jung, S. C., Taris, r., ... Van Hiel, A. (2009). Assessing Personality at risk in Personnel Selection and development. European Journal of Personality, 23(1), 51-69. doi:10.1002/per.703
de Fruyt, F., Wille, b., & John, o. P. (2015). Employability in the 21st Century: Complex (interactive) Problem Solving and other Essential Skills. Industrial and Organizational Psychology-Perspectives on Science and Practice, 8(2), 276-u189. doi:10.1017/iop.2015.33
Hausknecht, J. (2004). Applicant reactions to selection procedures: An updated model and meta-analysis. Personnel Psychology, 57(3), 639-683. doi:10.1111/j.1744-6570.2004.00003.x
Hoekstra, H. A., & Van Sluijs, E. (Eds.). (2003). Managing competencies: Implementing human resource management. Nijmegen: royal Van Gorcum.
Hogan, r., Chamorro-Premuzic, T., & Kaiser, r. b. (2013). Employability and Career Success: bridging the Gap between Theory and reality. Industrial and Organizational Psychology-Perspectives on Science and Practice, 6(1), 3-16. doi:10.1111/iops.12001
John, o. P. (1990). The ‘big Five’ factor taxonomy: dimensions of personality in the natural language and in questionnaires. in L. A. Pervin (Ed.), Handbook of personality: Theory and research (pp. 66-100). New york: Guilford.
John, o. P., & de Fruyt, F. (2015). Framework for the Longitudinal Study of Social and Emotional Skills in Cities. Paris: oECd:
Nye, C. d., Su, r., rounds, J., & drasgow, F. (2012). Vocational interests and Performance: A Quantitative Summary of over 60 years of research. Perspectives on Psychological Science, 7(4), 384-403. doi:10.1177/1745691612449021
Primi, r., Santos, d., John, o. P., & de Fruyt, F. (2016). development of an inventory Assessing Social and Emotional Skills in brazilian youth. European Journal of Psychological Assessment, 32(1), 5-16. doi:10.1027/1015-5759/a000343
rolland, J. P., & Pichot, P. (2007). Manuel de l’inventaire de Tendances Dysfonctionelles TD-12. Paris: ECPA.
Sackett, P. r., & Lievens, F. (2008). Personnel selection. Annual Review of Psychology, 59, 419-450. doi:10.1146/annurev.psych.59.103006.093716
Salgado, J. F., Anderson, N., moscoso, S., bertua, C., de Fruyt, F., & rolland, J. P. (2003). A meta-analytic study of general mental ability validity for different occupations in the European community. Journal of Applied Psychology, 88(6), 1068-1081.
Salgado, J. F., & de Fruyt, F. (2005). Personality in personnel selection. in A. Evers, N. Anderson, & o. Voskuijl (Eds.), The Blackwell handbook of personnel selection (pp. 174-198). oxford, uK: blackwell Publishing Ltd.
Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings.
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 8-15 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Filip De FruytTowards an Evidence-Based Recruitment and Selection Process
15
Psychological Bulletin, 124(2), 262-274. doi:10.1037/0033-2909.124.2.262
Schmidt, F. L., oh, i. S., & Shaffer, J. A. (2016). The Validity and utility of Selection methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical implications of 100 years of research Findings. Fox School of business research Paper. retrieved from https://ssrn.com/abstract=2853669 [ Links ]
Schmidt, F. L., ones, d. S., & Hunter, J. E. (1992). Personnel-Selection. Annual Review of Psychology, 43, 627-670.
Vergauwe, J., Wille, b., Hofmans, J., & de Fruyt, F. (2017).
development of a Five-Factor model charisma compound
and its relations to career outcomes. Journal of Vocational
Behavior, 99, 24-39. doi:10.1016/j.jvb.2016.12.005
Wille, bart, Hofmans, Joeri, Feys, marjolein, & de Fruyt, Filip.
(2014). maturation of work attitudes: Correlated change
with big five personality traits and reciprocal effects over
15 years. Journal of Organizational Behavior, 35(4), 507-
529. doi:10.1002/job.1905
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
11
16
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Magdalena Cordero ValdavidaDirectora de Información, Entorno de Trabajo e InnovaciónTribunal de Cuentas Europeo*1
Recibido: 05/03/2019 Aceptado: 11/04/2019
© 2019 IVAP. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Reconoci-miento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd)
* Este texto expresa la opinión personal de la autora y no la del Tribunal de Cuentas Europeo.
Laburpena: Eraldaketa digitalak, besteren artean Interneten iraul-tzarekin sustatu denak, arriskuarekin zerikusia duten automatiza-zio- eta efizientzia-aukera berriak eskaintzen ditu; segurtasunaren eta elkarreragingarritasunaren ingurukoak, adibidez. Bloke-katearen (blockchain) teknologia disruptiboa eta berritzailea da, eta sektore publikoko arduradunen arreta atzeman du, zerbitzu berriak sortzeko eta daudenak hobetzen laguntzeko gaitasuna baitu, gardentasuna areagotzearekin eta herritarren konfiantzari eustearekin bat. Artikulu honetan, teknologia horren sarrera egiten da, teknologia horrek sektore publikoan dituen ezarpenak azaltzen dira, Europar Batasu-naren ekimenak kontatzen dira, eta Europako Kontuen Auzitegiaren adibide zehatz bat aurkezten da.Gako-hitzak: bloke-katea, erregistro banatuetarako teknologia, kripto-txanponak, adimendun kontratuak, gobernu irekia, adminis-trazio elektronikoa, blockchain-a, gardentasuna.
Resumen: La transformación digital, impulsada entre otras cosas por la revolución de internet, ofrece nuevas oportunidades de au-tomatización y eficiencia que van unidas a riesgos, como la segu-ridad, o la interoperabilidad. La tecnología de cadena de bloques (blockchain), de naturaleza disruptiva e innovadora, ha captado la atención de los responsables del sector público por su capacidad de generar nuevos servicios, y de contribuir a mejorar los existen-tes, aumentando la transparencia y manteniendo la confianza de los ciudadanos. Este artículo introduce la tecnología, describe sus aplicaciones en el sector público, relata las iniciativas de la Unión Europea y presenta un ejemplo concreto del Tribunal de Cuentas Europeo.Palabras clave: cadena de bloques, tecnología de registros distri-buidos, cripto-monedas, contratos inteligentes, gobierno abierto, administración electrónica, transparencia.
Abstract: The digital transformation, driven by, amongst other things, the Internet revolution, offers new opportunities for automa-tion and efficiency that go together with risks such as security and interoperability. The disruptive and innovative nature of Blockchain technology has not been overlooked by the public sector decision-makers for its ability to generate new services and to contribute to improving existing ones, increasing security, transparency and main-taining the confidence of citizens. This article introduces the tech-nology, describes its applications in the public sector, explains the initiatives at the European Union level and presents a use case of the European Court of Auditors.Keywords: blockchain, distributed ledger technology, crypto-cur-rencies, smart contracts, open government, electronic administra-tion, transparency.
BLOCKCHAIN EN EL SECTOR PÚBLICO, UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL BLOCKCHAIN IN PUBLIC SECTOR, AN INTERNATIONAL VIEW
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
17
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
Sumario
1. Introducción.—2. La administración pública y la transformación digital.—3. Descripción de la cadena de blo-ques, tipos y propiedades.—4. Principales casos de aplicación en el sector público.—5. Blockchain y el es-fuerzo de liderazgo de la Unión Europea.—6. Panorama internacional y desarrollos en España en el sec-tor público.—7. La experiencia del Tribunal de Cuentas Europeo.—8. Metodología para el desarrollo del blockchain.—9. Consideraciones finales.—10. Referencias
1. Introducción
El mundo está cambiando muy rápidamente y una gran parte de este cambio se debe a la presencia de las tec-nologías de la información que han tenido una radical influencia en cómo nos comunicamos y gestionamos los procesos. La digitalización ha llegado a nuestras vi-das cambiando la forma en que vivimos y trabajamos.
Para el sector público en particular, este momento en-traña tanto un gran reto como una gran oportunidad. Por un lado, las administraciones públicas sufren más y más presiones de transformación ya que son respon-sables de múltiples tareas: implementar las políticas, ofrecer nuevos servicios, recaudar impuestos, proteger a los ciudadanos, empresas y otras agencias guberna-mentales. Por otro lado, se les exige mayor transpa-rencia, agilidad y apertura cara a facilitar la participa-ción ciudadana en los procesos. Y todo esto haciendo frente a restricciones presupuestarias constantes, y con continuas exigencias de rapidez de reacción.
Hasta ahora, la solución ha consistido en implemen-tar herramientas basadas en tecnologías de la infor-mación que han permitido desarrollar lo que se ha co-nocido como gobierno electrónico y/o administración electrónica. Este cambio, significativo, ofrece posibili-dades de ser más eficientes, pero también comporta riesgos relacionados con la capacidad de transformar los servicios mientras hay que controlar el coste, jus-tificar un buen ratio calidad-precio, garantizar el éxito y la aceptación del nuevo servicio generado, con me-didas estrictas para proteger la información, asegurar el cumplimiento de legislación. Y todo ello con el pro-blema, si bien cada vez menor, de la brecha digital.
Este proceso se ha visto amplificado gracias a la revo-lución de internet, que ha pasado en un tiempo récord
de ser un lugar de consumo de información a ser el si-tio donde realizamos muchas de las tareas de nues-tra vida cotidiana. Esta evolución hace que internet se esté reinventando para que podamos compartir y ha-cer negocios de forma segura y fiable. Para ello es ne-cesario un estándar que permita a todas las industrias y a la comunidad de desarrolladores trabajar con una misma base. La potencia de internet en el mercado di-gital necesita de una capa de seguridad que «proteja» la red.
Por otro lado, el enorme y exponencialmente cre-ciente número de datos disponibles nos enfrenta a otros problemas: los sesgos, las conclusiones erró-neas, las noticias falsas y la pos-verdad. Por ello, iden-tificar y evaluar las fuentes de información es crucial, convirtiéndose en un proceso clave la determinación de su grado de fiabilidad, señalando hasta qué punto son de confianza.
Las administraciones públicas han tenido siempre el papel, entre otros, de almacenar y custodiar informa-ción fiable acerca de los individuos, las organizacio-nes, los activos, y las actividades. Los distintos orga-nismos tienen tendencia a almacenar su información en silos, fijar sus propios procedimientos de gestión «protegiendo» la información e impidiendo a otros or-ganismos su uso. En muchos casos, el tradicional mo-delo de los ficheros de papel se ha reproducido en las redes informáticas.
Muchos de los datos producidos por las administra-ciones se convierten en datos públicos, publicados en sus páginas de internet, o alimentando fuentes de datos abiertos. En esos datos hay que confiar, pero estos repositorios no están exentos de ataques para manipular la información, tanto por agentes externos como desde dentro, debido a las demandas de trans-parencia cada día más exigentes1.
La crisis de la calidad de los datos va acompañada de la oportunidad de crear nuevos sistemas basados en la confianza.
18
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
En este contexto, no es de extrañar que la cadena de bloques o «blockchain», considerada por algunos autores como una de las tecnologías más disrupti-vas desde la llegada de internet, se haya colado en la agenda de los administradores públicos. Hay varias razones para esto. Primero, es una tecnología que se caracteriza por generar confianza en la información y los procesos en circunstancias donde el número de actores, o usuarios, es grande y heterogéneo. Se-gundo, blockchain crea trazas que facilitan el control y permiten saber quién ha hecho qué y cuándo; con-virtiéndose así en una herramienta para contribuir a la transparencia. Tercero, no necesita de una autoridad de certificación centralizada para gestionar los acce-sos y el uso de los servicios por grandes poblacio-nes. Finalmente, el desarrollo de sistemas basados en blockchain, si se completan con éxito, podría llevar a ahorros de coste significativos.
Hoy en día, las agencias gubernamentales de todo el mundo exploran las posibilidades de blockchain para hacer que sus servicios sean más eficientes, más ren-tables, más seguros, más transparentes. Y, por su-puesto, están buscando la forma en que blockchain pueda aumentar la confianza en los procesos guber-namentales.
Dicho esto, la tecnología de cadenas de bloques no es la solución a todos los problemas. De hecho, el gran optimismo y ambición quizá sean los principales riesgos ligados a este sistema, ya que muchos actores (entre ellos los gobiernos europeos) están intentando por todos los medios que triunfe esta tecnología, lo que puede llevar a invertir recursos significativos sin alcanzar los resultados esperados.
En cualquier caso, se puede comenzar a hablar de «internet del valor», una plataforma nueva, distribuida, con un gran potencial para ayudarnos a reformular el trabajo y a transformar para mejor el vigente orden de los negocios.
2. La Administración Pública y la transformación digital
En el caso de las administraciones públicas existen elementos de contexto que facilitan y promueven la implementación de proyectos de tecnologías de la in-formación, entre ellos la e-administración o gobierno digital y el llamado gobierno abierto.
2.1. Gobierno abierto
Según el portal de la transparencia de la Administra-ción General del Estado2, el gobierno abierto es una nueva forma de actuar mediante la que las Administra-ciones Públicas, a través de Planes de Acción, ofrecen información sobre lo que hacen con transparencia, rin-den cuentas, promueven la participación y tienen en cuenta la opinión de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos. Este concepto está sustentado por tres pilares básicos. Primero, la transparencia, ya que la administración debe poner a disposición del ciudadano toda la información sobre lo que está ha-ciendo y cómo lo está haciendo, siempre cumpliendo con las leyes y normas establecidas. Segundo la co-laboración para facilitar el trabajo conjunto entre la sociedad civil, las empresas y la administración. Final-mente, la participación, directa o indirecta, de la ciu-dadanía, lo que requiere un acceso a una información que las administraciones públicas deberán poner a su disposición.
Transparencia
Todos los gobiernos han elaborado sus normativas sobre la transparencia como un pilar fundamental no solo de un gobierno abierto, sino como elemento esencial de una democracia madura. Y, como no so-lamente los datos deberán ponerse a disposición del ciudadano, sino que el control del acceso a esa in-formación tendrá también que estar regulado, sur-gen las leyes de protección de datos. El mismo ciu-dadano que quiere acceder a la información requiere que sus datos personales estén protegidos. El equili-brio correc to entre estos dos principios está aún por llegar.
Al hilo de estas leyes sobre transparencia, han pro-liferado los portales de acceso a la información. Aun así, no se puede decir que ello haya erradi-cado problemas como la corrupción o las irregula-ridades.
Colaboración
Un gobierno colaborativo implica y compromete a ciu-dadanos y demás agentes en el propio trabajo de la Administración. La colaboración supone la coopera-ción no sólo con la ciudadanía, sino también con las empresas, las asociaciones y otros actores. Y permite el trabajo conjunto dentro de la propia Administración, entre sus empleados, así como entre diferentes admi-nistraciones.
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
19Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Participación
La participación ciudadana es una pieza fundamental para el desarrollo de un buen gobierno democrático, capaz de promover una sociedad activa que ayude al gobierno a impulsar aspectos económicos, sociales, culturales y políticos. Este derecho del ciudadano en-riquece al sistema gubernamental en todos sus proce-sos administrativos para que sean más competentes, y genera una relación de respeto entre la administra-ción y la ciudadanía.
Los mecanismos de participación ciudadana están estrechamente ligados a las nuevas tecnologías que se están implantando para mejorar las vías demo-cráticas y los procesos conjuntos instituciones-so-ciedad (Shermin, 2017). De este modo, se pretende desarrollar herramientas eficaces y accesibles a la participación mejorando la comunicación entre am-bas partes. Una de las formas de participación polí-tica tradicional son las elecciones. Y es un reto para el gobierno encontrar soluciones seguras para el voto electrónico.
Una consecuencia del gobierno abierto es la aper-tura de datos públicos a los ciudadanos, lo que im-plica la publicación de información del sector público en formatos que permitan su reutilización por terce-ros para generar nuevo valor. Toda la información que se facilita —que debe ser completa, accesible para todos, gratuita y no restringida, es decir, legible, no discriminatoria y libre— constituye el insumo para la innovación, además de incrementar la transparen-cia del gobierno y la rendición de cuentas a la ciuda-danía.
Ya en 1970 Alvin Toffler escribió que la única forma de salvar los sistemas políticos de representación era la democracia participativa: permitir a los ciudadanos, previamente informados, tomar las decisiones. Su edi-tor, Clem Bezold, en 1978 escribió en Anticipatory De-mocracy que la democracia se va a componer de ci-ber-administración, ciber-voto, ciber-participación, ciber-agenda y ciber-infraestructura (Lander, Cooper, 2017). El paso del tiempo ha confirmado lo visionario de esta afirmación.
2.2. Gobierno digital o administración electrónica
La e-Administración o Administración Electrónica es la incorporación de las tecnologías de la información en la administración pública. Tiene dos vertientes. Desde un punto de vista intra-organizativo, implica transfor-mar las oficinas tradicionales, convirtiendo los proce-sos en papel en procesos electrónicos, con el fin de
crear una oficina sin papeles. Desde una perspectiva de las relaciones externas, implica habilitar la vía elec-trónica como un nuevo medio para la relación con la ciudadanía y empresas. Interesa resaltar que es una herramienta con un elevado potencial de mejora de la productividad y simplificación de los diferentes proce-sos del día a día.
Desde 2001, el desarrollo de la Administración Elec-trónica en la Unión Europea ha partido del consenso alcanzado entre los Estados miembros en declara-ciones ministeriales. La última de ellas adoptada en la ciudad de Tallín el 6 de octubre de 2017, a iniciativa de la Presidencia estonia de la UE, con el apoyo de la Comisión Europea, refuerza el compromiso con los principios del Plan de Acción de Administración Elec-trónica 2016-2020. Esta declaración va dirigida tanto a la Unión Europea como a los países EFTA (32 países en total), sus líneas de actuación política están detalla-das en la Tabla 1.
Estos dos modelos de gobierno y administración, jus-tifican por qué la tecnología blockchain que pasamos a describir, ha suscitado tanto interés en el sector pú-blico, ya que parece dar respuesta a una parte de los retos que se señalan.
3. Descripción de la cadena de bloques, tipos y propiedades
En septiembre de 2008, Lehman Brothers sufrió la quiebra más importante en la historia de los Estados Unidos originando la crisis financiera mundial. En oc-tubre de ese mismo año, una persona o grupo des-conocido, utilizando el nombre de Satoshi Nakamoto, publicó «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash Sys-tem» donde se define un protocolo por el que se pro-pone un sistema descentralizado para la transferen-cia de valor, que no se basaría en la ética de los seres humanos ni en la confianza en las instituciones, sino en matemáticas y cálculos informatizados sólidos. Nace blockchain o la cadena de bloques. La cripto-moneda Bitcoin fue la primera aplicación de la cadena de bloques.
Una década después, el ecosistema desarrollado en torno al proyecto blockchain incluye cientos de apli-caciones en distintos ámbitos: de las financieras al voto electrónico, la identidad o el mercado de valo-res.
20
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
3.1. Que es blockchain?
Pensar en blockchain es pensar en transacciones que tradicionalmente se registran en el libro contable que se guarda a buen recaudo. La cadena de bloques es un registro compartido por millones de ordenadores conectados, donde se inscriben y archivan las tran-sacciones de dos partes de manera verificable, per-manente y anónima sin necesidad de intermediarios. Está diseñada para evitar su modificación, ya que, una vez que ha sido publicado un contenido, se usa un sellado en el tiempo, fiable, enlazado a un bloque an-terior, y distribuido. Por esta razón es especialmente adecuada para almacenar de forma incremental datos ordenados en el tiempo y sin posibilidad de modifica-ción ni revisión.
La denominación «cadenas de bloques» es el resul-tado de una combinación de dos tecnologías, por un lado la tecnología de registros distribuidos y por otro la cadena de bloques, aunque esta última es la que ha dado identidad al conjunto. La Figura 1 presenta la arquitectura de blockchain de forma esquemática.
Un registro distribuido
Blockchain es un registro distribuido porque la infor-mación se encuentra repetida en diferentes ordena-dores (nodos) que están repartidos por todo el mundo y sincronizados a través de un mecanismo de con-senso. Todos los nodos comparten la responsabilidad y los beneficios del mantenimiento, las desviaciones con respecto a las reglas son fácilmente detectables. El sistema se auto-controla de forma que, ante ata-ques, es suficiente que un 51% de los nodos conten-gan aún la información para que esta se siga conside-rando válida. Dado el gran tamaño de la red pública, ataques de mayor envergadura son, hoy en día, difíci-les de imaginar.
Es un registro electrónico en que no hay intermedia-rios lo que disminuye el riesgo de fraude, además de permitir una mayor transparencia y un aumento de la confianza (Parlamento Europeo, 2018).
Tabla 1
Líneas de actuación política de la Declaración de Tallín sobre Administración Electrónica
Línea de actuación política Descripción
Digital por defecto, inclusión y accesibilidad
Asegurar que la ciudadanía y las empresas europeas interactúen digitalmente con las administraciones públicas y de la manera más accesible posible, desarrollando sus capacidades digitales así como promoviendo los servicios públicos digitales disponibles.
Principio de solo una vez Evitar que la ciudadanía tengan que suministrar constantemente los mismos datos a las diferentes administraciones. Se pretende impulsar la colaboración y el intercambio de datos entre las distintas administraciones, tanto a nivel regional como nacional y europeo.
Confianza y seguridad
Asegurar la implementación a tiempo y promover el uso de la Regulación sobre identificación electrónica y de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. Asegurar que los requisitos de privacidad se tienen en cuenta a la hora de diseñar servicios públicos y soluciones basadas en tecnologías de la información.
Apertura y transparencia Mejorar la gestión que la ciudadanía y empresas pueden hacer de sus datos personales recogidos por las administraciones públicas.
Interoperabilidad por defecto
Impulsar la reutilización de soluciones tecnológicas compartidas y estandarizadas, en temas como la identidad, la firma electrónica, o los contratos, y hacer más uso de soluciones y software abierto.
Medidas políticas horizontales
Establecer un conjunto de medidas que faciliten la transformación digital de las organizaciones en términos de competencias, planificación, experimentación, intercambio de buenas prácticas, etc.
Fuente: Elaboración propia.
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
21Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Figura 1
Cómo funciona blockchain. Arquitectura
Fuente: Junestrand (2018) y elaboración propia.
Un conjunto de bloques encadenados
Literalmente, blockchain es una cadena de bloques, cada bloque contiene un grupo de transacciones va-lidadas. Los bloques se añaden a la cadena de forma lineal y cronológica y cada bloque esta inextrica-blemente unido al previo utilizando un proceso de «hashing»3. Cada bloque tiene un único código hash que se calcula a partir de la información del bloque y del hash del bloque previo, generando una secuencia de códigos encadenados.
Si se altera el contenido de una transacción, aunque sea mínimamente, se cambiará completamente el código hash del bloque. Esto ocasionaría efectos cascada en todos los bloques subsiguientes conectados. Los nodos se darían cuenta inmediatamente y lo rechazarían.
3.2. Propiedades
Las principales propiedades de la cadena de bloques distribuida es que es descentralizada, verificable, in-mutable y segura.
En un sistema descentralizado no hay un punto único de decisión. En cada nodo se toma la decisión que más conviene en función de las reglas de consenso que el operador del nodo ha elegido libremente. El resultado del conjunto del sistema es la respuesta co-lectiva. Cada transacción es firmada digitalmente por el iniciador y debe ser validada por la mayoría de los otros nodos. El registro es transparente: todos los agentes pueden ver todas las transacciones y verificar su validez.
22
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Una de las claves de la tecnología es la criptografía, un algoritmo que transforma un mensaje sin alterar su contenido. En el blockchain es esencial para que el mecanismo de codificación sea seguro y evitar la ma-nipulación o el hurto, protegiendo así la integridad de los registros.
Cuando se añaden a la cadena de bloques, las tran-sacciones no pueden suprimirse ni modificarse, que-dan grabadas de forma permanente. Los algoritmos criptográficos que confirman la validez de las transac-ciones están sellados temporalmente, el sistema es inmutable.
3.3. Tipos de redes blockchain
Atendiendo a la libertad de los nodos para integrarse en el sistema, las cadenas de bloques de pueden cla-sificar en tres grandes grupos: públicas, privadas e hí-bridas.
Las redes blockchain públicas, según Preukschat (2017), pueden definirse como una red descentrali-zada de ordenadores (nodos) que utilizan un proto-colo común asumido por todos los usuarios y que per-mite a éstos registrar transacciones. En este tipo de b lockchain no existe limitación en cuanto al número de usuarios participantes que podrán siempre des-cargar en su ordenador la tecnología necesaria para constituir un nodo que se unirá a la red. Estos usua-rios participan también en el proceso de consenso. Cuantos más nodos participan en la cadena de blo-ques, esta es más segura y menos vulnerable frente a intentos fraudulentos de alterarla. Las redes públicas más conocidas son Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin.
Como las cadenas de bloques públicas están com-partidas de forma abierta entre todos los usuarios, se ha visto la necesidad, por motivos de confidenciali-dad o por razones regulatorias, de crear las cadenas privadas. Las redes privadas o permisionadas son aquellas en las que el proceso de consulta, validación y participación están limitados a unos nodos determi-nados. Una autoridad central concede las autoriza-ciones para realizar transacciones, ejecutar progra-mas o acceder a la información. Con ello, se pierde la propiedad de la descentralización como elemento característico de la tecnología blockchain tal y como fue concebida. Además, el buen funcionamiento del sistema dependerá de la honestidad de esta autori-dad central.
Para mitigar los problemas de las redes públicas sin perder sus propiedades (como ocurre con las pri-vadas) las entidades financieras han impulsado so-
luciones híbridas, que no permiten que cualquier usuario pueda participar en el proceso de validación de las transacciones, sino que las restringen a los miembros de un determinado colectivo, pudiendo ser el acceso a los bloques tanto público como res-tringido.
Las administraciones públicas, al igual que las enti-dades financieras, deberán buscar la solución que se adapta mejor a sus requisitos. Una de estas solucio-nes pasa por integrar blockchain público con los sis-temas de información existentes, la información reside en los sistemas de la administración y la huella digi-tal de las transacciones se almacena en la cadena de bloques de forma que puedan disfrutar de sus benefi-cios y mitigar sus problemas.
Sin menospreciar las soluciones basadas en infra-estructuras privadas, es pertinente recordar en este punto la frase de Forde (2017) «The answer lies with the public - public blockchains, to be specific» («la so-lución está en el público, en el blockchain público, para ser exactos»).
3.4. Las limitaciones de blockchain
El blockchain no deja de tener sus limitaciones. Como apuntan Lander y Cooper (2017), la adopción de esta tecnología será lenta por diversas razones. La primera es la propia lentitud del sistema: los beneficios en se-guridad que proporciona un registro descentralizado, replicado y distribuido tienen como contrapartida su ineficiencia si se compara con una base de datos clá-sica, no solo en tiempo de proceso, sino también en recursos de cálculo, siendo así la gran cantidad de re-cursos energéticos que consume una de las críticas más importantes. Además, ante una nueva versión del sistema, es preciso migrar todos los datos para pre-servar la historia lo que hace que las actualizaciones sean muy lentas.
Todo ello se ve aún más dificultado por los problemas ligados a la privacidad, la encriptación es una solu-ción, pero requiere garantías de preservación. Todo esto sin olvidar las cuestiones de legalidad como ¿cuál es el valor de los contratos inteligentes? ¿pue-den las trazas de blockchain utilizarse en un tribunal de justicia? Es necesario, sin duda, un marco norma-tivo común.
En la actualidad, la utilización del blockchain de forma generalizada para muchas transacciones puede resul-tar muy costoso.
Todas estas limitaciones invitan a la prudencia. Y pru-dencia es también la conclusión del informe del EU Blockchain O. F. (2018a) que presenta los cuatro prin-
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
23Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
cipios que constituyen la regla de oro que deben guiar a las organizaciones que se lanzan a utilizar blockchain:
— Principio 1. Comenzar observando el panorama general: ¿Cómo se crea valor para los usua-rios? ¿Es necesario realmente utilizar block-chain?
— Principio 2. Evitar almacenar datos persona-les en una cadena de bloques a menos que se haga uso completo de las técnicas de ofusca-ción, encriptación y agregación de datos para anonimizarlos.
— Principio 3. Almacenar los datos personales fuera de la cadena o, si no se puede evitar. en redes de cadenas privadas permisionadas. Considerar cuidadosamente los datos perso-nales al conectar cadenas de bloques privadas con las públicas.
— Principio 4. Continuar innovando, pero de ma-nera responsable con la privacidad, y siendo muy transparente con los usuarios.
3.5. Los campos de aplicación de la tecnología
La tecnología blockchain tiene, fundamentalmente, tres campos de aplicación: las criptomonedas, los contratos inteligentes y las funciones de notaría.
En el campo de las criptomonedas, o de la transfe-rencia de valor, la cadena de bloques se usa como notario público no modificable de todo el sistema de transacciones a fin de evitar el problema de que una moneda se pueda gastar dos veces.
También se utiliza como base de plataformas descen-tralizadas que permiten soportar la creación de acuer-dos de contratos inteligentes4 entre pares.
Por último, la cadena de bloques puede utilizarse como servicio de notaría al registrar la huella digital de los documentos y sus metadatos. Las huellas digi-tales son un identificador único generado por el con-tenido de un documento, un pequeño cambio de con-tenido alteraría completamente la huella, por lo que se proporciona un mecanismo para verificar la inte-gridad. Una impresión registrada en la cadena de blo-ques está «escrita en piedra» y sirve como futura refe-rencia para demostrar que un documento no ha sido modificado desde su registro. Si a ello le añadimos el sellado temporal, su utilización es muy variada y per-mitirá, entre otras aplicaciones, mejorar la función de registro de documentos en las relaciones entre las ad-ministraciones públicas, los ciudadanos y las empre-sas.
4. Principales casos de aplicación en el sector público
Blockchain tiene el potencial de contribuir a la trans-parencia, seguridad, y eficiencia de los servicios pú-blicos existentes; de crear nuevos; de contribuir a dis-minuir la corrupción de la administración púbica; de romper los silos entre los distintos departamentos y aumentar la interoperabilidad y, en definitiva, de re-cuperar la confianza en los gobiernos y el sector pú-blico. No obstante, como indica el EU Blockchain O. F. (2018b), blockchain no es la solución a todos los pro-blemas; en muchos casos, una base de datos centra-lizada operada por una agencia del gobierno fiable dará los resultados deseados sin tener que recurrir a tecnologías más complejas.
Para obtener beneficios hay que desarrollar esa tec-nología en aplicaciones pertinentes. Para ilustrar sus múltiples posibilidades pasamos a describir a conti-nuación algunos casos de uso prometedores.
4.1. Gestión de la identidad
Las administraciones públicas no son solamente la fuente de información de identidad clave para la ciu-dadanía (desde el certificado de nacimiento al de de-función), sino que también necesitan identificarlos sin ambigüedad para ofrecerles servicios. Esto se aplica también a empresas o asociaciones y cada vez más a máquinas y otros agentes.
Algunos países han desarrollado sistemas de identi-dad digital, en general costosos y de difícil gestión, ya que dependen de autoridades de certificación. Lo ideal es que cada actor en la economía digital tenga una identificad digital única y verificable, segura y pri-vada sin tener que recurrir a una autoridad externa, esto no es fácil de obtener con la tecnología exis-tente, y las administraciones están lanzando proyec-tos para ver si la cadena de bloques puede contribuir a implementar soluciones en esa línea.
4.2. Registros de títulos y/o activos
Debido al sellado temporal, a su imposibilidad de mo-dificación, y a su capacidad de verificación por el pú-blico, registrar un título o un activo es una de las fun-
24
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
ciones básicas más obvias de la cadena de bloques, y esta tecnología está siendo utilizada para la digitali-zación del registro de la propiedad en algunos países. El mismo proceso se puede utilizar para cualquier tipo de registro: empresas, automóviles, armas de fuego, etc.
El proceso actual, usualmente basado en papel, es lento, y requiere la verificación entre diferentes en-tidades: bancos, notarios, abogados, agencias del gobierno y las partes interesadas. Suecia y Reino Unido han realizado proyectos piloto utilizando b lockchain.
4.3. Salud
En muchos países, los ficheros médicos están guarda-dos en los archivos de los médicos y en las bases de datos de los hospitales, la información no está fácil-mente accesible y los ficheros se comparten de forma manual. Encontrar soluciones digitales es muy deli-cado al tratarse de datos sensibles de carácter perso-nal.
Estonia, que ha establecido un registro Electrónico de Salud, está pensando en utilizar un registro basado en blockchain para garantizar una manipulación correcta de datos médicos sensibles al generar una traza de auditoría sobre cómo los datos han sido utilizados. En Suecia hay una iniciativa para crear un registro sanita-rio para otorgar a la ciudadanía más control sobre sus datos. En estos ejemplos, lo que se propone no es el almacenamiento de los datos en blockchain, sino que se use la cadena de bloques para almacenar las prue-bas de que son genuinos los datos que están almace-nados fuera de la cadena.
4.4. Certificados y diplomas en el campo de la enseñanza
Los diplomas en la enseñanza son un ejemplo de da-tos almacenados en silos, que son las instituciones académicas. Los diplomas papel pueden falsificarse fácilmente y dar acceso a estos datos para probar la autenticidad de las credenciales puede ser muy difícil. Por otro lado, los títulos universitarios tardan tiempo en ser emitidos con el sello oficial y los certificados de estudios, utilizados para comprobar datos y evitar currículos falseados, implican un farragoso papeleo y tiempo de espera. Todo esto sin tener en cuenta que cada país utiliza un sistema diferente y que el recono-cimiento de la equivalencia del diploma no es una ta-rea trivial.
Por todo esto, si hay un campo en que se pueden identificar fácilmente los beneficios de la implemen-tación de la tecnología blockchain es el de la ense-ñanza. Según Grech y Camilleri (2017) las siguien-tes áreas es muy probable que utilicen la cadena de bloques en el futuro próximo de forma generalizada: (a) emisión de certificados y transferencia de créditos, (b) validación de los títulos o certificados sin contactar con organismo emisor, (c) utilización de las criptomo-nedas para realizar pagos y recibir ingresos (becas) dentro de la institución.
En resumen, blockchain puede ayudar a los individuos que pueden tomar las riendas de sus credenciales académicas a través del registro, por otro lado, esas credenciales pueden fácilmente verificarse por em-pleadores u otras entidades que requieren contrastar la veracidad del diploma.
La universidad de Nicosia ya emite certificados que pueden verificarse en línea. Malta lo está iniciando a ni-vel gubernamental. En España, la escuela de negocios ISDI y la Universidad Carlos III de Madrid certifican sus títulos de forma instantánea utilizando esta tecnología.
4.5. Voto electrónico
El voto electrónico es una tentadora perspectiva para el gobierno abierto puesto que la ciudadanía podría votar de forma fácil y segura, desde cualquier sitio, uti-lizando dispositivos de uso común (teléfono móvil, or-denador personal) siendo éste el paso fundamental para el verdadero desarrollo de la democracia partici-pativa.
Si hay un sistema que solamente puede funcionar si la confianza es absoluta es el voto electrónico. La sospe-cha de una posible manipulación invalida el sistema, y por esto se utilizan los observadores (interventores) en los procesos basados en el papel. Soluciones ba-sadas en blockchain contribuyen a diseñar un sis-tema de voto electrónico transparente y fiable, man-teniendo la confidencialidad. A través de la tecnología sería posible automatizar el recuento asegurándose la unicidad del conteo de cada voto.
Esta transformación representa un gran cambio cultu-ral: pasar de confiar en la autoridad electoral a creer en protocolos y algoritmos. Esta dificultad no ha im-pedido que algunas iniciativas vayan adelante como la de Zug, en Suiza y algunas experiencias en Estonia o Australia. Por otro lado, para llegar a un modelo de participación y cohesión social, las plataformas tienen que ser accesibles a toda la población, no se pueden construir sistemas para las élites, por ello hay que te-ner en cuenta la, aun existente, brecha digital.
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
25Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
El voto electrónico es una de los campos de actua-ción que se detallan en la Resolución del Parlamento Europeo (2018).
4.6. Seguimiento y regulación de mercados
Para proteger a los consumidores, una de las tareas clave del gobierno es regular y supervisar los merca-dos asegurando su viabilidad y garantizando la legali-dad. Esta supervisión es de particular importancia en los suministros e infraestructuras críticas. Para hacer este seguimiento hace falta conocer la realidad y esto a través de datos que, en la actualidad, o son auto-de-clarados o se obtienen vía inspecciones.
Ambos métodos presentan problemas. En el caso de datos auto-declarados, los gobiernos dependen de la entidad que informa para la exactitud de la informa-ción y esto deja la puerta abierta al fraude, al error y a los retrasos, lo que dificulta la tarea del regulador y del supervisor. Por otro lado, realizar inspecciones y auditorías es costoso y, como se basan en controles al azar, solo proporcionan una imagen parcial de lo que está sucediendo, siendo difícil, además, integrar los datos procedentes de diferentes entidades.
La tecnología de blockchain podría ayudar a abordar tales problemas. Tener un registro distribuido puede simplificar la recopilación de datos ya que los regu-ladores podrían solicitar más fácilmente informes en tiempo real de instituciones como bancos o fabrican-tes, bien conectándose directamente a sus sistemas o desarrollando una plataforma compartida para una in-dustria determinada donde se unan empresas regula-doras y otras partes interesadas.
En las cadenas de producción y suministro, tales pla-taformas podrían hacer un buen uso de la automatiza-ción a través de sensores que envían sus datos direc-tamente al registro. Esto permitiría a los reguladores reemplazar las inspecciones con el seguimiento di-recto y en tiempo real de los productos durante su ci-clo de vida.
Dichas capacidades podrían ser particularmente efec-tivas en cadenas de suministro «críticas», como ali-mentos y productos farmacéuticos, cuya protección es esencial para la salud pública. Con datos en tiempo real sobre los mercados financieros, por ejemplo, las administraciones pueden identificar más rápidamente problemas con un banco o una empresa de seguros.
Transparencia es la clave y muchos de los actores ac-tuales pueden no sentirse confortables con ello. Parti-cipantes honestos van a aceptar entrar en el sistema,
de forma que el no ser parte de él se traducirá en una pérdida de confianza de los usuarios.
4.7. Impuestos
En Europa, el Impuesto al Valor Añadido (IVA) es una fuente importante de ingresos para los Estados Miem-bros y la Unión Europea, el sistema de recaudación tiene deficiencias y se estima que se pierden anual-mente unos 150.000 millones de euros en fraude de IVA, en parte, porque el IVA tiene que ser auto decla-rado (EU Blockchain O. F. (2018b)). El control a pos-teriori es costoso y lento, y solo se examina una pe-queña parte de las declaraciones.
Una empresa holandesa está construyendo una pla-taforma basada en blockchain que tiene como obje-tivo combatir el fraude del IVA. La solución se basa en un blockchain permisionado que contiene un re-gistro de facturas confidencial y con sellado tempo-ral, aportando transparencia y eficiencia en el pro-ceso del IVA. Su solución, dice la empresa, mejorará la detección del fraude, y permitiría la automatización del IVA.
4.8. Gestión de compras, contratos y proveedores
La contratación pública es un caso de uso en el que un registro basado en una cadena de bloques puede aportar muchos beneficios al proceso al poder facilitar la transparencia total de los gastos públicos.
Por ejemplo, el registro de todos los documentos digi-talizados que presentan las empresas que licitan po-dría hacerse a través de una cadena de bloques que garantizaría la hora y la exactitud de cada elemento del contenido. Cualquier añadido o modificación no sería reconocido por la cadena. De la misma forma, otras etapas del proceso pueden registrarse inclu-yendo los mensajes que se intercambien entre la ad-ministración y las empresas en este contexto.
Si imaginamos un futuro en que todos los registros administrativos estuviesen basados en una cadena de bloques, los documentos como escrituras de la em-presa, certificaciones, o referencias, ya estarían regis-trados en la cadena con lo que introducir la repuesta a una licitación se reduciría a señalar unas entradas al registro ya existentes, y a registrar la propia respuesta al pliego de especificaciones. Los beneficios son múl-tiples: reducción de los riesgos de falta de confor-midad con el proceso, aumento de la seguridad y la
26
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
transparencia, automatización de la confirmación de fechas y plazos, eliminación de la necesidad de una verificación por terceras partes, etc. Y por supuesto, añadiendo el de una menor carga de trabajo para las empresas.
Además, para licitaciones sencillas, la atribución puede automatizarse utilizando la tecnología de con-tratos inteligentes.
El modelo no se reduce solo a la fase de licitación, sino que se extiende a todos los documentos genera-dos en el proceso: contratos, facturas, documentos de aceptación, albaranes, entregas, etc.
4.9. Las ciudades inteligentes
Una sociedad en constante cambio hace que las ciu-dades de hoy en día se enfrenten a muchos retos: el crecimiento de la población, la contaminación y el trá-fico, la seguridad, el control de la corrupción, la trans-parencia, el aumento del turismo, el consumo energé-tico. La única respuesta razonable a todos estos retos es el uso de las tecnologías de la información. Al uso integrado y totalmente desplegado de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión de las ciudades se le denomina «ciudades inteligen-tes».
En el mundo, son numerosas las plataformas para ges-tionar ciudades inteligentes. En todos los casos la fun-cionalidad es generalmente buena, pero adolecen de los problemas de integración, interoperabilidad, trans-parencia, seguridad y la robustez. En ese contexto, las plataformas basadas en blockchain pueden ser una buena solución.
4.10. Contenidos y publicaciones inmutables
Uno de los riesgos de la transformación digital de las organizaciones es garantizar que los contenidos di-fundidos de forma electrónica son los originales, que no han sido manipulados.
Registrar los contenidos y/o las publicaciones en una cadena de bloques permitirá, en todo momento, y a cualquier usuario o ciudadano, comprobar si un con-tenido o una publicación es la originalmente emitida por una institución, ciudadano o empresa. También impide que el propio emisor o autor cometa fraude reemplazando contenidos o eliminándolos, ya que el nuevo contenido no se correspondería con el ya re-gistrado.
5. Blockchain y el esfuerzo de liderazgo de la Unión Europea
No hay duda de que la Unión Europea ha abrazado blockchain como una herramienta importante para fo-mentar la innovación y apoyar el mercado único di-gital. Una década después de su creación, diversas acciones han llegado a las agendas de los distintos actores públicos, entre ellas cabe destacar la creación en 2018 del Observatorio y Foro Blockchain de la Unión Europea gestionado por la Comisión Europea, el Partenariado Europeo en Blockchain en que parti-cipan los Estados Miembros firmado en Abril 2018 y la Resolución del Parlamento Europeo sobre la cadena de bloques publicada en noviembre del mismo año.
Tanto las instituciones de la Unión Europea, como los Estados Miembros, manifiestan así su clara intención y ambición de liderar la implementación de esta tecno-logía en lugar de ser simplemente seguidores.
5.1. Observatorio y Foro en Blockchain de la UE
En febrero 2018 la Comisión Europea lanza el Obser-vatorio y Foro Blockchain de la Unión Europea con la misión de destacar las principales iniciativas exis-tentes en Europa (y más allá), promover los agen-tes europeos y reforzar el compromiso europeo con múltiples partes implicadas en las actividades de blockchain. El observatorio se crea para hacer segui-miento de las tendencias de desarrollo, abordar pro-blemas emergentes, y convertirse en un centro de co-nocimiento en la cadena de bloques.
El observatorio representa una importante oportuni-dad de comunicación para que Europa exponga su vi-sión en la escena internacional y trata de inspirar ac-ciones comunes basadas en casos de uso específicos de interés europeo.
5.2. Declaración para la creación de Partenariado Europeo en Blockchain
El 10 de abril de 2018, 22 Estados Miembros firma-ron la Declaración para un Partenariado Europeo en Blockchain, con la intención de que sea un vehículo para la cooperación entre los Estados Miembro, con
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
27Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
el fin de intercambiar experiencias y conocimientos en los ámbitos técnico y reglamentario y con el obje-tivo ambicioso de identificar casos de uso, desarrollar especificaciones y preparar el lanzamiento de aplica-ciones de blockchain en toda la UE, en todo el mer-cado único digital. En la actualidad, 27 países ya han firmado la declaración.
En el acto de firma la comisaria Gabriel declaró: «En el futuro, todos los servicios públicos utilizarán la tec-nología blockchain. Blockchain es una gran oportuni-dad para Europa y los Estados Miembros para repen-sar sus sistemas de información, para promocionar la confianza de los usuarios y la protección de los datos personales, para ayudar a crear nuevas oportunida-des de negocio y establecer nuevas áreas de lide-razgo, beneficiando a la ciudadanía, los servicios pú-blicos y a las empresas. El Partenariado lanzado hoy, permite a los Estados Miembros trabajar juntos con la Comisión Europea para convertir el enorme potencial de la tecnología blockchain en mejores servicios para la ciudadanía.»
5.3. La Resolución sobre blockchain del Parlamento Europeo
En 3 de octubre de 2018, el Parlamento Europeo con-tribuyó al debate existente en el seno de la Unión Eu-ropea adoptando la Resolución sobre las tecnologías de registros distribuidos y las cadenas de bloques: fo-mentar la confianza con la desintermediación.
Bajo la hipótesis de que la tecnología de registros dis-tribuidos no solo contribuye a la generación de con-fianza, sino que también reduce costes de intermedia-ción y puede contribuir a una mejora de los servicios, el Parlamento plantea la necesidad de adoptar iniciati-vas estratégicas en distintos campos. Entre esos cam-pos están: energía y aplicaciones respetuosas del me-dio ambiente, transporte, sector sanitario, cadena de suministro, educación, industria creativa y derechos de autor, y financiero. La Resolución dedica también un capítulo a las ayudas a las PYMES.
La Resolución alude a la seguridad de la infraestruc-tura insistiendo en la necesidad de garantizar la sos-tenibilidad de las plataformas blockchain en el marco del programa del Observatorio y Foro Blockchain de la UE, y considera esta seguridad como un aspecto muy importante para mejorar los servicios y la gestión del sector público.
El Parlamento Europeo, aun cuando pide a la Co-misión Europea que evalúe y desarrolle un marco jurídico para solventar posibles problemas legales que puedan plantearse en caso de fraude o delitos,
apunta en una dirección que no implicaría, por el mo-mento, regular los nuevos fenómenos, sino más bien eliminar las barreras para su desarrollo, con la ambi-ción de hacer de le UE el líder mundial en la era de la cuarta revolución industrial.
6. Panorama internacional y desarrollos en España en el sector público
Sin pretender ser exhaustiva, y con el objetivo de ofrecer una visión de conjunto de la situación interna-cional en el uso de la cadena de bloques en el sector público, paso a describir experiencias de diferentes países usando esta tecnología.
Si se tiene en cuenta la reacción de todos los actores ante el blockchain, no cabe duda de que esta tecnolo-gía está siendo una revolución. Su grado de penetra-ción en el panorama mundial varía mucho; los países con un desarrollo en tecnologías de la información li-mitado, han visto la oportunidad de ofrecer de forma rápida servicios seguros basados en la infraestructura pública de registros distribuidos. Por el contrario, paí-ses con sistemas de información mucho más sólidos, con un nivel de interoperabilidad elevado, con una es-tructura pública digital (identidad digital, por ejemplo) largamente desarrollada, son más escépticos acerca de las ventajas que la nueva tecnología, «a la mode» puede ofrecer. A ello hay que unir el diferente nivel de tradición democrática, y de exigencias de transpa-rencia. La Tabla 2 presenta ejemplos de aplicación en distintos países.
Un caso particular es el de Estonia, un país con larga tradición en administración electrónica que, sin em-bargo, no se ha quedado atrás en la introducción de blockchain y en 2012 se convierte en el primer país en desplegar esta tecnología en producción para su registro de sucesiones (testamentos). En sus aplica-ciones, los datos reales no se almacenan en el bloc-kchain, lo que significa que no hay problemas de pri-vacidad, y el sistema permite al usuario saber quién ha actuado en el fichero (incluidas visualizaciones). Estonia tiene un registro e-salud respaldado con b lockchain que se puede utilizar para hacer recetas electrónicas, y la legislación (el boletín del Estado) está también publicada en blockchain, proporcio-nando una prueba irrefutable de los textos legales en el tiempo.
28
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
La mayoría de los países de nuestro entorno han creado redes nacionales con el objetivo de desarro-llar conocimiento sobre esta tecnología, en particu-lar en el sector público; de poner en contacto exper-tos en distintas áreas de la administración; de facilitar la colaboración entre administraciones; y de ayudar a crear una cultura de la experimentación a largo tér-mino. Estas redes han catalizado las iniciativas y en muchos casos han encontrado financiación para reali-zar pilotos. Tal es el caso de Finlandia, Italia o España, entre otros.
En octubre de 2017, el gobierno de Eslovenia anunció su intención de posicionar al país como el destino lí-der de la tecnología Blockchain la Unión Europea. Si-guiendo adelante con sus intenciones en octubre de 2018 Eslovenia inaugura el European Blockchain Hub con el objetivo de promocionar a alto nivel, crear y
distribuir conocimiento, e iniciar, coordinar y ejecutar proyectos en el área de blockchain.
El problema del marco legal está presente en todos los países, así como la falta de garantías de gober-nanza de una infraestructura pública sin estructuras centrales de toma de decisiones.
Fuera del entorno europeo hay que mencionar el caso de Australia que, en 2016, fundó una compañía, Civic Layer, de blockchain con el propósito de ayu-dar a los gobiernos a resolver procesos de negocio complejos mediante la digitalización de las opera-ciones y los servicios utilizando tecnologías de con-tratos inteligentes y blockchain. En la actualidad, a través de su Digital Transformation Agency, realizan estudios de viabilidad y aconsejan en el uso de la tecnología.
Tabla 2
Ejemplos de aplicaciones de blockchain en el sector público en distintos países
País Algunos ejemplos de uso de la cadena de bloques
Suiza En Zug, credencial de identidad para residentes y se ha utilizado para el voto electrónico y para el alquiler de las bicicletas públicas.
Finlandia Sistema de identidad para los refugiados en los campamentos finlandeses, vinculada a tarjeta de crédito para comprar alimentos y otras necesidades.
Estonia Registro de sucesiones, e-Salud, publicación del Boletín oficial, registro de la huella digital de los activos.
Suecia Registro de la propiedad inmobiliaria en blockchain privada, permite la realización de transacciones entre todos los actores comprador, vendedor, y bancos, en móviles.
Georgia Aplicaciones para teléfonos inteligentes para la adquisición y la transmisión de títulos de propiedad de forma rápida y a un coste limitado.
USA En el Estado de Delaware, donde muchas compañías se establecen, pilota un registro corporativo para los impuestos, y están explorando seguros compartidos. Wyoming tiene un marco legal.
Emiratos Árabes Explorando casos de uso que incluyen, no solo el registro, la logística, sino también las operaciones de los bancos centrales. Smart Dubai.
Australia Mejora de la transparencia de la cadena del comercio de agua, automatización de los derechos de autor, y desarrollo de una aplicación de voto electrónico.
Dinamarca Almacenamiento del ciclo de vida de los automóviles (revisiones, averías, seguros, cambios de propietario), uso en compraventas y en la administración de los impuestos.
Ghana Administración del territorio, la existencia legal de las parcelas y sus propietarios. La solución combina una red blockchain pública y tecnología de satélites.
Ucrania Licitación pública con componentes en blockchain y últimamente, explorando la utilización del voto electrónico y el uso de las criptomonedas.
Italia Búsqueda de modelos de certificación en las universidades.
Fuente: Elaboración propia.
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
29Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Los Emiratos Árabes han realizado una gran apuesta por la tecnología de la cadena de bloques, en parti-cular Dubai con su iniciativa Smart Dubai, una agen-cia creada con el objetivo de convertir Dubai en la en la ciudad del mundo más avanzada tecnológicamente y en particular desarrollar un gobierno basado en B lockchain. En la actualidad están desarrollando 20 casos de uso piloto en el área de las carreteras y el transporte, la energía, la educación o la salud.
En Canadá se ha creado la Cámara del Comercio Di-gital con el objetivo de centralizar las actividades en torno a blockchain. Una de sus líneas de acción es trabajar con los departamentos y líderes guberna-mentales para que el gobierno entienda y acepte la cadena de bloques, proponiendo educación y orien-tación, y apoyando la creación e implementación de políticas, programas y financiación.
En los Estados Unidos de América existe una gran di-ferencia entre Estados. Cabe destacar el Estado de Wyoming, el único Estado con un marco legal para ac-tivos digitales, y el pionero Delaware con su aplica-ción de registro de empresas. A nivel federal, algunas agencias están implementando iniciativas como, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional con su aplicación en tareas de control de aduanas, la inmi-gración y el transporte.
Un caso particular es Japón, un país que depende enormemente del dinero físico y que no realiza ape-nas pagos electrónicos. El Primer Ministro japonés de-claró que para 2025, el 40% de los pagos se realizaría sin efectivo, y el mejor método para que Japón realice esta transformación es mediante la tecnología Bitcoin (Orcutt, 2019).
6.1. Los desarrollos en España en el sector público
En el año 2016, España crea la red Alastria, un con-sorcio multisectorial promovido por empresas e insti-tuciones que nace para acelerar la creación de eco-sistemas digitales en torno a Blockchain, poniendo a disposición de los socios una plataforma colaborativa común. Desde su origen, su objetivo es trascender el ámbito empresarial, e incluir también las adminis-traciones públicas, la comunidad de desarrolladores y la comunidad académica. El Consorcio está abierto a cualquier organización que quiera disponer de una herramienta fundamental para desarrollar su propia estrategia Blockchain pensando en la distribución y organización de productos y servicios para el mer-cado español.
Se puede resumir Alastria como una red Blockchain semipública, independiente, permisionada y neu-tral, diseñada para ser conforme con la regulación existente, que permite a los asociados experimentar estas tecnologías en un entorno cooperativo. Fue la primera red regulada basada en blockchain del mundo.
Al certificarse la identidad de cada socio, se pueden ofrecer servicios que utilizan la tecnología de contra-tos inteligentes, y explotar en España aplicaciones en un entorno con plenas garantías legales.
El gobierno regional de Aragón, socio de Alastria, ha sido pionero en España en lanzar un proyecto para controlar la licitación pública mediante la cadena de bloques. El objetivo es eliminar los intermediarios, permitir a licitadores presentar sus ofertas y respetar la integridad de la información que proporcionan. Su ámbito de aplicación serán los procedimientos abier-tos simplificados, es decir, aquellos en que la evalua-ción se basa en una fórmula y no en un juicio de valor.
El proyecto se realizará en dos fases. La primera con-siste en registrar las huellas de las ofertas con todos los documentos asociados. La generación de la hue-lla digital utiliza tecnología blockchain pública. La se-gunda, más ambiciosa y que requiere más progra-mación, consiste en utilizar los contratos inteligentes para evaluar automáticamente las propuestas. En todo el proceso se garantiza la integridad y la trans-parencia contribuyendo así a una mejora de la efi-ciencia. La fase I coincide con el piloto realizado por el Tribunal de Cuentas Europeo que se describirá más adelante.
Otras comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, están desarrollando una estrategia formal para implementar blockchain en la administración pú-blica.
Además de los ya mencionados ejemplos de uso en el sector académico, en pocos años, será realidad la red universitaria blockchain española para formalizar las titulaciones e intercambiar expedientes de forma automática. El primer paso se ha dado ya, con la en-trada de la Conferencia de Rectores de las Universi-dades Españolas (CRUE) en Alastria.
En el año 2018 la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tras enfrentarse a un creciente número de consultas sobre la regularidad de proyectos de inver-sión en criptomonedas e intercambios decide, junto con el Banco de España, y la Dirección General de Seguros instaurar un «Sandbox» para que los empren-dedores probaran sus proyectos con usuarios reales y así el regulador pudiera conocer cuáles son los pro-blemas para poder actuar en consecuencia y avanzar en la regulación.
30
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
7. La experiencia del Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) se creó para auditar las finanzas de la UE, principalmente en ámbi-tos relacionados con el crecimiento y el empleo, el va-lor añadido, las finanzas públicas, el medio ambiente y la acción por el clima. Los auditores seleccionan, vía muestreo, las transacciones a auditar que se corres-ponden con beneficiarios en los Estados Miembros o en países terceros o con otras instituciones.
Como indican Dai y Vasarhelyi (2017), la metodología común de auditoría basada en el muestreo genera muchos errores debido a la gran cantidad de datos que no llegan a ser auditados. La certeza al final de una auditoría es solo razonable, lo que no es muy efi-ciente teniendo en cuenta la gran cantidad de recur-sos invertidos en auditar. La tecnología blockchain podría transformar este proceso, haciendo que su in-corporación en los procesos del negocio pueda facili-tar el control por diseño.
Para poder auditar una transacción, se necesita reco-pilar evidencias que permitan saber si los fondos se han utilizado para el propósito original y si se han se-guido las normas y procedimientos. Y precisamente, la información almacenada en la cadena de bloques ofrece una traza de contenidos lista para ser anali-zada por los auditores ya que está encriptada, ha sido aprobada por un protocolo de consenso, está disponi-ble para todos los participantes, no puede alterarse, y cuenta con una marca temporal y con una huella digi-tal única.
7.1. Proyecto piloto del TCE
Por todo esto, como parte de la actividad de vigilan-cia tecnológica del TCE, y con el objetivo de estimu-lar el progreso de la tecnología de cadena de blo-ques en el ámbito de la auditoría de la UE y explorar la aplicación práctica, el ECALab5 inició, en marzo de 2018, un proyecto piloto para explorar las capacida-des y los beneficios de la aplicación de un sistema de registro electrónico basado en la tecnología de la ca-dena de bloques. El piloto se realizó utilizando Com-pellio, un software que utiliza Blockchain (tecnologías de registros distribuidos) para registrar, verificar y ras-trear los documentos y cualquier otra información di-gitalizada. El ECA Registry actúa como servicio nota-
rial permitiendo (a) registrar y relacionar las huellas digitales de los documentos y sus metadatos, (b) el control de plazos, (c) verificar los documentos y cual-quier otra información digitalizada, y (d) intercambiar bidireccionalmente huellas digitales (hash) con otros sistemas.
En el ámbito de aplicación de este proyecto piloto, el TCE seleccionó tres casos de uso: auditoría de fondos europeos, contratación pública y protección de las pu-blicaciones.
Dentro de las especificaciones se incluyeron (1) obte-ner resultados rápidos, (2) presentar usos concretos de las tecnologías de cadena de bloques en el ámbito de la auditoría, (3) usar una aplicación web, interfaz in-tuitiva para el simple uso como registro, (4) basarse en una plataforma pública de blockchain, (5) permitir la interoperabilidad entre estas plataformas públicas de cadena de bloques y los sistemas informáticos inter-nos.
Durante el piloto se creó un sistema, listo para la pro-ducción, que permite a los usuarios registrar docu-mentos digitales en la cadena de bloques pública, verificar su autenticidad y crear una traza de audi-toría segura. Los trabajos concluyeron en junio de 2018.
La Figura 2 presenta la solución. El ECA registry calcula la huella digital de cada uno de los documen-tos o informaciones registradas conteniendo esta hue-lla digital toda la información de la transacción que se registra en la cadena de bloques públicas. Como co-mentábamos antes al hablar de las redes públicas y privadas, la solución adoptada fue almacenar la hue-lla digital en la cadena de bloques pública, y conser-var el documento en un recurso privado en este caso el ECA registry.
Los beneficios de esta solución son varios. Primero, evita los problemas de incumplimiento de la ley de protección de datos. Segundo, la cantidad de infor-mación registrada es pequeña lo que abarata los cos-tes. Y tercero, el sistema se ocupa del registro en la b lockchain pública con lo que el usuario no percibe problemas de lentitud del sistema. Para mitigar el riesgo ligado a las faltas de garantías de la disponibili-dad de la infraestructura, la inscripción se hace en las 4 plataformas públicas existentes.
En el caso de la auditoría, el principio es que las evi-dencias son registradas por el beneficiario en el mo-mento en que se generan. Así el resto de actores del proceso como coordinadores, agencias regionales, y cualquier otro organismo de control, no necesitan más que acceder al registro para registrar nuevas informa-ciones, o para consultar y verificar la información en el registro.
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
31Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Figura 2
ECA Registry
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
El ECA Registry podría integrarse con los sistemas de información existentes en el TCE y con otros orga-nismos de control y facilitar la captura de evidencias fiables introduciendo el concepto de control-por-di-seño; esto podría contribuir a una importante reduc-ción del coste de la auditoría que beneficiaría tanto a los organismos auditores como a los auditados a to-dos los niveles (europeo, nacional, regional o local), creando así valor añadido tanto estratégico como operacional, en términos de optimización del proceso, reducción del fraude y aumento de la transparencia generando confianza. Además, el TCE estaría en con-diciones de mostrar su liderazgo en innovación en de los procesos de auditoría de la administración pública.
En lo referente al caso del uso contratación pública, el piloto ha mostrado cómo la utilización del registro ayuda a tener garantías sobre la integridad de los do-cumentos y el cumplimiento de los plazos.
El tercer ejemplo consistió en registrar los informes oficiales que hoy se publican en el sitio internet del TCE, para garantizar la autoría y la integridad del con-tenido. A esas publicaciones se les asoció un icono que indica que la publicación es la original (ver Fi-gura 3). El sistema permite, a cualquier usuario futuro, comprobar si el texto es realmente el original del TCE o, por el contrario, ha ido modificado.
El ECA Registry, en su aplicación para la auditoría ha sido uno de los proyectos seleccionados por el Par-tenariado Europeo en Blockchain para investigar su posible implementación a nivel europeo, utilizando los procesos de gestión de los fondos de cohesión. El TCE está trabajando con varias Direcciones Gene-rales de la Comisión Europea para hacer realidad el proyecto, que representa una innovación disruptiva del proceso de auditoría, y en el que se deberá contar con la participación de ciertos estados miembros.
32
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Figura 3
Solución para el sellado de las publicaciones del TCE integrada en el sitio internet
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
7.2. Auditar en un entorno post-blockchain
Como indica Cordero (2018), el futuro de la auditoría va a transformarse dramáticamente debido a la imple-mentación de blockchain, junto con el uso de la tecno-logía de automatización de los procesos con robots y el ya creciente uso de la inteligencia artificial, haciendo del auditor un nuevo actor que pasará a jugar un papel más estratégico, como socio de negocio o consejero, ayudando realmente a la toma de decisiones.
8. Metodología para el desarrollo de blockchain
Las organizaciones que quieren adoptar soluciones basadas en blockchain tienen que entender que se introducen en un mundo cambiante que evoluciona a
una velocidad vertiginosa, y requiere unas inversiones considerables.
Este crecimiento supone un reto para las organiza-ciones públicas que tienen que tomar decisiones so-bre el uso de esta tecnología. La falta de estándares para blockchain dificulta la evaluación de la calidad de una u otra solución, y la integración con sistemas existentes. Por otro lado, los proveedores de servicios b lockchain son pequeñas empresas start-up, cuya contratación no es evidente debido a las exigentes re-glas del sector público en cuanto a la licitación oficial.
Como indica Chen, Matthias, Domeyer y Lundqvist (2017), las organizaciones públicas tienen que adoptar un modelo de incubadora para poder moverse y so-brevivir en este mundo de la cadena de bloques.
¿Qué quiere decir esto? Deben formar un pequeño equipo que se ocupe primero de hacer un inventario de ideas, identificando las áreas en que esta tecnolo-gía puede ser de utilidad.
Una vez hecho esto, se deben identificar las aplicacio-nes que pueden dar mayores beneficios. El equipo se concentra en esas aplicaciones y realiza una prueba de concepto para validar la idea.
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
33Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Las ideas buenas se pueden exportar, ofrecérselas a compañías tecnológicas para que las implementen en partenariado. El primer prototipo, deberá discutirse e intercambiarse con otros actores del propio país para conseguir una implementación más global. Una vez hecho esto, se puede pensar en extender la idea al contexto internacional.
Los gobiernos pueden y deben intercambiar expe-riencias, incluir socios internacionales, compartir tec-nología y promover estándares globales.
9. Consideraciones finales
El potencial de la cadena de bloques para contribuir a la transformación digital del sector público es indu-dable. La capacidad de generar un sistema sin inter-mediarios que permite aumentar la confianza de los ciudadanos, la eficiencia en situaciones en que la ma-durez digital no está presente, la gran transparencia que puede brindar a democracias digitalmente madu-ras y la seguridad de los datos, son razones suficien-tes para creer en la tecnología.
Sin embargo, hay otros elementos a poner en la ba-lanza. El primero, el gran esfuerzo que se ha inver-tido en hacer de la tecnología un éxito por todos los actores públicos europeos, que evidencia que no se ha crecido de forma natural, como ocurrió con la ex-pansión de internet, sino más forzada. El segundo, la falta de marco normativo que esperamos se solucione pronto al menos a nivel europeo. Y, por último, no de-bemos dejar de pensar que otras tecnologías que es-tán a la cola, serán también disruptivas y que pueden poner en peligro las propiedades de blockchain. Ha-blo en particular del quantum computing, que podría hacer repensar todos los sistemas basados en la crip-tografía.
10. Referencias
Chen, S. et al. (2017). Using blockchain to improve data management in the public sector. Digital McKinsey. McKinsey&Company. Recuperado de https://www.mc-kinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-in-sights/using-blockchain-to-improve-data-management-in-the-public-sector
Cordero, M. (2018). Auditoría digital: el reto del siglo xxi. Pre-supuesto y Gasto Público. 91, 135-151.
Dai, J. and Vasarhelyi, M. (2017). Toward Blockchain-Based Accounting and Assurance. Journal of Information Sys-tems, Vol. 31 (3), 5-21.
Forde, B. (2017,march, 31). Using Blockchain to keep public data public. [Entrada blog]. Recuperado de https://hbr.org/2017/03/using-blockchain-to-keep-public-data-public
Grech, A. and Camilleri, A. F. (2017). Blockchain in Education. Luxembourg, Publications Office of The European Union. doi: 10.2760/60649
Junestrand, S. (2018). A blockchain-based governance mo-del for public services in smart cities. Open Access Government. Recuperado 5 octubre 2018,de https://www.openaccessgovernment.org/a-blockchain-based- governance-model/52928/
Lander, L., Cooper, N. (2017). Promoting public deliberation in low trust environments; Australian use cases. Social Science Research Network (SSRN). Recuperado 26 no-viembre 2017, de http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3077474
Orcutt, M. (2019). La apuesta de sustituir el efectivo por b lockchain se decide en Japón. MIT Technology Re-view. Recuperado de https://www.technologyreview.es/s/10900/la-apuesta-de-sustituir-el-efectivo-por-blockchain-se- decide-en-japon
Parlamento Europeo (2018). Tecnologías de registros distri-buidos y cadenas de bloques: fomentar la confianza con la desintermediación. Resolución del Parlamento Euro-peo de 3 de octubre de 2018. P8_TA-PROV(2018)0373.
Preukschat, A. (2017). Los fundamentos de la tecnología blockchain. En Preukschar, A. (Coords.), Blockchain: la revolución industrial de internet. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de octubre de 2018, sobre las tecnologías de registros distribuidos y las cadenas de bloques: fomentar la confianza con la desintermediación. (2017/2712 (RSP)).
The European Union Blockchain Observatory and Forum. (2018a). Blockchain and the GDPR. European Commis-sion. Recuperado de https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/20181016_report_gdpr.pdf
The European Union Blockchain Observatory and Forum. (2018b). Blockhchain for Government and Public Ser-
34
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 16-34 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
vices. European Commission. Recuperado de https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/eu_observatory_blockchain_in_government_services_v1_2018-12-07.pdf
Toffler, A. (1970). Future Shock. Londres: Pan Books Great Britain.
Vivas Augier, C. (2017). Aplicaciones transversales de la blockchain. En Preukschat, A. (Coords.), Blockchain: la revolución industrial de internet. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.
Voshmgir S. (2017). Disrupting governance with blockchains and smart contracts. Strategic Change. John Wiley & Sons, 26, 499-509. Recuperado de doi.org/10.1002/jsc.2150
Notas
1 La administración Trump borró datos del sitio web de la Casa Blanca. Volkswagen engañó en las pruebas de emisiones. Uber mostró información falsa sobre los con-ductores disponibles a los empleados del gobierno. A irbnb intentó limpiar más de 1.000 listas que violaban la ley del Estado de Nueva York, justo antes de compartir sus datos con el público como parte de un compromiso «para construir una comunidad abierta y transparente» (Forde, 2017).
2 Fuente: http://transparencia.gob.es/transparencia/ transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/bIVPlan Accion/Que_es_IV_Plan.html
3 Hashing es una función de encriptación que convierte un input (texto, imagen, etc.) en un código de longitud fija. El mismo input resulta en el mismo código, pero el mínimo cambio modificará completamente el código.
4 Siguiendo a Vivas Augier (2017), un contrato inteligente es un código informático que actúa como un acuerdo vinculante entro dos o más partes, sin necesidad de un intermediario, y se auto-ejecuta validando así el cumpli-miento de las condiciones de las cláusulas. Un contrato inteligente tiene que ser totalmente digital, debe tener capacidad sobre activos digitales, debe poder validar el cumplimiento de las condiciones acordadas y debe eje-cutarse de forma autónoma y automática.
5 El ECALab es una red interna de personal del TCE que está interesada en el uso innovador de la tecnología para la auditoría. También es un espacio físico en el que pueden someterse a ensayo las nuevas tecnologías así cono un centro de aprendizaje. El ECALab está prepa-rando el camino hacia la creación de servicios de datos adaptados a la auditoría en el TCE.
Magdalena Cordero ValdavidaBlockchain en el sector público, una perspectiva internacional
35Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 16-35 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
36
UNA NUEVA FUNCIÓN PÚBLICA QUE FORTALEZCA LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS A NEW CIVIL SERVICE TO STRENGTHEN CONFIDENCE IN PUBLIC INSTITUTIONSManuel Arenilla SáezCatedrático de Ciencia Política y de la Administració[email protected]
David Delgado RamosProfesor Ayudante Doctor de la Universidad Rey Juan [email protected]
Recibido: 25/10/2018 Aceptado: 11/04/2019
© 2019 IVAP. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Reconoci-miento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd)
Laburpena: Azken urteotako krisiak, iraultza digitalak eta kudea-keta publikoaren arloko agenda orokor gero eta handiagoak ez dute erraztu Funtzio Publikoaren eredu berri bat sortzea.. Funtzio publikoaren xede sozial eta politikoan eta horrek herritarren eskubi-deen eta askatasunen benetako bermearekin duen lotura zuzenean jartzen bada arreta, errazagoa da inklusio-, aniztasun- eta ordezka-garritasun-balioak, edonolako aktoreekin batera egiten den taldeko lana eta talentu gazte berritzailearen txertaketa indartzea. Zuzendari publikoen politizazioak erakundeen gaitasuna, ekintza publikoaren neutraltasuna eta haren legitimitatea oztopatzen ditu. Horregatik da beharrezkoa funtzio publikoa (batez ere, zuzendaritza-maila) antola-keta-premietan, gaitasunen araberako kudeaketan, lanpostuen eta eremu funtzionalen analisian eta etengabeko ebaluazioan antola-tzea.Gako-hitzak: funtzio publikoa, jardunaren ebaluazioa, karrera, zu-zendari publikoak, konfiantza, gaitasunak, demokrazia.
Resumen: La crisis de los últimos años, la revolución digital y la creciente existencia de una agenda global en materia de gestión pública no han facilitado la elaboración de un nuevo modelo de Función Pública. El énfasis en la misión social y política de la fun-ción pública y en su vinculación directa con la garantía efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía facilitan el reforzamiento de los valores de inclusión, diversidad y representatividad, el tra-bajo en equipo y en coalición con actores de todo tipo y la incorpo-ración de talento joven innovador. La politización de los directivos públicos lastra la capacidad institucional, la neutralidad de la acción pública y su legitimidad. Por eso es preciso ordenar la función pú-blica sobre la base de las necesidades organizativas, la gestión por competencias, el análisis de puestos y áreas funcionales y la eva-luación permanente, especialmente en el nivel directivo.Palabras clave: función pública, evaluación del desempeño, carre ra, directivos públicos, confianza, competencias, democracia.
Abstract: The crisis of recent years, the digital revolution and the growing existence of a global agenda for public management have not facilitated the development of a new model of Civil Service. The emphasis on the social and political mission of the public service and in its direct connection with the effective guarantee of citizens’ rights and freedoms facilitates reinforcement of the values of inclu-sion, diversity and representativeness, teamwork and in coalition with actors of all kinds and the incorporation of innovative young tal-ent. The politicization of public executives reduces institutional ca-pacity, the neutrality of public action and its legitimacy. It is there-fore necessary to order the public service based on organizational needs, competence-based management, job analysis and functional areas and permanent assessment, especially at the executive level.Keywords: civil service, performance appraisal, career, public exec-utives, trust, skills, democracy.
1IIA
ZT
ER
LAN
AK
E
ST
UD
IOS
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
37
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
Sumario
1. Introducción. 1.1. Unos nuevos tiempos para la acción pública. 1.2. Un empleo público globalizado y con re-levancia social y política. 1.3. La respuesta a la crisis en el empleo público.—2. La necesidad de un Nuevo mo-delo. 2.1. Un modelo agotado. 2.2. Una selección basada en la legitimidad del pasado. 2.3. Una función pú-blica para fortalecer la confianza en las instituciones públicas.—3. Algunos retos y propuestas. 3.1. El directivo profesional. 3.1.1. El significado político de su función. 3.1.2. El contenido del estatuto del directivo público. Propuestas. 3.2. La gestión por competencias. 3.3. El modelo de carrera profesional. 3.4. La evaluación del desempeño.—4. Conclusiones.—5. Bibliografía.
1. Introducción
1.1. Unos nuevos tiempos para la acción pública
Nos ha tocado vivir en una época de crisis política, económica, social y de valores, también de reducción del gasto público y de contención del déficit. Es el tiempo en el que el Estado tiene dificultad o no es ca-paz de sostener las políticas de bienestar, interpretar adecuadamente el bien común, atender la creciente diversidad de las demandas y necesidades ciudada-nas, integrar en la acción pública a toda la población y reducir o controlar la brecha entre los más ricos y los más pobres (OCDE, 2016, p. 68). Es momento de afrontar los retos medioambientales, de población, tecnológicos o intergeneracionales. Son también tiem-pos de frustración ciudadana, de desafección y de dis-minución de la confianza política; de cuestionamiento de las bases del sistema político; del funcionamiento de la democracia representativa; e, incluso, de sus fundamentos. Cada vez es más necesario un nuevo contrato social. Esta realidad sobrepasa la capacidad de los Estados y requiere una agenda mundial que se oriente a mejorar los niveles actuales de desigualdad y de inseguridad y a mejorar el medio ambiente1.
Los retos institucionales de las Administraciones Pú-blicas no son menores: redefinir su relación con la so-ciedad; construir una nueva legitimidad y un nuevo re-lato de lo público plural e integrado; adquirir nuevas conocimientos, competencias y recursos para afrontar las nuevas necesidades y demandas sociales; abrirse efectivamente a la sociedad; incorporar una visión a largo plazo; afrontar una nueva capacidad de lide-razgo; eliminar las trabas burocráticas; atraer y retener
talento de todo tipo, especialmente el innovador; fa-cilitar la innovación pública y privada; dar ejemplo en el uso de las tecnologías digitales; implantar la cultura basada en datos y en la medición, etc. (OCDE, 2018, p. 18).
El contexto actual precisa de una Administración Pú-blica que active a la sociedad; que ponga más énfasis en la consecución de los objetivos sociales; que esta-blezca procesos, especialmente los decisionales, más inclusivos y democráticos; que genere y garantice un valor público/valor social que sea producto de la ar-ticulación de coaliciones o redes de políticas en las que las instituciones públicas tengan un papel varia-ble y que den lugar a la creación de comunidades de aprendizaje y de conocimiento capaces de producir innovación, cambio y transformación social.
La posibilidad de que los ciudadanos y su tejido aso-ciativo contribuyan al bien común depende en buena parte del impulso que se les dé por parte de los go-biernos y de los recursos que estos pongan a su dis-posición (Adams y Hess, 2008:3-4). Para ello es nece-sario que el Estado y la Administración abandonen la creencia decimonónica de la omnipotencia y universa-lidad del Estado y que no confunda lo público con lo administrativo. La consecuencia de este cambio en la función pública sería la necesidad de reconsiderar su actividad en relación con los sectores privado y social.
La nota característica que distingue a la Administra-ción Pública actual respecto de los enfoques ante-riores es la apertura, la necesidad de lograr alianzas para cumplir con los objetivos que demanda la socie-dad. La apertura implica el compromiso con objetivos que hasta hace poco parecía que eran propios de un sector de la actividad administrativa, pero no de su conjunto: la lucha contra la creciente desigualdad, la pobreza y la exclusión social; la consecución de una sociedad integrada y cohesionada; el logro de un ma-yor desarrollo económico; y una democracia de cali-
38
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
dad. Todos trascienden los tradicionales y necesarios objetivos de eficacia y eficiencia y otorgan una clara dimensión social y política a la Administración Pública. A esta hoy se le demanda un enfoque más inclusivo que logre un crecimiento integrador y sostenible para nuestra sociedad. Para ello es preciso a aplicar un en-foque más amplio, holístico, que contemple la interac-ción de las diversas políticas públicas y su adecuado diseño y ejecución. Este es el sentido y la orientación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Una de las claves para recuperar la confianza en las instituciones públicas y en sus integrantes es el incre-mento de la participación de los ciudadanos en todo el ciclo de las políticas públicas y en el proceso nor-mativo. Es necesario profundizar en la diversidad con el fin de que estén representados adecuadamente en la Administración Pública las mujeres, los jóvenes, las minorías raciales, étnicas y religiosas, los pobres, los ancianos, las personas con discapacidad y grupos minoritarios con el fin de evitar políticas sistemática-mente sesgadas. Los enfoques de diversidad y de re-presentatividad de la sociedad también deben ser te-nidos en cuenta en la conformación y actuación de la función pública.
Finalmente, es preciso un nuevo modelo de gober-nanza pública e implantar un ecosistema digital para afrontar con éxito la nueva realidad digital e introdu-cir un liderazgo distinto (OCDE, 2016: 17 y 59). Es pre-ciso avanzar en el fortalecimiento de la capacidad ins-titucional aprovechando las grandes posibilidades que ofrece la tecnología; en sistemas de medición, con-traste y evaluación de las personas, de las organizacio-nes y de la gestión pública buscando tecnologías que sean lo menos invasivas posible; en articular los servi-cios desde la lógica de sus receptores, cada vez más habituados al tratamiento personalizado y proactivo.
La Administración precisa seguir prestando la trans-cendente función de intermediación en la sociedad y para eso necesita una rápida y profunda digitalización. Esta no puede ser un mero mudar de nombres. Se ne-cesita un enfoque disruptivo que remueva de raíz la estructura organizativa, los procesos estratégicos de planificación y toma de decisiones, así como la ges-tión de los recursos humanos, para lo que se requiere una nueva función pública.
1.2. Un empleo público globalizado y con relevancia social y política
La existencia de organismos internacionales y comu-nidades políticas, como la Unión Europea, que orien-tan, diseñan y evalúan las políticas públicas y la go-
bernanza hace que se haya pasado de considerar el empleo público como un asunto interno a ser un fac-tor relevante de la capacidad y la fortaleza institucio-nal para la consecución de los objetivos nacionales e internacionales. Para ello se han generalizado siste-mas cada vez más precisos de medición del empleo público por distintos organismos internacionales, des-tacando entre ellos la Organización para la Coopera-ción y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Así, se mide periódicamente el empleo público a través de indicadores que lo relacionan con el to-tal de la fuerza laboral de cada país; la estructura de costes; la distribución territorial; la edad media de los empleados de las Administraciones centrales; la reestructuración de la mano de obra en el sector público; el pensamiento estratégico y el liderazgo; la dirección estratégica de recursos humanos; los salarios en determinados puestos administrativos, como los salarios de los directivos; los mecanismos de dirección de recursos humanos y de gestión del desempeño; la negociación colectiva o las condicio-nes de trabajo (Thijs y Hammerschmid, 2017, p. 42; OCDE, 2018, p. 157).
De esta manera, se puede decir que existe una agenda internacional en materia de gestión de las personas en el ámbito público conformada por diver-sos organismos como la European Personnel Selec-tion Office (EPSO), la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), etc. Además, estos y otros orga-nismos, como el Centro Latinoamericano de Adminis-tración y Desarrollo (CLAD)2, aprueban una serie de recomendaciones, documentos o compromisos que refuerzan esa idea de un empleo público globalizado.
La crisis de los últimos años ha hecho que la mayoría de los países de la OCDE tuvieran que enfrentarse al doble objetivo de restaurar la sostenibilidad financiera y mantener las prestaciones de alta calidad. Las solu-ciones aplicadas al empleo público han traído conge-laciones retributivas, reducción del volumen de em-pleo, supresión de contrataciones, externalización, extinciones contractuales obligatorias y bajas volun-tarias. Estas medidas, aunque dolorosamente inevita-bles, han envejecido las plantillas públicas, han dese-quilibrado los sistemas administrativos, han hecho resentirse la calidad de las prestaciones y servicios públicos y es probable que hayan afectado a la moti-vación, a la atracción de talento y, en un momento crí-tico, a la necesaria capacidad innovadora de la Admi-nistración Pública.
Estos años de crisis no han sido debidamente apro-vechados para generar una nueva Administración. La manera de afrontar los desajustes financieros ha forta-lecido los órganos de control de este tipo y ha hecho que la orientación de las iniciativas reformistas haya
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
39Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
recaído casi exclusivamente en los departamentos de hacienda. En muchos casos, esto ha supuesto la rele-gación de enfoques más globales, integrales y abier-tos a la sociedad y, por tanto, un parón en las tenden-cias innovadoras iniciadas a principios de este siglo, en un momento de profundos cambios en el entorno público. Esto, probablemente, haya hecho perder una buena parte de la iniciativa en la transformación social a las Administraciones Públicas y el Estado.
La relevancia política del empleo público no siempre es tenida en cuenta, a pesar de la importancia que conce-den diversos textos constitucionales, como el español de 1978, y algunos documentos internacionales a la se-lección de los empleados públicos y a la necesidad de disponer de una Administración Pública profesional y neutral diferenciada del Gobierno que la dirige.
Sigue siendo necesario preservar la neutralidad de las personas seleccionadas, así como su represen-tatividad y la diversidad social de la función pública. Cuando no se garantiza la neutralidad se incurre en la politización de la Administración, lo que dificulta o im-pide lograr los fines de la Administración que la legiti-man ante los ciudadanos.
El cumplimiento de estos principios afecta a la com-posición de la Administración, en concreto a la extrac-ción social, educativa, profesional y territorial de los empleados públicos; y a las relaciones, los valores y los intereses de los responsables que intervienen de una manera permanente en la formulación y ejecución de las políticas públicas, especialmente de los directi-vos públicos. En muchos sistemas político-administra-tivos, como el español, la composición administrativa determina en buena parte la extracción de los diri-gentes y representantes políticos, por lo que tiene, si cabe, más importancia.
1.3. La respuesta a la crisis en el empleo público
Desde 2010, como respuesta a la crisis económica, se pusieron en marcha en las Administraciones Públicas españolas una serie de medidas similares a las que se adoptaban en los países de alrededor. Sin embargo, en general, se soslayó la reforma del modelo de fun-ción pública, a pesar de la previsión contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) aprobado en 2007, y de que algunos enfoques mantienen que no se puede hablar de verdadera reforma administra-tiva si esta no se articula en torno a la innovación en la gestión de los recursos humanos (OCDE, 2016: 4).
La ambiciosa reforma emprendida en la Administra-ción General del Estado (AGE) a partir de 2012 a tra-
vés la Comisión para la Reforma de las Administra-ciones Públicas (CORA) no contemplaba inicialmente actuaciones en materia de empleo público3. El con-junto de medidas CORA se orientaron esencialmente a adelgazar el aparato del Estado (Nieto, 2014: 104). Es decir, a hacer menos de lo mismo.
Al informe general de CORA se añadieron las deno-minadas «medidas estratégicas en materia de empleo público» sobre carrera administrativa, un mejor ajuste entre las necesidades y los recursos, movilidad in-ter e intra administrativa, mecanismos de evaluación del desempeño, retribuciones complementarias y una mejor coordinación de las oportunidades de forma-ción (CORA, 2013, p. 82) que no se han implantado a fecha de hoy.
La OCDE mantiene que las reformas administrativas requieren una perspectiva integrada y a largo plazo que impliquen una visión intergubernamental que, por ejemplo, promueva la movilidad, una participación efectiva de los empleados públicos y la adopción de las buenas prácticas existentes en las administracio-nes territoriales (OCDE, 2014, p. 36, pp. 155-156, p. 158, p. 163). Además, es preciso que el órgano impulsor de la reforma esté debidamente coordinado con los ór-ganos competentes en materia de recursos humanos. También, implica adoptar una visión territorial e inter-gubernamental. Todo ello fue meramente nominal en CORA.
Es indudable la contribución de las Administraciones públicas a la superación de la reciente crisis econó-mica y financiera y a paliar sus efectos en los ciuda-danos. Sin embargo, se puede afirmar que la mayoría de la función pública española no se halla en el cauce principal de los países de su entorno. Esto afecta a as-pectos centrales como la gestión estratégica; la orien-tación a resultados; el trabajo en equipo; la atracción, la selección y el desarrollo de talento; la delegación de decisiones; la relación entre la formación y la ca-rrera; las retribuciones e incentivos; la evaluación del desempeño; la función directiva; la diversidad o la orientación a la innovación (OCDE, 2018, p. 78, p. 179, p. 243, p. 353).
2. La necesidad de un nuevo modelo
Los fundamentos teóricos del EBEP son fácilmente rastreables en la reforma de 1984 y en la anterior de 1963. Usando un símil informático, se puede de-
40
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
cir que el sistema operativo básico en el que corre la gestión de personal en las Administraciones públi-cas es sustancialmente el mismo en los últimos cin-cuenta años. Las modificaciones del modelo, incluido el EBEP, deben considerarse meras modernizacio-nes con poco o ningún efecto; o, como diría Javier de Burgos (1820), «poco más que mudar de nom-bres». Esta afirmación, hay que precisar, se refiere al núcleo de la Administración general y de aquellas áreas adheridas a ella históricamente, y no a los sub-sistemas de educación, investigación, universidades, seguridad o fuerzas armadas, donde sí se han intro-ducido cambios significativos en las últimas décadas. También encontramos avances en sistemas autonó-micos de empleo público4. Esto pone en evidencia la necesidad de modificar el sistema general tomando como referencia, en primer lugar, nuestra rica, va-riada y sólida tradición administrativa y las buenas prácticas que se pueden constatar por doquier en nuestro país y, luego, en los principales países de nuestro entorno5.
2.1. Un modelo agotado
Los años transcurridos desde la aprobación del EBEP pueden considerarse perdidos, en general, en la evolución de las Administraciones Públicas espa-ñolas. Es posible que haya muchas causas para ex-plicar esto en el caso de la AGE. Una de ellas es la inmediata pérdida de impulso político para desarro-llar sus previsiones. Otra es el indudable impacto de la crisis económica en la Administración que obligó a centrarse en las medidas de ajuste, aunque es muy probable que estas hubiesen sido más efectivas y más sostenibles si se hubiesen acompañado de só-lidas y duraderas propuestas estructurales (Arenilla y Delgado, 2014: p. 32). A estas causas hay que aña-dir la resistencia de la organización administrativa a introducir cambios sustanciales (OCDE, 2018, p. 19 y p. 58). Es sabido que las reformas suelen detenerse ante las medidas que puedan afectar a la distribu-ción del poder interno en las Administraciones y al corporativismo.
La evolución del marco normativo en la AGE consti-tuye un buen ejemplo de esta resistencia. Un marco que se encuentra definido en la actualidad por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-tuto Básico del Empleado Público, como texto único articulado que aúna y sistematiza la extensa amal-gama legislativa que se encontraba dispersa en el ám-bito de la función pública y que supuso la derogación de trece normas. El texto evidencia la pérdida de la oportunidad de introducir reformas y explicita algunas
resistencias, como a la movilidad interadministrativa efectiva entre la AGE y el resto de las Administracio-nes públicas, que, tras décadas de tímidos avances, se reguló de manera restrictiva; las relacionadas con la Seguridad Social; la integración efectiva de las per-sonas con discapacidad6; o la racionalización adminis-trativa7, que hubiesen contribuido a la modernización efectiva de la función pública.
Las intensas medidas de ajuste introducidas en la función pública en 20128 formaban parte del Pro-grama Nacional de Reformas de España de ese año y se dirigieron a evitar el rescate exterior, siguiendo la respuesta ofrecida a la crisis por los países de nuestro entorno (Olmeda et al., 2017; OCDE, 2016, p. 172; CORA, 2013, p. 52). El formidable impulso po-lítico adoptado para salir de la crisis podía haberse aprovechado para aprobar un amplio paquete de re-formas estructurales en el empleo público, que es probable que no hubiesen contado con una resis-tencia apreciable y podrían haber transcendido el factor coyuntural de la crisis, además de que la AGE hubiese podido ofrecer ejemplo al resto de Adminis-traciones.
Una parte de los empleados públicos entendió que las medidas introducidas parecían cargar una buena parte de la responsabilidad de la recesión y la cri-sis en la Administración Pública (OCDE, 2014, p. 154). Esto pudo hacerse patente por el carácter contin-gente de las medidas que no solucionaron los pro-blemas aplazados y que en cierta forma agravaron. Esto sucedió con el incremento de la temporalidad, la reducción del abanico salarial, el envejecimiento de la plantilla, la desmotivación o la aplicación ciega de las medidas a todo tipo de organizaciones. Final-mente, la reversión a partir de 2014 de muchos de los ajustes adoptados desde 2009 es dudoso que haya contribuido a mejorar la satisfacción y la moral de los empleados públicos. La función pública espa-ñola, especialmente la de la AGE, de las últimas tres décadas es una historia de oportunidades bien do-cumentadas pero aplazadas o perdidas.
2.2. Una selección basada en la legitimidad del pasado
Si fijamos nuestra atención en la selección de emplea-dos públicos y vemos lo que sucede, por ejemplo, en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido y en la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) (Areses et al., 2017, p. 19) se constata que, en general, la Administración española, y en concreto la AGE, pre-senta una llamativa carencia en la selección por com-petencias, ya que es la única Administración de las ci-
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
41Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
tadas que recluta a su personal casi exclusivamente mediante la memorización de conocimientos. Así, en el caso de EPSO la selección contempla el análisis y resolución de problemas; la comunicación; la calidad y los resultados; el aprendizaje y el desarrollo; la je-rarquización y la organización; la resiliencia; el trabajo en equipo; y la capacidad de dirección. Además, la OCDE señala las competencias que son necesarias para relacionarse en la actualidad con la sociedad a la que sirven los empleados públicos: asesoramiento en políticas y análisis; prestación de servicios y participa-ción ciudadana; contratación y puesta en marcha; ges-tión de redes y relaciones (OCDE, 2017b, p. 11 y p. 33). Finalmente, sin salir de España, encontramos numero-sas buenas prácticas de selección no solo en ámbitos específicos, sino también en la Administración gene-ral9 (Areses et al., 2017, p. 112).
Cuando se plantea la reforma de los sistemas de se-lección se suele mantener que el actual goza de gran prestigio a pesar de sus deficiencias y que las alter-nativas son dudosas (Ruano, 2014, p. 331) ya que po-drían conducir a la politización de la selección, por lo que sería necesario comenzar la eventual reforma de la función pública por otros subsistemas. Lo cierto es que, por ejemplo, en la AGE, se produce la des-conexión entre el proceso selectivo y las necesida-des de la organización al delegar el reclutamiento en unos órganos de selección, en general, escasamente profesionalizados para esa función. A esto hay que añadir que las Administraciones tienen ya problemas para captar el talento joven, especialmente, aquel que pueda afrontar los retos actuales y futuros de nuestra sociedad. De esta manera, es posible que la Adminis-tración pública haya dejado de ser una opción atrac-tiva para muchos jóvenes talentos orientados a la in-novación (INAP, 2018).
A esta situación ha contribuido el mantenimiento de un modelo fundamentado en los niveles de titulación educativa, aunque todavía no se ha producido en la AGE la adaptación completa al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) acordado en 1998. El sis-tema de función pública, en general, permanece al margen del desarrollo de las carreras e itinerarios pro-fesionales del sector privado o social, a pesar de que sus límites profesionales se van difuminando (OCDE, 2017b, p. 19 y p. 26); tampoco considera habitual-mente la acreditación, certificación o validación de al-gunos de los requisitos o pruebas de acceso emitidos por organismos públicos o por otros entes reconoci-dos, incluso cuando se trata de promocionar dentro de la organización o de desempeñar tareas equiva-lentes a las del sector privado.
El sistema actual de grupos de titulación introduce solapamientos funcionales entre los subgrupos A1 y A2 y entre el C1 y el C2 agravados por la creciente
sobretitulación de los empleados públicos. En el pri-mer caso, además, la exigencia de nivel de titulación a los dos subgrupos en la actualidad es la misma. El área funcional donde esto se pone más de mani-fiesto es en la de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) cuya situación se ve agravada por su escasa diferenciación profesional del sector privado. Estos ejemplos ponen de manifiesto que no es siempre posible diferenciar las funciones a desempeñar solo por los conocimientos exigidos en el acceso, sino que hay que abordar las necesidades organizativas desde la perspectiva de las competen-cias profesionales.
Algo hay que hacer para reducir el enorme coste or-ganizativo de la promoción interna; para solucionar la posibilidad de concurrir al acceso a dos cuerpos de la misma área funcional en la misma oferta de empleo, con la consiguiente producción de vacantes; para sim-plificar y definir los cuerpos generales de titulación superior; para homologar el talento existente en las diferentes Administraciones públicas; y para acortar significativamente los interminables procesos selecti-vos, a los que se suman el tiempo de preparación del acceso, lo que les hace escasamente atractivos al co-lectivo de personas emprendedoras o innovadoras. Las soluciones no pueden venir solo ni principalmente de la mejora de los mecanismos actuales sino de un replanteamiento profundo del modelo de selección y su vinculación a las necesidades organizativas, a las competencias profesionales requeridas en el acceso y a la carrera a desarrollar.
Hay que reconsiderar la confusión de regímenes de empleo que se consolida a partir de 1984. Una buena parte del personal con contrato laboral realiza o puede realizar funciones en concurrencia con empre-sas externalizadas. A pesar de lo que suele creerse, la externalización pública de la Administración gene-ral en España está claramente por debajo de la me-dia de los países de la OCDE y de la UE (OCDE, 2016: p. 128). En esta situación cabe preguntarse por el va-lor público que aportan algunos puestos y categorías profesionales en la Administración pública. La refe-rencia genérica al ejercicio de potestades públicas y de funciones de autoridad o de soberanía no justifica que afecten a amplias capas de empleados públicos. Es preciso delimitar y consensuar el núcleo de activi-dad de la Administración y reconsiderar el alcance y el ejercicio de la actividad prestacional a la luz de la efectividad, la concurrencia y la garantía de los servi-cios públicos y de los principios por los que deben re-girse.
La práctica invariabilidad de los sistemas de selec-ción mantiene en lo fundamental el modelo de extrac-ción social de los empleados públicos de hace más de cinco décadas. Los estudios sobre el origen social,
42
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
territorial, educativo o familiar de los ingresados en los cuerpos superiores de la AGE muestran la polariza-ción social, territorial, socioeconómica y educativa de los nuevos ingresados (Ruano, 2014: 284 y ss.). Ade-más, los desequilibrios de representación social y de inequidad del sistema educativo, en especial del su-perior, se trasladan a la Administración, que apenas introduce correcciones al mismo. La adecuación a la pluralidad territorial que rige en nuestra Constitución y la inclusión efectiva de la diversidad social represen-tan importantes retos de legitimidad para nuestra Ad-ministración.
La Administración pública genera sus propios desajus-tes de representatividad a través de los sistemas de selección, que incluye a la promoción interna. Una eventual exigencia de la titulación de posgrado para acceder al subgrupo A1 agravaría las inequidades de la situación actual en el acceso a la función pública su-perior (INAP, 2015). No obstante, existen otros ámbitos en los que se priman las competencias profesionales y el logro de una serie de evidencias de consecución para acceder o progresar en la función pública. Encon-tramos estos aspectos en la selección del personal permanente docente e investigador de las universida-des y centros de investigación públicos, en la función militar o en la carrera sanitaria. Esos ámbitos, además de las experiencias adoptadas en varias comunidades autónomas, podrían tomarse como referencia para in-troducir cambios paulatinos en el modelo general.
2.3. Una función pública para fortalecer la confianza en las instituciones públicas
La confianza ciudadana en las instituciones públicas es quizá el principal problema del ámbito público en nuestros días (OCDE, 2018, p. 19, p. 42 y p. 385). La consideración de la función social y política que cum-ple la función pública y la aceptación de este diagnós-tico permiten elevar y transcender el discurso sobre la gestión de los recursos humanos públicos más allá de la eficacia y la eficiencia y orientarlo a la regenera-ción política y el fortalecimiento de la democracia, a la garantía efectiva de la igualdad y de los derechos y li-bertades de los ciudadanos.
La confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas se basa en que estos que actúan de forma legítima y ejemplar. La confianza aumenta cuando par-ticipan en los procesos de las políticas pública, y se resiente cuando hay una escasa deliberación pública o esta es de poca calidad; cuando existen cuerpos in-termedios entre los gobernantes y los ciudadanos; al actuar poderes fácticos que interfieren en la transpa-rencia de la gestión pública; cuando no se representa
debidamente la diversidad social en los procesos y las instituciones; al proliferar los discursos públicos confu-sos y vacíos; cuando existe un dominio de los partidos políticos en la vida pública; si se produce la personali-zación y profesionalización de la política; si domina el poder de las corporaciones; cuando destaca el estilo jerárquico, «altanero» o cerrado de la Administración; al despuntar los interese particulares sobre el interés público; si falta la ejemplaridad; en fin, cuando se ex-tiende la corrupción (Gomá, 2016: p. 16; Prasojo, 2016, p. 14).
Es a la política y al Estado a los que incumbe lograr la confianza política mediante la articulación de los diver-sos actores, la orientación al bien común, la coopera-ción, la coordinación de la complejidad social y hacer entender esta a los ciudadanos Innerarity, 2006, p. 14.; Rosanvallon, 2006, p. 221). Es a la Administración pú-blica a la que corresponde fundamentalmente contri-buir materialmente al logro de esa confianza. Esta no se puede lograr desde planteamientos basados en la desconfianza de las instituciones en su relación con los ciudadanos.
La cultura y el contexto, el marco institucional, los re-sultados económicos y sociales y el rendimiento insti-tucional, de una parte, y la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la apertura e inclusión, la integridad y la im-parcialidad, de otra, condicionan la confianza ciuda-dana en la Administración (Thjis, N. y Hammerschmid, 2017, p. 57; OCDE, 2014, p. 49 y p. 50). De esta ma-nera, tenemos los lineamientos que deben guiar las reformas administrativas, especialmente la de sus re-cursos humanos.
El énfasis en algunos aspectos, como la integridad, no garantiza por sí mismo una mejora de la confianza y la reputación de las instituciones públicas, sino que de-ben abordarse de una manera inter-relacionada con el resto de elementos que conforman el ecosistema de confianza. Este está formado en la Administración pú-blica por la interacción de los principios de transparen-cia, accesibilidad, ejemplaridad, rendición de cuentas, responsabilización, legalidad y legitimidad que debe reflejarse en los programas electorales y de gobierno, en la oferta de los servicios públicos, en los procedi-mientos de actuación, en la gestión de los recursos y en la evaluación de la propia actuación pública. Esta, para contribuir a la confianza política, debe reforzar y activar principios y actitudes en la sociedad como la mutualidad, la reciprocidad, la participación política de-mocrática y la participación en la comunidad, la impli-cación cívica y la pertenencia a asociaciones y clubes voluntarios (Montero et al., 2008: 46). De esta manera, los principios y valores no solo guían el actuar interno de la Administración pública, sino que esta funciona como vehículo de su transmisión a la sociedad bus-cando su conformación a través de las políticas y ac-
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
43Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
tuaciones públicas. Es fácil concluir que esto se realiza fundamentalmente por medio de las personas que tra-bajan en la Administración Pública, por lo que deben asumir activamente estos principios y valores.
El rendimiento de la Administración está determinado por el grado de fortalecimiento institucional del apa-rato público que en buena parte depende de las va-riables estabilidad política, políticas públicas, ausencia de corrupción, instituciones democráticas y efectivi-dad del Estado de derecho. El rendimiento es un in-sumo determinante de la satisfacción con la democra-cia, que a su vez se conecta con la confianza social a través de la satisfacción con la vida. En esta, el papel de la acción del Estado y de los recursos y habilida-des que determinan la capacidad institucional es rele-vante. Entre los recursos destacan los humanos, que además tienen el papel de ser transmisores de la cul-tura político-administrativa. Por su parte, la capacidad institucional condiciona el grado de fortaleza de las instituciones, que determina el cumplimiento de las normas y la estabilidad, lo que a su vez condiciona el desarrollo económico y social, la competitividad y la inversión, así como la capacidad e iniciativa de los ciu-dadanos y de las organizaciones (World Economic Fo-rum, 2014, p. 4; Levitsky y Murillo, 2010, p. 33; Newton et al., 2000). Un elemento crucial para lograr esa ca-pacidad es la gestión de las personas que pertene-cen a las instituciones públicas.
Finalmente, existe una correlación significativa entre la confianza política y la social (Montero et al., 2008, p. 48; Morales et al., 2018). De esta manera, la confor-mación de la Administración, su orientación, la articula-ción y dotación debida de sus factores administrativos o medios, entre los que hay que destacar a los recur-sos humanos, condicionan el rendimiento institucio-nal y con ello la confianza política y la social. Por ello, la regulación, ordenación, gestión y evaluación de la función pública deben contemplar de una manera efectiva los principios y elementos que contribuyan al logro de la confianza política y social. De otra forma podríamos llegar a tener Administraciones eficaces o eficientes pero que no generan suficiente confianza y aceptación social, lastrando así la legitimidad política.
3. Algunos retos y propuestas
Los retos de nuestra función pública siguen siendo sustancialmente los mismos que los de hace unas
décadas y se pueden resumir en dotar a las Adminis-traciones públicas de instrumentos que permitan su-perar la rigidez en la gestión de las personas y con-solidar un modelo de responsabilidad real y efectiva de los empleados públicos, especialmente, de los di-rectivos públicos profesionales. Para ello es impres-cindible que estos incorporen decididamente como competencias profesionales a desempeñar la proac-ti vi dad, la orientación a la ciudadanía y la orientación estratégica (INAP, 2014b, p. 123), siguiendo el propó-sito y los principios y valores señalados en el apar-tado anterior.
La situación se ha agravado debido al paso del tiempo; a una respuesta estructural insuficiente a la crisis; al avance de los países de nuestro entorno; a las transformaciones digitales; al constatable cambio del discurso sobre lo público; y a un mundo que exige una adaptación eficaz de la Administración a los pro-fundos cambios que experimenta hoy la sociedad y el mercado.
En las páginas que siguen se van a abordar principal-mente los desafíos del personal directivo profesional y se van a enmarcar las principales cuestiones que afectan al modelo de gestión pública, a la carrera pro-fesional y a la evaluación del rendimiento, haciendo referencia principalmente a la AGE. Para ello se van a utilizar una serie de informes inéditos elaborados por distintos grupos de investigación del Instituto Nacio-nal de Administración Pública (INAP) desde 2012, así como documentos de la Dirección General de Fun-ción Pública de la AGE desde 200710.
3.1. El directivo público profesional
3.1.1. El significado político de su función
Uno de los retos de la función pública en los países de nuestro entorno es la profesionalización de los puestos directivos (INAP, 2014b, p. 123). La ubicación de los directivos públicos profesionales en el ápice de la Administración hace que se encuentren en con-tacto directo y frecuente con los políticos, con los que compiten por ocupar algunos de los puestos superio-res de dirección del bloque Gobierno-Administración. De aquí que el avance en la profesionalización de la Administración pública reste capacidad a los políticos para disponer libremente de puestos de confianza personal o política, lo que es el origen de numerosos conflictos, más o menos solapados, y una tensión per-manente en nuestro sistema político entre la adminis-trativización corporativa y la politización, siguiendo así los modelos burocráticos más tradicionales (Eisens-tadt, 1966, p. 144).
44
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
La implicación de los directivos en el logro de la con-fianza ciudadana en las instituciones públicas es transcendente, ya que, si los ciudadanos consideran que pesa más en su nombramiento las afiliaciones políticas que la capacidad de liderazgo y de compe-tencia, disminuirá la confianza en las instituciones pú-blicas. Esto es debido a que los ciudadanos otorgan una legitimidad a los directivos públicos, al igual que al resto de la función pública, que proviene en gran medida de un sistema de selección o provisión pro-fesional y neutro políticamente. La sustitución de los directivos públicos por agentes políticos y la rotación profesional por cambios de gobierno o de respon-sables políticos producen la proliferación de cliente-lismos y favoritismos, dañan la legitimidad y, conse-cuentemente, la confianza, a la vez que señalan el grado de politización existente en una Administración (OCDE, 2018, p. 25 y p. 256; Thijs y Hammerschmid, 2017,p. 26). Así, los cambios de gobierno conllevan una amplia rotación de los puestos profesionales su-periores de la AGE, a diferencia de lo que sucede en prácticamente la totalidad de los países de la OCDE (OCDE, 2018, p. 257 y p. 258)
Es indudable que el estatuto de los directivos públi-cos tiene un alto contenido «técnico» o «gerencial» y que tiene una relevancia significativa en el logro de la capacidad institucional, pero su verdadera importancia se encuentra en su contenido político, especialmente en la regulación de su acceso a la formulación de las decisiones públicas y a la alta implementación de las políticas públicas; además, el directivo público desem-peña funciones superiores de dirección en organiza-ciones que ejercen la dominación propia del poder político sobre la sociedad. También sabemos desde hace tiempo que la alta función pública tiene el poder de determinar lo que es factible, lo que es negociable, posee el dominio reservado sobre normas y actos de poder, ejerce el veto paralizante de terminadas deci-siones que vayan en contra de sus intereses y la po-testad jerárquica en el interior de la organización (Are-nilla, 2001, p. 52).
A las consideraciones anteriores hay que añadir que en muchos países una parte significativa de los pues-tos de nombramiento o elección política tiene su ori-gen en la alta función pública y en algunos países, como España, las leyes otorgan ventajas para ir y vol-ver de los puestos funcionariales a los políticos. En consecuencia, no es difícil concluir que la regulación de los directivos públicos tiene incidencia en el esta-blecimiento e implementación de las prioridades polí-ticas y en el funcionamiento mismo de la democracia. De ahí que aspectos como la formación, la extracción social, educativa, profesional y territorial y las relacio-nes, los valores y los intereses de los directivos pú-blicos profesionales tengan transcendencia desde un
punto de vista político y social y deban ser tenidos en cuenta en su selección y carrera con el fin de limitar los sesgos en las políticas públicas y de fomentar la diversidad (OCDE, 2016, p. 62).
Finalmente, las corrientes gerencialistas de las últimas décadas han destacado la importancia de los direc-tivos públicos incidiendo en la necesidad de que in-corporen los rasgos de los directivos privados (Núñez, 2011). Es cierto que con estos comparten una serie de competencias, pero lo significativo es que poseen unas características propias y singulares condiciona-das por el entorno de actuación del directivo público y por la finalidad o propósito que debe cumplir la Ad-ministración pública, como el fortalecimiento de la democracia o la garantía de la igualdad y de los de-rechos y libertades de los ciudadanos, que son el ver-dadero ethos de la función pública. Así, el adjetivo «público» sustantiva al directivo diferenciándolo esen-cialmente de su homólogo «privado», al adquirir un pa-pel relevante en el logro de la confianza y legitimidad de las instituciones públicas.
3.1.2. El contenido del estatuto del directivo público. Propuestas
Una de las características de nuestro sistema de función pública es la dificultad para obtener eviden-cias de su funcionamiento. No obstante, la labor de organismos como la OCDE (2017a) permite compa-rar en series históricas los directivos españoles de la AGE con sus homólogos de los países que for-man parte de esa institución. Los datos disponibles arrojan el siguiente perfil: una baja compensación retributiva anual; una diferencia retributiva reducida respecto a los niveles básicos de la Administración; una gestión indiferenciada con el resto del personal (puesto 31 de 35 países en 2016); escasa utilización de la gestión estratégica (puesto 25 de 35 países en 2016); bajo nivel de profesionalización e impar-cialidad (Thijs y Hammerschmid, 2017, p. 43 y p. 44). Estos indicadores presentan valores descendentes desde 2009 y 2011.
Mientras diversas comunidades autónomas (Comu-nidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Asturias, Ex-tremadura y Galicia) han regulado la figura del direc-tivo público11, en la AGE se han sucedido distintos borradores fallidos desde antes de la aprobación del EBEP. Lo primero que llama la atención de ellos es que existe un elevado consenso sobre el diagnós-tico y también sobre algunas de las propuestas, lo que no ha sido suficiente para promover un cambio. Una posible explicación de los fracasos proviene de la dificultad de romper la alianza implícita entre la alta función pública y los políticos, por la que los pri-meros mantienen las bases del corporativismo y los
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
45Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
segundos conservan una amplia discreción de nom-bramiento en los puestos superiores de la Adminis-tración, lo que la sitúa en los últimos puestos de los países de la OCDE (OCDE, 2018, p. 25 y p. 255).
La definición de directivo es variada en los diversos documentos de la AGE. Suelen coincidir en su función de apoyo a las decisiones políticas y en el asesora-miento técnico a los políticos. Sin embargo, en algu-nas definiciones se incluye a las personas que ocupan determinados puestos cubiertos mediante nombra-miento político. Tampoco hay acuerdo sobre si deben regirse exclusivamente por el derecho público, lo que lleva a la cuestión de si los puestos directivos deben estar reservados a los funcionarios. Actualmente, mu-chos contratos de alta dirección no ocupados por fun-cionarios son integrables en la consideración de di-rectivo público.
La finalidad que se busca con la regulación del per-sonal directivo profesional de la AGE es garantizar la profesionalización de aquellas personas que desem-peñan la función directiva, así como de preservar su autonomía en la gestión respecto a los responsa-bles políticos. Esto se debe alcanzar mediante un equilibrio entre la necesaria neutralidad política de los directivos, la asunción de responsabilidades por los resultados de los servicios y la posibilidad de elegir de los políticos entre profesionales compe-tentes. Esto supone superar la idea de que el inte-rés general se cumple recurriendo a un inconcreto ethos establecido por los funcionarios y aceptar que es necesaria la colaboración activa de los directi-vos públicos y del resto de la Administración en el cumplimiento del programa de gobierno. Esta sería la manera de cohonestar la legitimidad democrática de los políticos con la legitimidad profesional de los empleados públicos.
La redacción de un estatuto del directivo público pro-fesional de la AGE requiere reflexionar sobre la forma en la que se proveen los puestos superiores de la Ad-ministración y la delimitación de los puestos políticos; el alcance, número y funciones del personal eventual, esto es, de confianza personal y política de los cargos políticos; la posible existencia de más de un nivel en el ejercicio de la función directiva; sobre si esta está reservada a funcionarios o si puede ejercerla el per-sonal laboral de la AGE (INAP, 2014a: 19 y ss.); la aper-tura o no a otras instituciones públicas y a las condi-ciones de permanencia en caso de provenir de estas o de otros sectores; el régimen de incompatibilidades públicas y privadas; el sistema retributivo; la difusión de la oferta de los puestos de directivos; los derechos y deberes; la formación; los principios éticos por los que se rigen; la evaluación y la rendición de cuentas; los plazos máximos y mínimos de desempeño de los puestos de directivo; la posible carrera del directivo
público; las garantías, en su caso, tras el cese; la re-gulación del paso a la carrera política y su vuelta para los profesionales permanentes de la Administración pública. Algunos de estos elementos se encuentran implantados de manera dispersa e incompleta en la AGE, lo que podría servir de base para una futura for-malización integral.
Los distintos borradores manejados establecen los requisitos más significativos para ocupar los puestos directivos: haber trabajado en diversos departamen-tos administrativos y niveles de la estructura jerár-quica; el conocimiento de la situación internacional; cumplir con las competencias profesionales que se determinen; además de la formación y la experien-cia adecuadas. La selección se basaría en la aplica-ción de los principios de mérito, capacidad e idonei-dad.
A partir de la situación recogida en los diversos do-cumentos estudiados se van a realizar una serie de propuestas sobre la función directiva profesional en la AGE. En primer lugar, se considera que el directivo público se sitúa en el espacio intermedio entre la di-rección política y la vertiente más técnica de la Admi-nistración pública; así, ni se ocupan de la definición de la estrategia política ni de las tareas operativas, aunque debe prever y procurar los medios necesa-rios que hagan posible que el aparato administrativo pueda cumplir con los objetivos políticos estableci-dos.
No son un «tipo de personal» al servicio de las Ad-ministraciones públicas, sino una categoría orgánica dentro de la estructuración del empleo público que podría ser ejercida indistintamente por profesionales procedentes de la función pública o por personas de otros sectores de actividad, siempre que cumplan con las competencias requeridas para los puestos directi-vos que delimite el Gobierno.
A la dirección pública profesional le corresponde el apoyo a la toma de decisiones; el estudio y conoci-miento del entorno en el que se actúa; la ejecución de las decisiones adoptadas por los órganos supe-riores de dirección política; la planificación y coordi-nación de actividades; y la evaluación, la propuesta y, si procede, la implementación de medidas de in-novación y mejora en relación con los servicios y ac-tividades de su ámbito competencial. Se trata de una actividad orientada a generar valor público mediante la interrelación entre la dirección estratégica y la or-ganizativa, la relación con la red de actores que inte-ractúa con la Administración pública y la gestión de la organización que dirigen los directivos públicos profesionales.
Para la ocupación de los puestos reservados al per-sonal directivo profesional se precisa la creación de
46
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
un sistema independiente, transparente y profesio-nal con control parlamentario y social y rendición periódica de cuentas que se ocupe de la identifica-ción y definición de los puestos directivos y haga la propuesta al Gobierno para su delimitación y mejora (Baz, 2015); la elaboración de una base de datos de puestos y de perfiles profesionales para ocuparlos; la preparación de las convocatorias de acuerdo con el departamento correspondiente; la presentación a este de un listado de candidatos siguiendo criterios, entre otros, de diversidad y representatividad; y la acreditación de los candidatos sobre la base de evi-dencias, la superación de pruebas y la realización de entrevistas.
La valoración de las evidencias de los candidatos se completaría con la evaluación de las siguientes capacidades: compromiso con la AGE; comunica-ción; orientación estratégica, planificación y organi-zación; orientación a los ciudadanos y a la calidad; trabajo en equipo; solución de problemas y toma de decisiones; iniciativa, proactividad e innovación; di-rección y desarrollo de personas; tolerancia al es-trés y la incertidumbre; desarrollo de redes pro-fesionales; negociación; flexibilidad y gestión del cambio.
El acceso a la función directiva debe estar regido por la acreditación señalada y por los principios de com-petencia, libre concurrencia, transparencia, mérito profesional y publicidad. La convocatoria para ocupar un puesto de directivo contemplaría detalladamente los requerimientos de ocupación del puesto (funcio-nes, perfil, competencias, habilidades, experiencia). El nombramiento, si es un funcionario, o la contrata-ción laboral de alta dirección establecería la duración (no superior a cinco años, aunque prorrogable tras una evaluación favorable) y las funciones y los objeti-vos generales, que se formalizarían en un acuerdo de gestión que contemplaría el seguimiento y el sistema de evaluación. Su régimen retributivo incluirá una parte fija y una variable determinada a partir de los resultados obtenidos. Además del cese por el fin del mandato, cabría la remoción por evaluación insatisfac-toria, por reestructuración organizativa o por cambio de titularidad en el órgano competente. En este caso obrarían una serie de garantías para el directivo. Final-mente, el cese del personal integrado en la función pública comportaría la valoración del tiempo desem-peñado y, en su caso, el disfrute temporal de un com-plemento retributivo.
La conjunción de todos estos factores permitiría la consolidación de un modelo de directivo público pro-fesional abierto, diverso, representativo, transparente, eficaz, despolitizado y, sobre todo, generador de con-fianza en las instituciones públicas. Permitiría también corregir la imagen que ha situado tradicionalmente
a los directivos por la academia como burócratas o «mandarines» con intereses propios compartidos con diversos grupos sociales y económicos; fragmenta-dos; con un ethos propio e independiente; y poco controlados por el poder político, quien suele descon-fiar de ellos (Page, 1985, p. 221; Eisenstadt, 1966, p. 51, p. 147, p. 223, p. 365).
Este modelo debería ser completado, como sucede en los países de nuestro entorno, con un sistema de selección de los puestos de nombramiento político, al menos hasta secretario de Estado o ministro, mediante concurrencia, basado en evidencias profesionales y realizado por un órgano independiente con control del legislativo (Baz, 2015; Thijs y Hammerschmid, 2017, p. 43 y p. 44; OCDE, 2018, p. 25 y p. 255).
3.2. La gestión por competencias
La ordenación actual del empleo público presenta una serie de tensiones y disfunciones crónicas que son di-fíciles de resolver desde el modelo actual ( Ferret, 1997). Los objetivos del cambio de modelo serían la profesionalización de la función pública y vincular la carrera del empleado público con las necesidades or-ganizativas sobre la base de la gestión por competen-cias y el análisis de puestos y áreas funcionales.
El enfoque de competencias pone la atención en las capacidades y el comportamiento de los empleados públicos y se orienta a perfeccionar la heterogénea realidad de las relaciones de puestos de trabajo me-diante su agregación en áreas funcionales. Este en-foque busca una mayor integración y compromiso en la organización de las personas que trabajan en ella y conlleva la articulación de los diversos subsistemas de gestión de personas: planificación, reclutamiento y selección, gestión del desempeño, gestión de la compensación, formación y carrera (Beeck y Honde-guem, 2009). En definitiva, la gestión por competen-cias centra la atención en la forma en que se desarro-lla el puesto de trabajo y no en el puesto en sí mismo (Sáenz, 2004), y se concretan en «saber» y «saber ha-cer», «querer ser» y «querer hacer» y en los objetivos y valores de la organización (misión y visión) (INAP, 2013a, p. 67).
La implantación de la gestión por competencias im-plica establecer estrategias colaborativas partiendo de las buenas prácticas existentes y de la elabora-ción de estándares que permitan la homogeneiza-ción y economías de escala12. También requiere re-forzar las unidades centrales de gestión de personas aprovechando el desarrollo actual de las TIC, lo que debe ser compatible con la necesaria flexibilidad en la gestión.
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
47Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
El modelo de gestión por competencias se completa con la noción de área funcional, entendida como el conjunto de actividades y tareas homogéneas con características comunes respecto de los conocimien-tos y formación necesarios, así como de los procedi-mientos de trabajo utilizados (INAP, 2013a: 86). Para delimitar las áreas sería preciso, entre otros elemen-tos a considerar, analizar las funciones y característi-cas esenciales de cada puesto de trabajo en lo que respecta a las competencias profesionales que se requieren para desempeñarlas. Además, habría que considerar las posibles áreas relacionales que per-mitan rutas e itinerarios profesionales entre puestos de trabajo que facilitan la movilidad, alineados con el Marco Europeo de Cualificaciones (Comisión Europea, 2013; OCDE, 2017b, p. 104).
Cada itinerario profesional se compone de las es-pecialidades, los niveles o grados que conforman la carrera de un grupo profesional (cuerpo, escala, ca-tegoría) y que requieren cualificaciones profesiona-les diferentes. Cada una de ellas es el conjunto de competencias requerido para cada especialidad, ni-vel, grado o escalón de un itinerario profesional. En el caso de la Administración pública, cada nivel o espe-cialidad del itinerario se correspondería con una cua-lificación profesional. Este modelo facilitaría la movi-lidad efectiva entre Administraciones públicas. Los itinerarios profesionales son cauces específicos y con-cretos a través de los cuales los funcionarios pueden articular sus carreras profesionales (INAP, 2016, p. 5; INAP, 2013a, p. 49 y p. 55).
La delimitación también debe comprender la diferen-ciación de las áreas que corresponden al personal la-boral y al funcionario. Esto abre la siempre espinosa cuestión de si todo el personal al servicio de las Ad-ministraciones públicas debe ser permanente (INAP, 2014a, p. 4).
3.3. El modelo de carrera profesional
El modelo actual basado en cuerpos y puestos de trabajo no se ha desarrollado según las previsiones establecidas en los años 60 del pasado siglo. La re-forma de 1984 apenas alteró esta situación y man-tuvo, cuando no se reforzaron, los mecanismos que dificultaban el cambio y la innovación debido a la ausencia de auténticas políticas de personal y a la creciente debilidad de los órganos centrales de la función pública. De esta manera, los rasgos particu-laristas y «por silos» se fueron agudizando hasta la actualidad.
En estas décadas han ido surgiendo distintos inten-tos de mejora de la situación de nuestra función pú-
blica que no han pasado de ser iniciativas más o me-nos fundamentadas y de escasa o nula aplicación. Entre las propuestas de más recorrido encontramos las de varias Administraciones autonómicas13 que de-sarrollan de forma diversa el «análisis funcional de puestos de trabajo» concretado en puestos tipo y áreas funcionales, entendidas como un conjunto de actividades y tareas homogéneas que agrupan to-dos los puestos de trabajo que exigen conocimien-tos y destrezas comunes (López, 2012). Las propues-tas trataban de ser compatibles con la estructuración en cuerpos y escalas, dejaban la decisión de la pro-gresión profesional en los empleados públicos y re-cuperaban el potencial de la relación de puestos de trabajo al servicio de la estrategia de la Administra-ción correspondiente.
El Grupo de Investigación del INAP «Nuevos mode-los de carrera administrativa» (INAP, 2013a, p. 78) propuso en 2013 una estrategia basada en el radi-calismo selectivo, esto es, el cambio radical de algu-nos elementos clave del modelo actual: el alcance del modelo de carrera que implicaría mayores nive-les de personalización de puestos y de perfiles com-petenciales para ocuparlos; la consolidación de la carrera que permita la «desprogresión»; esto es, que el mantenimiento de determinado puesto o catego-ría dependa de la evaluación periódica del desem-peño; el rol de los directivos públicos profesionales y de los mandos de línea que pasarían a tener más poder de decisión y gestión. La propuesta descansa en dos ideas fuerza: integrar las necesidades de los empleados y la organización y potenciar la profesio-nalización del empleo público. Esta reforma podría afrontarse con un fuerte liderazgo, con una intensa negociación y con un calendario de reforma ade-cuado.
Un elemento esencial del modelo de función pública y que condiciona la carrera administrativa es la selec-ción de los empleados públicos. Esta presenta una serie de solapamientos funcionales debidos en gran medida por tomar como referencia los niveles de ti-tulación educativa y no los modelos de cualificación profesional basados en competencias requeridas para cada especialidad, nivel, grado o escalón de un itinerario profesional, como realizan la mayoría de los países de nuestro entorno. Las mejoras deben orien-tarse a reducir el coste de los procesos selectivos en términos económicos y de tiempo; a la simplificación de los cuerpos y escalas y su alineamiento con los iti-nerarios profesionales; y a una mejor atención a la in-clusión, especialmente de la discapacidad y la diversi-dad social y territorial (INAP, 2013c, p. 53; Ruano, 2014, p. 291).
La experiencia de la Comisión Permanente de Selec-ción de la AGE muestra el camino organizativo a se-
48
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
guir hacia una selección del personal más profesional, autónoma con rendición de cuentas y que integre a más cuerpos (Arenilla et al., 2014, p. 143). La selección se completaría con la realización de cursos de forma-ción a seguir obligatoriamente en institutos o escuelas de Administración (INAP, 2014a, p. 12). No obstante, como se ha señalado, la introducción de estos cam-bios podría interpretarse como un intento de injeren-cia del poder político.
3.4. La evaluación del desempeño
Baena (1985) señalaba hace unas décadas que la pro-fesionalización del empleo público dependía de la forma en la que se reclutaba y de su responsabilidad en el desempeño de su puesto de trabajo. Esta vincu-lación entre selección y desempeño remite a la legi-timidad del empleado público para ejercer autoridad, que ya no puede basarse solamente en la forma de acceso a la función pública, por lo que se requiere la evaluación permanente, especialmente en el nivel di-rectivo.
La evaluación formalizada está débil e irregularmente implantada en el sector público español y presenta propósitos distintos, a pesar de que la referida al desempeño se considera «uno de los ejes básicos so-bre los que debe asentarse la reforma de la Función Pública», ya que «une y proporciona coherencia a es-tos tres elementos nucleares: Formación/Carrera/Re-tribuciones» (CORA, 2013, p. 85). Entre las causas de la falta de implantación de todo tipo de evaluaciones, hay que citar: un control de cuentas más centrado en los aspectos presupuestarios y conexos que en la efi-cacia y la eficiencia de la actuación; una escasa dis-ponibilidad de datos e indicadores y una insuficiente adecuación de los mismos a las necesidades de la evaluación; una limitada función de control de los par-lamentos; la concurrencia de diversos organismos con funciones evaluadoras diversas y asimétricas (Inter-vención, Presupuestos, Inspección de los Servicios, agencias de evaluación).
La pluralidad de órganos evaluadores no garantiza que en la actualidad se esté midiendo la consecución de objetivos y resultados, en especial el impacto so-cial de los programas y políticas públicas. Quizá esto sea debido a la inexistencia, en general, de una di-rección por objetivos basada en evidencias que, ade-más, integre las metas del Gobierno con las de la ges-tión pública (OCDE, 2018, p. 65). A esta carencia se añaden en la Administración española una tradicional falta de indicadores de desempeño, de instrumentos para valorar competencias, así como de técnicos es-pecializados y de directivos capacitados y comprome-
tidos (MAP, 2005, p. 109). La obligación contraída con la Agenda 2030 y los ODS y sus metas y variables e indicadores no está paliando esta grave carencia, de-bido a su retraso y todavía débil implantación institu-cional.
Los proyectos pilotos de evaluación del desempeño que se implantan no suelen tener relevancia, trans-cendencia ni continuidad, por lo que acaban ge-nerando cansancio, cuando no rechazo entre los sometidos a la evaluación debido a su falta de ge-neralización y formalización (INAP, 2014a, p. 12, p. 32; INAP, 2013a, p. 104)14. Otras causas de condicionan la implantación efectiva de los sistemas de evaluación son la falta de liderazgo y apoyo institucional; la im-plantación flexible a cada realidad profesional y pro-gresiva; la aceptación mediante un alto consenso en-tre los empleados públicos; la medición del adecuado desempeño del puesto de trabajo; la integración de la evaluación de desempeño, resultados y competen-cias; y una periodicidad frecuente.
4. Conclusiones
Habitualmente se suele abordar la función pública desde su regulación o en su vertiente de gestión. Su consideración desde la función social y política que cumple permite elevar y transcender su misión y orientarla hacia la garantía efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos y tener un papel desta-cado en la regeneración política y el fortalecimiento de la democracia y, así, mejorar la confianza ciuda-dana en las instituciones públicas.
Los grandes retos de la Administración y de sus inte-grantes tienen que ver con la redefinición de su rela-ción con la sociedad y la construcción de una nueva legitimidad. Esos retos implican adquirir nuevas com-petencias profesionales, especialmente las digitales, y una función pública que incorpore y mejore el talento innovador y que refuerce los valores de inclusión, di-versidad y representatividad. Para ello precisa de una forma de trabajar en equipo y en coalición con nume-rosos actores. Esto lo tienen que hacer las personas que hoy trabajan en el ámbito público, porque los re-tos y demandas sociales no admiten más demora y requieren un enfoque disruptivo que remueva de raíz las bases y modos de actuación habituales.
La crisis de estos últimos años ha afectado profun-damente a las Administraciones públicas y ha coinci-
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
49Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
dido con una revolución digital que está cambiando la forma en la que interactuamos en el mundo. Sin embargo, estos hechos no han sido suficientemente aprovechados para renovar las instituciones públicas. Tampoco se aprovecha suficientemente la existen-cia de una agenda internacional en el ámbito público conformada por organismos internacionales de todo tipo que orientan, miden, comparan y evalúan las po-líticas públicas. Un ejemplo de esto, es la reforma em-prendida en la AGE por CORA, cuyo mayor impacto fue la reducción del gasto público corriente, que se mantuvo hasta el momento en que se consideró que había llegado la recuperación económica. Se puede concluir que una buena parte de las reformas em-prendidas en las últimas décadas se han movido en el intervalo «más-menos de lo mismo» y no ha afectado a las estructuras de la Administración y de su función pública.
La función pública de la AGE sigue anclada en los re-ferentes de hace más de cinco décadas y no ha incor-porado la gestión por competencias en sus procesos de selección, cobertura de puestos, formación, ca-rrera y evaluación. La excepción de la AGE respecto a los países de nuestro entorno causa dificultades en la atracción del talento joven e innovador y mantiene un elevado nivel de politización cuya manifestación más evidente es la inexistencia de una función direc-tiva profesional. Sin duda, los avances que se han pro-ducido en los últimos años en varias administraciones autonómicas y en algunas áreas funcionales pueden ser un buen ejemplo a seguir en las futuras reformas de la AGE.
La relevancia del directivo público reside en su con-tribución al logro de la capacidad institucional y, es-pecialmente, en su intervención en la formulación de las decisiones públicas y la alta implementación de las políticas públicas, por lo que su regulación tiene inci-dencia en el establecimiento y ejecución de las prio-ridades políticas. En el caso de español, los responsa-bles políticos mantienen una amplia discreción en su nombramiento si la comparamos con los países de la OCDE.
Es preciso ordenar la función pública, comenzando por sus directivos profesionales, sobre la base de las necesidades organizativas, la gestión por compe-tencias y el análisis de puestos y áreas funcionales. Se trata de poner la atención en las capacidades y el comportamiento de los empleados públicos, esto es, en la forma en que se desarrolla el puesto de tra-bajo.
La carrera profesional debe orientarse al refuerzo de la profesionalización para afrontar los profundos cam-bios que se vienen produciendo. Conlleva la urgencia de la digitalización de todos los puestos; la sostenibili-
dad económica de la Administración; la adaptabilidad a los procesos de transformación; la orientación a la gestión por puestos y por competencias; y a la reva-lorización de la función pública y de sus profesiona-les. Para ello se pueden seguir el camino iniciado, por ejemplo, en el País Vasco y Cataluña, en el «análisis funcional de puestos de trabajo» concretado en pues-tos tipo y áreas funcionales, haciéndolos compatibles con la estructuración en cuerpos y escalas. La orienta-ción debe ser integrar las necesidades de los emplea-dos y de la organización y potenciar la profesionaliza-ción del empleo público.
Si hace unas décadas la profesionalización se fun-damentaba en la forma en la que se reclutaba y en la responsabilidad en el desempeño del puesto de trabajo, hoy la legitimidad del empleado público re-quiere, además, la evaluación permanente, especial-mente en el nivel directivo.
La evaluación formalizada está débil e irregular-mente implantada en el ámbito público español y presenta propósitos distintos. Entre las causas de la falta de su implantación, hay que destacar la ten-sión existente entre los diversos órganos de control y evaluación de la Administración y la carencia, en general, de una dirección por objetivos basada en evidencias que, además, integre los propios del Go-bierno con los de la gestión pública. La obligación contraída con la Agenda 2030 y sus ODS, metas, variables e indicadores no está paliando esta grave carencia, debido al retraso y débil implantación insti-tucional de esta agenda global.
5. Bibliografía
Adams, D. y Hess. M. (2008). Social innovation as a new Public Administration Strategy: the Twelfth Annual Con-ference of the International Research Society for Pu-blic Management.(pp 1-8). Brisbane, Australia: Academic Press.
Arenilla, M. (2001). Administración y políticas públicas. Sevi-lla: Instituto Andaluz de Administración.
Arenilla, M. (Dir.) (2014). Administración 2032. Teclas para transformar la Administración Pública española. Madrid: INAP.
Arenilla, M. y Delgado, D. (2014) ¿Hay muchos empleados públicos en España? Eficiencia y efectividad en el con-texto de la OCDE. Revista de Administración Pública, 193, 297-334.
50
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Areses et al. (2017). Nuevos tiempos para la función pública. Madrid: INAP.
Baena, M. (1985). Curso de Ciencia de la Administración. Vol. I. Madrid: Tecnos.
Baz, R. (2015). La selección de los directivos públicos en atención al mérito profesional. Algunas enseñanzas de Portugal. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 14, 72-83.
Beeck, S. y Hondeguem, A. (2009). Managing Competen-cies in Government: State of the Art Practices and Issues at Stake for the Future. Paris: OCDE.
Burgos, J. (1820, mayo 31). Miscelanea de comercio, artes y literatura, n.º 92.
Comisión Europea (2013). Informe de la Comisión al Parla-mento Europeo y al Consejo. Evaluación del Marco Eu-ropeo de Cualificaciones, ejercicio 2013. Recuperado de https://www.madrimasd.org/empleo/documentos/doc/ juridica_aue_ENE14_35364.pdf
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. (2015). Comité de Expertos en Administración Pública. Informe sobre el 14.º periodo de sesiones (20 al 24 de abril 2015). Suplemento n.º 24. E/2015/44-E/C.16/2015/7. Re-cuperado de http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN94628.pdf
CORA (2013). Reforma de las Administraciones Públicas. Co-misión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Recuperado de http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/areas/reforma_aapp/INFORME-LIBRO.pdf
Eisenstadt, S. N. (1966). Los Sistemas políticos de los impe-rios. Madrid: Revista de Occidente.
Ferret, J. (1997). El sistema español de formación y selección de altos funcionarios. En A. Sánchez Rodríguez y M. A T. Núñez Santos (eds.), La función pública a debate. Ac-tas del I Congreso Nacional de Función Pública. Sevilla: Fundación Genesian y Fundación Educación y Futuro.
Gomá, J (2016). El ideal democrático. En Iglesias de Ussel, J. (dir.), La realidad social de España. Madrid: INAP, 109-117.
Instituto Nacional de Administración Pública (2012). Pro-cesos de validación de sistemas de acceso a la fun-ción pública: evaluación del desempeño. Recuperado de https://bci.inap.es/alfresco_file/0b7f5c1b-e924-4dff-8385- 77c3b3c4464b
Instituto Nacional de Administración Pública (2013a). Nue-vos modelos de carrera administrativa. Recuperado de https://www.inap.es/grupo-carrera-administrativa
Instituto Nacional de Administración Pública (2013b). El fu-turo del empleo público. Documento interno del INAP no publicado.
Instituto Nacional de Administración Pública (2013c). Libro blanco sobre acceso e inclusión en el empleo público de las personas con discapacidad. Madrid: INAP.
Instituto Nacional de Administración Pública (2014a). Innova-ción sobre organización de los recursos humanos en la
Administración General del Estado. Documento interno del INAP no publicado.
Instituto Nacional de Administración Pública (2014b). Ca-tálogo de Competencias Genéricas de los Puestos de los niveles 26 al 30 de la AGE. Recuperado de https://bci.inap.es/material-cat%C3%A1logo-de-competencias-gen%C3%A9ricas-de-los-puestos-de-los-niveles-26-al-30-de-la-age
Instituto Nacional de Administración Pública (2014c). Informe de actuación. Comisión de Coordinación del Empleo Público – Grupos de trabajo. Carrera, evaluación del desempeño, movilidad, directivos. Documento interno del INAP: no publicado.
Instituto Nacional de Administración Pública (2015). La forma-ción para el ingreso en la función pública superior. Con-dicionantes educativos, económicos, geográficos y fami-liares de los cuerpos superiores adscritos a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Documento in-terno del INAP: no publicado.
Instituto Nacional de Administración Pública (2016). Certifi-cación y Homologación de las acciones formativas de los Empleados Públicos. Documento interno del INAP no publicado.
Instituto Nacional de Administración Pública (2018). Innova-ción, sector público y atracción de talento: recomenda-ciones y plan de acción. Kreab. Documento interno del INAP no publicado.
Innerarity, D. (2006). El poder cooperativo: otra forma de gobernar. Cuadernos de liderazgo, n.º 2. Barcelona: ESADE.
Levitsky S. y Murillo, M. V. (2010). Variación de la forta-leza institucional. Revista de Sociología, n.º 24. doi:10.5354/0719-529X.2011.14399
López, J. (2012). Carrera administrativa: identificación de las Áreas Funcionales. Revista Vasca de Gestión de Perso-nas y Organizaciones Públicas, 3, 30-44.
Ministerio de Administraciones Públicas. (2005). Informe de la Comisión para el estudio y preparación del Esta-tuto Básico del Empleado Público. Recuperado de http://www.stes.es/documentacion/Informe_final_estatuto_ empleado_publico.pdf
Montero. J. R., Zmerli, S. y Newton, K. (2008). Confianza so-cial, confianza política y satisfacción con la democra-cia. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n.º 122, p. 11-54.
Morales, M., Bustos, M, y Silva, J. (2018). Determinantes de la confianza política. Un estudio transversal. Reforma y De-mocracia, n.º 7, Junio 2018.
Naciones Unidas (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Reso-lución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 en su sexagésimo noveno pe-ríodo de sesiones. Recuperado de http://media.onu.org.do/ONU_DO_web/737/sala_prensa_publicaciones/docs/0951081001461608344.pdf
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
51Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Navas, R. (2005). Transparencia y responsabilidad en la ges-tión pública. Revista Auditoría Pública, n.º 37, p. 25-34.
Newton, K., y Norris, P. (2000). Confidence in Public Institu-tions: Faith, Culture, or Performance? En Susan J. Pharr y Robert D. (eds). Putnam.Disaffected Democracies: What’s Troubling the Trilateral Countries?.Princeton: Princeton University Press.
Núñez, A. (2011). El nuevo directivo público: claves de lide-razgo para la gestión pública. Pamplona: EUNSA.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-micos. (2010). Getting it Right: Restructuring the govern-ment workforce. París: OCDE.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-micos.(2011). Public Servants as Partners for Growth: Toward a Stronger, Leaner and More Equitable W orkforce. París: OCDE.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-cos. (2014). Public Governance Reviews Spain: from Ad-ministrative Reform to continuous improvement. Recu-perado de http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/areas/reforma_aapp/informes-ocde/ocde/CORA-GOV-PGC-2014-4-ANN1_Public-Governance-Review-of-Spain_ENG-para-web.pdf
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-cos. (2015).Network on Public Employment and Mana-gement. Annual Meeting of the Working Party on Public Employment and Management HRM for Public Sector In-novation. 20-21 April 2015. Recuperado de http://www.oecd.org/gov/pem/pem-agenda-april-2015.pdf
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-cos.(2016). Panorama de las Administraciones Públicas 2015. Madrid: INAP.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-cos. (2017a). Governance at a Glance 2017. París: OCDE.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-micos. (2017b). Skills for a High Performing Civil Service.OECD Public Governance Reviews. París: OCDE.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-cos. (2018). Panorama de las Administraciones Públicas 2017. Madrid: INAP.
Olmeda, J. A., Parrado, S., Colino, C. (2017). Las Adminis-traciones Públicas en España. Madrid: Tirant lo Blanc, 2.ª edición.
Page, E. (1985). Political authority and bureaucratic power: A Comparative Analysis. Whitstable, Wheatsheaf: Pearson Higher Education
Pereda, S. y Berrocal, F. (2009). Gestión de recursos huma-nos por competencias. Madrid: Ramón Areces.
Rosanvallon, P. (2006). Democracia y desconfianza, Revista de Estudios Políticos, 134, 219-237.
Ruano, J. M. (dir.) (2014). Los funcionarios ante el espejo. Análisis del ciclo de selección de personal de la Admi-nistración General del Estado. Madrid: INAP.
Thijs, N. y Hammerschmid, G. (2017). A comparative over-view of public administration characteristics and perfor-mance in EU28. Bruselas: Comisión Europea. Recupe-rado de http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8072
Vakola, M., Soderquist, K.E. y Prastacos, G.P. (2007). Compe-tency management in support of organizational change. International Journal of Manpower, 28 (3/4), 260-275.
Weiss, C. H. (1998). Evaluation. Methods for Studying Pro-grams and Policies. Second Edition. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall.
World Economic Forum. (2014). The Global Competitive-ness Report 2014–2015. Recuperado de http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_ -2014-15.pdf
Notas
1 La agenda pública mundial está marcada por iniciati-vas como la Resolución aprobada por la Asamblea Ge-neral de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (Naciones Unidas, 2015) y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
2 La Carta Iberoamericana de la Función Pública de 2003, Código Iberoamericano de Buen Gobierno de 2006, Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública de 2009, Carta Iberoamericana de De-rechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Ad-ministración Pública de 2013 y la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto de 2016. A estos se añade la Guía Iberoamericana de Competencias en el Sector Público de 2016.
3 Sí se han abordado en el ámbito de las comunidades autónomas, desde perspectivas muy diversas. Hay que destacan los casos, por orden cronológico, de la Comu-nidad Valenciana (Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordena-ción y gestión de la Función Pública Valenciana); Cas-tilla-La Mancha (Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha); Asturias (Ley 7/2014, de 17 de julio, de medidas en materia de función pública y organización administrativa del Principado de Asturias); Extremadura (doblemente, a través de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los car-gos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y mediante la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extre-madura) y Galicia (Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia). Varias de ellas han experimentado modificaciones posteriores.
52
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
4 En el Principado de Asturias, la Ley 7/2014 introdujo re-levantes cambios, como la figura del directivo público profesional (personal funcionario o laboral), el concurso como forma de provisión de las jefaturas de servicio, la distinción entre el directivo público y el alto cargo y la motivación de designaciones y ceses en los casos de puestos ocupados mediante libre designación. En el caso de Extremadura, la Ley 13/2015 estableció la obli-gatoriedad de designación de los vocales de los órga-nos de selección por sorteo, la asignación definitiva de puestos para los funcionarios cesados de puestos de libre designación, y medidas de responsabilidad social corporativa. En el caso del País Vasco. Véase la nota 14 y lo señalado sobre el Anteproyecto de Ley de Empleo Público Vasco.
5 La OCDE ha reconocidos como buenas prácticas la co-nexión informal del talento y el conocimiento existentes en las Administraciones públicas mediante el Ecosistema Social y de Conocimiento del INAP; o los avances en la evaluación del desempeño en Galicia y Asturias (OCDE, 2015:36 y 146, 164-166).
6 Desde la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los De-rechos de las Personas con Discapacidad, que incre-mentó hasta el 7% el cupo de vacantes para ser cu-biertas por personas con discapacidad en las ofertas de empleo público no se ha avanzado en la inclusión efectiva en la Administración pública de este colectivo, aunque sí encontramos buenas experiencias en varias comunidades autónomas y algún proyecto en la AGE y en alguna comunidad autónoma (discapacidad intelec-tual).
7 La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma adminis-trativa no puede ser considerada una auténtica reforma de la Administración pública, aunque afecte a la reorde-nación de organismos, la racionalización de estructuras y la simplificación de procedimientos.
8 Mediante el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que trae causa de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Pre-supuestaria y Sostenibilidad Financiera.
9 Algunas comunidades autónomas han tomado como re-ferente el modelo vasco, como se aprecia en los casos de Castilla-La Mancha (artículo 22 de la Ley 4/2011) o, es-pecialmente, Extremadura (artículo 32 de la Ley 13/2015). En general, las comunidades autónomas han seguido la estela del EBEP.
10 Este apartado integra las propuestas realizadas por dos grupos de investigación creados en el INAP con el ob-jetivo de presentar propuestas de transformación de la función pública. El primero entregó su trabajo «Nuevos modelos de carrera administrativa» en abril de 2013 y es-taba dirigido por María José Rodríguez Ramos y contaba con Luis Miguel Arroyo Yanes, José Manuel Ruano de la Fuente, Miquel Salvador Serna, Esther Piccione Plana y Cristina García Menéndez. El segundo abordó la «Inno-vación sobre organización de los recursos humanos en
la Administración General del Estado». Estaba dirigido por Mariano Baena del Alcázar y contaba con Miquel Salvador Serna y Luis Herrera Díaz-Aguado, que finaliza-ron el informe en septiembre de 2014. También se creó un grupo de investigación dirigido por Luis Herrera Díaz-Aguado, junto con Pedro Pérez Guerrero, Paulino Martín Seco, Laureano González Vega, Alfredo Rodríguez Gur-tubay, Marisol Serrano Alonso, María del Mar Martín Es-parcia y Jonatan Arroyo Ballesteros que concluyó en el estudio «Certificación y Homologación de las acciones formativas de los Empleados Públicos», de 2016. Forman parte de ese conjunto de estudios del INAP, entre otros: «Procesos de validación de sistemas de acceso a la fun-ción pública: evaluación del desempeño,» fechado en 2012; «El futuro del empleo público» de 2013; «Modelos comparados de selección de empleados públicos» de 2013; «Informe de actuación. Comisión de Coordinación del Empleo Público-Grupos de trabajo. Carrera, evalua-ción del desempeño, movilidad, directivos» de 2013, del INAP y de la DGFP; los informes «Catálogo de Compe-tencias Genéricas de los Puestos de la AGE», de abril de 2014.También se han manejado en esta publicación, entre otros, los borradores del Estatuto del Directivo Pú-blico fechados, uno en 2007, y otro de 12 de junio de 2012, ambos de la Dirección General de la Función Pú-blica (DGFP). De esta se han utilizado también, entre otros: el «Borrador de real decreto por el que se estable-cen los sistemas de evaluación de la actividad profesio-nal de los funcionarios al servicio de la AGE. 23 de mayo de 2011»; la propuesta de «Racionalización de cuerpos y escalas de la AGE» de 2012 y «Orientaciones para la re-forma de la función pública. Borrador», de septiembre de 2013.
11 En el Anteproyecto de Ley de Empleo Público Vasco de febrero de 2019, el Título III está dedicado a «La función directiva y el Estatuto del personal directivo profesional de las Administraciones públicas vascas».
12 En marzo de 2017 las escuelas e institutos de Admi-nistración pública de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla junto con el INAP constituyeron un Grupo de cualificación y homologación de la formación de los empleados públicos con el objetivo de elabo-rar estándares o normas que aseguren la calidad del proceso de aprendizaje y permitan la certificación de los módulos formativos correspondientes; elaborar un modelo de cualificaciones profesionales para el grupo profesional apoyo administrativo; y elaborar un modelo de cualificaciones profesionales para el grupo profesio-nal TIC. El primero de los objetivos ya se ha alcanzado, el segundo está casi finalizado y en los siguientes se avanza a buen ritmo. En abril de 2018 se ampliaron los objetivos a desarrollar la cualificación profesional ges-tión de personal y la determinación de las competen-cias directivas.
13 El Consejo de Gobierno del País Vasco aprobó el 28 de junio de 1994 el Informe de la Comisión para la Raciona-lización y Mejora de la Administración Pública (CORAME y posteriormente la Dirección de la Oficina de Moder-nización Administrativa. El Decreto 6/1996, de 13 de fe-brero, de la Junta de Andalucía, introdujo las áreas fun-
Manuel Arenilla Sáez y David Delgado RamosUna nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas
53Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 36-53 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
cionales, las áreas relacionales y las agrupaciones de áreas como nuevos instrumentos para la racionalización y organización funcionarial de la función pública. El De-creto 202/2008, de 14 de octubre, de la Generalitat de Catalunya reguló los ámbitos funcionales como agrupa-ciones de puestos de trabajo con finalidades y funcio-nes homogéneas y con unos requerimientos compar-tidos con respecto a conocimientos, procedimientos y actitudes para desarrollar estas funciones.
14 Encontramos regulación autonómica en los casos, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana (artículo 121 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana) y de, Islas Baleares (ar-tículo 39 de la Ley 3/2007, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears). En el Antepro-yecto de Ley de Empleo Público Vasco se regula la eva-luación del desempeño en el artículo 54 y la relaciona con el desempeño, la motivación y la formación del personal.
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
1VA
ZT
ER
LAN
AK
E
ST
UD
IOS
54
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A 10 AÑOS VISTA THE GENERAL ADMINISTRATION IN THE NEXT 10 YEARSJosé Emilio Valdés SánchezCuerpo Superior de Estadísticos del [email protected]
Xose Areses VidalCuerpo Superior de Administradores Civiles del [email protected]
Recibido: 01/03/2019 Aceptado: 11/04/2019
© 2019 IVAP. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Reconoci-miento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd)
Laburpena: Artikulu honetan, Estatuko Administrazio Orokorrean 2018-2028ko aldian egongo den langile-kopuruaren bilakaerari buruzko az-terketa kuantitatiboa egiten da. Bertan, plantillen gaur egungo zahar-tze-maila eta horien 2018tik 2028ra bitarteko proiekzioa jorratzen dira, Enplegu Eskaintza Publikoak eta barne-sustapenak urte horietan izan dezaketen eragina aintzat hartuta. Horretarako, Espainiako demografia-piramidetik abiatuta, hainbat grafiko aztertuko dira, hala nola Estatuko Administrazio Orokorrean lan egiten duten funtzionarioen gaur egungo egoera, beren batez besteko adina, inguruko beste administrazio ba-tzuekiko alderaketa, sisteman sartzeko eta hortik irteteko adinak eta Es-tatuko Administrazio Orokorreko enplegatu publikoen multzo kuantitati-boaren gaur egungo deribaren 2028rako proiekzioa. Azkenik, Estatuko Administrazio Orokorraren gaur egungo ereduari, bilakaerari eta bertan giza baliabideak kudeatzeko tresnei buruzko hausnarketa batzuk jaso-tzen dira, ondorio modura.Gako-hitzak: Estatuko Administrazio Orokorreko langileak. Zahar-tzea. Biztanle-piramidea. Karrerako funtzionarioak. Azpitaldeak. Lan-gileak. Enplegu Eskaintza Publikoa. Barne-sustapena. 10 urterako proiekzioa. Giza baliabideen plangintza.
Resumen: El siguiente artículo realiza un análisis cuantitativo de la evolución del número de efectivos en la Administración General del Estado 2018-2028, en el que trataremos el grado de envejecimiento actual de las plantillas y la proyección de las mismas de 2018 a 2028, con exploración de la incidencia que las Ofertas de Empleo Público y promoción interna pudieran tener esos años. Para ello, partiendo de la pirámide demográfica de España, se irá analizando distintas graficas desde la situación actual de los funcionarios destinados en la Adminis-tración General del Estado, su edad media, comparativa con otras ad-ministraciones del entorno, edades de entrada y salida en el sistema, y proyección a 2028 de la deriva actual en el conjunto cuantitativo de los empleados públicos de la Administración General del Estado. Final-mente, se concluyen algunas reflexiones sobre el modelo actual, su evolución y las herramientas de gestión de los recursos humanos en la Administración General del Estado.Palabras clave: Efectivos Administración General del Estado. Enve-jecimiento. Pirámide de población. Funcionarios de carrera. Subgru-pos. Personal laboral. Oferta de empleo público. Promoción interna. Proyección a 10 años. Planificación de recursos humanos.
Abstract: The following article includes a quantitative analysis of the staffing evolution of the Spanish Central Government during 2018-2028 focusing on the current aging of the staff and its projection from 2018 to 2028, exploring the incidence of Public Employment Offer and internal promotion during that period. For that purpose, taking the Spanish demographic pyramid as a starting point, different graphs will be analyzed, from the current situation of the staff assigned to the Central Government to their average age, comparison between this and other neighboring administrations, entry and exit ages to the sys-tem, and a projection to 2028 of the current drift in the quantitative set of public employees in the Central Government. To conclude, the article includes a number of afterthoughts on the current model, its evolution and the human resources management tools in the Central Government. Keywords: Spanish Central Government staff. Aging. Demographic pyramid. Civil servants. Sub-groups. Public employees. Public em-ployment offer. Internal promotion. 10-year projection. Human re-sources planning.
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
55
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
Sumario
1. Introducción.—2. Foto 1. ¿España un país de personas mayores?—3. Foto 2. De familia de los efectivos AGE 2018.—4. Foto 3. Una AGE 2018 cincuentona.—5. Foto 4. Comparación internacional.—6. Foto 5. Eda-des de entrada al mercado laboral en 2018.—7. Foto 6. Las ofertas de Empleo Público.—8. Foto 7. Las jubila-ciones a 10 años (de 2018 a 2028).—9. Foto 8. Efecto a 10 años de jubilaciones y de las Ofertas de Empleo Público en el periodo 2018 a 2028.—10. Foto 9. Efecto de las jubilaciones a 10 años junto con las Ofertas de Empleo Público y las Promociones Internas de funcionarios en el periodo 2018 a 2028.—11. Foto 10. Efecto de las jubilaciones a 10 años. Consideración de la promoción interna de personal laboral al subgrupo C2 de funcionarios.—12. Conclusiones finales.—13. Bibliografía.
«Y si alguien del futuro casualmente oyera esto, que venga a salvarnos, y que me salve a mí primero.» (Los Planetas, 2000)
1. Introducción
El envejecimiento de la población es un proceso que se muestra inevitable en nuestra sociedad; y su im-pacto en las administraciones públicas es un tema de debate actual entre distintos autores.
En el número especial de la Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, de 20 de julio de 2018, en su magistral prólogo «Repensar la selec-ción de empleados públicos: momento actual y retos de futuro», el profesor Rafael Jiménez Asensio ya ad-vertía del pernicioso efecto del envejecimiento de las plantillas en el sector público. En ese artículo, el pro-fesor disertaba sobre las dificultades internas de las envejecidas organizaciones públicas para captar ta-lento, lastradas por un sistema de selección negativa y obsoleto, con un exceso de influencia del corporati-vismo y de las élites en la entrada al empleo público, que estaba incrementando la precariedad (interinos) en los servicios públicos. No obstante, con esperanza, el autor aportaba distintas recetas a esta situación, buscando convertir así una desventaja en una oportu-nidad.
Otros autores ya avisaban previamente de este ave-jentamiento. Carles Ramió afirmaba en 2017 que «Las plantillas de las administraciones públicas están muy envejecidas: la Administración cuenta con el doble de trabajadores mayores de 64 años que menores
de 30». Por su parte, Carlos Losada argumenta que la causa de ello era la siguiente: «Una de las principales consecuencias derivadas de la crisis económica y de las medidas tomadas desde el 2010 ha sido un en-vejecimiento acelerado del empleo público motivado por la no reposición de bajas y jubilaciones». Más dra-mático, Antonio Ansón, proclamaba que «una plantilla envejecida en la administración pública es condenar a la sociedad a un futuro de servicios públicos de ín-fima calidad».
En el libro Nuevos Tiempos para la Función Pública (Areses et al., 2017) se apuntaba, de nuevo, el efecto perverso de la baja oferta de empleo público junto al envejecimiento de las plantillas:
«…el actual ciclo de contención presupuestaria está im-pidiendo desarrollar políticas de reclutamiento orienta-das a la captación de talento, puesto que las congela-ciones de la oferta de empleo público, sumadas a la dificultad de preparar oposiciones, determinan que los graduados dirijan su atención hacia el sector privado. Los jóvenes son, sin embargo, el colectivo mejor pre-parado frente al cambio tecnológico, y presentan una natural tendencia a la innovación. El envejecimiento paulatino de las plantillas comporta cambios estructu-rales, puesto que la organización se petrifica y se hace resistente al cambio, precisamente en un contexto de mutaciones tecnológicas aceleradas.»
Parece que hay bastante unanimidad doctrinal en de-nunciar la vetusta situación de las administraciones en España; o, por lo menos, no hemos encontrado quien se oponga a tal axioma. Es por ello que, con este ar-tículo, pretendemos retratar cuantitativamente el mo-mento actual de la Administración General del Estado, para afirmar tal efecto envejecido de sus plantillas; y tratar después de proyectar su evolución a 10 años, para aventurar su posible deriva.
Está claro que toda proyección es una hipótesis, por tanto, su grado de fiabilidad no es plena; y que además se trata de una investigación hipotética que
56
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
se basa en ciertos parámetros y no en otros, por lo que pedimos al lector un cierto margen de benevo-lencia a nuestro trabajo, si bien toda crítica cons-tructiva al mismo será bienvenida. Además, no pre-tendemos analizar las posibles causas de los datos que ofrece esta investigación; solo pretendemos mostrar tales resultados para que sea el lector el que llegue por sí mismo a su juicio de valor de la alarmante situación.
Con la idea de no hacer tan árida la exposición, ba-sada en fórmulas, cuadros y gráficas, les proponemos retratar la situación de envejecimiento de las plantillas de la Administración General del Estado a través de la técnica fotográfica. Esto es, con el revelado de 10 fo-tos consecutivas iremos diseccionando que es lo que se observa en nuestra organización pública, desde el punto de vista de la edad y los instrumentos de plani-ficación de los recursos humanos.
Así que, poniéndonos un poco líricos, déjennos con-cluir esta introducción constatando que la mayor parte de la vida transcurre como una serie de imágenes. La vida administrativa pasa por delante como expedien-tes elevados a la firma; pero, algunas veces, ocurre que el procedimiento se encapsula, y nos permite dar testimonio mudo de la realidad a través de un gráfico, una tabla, una fotografía.
2. Foto 1. ¿España un país de personas mayores?
Como se decía al principio, el envejecimiento de la población es un proceso que se muestra inevitable en nuestra sociedad. De acuerdo con el INE, el au-mento de la esperanza de vida y la baja tasa de na-talidad que se viene registrando desde hace déca-das (piénsese que en 1975 la cantidad promedio de descendientes era de casi 3 por mujer en edad fér-til, mientras que actualmente apenas es de 1,2), dan como resultado una población de personas longe-vas. Por lo tanto, el claro crecimiento del volumen de las personas mayores nos hace afirmar una realidad de envejecimiento de la población. Es por ello que nuestra primera fotografía la dirigimos hacia las pi-rámides de población en España en los años 2008, 2018 y 2028 (proyección), utilizando el objetivo de la edad y el género, para ver exactamente cuál es la forma de las mismas y por tanto, intuir su posible evolución.
Gráfico 1
Año 2008. Población residente en España a 1 de enero
Fuente: INE y elaboración propia.
Gráfico 2
Año 2018. Población residente en España a 1 de enero
Fuente: INE y elaboración propia.
De los gráficos 1, 2 y 3 podemos advertir cómo en es-tos 20 años analizados, la edad valor modal (más fre-cuente), tanto en hombres como en mujeres, pasa de los 30 años en 2008, a los 40 en 2018 y, probable-mente, a los 50 años en 2028.
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
57Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Gráfico 3
Año 2028 (proyección). Población residente en España a 1 enero
Fuente: INE y elaboración propia.
Interesante es fijarse también en las barras correspon-dientes al intervalo de edad temprana, de 0 a 10 años, que presentan las siguientes particularidades según años:
— En 2008, gráfico 1, el intervalo 0-10 años mues-tra una forma progresiva, con mayor contin-
gente de población más joven, aunque para tramos de edad superiores a los 10 años la ca-racterística es la contraria, sufriendo un achata-miento.
— En 2018, gráfico 2, el intervalo 0-10 años pre-senta forma regresiva, es decir, en la base hay menos población que en los años siguientes. La tasa de natalidad desciende de manera más o menos rápida (nacimiento de menos bebes).
— En 2028 (proyección), gráfico 3, el intervalo 0-10 años tiene forma estancada o estacionaria, posiblemente debido a la probable baja de la mortalidad, pero también de la natalidad.
Pero si hay algo evidente en estas tres pirámides de población, en su conjunto, es su regresión, es de-cir, mayor anchura en los grupos de edad superiores que en la base, debido a que la natalidad va descen-diendo y la población se va envejeciendo. Este tipo de pirámides de población son propias de los países desarrollados.
Para analizar más claramente este efecto envejece-dor, hemos calculado un indicador de envejecimiento de la población española, esto es, el porcentaje de personas con edad igual o superior de 50 años, en los años 2008, 2018 y 2028. Con ello observamos en la tabla 1 que la evolución negativa de este indicador es clara: en 2008 el 33,3% de personas poseían 50 o más años; en 2018 el 39,6% estaba en este intervalo y en 2028 podrían suponer el 45,7%.
Tabla 1
Población residente en España a 1 de enero de cada año
2008 2018 2028 (proyección)
H M Total H M Total H M Total
Personas (%)
Personas (%)
Personas (%)
Personas (%)
Personas (%)
Personas (%)
Personas (%)
Personas (%)
Personas (%)
Tramo de edad
50 años y más 30,9% 35,8% 33,3% 37,4% 41,7% 39,6% 43,9% 47,4% 45,7%
Menos de 50 años 69,1% 64,2% 66,7% 62,6% 58,3% 60,4% 56,1% 52,6% 54,3%
Fuente: INE y elaboración propia.
Conclusión 1
Nos encontramos en España ante una pirámide de población regresiva, donde la población de más de 50 años pasa de ser un tercio en el año 2008 a su-
poner un 40% en la actualidad y proyectarse a casi un 50% dentro de diez años.
O dicho de otra forma, pasamos de un país en 2008 de 45 millones de habitantes de los cuales 15 millones tenían 50 o más años, para situarnos en la actualidad
58
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Tabla 2
Personal funcionario de carrera en Ministerios y Organismos
Ministerios (sin Organismos) Organismos Total
N.º Funcionarios N.º Funcionarios N.º Funcionarios
Área
A.E.A.T* 23.684 23.684
AG. Estatales (Ley 28/2006) 7.543 7.543
CC. Penitenciarios 20.257 20.257
Patrimonio Nacional 219 219
Seguridad Social 21.112 21.112
Resto de personal AGE (1) 42.157 22.908 65.065
Total 62.414 75.466 137.880
Fuente: RCP*. Datos a 1/10/2018. No incluye docentes ni entes públicos AGE (incluye Patrimonio Nacional).
(1) Resto de personal (no referido anteriormente) denota a los funcionarios de carrera en los distintos Ministerios, considerando sus Organismos Autónomos y otras entidades (columnas numéricas primera y segunda).
* A.E.A.T: Agencia Estatal de Administración Tributaria.* RCP: Registro Central de Personal.
en un país de 45 millones de personas con 18 millo-nes con una edad de 50 años y más. Y que si proyec-tamos esa evolución a dentro de 10 años (2028), para una población prevista de 48 millones, 22 millones tendrían 50 y más años, lo que supone casi la mitad de sus habitantes.
Por consiguiente, nos encaminamos a un país con una amplia población envejecida. Un país de personas mayores. Y los empleados públicos, que son parte de esta población, no son ajenos a esta evolución demo-gráfica: pasemos a analizar su situación.
3. Foto 2. De familia de los efectivos AGE 2018
Nuestra siguiente fotografía es una foto de familia1, esto es, retrato de cómo se compone cuantitativa-
mente la Administración General del Estado en 2018, distribuidos por áreas de actividad, subgrupos, niveles y género.
La foto incluye al personal funcionario de carrera en la Administración General del Estado, entendiendo por tal el destinado en Ministerios y Organismos Autóno-mos. Se incluyen, además, los destinados en deter-minadas áreas de actividad vinculadas a la Adminis-tración General del Estado tales como son la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Consejo de Ad-ministración del Patrimonio Nacional y las Agencias Estatales.
No obstante, en esta foto no hemos invitado, por su idiosincrasia propia (la familia numerosa tiene estas di-vergencias), a los siguientes colectivos del Sector Pú-blico Estatal: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-tado, Fuerzas Armadas, Administración de Justicia y Personal docente dependiente del Estado (en las Ciu-dades Autónomas de Ceuta y Melilla o en el exterior). Ni a las Entidades Públicas Empresariales y Organis-mos Públicos con régimen específico.
Por lo tanto, el número final de funcionarios de carrera retratados es de 137.880 a 1/10/2018, con la distribu-ción que se indica en la tabla 2.
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
59Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
A continuación, analizamos en dos cuadros la familia distribuidos sus 137.880 efectivos por subgrupos, niveles y gé-nero, tabla 3, y la media de edad, tabla 4 (resaltados los más relevantes).
Tabla 3
N.º de personal funcionario de carrera en Ministerios y Organismos
Cod. Grupo/ Subgrupo F
A1 A2 C1 C2 E Total
H M Subtotal H M Subtotal H M Subtotal H M Subtotal H M Subtotal H M Subtotal
Nive
l
30 1.295 891 2.186 1.300 897 2.197
29 1.627 1.104 2.731 1.629 1.104 2.733
28 4.003 3.411 7.414 6 6 12 7 4.013 3.421 7.434
27 1.418 1.207 2.625 1.420 1.208 2.628
26 2.334 2.558 4.892 4.043 4.429 8.472 9 6 15 6 6.388 6.997 13.385
25 140 117 257 455 307 762 596 424 1.020
24 1.481 1.883 3.364 3.796 3.860 7.656 28 32 60 12 16 5.309 5.787 11.096
23 163 116 279 456 584 1.040 619 701 1.320
22 13 16 29 1.882 2.144 4.026 4.677 4.973 9.650 8 24 32 6.580 7.157 13.737
21 596 1.324 1.920 560 111 671 1.156 1.436 2.592
20 904 1.045 1.949 3.140 3.317 6.457 7 10 17 4.051 4.372 8.423
19 60 10 70 788 131 919 850 141 991
18 418 273 691 4.298 5.328 9.626 2.473 6.544 9.017 7.189 12.145 19.334
17 4.388 3.145 7.533 3.442 6.735 10.177 7.830 9.880 17.710
16 1.528 1.506 3.034 1.531 2.965 4.496 3.060 4.471 7.531
15 10.124 5.064 15.188 1.718 3.974 5.692 11.842 9.039 20.881
14 26 29 1.777 2.772 4.549 25 27 1.828 2.777 4.605
13 94 38 132 94 39 133
12 6 6 7
Sin nivel 102 18 120 103 20 123
Total 12.576 11.322 23.898 12.622 13.988 26.610 29.575 23.623 53.198 10.966 23.043 34.009 124 41 165 65.863 72.017 137.880
Fuente: RCP. Datos a 1/10/2018.
El propósito de la tabla 4 siguiente es presentar las edades medias de los hombres, mujeres y del total según los distintos grupos/ subgrupos y niveles de complemento de destino de los puestos de trabajo que ocupan. La tabla 3 pretende representar el peso de una determinada edad media, es decir, el número de personal funcionario sobre el que se calcula. Así, por ejemplo, las edades medias del personal direc-tivo y pre directivo, es decir, personal funcionario del subgrupo A1 y niveles 30 y 29, parece elevada, tanto en hombres como en mujeres: 53,7, 50,5, 54,7 y 51,6
años, todas estas edades medias pasan de los 50. Los números de personal funcionario de hombres y mujeres de este subgrupo A1 y dichos niveles son: 1.295, 891, 1.627 y 1.104 respectivamente.
De la observación de la tabla 4 se pueden extraer pa-recidas consideraciones para otras combinaciones de grupo/ subgrupo y nivel.
La edad media global es de casi 52 años, 51,9 exacta-mente, superando los 50 años la inmensa mayoría de las celdas de la citada tabla 4.
60
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Tabla 4
AGE. Personal funcionario de carrera en Ministerios y Organismos. Edad media en años cumplidos
A1 A2 C1 C2 E Total
H M Subtotal H M Subtotal H M Subtotal H M Subtotal H M Subtotal H M Subtotal
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Valor medio
Nive
l
30 53,7 50,5 52,4 49,0 49,3 49,2 55,5 54,5 55,0 49,0 60,0 54,5 53,7 50,5 52,4
29 54,7 51,6 53,4 69,0 69,0 51,0 51,0 54,7 51,6 53,4
28 52,7 49,4 51,1 58,5 54,7 56,6 56,8 50,7 54,1 62,0 62,0 52,7 49,4 51,2
27 51,0 49,2 50,2 61,0 61,0 54,0 49,0 51,5 51,0 49,2 50,2
26 49,2 47,6 48,3 54,9 53,7 54,2 58,1 53,7 56,3 55,5 55,3 55,3 52,8 51,4 52,1
25 50,7 44,3 47,8 53,4 52,8 53,1 63,0 63,0 52,8 50,4 51,8
24 49,4 46,3 47,7 52,7 50,7 51,7 62,4 60,7 61,5 61,5 59,3 59,8 51,8 49,4 50,5
23 57,6 55,6 56,7 51,2 46,0 48,3 62,0 62,0 52,9 47,6 50,1
22 53,8 54,8 54,3 47,3 45,2 46,2 55,7 55,6 55,7 56,5 58,8 58,2 53,3 52,5 52,9
21 62,0 62,0 50,6 48,2 48,9 55,6 54,7 55,5 53,0 48,7 50,6
20 41,2 38,8 39,9 55,3 55,1 55,2 57,0 62,5 60,2 52,2 51,2 51,7
19 57,2 55,6 57,0 55,7 53,8 55,4 63,0 63,0 55,8 53,9 55,6
18 49,8 48,2 49,2 52,5 53,4 53,0 54,9 55,7 55,5 53,2 54,6 54,0
17 52,3 52,3 52,3 51,3 52,5 52,1 51,9 52,4 52,2
16 48,0 48,0 49,4 50,3 49,9 52,5 53,2 52,9 51,0 52,2 51,7
15 43,0 43,0 48,4 48,2 48,3 51,6 53,7 53,0 48,9 50,6 49,6
14 47,6 47,0 47,5 52,9 52,3 52,5 61,4 57,0 61,1 53,0 52,3 52,6
13 60,0 60,0 60,3 56,4 59,2 60,3 56,5 59,2
12 51,0 51,0 51,8 53,0 52,0 51,7 53,0 51,9
Total 51,9 48,8 50,4 51,6 49,5 50,5 51,9 52,7 52,2 52,6 53,7 53,3 60,2 56,3 59,2 52,0 51,8 51,9
Fuente: RCP. Datos a 1/10/2018.
Nota: Esta tabla 4 contiene las edades medias de los funcionarios de carrera en la tabla 3 anterior en las celdas correspondientes. Por ejemplo, la edad media de los 1.295 funcionarios de carrera varones del subgrupo A1 con nivel de complemento de destino 30 es 53,7 años.
Conclusión 2
La foto de familia de la Administración General del Es-tado nos muestra a un funcionario o funcionaria de carrera (47% hombres y 53% mujeres), con destino mayoritario en los Departamentos Ministeriales en sentido estricto, con segunda opción en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en una de las en-tidades gestoras de la Seguridad social o en los cen-tros penitenciarios. Se trata de un funcionario bien del grupo C, con un nivel 17 o un funcionario/a del grupo A con un nivel consolidado de 26.
4. Foto 3. Una AGE 2018 cincuentona
Nuestra tercera foto es, pues, una fotografía sobre la edad de la Administración General del Estado. De la familia de 137.880 funcionarios retratados veamos en el gráfico 4 cuál es su pirámide de población y en la tabla 5 cuál es su edad media en 2018 a 1 de octubre.
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
61Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Gráfico 4
Personal funcionario de carrera en Ministerios y Organismos
Fuente: RCP. Datos a 1/10/2018. No incluye docentes ni entes públicos AGE (incluye Patrimonio Nacional).
A nivel global observamos en la foto, gráfico 4, una pirámide de población, edad por edad, de la plantilla descrita de funcionarios de carrera en la Administra-ción General del Estado en la que se pone de mani-fiesto que las edades de 50 y más años son dominan-tes, en cuanto a número, en comparación con edades inferiores a 40 años. A simple vista se observa cierta semejanza entre las barras de hombres y mujeres, las de estas últimas de más longitud.
En la tabla 5 que sigue se muestra cuál es la edad media de cada colectivo y la del total. La edad media es casi de 52 años (51,9 exactamente). Destacan, con una edad media de 54,9 años, los funcionarios de ca-rrera que prestan servicios en las entidades gestoras y servicios comunes de la Administración de la Segu-ridad Social. También cabe destacar que en los Cen-tros Penitenciarios, la edad media es de 49,6 años, es decir, 50 años prácticamente.
Tabla 5
Personal funcionario de carrera en Ministerios y Organismos
Ministerio u Organismo
Ministerios (sin Organismos) Organismos Total
Valor medio edad Valor medio edad Valor medio edad
Área
A.E.A.T* 51,7 51,7
AG. Estatales (Ley 28/2006) 51,9 51,9
CC. Penitenciarios 49,6 49,6
Patrimonio Nacional 52,1 52,1
Seguridad Social 54,9 54,9
Resto de personal AGE 51,8 51,4 51,7
Total 51,1 52,5 51,9
Fuente: RCP. Datos a 1/10/2018. No incluye docentes ni entes públicos AGE (incluye Patrimonio Nacional).
(1) Resto de personal (no referido anteriormente) denota a los funcionarios de carrera en los distintos Ministerios, considerando sus Organismos Autónomos y otras entidades (columnas numéricas primera y segunda) (ver tabla 2 anterior).
* A.E.A.T: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
62
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Si analizamos la edad en la Administración General del Estado por subgrupos de clasificación, ver gráfi-cos 5 a 8 para cada subgrupo, vemos que la situación varía entre ellos, sobre todo en el A1 y C2.
Gráfico 5
Subgrupo A1 de clasificación (23.898 funcionarios)
Fuente: RCP. Datos a 1/10/2018. No incluye docentes ni entes públicos AGE (incluye Patrimonio Nacional). Resto de personal (no referido anteriormente) denota a los funcionarios de carrera en los distintos Ministerios y sus Organismos Autónomos y en otras entidades. Contiene los funcionarios de carrera del subgrupo A1 de la tabla 2 (idem resto de subgrupos).
Gráfico 6
Subgrupo A2 de clasificación (26.610 funcionarios)
Fuente: RCP. Datos a 1/10/2018.
Gráfico 7
Subgrupo C1 de clasificación (53.198 funcionarios)
Fuente: RCP. Datos a 1/10/2018.
Gráfico 8
Subgrupo C2 de clasificación (34.009 funcionarios)
Fuente: RCP. Datos a 1/10/2018.
Se observa que, al tener misma escala, los cuatro grá-ficos son perfectamente comparables. Se pueden ex-traer las siguientes conclusiones:
1. La forma de pera de todas ellas indica la ma-yoritaria distribución hacia las edades más lon-gevas y minoritaria en las edades de entrada.
2. En el subgrupo A1, gráfico 5, el valor modal se encuentra próximo a los 60 años, existiendo
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
63Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
mayor concentración en las edades más ele-vadas que en las más bajas, además en lo que se refiere a las mujeres, es estacionaria en el sentido de que se aprecia un equilibrio entre las entradas y salidas de los tramos de edad de 35 a 60 años, es decir, como consecuen-cia de unas entradas y salidas del sistema que se mantienen sin variaciones significativas du-rante un periodo de tiempo largo.
3. Los Subgrupos A2 y C1, gráficos 6 y 7, son bas-
tante equiparables y fieles a la pirámide global,
con edades de 50 y más años dominantes, en
cuanto a número, y semejanza entre las barras
de hombres y mujeres.
4. En el subgrupo C2, gráfico 8, la distribución se-
gún la variable sexo indica una mayoría de mu-
jeres bastante elevada.
Tabla 6
Tipo de Administración de Comunidad Autónoma. Personal asalariado
Sexo
Varón Mujer Total
Asalariados Asalariados Asalariados
Número % Número % Número %
Tramo de edad
65 y más 9.878 1,7% 7.649 0,6% 17.527 1,0%
60-64 58.185 10,1% 96.427 8,0% 154.612 8,7%
50-59 194.366 33,7% 414.568 34,6% 608.934 34,3%
40-49 178.050 30,9% 357.359 29,8% 535.408 30,2%
30-39 104.288 18,1% 246.634 20,6% 350.922 19,8%
Menos de 30 31.232 5,4% 75.451 6,3% 106.683 6,0%
Total 575.998 100,0% 1.198.089 100,0% 1.774.087 100,0%
Fuente: Microdatos EPA y elaboración propia.
Tabla 7
Tipo de Administración Local. Personal asalariado
Sexo
Varón Mujer Total
Asalariados Asalariados Asalariados
Número % Número % Número %
Tramo de edad
65 y más 2.575 0,8% 1.210 0,4% 3.785 0,6%
60-64 31.300 9,3% 18.139 6,0% 49.439 7,7%
50-59 114.794 34,0% 97.438 32,4% 212.232 33,3%
40-49 109.251 32,4% 98.539 32,8% 207.790 32,6%
30-39 57.946 17,2% 64.772 21,5% 122.718 19,2%
Menos de 30 21.601 6,4% 20.492 6,8% 42.093 6,6%
Total 337.468 100,0% 300.590 100,0% 638.058 100,0%
Fuente: Microdatos EPA y elaboración propia.
64
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Pasamos a comparar la situación de edad con otras administraciones, utilizando la EPA, que es una inves-tigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias, cuya finalidad principal es obtener da-tos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos). Para lo que nos ocupa, los asalariados se clasifican en públicos y privados, y los primeros por tipos de Administración: Administración central, Administración de la Seguridad Social, Admi-nistración de Comunidad Autónoma, Administración lo-cal y Empresas públicas e Instituciones financieras pú-blicas. También existen las categorías de Otro tipo y no sabe. Para las CC.AA. y las CC.LL., utilizando dicha fuente, EPA 2.º trimestre del año 2018, los datos se muestran en las tablas 6 y 7 respectivamente.
Como puede verse, en las Administraciones de las CC.AA. y de las CC.LL. la situación es menos alar-mante que en la Administración General del Estado, pero eso no insta a no tomar medidas de cara al fu-turo, dado que, pese a su mayor juventud, el mal del envejecimiento es cuestión de tiempo y en el caso de la administración autonómica existieron grandes olea-das de ingreso en las mismas hace 30 años que ha-cen oportuna una planificación de relevo en sus sali-das del sistema. Estas Administraciones, en conjunto, tienen una situación parecida entre ellas en cuanto a la longevidad de sus asalariados.
Gráfico 9
Pirámide de edad administración CCAA. Personal asalariado
Fuente: Microdatos EPA 2.º tr. 2018. INE.
La óptica de las pirámides de población permite vi-sualizar de manera gráfica y rápida las distribucio-
nes, en valor absoluto o mediante porcentajes, de las variables sexo y edad, o tramo de edad. A título informativo, se exponen las pirámides de población de las CC.AA. y las CC.LL., gráficos 9 y 10. En este úl-timo sector sus asalariados son más jóvenes. Se in-siste que estas pirámides son más abultadas en la base lo que indica una mayor juventud que la vista en la AGE.
Gráfico 10
Pirámide de edad administración local
Fuente: Microdatos EPA 2.º tr. 2018. INE.
Se observa en los tramos de edad centrales, 40-49 y 50-59, una mayor longitud de las barras correspon-dientes a mujeres, fundamentalmente en las Adminis-traciones de las Comunidades Autónomas.
Casi todas las Administraciones, y en su conjunto, las pirámides de población son regresivas en el sentido que tienen una base más estrecha que la parte alta. Se debe al descenso en las incorporaciones al sis-tema y al ascenso de las salidas.
Conclusión 3
Podemos concluir por tanto que en la actualidad (2018) el funcionario/a tipo en la Administración Gene-ral del Estado es una persona de 51,9 años, y que, en su entorno laboral, de 137.880 compañeros, el 67,4% de los mismos tienen 50 años o más, mientras que el 32,6% tienen menos de 30 años.
Además, a cuanto menor nivel de exigencia acadé-mica mayor edad, así el 60% de los que poseen titula-
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
65Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
ciones superiores o titulaciones medias (grupo A) tie-nen 50 o más años, sin embargo, los que se les exige sólo el bachiller (grupo C) son mayores los porcenta-jes de los que tienen 50 años o más: el 70 %(C1) y el 77% (C2).
Así que la edad del funcionario de la Administración General del Estado es de 52 años. Pero ¿Esto es lo que sucede también en otros países de nuestro en-torno?
5. Foto 4. Comparación internacional
Si analizamos la fotografía del factor edad en el em-pleo público de los países de nuestro entorno, grá-fico 11, se puede observar que en España el 42,7% de los empleados públicos tienen 50 o más años. Única-mente nos superado Italia con un 52,5%.
Gráfico 11
2017-Sección «O» NACE rev. 2. % 50 years or over / 15 years or over
Fuente: Bases de datos de Eurostat y elaboración propia.
66
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Gráfico 12
Sección «O» NACE rev. 2. % Asalariados públicos con 50 años o más sobre asalariados públicos con 15 años o más
Fuente: Bases de datos de Eurostat y elaboración propia.
Es importante señalar que el gráfico 11 está construido sobre los asalariados de todas las Administraciones encuadrados en la sección «O» (Adminis tración Pú-blica, Defensa Nacional y Seguridad Social obliga-toria) de la Clasificación de Actividades comunitaria (NACE, Rev. 2). Dicha sección »O» no incluye ninguna otra sección de la NACE, en particular, por su volu-men, ni la sección «P» (Educación) ni la sección «Q» (Sanidad).
Con el criterio anterior, si limitamos la fotografía fiján-donos sólo en España, Francia, Italia y Reino Unido, se observa, gráfico 12, que las líneas correspondien-tes a los distintos países son ascendentes, siendo mu-cho más pronunciado en el caso de Italia, que pasa
del 32,2% de los asalariados con 50 años y más sobre los asalariados mayores de 15 años en 2008 a 52,5% en 2017.
Utilizando otra fuente de información, la OCDE, el grá-fico 13 presenta la evolución, en 2010 y en 2015, del porcentaje de empleados públicos de las administra-ciones centrales con 55 y más años sobre el número de empleados públicos, en los países de la OCDE. Nuevamente aparece España en los puestos más ele-vados, después de Italia e Islandia, como tercer país de la OCDE con una plantilla pública más envejecida en las Administraciones Centrales. Este porcentaje en España se sitúa en torno al 35% cuando en 2010 es-taba en torno al 25%.
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
67Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Gráfico 13
Radiografía del empleo público. Empleados públicos de 55 años o más en la Administración central, en %
Fuente: OCDE.
Conclusión 4
España es uno de los países con una tasa de edad más alta en su Administración central. Es, según la ODCE, la tercera más alta, detrás de Italia e Islandia. A ello hay que añadir también la fuerte evolución de en-vejecimiento en ese periodo, pasando los empleados de más de 50 años de ser algo menos del 25% en 2010 al ser más del 35% en 2015.
Ello puede deberse a distintos factores, como la drás-tica reducción de las Ofertas de Empleo Público en la
última década debido a la crisis, o la falta de un verda-dero modelo moderno de captación de talento, pero este análisis no es objeto de este estudio, habiendo sido ya tratados brillantemente por Clara Mapelli Mar-chena en la Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas de 20 de julio de 2018, ar-tículo al que nos remitimos.
Visto que la plantilla de la Administración central es de las más envejecidas del entorno no preguntamos ahora sobre la permanencia en la función pública, esto es a qué edad se incorporan y se jubilan los fun-cionarios en la Administración General del Estado.
68
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
6. Foto 5. Edades de entrada al mercado laboral en 2018
En España, la edad de entrada en el mercado de tra-bajo es diferente en el sector privado que en el pú-blico. Volviendo al INE, la incorporación laboral en el sector privado tiene una media de edad de entrada de 26 años. Sin embargo, en el sector público la me-dia de entrada son los 35 años, siendo la edad más común (edad más repetida de ingreso) los 28 años (fuente RCP)2. Esta diferencia de edad de entrada puede tener varias explicaciones, ¿extensos proce-sos selectivos memorísticos? ¿Empleo público como segunda opción laboral?; pero, como decíamos antes, no es objeto de este artículo conjeturar tales causas. En un análisis más detallado, las edades medias de las nuevas incorporaciones en la Administración Ge-neral del Estado, en los años 2016 a 2018, se mues-tran en la tabla 8.
Tabla 8
Personal funcionario de carrera en Ministerios y Organismos
Ingreso Ministerio u Organismo
2016 2017 2018
Valor medio edad
Valor medio edad
Valor medio edad
Subgrupo
A1 33.9 35,6 35,6
A2 32,4 33,6 34,1
C1 36,4 36,4 37,7
C2 37,3 35,5 38,7
Fuente: RCP. Datos a 1/10/2018.
Por consiguiente, se puede afirmar que la edad de en-trada en el sector público es elevada. Pero ¿Qué ocu-rre con las salidas del sistema? En la tabla 9 se de-tallan las edades medias de jubilación en 2018 en la Administración General del Estado, según los distintos subgrupos son las siguientes, distinguiendo también por tipo de cotización, clases pasivas o Seguridad So-cial, pudiéndose apreciar en este caso diferencias en el acceso a la jubilación derivada de la cuantía de la misma.
Tabla 9
Personal funcionario de carrera en Ministerios y Organismos
Jubilación 2018 Ministerio u Organismo
MUFACE Seguridad Social
Valor medio edad Valor medio edad
Subgrupo
A1 66.1 66.6
A2 63.8 64.8
C1 61.7 62.8
C2 61.6 63.6
Fuente: RCP. Datos a 1/10/2018.
Conclusión 5
Se observa en primer lugar que el/la funcionario/a tipo ingresa en el empleo público con una candencia de 9 años respecto del sector privado, esto es, entra con 35 años de media, si bien dicha edad va aumen-tando progresivamente con el paso de los años (por ejemplo, de 33 en 2016 a 35 años en 2018). Además, la media de edad es más joven en los que poseen ti-tulaciones superiores o medias (34 años en grupo A2) que en los que se exige sólo el bachiller (38 años en grupo C2).
Por su parte estos/as funcionarios/as se jubilan dis-tintamente dependiendo de su clasificación, pasando de los 61 años de los C1 de MUFACE a los casi 67 de los A1 del régimen de la seguridad social. Por tanto, dicha edad media de jubilación va aumentando lige-ramente por subgrupos. Por consiguiente, nos en-contramos con unas vidas laborales que van desde los 11 trienios para los grupos A a los 8 trienios de los grupos C.
7. Foto 6. Las ofertas de Empleo Público
Bien, llegados a este punto, ya hemos completado la foto actual de plantilla cuantitativa del personal fun-cionario de carrera en la Administración General del
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
69Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Estado en 2018. Para poder dirigir el objetivo de la cámara a lo que va a suceder en la próxima década (proyectar a 2028) debemos de cambiar el objetivo fotográfico.
La reforma operada por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pú-blica, introdujo dos elementos fundamentales para la programación de las necesidades de personal de la Administración: la oferta de empleo público (artícu lo 18) y las relaciones de puestos de trabajo (ar-tículo 15), que conforman la dimensión objetiva de las políticas de selección. En la oferta de empleo pú-blico, tal y como dispone actualmente el artículo 70 del EBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), se consignan las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse me-diante la incorporación de personal de nuevo ingreso.
Por lo tanto, para hacer la proyección a 2028 vamos a tener en cuenta las siguientes herramientas técni-cas: la incidencia de las jubilaciones, las Ofertas de
Empleo Público y la promoción interna respecto de la situación a 2018. No se han tenido en cuenta otro tipo de altas y bajas (reingresos, defunciones, exceden-cias) bien por compensarse entre ellas o por no ser significativas.
Así, en primer lugar, respecto a las jubilaciones, el dato de bajas por jubilación se ha calculado sumando 10 años a la variable edad cumplida actual de cada uno de los 137.880 funcionarios que componen la fa-milia de la Administración General del Estado. Ade-más, de manera empírica, se han determinado las eda-des medias de jubilación en 2017 en cada uno de los distintos grupos/ subgrupos, que son: A1 = 66,4 años, A2 = 64,2 años, C1 = 62,2 años y C2 = 62,3 años.
En segundo lugar, utilizaremos las ofertas de empleo público. Es por ello que nuestra sexta fotografía es so-bre ellas. En el grafico 14 se puede observar la evolu-ción de las plazas ofertadas en la en la Administración General del Estado desde el año 2004 a 2018. Como puede observarse los efectos de los recortes presu-puestarios en las ofertas provocadas por la crisis fi-nanciera dibujan una U.
Gráfico 14
Evolución plazas Oferta de Empleo Público
Fuente: elaboración propia RD de OEP.
70
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Tabla 10
Tasas de reposición de efectivos
Año de OEP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tasa de reposición general 30% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 75% 75%
Tasa de reposición de sectores prioritarios 100% 10% 30% 10% 10% 10% 50% 100% 100% 100-115% 100-115%
Fuente: elaboración propia RD de OEP.
Pero junto al volumen de la oferta hay que tener en cuenta la tasa de reposición, esto es, la tasa de re-posición de efectivos es la ratio que determina el nú-mero de funcionarios de nuevo ingreso que se pue-den incorporar en una administración pública en función de las bajas que se hayan producido en el año anterior. De hecho, esta ligazón entre las políti-cas presupuestarias y de gestión de recursos huma-nos es claramente perceptible en los porcentajes de la tasa de reposición correspondientes a estas ofer-tas, como puede observarse en la tabla 10 (véase el quinquenio 2010-2015).
En tercer lugar, en el balance del periodo 2018-2028 que se va a realizar, se consideran junto a bajas de las jubilaciones y a altas las OEP, las promociones in-ternas. Generalmente las promociones a un Subgrupo superior en funcionarios suponen una variación en la composición de la plantilla, pero no altas propiamente dichas, si bien para el caso de la promoción del per-sonal laboral a funcionario (C2) si supone un incre-mento del número de funcionarios. Pero, igualmente, no se produce incremento si se consideran funciona-rios y laborales conjuntamente.
Por todo lo anterior, para hacer cálculos de proyec-ción a una década, nos vamos a basar en la Oferta de Empleo Público de 2016 por dos razones: porque es una Oferta tipo, esto es, ni de niveles de tasa de repo-sición cercanos a 0 ni superiores al 100%, y por ser la oferta que está surtiendo sus efectos en el año 2018, año que por ser último cerrado estamos utilizando como base.
Conclusión 6
Para la proyección a 10 años partiremos de la se-gunda foto, que cuantificaba en 137.880 efectivos los existentes en la Administración General del Estado en 2018. Para tal hipótesis a una década es oportuna la utilización de la Oferta de Empleo Público para 2016, que convocó para la Administración General del Es-
tado un total de 19.121 plazas, de las cuales 13.427 pla-zas del turno libre y las 5.694 plazas de promoción in-terna. Dado el decalaje de las pruebas de selección de las plazas de los cuerpos ofertados, su incorpora-ción a la Administración General del Estado (toma de posesión) se produjo a lo largo del año 2018, con un grado global de cobertura del 89%.
8. Foto 7. Las jubilaciones a 10 años (de 2018 a 2028)
Si la edad media del personal funcionario es ele-vada en 2018 (52 años) eso significa que un gran volumen de la plantilla va a causar baja por jubila-ción en la próxima década. La situación después de transcurridos 10 años se presenta en el gráfico 15, en valores absolutos, y en el gráfico 16, en porcen-taje3, distinguiendo entre los que continuarán en activo el 1/1/2028 y los que ya, por su edad, estarán jubilados.
El gráfico 17 y el gráfico 18 presentan la distribución por tramos de edad y género de los funcionarios en activo a 1/1/2018 y a 1/1/2028. Dichas pirámides son perfectamente comparables pues tienen la misma es-cala. Obsérvese en el gráfico 18 la gran reducción de la segunda con respecto a la primera, gráfico 17.
Pero si además, ver gráfico 19, observamos los tramos de edad de los que seguirán en activo, dicho gráfico 19 arroja una situación alarmante: en 2028, más del 80% de los efectivos que actualmente prestan servi-cio en la Administración General del Estado tendrán 50 años o más años, de los cuales, el 35% tendrán 60 o más años, por lo que la proyección a 10 años más (año 2038) sería insostenible.
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
71Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Gráfico 15
Personal funcionario de carrera AGE. Datos a 1/1/2018. Situación después de 10 años (a 1/1/2028)
Fuente: RCP.
Gráfico 16
Personal funcionario de carrera AGE. Datos a 1/1/2018. Situación después de 10 años (a 1/1/2028)
Fuente: RCP.
Gráfico 17
Personal funcionario AGE en activo a 1/1/2018
Fuente: RCP.
Gráfico 18
Personal funcionario AGE en activo a 1/1/2018 después de 10 años (a 1/1/2028)
Fuente: RCP.
72
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Gráfico 19
Personal funcionario de carrera AGE en Ministerios y Organismos. Datos a 1/1/2018. Situación después de 10 años (a 1/1/2028)
Fuente: RCP.
Conclusión 7
En 10 años (2028) se va a jubilar casi el 50% del per-sonal funcionario actuales de la Administración Gene-ral del Estado, siendo más acentuada en los niveles inferiores (C2) que en los superiores (A1). Si se conge-lase el acceso, se pasaría de unos 137 mil empleados públicos a unos 70 mil, ya que se jubilarán en ese pe-riodo unos 67 mil, prácticamente la mitad.
En concreto, de los 137.892 funcionarios de carrera de la A.G.E. en activo a 1/1/2018 estudiados en Ministerios y Organismos (incluye AEAT, Agencias Estatales, Patri-monio Nacional y Entes Públicos AGE, no incluye el C.S. Nuclear), 70.611 seguirán en activo a 1/1/2028 (dentro de 10 años) (51,2%), y 67.281 estarán jubilados (48,8%). Es decir, prácticamente la mitad estarán jubilados.
Las jubilaciones por Grupos/ Subgrupos varía para cada Grupo/ Subgrupo. Al final del periodo de 10 años estarán jubilados el 30% de los actuales A1, el 40% de los A2, el 54% de los C1 y el 58% de los C2.
Se observa por un lado la enorme reducción de las plantillas y por otro el envejecimiento continuado de los efectivos, lo cual sugiere que o hay reacción o este proceso es irreversible, insostenible… Quizá las OEP planificadas a varios años pueden constituir a dar solución.
9. Foto 8. Efecto a 10 años de jubilaciones y de las Ofertas de Empleo Público en el periodo 2018 a 2028
Volvamos a coger la foto digital anterior. ¿Y si además de considerar las bajas por jubilaciones también in-cluimos las nuevas incorporaciones por las distintas Ofertas de Empleo Público? Para ello, como decíamos antes, ver gráfico 18, se proyecta a los 10 años la OEP del año 2016 pues a la fecha de referencia (2018) los correspondientes funcionarios derivados de la OEP 2016 ya están en activo.
El gráfico 20 arroja algo de esperanza. Si sumamos a las jubilaciones una proyección a 10 años de los posi-bles ingresos (aplicando la tasa de cobertura real de la OEP 2016, esto es el 89% de las plazas ofertadas), aunque el resultado global es de descenso, se produ-ciría un aumento en el grupo A y pérdida de efectivos en el Grupo C. El resultado se puede analizar mejor en la tabla 11.
Conclusión 8
Si la OEP 2016 fuera sostenida anualmente a lo largo de estos años, las plantillas descenderían en un 20% (–28.501 funcionarios) pero el desglose por grupos muestra diferencias. Mientras los subgrupos A1 y A2 verían incrementados sus efectivos en 4.941 y 1.814 respectivamente, los subgrupos C1 y C2 descienden muy significativamente en –18.472 y –16.613 respecti-vamente.
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
73Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Gráfico 20
Evolución a 2028 con jubilaciones y OEP 2016 proyectada (plazas cubiertas). No incluye promoción interna
Fuente: RCP.
Tabla 11
Personal funcionario de carrera A.G.E. en Ministerios y Organismos. Evolución a 2028 con jubilaciones y OEP 2016 proyectada (plazas cubiertas). No incluye promoción interna
Año de OEPFuncionarios en activo a 1/1/2018
(X)
Funcionarios en activo a 1/1/2028
(Y)
Diferencia (Y)-(X)
(en 10 años)
% de variación en 10 años
(2028 sobre 2018)
Cod. Grupo/ Subgrupo F
A1 22.911 27.852 4.941 21,6%
A2 25.241 27.055 1.814 7,2%
C1 53.300 34.828 –18.472 –34,7%
C2 36.244 19.631 –16.613 –45,8%
E 196 25 –171 –87,2%
Total 137.892 109.391 –28.501 –20,7%
Fuente primaria de datos: RCP. Datos iniciales a 1/1/2018.
Nota. A 1/1/2028 se utilizan las siguientes edades medias de jubilación: A1 = 66,4 - A2 = 64,2 - C1 = 62,2 - C2 = 62,3 - E = 63,7.
74
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
10. Foto 9. Efecto de las jubilaciones a 10 años junto con las Ofertas de Empleo Público y las Promociones Internas de funcionarios en el periodo 2018 a 2028
El artículo 18 del EBEP contempla los sistemas de pro-moción interna como otra herramienta de planificación de los recursos públicos. La promoción interna verti-cal, que consiste en la progresión desde un cuerpo o escala de un subgrupo, o grupo de clasificación profe-sional en el supuesto de que éste no tenga subgrupo
(personal laboral), a otro superior y la promoción in-terna horizontal, que se refiere al acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional. ¿Y si aña-dimos las promociones internas a los resultados del epígrafe anterior? Veamos la novena foto que se con-creta en el gráfico 21 y en la tabla 12.
Como las promociones internas suponen un cambio en la composición de las plantillas, en los totales no se produce ningún efecto, sí en cada subgrupo. Así pues, ocurre que el efecto de las jubilaciones y de ambos procesos, la OEP y la P.I., da un resultado aún mejor para los subgrupos A1 y A2, que incrementan sus efectivos en +8.328 y +1.665 efectivos respectiva-mente, ver tabla 10; pero, consecuentemente, los C1 y C2 disminuyen en –14.428 y –23.895 efectivos res-pectivamente. En conclusión, si además se tiene en cuenta la promoción interna, la reubicación de efec-tivos por subgrupos produciría que solo descendiese significativamente el grupo C. La tabla 12 explica cuan-titativamente el gráfico 21.
Gráfico 21
Evolución a 2028 con jubilaciones y OEP (plazas cubiertas) y P.I. 2016 proyectadas
Fuente: RCP.
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
75Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Tabla 12
Personal funcionario de carrera A.G.E en Ministerios y Organismos. Se considera la promoción interna y las OEP en el periodo. Evolución a 2028 con jubilaciones y OEP (plazas cubiertas) y P.I. 2016 proyectadas. No se considera la P.I. de personal laboral a C2
Personal funcionario en activo a 1/1/2018
(X)
Personal funcionario en activo a 1/1/2028
(Y)
Diferencia (Y)-(X)
(En 10 años)
% de variación en 10 años
(2028 sobre 2018)
Grupo/ Subgrupo considerando la
promoción interna (para (X) no se considera la P.I.)
A1 22.911 31.239 8.328 36,3%
A2 25.241 26.906 1.665 6,6%
C1 53.300 38.872 –14.428 –27,1%
C2 36.244 12.349 –23.895 –65,9%
E 196 25 –171 –87,2%
Total 137.892 109.391 –28.501 –20,7%
Fuente primaria de datos: RCP. Datos a 1/1/2018.
Nota. A 1/1/2028 se utilizan las siguientes edades medias de jubilación: A1 = 66,4 - A2 = 64,2 - C1 = 62,2 - C2 = 62,3 - E = 63,7.
Conclusión 9
Si a las bajas por jubilaciones y a las altas por OEP unimos la promoción interna, las plantillas seguirían descendiendo en un 20% (–28.501 funcionarios) pero el desglose por grupos muestra aún más diferencias. Mientras los subgrupos A1 y A2 verían incrementados sus efectivos en un 36% y 6% respectivamente, los subgrupos C1 y C2 descienden muy significativamente 27% y 66% respectivamente.
Por consiguiente, esta foto lo que nos muestra es una evolución desde una pirámide en 2018, en el que el peso de los efectivos del Grupo C es del doble de los del Grupo A, fruto de una concepción tradicional de una administración prestadora de servicios en la que se precisa más personal no cualificado que cua-lificado; a una pirámide invertida en 2028 donde los efectivos del Grupo A, especialmente los cuerpos A1 (elite de la administración), pasan a ser de los más nu-merosos y los que crecen porcentualmente más en esta década, mostrando una estrategia de captación encaminada a una opción preferencial por el trabajo de los ingenieros, jurídicos o economistas, frente al de despacho burocrático, oficinas u oficios.
Piénsese que a esta proyección hay que unir el cam-bio de paradigma que para la prestación de los servi-cios públicos está suponiendo la 4.ª revolución tecno-lógica (en sus tres fases: digitalización, automatización e inteligencia artificial). Esta revolución hace necesa-rio repensar el catálogo de profesiones actual en la
Administración General del Estado, anticipándose a aquellas nuevas que van a surgir, fruto de la demanda de prestación de servicios de la ciudadanía y aque-llos otros que fruto de las tres oleadas de la revolu-ción digital pueden ser sustituidas por máquinas. Por lo que la sola disminución de las plazas destinadas al Grupo C parece caminar hacia ese nuevo escenario, pero no conjeturemos, que no es el objeto de este ar-tículo.
11. Foto 10. Efecto de las jubilaciones a 10 años. Consideración de la promoción interna de personal laboral al subgrupo C2 de funcionarios
Los sistemas de promoción interna, como otra herra-mienta de planificación de los recursos públicos, tam-bién recogen la promoción desde el personal laboral fijo a cuerpos o escalas de funcionarios de carrera. Así que, si además se tiene en cuenta la promoción
76
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
interna de personal laboral al subgrupo C2 de funcio-narios, véase el gráfico 22, ocurre que este subgrupo se recupera del efecto promoción interna vertical, ya que, aunque 7 mil C2 pasarían a C1, unos 6 mil labora-les pasarían a C2; minorando así la perdida de efecti-vos en este subgrupo.
Por lo tanto, si se considera la promoción interna de personal laboral a personal funcionario del subgrupo C2 de 6.170 efectivos, el resultado es que, en el subgrupo C2 y en el total, se producen descensos de –17.725 y –22.331 efectivos respectivamente, lo
que supone en este caso un descenso del –48,9% y –16,2% respectivamente. Esto es lo que muestra el gráfico 22.
¿Y qué pasa entonces con el personal laboral? Pues que en el periodo de 10 años, 2018-2028, se jubilará el 53,8% del personal laboral del Convenio Único de la Administración General del Estado, 21.477 efectivos. Si se tiene en cuenta, además, que en el periodo de 10 años se podría producir una promoción interna de 6.170 personas del personal laboral al Subgrupo C2 de funcionarios, el gráfico 23 muestra el resultado.
Gráfico 22
Evolución a 2028 con jubilaciones y OEP (plazas cubiertas) y P.I. 2016 proyectadas. Se considera la P.I. de laboral a C2
Fuente: RCP. Datos a 1/1/2018.
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
77Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Gráfico 23
Número de personal laboral a 1/1/2018 y a 1/1/2028, después de 10 años, con jubilaciones, P.I. y OEP
Fuente: RCP. Datos a 1/1/2018. El personal laboral que se analiza es el encuadrado en el Convenio Único de la Administración General del Estado.
12. Conclusiones finales
Puestas encima de la mesa estas 10 fotografías, una vez retiradas de su revelado, nos atrevemos, ahora sí, a reflexionar sobre algunos aspectos clave a determi-nar en la planificación de los recursos humanos en la Administración General del Estado para la próxima dé-cada.
España cuenta en 2018 con un empleo público com-parado con la población total equivalente al 2,7%. La media de los países de la zona euro se sitúa en el 3%. La mayoría de los países desarrollados se encuentran con ratios superiores a España: Francia (3,6%), Bélgica (3,5%), Luxemburgo (4,1%), Reino Unido (2,9%) o los países nórdicos (Suecia 3,4%). El personal de la Admi-nistración Pública Estatal supone menos de la cuarta parte del total de empleados públicos (la Administra-
ción General del Estado, descontando Fuerzas arma-das, cuerpos y fuerzas de seguridad y seguridad so-cial) supone únicamente el 8,30% del total).
Desde el punto de vista cuantitativo, el dato a 1 de enero de 2018 del Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas muestra una clara recuperación en la evolución del volumen del empleo público, tras los años de recortes en la oferta de empleo público, con motivo de la grave cri-sis económica y la situación financiera que atravesaba el país.
No obstante, pese al esfuerzo de estas tres últimas ofertas, el periodo de crisis ha tenido un efecto ne-gativo y envejecedor en el ámbito cuantitativo de los empleados públicos. La Administración General del Estado cuenta con un personal con una media de edad cada vez más elevada: 51,9 años de edad media poseyendo el 67,4% de los mismos 50 o más años, mientras que solo el 32,6% tienen menos de 30 años. A ello hay que unir que es el tercer país de la OCDE con la plantilla más envejecida y que se van a suceder
78
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
AZ
TE
RLA
NA
K
ES
TU
DIO
S
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
grandes oleadas de jubilaciones de empleados públi-cos en la próxima década.
Si no se quiere descapitalizar la Administración Gene-ral del Estado, además de planificar adecuadamente la cobertura de estas vacantes de modo que respon-dan a planteamientos estratégicos, habrá que plan-tearse ahora cuáles hayan de ser las medidas para atraer y conservar el conocimiento, acometiendo se-riamente un proceso de reflexión sobre nuestros re-cursos humanos.
Fruto de lo anterior, se hace imprescindible empezar a implementar estrategias de atracción y captación del talento en la Administración General del Estado, dotando a los potenciales candidatos de mayor cono-cimiento y atractivo al empleo ofertado, y con ello al-canzar un mayor número y calidad de los opositores demandantes. Se trata, por tanto, de mejorar el atrac-tivo del sector púbico como empleador y de su capa-cidad de atraer el talento a la Administración General del Estado, esto es a los candidatos mejor cualificados para los puestos ofertados.
Para hacer frente a estos desafíos, la Administración General del Estado cuenta con potentes instrumentos de planificación, como es la Oferta de Empleo Público y la promoción interna, cuya misión ha de ser dotar a la Administración General del Estado de los recursos suficientes para hacer frente a los retos de la próxima década, esto es, lograr una administración moderna y digital, centro del talento y foco atractivo para el de-sarrollo de la vida laboral.
En este sentido, este estudio valida el efecto positivo de las Ofertas de Empleo Público y la promoción in-terna en la planificación cuantitativa de los empleados públicos, si bien sería necesario reforzar esta Ofertas anuales en los subgrupos, tasa de cobertura y cuer-pos que se consideren estratégicos, manteniendo, en lo posible, de forma continuada el volumen de oferta previsto para la OEP 2016, y tratando de elevar la tasa real de cobertura de los distintos procesos selectivos.
Es por ello que, la recién aprobada OEP 2019 (Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019) muestra novedades que caminan hacia un relevo re-juvenecedor planificado en la Administración Ge-neral del Estado. Por primera vez, la OEP se realiza teniendo en cuenta el análisis de la tendencia al en-vejecimiento de las plantillas. Además, para su elabo-ración se ha realizado una estimación plurianual de necesidades por cada Departamento para el período 2019-2021. Por otro lado, el análisis de la situación real de necesidades se ha calculado en base a una meto-dología que parte del escenario actual como marco de referencia en «base cero» para el conjunto de la programación. Finalmente se ha revisado la tasa de
cobertura de las plazas convocadas para optimizar su dotación, evitando desajustes no deseados entre dis-tintos cuerpos o escalas y la convocatoria de plazas que después no se cubren y, por tanto, se pierden.
La introducción de estos cambios metodológicos en el diseño de la OEP 2019 nos permite mirar con espe-ranza la posible evolución de estas 10 fotos.
Si tal como proponemos, se gestiona con cierta con-tinuidad de una oferta de empleo público y procesos de carrera vertical parecida a la cubierta para con el año 2016, si bien es cierto que se pasaría de una plan-tilla de unos 137.000 efectivos a otra de unos 115.000, se consolidaría un movimiento hacia una pirámide in-versa en la distribución de los subgrupos dentro de la estructura de empleo público en la AGE, pasando del actual ratio de ½ A por cada 1 C a, en 2028 a 1 A por cada C; estructura más adaptada a los desafíos del trabajo público en esta nueva década.
Finalmente, en una última mirada a las fotografías, se hace necesario reflexionar sobre las funciones desempeñadas por el personal laboral en la Adminis-tración General del Estado y cuál ha de ser su rol en la próxima década.
Parafraseando la cita de inicio de este artículo, «si al-guien del futuro casualmente leyera esto, que nos diga si ha sido posible salvarnos, y si nos hemos sal-vado los primeros». (Los Planetas, 2000)
13. Bibliografía
Ansón, A. (2017). Automatización y envejecimiento en la Administración Pública. Wordpress. Recuperado 4 fe-brero 2017 de https://trabajandomasporunpocomenos. w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 7 / 1 1 / 0 8 / a u t o m a t i z a c i o n - y - envejecimiento- en-la-administracion-publica/
Arenilla, M. y Delgado, D. (2014) ¿Hay muchos empleados públicos en España? Eficiencia y efectividad en el con-texto de la OCDE. Revista de Administración Pública 193, 297-334.
Areses et al. (2017). Nuevos tiempos para la función pública. Madrid: INAP.
Blanco, C. (2005). La carrera administrativa. Presupuesto y gasto público, 41, 199-210.
Catala, R., Ordozgoiti, Moreno, A. (1997). Planificación ac-tual de recursos humanos en la Administración General del Estado: situación actual y líneas de futuro. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 9, 35-55.
José Emilio Valdés Sánchez y Xose Areses VidalLa Administración General del Estado a 10 años vista
79Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 54-79 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Fuentetaja, J.A. (2012). De la Función Pública en tiempos de crisis a la crisis de la Función Pública. En J.A. Fuentetaja y J. Cantero (coord.), Crisis económica y función pública. (p. 73-107). Madrid: Thomson Reuters-Aranzadi.
Gorriti, M., López, J. (2010). Análisis de puestos de trabajo en la Administración Pública. Oñati: Instituto Vasco de Admi-nistración Pública.
Jiménez, R. (2015). España: ¿un país sin frenos? El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 56, 36-55.
Jimenez, R. et al. (2018). Procesos selectivos. Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, 14, 8-175.
Losada et al. (2017). El empleo público en España: desafíos para un estado democrático más eficaz. Madrid: Instituto de Estudios Económicos.
Los Planetas (2000). Que no sea Kang, por favor. En Unidad de desplazamiento [ CD]. Madrid: BMG Music Spain.
Mapelli, C. (2018). La visión comparada: nuevos sistemas de selección de la alta función pública en las democracias avanzadas. Revista Vasca de Gestión de Personas y Or-ganizaciones Públicas, n.º especial 2, 32-50.
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (2014). Administración 2032. Teclas para transformar la Adminis-tración pública española. Grupo de Investigación en Ad-ministración Pública GIAP-2032. Recuperado de http://www.gigapp.org/images/stories/Teclas-GIAP2032.pdf
Ministerio de Hacienda. (2018). Proyección de los efectivos de la A.G.E en el año 2028 desde la óptica de las jubila-ciones. Madrid: Unidad de Apoyo de la Dirección Gene-ral de la Función Pública.
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. (2018). Bo-letín Estadístico del personal al servicio de las Adminis-traciones Públicas. Registro Central de Personal. Enero 2018. Recuperado de http://www.hacienda.gob.es/CDI/empleo_publico/boletin_rcp/bol_semestral_201801_completo.pdf
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). Recommendation of the Council on Pu-blic Service Leadership and Capability. Recuperado de http://www.oecd.org/gov/pem/recommendation-on- public-service-leadership-and-capability.htm
Pastor, I. (2018, febrero, 13). Necesitamos talento digital en la A.G.E. [Entrada blog] Recuperado de https://www. administracionpublica.com/necesitamos-talento-digital-en-la-age/#
Ramió, C. (2017). El envejecimiento de los empleados pú-blicos. [Entrada blog]. Recuperado de https://www. administracionpublica.com/el-envejecimiento-de-los- empleados-publicos-ii/#
Ramió, C. y Salvador, M. (2018). La nueva gestión del empleo público. Recursos humanos e innovación de la Adminis-tración. Barcelona: Tibidabo Ediciones.
Ramió, C. (2018, marzo, 22). El problema de trabajar con una edad elevada: seniors y baja productividad. [Entrada blog]. Recuperado de https://www.administracionpublica.
com/el-problema-de-trabajar-con-una-edad-elevada- seniors-y-baja-productividad/#
Valero, J. (2010). Elementos para una reflexión sobre la Ad-ministración General del Estado. Documentación Admi-nistrativa, n.º 286-287, 25-58.
Viñas, J. (2017, agosto, 17). España es el tercer país de la OCDE con una plantilla pública más enveje-cida. Cinco días. Recuperado 1 febrero 2019 de https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/11/midinero/1502466311_931559.html
Notas
1 En los que se refiere al envejecimiento de las planti-llas, la fuente de información es el Registro Central de Personal (RCP) con fecha de referencia el 1/10/2018, la fecha más reciente durante la preparación de este ar-tículo.
En lo que se refiere a la proyección de las plantillas a 10 años vista, es decir, hasta el año 2028, que se tratará más adelante, la fuente de información es la misma pero, al relacionarse con las OEP anuales, la fecha de referen-cia es el 1 de enero de cada año.
Para delimitar claramente este colectivo poblacional ob-jeto de análisis, los dos cuadros siguientes muestran esta información por áreas de actividad y según presten servicios en Ministerios o en Organismos o Entidades dependientes distintos de los Ministerios.
2 Las principales entradas y salidas del sistema son los nuevos ingresos correspondientes a las Ofertas de Em-pleo Público y las jubilaciones. Igualmente se tienen en cuenta las promociones internas, es decir, el paso del subgrupo A2 al A1, del C1 al A2, del C2 al C1 fundamen-talmente. Estos movimientos suponen un cambio en la composición de la plantilla de funcionarios de carrera pero no afectan al total de funcionarios. Las restantes causas de entrada/ salida tales como excedencias o rein gre sos de excedencias, paso a prestar servicios en otras Administraciones, o reingresos (Administración de Justicia, CC.AA. etc.) no se consideran pues en parte se compensan.
3 En este epígrafe y los siguientes se va a utilizar la misma fuente básica inicial de información, el RCP, pero se mo-difica la fecha de referencia. En lugar de ser el 1 de oc-tubre de 2018, será el 1 de enero de 2018. Ello se debe fundamentalmente a que se van poner en relación las proyecciones de jubilaciones en 10 años y las nuevas incorporaciones procedentes de las Ofertas de Empleo Público que se refieren a años completos. También las ya citadas promociones internas (PI). De esta manera se cubren años completos.
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública Digital 5S: Personal and Team Productivity in the Public Administration
2Haritz Ugarte AizpuruEmaitzetara bideratutako aurrekontuak Gipuzkoako Foru Aldundian Results-Based Budgeting in the Provincial Council of Gipuzkoa
1
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 82-91 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
1EMAITZETARA BIDERATUTAKO AURREKONTUAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAN RESULTS-BASED BUDGETING IN THE PROVINCIAL COUNCIL OF GIPUZKOA
BE
RR
IKU
NT
ZA
eta
JA
RD
UN
BID
E
EG
OK
IAK
/IN
NO
VA
CIÓ
N
y B
UE
NA
S P
RÁ
CT
ICA
S
Haritz Ugarte AizpuruModernizazio zerbitzuburuaGipuzkoako Foru [email protected]
Jasota: 01/03/2019 Onartuta: 11/05/2019
© 2019 IVAP. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Reconoci-miento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd)
Laburpena: Gipuzkoako Foru Aldundiak Emaitzetara Bideratutako Aurrekontuak garatu eta ezarri ditu erakundean plangintzaren ku-deaketa sistematizatu, helburuetara zuzenduriko kudeaketa bul-tzatu eta gizartearen aurrean kontu-ematea indartzeko asmoarekin. Proiektuak eraldaketa garrantzitsua eragin du erakundearen kultura, antolaketa eta sistemetan, eta aurrekontuak lantzeko eredu berria ezarri du. Hori dela eta, 2017. urtetik aurrera foru-aldundiko arlo guz-tiek beren plangintza estrategikoa nahiz operatiboa aurrekontua-rekin loturik garatzeko prozedura berria betetzen dute, eta horrela lortu dute era argian adieraztea urteko jarduera-ildo eta ekintzak aurrera eramateko baliabideak. Hala, bada, Emaitzetara Bideratu-tako Aurrekontuen bidez, erakundeak kontuak emateko prozedurak erraztu ditzake, politika publikoen balio-katea xehetasunez adieraz-ten dutelako.Gako-hitzak: Aurrekontuak, plangintza, emaitzak, kontu ematea, plangintza estrategikoa, kudeaketa, hobekuntza, berrikuntza, poli-tika publikoak.
Resumen: La Diputación Foral de Gipuzkoa ha desarrollado e im-plantado los Presupuestos Orientados a Resultados con el obje-tivo de sistematizar la gestión de la planificación, impulsar la gestión orientada a resultados y reforzar la rendición de cuentas ante la so-ciedad. El proyecto ha supuesto un importante cambio en la cultura, la organización y los sistemas de la institución, y ha establecido un nuevo modelo para la gestión de los presupuestos. Así, desde el año 2017 todas las áreas de la Diputación Foral llevan a cabo el nuevo procedimiento de definición del presupuesto de forma in-tegrada con la planificación estratégica y operativa, definiendo de forma clara los recursos para llevar a cabo las líneas de actuación y las acciones correspondientes al ejercicio. De esta forma, los Pre-supuestos Orientados a Resultados pueden facilitar la rendición de cuentas, ya que muestran de forma detallada la cadena de valor de las políticas públicas.Palabras clave: presupuestos, planificación, resultados, dar cuen-tas, planificación estratégica, gestión, mejora, innovación, políticas públicas.
Abstract: The Provincial Council of Gipuzkoa has developed and implemented its Results Based Budget with the aim to systematize planning management, promote results-oriented management and strengthen accountability to society. The project has involved im-portant changes in the culture, organisation and systems of the in-stitution, and has established a new model for budget management. Thus, since 2017 all the areas of the Provincial Council define their budgets in accordance to a new procedure that integrates strategic and operational planning and clearly defines the public resources to be used to carry out the action lines and tasks of the financial year. In this way, the Results Based Budget can facilitate accountability, since it shows the value chain of public policies in detail.Keywords: budgets, planning, results, accountability, strategic plan-ning, management, improvement, innovation, public policies.
82
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 82-91 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
83
Haritz Ugarte AizpuruEmaitzetara bideratutako aurrekontuak Gipuzkoako Foru Aldundian
Aurkibidea
1. Sarrera.—2. Proiektuaren ikuspegia.—3. Eredu berria.—4. Emaitzetara bideratutako aurrekontuen lanke-ta.—5. Jarraipena eta kontua ematea.—6. Erakundean eragina.—7. Bibliografia.
1. Sarrera
Erakunde publiko baten aurrekontua plangintzarako eta kudeaketarako berebiziko tresna da, baliabide pu-blikoak era eraginkor eta orekatuan kudeatzeaz gain, gizartearen aurrean plangintza aurkeztu eta jardueren inguruko kontu ematea ahalbidetzen duelako.
Hori horrela izanik, zenbait kasutan aurrekontuak ez dira plangintzarako tresna behar bezain eraginkorrak suertatzen, kontu sailen eta kudeaketa planen arteko lotura zaila izaten delako, eta ondorioz baliabide pu-blikoak emaitza eta lorpen zehatzetara bideratzea ne-keza suertatu ohi delako.
Bestetik, aurrekontu publikoen ohiko egitura, bere konplexutasuna dela eta, herritarrengandik urrun ge-ratu ohi dela ere kontu jakina da; eta ez duela berma-tzen erakunde publikoen plangintzaren zabalkundea, ez eta emaitzen kontu ematea ere. Gero eta gehiago, erakunde publikoek bere aurrekontuak era argi eta ulerkorragoan adierazteko beharra ikusten dute.
Gipuzkoako Foru Aldundiak 2015-2019 legegintzal-dian Emaitzetara Bideratutako Aurrekontuak disei-natu, garatu eta ezarri ditu. Helburu nagusia era-kundearen finantza-kudeaketa eta plangintzaren kudeaketa uztartzea izan da, erakundearen jarduera emaitzetara bideratzeko eta gizartearen aurrean plangintza eta kontu-ematea zabaltzeko tresna era-ginkorra lortzeko.
Eredu berria ezarri ahal izateko, Foru Aldundiak lehe-nik plangintzaren sistematizazioa bultzatu du, plangin-tza estrategikoa nahiz operatiboa era zehatzean defi-nituz. Horretaz gain, aurrekontuak sortzeko prozedura eraldatu du, eta aurrekontuak aurkezteko eredua
egokitu du, izenak dioen bezala, emaitzetara bidera-tuta dagoen eskema bat jarraituz. Azkenik, plangin-tzaren jarraipena egiteko informazio-sistema ezarri du erakunde osoan, plangintzaren eta helburuen be-tetze-mailaren inguruan kontu-ematea ahalbidetzen duena.
Emaitzetara Bideratutako Aurrekontuekin erakundeak aurrekontuen ohiko egituraz haratago joan eta plan-gintzarako eta jarraipenerako kudeaketa tresna berria lortu du.
2. Proiektuaren ikuspegia
Gipuzkoako Foru Aldundia erakundearen plangintza sistematizatu eta hobetzeko pausoak ematen ari da azken urteetan. Lehen egitekoa izan zen Kudeaketa Plan Estrategikoa garatzea, legegintzaldirako helburu eta proiektu estrategikoak, jarduketa-lerroak eta adie-razle nagusiak ezarri zituena.
Honekin batera, Estrategiako Zuzendaritzak hasiera-tik argi izan zuen aurrekontuen egitura aldatuz era-kundearen plangintza osoa emaitzetara bideratzeko eta honen jarraipena hobetzeko aukera zegoela. Hori dela eta, behin Kudeaketa Plan Estrategikoa garatu ondoren, Emaitzetara Bideratutako Aurrekontuak di-seinatu eta garatzeari ekin zion. Horretarako Ogasu-neko eta Finantzetako Departamentuaren Aurrekon-tuetako arloaren lankidetza izan zuen.
Helburua hasieratik izan da aurrekontuen eskema al-datzea, baliabide publikoen kudeaketa plangintzare-kin txertatzeko egokiagoa den egitura bat lortzeko,
84 Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 82-91 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
BE
RR
IKU
NT
ZA
eta
JA
RD
UN
BID
E
EG
OK
IAK
/IN
NO
VA
CIÓ
N
y
BU
EN
AS
PR
ÁC
TIC
AS
Haritz Ugarte AizpuruEmaitzetara bideratutako aurrekontuak Gipuzkoako Foru Aldundian
eta ondoren erakunde osoan aurrekontuak kudea-tzeko modu berria ezartzea.
Hiru helburu nagusi ditu ekimen honek:
— Plangintza estrategikoa eta kudeaketa planak era sistematikoan elkarlotzea.
— Plangintzaren ikusmira emaitzetan jartzea eta politika publikoen balio-katearekin lerrokatzea.
— Zeharkako politikak plangintzan nahiz aurrekon-tuetan txertatzea.
Beraz, aurrekontuen eta plangintzaren kudeaketan politika publikoen balio-katea kontuan hartzea da ga-koetako bat; hau da, gizarteak duen arazo edo behar bati erantzuteko abian jartzen den politika publiko ba-tean kontuan izan behar dira erabiliko diren baliabi-deak, landuko diren jarduerak, eskainiko diren zerbi-tzuak edo produktuak eta lortu nahi diren emaitzak.
Lerrokatze hau gauzatzeko ibilbidea honakoa izan da:
— 2015. urtean Estrategiako Zuzendaritza Na-gusiak aurrekontuen birdiseinuari ekin zion Ogasuneko Departamentuko Finantza eta Au-
rrekontuen Zuzendaritza Nagusiaren lankide-tzarekin. Horretarako, besteak beste, Generali-tat de Catalunya-ren emaitzetara bideratutako aurrekontuen eredua aztertu zuen.
— 2016. urtean, Aldundiaren aurrekontuak ohiko egiturarekin landu baziren ere, urtean zehar erakundeko atal guztiek egitura berrira egoki-tzapena egin zuten proba modura. Era horretan, erakunde osoa 2017. urterako egitura berria ezartzeko prest geratu zen.
— 2017. urtean lehenengo aldiz Emaitzetara Bide-ratutako Aurrekontuak onartu ziren. Horretarako aurrekontuen aplikazio korporatiboa egokitu zen, ikuspegi berria txertatuz. Honekin batera, plangintzaren jarraipena egiteko aplikazio kor-poratibo berria garatu zen.
— 2018. urtean zehar Emaitzetara Bideratutako Aurrekontuen jarraipena egiteko aplikazio kor-poratiboa erakunde osoan ezarri zen eta ur-tearen bukaeran plangintzaren kontu-ematea ahalbidetzen duen tresna ezarri zen web atari instituzionalean.
1. irudia
Plangintza eta aurrekontuak kudeatzea eta politika publikoen balio katea
BALIABIDEAK JARDUERAK
PROZESUAK
ZERBITZUAK
PRODUKTUAK EMAITZAK
€ Aurrerapen
maila
ARAZOA
BEHARRA
Zerbitzuen
katalogoa
Politika publikoak exekutatzea
Plangintza eta aurrekontuak kudeatzea
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia.
85Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 82-91 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Haritz Ugarte AizpuruEmaitzetara bideratutako aurrekontuak Gipuzkoako Foru Aldundian
3. Eredu berria
Emaitzetara Bideratutako Aurrekontuen helburu nagu-sia da erakundearen baliabideak eta jarduerak lortu nahi diren emaitzetara bideratzea, balio-katearen le-rroa jarraituz. Horretarako, beharrezkoa da aurrekon-
tuen ohiko egitura aldatzea, eta aurrekontu-programa bakoitzaren xedea ongi azaltzea.
Eredu berriarekin aurrekontuak erakundearen plan-gintza eta etengabeko hobekuntza eskeman txerta-tzea lortu nahi da; ondorengo eskeman agertzen den bezala, plangintza estrategikoa erabaki, urteko kudea-keta eta aurrekontuak definitu, kudeaketaren jarrai-pena eta kontrola egin, emaitzen kontu eman eta az-kenik berriro ere plangintza estrategikoan eragin eta hobekuntza-zirkulua itxiaz.
2. irudia
Emaitzetara Bideratutako Aurrekontuak zertarako?
Aurrekontu
tradizionala
Zenbat gastatuko da?
Nork gastatuko du?
Zertan gastatuko da?
Emaitzetara bideratutako aurrekontua
Zertarako gastatuko da?
Zein emaitza lortu nahi dira?
Zein kostu izango du?
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia.
3. irudia
Kudeaketa estrategikoaren eta etengabeko hobekuntzaren zikloa
. Gipuzkoako Foru Aldundia
Egitura eta neurtzeko sistema
Plangintza estrategikoa
Legegintzaldiko plana
Urteko plangintza eta aurrekontua
Kudeaketaren jarraipena
eta kontrola
Kontu ematea Kudeaketa
estrategikoa eta etengabeko hobekuntza
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia.
86 Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 82-91 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
BE
RR
IKU
NT
ZA
eta
JA
RD
UN
BID
E
EG
OK
IAK
/IN
NO
VA
CIÓ
N
y
BU
EN
AS
PR
ÁC
TIC
AS
Haritz Ugarte AizpuruEmaitzetara bideratutako aurrekontuak Gipuzkoako Foru Aldundian
1. taula
2019 aurrekontuko programa baten fitxa
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia.
87Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 82-91 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Haritz Ugarte AizpuruEmaitzetara bideratutako aurrekontuak Gipuzkoako Foru Aldundian
4. Emaitzetara bideratutako aurrekontuen lanketa
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eredu berriak aurrekon-tuak eta kudeaketa plan ezberdinak uztartzen ditu, au-rrekontu-programa bakoitzari dagozkion jarduketa-le-rro estrategikoak nahiz operatiboak esleituz.
Era honetan, urteko aurrekontu-sailen zehaztapena emateaz gain, baliabide publikoak zein helburu bete-tzeko erabiliko diren zehazten da, bakoitzaren baitan aurrera eramango diren jarduketa-lerroak eta ekintzak adieraziz.
Eredu berria ezarri ahal izateko, lehenik, erakundeko arlo bakoitzaren plangintza ongi zehaztea beharrez-koa izan da; horretarako legegintzaldi hasieran onar-tutako Kudeaketa Plan Estrategikoa hartu da abiapun-tutzat, bertan zehaztu baitira legegintzaldiko helburu estrategikoak eta jarduketa ildoak.
Hurrengo egitekoa izan da erakundeko arlo bakoi-tzari dagozkion helburu eta jarduketa ildoekin lo-tutako ekintza estrategikoak zehaztea, horretarako aurrekontuak lantzeko aplikazio korporatiboaren bi-tartez.
Ondoren, ekintza bakoitzari lotutako kontu sailak, gas-tuak nahiz diru-sarrerak zehaztu dira, kapitulu ezber-dinen arabera sailkatuta. Era honetan ekintzak eta aurrekontu-sailak lotzen dituen eskema lortu da, balia-bideak eta hauekin lortu nahi diren emaitzak lotuz.
4. irudia
Jarduketa arlo eta ekintza estrategikoak zehaztea
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia.
88 Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 82-91 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
BE
RR
IKU
NT
ZA
eta
JA
RD
UN
BID
E
EG
OK
IAK
/IN
NO
VA
CIÓ
N
y
BU
EN
AS
PR
ÁC
TIC
AS
Haritz Ugarte AizpuruEmaitzetara bideratutako aurrekontuak Gipuzkoako Foru Aldundian
5. irudia
Ekintzei kontu sailak eta baliabideak esleitzea
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Bestetik, arloko helburu, jarduketa-ildo eta ekintza
operatiboak zehaztu dira; hau da, eskema berdina ja-
rraituz, estrategikoak ez diren jarduerei buruzko plan-
gintza osatu da.
Honekin batera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren zehar-
kako politika nagusiak (emakume eta gizonen berdin-
tasuna, hizkuntza berdintasuna eta partaidetza) urteko
plangintzan txertatzeko moduluak garatu dira. Era ho-
netan zeharkako plangintza orokorrak jarduera-ildo
eta ekintzekin lortu dira, ekintzak eta hauek aurrera
eramateko baliabideak zehaztuz.
Datu hauekin guztiekin, aurrekontua garatzeko aplika-
zioak programaren aurrekontu-fitxa sortzen du, plan-
gintza estrategikoa eta operatiboa, eta biei dagozkien gastu eta diru-sarrerei buruzko informazioa batuz.
Era honetan, aurrekontuko programa bakoitzak era ar-gian zehazten du zeintzuk diren helburuak, zein jardu-keta lerrotan banatzen diren, bakoitzak zein ekintza zehatz izango duen eta ekintza bakoitza aurrera era-mateko zein baliabide kudeatuko diren. Honetaz gain, lortu nahi diren emaitzak neurtuko dituzten adieraz-leak eta hauetan espero diren emaitzak zehazten ditu.
Aurrekontu programaren fitxari erreparatzen badiogu, ikus dezakegu plangintzari buruzko atalean nola adie-razita dauden zehazki adierazleetan lortu nahi diren emaitzak, eta helburuari lotutako ekintzak zeintzuk di-ren eta zein baliabide izango dituzten:
89Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 82-91 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Haritz Ugarte AizpuruEmaitzetara bideratutako aurrekontuak Gipuzkoako Foru Aldundian
6. irudia
2019 aurrekontuko programa baten fitxa
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia.
90 Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 82-91 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
BE
RR
IKU
NT
ZA
eta
JA
RD
UN
BID
E
EG
OK
IAK
/IN
NO
VA
CIÓ
N
y
BU
EN
AS
PR
ÁC
TIC
AS
Haritz Ugarte AizpuruEmaitzetara bideratutako aurrekontuak Gipuzkoako Foru Aldundian
7. irudia
Kontu emateko tresna gipuzkoa.eus atarian
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia.
5. Jarraipena eta kontu ematea
Emaitzetara Bideratutako Aurrekontuen helburu bat da gizartearen aurrean erakundearen plangintza era argi eta ulergarrian aurkeztea, emaitzen kontu ematea erraz-
teko. Herritarrek paper aktiboagoa hartzea nahi dugu politika publikoen jarraipenean, gure jardueren eta pla-nen emaitzen azterketa kritikoa egitea ahalbidetuz.
Helburu honekin, 2018. urtean erakundearen web ata-rian (www.gipuzkoa.eus) Kudeaketa Plan Estrategikoa-ren kontu emateko tresna argitaratu zen, herritarrek helburu eta jarduera estrategikoen aurrerapen maila nahiz aurrekontuen exekuzio maila era errazean eza-gutu ahal izan dezaten.
91Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 82-91 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Haritz Ugarte AizpuruEmaitzetara bideratutako aurrekontuak Gipuzkoako Foru Aldundian
6. Erakundean eragina
Aurrekontuak lantzeko ikuspegi berriak Foru Aldun-diko antolakuntzan eragin sakona izan du, eta he-mendik aurrera plangintzaren alorrean kudeaketa au-rreratua ezartzen lagundu dezake. Alde batetik, lerro estrategikoak, aurrekontuak eta arloetako kudeaketa behar bezala lerrokatzeko tresna egokia delako, eta bestetik, arloetako lantaldeetan plangintza hedatu, be-rrikusi eta eguneratzea errazten duelako.
Aurrekontuen lanketa plangintzarekin lotu izanak Foru Aldundiko alor guztiei urteroko plangintza era zeha-tzagoan definitzea ahalbidetzen die: helburu estrate-gikoak eta operatiboak zein jarduketa lerroetan ba-natuko diren definitzen dute lehenik, eta ondoren jarduketa lerro hauek zein ekintzatan banatuko diren zehazten dute. Azkenik, ekintza bakoitzean zein ba-liabide ekonomiko erabiliko diren zehazten dute, au-rrekontu-partida ezberdinetan banatuz (pertsonaleko gastuak, ondasun eta zerbitzuen gastu arruntak, etab.). Zehaztapen honek arloetako lantaldeei eguneroko la-nean aurrera eramaten dituzten ekintzak plangintza osoan kokatzeko aukera ematen die eta erakundea-ren orokortasunean beraien ekarpenak ikustarazteko. Ondorioz, plangintzaren hedapen maila hau, kudea-keta aurreratua sustatzeaz gain, arloetako lantaldeen motibaziorako lagungarri izan daiteke.
Emaitzetara Bideratutako Aurrekontuen ezarpenean oztopoak ere egon dira; hauetatik gehienak antola-menduaren aldaketarekin, eta batez ere kultura alda-ketarekin zerikusia izan dute: informazio sistemak eta aplikazioak egokitzearekin sortu ohi diren zailtasunak sortu dira, lan egiteko tresna berriak garatu diren hei-nean; bestetik, urteko plangintza egiteko egutegia, metodologia eta zehaztasun maila aldatu egin dira eta beraz aldaketari aurre egiteko arloetako arduradunek prestakuntza jaso dute eta jasotzen jarraituko dute. Al-daketa prozesu osoan zehar, noski, berebiziko garran-tzia izan du Diputatu Nagusiaren Arloaren eta Ogasun eta Finantzetako Departamentuaren lidergoak.
7. Bibliografia
Gipuzkoako Foru Aldundia. (2018). Gipuzkoako Aurrekon-tuak. Hemendik eskuratua https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/aurrekontuak
Gipuzkoako Foru Aldundia. (2017). Gipuzkoako Foru Aldun-diaren webgunea. Hemendik eskuratua https://www. gipuzkoa.eus/eu/aldundia
Gipuzkoako Foru Aldundia. (2007). Gipuzkoako Udalen Helburukako Kudeaketaren Gida. Hemendik eskura-tua 2019ko otsailaren 24a https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/2956946/Kudeaketa%2Bgida.pdf/a19de689-3fa9-9b51-2e6f-47045f0f1f0c
Maluquer, S., eta Tarrach, A. (2006). Gestión estratégica del presupuesto y orientación a resultados: La reforma pre-supuestaria de la Generalitat de Catalunya. Presupuesto y Gasto Público, 43, 9-37. Hemendik eskuratua http://economia.gencat.cat/web/.content/ documents/arxius/doc_85633631_1.pdf
Tarrach, A. (2011). El presupuesto orientado a resultados: principales componentes y aspectos clave. Nota d` Eco-nomía, 99, 11-31. Hemendik eskuratua. http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/anna_tarrach_ne_99_esp.pdf
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
BE
RR
IKU
NT
ZA
eta
JA
RD
UN
BID
E
EG
OK
IAK
/IN
NO
VA
CIÓ
N
y B
UE
NA
S P
RÁ
CT
ICA
S
92
Julen Iturbe-OrmaetxeExperto en 5 s digitales, [email protected]
Recibido: 14/02/2019 Aceptado: 11/04/2019
© 2019 IVAP. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Reconoci-miento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd)
Laburpena: Lan-ingurune guztietan gertatu ohi da denbora igaro ahala, gero eta informazio gehiago erabili behar dugula. Informa-zio hori digitalizatuz joan den heinean, banaketa-kostuak merketuz eta euskarrien edukiera handituz, esan dezakegu informazioaren bolumenak hazkunde esponentziala izan duela. Mezu nagusia da, beraz, ez dagoela ezer ezabatu beharrik. Aitzitik, hasia da zabal-tzen «gehiago gutxiago» delaren ustea; «more is less», alegia. 5S metodologia Toyotako fabriketan jaio zen, helburu zuelarik lanpos-tuetako produktibitatea hobetzea. Gaur egun, ordea, metodologia gehienbat informazioaren arloan erabiltzen da. Izan ere, lan-tresna fisikoak baino, komenigarriago zaigu informazioaren euskarri digita-lak antolatzea. Metodologiaren oinarrizko kontzeptuak, beraz, mol-datu egin dira 5S digitalak sortzeko, bien helburua, dena den, ber-dina bada ere: hots, produktibitatea hobetzea.Gako-hitzak: produktibitatea, informazio digitala, metodologia, 5S digitalak.
Resumen: En cualquier entorno de trabajo, con el transcurso del tiempo, se maneja cada vez más información. En la medida en que esa información se ha ido digitalizando y, por tanto, sus costes de distribución son menores, el volumen ha crecido exponencialmente. Además, los soportes han ido ganando en capacidad. Se lanza, por tanto, el mensaje de que no hace falta eliminar nada. Sin embargo, la sensación de que «más es menos» comienza a estar generali-zada. Las 5S son una metodología nacida en el entorno fabril de la mano de Toyota con el objetivo de mejorar la productividad en los puestos de trabajo. Hoy en día, en cambio, la materia prima con la que se trabaja es, en gran parte, información. De ahí que, más allá de organizar adecuadamente los elementos físicos con que se tra-baja, conviene cada vez más organizar los soportes digitales de la información. Los conceptos originales de las 5S han sido adaptados para dar lugar a una nueva metodología: las 5S digitales. El objetivo es, en ambos casos, el mismo: ganar en productividad.Palabras clave: productividad, información digital, metodología, 5S digitales.
Abstract: With the passage of time people deal with more and more information at work. As long as this information has been digi-talized and, therefore, the distribution costs has been reduced, the volume has grown exponentially. Besides, the devices have in-creased their capacity. By these means, the message seems to be that is not necessary to delete anything. However, the feeling of «more is less» begins to be widespread. 5S is a methodology born in the manufacture environment by the hand of Toyota and aims to improve productivity in the working area. Nowadays, instead, the raw material is mostly information. So that, more than organizing physical elements properly it is necessary to organize digital formats of that information. The original concept of 5S have been adapted to give rise to a new methodology: digital 5S. The objective is, in both cases, the same: to improve productivity.Keywords: productivity, digital information, methodology, digital 5S.
I15S DIGITALES: PRODUCTIVIDAD PERSONAL Y DE EQUIPO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIGITAL 5S: PERSONAL AND TEAM PRODUCTIVITY IN THE PUBLIC ADMINISTRATION
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
93
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
Sumario
1. Introducción.—2. El problema: el exceso.—3. La metodología original de las 5S digitales.—4. La metodolo-gía de las 5S digitales.—5. Proceso detallado de implantación.—6. Ejemplos de implantación.—7. Lecciones aprendidas.—8. Limitaciones y líneas futuras de trabajo.—9. Conclusiones.—10. Bibliografía.
1. Introducción
En la actualidad cualquier tipo de trabajo exige el ma-nejo de importantes volúmenes de información. La Administración Pública no está al margen de esta rea-lidad y, además, le supone un especial rigor en su tra-tamiento. Las buenas decisiones tienen que ver con una adecuada gestión de esa nueva materia prima que, bien transformada, conduce a la eficiencia: la in-formación. El tránsito de los soportes físicos a los digitales ha provocado que la cantidad de informa-ción potencialmente utilizable se haya disparado. Así, los dispositivos de almacenamiento son capaces de manejarse en yottabytes, lo que supone nada más y nada menos que 1024 bytes. Cualquier persona en su puesto de trabajo genera y, al mismo tiempo, con-sume información en volúmenes crecientes.
En los entornos industriales, sin embargo, tradicional-mente se han manufacturado productos físicos. Pero hoy en día la denominada industria 4.0 pone sobre la mesa la fusión de lo físico y lo digital. Mediante la in-clusión de múltiples sensores en las máquinas o en los productos surge la posibilidad de añadir capas de información que dan fe de lo que acontece en ese ob-jeto físico. Así, a la habitual obligación de gestionar los espacios físicos para que los materiales necesarios estuvieran a mano de la forma más eficiente posible, se le está añadiendo la conveniencia de hacerlo con la información digital.
La metodología de las 5S nace en Toyota en la dé-cada de los años 60 del siglo pasado. Forma parte de un conjunto de prácticas fabriles que persiguen incre-mentar la productividad en el lugar de trabajo. Se ali-
nea con principios de lo que se ha llamado produc-ción ajustada (lean manufacturing) y busca generar tensión positiva en los flujos de tal forma que no se acumulen stocks. En la actualidad las 5S se constitu-yen como una práctica habitual de las empresas in-dustriales de nuestro entorno1 y se aplican con una metodología que ha sido ampliamente contrastada2.
Las 5S digitales, por su parte, representan la adap-tación de esa metodología original a los nuevos en-tornos de trabajo digitales. Si en las 5S físicas se pre-tenden utilizar solo aquellos elementos necesarios, en las 5S digitales se traslada la idea con el fin de evitar una acumulación excesiva de información. Si en las 5S físicas se insiste en la importancia de ubicar e identifi-car de forma consensuada los materiales, lo mismo sucede en las 5S digitales con la información digital.
Las 5S digitales proponen una metodología funda-mentalmente de trabajo en equipo para tratar con la complejidad del trabajo actual, que requiere manejar considerables volúmenes de información digital. In-siste en proponer un método sencillo y en la impor-tancia de desarrollar hábitos para mantener un están-dar elevado de eficiencia. De ahí que suponga una herramienta de especial valor para que la Administra-ción Pública incremente sus estándares de producti-vidad al aportar una sistemática consensuada de ma-nejo de la información.
En cuanto a la estructura de este documento, el capí-tulo dos contextualiza las 5S digitales en un entorno de trabajo caracterizado por la sobrecarga de informa-ción digital. A continuación, se describe someramente la metodología original de las 5S físicas para después presentar la específica de las 5S digitales, que supone una adaptación de la anterior. El capítulo cinco detalla cómo es el proceso de implantación para después mostrar algunos ejemplos típicos de 5S digitales y presentar luego qué lecciones se han aprendido de la
94 Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
BE
RR
IKU
NT
ZA
eta
JA
RD
UN
BID
E
EG
OK
IAK
/IN
NO
VA
CIÓ
N
y
BU
EN
AS
PR
ÁC
TIC
AS
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
experiencia hasta la fecha en el que se incluye el im-pacto de la metodología en la Administración Pública. Por último, se añaden dos capítulos, uno para mostrar tanto las limitaciones de la metodología como las lí-neas futuras de investigación que podrían abordarse, y otro, final con las conclusiones.
2. El problema: el exceso
La percepción de que vivimos en entornos infoxica-dos está muy extendida (Cornella, 2000). Desde que existe la World Wide Web ha habido instituciones que se han propuesto medir el volumen de informa-ción que contenía. Y también hay sitios web que tra-
ducen esos volúmenes en referencias cotidianas más fáciles de comprender, como recoge la ilustración ad-junta, y que muestra una serie de datos de lo que su-cede en el mundo por minuto en 2018. Internet es una fuente constante de información en la que institucio-nes y personas vuelcan cada día ingentes cantidades de bytes.
Si la referencia es el lugar de trabajo, la fotografía no es diferente. En la actualidad las personas pasan buena parte de su jornada interactuando con dis-positivos digitales. Al ordenador, fuera fijo o portátil, se le han añadido los teléfonos móviles inteligentes (s martphones) y las tabletas, mediante las cuales no solo se consume información sino que también se ge-nera. El fenómeno se extiende casi a cualquier mo-mento de nuestra vida de vigilia. La producción de contenido en un trabajo típico del siglo xxi se lleva a cabo en gran parte sobre soporte digitales.
La ofimática, sea la tradicional o la denominada co-laborativa, ocupa buena parte del trabajo cotidiano
Ilustración 1
Datos por minuto referidos a información digital en 2018
Fuente: https://www.domo.com
95Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
(Aguirre Andrade & Manasía Fernández, 2009). Do-cumentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones son moneda de uso corriente. A ellos se añaden otras múltiples formas de generar contenido digital: fotogra-fías, vídeos, infografías, mapas mentales o gráficos de diverso tipo. Y todo ello revolucionado por la omni-presencia del correo electrónico y por la costum-bre de compartir asociada a las redes sociales en Internet. Distribuir información digital tiende al coste cero (Negroponte, 1995). Y además de todo esto, por si fuera poco, los gigantes de Internet se encargan de favorecer hábitos para que compartamos más y más contenido.
Las organizaciones han ido adaptándose al tsunami de la infoxicación (Edmunds & Morris, 2000; O’Reilly, 1980). Si en un principio las redes locales servían, con sus unidades de red y sus carpetas comparti-das, poco a poco fueron llegando otras herramien-tas que en teoría venían a facilitar la organización de la información: por ejemplo, los denominados ERP (Enterprise Resource Planning) o los CRM (Customer Relationship Management). A ello hay que añadir el trabajo en la nube y una mayor capacidad de trata-miento de la información asociada a herramientas de Big Data.
Las dinámicas de análisis de datos masivos están de plena actualidad. Big Data es un concepto que está de moda. Las 5S plantean una dinámica diferente: quedarse solo con aquello que consideramos es-trictamente necesario. Claro que el software dispo-nible en la actualidad para tratar con enormes canti-dades de datos es una realidad. Pero también, lo es que las personas no somos máquinas y desde este punto de vista, la clave estará en cómo nuestro cono-cimiento (pensamiento, emoción y acción) suma y se complementa con el que proviene de las dinámicas de Big Data. Se trata de que las personas sigan asu-miendo la responsabilidad de tomar las decisiones y no delegarlas en lo que los algoritmos digan.
Todo lo anterior provoca lo que se ha venido a llamar el síndrome de Diógenes digital, que se caracteriza por la incapacidad para desprenderse de información en soporte digital. Por si acaso no se borra nada ya que los dispositivos ofrecen una capacidad que ha ido creciendo con el tiempo y a un coste que se ha ido reduciendo. Esta sobreabundancia de información di-gital suele generar estrés y ansiedad en la medida en que la localización de contenidos se hace difícil por el enorme volumen almacenado. Este exceso, además, puede provocar una cierta parálisis ante esa dificul-tad de encontrar lo adecuado e, incluso, la sensación posterior de que la elección realizada pudiera no ser la mejor por cuanto es posible que hubiera otro ele-mento de mayor valor que el finalmente seleccionado (Schwartz, 2004).
3. La metodología original de las 5S
Como se ha indicado con anterioridad, la metodolo-gía de las 5S nace en Toyota. Este fabricante japonés de automóviles introdujo durante los años 60 del si-glo pasado un conjunto de prácticas de gestión de la producción que, en conjunto, se han venido en deno-minar producción ajustada. Las 5S formaban parte de aquella batería de herramientas asociada entonces a la calidad y a la eficiencia propia de la industria japo-nesa de aquella época. Muy en línea con la cultura ni-pona de la limpieza3, las 5S concretaban la forma en que abordar la limpieza y añadían otros aspectos de carácter organizativo para impactar en la mejora de la productividad. Todo ello en línea con la idea de la me-jora continua o Kaizen.
En Toyota es legendaria la antigua obligación de que cualquier tipo de informe no excediera de una hoja en tamaño DINA3 (Liker, 2006). Como parte de los pila-res de su sistema de gestión, el control visual siempre ha sido muy importante. Gestionar los flujos para ba-lancear la producción y evitar acumulaciones formaba parte de la base de su sistema de gestión en el taller. Las 5S aparecen entonces como una manera con-creta de obtener resultados mediante la participación directa de las personas que trabajan en la zona en que se esté implantando la metodología. La ilustración adjunta sirve para entender la situación antes y des-pués de aplicar las 5S.
La aplicación de la metodología pasa por cinco fases, cada una de ellas vinculada a una palabra japonesa que comienza por la letra S. De ahí la denominación de 5S:
1. Seiri. Suprimir innecesarios: eliminar del puesto de trabajo todo aquello que sea innece-sario y evitar que vuelva a aparecer para que-darse solo con lo que se considere necesario.
2. Seiton. Situar necesarios: ubicar e identificar aquellos elementos que se consideran nece-sarios de acuerdo con criterios de racionali-dad. «Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio», «un nombre para cada cosa y cada cosa con su nombre».
3. Seisō. Suprimir suciedad: identificar las fuen-tes de suciedad para mantener limpio el lugar de trabajo.
4. Seiketsu. Señalizar anomalías: introducir ele-mentos de gestión visual que ayuden a detec-tar rápidamente las desviaciones de los están-dares e indiquen qué hacer cuando ocurre.
96 Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
BE
RR
IKU
NT
ZA
eta
JA
RD
UN
BID
E
EG
OK
IAK
/IN
NO
VA
CIÓ
N
y
BU
EN
AS
PR
ÁC
TIC
AS
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
5. Shitsuke. Seguir mejorando: realizar evalua-ciones periódicas con el fin de mantener la ac-titud de 5S y favorecer la adquisición de hábi-tos.
La forma en la que aplicar la metodología ha sido am-pliamente documentada (Hirano, 1997, 2005) y son innumerables las empresas que la han trasladado a la práctica. Es habitual que se haga alusión a las 5S como un primer paso para la mejora, una especie de cimientos sobre los cuales se podrán construir objeti-vos más ambiciosos. Las 5S trabajan no solo la opera-tiva en el lugar de trabajo sino también las actitudes de las personas ante la mejora.
Así pues, explicadas de forma muy somera cada una de las cinco fases de la metodología, en el capítulo si-guiente se describe con mayor detalle la especificidad de las 5S digitales, objeto de este documento.
4. La metodología de las 5S digitales
Las 5S digitales han sido desarrolladas con una filo-sofía similar a la de las 5S físicas. Sin embargo, no se trata de una simple traslación mimética de la meto-dología por cuanto los objetos físicos y los digitales presentan particularidades que los diferencian. Es-tos últimos incluyen en sí mismos metadatos que per-miten una organización automática independiente de lo que la persona usuaria decida respecto a su iden-tificación. En las 5S físicas la segunda S especifica claramente las diferentes formas en que debe pro-
Ilustración 2
Ejemplo para observar la situación antes-después en un proyecto de 5S físicas
Fuente: Euskalit.
97Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
cederse a la identificación. Los objetos y los lugares donde se ubican son identificados según criterios que deciden las personas que participan en el proyecto de implantación. En cambio, en el caso de las 5S digi-tales, además de la identificación del fichero que rea-liza cada persona, el sistema operativo asigna a esos ficheros una serie de metadatos: la persona que lo ha creado, la herramienta con la que se ha generado, la fecha de creación o modificación, el tamaño, etc.
El origen de las 5S digitales tiene mucho que ver con la implantación de la metodología clásica en entornos de oficina. Reorganizar la distribución de documen-tos, carpetas y material de oficina para hacer más efi-ciente el lugar de trabajo implicaba analizar los flujos de información. Abordar la parte física de esos flujos era tratar con papel, pero este papel en muchos ca-sos aparecía como la punta del iceberg de un com-plejo sistema informático que quedaba oculto a las 5S. De esta forma, no parecía lógico avanzar en pro-ductividad si por detrás no se atacaba el origen de todos aquellos papeles que sí, quedaban bien or-ganizados, pero con la amenaza permanente de un desorden oculto: el que provenía de su origen en so-porte digital.
En la práctica, hoy en día esta preocupación por la efi-ciencia en torno al manejo de la información en so-porte digital se traduce en que una buena parte de la matrícula de los diferentes programas que se impar-ten está copada por personas que proceden de dife-rentes ámbitos de la Administración Pública: entidades locales, diputaciones, Gobierno Vasco o diferentes empresas públicas cuentan casi siempre con repre-sentación en los programas de 5S digitales. Además, los ámbitos en los que quieren trabajar son diversos: cómo cerrar un expediente administrativo, cómo orga-nizar una unidad o una carpeta compartida, cómo ges-tionar mejor un determinado proceso, etc.
Aunque la metodología de las 5S digitales parte de la experiencia acumulada de implantación en los pro-yectos de 5S físicas, se diferencia de ella, entre otros aspectos, por lo siguiente:
— Implica necesariamente la participación de personas expertas en TIC en el equipo de im-plantación del proyecto junto a quienes traba-jan en el área seleccionada para la experiencia piloto.
— La selección del área piloto no es tan autocon te ni da como en el caso de las 5S físi-cas ya que la información digital fluye entre di-versas áreas y procesos. Es decir, hay que asu-mir que la zona en cuestión será desbordada por el proyecto.
— Agrupa las dos primeras fases en una sola ya que la eliminación de innecesarios tiene que
ver necesariamente con criterios de ubicación (segunda S).
— La gestión visual, tan característica de las 5S físicas, es más limitada en el caso de las 5S digitales ya que todo sucede exclusivamente a través de una pantalla4.
— Se observan mayores necesidades de cuali-ficación de las personas participantes. Es ha-bitual diseñar píldoras formativas en torno a cuestiones relacionadas con el sistema opera-tivo como realización de búsquedas, funcionali-dades de escritorio, operaciones de limpieza o automatización de tareas, y también con deter-minadas tareas ofimáticas como la realización de macros, organización de iconos o compre-sión de imágenes, por poner algunos ejemplos.
— La quinta S suele incluir una mezcla de acti-vidades automatizadas en cuyo diseño partici-pan quienes son responsables de las TIC y de actividades de revisión llevadas a cabo por las personas del área.
Ilustración 3
Fases de la implantación de un proyecto de 5S digitales
Fuente: elaboración propia a partir de (Euskalit, 2006).
De acuerdo con las experiencias de implantación y tal como muestra la ilustración adjunta, el proyecto comienza por la necesaria capacitación en metodo-logías de mejora. Previo a dar inicio a cualquier pro-yecto es preciso comprender, al menos en lo princi-pal, de qué forma una metodología de las 5S digitales impactaría en la mejora de la productividad de un equipo de personas y en la organización en su con-junto. Esta capacitación se puede adquirir mediante autoformación, por asistencia a jornadas de divulga-ción o también a través de visitas a organizaciones que ya hayan implantado la metodología. Es impor-tante comprender de forma previa a la implantación
98 Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
BE
RR
IKU
NT
ZA
eta
JA
RD
UN
BID
E
EG
OK
IAK
/IN
NO
VA
CIÓ
N
y
BU
EN
AS
PR
ÁC
TIC
AS
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
las implicaciones que conlleva para no generar falsas expectativas y para disponer los recursos que serán necesarios.
Ante la magnitud del problema de infoxicación en el manejo de información en soporte digital, las 5S pro-ponen comenzar por un área piloto, que será el si-guiente paso. Esta zona debe cumplir una serie de re-querimientos:
— Su tamaño debe ser tal que permita ver resulta-dos en un plazo aproximado de tres meses.
— El trabajo que en ella se lleva a cabo debe ser, hasta cierto punto, representativo de aquello a lo que se dedica la organización.
— Debe presentar cierta estabilidad; es decir, no conviene abordar procesos de trabajo que es-tén siendo modificados o en torno a los cuales no haya claridad.
— Las personas implicadas deben mostrar un cierto grado de colaboración.
— Se debe observar una apreciable bolsa de me-jora en el área.
La elección de la zona piloto es fundamental. Éxito llama a éxito y fracaso a fracaso. Es importante co-menzar por una zona en la que sea probable tener éxito. La primera implantación marca de alguna forma la confianza o no en la metodología. Si la implantación se queda a medias o no consigue mejoras de produc-tividad evidentes es muy probable que siembre du-das sobre su pertinencia. Es muy habitual mostrar una excesiva ambición en este primer proyecto. Se suele percibir cierta ansiedad por resolver un problema que ha ido creciendo hasta alcanzar dimensiones consi-derables. En este sentido, no es raro recomendar a la organización que sea humilde y que comience por aquello que de forma realista pueda efectivamente abordar.
Por otra parte, la implantación piloto puede abordar diferentes problemáticas:
— Organizar una zona compartida en un proceso o en un departamento en la cual se ubican fi-cheros y carpetas de uso no exclusivamente in-dividual.
— Organizar la distribución de información en una intranet o en otro tipo de repositorios a los que se accede vía web.
— Abordar la forma en que se utiliza el correo electrónico en un determinado proceso o de-partamento o incluso en la organización en su conjunto.
— Organizar el escritorio del sistema operativo con el que se trabaja a fin de disponer de la manera más eficiente que sea posible los dis-tintos recursos que se emplean, sean ficheros o aplicaciones.
Todo proyecto necesita una persona facilitadora que coordinará la implantación. Esta persona debe for-marse en la metodología y disponer de la ascenden-cia suficiente sobre el equipo de trabajo como para que sea reconocida en su rol de facilitación. En las 5S digitales esto plantea, en la práctica, un problema. Si en las 5S físicas suele ser muy habitual que adopte este rol cualquier persona del área en cuestión, en las 5S digitales se necesita combinar conocimientos de proceso, del trabajo en sí, con conocimientos tecno-lógicos. De hecho suele ser habitual que alguien del departamento de TIC asuma un rol protagonista en 5S digitales, si bien en cada implantación se cuenta con una persona facilitadora de la zona en que se actúa.
De la misma forma que se necesita este rol de coordi-nación y facilitación del proceso, hay que nombrar al que será equipo de implantación. El criterio es sen-cillo: deben participar personas con conocimiento su-ficiente de los procesos de trabajo que se llevan a cabo. Las 5S digitales parten del supuesto de que na-die mejor que quien realiza el trabajo cotidiano para decir qué hace falta y qué no, qué debe estar a mano porque se usa frecuentemente y qué no. Un equipo ideal estaría compuesto por no más de cinco perso-nas. En función de la casuística que vaya surgiendo es muy probable que se necesiten aportaciones de personas que tengan responsabilidad en torno a fun-ciones como el tratamiento de los datos personales o el sistema de gestión. Así pues, el equipo de implan-tación debe reunir en su seno los conocimientos su-ficientes como para proponer la manera adecuada en que organizar la información digital y así mejorar la productividad personal y la del equipo. Esto sin olvidar el apoyo del equipo directivo, por supuesto.
Un hecho a considerar es que este tipo de implanta-ciones pueden requerir de una curva de aprendizaje en el tiempo. Se busca un consenso que suele con-ducir a nuevas formas de tratar con la información. En este sentido existen siempre hábitos que cuesta mo-dificar. Así, tras una implantación de 5S digitales es posible que al principio se observen dificultades para trabajar con los nuevos estándares. Conviene eviden-ciar las mejoras conseguidas (estructuras más simples de organización de la información, menor volumen de datos, identificaciones más descriptivas) para que no haya duda de que se inicia una forma renovada de tratar con la información que debe conducir a una me-jora significativa de productividad.
Una vez que se sabe en qué zona se trabajará, quién actuará como persona facilitadora (o quiénes) y quié-nes configuran el equipo de implantación, hay que proceder a una planificación rigurosa del proyecto. No hay que subestimar el esfuerzo que requerirá. Si bien es complicado definir una dedicación concreta por la variabilidad de proyectos que se consideran, no
99Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
es descabellado solicitar al menos cincuenta horas de dedicación por cada persona participante. Además, estas horas deben colocarse en agenda: ¿en qué mo-mento del día y de la semana se dedicarán las horas al proyecto? Las 5S suponen una dedicación añadida al trabajo cotidiano por lo que hace falta asegurar que se dispone de las horas necesarias para implantar el proyecto. Lo habitual como plazo para finalizar son tres o cuatro meses.
Para comenzar conviene llevar a cabo una reunión de lanzamiento «oficial». Es el momento de adelantarse a los acontecimientos y prever cualquier contingen-cia que pudiera afectar al proceso de trabajo. Habrá que considerar, por tanto, cuáles se estima que son los factores críticos de éxito. Muy especialmente con-viene asegurar que en la reunión se planteen ciertos trabajos previos como puede ser el caso de una audi-toría inicial que aporte información sobre el volumen de espacio ocupado por la información digital del área piloto, el tipo de documentos y carpetas (o correos electrónicos si fuera el caso), el número de elementos duplicados u otros aspectos que servirán como foto-grafía del punto de partida. Hay que tener en cuenta que habrá que evidenciar la mejora al finalizar el pro-yecto y se necesitarán datos del antes y el después.
Hay que plantearse, además, alguna forma en la que mostrar el avance del proyecto. En las 5S físicas se di-seña un panel a tal efecto. En las 5S digitales es más complicado por cuanto la exposición visual, como se indicaba antes, está limitada a la pantalla del disposi-tivo a través del cual se acceda a la información. No obstante, siempre conviene habilitar algún tipo de re-gistro que permita tener trazabilidad sobre las accio-nes puestas en marcha.
Una vez que se han recorrido las etapas descritas, co-mienza la implantación en sí. Aunque puede haber matices, en general se recomienda lanzar la primera y la segunda fase de manera conjunta, con una reu-nión específica en la que se explica el trabajo a llevar a cabo. Una vez completadas esas dos fases, se lan-zan la tercera y la cuarta, también con una reunión de trabajo específica. Finalmente la quinta S se diseña en una sesión y después se aplica la evaluación de acuerdo con la selección de ítems acordada. Cada una de las fases, por tanto, se lanza siempre con una reunión en la que se comparte la metodología, se aclaran dudas, se ponen ejemplos y se distribuyen ta-reas entre el equipo. A medida que las tareas se van completando se decide cuándo pasar a la siguiente fase. El planteamiento de lanzar primera y segunda S de forma conjunta, luego tercera y cuarta y, final-mente, la quinta puede tener matices de acuerdo con la situación real a la que el equipo se enfrenta. En el capítulo siguiente se describe con más detalle la im-plantación.
Se recomienda, una vez finalizado el proyecto, llevar a cabo una presentación de resultados. En ella se re-cuerda lo fundamental de la metodología y se eligen una serie de evidencias que permiten comparar el an-tes con el después. Esta es una forma muy sencilla de que cualquier persona entienda qué tipo de trabajo se ha llevado a cabo y cuáles son los resultados que de-berían esperarse.
Con la finalización del proyecto piloto y su exposición pública se pasa al momento de analizar la forma en que extender la metodología a otras áreas. Ahora se cuenta ya con la experiencia de qué ha funcionado bien, qué no ha resultado como se esperaba, qué se ha aprendido y qué se cambiaría para una próxima im-plantación. El proyecto termina con una propuesta de extensión en la que se propone, de forma cronoló-gica, a qué áreas ir extendiendo las 5S digitales y con qué tipo de organización de soporte.
Finalmente, derivado de las implantaciones sucesi-vas que se vayan efectuando, deberá entrarse en una fase permanente de mejora, de acuerdo con el círcu lo PDCA.
5. Proceso detallado de implantación
Para llevar a cabo el trabajo práctico de implantación se recomienda utilizar una serie de formatos que es-tán disponibles en la web de soporte metodológico: https://5sdigitales.com5. Allí, entre otros contenidos, se describe con minuciosidad cómo utilizar una serie de hojas de cálculo que contienen el trabajo a reali-zar. Para la primera y la segunda fase, se propone una hoja de cálculo con cuatro pestañas:
— Propuesta de estructura de la información ne-cesaria clasificada en taxonomías y a la que se somete a un análisis detallado a través de una serie de aspectos.
— Criterios para la agrupación de los necesarios en carpetas u otras unidades de almacena-miento.
— Listado de las nomenclaturas utilizadas para identificar de forma consensuada ficheros y carpetas incluyendo algunos ejemplos para en-tender mejor el uso.
— Listado de innecesarios eliminados a fin de pro-poner contramedidas y que no vuelvan a apa-recer.
100 Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
BE
RR
IKU
NT
ZA
eta
JA
RD
UN
BID
E
EG
OK
IAK
/IN
NO
VA
CIÓ
N
y
BU
EN
AS
PR
ÁC
TIC
AS
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
La metodología propone llevar a cabo primero un aná-lisis teórico y documentarlo a través de una hoja de cálculo. Por cada elemento del árbol de contenidos propuesto se recomienda un análisis que aclare:
— Quién sería la persona responsable de su man-tenimiento.
— Cómo se describe el contenido que contiene.— Si es necesaria alguna pauta para estandarizar
la identificación del contenido.— Si el contenido está afectado por requerimien-
tos de protección de datos personales.— Si el contenido va a requerir acceso en movili-
dad.— Si el contenido es confidencial.— Cuál es la importancia relativa (ABC) del conte-
nido.— Si el contenido va a ser accedido por una gran
cantidad de personas.
En estas dos primeras fases también se solicita una reflexión sobre si será necesario habilitar una jaula. Este símil se utiliza con la idea de que pueda conte-ner a las fieras, esos materiales que plantean dudas sobre dónde ubicarlos. La dinámica de trabajo puede generar nuevos ficheros que podrían acabar en cual-quier lado porque quizá aún no se ha definido la ubi-cación adecuada. La jaula previene que se dispersen por cualquier lado y, además, puede servir como una fase intermedia en la implantación, con un control de fechas de revisión sobre los elementos que almacena. La propuesta es, por tanto, que ante cualquier duda esas posibles fieras se introduzcan en la jaula a la espera de decidir por consenso qué hacer con ellas. En el proyecto se debe decidir cada cuánto tiempo y cómo se revisará lo que ha entrado en el jaula. De esta forma la arquitectura se mantiene sólida, pero ha-bilita un medio para revisarla en función de las fieras encontradas.
De enorme importancia para una implantación efec-tiva de las 5S digitales es consensuar criterios para identificar ficheros. Conviene elaborar un listado de nomenclaturas a utilizar para los casos más habituales de identificación de carpetas y documentos. La lógica que está detrás de esta decisión es que cualquier per-sona sea capaz de saber qué contiene un fichero sin necesidad de abrirlo. El objetivo es evitar pérdidas de tiempo porque se sabe cuál es el documento de-bido a la nomenclatura usada. Con algunos ejemplos es más sencillo de entender.
Si se decide que un documento debe llevar en su identificación una fecha convendrá acordar cuál será el formato a usar. Por ejemplo, 190225 podría ser la forma compartida de «marcar» un documento con fe-cha: dos dígitos para el año, dos para el mes y dos para el día y, además, siempre en ese orden. Si un do-cumento debiera llevar identificación relativa a un pro-ceso, convendrá explicitar cuál será la manera con-creta en que hacerlo: PR01, PR02, PR03… Esta podría ser una manera si los procesos se asocian con nú-meros habitualmente. Si no, quizá tenga más sentido buscar acrónimos: PR_ESTR, PR_COMP, PR_MARK… El uso de caracteres que no sean alfanuméricos con-viene restringirlo. Se suele recomendar, debido a po-tenciales problemas en copias de seguridad, no utili-zar puntos, comas, paréntesis, tildes y otros signos de puntuación.
El uso de nomenclaturas debe ser moderado. En oca-siones lo óptimo es enemigo de lo bueno. Conviene decidir cuáles realmente aportarían valor. En algunos proyectos se llega a un nivel de especificación con-siderable que, caso de conseguir que su uso se ex-tienda, ahorra mucho tiempo. Por ejemplo, en enti-dades de la administración pública, con expedientes documentales muy definidos, puede ser útil un sis-tema «oficial» de denominación de ficheros, tal como muestra la imagen adjunta.
Ilustración 4
Ejemplo de codificación para la identificación de ficheros
Fuente: elaboración propia.
101Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
En general, es previsible que el sistema de organiza-ción que se diseñe quede afectado por la entropía, que en este caso supone una progresiva tendencia a la desestructuración. La velocidad con la que se ma-neja la información digital y la capacidad que presenta para reproducirse plantean el problema de que, defi-nida una estructura, las tensiones son continuas para no respetarlas. Las 5S digitales proponen herramien-tas para mantener el sistema, pero también habilitan cauces para hacer modificaciones progresivas a par-tir de lo que acontece. La jaula es una opción, como también lo son las revisiones periódicas, tal como se explicará más adelante. Hoy las estructuras son diná-micas y hay que actuar en consecuencia.
Otro asunto a tratar en estas dos primeras fases tiene que ver con la posibilidad de utilizar etiquetas. Frente a la ubicación en cajas estancas (taxonomías), la infor-mación puede ser descrita a través de etiquetas. Un objeto digital admite una descripción amplia que lo ubicaría en diferentes lugares de acuerdo con las di-ferentes etiquetas que porta. Si en las 5S físicas, la se-gunda fase nos exige un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio, en las 5S digitales un objeto puede estar ubicado, al mismo tiempo, en lugares diferen-tes. Las etiquetas no son sino metadatos asignados por las personas usuarias o por el propio sistema que permiten una organización flexible de la información digital.
En la actualidad los sistemas operativos o los entor-nos web de gestión de contenidos (CMS) admiten eti-quetas. De nuevo lo importante es el consenso res-pecto a cuáles utilizar y cómo hacerlo. Se necesita rigor para que la flexibilidad funcione. Esta es la pa-radoja a la que abocan las etiquetas. Evidentemente, es un camino a recorrer porque la forma en que acce-demos a la información puede variar según los objeti-vos que persigamos. Los elementos que contiene una carpeta se pueden mostrar de diferentes maneras de acuerdo con las posibilidades que ofrece el sistema operativo (vista detalle, iconos de diferentes tamaños o lista, por ejemplo). De igual manera, si se asignan con rigor las etiquetas, los ficheros podrían mostrarse en base a ellas.
Una vez que se han completado las dos primeras fa-ses, se proponer lanzar la tercera y la cuarta. En la práctica esas dos primeras fases han podido repre-sentar las tres cuartas partes del total del trabajo a realizar. El análisis pormenorizado de la información digital a manejar sienta las bases para un tratamiento adecuado. Es una forma de anticiparse ante una ca-suística que requiere atención constante y una actitud proactiva para evitar el deterioro.
La tercera fase propone, también a través de una hoja de cálculo, un ejercicio de identificación de las fuen-
tes de suciedad digital. Un ejemplo puede ser el en-vío de archivos adjuntos con el correo electrónico. Cada vez que esto sucede el riesgo de que aparez-can duplicados es evidente. Si no hay pautas al res-pecto el abanico de opciones sobre lo que hacer con ese adjunto es muy amplio. Habrá quien lo extraiga de su herramienta de correo electrónico y lo guarde en algún lugar de la estructura, sea personal o compar-tida. El fichero puede multiplicarse por tantas perso-nas como destinatarios tuviera el correo original. Ade-más, pudiera ocurrir que le diera un nombre diferente (o no) al fichero en cuestión. Eso supone que puede haber ficheros iguales con nombres distintos. Incluso cabe la posibilidad de que alguien abriera el fichero adjunto, lo modificara y luego lo guardara bien con el mismo nombre o con otro diferente. Pero el problema no acaba ahí.
Otra práctica bastante extendida es dejar el fichero adjunto dentro de la herramienta de correo electró-nico, tal como llegó con el mensaje original. Si la per-sona usa o no algún sistema de organización de su correo es otra cuestión. El fichero adjunto, por tanto, puede convivir repetido un buen número de veces y albergado en ubicaciones diferentes, sean propias del sistema de carpetas del sistema operativo o del correo electrónico. El asunto se podría complicar aún más si el fichero enviado por correo hubiera sido ex-traído de un ERP o un CRM, por ejemplo. Como se puede apreciar, la dinámica es compleja y tiende a presentar una gestión que se vuelve más y más farra-gosa. Más comienza claramente a ser menos desde la perspectiva de la productividad.
La tercera S propone el diseño y puesta en marcha de contramedidas para las fuentes de suciedad digital identificadas. Lugares donde mucha gente comparte documentación, el uso inadecuado del correo elec-trónico o procesos que generan documentación muy diversa y a veces imprevisible se convierten en fuen-tes de suciedad frente a las cuales hay que mostrar proac ti vi dad.
El paso a la cuarta S supone comenzar a pensar en el mantenimiento efectivo de lo conseguido con las tres fases anteriores. Las 5S digitales, como las físi-cas, insisten en activar mecanismos que ayuden a mantener los estándares. La cuarta S exige identifi-car qué elementos requieren algún tipo de monitori-zación porque la probabilidad de que se desvíen del estándar es elevada. En la práctica esto supone pen-sar en alertas. Por ejemplo, si se ha decidido contener el tamaño de cierto tipo de ficheros que contienen habitualmente imágenes puede ser interesante dis-poner de una alerta que avise cuando un fichero so-brepasa cierto tamaño. Si el consenso ha tenido que ver con no ubicar ficheros en cierto nivel de carpeta, una alerta podría indicar cuándo se incumple lo acor-
102 Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
BE
RR
IKU
NT
ZA
eta
JA
RD
UN
BID
E
EG
OK
IAK
/IN
NO
VA
CIÓ
N
y
BU
EN
AS
PR
ÁC
TIC
AS
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
dado. Lo mismo podría diseñarse en el caso de que aparezcan ficheros duplicados o que se vaya a deno-minar a un fichero o una carpeta con un nombre que ya existe.
Tras el ejercicio teórico realizado con las tareas men-cionadas llega el momento de consensuar cómo se va a llevar a la práctica. Para ello existen varias posibilida-des. En el caso de que la propuesta no se aleje dema-siado de la realidad actual puede procederse a mo-ver los contenidos a la nueva estructura, siempre con un plazo de tiempo estipulado. Sin embargo, si la es-tructura es radicalmente diferente a la anterior, es muy posible que la mejor opción sea habilitar un espacio vacío con esa nueva estructura, pasar a ella algunos contenidos fundamentales e ir progresivamente traba-jando en ella. La estructura antigua se mantiene como estaba, con acceso de lectura pero no de escritura.
En cualquier caso no se debe comenzar a modificar nada en la realidad sin haber realizado una copia de seguridad, que debe quedar fácilmente accesible para quienes participan en el proyecto. De esta forma la eliminación de innecesarios o cualquier modifica-ción tiene siempre la posibilidad de vuelta atrás en la medida en que se dispone de la citada copia de res-paldo. Se trata de proporcionar seguridad a la hora de enfrentarse al cambio.
Para facilitar el trabajo de 5S digitales se aportan una serie de recursos en la web de soporte citada al co-mienzo de este capítulo6. A diferencia de lo que ocu-rre en las 5S físicas, el inventario inicial de todo lo que está presente en la zona piloto puede suponer un tra-bajo tedioso. Si, por ejemplo, se trata de mejorar la organización de una unidad de red o de una carpeta compartida, no parece lógico ir abriendo una a una to-das y cada una de las carpetas y anotar el contenido en un documento de trabajo. Existen utilidades que sirven para catalogar ese contenido y mostrarlo clasifi-cado de acuerdo con diversos criterios. Es posible, de esta forma, saber cuánto espacio utiliza cada persona, qué antigüedad tienen los ficheros, cómo se distribu-yen según tipo de archivo u otro tipo de clasificación de la información. Además, conviene usar alguna he-rramienta que detecte de forma automática los ele-mentos duplicados.
En la zona de recursos de la página web se han clasi-ficado herramientas para diversas actividades relacio-nadas con las 5S digitales:
— Indexación y listados de necesarios.— Identificación de ficheros y carpetas.— Búsquedas y compresión de imágenes.— Limpieza y optimización.— Gestiones con PDFs y enlaces a carpetas y do-
cumentos.— Gestión de contraseñas.
— Ofimática colaborativa (síncrona) y versiones de documentos.
— Gestión documental a medida.
En función de cada caso particular serán necesarias unas u otras herramientas. En general se recomienda que, de acuerdo con el departamento TIC, se realice un repaso de las que se proponen para decidir cuá-les serían útiles y de qué forma utilizarlas en el pro-ceso de implantación. Por ejemplo, si, como parece lógico, se acomete una reidentificación de ficheros de acuerdo con nuevos criterios y esto afecta a gran nú-mero de archivos, convendrá utilizar alguna aplicación de renombrado masivo de ficheros. Si hubiera que trabajar frecuentemente con imágenes pudiera ser de interés aportar alguna herramienta que permitiera un cambio rápido de tamaño. Todo siempre en función del caso concreto al que se enfrenta la metodología.
El trabajo de implantación finaliza no solo con una nueva estructura en funcionamiento sino con un sis-tema que pretende aguantar el paso del tiempo. Por ello la metodología exige diseñar un sistema de re-visiones periódicas. De nuevo se puede acudir a la página web para descargar desde allí una hoja de cálculo que contiene cuatro pestañas en las que llevar a cabo el trabajo de la quinta y última fase:
— Un listado de chequeo de aquellos ítems que se consideran más relevantes. Para cada uno de ellos se propone una evaluación que, por simplificar, se sugiere realizar en una escala de cero a cien puntos, con cinco opciones de pun-tuación.
— Con las puntuaciones que se obtienen se ela-bora el indicador, que se traslada a un gráfico a fin de observar su evolución en el tiempo.
— Un calendario de auditorías que indica también qué personas participarán con la intención de que las implique a todas ellas.
— Un documento para listar las acciones correcti-vas derivadas de las revisiones.
Cada organización debe diseñar su propio sistema y contar con la participación del departamento TIC o, en su caso, de algún proveedor de confianza con quien se trabaje en estas cuestiones.
El proyecto no finaliza, no obstante, con las auditorías, sino que se requiere también elaborar un documento a modo de guía del sistema que se ha diseñado7. Este documento puede tener forma de instrucción o proce-dimiento e incorporarse «oficialmente» en el sistema de gestión. Será muy importante que forme parte de los procesos de acogida a nuevas personas para que sepan de antemano cómo se trabaja allí con la infor-mación digital. Esta guía deberá estar accesible para que cualquiera la pueda consultar de forma sencilla y deberá ser actualizada de acuerdo con lo que se vaya
103Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
acordando en las acciones correctivas de las audito-rías.
Para terminar este apartado, ¿cuáles son los resulta-dos prácticos, comparando el después con el antes? Los más habituales en el caso de la Administración pública son:
— Se reduce el espacio total ocupado en servido-res, el número de ficheros y carpetas, así como el nivel de profundidad de la estructura. Se ha llegado a reducir una estructura de más de 8.000 ficheros y 300 carpetas a otra de 3.500 y 60 carpetas.
— Se eliminan los duplicados procedentes de que cada persona, por si acaso, esté guardando los mismos materiales. En un caso reciente de la Administración local, se detectó mediante la aplicación TreeSize que el 20% de la documen-tación estaba duplicada.
— Se incrementa la cualificación de las personas para tratar con la información en soporte digital, lo que incluye el impacto en un menor número de incidencias de seguridad en TICs. Es muy destacable el caso de otra Administración local que reportó un descenso de las incidencias en un 25% al habilitar píldoras formativas relacio-nadas con la seguridad en un proyecto de im-plantación de 5S digitales.
— Se reduce el tiempo de acceso a la documen-tación y se sabe de antemano cuál es el conte-nido de un fichero o carpeta debido al uso de nomenclaturas de identificación consensuadas en equipo. En una serie de búsquedas aleato-rias realizadas en otro proyecto de 5S digitales en un Ayuntamiento, la normalización de nom-bres asignados a ficheros permitió reducir los tiempos de búsqueda en un 200%.
Por otra parte, en la web de soporte a la metodología de 5S digitales se ha habilitado una página con ejem-plos concretos en la que se incluyen algunos que pro-ceden de la Administración Pública8.
6. Ejemplos de implantación
Cuando una organización decide llevar a cabo una primera experiencia de 5S digitales debe tener en cuenta que se le exigirá rigor y constancia para mo-dificar la situación existente. Como ya se ha indicado, los ámbitos de aplicación pueden variar. Es importante
también contextualizar la razón por la que se acomete un proyecto de estas características. Las situaciones son diversas y conviene comprender bien la expec-tativa y el nivel de la apuesta que se lleva a cabo9. Se listan a continuación algunos de los casos de implan-tación más habituales:
— Una empresa «presionada» por algún cliente que exige la certificación en la norma ISO/IEC 27001 y «usa» las 5S digitales como soporte.
— Tras una implantación considerada efectiva en lo físico (muchas veces primero en el taller y luego en la oficina) se decide dar el salto a las 5S digitales.
— Un proceso que necesita una gestión mejor (compras, por ejemplo) y que puede incluir in-cluso al proveedor externo en TIC.
— Gestionar el tratamiento y resolución de peticio-nes de servicio de TIC mediante correo electró-nico.
— Organizar mejor el cierre de un expediente ad-ministrativo.
— Disponer de forma más organizada el material de uso docente en un centro educativo.
— Organizar una carpeta común con recursos compartidos por un amplio colectivo.
— Organizar el trabajo de un departamento TIC y del servicio que presta en la organización.
— Organizar un espacio de trabajo compartido en entorno web (por ejemplo, un SharePoint) junto al sistema clásico de gestión de ficheros en el sistema operativo tradicional.
— Organizar el escritorio del sistema operativo para acceder a todos los elementos de uso fre-cuente con el menor número de clics que sea posible.
— Mejorar el uso del correo electrónico.— Resolver la sensación de caos en la comunica-
ción interna.— Organizar sistemas donde se utilizan distintos
dispositivos y hay que acceder a la información en movilidad.
— Regular una sistemática de trabajo con herra-mien tas de mensajería interna del estilo W hatsApp y similares.
— Organizar el trabajo con un gestor documental (Alfresco, Moodle, Intranet…).
Como puede apreciarse, la casuística es diversa y re-quiere una importante adaptación de la metodología. Esto no solo debido a que los ámbitos de aplicación son distintos, sino porque también lo pueden ser los niveles de dedicación disponibles de las personas, el compromiso de la dirección, la situación respecto a las TIC u otros factores específicos.
Un proyecto tipo puede ser el caso de una carpeta o una unidad de red compartida en Windows, Mac OS X
104 Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
BE
RR
IKU
NT
ZA
eta
JA
RD
UN
BID
E
EG
OK
IAK
/IN
NO
VA
CIÓ
N
y
BU
EN
AS
PR
ÁC
TIC
AS
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
o cualquiera de las distribuciones Linux. Un grupo de personas dispone de una zona de su espacio digital a la que pueden acceder todas ellas y en la que ubican una serie de materiales que consideran de utilidad. En muchas ocasiones no existe una responsabilidad defi-nida, es un territorio que es de todos y de nadie, que se configura sobre la base de necesidades que van surgiendo. La sensación frecuente es la de que se ha convertido en una especie de cajón de sastre donde es difícil encontrar algo porque conviven materiales de muy diverso tipo y con una organización caótica.
Un problema que acompaña a este tipo de carpetas es que las personas usuarias, por si acaso, deciden guardar también en sus carpetas personales materia-les que quizá debieran quedar en esa zona compar-tida pero que, en la práctica, no son capaces de en-contrar. La consecuencia de esta desorganización es que se producen pérdidas de tiempo porque se tarda en encontrar lo que se buscaba… si es que se encuen-tra. Este tipo de proyecto implica una importante labor de consenso. Es muy habitual que se consigan resulta-dos espectaculares disminuyendo el espacio ocupado al eliminar un gran número de ficheros innecesarios.
7. Lecciones aprendidas
En los últimos años han sido muchos los proyectos de implantación de 5S digitales, lo que ha permitido extraer una serie de lecciones que pueden ser útiles para quienes decidan abordar un proyecto de estas características. A continuación, se repasan algunas de las que tienen que ver con el enfoque y al final de este epígrafe se añade una lista más amplia.
La experiencia dice que conviene experimentar pri-mero con las 5S físicas antes de acometer las 5S di-gitales. La metodología original desarrolla una forma de pensar que conviene asimilar. Si se dispone de ex-periencia de implantación en 5S físicas se añade una mejor perspectiva sobre las digitales. No es tanto que sirvan sus técnicas específicas, sino que proporcionan una visión de mayor recorrido al proyecto.
Otra lección aprendida tiene que ver con garantizar la dedicación. Parece simple, pero muchos proyectos de 5S digitales no cumplen las expectativas porque no se les ha dedicado el tiempo suficiente. Particular-mente importante es asegurar que el calendario de auditorías se cumple y que participan en ellas todas las personas del área en cuestión.
Como quizá ya sea evidente, hace falta complementa-riedad de aportaciones entre las personas del área de tecnologías de información y comunicación (TIC) y la persona facilitadora de la zona en que se im-planta el proyecto. Hay que entender en su justa me-dida el crucial papel que desempeñan estas perso-nas. Conviene tener en cuenta sus puntos de vista y consensuar las mejoras que se esperan conseguir por lo que respecta a la seguridad en el manejo de la in-formación digital y a la capacitación de las personas usuarias. Todo esto con la intención de que descienda el número de incidencias relacionadas con las TIC.
Por último, una lección muy útil es la que tiene que ver con no excederse en la ambición que se pone en el proyecto. La recomendación es sencilla: comen-zar con una zona piloto en la que la probabilidad de éxito sea muy alta. Hay que recordarlo: éxito llama a éxito y fracaso a fracaso. Las 5S digitales no pueden comenzar con un intento fallido; necesitan terminar lo que empiezan y demostrar que la productividad per-sonal y de equipo mejora.
Otras lecciones aprendidas incluyen:
— Documentar los criterios de necesarios/innece-sarios que se van acordando (luego ya se de-cidirá si se incorpora en la guía operativa de 5S digitales).
— Acordar con el área TIC qué herramientas se usarán a lo largo de la implantación.
— Ante dos opciones, elegir siempre la más senci-lla. Es lo que suele denominarse teorema de la Navaja de Ockham.
— Habilitar siempre que se pueda una jaula con función preventiva para aislar posibles innece-sarios.
— Preparar píldoras formativas sobre aspectos concretos que pueden ser útiles para las perso-nas usuarias: búsquedas con el sistema opera-tivo, compresión de imágenes, funcionalidades para organizar el escritorio, etc.
— Participar en actividades de 5S digitales orga-nizadas por entidades externas para conocer otras experiencias.
Por lo que se refiere al impacto en la Administración Pública son varias las lecciones aprendidas. En primer lugar, exige un trabajo en equipo que invita a superar enfoques departamentales y prima una aproximación a través de los procesos. La información fluye y obliga a poner en contacto a profesionales de diversas áreas. Además, implica necesariamente a quienes tienen res-ponsabilidad en la gestión de las tecnologías de la in-formación y comunicación para buscar soluciones con-sensuadas y que modernicen el trabajo cotidiano.
Un segundo impacto tiene que ver con la eficiencia10. Si bien los tiempos desperdiciados en la búsqueda
105Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
de informaciones contenidas en algún expediente no suele estar medida, es evidente que las 5S digita-les contribuyen a una gestión más lógica de un expe-diente administrativo. Por ejemplo, se han realizado proyectos que han abordado específicamente cómo cerrar una expediente relacionado con una subven-ción: qué documentos deberían guardarse, en qué for-matos y con qué estructuras (en este caso a través de PDFs consensuados) y con qué tipo de identificacio-nes. Todo esto redunda en que disminuye el tiempo necesario para buscar determinado documento.
Otro impacto en la Administración Pública es la intro-ducción de una sistemática de revisión de la informa-ción digital. Las evaluaciones periódicas contribuyen a mantener lo conseguido. En este sentido resulta muy útil incorporar en los procesos de acogida de nuevo personal información específica sobre las 5S digitales. De esta forma se va consolidando una nueva cultura en torno a la eficiencia en el manejo de la documenta-ción digital.
Por último cabe citar el aprendizaje que se deriva de analizar la información digital. Quienes participan en estos proyectos profundizan en sus responsabilida-des y en la lógica (o no) de lo que hacen de forma co-tidiana. Se introduce así una mirada crítica que suele conducir a mejoras. Muchas veces las cosas se hacen así «porque siempre se han hecho así». Las 5S digita-les introducen un momento de reflexión.
Algunos testimonios de personas de la Administración Pública que han participado en programas de 5S di-gitales remarcan precisamente la tranquilidad que proporciona un tratamiento adecuado de la informa-ción digital, muchas veces con gran cantidad de datos afectados por el Reglamento General de Protección de Datos. También quienes gestionan los soportes TIC ven en las 5S digitales una forma de concienciar a las personas usuarias sobre la responsabilidad en ge-nerar entornos seguros. Así, ha habido ocasiones en que se ha hablado de una sexta S: la de la seguridad, un aspecto especialmente relevante en el caso de la Administración Pública.
8. Limitaciones y líneas futuras de trabajo
La metodología de las 5S digitales cuenta a su favor con la percepción generalizada de que en los actua-les entornos de trabajo hay que mejorar la gestión de
la información digital. Al mismo tiempo, es evidente que esta ha crecido de forma exponencial en los úl-timos tiempos, tal como se ha comentado con ante-rioridad. El contexto es, por tanto, de necesidad. Sin embargo, de la mano de la creciente capacidad para tratar con la información digital, el mensaje que se deja caer es el que propone que no hace falta elimi-nar nada. En este sentido, el uso cada vez más exten-dido de soluciones de Big Data va en contra de la ló-gica de las 5S digitales en la que menos es más.
Esta tendencia a la introducción de herramientas de analítica masiva necesita, como punto de partida, volú-menes considerables de información digital. Las 5S di-gitales reman en dirección contraria ya que proponen trabajar únicamente con aquella información que se considera necesaria, eliminando todo aquello que no se va a utilizar en un determinado plazo de tiempo. Las dinámicas Big Data pueden suponer un obs-táculo real para el avance de una metodología que propugna que menos es más. De la misma forma, en la medida en que cada vez se dispone de mejores funcionalidades de búsqueda y la inteligencia artificial afina sus algoritmos, la intervención humana (frente a la de la máquina) en el procesamiento activo de la in-formación puede caer en un asunto del pasado.
Por otra parte, el esfuerzo requerido para mantener a raya la constante irrupción de nueva información en nuestras bandejas de entrada parece a veces titánico. Hace falta actitud y aptitud y no siempre se dan las circunstancias. La tendencia a almacenar más fotogra-fías, vídeos o documentos va en contra de la primera de las 5S.
A futuro una línea de trabajo interesante es la que tiene que ver con la fusión de metodologías de 5S en el ámbito físico y en el digital. Estos dos mun-dos, quizá antes paralelos, hoy convergen en uno solo. Será preciso revisar la forma en que se aborda la productividad personal y de equipo cuando el lugar de trabajo es, al mismo tiempo, un lugar físico y digi-tal. Tiene sentido transitar por una fase como la actual en la que las metodologías para ambos casos son di-ferentes, pero la línea de meta quizá requiera de una única metodología: 5S que se aplica al mismo tiempo a una única realidad en la que átomos y bits compar-ten espacio.
Otra línea a explorar es la relación entre el bienestar personal y las 5S digitales. De un tiempo a esta parte ha cobrado popularidad la propuesta de Marie Kondo (2016) de aplicar «la magia del orden» para ganar en felicidad. Igualmente han aparecido personas que di-cen dedicarse a la «organización profesional»11. De-trás está la idea de estar más a gusto con lo que nos rodea. En 5S digitales se puede dibujar un escenario parecido en la medida en que tratar la información di-
106 Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
BE
RR
IKU
NT
ZA
eta
JA
RD
UN
BID
E
EG
OK
IAK
/IN
NO
VA
CIÓ
N
y
BU
EN
AS
PR
ÁC
TIC
AS
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
gital con diligencia puede reducir los niveles de estrés y ansiedad propios de las exigencias de productivi-dad actuales.
9. Conclusiones
La metodología de las 5S digitales tiene como obje-tivo mejorar la productividad personal y de equipo en lo que tiene que ver con el manejo de información di-gital en su más amplio sentido. Cada vez se manejan mayores volúmenes de información y, aunque las he-rramientas informáticas proporcionan funcionalidades para tratar con semejante exceso, es preciso habili-tar mecanismos que conduzcan a las personas hacia una actitud proactiva. Frente a la idea generalizada de Big Data, las 5S digitales proponen Small Data; frente a más proponen menos; frente a delegar en las herramientas proponen tomar la delantera.
Abordar un proyecto de 5S digitales es una decisión que tiene sus consecuencias. Pone sobre la mesa la necesidad de colaborar entre las personas usuarias y quienes proveen servicios TIC y proporciona una metodología rigurosa que, paso a paso, debe con-ducir a la mejorar de la productividad personal y de equipo. Debido al tiempo que hoy en día se pasa inte-ractuando con dispositivos digitales, los beneficios de un tratamiento más ágil y al tiempo robusto de la infor-mación que albergan son evidentes.
Abordar un proyecto de 5S digitales es una decisión que tiene sus implicaciones. La experiencia indica que hay que delimitar bien el proyecto piloto y consen-suar con el equipo de trabajo las dedicaciones y los resultados esperados. Las 5S digitales exigen tiempo y constancia. Hay que evitar proyectos excesivamente ambiciosos que aumenten el riesgo de no alcanzar los objetivos.
En la actualidad se asiste a un constante bombardeo de herramientas tecnológicas. Muchas de ellas se alinean, en teoría, en torno a supuestas ganancias en productividad. Sin embargo, la realidad es tozuda y muchas veces solo aportan una informatización del caos reinante en el manejo de la información digi-tal. Un proyecto de 5S digitales es, sobre todo, orga-nización y análisis previo. Las herramientas tecnológi-cas deben ocupar su papel de medio que contribuye a conseguir un fin. La experiencia recomienda ser prudentes a la hora de incorporarlas y no olvidar que siempre hay que enfocar su introducción mediante
metodologías de gestión del cambio. Por eso, las 5S digitales no insisten en uno u otro tipo de aplicacio-nes. Sí, las hay y en la web de soporte de la metodo-logía se dispone de amplia relación, pero no conviene empezar por ahí.
La metodología de las 5S digitales seguirá evolucio-nando de la mano del avance de las tecnologías, pero sin olvidar que el principio del que se parte no tiene que ver en sí con ellas. Las herramientas están ahí para usarlas pero somos las personas quienes te-nemos que darles sentido. Siguen siendo un medio para un fin. De momento.
10. Bibliografía
Aguirre Andrade, A., & Manasía Fernández, N. (2009). Siner-gia natural en la globalización: Suite ofimática y organi-zaciones flexibles e inteligentes. Revista de Ciencias So-ciales, 15(3), 419-431.
Allen, D. (2015). Organízate con eficacia: el arte de la pro-ductividad sin estrés. Barcelona: Empresa Activa.
Bolívar, J. M. (2015). Productividad Personal. Aprende a libe-rarte del estrés con GTD. Barcelona: Conecta.
Cornella, A. (2000). Infonomía.com: la empresa es informa-ción. [Bilbao]: Ediciones Deusto.
Edmunds, A., & Morris, A. (2000). The problem of informa-tion overload in business organisations: a review of the literature. International Journal of Information Manage-ment, 20(1), 17-28. https://doi.org/10.1016/S0268-4012-(99)00051-1
Euskalit. (2006). 5S: mayor productividad : mejor lugar de trabajo. Zamudio: EUSKALIT.
Heras Saizarbitoria, I. (2018). 25 años de ideas, modelos y herramientas para la mejora en la gestión: pasado, pre-sente y futuro. Zamudio: Euskalit.
Hirano, H. (1997). 5S para todos: 5 pilares de la fábrica vi-sual. Madrid: TGP Hoshin.
Hirano, H. (2005). 5 pilares de la fábrica visual: la fuente para la implantación de las 5S. Madrid: TGP-Hoshin.
Iturbe-Ormaetxe, J., & Llona, V. (s. f.). 5S digitales. Recupe-rado 13 de febrero de 2019, de 5S digitales website: https://5sdigitales.com/
Kondō, M. (2016). La magia del orden: herramientas para or-denar tu casa ... ¡y tu vida! Barcelona: Aguilar.
Liker, J. K. (2006). Las claves del éxito de Toyota: 14 princi-pios de gestión del fabricante más grande del mundo. Barcelona: Gestión 2000.
107Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 92-107 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Julen Iturbe-Ormaetxe5S digitales: productividad personal y de equipo en la Administración Pública
Negroponte, N. (1995). El mundo digital. Barcelona: Edicio-nes B.
O’Reilly, C. A. (1980). Individuals and Information Overload in Organizations: Is More Necessarily Better? Academy of Management Journal, 23(4), 684-696. https://doi.org/10.5465/255556
Schwartz, B. (2004). The paradox of choice: why more is less (1st ed). New York: Ecco.
Notas
1 Muy interesante a este respecto es el documento «25 años de ideas, modelos y herramientas para la me-jora en la gestión: pasado, presente y futuro», escrito por Iñaki Heras Saizarbitoria, Catedrático de Organiza-ción de empresas Facultad de Economía y Empresa Uni-versidad del País Vasco UPV/EHU para conmemorar el 25 aniversario de Euskalit-Fundación Vasca para la Cali-dad (Heras Saizarbitoria, 2018). En él se muestra un con-junto de técnicas de gestión relacionadas con la calidad y la mejora continua clasificadas en función de cuándo aparecieron. Las 5S es de las primeras en citarse. El do-cumento está accesible en http://www.euskalit.net/estu-diogestion.pdf (consultado el 6 de febrero de 2019).
2 En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco fue Euskalit-Fundación Vasca para la Calidad, la organi-zación que impulsó la adaptación de la metodología de las 5S físicas mediante una serie de experiencias piloto en cinco empresas industriales. En su momento se de-nominó OOL (Organización, Orden y Limpieza) para más adelante publicar una segunda versión que quedó reco-gida en el libro titulado 5S. Mayor productividad. Mejor lugar de trabajo (Euskalit, 2006). El libro venía acompa-ñado con un DVD con diversos materiales útiles para la implantación, incluyendo un video para facilitar la com-prensión de la metodología. En la actualidad estos mate-riales siguen utilizándose como material base en los pro-yectos de 5S físicas. Por su parte, la metodología de las 5S digitales está accesible vía web, como más adelante se detallará, a través de este enlace: https://5sdigitales.com
3 En diversos ámbitos existe la costumbre de una vez al año, por ejemplo, llevar a cabo el osoji o «gran lim-
pieza». No se trata solo del hecho material de eliminar todo aquello que es innecesario, sino que contiene tam-bién un aspecto espiritual: limpiar el alma para comenzar el año purificados. Esta costumbre se lleva a cabo en el hogar, pero también en oficinas, escuelas y tiendas.
4 No obstante, existen herramientas para introducir co-lores en iconos de ficheros y carpetas y otros recursos que pueden ser útiles. Algunos de ellos se muestran en https://5sdigitales.com/herramientas-de-ayuda/recursos/identificacion/
5 Se ha recurrido a una página web en vez de a un manual clásico debido al constante cambio al que están someti-das las TIC. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las herramientas de apoyo que se recomiendan para la implantación pueden desaparecer o aparecer otras me-jores en su lugar. De ahí que se prefiera la flexibilidad de un sitio web que permite actualizaciones según sean ne-cesarias.
6 Ver https://5sdigitales.com/herramientas-de-ayuda/ recursos/ (accedido el 2 de febrero de 2019). En esta pá-gina se aporta un amplio conjunto de herramientas con los respectivos enlaces de descarga.
7 Las correspondientes orientaciones sobre qué conteni-dos debe albergar este documento están disponibles en: https://5sdigitales.com/como-implantar-las-5s/guia- 5s-a-entregar/ (accedido el 2 de febrero de 2019).
8 https://5sdigitales.com/herramientas-de-ayuda/ejemplos-y-buenas-practicas/ (accedido el 27 de marzo de 2019).
9 Cabe citar en este sentido el caso de Pierburg, una em-presa ubicada en Matiena (Bizkaia) que forma parte del Grupo KSPG, AG, líder mundial en diseño, desarrollo y producción de componentes para el automóvil. Tras im-plantar las 5S físicas en toda la organización han avan-zado en la misma línea en las 5S digitales. En su caso hablan de una sexta S, la de Seguridad. Es muy habitual que en las presentaciones corporativas se dedique un espacio a presentar las 6S como un proyecto estraté-gico de la empresa, al más alto nivel de prioridad. Este nivel de compromiso asegura que las implantaciones se-rán rigurosas.
10 Si bien el enfoque de 5S digitales se dirige sobre todo a la eficiencia de un equipo, no conviene olvidar que puede combinarse con otras metodologías más enfoca-das hacia la productividad personal, como es el caso de GTD (Getting Things Done), por ejemplo (Allen, 2015; Bo-lívar, 2015).
11 En este sentido incluso se ha creado una asociación a nivel estatal: AOPE Asociación de Organizadores Profe-sionales de España.
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicos a la luz de la normativa de protección de datos Possibilities and Limits in the Control of Electronic Emails by Public Employees from the Rules of Data Protection Law
1
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
110
Susana Rodríguez Escanciano1
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Leó[email protected]
Recibido: 10/03/2019 Aceptado: 11/04/2019
© 2019 IVAP. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Reconoci-miento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd)
Laburpena: Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege berriak aitortzen duenez, enplegatu publikoek intimitaterako eskubidea dute Administrazioak lan-tresna gisa beren eskura jarritako gailu digitalak erabiltzean, eta, xede ho-rretarako, bis atal bat sartu da Enplegatu Publikoen Oinarrizko Esta-tutuaren 14.j) artikulura. Hala ere, eskubidea ez dago termino abso-lutuetan konfiguratuta, administrazio-arduradunek sartzeko duten ahalaren ondoriozko mugaketak izan baititzake. Bada, ahal horrek bi helburu dauzka: estatutuaren betebeharrak betetzen direla kon-
* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación LE004P17 («Sostenibilidad económica, social y medioambiental e innovación tecnológica: nue-vas coordenadas para las políticas públicas de Castilla y León», 2017-2019), de la Junta de Castilla y León.
trolatzea eta tresna digital horien osotasuna bermatzea. Sakonta-sun handiagoko lege-edukirik ez egoteak ez du ahaztarazi behar, ordea, oinarrizko eskubideen eta auto-antolaketarako ahalen arteko oreka-puntua bilatu behar dela. Xede horretarako, organo judizia-lek emandako doktrinari heldu behar zaio, zeina gainbegiratze in-baditzaileenen ingurukoa den; hau da, posta korporatiboen gaineko gainbegiraketei buruzkoa da. Izan ere, eremu horretan ez dago pri-batutasunerako eskubidea bakarrik sartuta, komunikazioen sekretu-rako eskubidea ere jorratzen baita.Gako-hitzak: enplegu publikoa, kontrol-ahala, posta korporatiboa, datuen babesa, intimitatea, komunikazioen sekreturako eskubidea
Resumen: La nueva Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-ción de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, re-conoce el derecho a la intimidad de los empleados públicos en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por la Ad-ministración como instrumentos de trabajo, introduciendo a tal fin un apartado bis en la letra j) del art. 14 del Estatuto Básico del Em-pleado Público. Ahora bien, tal derecho no está configurado en tér-minos absolutos sino que puede sufrir algunas restricciones deriva-das de la potestad de acceso por los responsables administrativos desarrollada al amparo de una doble finalidad: bien controlar el cumplimiento de las obligaciones estatutarias, bien garantizar la in-tegridad de dichas herramientas digitales. La escasez de conteni-dos legales de mayor calado no debe de hacer olvidar la necesidad de buscar un punto de equilibrio atendiendo a la doctrina sentada por los órganos judiciales, vertida principalmente en las supervisio-nes más invasivas, esto es, las referidas a los correos corporativos, no en vano en este ámbito ya no está implicado solo el derecho a la privacidad sino también el derecho al secreto de las comunica-ciones.Palabras clave: empleo público, potestad de control, correo corpo-rativo, protección de datos, intimidad, derecho al secreto de las co-municaciones.
Abstract: The new Law 3/2018, december 5th, on the Protection of Personal Data and the Guarantee of Digital Rights, recognizes the right to privacy of public employees in the use of digital de-vices placed at their disposal by the Administration as instruments of work, introducing for this purpose a paragraph bis in letter j) of art. 14 of the Basic Statute of the Public Employee. However, this right is not set in absolute terms but may suffer some restrictions derived from the power of access by administrative managers de-veloped under a double purpose: either to control compliance with statutory obligations, or to guarantee the integrity of digital tools. The few legal content of greater importance should not make us forget the need to find a balance point between fundamental rights and the powers of self-organization. To this purpose, it is necessary to attend to the doctrine set by the judicial sentences, mainly in the most invasive supervisions, that is, those referring to corporate mail, because in this area, not only the right to privacy is involved, but also the right to secrecy of communications.Keywords: public employment, control power, corporate mail, data protection, privacy, right to secrecy of communications.
AZ
TE
RK
ETA
eta
EZ
TAB
AID
A
JUR
IDIK
OA
/AN
ÁLI
SIS
y
DE
BA
TE
JU
RÍD
ICO
1 POSIBILIDADES Y LÍMITES EN EL CONTROL DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS A LA LUZ DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS* POSSIBILITIES AND LIMITS IN THE CONTROL OF ELECTRONIC EMAILS BY PUBLIC EMPLOYEES FROM THE RULES OF DATA PROTECTION LAW
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
111
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicos
a la luz de la normativa de protección de datos
Sumario
1. La preocupante «huella digital» de los empleados públicos.—2. El derecho a la protección de datos per-sonales en la transición digital de las administraciones públicas.—3. Supervisión de dispositivos digitales. 3.1. Correo electrónico corporativo. 3.1.1. La consideración del canal de comunicación como abierto o cerrado. 3.1.2. Prohibiciones de uso de medios electrónicos para fines privados. 3.1.3. La teoría sobre la «expectativa razonable de intimidad». 3.1.4. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Barbu-lescu II: información previa y proporcionalidad. 3.1.5. Pronunciamientos judiciales recientes: los «hallazgos ca-suales». 3.2. Páginas web. 3.3. Protocolos y directrices internas. 3.4. Negociación colectiva.—4. La utilización del sistema de mensajería electrónica como cauce de conectividad permanente: el respeto a los tiempos de descanso.—5. Conclusión.—6. Bibliografía.
1. La preocupante «huella digital» de los empleados públicos
Es una realidad incuestionable que la progresiva y vertiginosa irrupción de la tecnología digital, telemá-tica, robótica, nanotecnología, plataformas, algorit-mos, internet de las cosas, comunicaciones máquina a máquina, telefonía 5 G, realidad aumentada o inte-ligencia artificial, todo ello bajo la denominación de industria 4.0, está permitiendo a las empresas priva-das optimizar y agilizar el desarrollo de la prestación profesional aumentando la productividad y competi-tividad e incrementando los márgenes de beneficios (Mercader, 2018). No es menos verdad que las bon-dades de las nuevas tecnologías en cuanto a los ré-ditos empresariales no sólo se manifiestan ad extra, mejorando su posición estratégica en el mercado, sino ad intra, en la gestión ordinaria de los recursos humanos, pues, como fácilmente puede adivinarse, van a posibilitar el almacenamiento de una cantidad enorme de información relativa a la persona del tra-bajador entremezclada con el quehacer laboral e in-corporada a ficheros de fácil manejo (Álvarez Cuesta, 2017).
Este doble cúmulo de circunstancias, contrastadas en el sector privado, pueden ser trasladadas mutatis mu-tandis a las oficinas públicas. Dos razones fundamen-tales avalan poder llegar a esta conclusión: por una parte, las exigencias de la denominada «administra-ción electrónica» (a la luz de la actualmente derogada Ley 11/2007, de 22 de junio, cuyo contenido ha sido debidamente actualizado por las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común,
y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), que provocan un escenario en el que el cumplimiento de los principios de eficacia y eficien-cia, unidos al de sostenibilidad presupuestaria, obli-gan a la tramitación on line de los expedientes como regla de actuación habitual de los entes públicos en sus múltiples vertientes con los ciudadanos y de im-bricación de aquellos entre sí (Piñar, 2011); por otra, la gestión informatizada del personal facilita que todos los datos concernientes al desarrollo del vínculo fun-cionarial o laboral, desde el momento de la selección de personal, pasando por el desarrollo de los cometi-dos profesionales hasta su terminación, sean incluidos en soportes informáticos capaces de unificar de forma instantánea extremos dispersos convenientemente actualizados (Pérez de los Cobos, 1991).
Ahora bien, tampoco cabe ocultar que la aplicación de las modernas tecnologías informáticas en la dirección de los recursos humanos puede provocar ataques frente a los derechos fundamentales de los emplea-dos públicos, no en vano va a permitir el manejo de un gran volumen de datos (formación y cualificación, aptitudes físicas y psíquicas, desempeño, retribucio-nes, dedicación, horas de entrada y salida, eventua-les sanciones disciplinarias, movimientos en el inte-rior de las dependencias administrativas, relaciones con los compañeros, mayor o menor vulnerabilidad a las enfermedades...), que sutilmente tratados a través de herra mien tas multicriteria, van a resultar de gran utilidad para la creación de perfiles completos sobre la personalidad de los afectados sin que sean cons-cientes de ello (Mercader, 2001). En otras ocasiones, el propio funcionamiento del servicio requiere la cons-tancia de la «identidad digital» de los empleados pú-blicos, que habitualmente utilizan firma electrónica, se sirven del mail corporativo, manejan plataformas ad-ministrativas internas (intranet) o, por no seguir, dispo-nen de claves personales de acceso a los teléfonos u ordenadores (Arroyo Yanes, 2018).
112
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicosa la luz de la normativa de protección de datos
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
AZ
TE
RK
ETA
eta
EZ
TAB
AID
A
JUR
IDIK
OA
/AN
ÁLI
SIS
y
DE
BA
TE
JU
RÍD
ICO
Este peligro se multiplica exponencialmente cuando los datos son proporcionados de forma silente a través de los propios instrumentos de trabajo, que permiten el desempeño de las tareas inherentes al puesto y, al tiempo, mostrar a un empleado público transparente, estrechamente controlado dentro de una estructura organizativa marcadamente rígida y burocratizada (Goñi, 2004). La información proporcio-nada por estos utillajes puede ser utilizada como me-dio de prueba para acreditar comportamientos irregu-lares justificativos de una separación del servicio, de un despido o de otro tipo de sanciones, consecuen-cias favorecidas por la generalizada ambigüedad de las relaciones de puestos de trabajo, la falta de re-glas claras sobre asignación de tareas y la carencia de formación en técnicas de liderazgo. Tan certera como esta afirmación lo es el carácter pluriofensivo del acopio y almacenaje y tratamiento de la informa-ción sobre un concreto empleado público, puesto que no sólo lesiona o pone en riesgo el derecho a la in-timidad [art. 14 j) bis Real Decreto Legislativo 2/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)], sino también vulnera otros derechos fundamentales como el de la propia imagen, secreto de las comunicaciones o pro-tección de datos personales (Martín Valverde, 1999).
2. El derecho a la protección de datos personales en la transición digital de las administraciones públicas
El interés legítimo del empleado público se circuns-cribe ahora no tanto a proteger un espacio propio de intimidad, cuanto a controlar sus datos personales in-sertos en los sistemas de comunicación porque sólo así puede ejercer un seguimiento sobre el uso se-cundario de esos datos y evitar la afectación nega-tiva o postergación durante la relación de servicios. De la defensa del núcleo básico de la privacidad, en-tendida como pretensión de no injerencia de terce-ros, se debe evolucionar hacia una nueva dimensión, que faculta a cada sujeto a mantener el poder de dis-posición sobre el patrimonio informativo, surgiendo los derechos on line de los empleados (Ortega, 2017). Procede identificar, así, un nuevo derecho frente a re-novadas formas administrativas de amenaza, el dere-cho a la libertad informática o el derecho a la autode-
terminación informativa, reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea1 y por el texto constitu-cional español en el art. 18.42, configurado como aquél que tiene por objeto «garantizar la facultad de las per-sonas para conocer y acceder a las informaciones que les conciernen, archivadas en bancos de datos (habeas data); controlar su calidad, lo cual implica la posibilidad de corregir o cancelar los asientos inexac-tos o indebidamente procesados; disponer sobre su transmisión...; en definitiva, este derecho entraña una facultad de decidir sobre la revelación y el uso de los datos personales, en todas las fases de elaboración y utilización de los mismos, es decir, su acumulación, su transmisión, su modificación y cancelación».
Advertida la agresividad de los dispositivos electróni-cos frente a la privacidad del individuo en el marco de la relación de servicios, es necesario buscar un punto de equilibrio entre la potestad de auto-organización de la Administración a la hora de optimizar las posibili-dades que le ofrecen las nuevas tecnologías, incluida la organización y el control de los efectivos, y la pre-servación de los derechos y libertades fundamenta-les del trabajador, singularmente el derecho a la pro-tección de datos, idea sobre la que incide de manera clara el nuevo Reglamento UE 2016/679 del Parla-mento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RDP), cuyo art. 88.1 señala que «los Estados miembros podrán, a través de disposiciones legislativas o de convenios colectivos, establecer normas más espe-cíficas para garantizar la protección de los derechos y libertades en relación con el tratamiento de datos personales de los trabajadores en el ámbito laboral» (entendido este último en sentido amplio inclusivo del sector público y privado) (Sánchez Rodas, 2002)3, «en particular a efectos de contratación de personal, eje-cución del contrato laboral, incluido el cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley o por conve-nio colectivo, gestión, planificación y organización del trabajo, igualdad y diversidad en el lugar de trabajo, salud y seguridad en el trabajo, protección de los bie-nes de empleados o clientes, así como a efectos del ejercicio y disfrute individual o colectivo de los dere-chos y prestaciones relacionadas con el empleo y a efectos de extinción de la relación laboral».
Pese a que el RPD es formalmente una norma euro-pea de vocación uniformadora y armonizadora con aplicación directa4, mantiene en realidad el espíritu e incluso la forma de Directiva, de manera que no sólo va a permitir sino también a promover la particula-rizada regulación nacional del derecho a la protec-ción de datos en los centros de trabajo tanto a través de ley como de negociación colectiva. Los Estados miembros están inmersos en tales desarrollos legis-lativos, habiendo concluido ya algunos tal objetivo —pudiendo citar a Francia como uno de los pioneros
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicos
a la luz de la normativa de protección de datos
113Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
(Boto, 2018)5— y encontrándose otros aún en fase de tramitación. Entre los países que tardaron en comple-tar el proceso se encuentra España, donde el primer proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, de 24 de noviembre de 2017, frustró las expectativas creadas de contar con una legislación específica que diera mayor certeza tanto a las empresas (sobre el al-cance y límites de su legítima potestad de utilización de datos) como a los trabajadores (sobre los contor-nos de sus derechos fundamentales), pues solo rea-lizó una breve referencia, muy superficial, a las con-diciones de ejercicio del poder de videovigilancia. Muchas fueron las enmiendas formuladas al proyecto inicial, pero quedaron paralizadas tras el nuevo pano-rama político, fruto de la moción de censura presen-tada por el grupo socialista, abriéndose posteriores escenarios legislativos (Miñarro, 2018).
Así, cabe dar cuenta de la novedad introducida por el, actualmente derogado, Real Decreto Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Eu-ropea en materia de protección de datos, pero care-cía de contenido sociolaboral al regular aspectos rela-cionados con el funcionamiento de las autoridades de inspección y control, el régimen sancionador, el pro-cedimiento a seguir ante posibles vulneraciones del RPD y la designación de la Agencia Española de Pro-tección de Datos como interlocutor ante el Comité Eu-ropeo.
Afortunadamente, y siguiendo la estela del RPD, la nueva Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Di-gitales (LOPDyGDD), viene a extender su marco de aplicación a las relaciones laborales y funcionariales donde ahora, sin lugar a dudas aunque con alguna matización, rigen los principios y garantías de la pro-tección de datos, que deben de ser respetados por la Administración como responsable del tratamiento: consentimiento, licitud, transparencia, finalidad, ade-cuación, pertinencia, exactitud y actualización, tem-poralidad, seguridad a través de la confidencialidad, seudonimización o cifrado, evaluación de impacto y responsabilidad proactiva. A estos parámetros se unen una serie de salvaguardas de la persona, que se configuran como derechos subjetivos encaminados a hacer operativos los postulados genéricos: informa-ción, acceso, rectificación, supresión, bloqueo, limita-ción del tratamiento, portabilidad u oposición (Rodrí-guez Escanciano, 2018).
Esta Ley establece, al tiempo, límites en el ejercicio del poder de supervisión empresarial para guarecer, entre otros aspectos: el derecho de la intimidad de los trabajadores y empleados públicos tanto en el uso de los dispositivos digitales puestos a disposición por su empresario (art. 87), como frente al recurso a los me-
canismos de videovigilancia y de grabación de soni-dos en el lugar de trabajo (art. 89) o también a raíz del establecimiento de sistemas de geolocación en el ám-bito laboral (art. 90), sin dejar de mencionar la posibi-lidad de desconexión del trabajador o empleado pú-blico para respetar sus tiempos de descanso (art. 88).
Ahora bien, la promulgación de una norma específica en materia de protección de datos aplicable a los re-cursos humanos del sector público, aunque supone un avance, no resuelve todos los problemas suscita-dos, lo cual va a obligar a seguir realizando una labor de integración entre: de un lado, el marco jurídico co-mún del habeas data, compuesto ahora no sólo por la LOPDyGDD sino también por el propio RPD de aplica-ción directa y obligatoria en todos sus elementos pu-diendo ser invocado por cualquier particular en todo tipo de relación pública o privada en que sea suscep-tible de materialización (Goñi, 2018); y, de otro, aque-llas otras muchas instituciones propias del EBEP que puedan servir para proporcionar protección frente a situaciones concretas de abuso. Como fácilmente puede adivinarse, no resulta sencilla esta tarea de coordinación, máxime cuando las exigencias de trans-parencia administrativa llevan a que ciertos datos de los empleados puedan no sólo ser recabados sino di-fundidos a través de la información volcada en la pá-gina web corporativa (Gorriti, 2013).
Sea como fuere, buena muestra de tal complejidad hermenéutica obrante puede encontrarse en el ac-ceso al contenido de los dispositivos digitales utiliza-dos por los empleados públicos (hardware) y la ins-pección del uso de internet y del correo electrónico, que no ha encontrado una respuesta clara y tampoco la va a hallar a la luz de la nueva normativa de protec-ción de datos (Camas, 2001), pues únicamente per-mite extraer unas pautas de actuación.
3. Supervisión de dispositivos digitales
El desarrollo de registros sobre el ordenador, tablet o smartphone, utilizados por el empleado público pero proporcionados por la Administración como instru-mentos de trabajo, ha sido una cuestión muy contro-vertida, pues la realidad a monitorizar no se expone al exterior y tampoco es observable directamente sin entrar en el instrumento, recurriendo muchas veces a mecanismos sofisticados como silentes logueos o programas espías (web bugs), que permiten el acceso subrepticio sin violar el password, o «registradores de
114
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicosa la luz de la normativa de protección de datos
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
AZ
TE
RK
ETA
eta
EZ
TAB
AID
A
JUR
IDIK
OA
/AN
ÁLI
SIS
y
DE
BA
TE
JU
RÍD
ICO
teclas» que facilitan la averiguación de las contrase-ñas, sobre todo para inspeccionar archivos, el sistema de mensajería (correo-e) o los accesos a páginas web. Todos estos supuestos constituyen tratamientos de datos de los servidores públicos, pues se memoriza una información susceptible de ser tratada, que no son convenientemente resueltos por el ordenamiento jurídico.
Partiendo de la obligación de los empleados públi-cos de «desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas» (art. 53.1 EBEP), el art. 20.2 EBEP, en sus escuetos términos, dispone que «los sistemas de evaluación del desempeño… se aplicarán sin me-noscabo de los derechos de los empleados públi-cos». A ello hay que añadir dos nuevos pasajes de-rivados de la promulgación de la LOPDyGDD: de un lado, el ya mencionado párrafo bis de la letra h) del art. 14, que reconoce el derecho subjetivo de los em-pleados públicos «a la intimidad en el uso de disposi-tivos digitales puestos a su disposición… así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales»; por otro, el art. 87.1 LOPDyGDD que reitera el derecho del empleado público a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su dispo-sición por la Administración.
Por su parte, el párrafo segundo de este mismo pre-cepto, haciendo referencia a los «trabajadores» y sin mencionar a los «empleados públicos», establece una serie de restricciones a tal derecho derivadas de la potestad de acceso por la Administración a los con-tenidos derivados de aquellos usos, potestad genéri-camente condicionada por una doble finalidad («a los solos efectos de»): por un lado, «controlar el cumpli-miento de las obligaciones laborales (o, mejor, estatu-tarias)» y, de otro, «garantizar la integridad de dichos dispositivos».
A la luz de tal tenor literal, cabe plantear un primer in-terrogante: si la falta de alusión a los servidores pú-blicos en un pasaje que establece limitaciones a un derecho fundamental debe interpretarse de forma restrictiva, entendiendo que tales intrusiones no se aplican en el ámbito del sector público. Esta conclu-sión, aunque correcta desde el punto de vista técni-co-jurídico, debe ser rechazada, pues generaría una diversidad de tratamiento injustificado derivada única-mente de la naturaleza jurídica pública o privada del empleador.
El análisis del régimen jurídico de las posibilidades de acceso por parte de los gestores de recursos humanos a los dispositivos digitales de los emplea-dos públicos exige descender a los aspectos si-guientes.
3.1. Correo electrónico
Cuando el control afecta al mail u otras formas de co-municación ya no está implicado sólo el derecho fun-damental a la intimidad o a la protección de datos, sino también el secreto a las comunicaciones y ello provoca la aparición de un tercero respecto del cual la supervisión ya no puede explicarse en principio a través de las facultades que se atribuyen a la Adminis-tración en relación con sus empleados (Desdentado y Desdentado, 2018).
La escasez de contenidos legales y la falta de consi-deración de estos extremos no debe hacer olvidar la incidencia de la argumentación sentada en la Senten-cia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de septiembre de 2017 (asunto 217/61, caso Barbu-lescu II), que, sin duda, va a provocar un cambio signi-ficativo en la doctrina constitucional y jurisprudencial española y ayudará a integrar el contenido del art. 87 LOPDyGDD, pues ya no basta con la prohibición de uso personal para superar la expectativa de confiden-cialidad, sino que es necesario, además, la adverten-cia de control clara y previa a la práctica de la supervi-sión (principio de transparencia), que debe afectar a la intimidad o al secreto de la comunicación en la menor medida posible (principio de proporcionalidad), tanto en lo que se refiere a su intensidad como en relación con los medios técnicos utilizados (principio de mini-mización).
Llegar a esta conclusión exige realizar un recorrido previo, si quiera breve, por los principales pronuncia-mientos anteriormente vertidos al respecto en rela-ción con empresas privadas pero de fácil traslación al sector público, pudiendo dar cuenta de un devenir evolutivo marcado por las siguientes etapas:
3.1.1. La consideración del canal de comunicación como abierto o cerrado
Aun cuando el Tribunal Constitucional, en su senten-cia 114/1984, vino a afirmar que el derecho al secreto de las comunicaciones no sólo era invocable frente al Estado sino que también se aplicaba a las relacio-nes privadas, de modo que la garantía de privacidad no sólo se extendía al contenido sino también al con-tinente, cuando se vio abocado a reflexionar sobre las peculiaridades del secreto de comunicaciones en el ámbito laboral dicho criterio fue relativizado. Así, la Sentencia del Tribunal Constitucional 241/2012, de 17 de diciembre, prescinde del conocido juicio de pro-porcionalidad para adoptar ahora el canon de expec-tativa de intimidad atendiendo al carácter abierto o cerrado del canal de comunicación. La demandante de amparo es una trabajadora que venía desempe-
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicos
a la luz de la normativa de protección de datos
115Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
ñando labores de teleoperadora especialista para la empresa Global Sales Solutions Line, S.L. Dicha em-pleada y una compañera instalaron un programa in-formático denominado «Trillian», de mensajería ins-tantánea, en el disco duro de un ordenador, que era de uso indistinto por todos los trabajadores de la em-presa y al que se accedía sin clave. La instalación del programa contravenía una orden empresarial expresa. A través de dicho soporte informático, las trabajadoras entablaban conversaciones en las que vertían comen-tarios despectivos, críticos e insultantes en relación con compañeros de trabajo, superiores y clientes. Di-chas apreciaciones fueron descubiertas, por casua-lidad, por otro empleado que intentó utilizar la uni-dad «C» de ese ordenador, dando cuenta de ello a la empresa. El Tribunal Constitucional entiende que las conversaciones efectuadas por estas trabajadoras no quedan garantizadas por «el derecho al secreto de las comunicaciones» porque se trata de una forma de co-rrespondencia abierta que permite su interceptación sin censura jurídica en base a las facultades directi-vas reconocidas al empleador en el ET. No existe en ese caso, a juicio del Máximo Intérprete de la Cons-titución, una «expectativa razonable de confidenciali-dad derivada de la utilización del programa instalado», atendiendo al carácter abierto del canal utilizado, una computadora de uso común y a las instrucciones ver-tidas por el empresario sobre las condiciones de uso (Aparicio, 2014).
3.1.2. Prohibiciones de uso de medios electrónicos para fines privados
El Tribunal Constitucional da un nuevo giro en la Sen-tencia 170/2013, de 17 de octubre, pues el derecho a la propiedad empresarial de los instrumentos de trabajo (ordenador) y el poder y control de la actividad laboral salen reforzados. En este caso, la empresa Alcaliber SA procede a interceptar el contenido de los correos electrónicos de un trabajador, registrados en el orde-nador facilitado por la empresa, ante las sospechas de un comportamiento irregular derivado de la reve-lación a terceros de datos empresariales confidencia-les, tipificando el convenio colectivo como falta leve la utilización para fines privados de los medios informáti-cos proporcionados por la empresa. Incidentalmente, el Tribunal entiende, sin perjuicio de lo que después se dirá en cuanto al secreto de las comunicaciones, que tal control empresarial no vulnera el derecho a la intimidad, pues se cumplen los requisitos del juicio de proporcionalidad: es una medida justificada, pues su práctica no resulta arbitraria o caprichosa, sino que se fundó en la sospecha de un comportamiento irregu-lar del trabajador; es una medida idónea para la finali-dad de verificar si el empleado cometía efectivamente la irregularidad sospechada (la revelación a terceros
de datos empresariales de reserva obligada); es una medida necesaria, dado que el contenido de los co-rreos electrónicos serviría de prueba del comporta-miento irregular, no siendo suficiente el mero acceso a otros elementos de la comunicación como la identi-ficación del remitente o destinatarios, que por sí solos no permitían acreditar el ilícito indicado; en fin, es una medida ponderada o equilibrada, pues únicamente se ha accedido al contenido de correos electrónicos que han reflejado información relativa a la actividad em-presarial sin reflejar aspectos personales o familiares del trabajador (Santiago, 20114). Recuerda, además, en relación con el secreto a las comunicaciones que el art. 18.3 CE protege únicamente las que se realizan a través de medios o canales cerrados, no extendién-dose a las llamadas comunicaciones abiertas, que por sus circunstancias, se entiende que no pueden incluir correspondencia en régimen de confidencialidad.
Pero lo importante de esta nueva doctrina es que la previsión convencional en virtud de la cual se tipifica como falta leve el uso privado de medios tecnológi-cos de la empresa legitima el control empresarial sin necesidad de informar al trabajador. Esta tipificación se equipara, por el Tribunal Constitucional, a la exis-tencia de prohibición absoluta del uso extraprofesio-nal del correo electrónico, habilitando a la empresa para desplegar medidas de control al objeto de la ve-rificación de su cumplimiento o no por los trabajado-res, entendiendo que el afectado debía saber esta posibilidad de inspección porque, a su vez, debía co-nocer el convenio colectivo aplicable a la empresa, de modo que no podía existir una expectativa fundada y razonable de confidencialidad ni el secreto de las comunicaciones, no en vano la comunicación se pro-duce en un canal abierto.
Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 20116 entiende que las órdenes em-presariales destinadas a concretar la finalidad de los instrumentos de control no deben someterse a los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesi-dad, si existe una prohibición absoluta que impuso el empresario sobre el uso de medios de la empresa (ordenadores, móviles, internet, etc.) por los trabaja-dores para fines propios, tanto dentro como fuera del horario de trabajo, y no caprichosamente sino ante las sospechas fundadas de que se estaban desobe-deciendo tales órdenes impartidas al respecto. Al ob-jeto de comprobar el cumplimiento de tal prescrip-ción, se instaló un programa espía capaz de captar las pantallas a las que accedía una trabajadora para su posterior visualización. Se trataba de un sistema poco agresivo que no permitía ver los archivos del or-denador que estaban protegidos por las contraseñas de cada uno de los usuarios. El Tribunal Supremo en-tiende que la orden expresa de prohibición lleva im-
116
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicosa la luz de la normativa de protección de datos
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
AZ
TE
RK
ETA
eta
EZ
TAB
AID
A
JUR
IDIK
OA
/AN
ÁLI
SIS
y
DE
BA
TE
JU
RÍD
ICO
plícita la advertencia sobre la posible instalación de sistemas de control, sin que sea posible admitir que surja un derecho a que se respete la intimidad por-que no existe tolerancia empresarial del uso perso-nal sino que éste es ilícito. Tal y como establece este fallo, «si no hay derecho a utilizar el ordenador para usos personales, no habrá tampoco derecho para ha-cerlo en unas condiciones que impongan un respeto a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, porque, al no concurrir una situación de tolerancia del uso personal, tampoco existe ninguna expectativa ra-zonable de intimidad». Se bajan, por tanto, las barre-ras de la protección de la intimidad o el secreto, pues la tolerancia de la empresa es la que crea una expec-tativa de confidencialidad, de forma que si hay prohi-bición de uso personal, deja de haber tolerancia, y ya no existirá esa expectativa, con independencia de la información que la empresa haya podido propor-cionar sobre el control y su alcance, que deviene in-necesaria (Nores, 2014). Basta, por tanto, que haya prohibición para eliminar la expectativa de confiden-cialidad, sin que sea necesario que la empresa haya advertido de la posibilidad de control y de su alcance (Desdentado y Desdentado, 2018).
Por otro lado, conviene recordar que la Sala de lo Pe-nal del Tribunal Supremo, en sentencia de 16 de junio de 20147, interfiere en la jurisprudencia dictada por la Sala Cuarta en relación a las facultades del empresa-rio para adoptar medidas de control y vigilancia en un triple sentido: de un lado, en relación con los correos electrónicos que estén «sin abrir» por el destinatario rige la protección constitucional que otorga el art. 18.3 CE al secreto de las comunicaciones, siendo necesa-rio contar con autorización judicial, pues no contem-pla el precepto «ninguna posibilidad, ni supuesto, ni acerca de la titularidad de la herramienta comunicativa (ordenador, teléfono, etc. propiedad de tercero ajeno al comunicante), ni del carácter del tiempo en el que se utiliza (jornada laboral) ni, tan siquiera, de la natu-raleza del cauce empleado (correo corporativo), para excepcionar la necesaria e imprescindible reserva ju-risdiccional en la autorización de la injerencia»; de otro, las comunicaciones «ya abiertas» por el destina-tario que únicamente permanecen en las bandejas de entrada y salida, así como otros aspectos adyacentes (historial de navegación web, acceso al disco duro del ordenador, direcciones, frecuencias…), están tutelados por el art. 18.1 CE, referido al derecho a la intimidad, y por el 18.4 CE, relativo a la protección de datos per-sonales, pero no por el derecho al secreto de las co-municaciones, debiendo estar a la conocida teoría de la proporcionalidad en el acceso; en fin, para el regis-tro de medios electrónicos, propiedad del trabajador (bring your own technology —BYOT—), utilizados en el tiempo y lugar de trabajo, es necesario contar con au-torización judicial (Miro, 2013).
3.1.3. La teoría sobre la «expectativa razonable de intimidad»
Es necesario traer a colación la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vertida en la Sen-tencia de 3 de abril de 2007, conocida como caso C opland (2007/23), que, aplicando el art. 8.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, en-tiende que los trabajadores conservan su derecho a la intimidad aun cuando los dispositivos electrónicos (te-léfono, correo electrónico e internet) sean propiedad del empresario y su utilización se produzca durante el horario de trabajo, de suerte que las injerencias em-presariales sobre tal derecho, o bien deben contar con el conocimiento del titular, o bien deben de estar previstas expresamente en una ley que las justifique.
Siguiendo esta pauta, la Sentencia del Tribunal Su-premo de 26 de septiembre de 20078, enjuicia el des-pido del Director General de una empresa que pres-taba servicios en un despacho sin llave, en el que disponía de un ordenador sin clave de entrada y co-nectado a la red de la empresa. Un técnico informá-tico comprueba los fallos del ordenador, detectando la existencia de virus informáticos derivados de ac-ceso a páginas poco seguras de internet. Entiende el Tribunal que no es aplicable el art. 18 ET porque el re-gistro del ordenador supone el control de un medio de producción, no de un efecto privado del trabajador (que exigiría el máximo respeto a la intimidad y a la dignidad, contando con la asistencia de un represen-tante legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible). Se debe acudir, pues, al art. 20.3 ET, produciéndose un ataque al derecho a la intimidad del empleado al no haber sido avisado sobre la práctica del control ni sobre los límites al uso de este instrumento para fines privados.
En esta misma línea, cabe citar la Sentencia del Tribu-nal Supremo de 8 de marzo de 20119, cuyo relato fác-tico consiste en un control empresarial realizado en los meses de enero y febrero sobre las redes de infor-mación con el objeto de revisar la seguridad del sis-tema de la corporación y detectar posibles anomalías en la utilización de los medios puestos a disposición de los empleados, evidenciándose que desde el or-denador utilizado por los jefes de turno se accedió a internet en horas de trabajo con un total de 5.566 «vi-sitas» a páginas referidas al mundo multimedia-vídeos, piratería informática, anuncios, televisión, contactos, etc. La gran mayoría de esas visitas se produjeron en los turnos de trabajo del despedido y en tramos ho-rarios en los que aquél estaba en el despacho. El Tri-bunal entiende que se ha ocasionado un atentado al derecho a la intimidad del trabajador porque no ha habido advertencia previa por parte de la empresa de
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicos
a la luz de la normativa de protección de datos
117Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
los límites de utilización de estos medios para fines privados ni sobre los controles que se iban a practicar (Sepúlveda, 2013).
El Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de mayo de 201410, va más allá y considera que el hecho de que el empresario haya establecido unas reglas sobre el manejo de los ordenadores o haya previsto ciertas prohibiciones no significa que esté facultado para fis-calizar de cualquier forma, exigiendo con total rotun-didad que los empleadores informen expresamente a sus empleados de la posibilidad de llevar a cabo con-troles de la actividad laboral con carácter previo a su materialización, no siendo suficiente que estos últimos conozcan la existencia del control del medio técnico por motivos de seguridad empresarial. Es necesario, por tanto, que los trabajadores hayan sido informa-dos de la existencia específica del control de la activi-dad laboral y de los mecanismos a aplicar en orden a comprobar la corrección de los usos, sin perjuicio del posible diseño de medidas de carácter preventivo, como puede ser la prohibición total o parcial de deter-minadas conexiones.
Todo ello sin olvidar que el Tribunal Europeo de Dere-chos Humanos se ha vuelto a pronunciar en sentencia de 16 de enero de 2016 (asunto 61496/08, caso Bar-bulescu I), en virtud de la cual se entiende que la em-presa puede monotorizar, previa advertencia, los ins-trumentos informáticos que utiliza un trabajador. Esta interpretación tiene su origen en un litigio por des-pido en el que un responsable de ventas de una em-presa rumana crea a instancias de la corporación, una cuenta de Yahoo Messenger para la gestión y relacio-nes con los clientes, pero que utiliza también para en-tablar conversaciones privadas (con su pareja y con su hermano), circunstancia que se descubre en un control empresarial de la citada cuenta. La compañía había entregado previamente a los trabajadores un protocolo interno por el cual se dejaba clara «la prohi-bición de usar computadoras, fotocopiadoras, teléfo-nos, télex y fax para fines personales» (Pérez De los Cobos, 2017). El Tribunal entiende que el empresario en el ejercicio del control de la mensajería instantá-nea no ha violado in integrum el derecho de intimidad del trabajador, dado que ha sido proporcionado y li-mitado a la finalidad perseguida, que no era otra que analizar si el empleado estaba cumpliendo con las restricciones de la política corporativa aplicada por la empresa. Además, destaca que la vigilancia se ha li-mitado a la mensajería y no a otros posibles medios de comunicación, entendiendo que, si bien es verdad que el control afecta a la intimidad personal del tra-bajado, no lo hace de forma suficiente para entender conculcado dicho derecho, ya que del modo en que se ha desarrollado se ha conseguido un balance justo (Blázquez, 2018). No existe, por tanto, al calor del sen-
tir mayoritario de la sala, una «expectativa razonable de privacidad» cuando se ha establecido una prohibi-ción absoluta de uso personal en la política interna de la empresa, sin que concurran obligaciones empresa-riales adicionales en el sentido de justificar el amplio alcance de dicha prohibición o de informar a los tra-bajadores de forma precisa acerca de las medidas de control (García y Pastor, 2016). Al tiempo, más allá de la vulneración de derechos relativos a la intimidad y a la vida privada, el Tribunal no analiza la posible vul-neración de un derecho fundamental a la protección de datos en el trabajo, que se muestra clara en este caso, pues la empresa no informó al trabajador sobre la creación, almacenamiento y uso de los ficheros de datos relativos a sus comunicaciones a través del co-rreo electrónico y la tampoco sobre su finalidad.
3.1.4. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Barbulescu II: información previa y proporcionalidad
En este pronunciamiento se rectifica el criterio de la anterior sentencia del mismo nombre (Barbulescu I) y se reconoce que los tribunales rumanos no verifica-ron si, pese a la existencia de instrucciones del em-pleador sobre el uso de los dispositivos, el trabajador había sido advertido con anterioridad de la vigilancia que iba a llevarse a cabo de las comunicaciones elec-trónicas efectuadas desde su cuenta profesional, ni tampoco hasta qué punto se ha producido una intro-misión en la vida privada del trabajador en el ámbito de la relación de trabajo que hubiera podido alcan-zarse por vías menos invasivas (Cuadros, 2007). Con-sidera que no es suficiente, atendiendo al Código de Buenas prácticas para la protección de los datos per-sonales del trabajador de 1999 y a la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa (CM/Rec. 2015), sobre tratamiento de datos personales en el ámbito de la relación laboral, que la empresa hu-biera remitido una notificación a sus empleados en la que se ilustraba sobre el despido de una trabajadora por motivos disciplinarios, después de haber utilizado para fines privados el internet, el teléfono y la fotoco-piadora, sino que es necesario un aviso previo, antes de que comience la supervisión.
La sentencia viene a afirmar que la mera existencia de una prohibición de uso de los medios telemáticos de la empresa para fines personales no debe legiti-mar per se la vigilancia empresarial. Antes al contra-rio, para proceder a la fiscalización de estos medios es necesario, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que los órganos nacionales evalúen si la medida empresarial supera el siguiente test: a) si exis-tió una información previa y clara a los trabajadores de las medidas de control que pueden utilizarse, de
118
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicosa la luz de la normativa de protección de datos
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
AZ
TE
RK
ETA
eta
EZ
TAB
AID
A
JUR
IDIK
OA
/AN
ÁLI
SIS
y
DE
BA
TE
JU
RÍD
ICO
su alcance y de su puesta en práctica; b) el grado de fiscalización empresarial y su extensión, tanto tempo-ral como material; c) si existe un motivo legítimo que justifique la monitorización, al ser una medida invasiva e intrusiva; d) si concurren otras medidas alternativas menos agresivas y más respetuosas con la vida pri-vada del trabajador y demás derechos fundamenta-les; e) qué uso proporciona el empresario a los datos obtenidos como consecuencia de la monitorización y si ese uso es legítimo para conseguir la finalidad que se pretenda; f) si se respetan determinadas garan-tías para el trabajador, de tal modo que si se accede al contenido de sus comunicaciones debe haber sido previamente notificado; g) en fin, si la medida de fis-calización se ha realizado al inicio del procedimiento sancionador y no después.
A la luz de estas pautas, el Tribunal llega a la conclu-sión de que la empresa vulneró el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Blasco, 2018). En de-finitiva, «los tribunales nacionales deben velar por que el establecimiento por una empresa de medidas para vigilar la correspondencia y otras comunicaciones, sea cual sea su alcance y duración, vaya acompañada de garantías adecuadas y suficientes contra los abusos» (apartado 119) (Ruíz, 2018).
De este pronunciamiento pueden extraerse interesan-tes conclusiones: a) el trabajador ha de ser informado de las medidas que el empresario adopte a fin de controlar los medios de comunicación; b) es necesa-rio diferenciar los flujos de comunicación de su conte-nido; c) el segundo control, el de los contenidos, exige justificaciones claras y, de producirse, ha de instru-mentarse mediante el establecimiento de unas efec-tivas garantías a favor del trabajador; d) la información facilitada al trabajador ha de efectuarse con claridad y transparencia; y e) ha de realizarse, adicionalmente, con anterioridad a que se active y comience el control (Valdés, 2017). Muy significativa es la consideración que alerta sobre que «las instrucciones de un emplea-dor no pueden reducir la vida social privada en el lu-gar de trabajo a cero, el respeto de la vida privada y de la confidencialidad de la correspondencia, que si-guen existiendo, aun cuando pudieran estar restringi-dos en la medida de lo necesario» (Gallardo, 2017)11.
Por lo tanto, para ser legítimo, el control debe supe-rar, primero el test de transparencia en cuanto a la in-formación previa al afectado, segundo, el de finalidad exigiendo un motivo sólido para la fiscalización; y ter-cero, el de proporcionalidad en lo que respecta a la preferencia de controles menos invasivos frente a los más intrusivos, sólo admitidos siempre que no exista otra opción real y no una mera comodidad o conve-niencia empresarial (Molina, 2017). En definitiva, aun-que el Tribunal reconozca que el empleador tiene un interés legítimo en garantizar el buen funcionamiento
de la empresa, y que esto puede hacerse mediante el establecimiento de mecanismos para verificar que sus empleados cumplan con sus deberes profesio-nales de mantera adecuada y con la diligencia nece-saria, concluye, que, tras un examen de los factores concurrentes, se vulneró la legislación aplicable inter-nacional y europea en materia de protección de datos y los tribunales nacionales no establecieron un equili-brio justo entre los intereses del empresario y los de-rechos del trabajador.
Esta sentencia adopta una solución intermedia en-tre dos posiciones opuestas: por un lado, aquella que sostiene que la prohibición empresarial del uso per-sonal es en sí misma legítima, que el control resulta inherente al contrato de trabajo y que con tal prohibi-ción desaparece la expectativa de confidencialidad, por lo que no habría lesión del derecho a la intimidad ni del derecho al secreto de las comunicaciones12; por otro, aquella otra que defiende que la empresa no puede prohibir de forma general a sus empleados el uso del ordenador y de la red de internet en la em-presa, considerando inadmisible una política de con-trol general sobre dicho uso13. La conclusión compo-nedora que aplica la sentencia Barbulescu II parte del principio de que no es suficiente la prohibición de uso personal para destruir la expectativa de confidenciali-dad; para ello es necesario, además del impedimento, la advertencia del control previa y clara en cuanto a la naturaleza de la supervisión, la existencia de motivos justificativos de dicho control y, cómo no en tanto ma-terialización del principio de proporcionalidad, la uti-lización de aquellos medios menos intrusivos para la intimidad o el secreto de las comunicaciones.
3.1.5. Pronunciamientos judiciales recientes: los «hallazgos casuales»
No resuelve la Sentencia Barbulescu II los supuestos de controles extraordinarios «ad hoc», esto es, los que se establecen frente a determinadas emergencias re-lacionadas, en muchos casos, con sospechas de ac-tuaciones ilícitas del trabajador (hurtos, revelaciones de información confidencial, acoso, etc.). Hay que te-ner en cuenta que en estos casos el desconocimiento del control es la garantía de su eficacia. El problema se agrava porque, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal, en el ordenamiento social no está pre-vista una autorización judicial para estos controles. El art. 76.5 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), sólo diseña este instru-mento para la entrada de la Inspección de Trabajo en el domicilio de los afectados; «tampoco cabe recurrir a las diligencias preliminares ni a la prueba anticipada, en los términos de los arts. 76.4 y 90.4 LRJS y art. 256 LEC porque, aparte de que su tramitación comprome-
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicos
a la luz de la normativa de protección de datos
119Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
tería la eficacia de la investigación, son medidas de preparación del proceso que no pueden aplicarse a un control laboral ordinario, ni a la investigación de un hecho futuro sobre el que ni siquiera hay certeza de que vaya a dar origen a un proceso» (Desdentado y Desdentado, 2018). Por tanto, las supervisiones ex-traordinarias derivadas de fundadas sospechas, es decir, las que excedan del marco normal establecido, tendrán que valorarse en función de los criterios de ponderación (justificación, idoneidad, necesidad y proporcionalidad).
Con posterioridad a la Sentencia Barbulescu II, cabe dar noticia sucinta y ejemplificativa de los siguientes pronunciamientos, capaces de demostrar que la solu-ción dista aún de ser fácil:
1. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de febrero de 2018 (asunto 2018/35, Libert contra Francia), en la que, tras una ausencia, el trabajador, jefe de bri-gada de vigilancia de la empresa nacional de ferrocarriles francesa, comprobó que, sin su consentimiento, la empresa realizó una re-visión del ordenador que le había sido asig-nado después de que su sustituto encontrara documentos que le despertaron sospechas. En tal revisión, la empresa descubrió certifi-cados de cambio de residencia a nombre de terceras personas que parecían falsificados y gran cantidad de material pornográfico, archi-vos alojados en una parte del disco duro de-nominado «datos personales», siendo despe-dido. El código deontológico de la empresa contemplaba expresamente que los medios informáticos puestos a disposición de los tra-bajadores tenían fines exclusivamente pro-fesionales. En su recurso frente a la decisión extintiva, el trabajador alega la infracción del derecho a la vida privada y familiar, solici-tando la nulidad del despido por ausencia de causa real y grave, solicitud desestimada por las dos instancias nacionales al considerar que el trabajador incurrió en incumplimiento manifiesto de las reglas sobre uso de mate-rial informático proporcionado por la empresa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acepta la injerencia de la empresa en la vida privada del trabajador, pues los archivos per-sonales fueron abiertos sin su consentimiento y sin ser informado. No obstante, al no indicar de forma precisa que eran privados sino per-sonales, considera que no existía blindaje to-tal para la empresa, llegando a la conclusión de que la actuación empresarial fue legítima, pues en el derecho francés son compatibles el principio protector de la intimidad con la
potestad del empresario para acceder a los ficheros profesionales en ausencia del em-pleado en caso de que este no identifique ta-les archivos como privados.
2. Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 201814, que juzga un supuesto en el que, por un hallazgo casual (fotocopias de las transferencias bancarias en-contradas por un compañero), la empresa tuvo indicios de la comisión de irregularidades por un empleado al recibir y aceptar dinero y ob-sequios de proveedores de su empleadora, actividad ésta expresamente prohibida por el código de conducta de la empresa. Bajo tales premisas, se considera adecuado el registro realizado por la empresa sobre el correo cor-porativo, alojado en el servidor, no de forma generalizada sino a través de una búsqueda selectiva, utilizando palabras clave y limitán-dose a los períodos en los que se produjeron las transferencias vinculadas a las sospechas, máxime cuando existe una política de uso es-trictamente profesional de los medios de la empresa, que se recuerda a los empleados cada vez que acceden a sus terminales. La Sala entiende que «si no hay derecho a utilizar el ordenador para usos personales, no habrá tampoco derecho para hacerlo en unas condi-ciones que impongan un respeto a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, porque, al no existir una situación de tolerancia del uso personal, tampoco existe ya una expectativa razonable de intimidad y porque, si el uso per-sonal es ilícito, no puede exigirse al empresa-rio que lo soporte y que además se abstenga de controlarlo» (Bartolomé, 2018).
En definitiva, esta línea jurisprudencial reco-noce las facultades empresariales para re-gular el uso de los medios informáticos en la empresa, incluida las prohibiciones absolutas de su uso personal debidamente conocidas y la no exigencia de advertencia previa para la realización del control cuando hay restric-ción íntegra de ese uso, bastando, por tanto, la prohibición para eliminar la expectativa de con-fidencialidad y admitiéndose también la posibi-lidad de controles extraordinarios «ad hoc» en caso de sospecha de infracción (Desdentado y Desdentado, 2018).
3. Sentencia de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 201815, que consideró nula la prueba presentada por una empresa demostrativa de un delito de apro-piación indebida debido a la carencia del prius habilitante del consentimiento del trabajador o, al menos, de la previa advertencia de que
120
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicosa la luz de la normativa de protección de datos
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
AZ
TE
RK
ETA
eta
EZ
TAB
AID
A
JUR
IDIK
OA
/AN
ÁLI
SIS
y
DE
BA
TE
JU
RÍD
ICO
el instrumento de trabajo podría ser exami-nado por el empresario, de la que podría lle-gar a derivarse una anuencia tácita al control o el conocimiento de esa potestad de super-visión, no en vano la supervisión empresarial no se rige por los mismos parámetros que la observación de las comunicaciones por los poderes públicos del Estado. El Tribunal de lo Penal entiende ahora que la forma de esa ad-vertencia podría haber sido múltiple: expresa instrucción en orden a la necesidad de limitar el uso del ordenador a tareas profesionales, al-guna cláusula conocida por ambas partes au-torizando a la empresa a adoptar medidas de observación del entorno digital, la incorpora-ción de alguna previsión en convenio colectivo donde se prohíba el uso personal o la obten-ción del previo consentimiento de quien venía usando de forma exclusiva el ordenador. La falta de observancia ex ante de alguno de es-tos requisitos genera una expectativa de intimi-dad que hace que resulte indiferente ex post que solo se hubieran buscado elementos que tuvieran relación con la actividad mercantil de la empresa o que se hubiese eludido cuida-dosamente adentrarse en cualquier archivo o comunicación en la que se percibiese el más mínimo aroma de vinculación con la intimidad o privacidad. Asimismo, entiende que no es decisivo ni se puede considerar como piedra de toque que traiga la solución la distinción en función de si los mails habían sido ya recepcio-nados o tuvieron que abrirse, pues «este cri-terio solo tiene virtualidad en los procesos de comunicación postales donde es relevante la interceptación antes de que se cierre el pro-ceso de comunicación o una vez agotado éste (la carta ya abierta que se guarda en un bol-sillo es diferente —muy diferente— a la carta que se abre antes de llegar a su destinatario), pero esos moldes no son trasladables sin más a las comunicaciones vía telemática o telefó-nica» (Cárdena, 2018). Entiende el tribunal que «podrían existir razones fundadas para sospe-char y entender que el examen del ordenador era una medida proporcionada y, además, se buscó una fórmula lo menos invasiva posible, pero faltaba el presupuesto inexcusable», esto es, la advertencia al trabajador, circunstancia que forma parte del contenido esencial del de-recho fundamental.
Ante este razonamiento, surgen tres escenarios po-sibles: uno, si la prueba indebidamente valorada por ser ilícita es prescindible, el pronunciamiento de con-dena no perdería sustento pese a ser suprimida; dos, si la prueba indebidamente valorada resulta esen-
cial, el pronunciamiento condenatorio perdía todo su apoyo y procedería la absolución; y tres —que es por la que opta el órgano juzgador—, si no puede dedu-cirse de manera indubitada la influencia que pudo te-ner la prueba anulada en el procedimiento condena-torio, habrá que reenviarse la causa al Tribunal a quo para que dicte nueva sentencia o celebre nuevo jui-cio, en ambos casos, sin contar con ese medio pro-batorio. Se reenvía así la causa a la Audiencia Provin-cial para un nuevo enjuiciamiento partiendo de que el examen del ordenador vulneró derechos fundamenta-les y debiendo determinar qué pruebas no están afec-tadas por la conexión de antijuiridicidad y cuáles sí lo están, así como si las mismas pueden apoyar o no un pronunciamiento de culpabilidad.
A la luz de esta última sentencia, el principio de trans-parencia o de información al afectado debe ser respe-tado en todo caso.
3.2. Páginas web
A diferencia de lo que sucede en el supuesto anterior (correo-e), la navegación por internet en páginas web no relacionadas con el trabajo (al igual que la partici-pación en chats abiertos o la intervención en foros de discusión o wikis) (Fernández Villazón, 2003) no tiene amparo en el derecho al secreto de las comunicacio-nes (López Mosteiro, 2001). En este caso, existe un ac-ceso a información, pero no una verdadera interacción personal objetivamente tutelable, razón por la cual el juego de la facultad de inspección será más amplio a la hora de verificar los posibles incumplimientos con-tractuales del empleado público consistentes en con-sultar páginas web para fines particulares durante la jornada de trabajo, tal y como sucede con otras co-municaciones que transitan en abierto por el espec-tro radioeléctrico, cuales son las radiocumunicacio-nes bajo el tradicional «banda AM», o la más moderna «banda lateral única» —«single side band, SSB»— o las que se producen a través de canales de baja frecuen-cia, como el «bluetooth» o el «near field comunication» (Fernández Villazón, 2004).
Desde el punto de vista técnico, las posibilidades que existen en la actualidad para supervisar la navegación por internet pueden dividirse en cuatro grupos: pro-gramas de «monitorización» (aplicaciones que se ins-talan en el ordenador y que permiten saber en tiempo real las páginas visitadas, la duración de la conexión y las veces que se ha accedido sin que el usuario tenga conocimiento de ello), «cortafuegos» (permiten vetar y vigilar a la vez el acceso a determinadas páginas de internet, por lo que se consigue que el uso del orde-nador sea exclusivo para fines profesionales), «proxy»
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicos
a la luz de la normativa de protección de datos
121Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
(ayudan a saber los sitios que han sido visitados por el trabajador) y «sniffers» (no se instalan en el equipo in-formático sino en el servidor, alertando sobre lo que el trabajador realiza a lo largo de la jornada laboral) (Toscani, 2014).
Bajo tales premisas, pese a la facilidad de todas es-tas variables, no cabe desconocer tampoco su suje-ción al límite indeclinable constituido por el derecho a la intimidad, debiendo, por tanto, aunque el art. 87 LOPDyGDD guarda silencio, aplicarse los requisi-tos de los conocidos principios de información pre-via y de proporcionalidad. No cabe duda que la vi-sita de determinados lugares web permite conocer directamente información sobre aspectos de la vida personal del empleado público relacionados con su intimidad (aficiones personales, gustos culinarios, preferencias sexuales, políticas, sindicales o religio-sas…). Al tiempo, el análisis conjunto de los sitios a los que accedió, así como su frecuencia y tiempo de conexión, permiten reconstruir perfiles subjetivos ínti-mos (Martínez Fons, 2002).
3.3. Protocolos y directrices internas
Ante la inseguridad de los términos legales y la falta de respuesta clara de los órganos judiciales, cobra destacado protagonismo lo previsto en el párrafo 3.º del art. 87 LOPDyGDD, que recoge la obligación, como compromisos de responsabilidad social, de los empleadores de establecer criterios de utiliza-ción de los dispositivos digitales que respeten es-tándares mínimos de protección de la intimidad de acuerdo a los usos sociales y a los derechos reco-nocidos constitucional y legalmente, explicando de forma precisa las posibilidades autorizadas y esta-bleciendo garantías para preservar la intimidad del trabajador, debiendo participar en su elaboración los representantes de los trabajadores (aunque, a falta de previsión legal más contundente, se permite una participación mínima a través de una simple co-municación, otra cosa es lo que deba suceder en la práctica). No basta, por tanto, una prohibición de uso genérica y absoluta, sino que resulta necesario es-pecificar con claridad los contornos de actuación y el procedimiento de control a observar por la empresa (Richard, 2018).
Si el empresario no puede reducir a la nada el ejer-cicio de la vida privada social en el lugar de trabajo no son legítimas las políticas empresariales prohibi-tivas de la utilización por los trabajadores de los me-dios tecnológicos de las empresas, y en concreto de internet, para efectuar comunicaciones privadas. Esa utilización puede ser limitada, pero no absolutamente
prohibida, con un requisito adicional, pues debe con-tar con la notificación al colectivo asalariado (Casas, 2018), sin que, en principio, este deber se module o reduzca ante posibles vestigios de incumplimientos laborales (a no ser ilícitos penales o ilícitos laborales muy graves), y sin que se establezcan tampoco exclu-siones al principio de proporcionalidad en el control cuando las sospechas son fundadas en cuanto garan-tías para evitar que la prueba obtenida haya sido pre-configurada. Lo más adecuado es que en el diseño de estos protocolos participen activamente los repre-sentantes.
Ahora bien, si esta solución es clara para las empre-sas privadas, surge la duda sobre su aplicación en el sector público, pues el art. 87.3 LOPDyGDD no men-ciona a los empleados al servicio de las Administra-ciones. Puede entenderse, no obstante, que tal omi-sión queda suplida por la genérica referencia que en el párrafo primero de este precepto se hace a los em-pleados públicos. Resulta, además, de gran oportuni-dad la intervención de los representantes a la hora de evitar concesiones in peius (Molina, 2018), actuando como garantía más adecuada para la limitación de los «poderes jurídicos de que disponen las autorida-des administrativas en la gestión de los recursos hu-manos» (Arroyo Yanes, 2018), máxime cuando, de un lado, el derogado art. 9.2 c) Ley 9/1987, de 12 de ju-nio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, atribuía a los representantes de los funcionarios públicos (juntas de personal y delegados de personal) competencias para la emisión de informe, a solicitud de la Adminis-tración Pública correspondiente, sobre «implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo», tenor incorporado al art. 40.1 b) EBEP; y, de otro, el art. 64.5 f) ET atribuye a los representantes de los laborales el derecho a emitir informe sobre «la im-plantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo».
Ahora bien, tampoco cabe pasar por alto que la exi-gencia de compromiso con tales códigos de con-ducta puede conllevar una específica obligación de diligencia cualificada, más allá de los parámetros de los arts. 52, 53 y 54 EBEP. Al ser aceptados expresa-mente por el empleado público, se consideran como documentos vinculantes para el mismo, lo cual implica una doble consecuencia: de un lado, se presume que el servidor público conoce bien cuáles son los com-portamientos o acciones que la Administración no va a tolerar en razón de su código ético; de otro, podrá ser sancionado por no adecuarse a lo indicado en di-cho código de conducta siempre de conformidad con los principios y garantías del derecho disciplinario re-cogidos en los arts. 93 y ss. EBEP.
122
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicosa la luz de la normativa de protección de datos
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
AZ
TE
RK
ETA
eta
EZ
TAB
AID
A
JUR
IDIK
OA
/AN
ÁLI
SIS
y
DE
BA
TE
JU
RÍD
ICO
3.4. Negociación colectiva
Además de estos instrumentos de soft law, nada im-pide a los interlocutores sociales incorporar al es-tricto ámbito del convenio colectivo o de los pactos y acuerdos soluciones concretas en materia de pro-tección de datos dentro de la utilización de dispositi-vos digitales16, tal y como prevé el art. el propio art. 91 LOPDyGDD, que invita a intervenir a la norma paccio-nada de forma expresa para pautar los contornos de este derecho, afirmando de forma superflua (por ser de sobra conocido) que los convenios colectivos tie-nen la posibilidad de establecer garantías adicionales a las legales. Esta conclusión no admite dudas para el sector privado, si bien la tarea no es fácil, pues se trata de una materia sumamente técnica, en la que to-davía no hay referentes convencionales consolidados, no en vano las previsiones existentes hasta el mo-mento son escasas y no pasan de meras remisiones a la normativa general, programáticas menciones sobre su aplicación en los procesos de selección o sobre la conveniencia del seguimiento de acciones de forma-ción, inclusiones en el catálogo de infracciones muy graves de los incumplimientos, ampliaciones sobre los derechos de información de los representantes de los trabajadores17, establecimiento de controles por el empresario de medios informáticos utilizados por el trabajador o, en el mejor de los casos, diseño del régi-men jurídico aplicable al teletrabajo (Mercader y De la Puebla, 2018).
Más problemas se plantean en el sector público, pues, por un lado, el art. 91 LOPDyGDD no hace refe-rencia expresa a este ámbito y, por otro, el art. 37.2 d) EBEP excluye del deber de negociación las ma-terias relacionadas con «los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica», derivados de la potestad de organización del servicio, referido al aspecto personal de la relación de jerarquía fun-damentado en la existencia de posiciones contra-puestas de superioridad y dependencia. Se habilita así la existencia de un poder unilateral de dirección, control y sanción de la actividad de los funcionarios, fundamentado en una relación de sujeción jerárquica y disciplinada, en función de las prestaciones defi-nidas en los diferentes instrumentos de ordenación del personal (Mauri, 2008). Ahora bien, esta conclu-sión resulta, sin duda precipitada, pues en realidad debe de realizarse una interpretación no extensiva de esta exclusión, atendiendo a las matizaciones que pueden encontrarse en los dos siguientes pa-sajes: en el párrafo d) del apartado 1.º del art. 37 EBEP, que recoge entre los contenidos objeto de negociación, «los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño», esto es, el procedimiento que ha de medir y valorar la con-
ducta profesional y el rendimiento o logro de resulta-dos a efectos de la carrera profesional, la formación, la provisión de puestos de trabajo y la percepción de retribuciones complementarias ligadas al rendi-miento o consecución de resultados por parte de los empleados públicos; por otro, y todavía con ma-yor claridad, en el apartado k) del mismo artículo re-ferido a «condiciones de trabajo» básicas y estructu-rales (Roqueta, 2007). Haciendo una interpretación conjunta e integradora de estas previsiones, podría entenderse cómo es posible negociar aquellas po-testades de autoorganización con manifestación en las condiciones de trabajo en tanto ámbitos típicos de la relación bilateral de servicio entre el funciona-rio y la Administración (Rivero y Val, 2007). Como ha señalado el Tribunal Supremo, «la potestad de auto-organización no excluye la negociación colectiva en todo aquello que afecte a las condiciones de trabajo, como sucede por regla general con las materias de personal»18, no en vano «el concepto condiciones de trabajo se refiere a las circunstancias que repercuten en la forma en que se desempeña el trabajo en un puesto determinado»19, susceptible, in casu, de ser controlado mediante dispositivos digitales utilizados como herramientas de trabajo.
4. La utilización del sistema de mensajería electrónica como cauce de conectividad permanente: el respeto a los tiempos de descanso
La combinación entre los avances en la digitalización y en la robotización implica una sustancial absorción de los trabajos administrativos directos y rutinarios por las máquinas, lo cual provoca que la presencia con-tinuada del empleado público en las dependencias de la Administración pierda su sentido, pudiendo de-sarrollar la actividad laboral en cualquier momento y lugar (anywhere, anytime) (Alemán, 2017).
Sin ninguna duda, los empleados públicos digitales prolongan su jornada de trabajo más allá de los es-tándares de los empleados tradicionales sujetos a un horario y a un sistema de distribución de tareas mu-cho más rígido (Rodríguez y Pérez, 2017). Esta reali-dad cobra significativa importancia en el denominado teletrabajo, entendido como un modo de organizar la actividad laboral que aligera costes de infraestruc-
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicos
a la luz de la normativa de protección de datos
123Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
tura ante el uso intensivo de medios tecnológica-mente avanzados (teléfono, fax, correo electrónico, módems, redes de área local, videoconferencia, etc.), permitiendo la separación física del empleado pú-blico de la oficina central o del centro de actividad pero intensificando las exigencias (Sánchez, 2016). En concreto, en la Administración General del Estado se ha desarrollado un programa piloto de implantación de esta modalidad de trabajo a distancia, donde el 31 por 100 de los acogidos percibió un aumento del vo-lumen de trabajo20.
La comunicación rápida y constante del empleado con su superior jerárquico a través de herramientas de procesamiento electrónico de la información (Gar-cía Romero, 2012), unida al desarrollo de un queha-cer profesional que exige pasar largos períodos de tiempo solo, sin contacto ni con compañeros ni con usuarios de los servicios públicos, se han revelado como una fuente de riesgo para la salud mental, aso-ciado a la depresión y la ansiedad (Poquet, 2012; Pur-calla y Preciado, 2013; Díaz, 2012; Sempere, 2013). Al tiempo, la necesidad de rápidas respuestas y las po-sibilidades de conexión permanente están eliminando todas las fronteras entre lo personal y lo profesional, difuminando las separaciones entre jornada de tra-bajo y tiempo de descanso ante una necesidad de conectividad permanente (Miró, 2016)21, lo cual pro-voca un cierto trastorno compulsivo e involuntario a continuar trabajando, unido a un desinterés general por otro tipo de actividades (workalcoholism) y a un marcado sedentarismo (De las Heras, 2016). Ello sin olvidar que siempre es necesaria una fuerte autodis-ciplina y motivación para realizar las tareas, palpitando además un cierto sentimiento de extrañamiento por distancia, monotonía y aislamiento físico (Díaz, 2012; Sempere, 2013).
Ante esta «disrupción tecnológica» (Mercader, 2017), debe de ir cobrando fuerza, con autonomía propia y complementaria de los tradicionales límites de la jor-nada, el conocido «derecho de desconexión» del em-pleado público en aras a no perjudicar el bienestar de su salud neuronal22. Sobre esta facultad se pronuncia la LOPDyGDD, en su art. 88, que tomando como re-ferente la Ley 2016-1088, de 8 de agosto, conocida como «Loi Travail» francesa (Vallecillo, 2017), diseña un sistema de tutela del tiempo de descanso. Asi-mismo, la LOPDyGDD introduce una nueva letra j bis en el art. 14 EBEP para reconocer el derecho de los empleados públicos «a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en ma-teria de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales».
En efecto, se reconoce el mencionado derecho a la desconexión digital de los empleados públicos a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo efectivo, el
respeto de su tiempo de descanso, permisos y vaca-ciones, así como de su intimidad personal y familiar, especialmente afectado «entre quienes ocupan los puestos de mayor nivel administrativo, los más cerca-nos a los núcleos decisionales de la Administración» (Arroyo Yanes, 2018). No obstante, quizá hubiera sido más conveniente configurar tal extremo como un de-ber para los responsables de los recursos humanos de no enviar notificaciones y mensajes de contenido laboral fuera de la jornada de trabajo y, en general, durante el tiempo de descanso de los empleados, salvo en casos de urgente necesidad y de guardias domiciliarias consideradas como tiempo efectivo de actividad23, estando debidamente tipificada su trans-gresión (T alens, 2018). En este sentido, es de interés mencionar una reciente Sentencia del Tribunal Supe-rior de Justicia de Asturias, de 27 de marzo de 201824, que reconoce cómo la empresa está obligada a con-tar con un procedimiento que permita al trabajador desactivar el sistema de posicionamiento global, de forma que no esté operativo a partir del momento en que finalice la jornada a no ser que el empleado preste su consentimiento, solución que debería trasla-darse al marco del empleo público.
En todo caso, las modalidades de ejercicio de este derecho «potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar» y se sujetarán a lo establecido en la negociación colec-tiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores (art. 88.2 L OPDyGDD). Esta previsión, sin duda, servirá de aci-cate para aumentar el número (muy escaso hasta ahora salvo honrosas excepciones)25 de convenios colectivos o pactos que abordarán de forma espe-cífica esta cuestión. Esta previsión no presenta difi-cultad alguna en su materialización dentro del sector público, atendiendo a lo dispuesto en el art. 37.1.m) EBEP, que incluye entre las materias objeto de nego-ciación aquellas referidas a «calendario laboral, hora-rios, jornadas, vacaciones, permisos…, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos».
Es más, el art. 88.3 LOPDyGDD establece, como otra posibilidad, que el contenido concreto y las moda-lidades del ejercicio de este derecho se diseñarán por el empleador, previa audiencia (en principio, no necesariamente acuerdo) de los representantes de los trabajadores, por medio de una política interna que incluirá a los puestos directivos y prestará espe-cial atención a los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domici-lio del empleado, estando vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas. Nada impe-
124
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicosa la luz de la normativa de protección de datos
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
AZ
TE
RK
ETA
eta
EZ
TAB
AID
A
JUR
IDIK
OA
/AN
ÁLI
SIS
y
DE
BA
TE
JU
RÍD
ICO
diría, pues, que la Administración, previa audiencia a los representantes diseñara el régimen jurídico de este derecho. No se ha realizado así, empero, en la reciente Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horario de trabajo.
Con todo, como la finalidad de esta habilitación de este derecho es la de evitar «el riesgo de fatiga infor-mativa», las posibilidades de participación de estos re-presentantes no deben limitarse a una mera audiencia sino que deben de llevarse a cabo de conformidad con lo previsto en los arts. 33 y 34 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Labora-les (LPRL), de aplicación también a las Administracio-nes Públicas, desarrollada para la Administración Ge-neral del Estado en el Real Decreto 67/2010, de 19 de enero. Es más, deben ser objeto de negociación aquellas materias que establezca «la normativa de prevención de riesgos laborales» [art. 37.1 j) EBEP], cu-yas disposiciones tienen el carácter de normas míni-mas mejorables por la negociación colectiva (art. 2.2 LPRL) (Roqueta, 2007).
5. Conclusión
La nueva Ley 3/2018 ha extendido su marco de apli-cación al empleo público introduciendo un apartado bis en la letra j) del art. 14 EBEP con el fin de esta-blecer límites expresos a las facultades de control ejercidas por los responsables administrativos en re-lación con el uso de dispositivos digitales bajo la pre-misa de lograr el respeto debido a los derechos fun-damentales. Buena muestra de esta búsqueda de equilibrio entre intereses contrapuestos puede en-contrarse en el art. 87 LOPDyGDD, que, además de albergar la impronta de los recientes pronunciamien-tos judiciales, acoge las prerrogativas y principios tui-tivos comunes a cualquier tratamiento automatizado, singularmente «transparencia» (información previa) y «miniminación» (preferencia por las supervisiones me-nos invasivas frente a las más intrusivas). Ello sin olvi-dar que la elaboración de unas reglas claras sobre el manejo de los medios informáticos y el conocimiento de tales instrucciones por los empleados públicos se convierte en el primer y principal requisito para legiti-mar el registro y evitar el riesgo de la vulneración del derecho a la intimidad y del secreto de las comunica-ciones.
6. Bibliografía
Alemán Páez, F. (2017). El derecho de desconexión digital. Una aproximación conceptual, crítica y contextualizadora al hilo de la Loi travail n.º 2016-1088, Trabajo y Derecho, 30, 12-33.
Álvarez Cuesta, H. (2017). El futuro del trabajo vs. el trabajo del futuro. Madrid: Colex.
Aparicio Aldana, R.K. (2014). Las nuevas tecnologías en las relaciones laborales. Análisis de la STC 241/2012, de 17 de diciembre. Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 36, 379-391.
Arroyo Yanes, L.M. (2018). La digitalización de las Admi-nistraciones Públicas y su impacto sobre el régimen jurídico de los empleados públicos. Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, 15, 82-99.
Barrios Baudor, G. (2019). El derecho a la desconexión digi-tal en el ámbito laboral español: primeras aproximacio-nes. Revista Aranzadi Doctrinal, 1 (BIB 2018/14719).
Bartolomé Martín, A. (2018). Control empresarial del uso de medios tecnológicos, ¿caso cerrado?. Información Labo-ral, 6 BIB 2018/10356).
Blasco Jover, C. (2018). Trabajadores «transparentes»: la fa-cultad fiscalizadora del empresario vs derechos fun-damentales de los empleados. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Em-pleo, 6, (3), 29-56.
Blázquez Agudo, E.M. (2018). Aplicación práctica de la pro-tección de datos en las relaciones laborales. Madrid: Wolters Kluwer.
Boto Álvarez, A. (2018). Tratamiento de datos personales: entre la protección francesa dela vida privada y el mer-cado digital único. Revista General de Derecho Adminis-trativo, 49.
Cadena Serrano, F.A. (2018). El derecho al entorno digital. Diario La Ley, 9307, 7.
Camas Roda, F. (2001). La influencia del correo electrónico y de internet en el ámbito de las relaciones laborales. Re-vista de Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), 224, 2001, 139-162.
Casas Baamonde, M.E. (2018). Informar antes de vigilar ¿Tiene el Estado la obligación positiva de garantizar un mínimo de vida privada a los trabajadores en la empresa en la era digital? La necesaria intervención del legislador laboral. Derecho de las Relaciones Laborales, 2, 2018, 103-121.
Cuadros Garrido, M.E. (2007). La mensajería instantánea y la STEDH de 5 de septiembre de 2017. Aranzadi Doctrinal, 11 (BIB 2017/43157).
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicos
a la luz de la normativa de protección de datos
125Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
De Las Heras García, M.A (2016). El teletrabajo en España: un análisis crítico de normas y prácticas. Madrid: CEF.
Desdentado Bonete, A. y Desdentado Daroca, E. (2018). La segunda sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Barbulescu y sus consecuencias sobre el control del uso laboral del ordenador. Informa-ción Laboral, 1, 2018, 19-39.
Díaz Franco, J.J. (2012). Psicopatología relacionada con alte-raciones por quebrantamiento en la organización del tra-bajo. En Collantes, M.P. y Marcos, J.I. (Coords.), La salud mental de los trabajadores, Madrid: La Ley.
Fernández Villazón, L.A. (2003). Las facultades empresaria-les de control de la actividad laboral, Pamplona: Aran-zadi.
Fernández Villazón, L.A. (2004). A vueltas con el control em-presarial sobre la actividad laboral: «test de honestidad», telemarketing, registro de terminales y uso —o abuso— de internet. Tribuna Social, 168, 35-40.
Gallardo Moya, R. (2017). Un límite a los límites de la vida pri-vada y de la correspondencia en los lugares de trabajo. Comentario a la sentencia del Tribunal Europeo de De-rechos Humanos (gran sala) de 5 de septiembre de 2017 en el caso Barbulescu II c Rumanía. Revista de Derecho Social, 79, 141-156.
García González, R. y Pastor Merchante, J. (2016). Límites a la necesaria flexibilización de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones en el ámbito laboral: una reflexión tras la sentencia del TEDH de 12 de enero de 2016 en el caso Barbulescu. La Ley, 865/2016.
García Romero, B. (2012). El teletrabajo, Pamplona: Aran-zadi.
Goñi Sein, J.L. (2004). Vulneración de derechos fundamenta-les en el trabajo mediante instrumentos informáticos, de comunicación y archivo de datos. En Alarcón Caracuel, M.R. y Esteban Legarreta, R. (Coords), Nuevas tecnolo-gías de la información y la comunicación y Derecho del Trabajo, Albacete: Bomarzo.
Goñi Sein, J.L. (2018). La nueva regulación europea y espa-ñola de protección de datos y su aplicación al ámbito de la empresa (incluido el Real Decreto-Ley 5/2018), Alba-cete: Bomarzo, 15.
Gorriti Bonguiti, M. (2013): Un sistema de reforma del empleo público alternativo a los recortes de personal. Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públi-cas, 4, 8.
López Mosteiro, R. (2001). Despido por uso de correo elec-trónico e internet. Actualidad Laboral, 41, 2001, 1132.
Martín Valverde, A. (1999). Contrato de trabajo y derechos fundamentales. Revista de Derecho Social, 6, 16.
Martínez Fons, D. (2002). Uso y control de las tecnologías de la información y comunicación en la empresa. Rela-ciones Laborales, 23-24, 200.
Mauri Majos, J. (2008). La negociación colectiva, Del Rey Guanter, S. (Dir.). Comentarios al Estatuto Básico del Em-pleado Público. Madrid: La Ley.
Mercader Uguina, J.R. (2001). Derechos fundamentales de los trabajadores y nuevas tecnologías: ¿hacia una em-presa panóptica? Relaciones Laborales, 10, 14.
Mercader Uguina, J.R. (2017). El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica. Valencia: Tirant Lo Blanch.
Mercader Uguina, J.R. (2018). El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, Valencia: Tirant Lo Blanch.
Mercader Uguina, J.R. y De La Puebla Pinilla, A. (2018). Pro-tección de datos y relaciones colectivas. Trabajo y Se-guridad Social (Centro de Estudios Financieros), 423, 70.
Miñarro Yanini, M. (2018). La Carta de derechos digitales para los trabajadores del Grupo Socialista en el Con-greso: un análisis crítico ante su renovado interés. Tra-bajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financie-ros), 424, 94.
Miró Morros, D. (2013). El uso del correo electrónico en la empresa: protocolos internos. Actualidad Jurídica Aran-zadi, 874 (BIB 2013/2511).
Miró Morros, D. (2016). El control de la jornada y el teletra-bajo. Aranzadi Instituciones, BIB 2016/3956.
Molina Navarrete, C. (2017). El poder empresarial de control digital: ¿nueva doctrina del TEDH o mayor rigor aplica-tivo de la precedente? IusLabor, 3/2017, 287-297.
Molina Navarrete, C. (2018). Redes sociales, códigos de con-ducta y ciudadanía digital responsable del trabajado: cara B del consentimiento y libertad de expresión crítica. Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Finan-cieros), 424.
Nores Torres, L.E. (2014). Algunas cuestiones sobre la utiliza-ción de las redes sociales como medio de prueba en el proceso laboral. Actualidad Laboral, 3, 315.
Ortega Giménez, A. (2017). El nuevo régimen jurídico de la Unión Europea para las empresas en materia de pro-tección de datos de carácter personal. Pamplona: Aran-zadi.
Pérez De Los Cobos Orihuel, F. (1991). Nuevas tecnologías y relación de trabajo. Valencia: Tirant Lo Blanch.
Pérez de Los Cobos Orihuel, F. (2017). El control empresarial sobre las comunicaciones electrónicas del trabajador: criterios convergentes de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Hu-manos. Nueva Revista Española de Derecho del Tra-bajo, 196 (BIB 2017/814).
Piñar Mañas, J.L., Dir. (2011). Administración electrónica y ciu-dadanos. Valencia: Tirant Lo Blanch.
Poquet Catalá, R. (2012). Teletrabajo y su definitiva configu-ración jurídica. Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), 351, 147.
Purcalla Bonilla, M.A. y Preciado Domenech, C.H. (2013). Tra-bajo a distancia vs. Teletrabajo: estado de la cuestión a propósito de la reforma laboral de 2012. Actualidad La-boral, 2, 217.
126
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicosa la luz de la normativa de protección de datos
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
AZ
TE
RK
ETA
eta
EZ
TAB
AID
A
JUR
IDIK
OA
/AN
ÁLI
SIS
y
DE
BA
TE
JU
RÍD
ICO
Richard González, M. (2018). Reglas para la investigación fo-rense y aportación como prueba al proceso de correos y mensajes electrónicos del trabajador (comentario a la STS sala cuarta de lo social, n.º 119/2018. Diario La Ley, 9323, 7.
Rivero Lamas, J. y Val Tena, J.M. (2007). El derecho a la ne-gociación colectiva de los funcionarios. Revista del Mi-nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, 68, 219.
Rodríguez Escanciano, S. (2018). El derecho a la protección de datos personales en el contrato de trabajo: reflexio-nes a la luz del reglamento europeo. Revista Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), 423, 19-62.
Rodríguez Fernández, M.L. y Pérez Del Prado, D. (2017). Eco-nomía digital: su impacto sobre las condiciones de tra-bajo y empleo. Madrid: Fundación para el diálogo social, 21-22.
Roqueta Buj, R. (2007a). El ámbito objetivo de la negocia-ción colectiva funcionarial y laboral en las Administracio-nes Públicas. En Consejo General del Poder Judicial. La negociación colectiva en las Administraciones Públicas a propósito del Estatuto Básico del Empleado Público. Madrid: CGPJ.
Roqueta Buj, R. (2007b). El Derecho a la negociación colec-tiva en el Estatuto Básico del Empleado Público. Madrid: La Ley.
Ruíz González, C. (2018). Las nuevas propuestas interpreta-tivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el control del uso laboral de la tecnología de la empresa: Barbulescu y López Ribalta. Cuadernos de Derecho Transnacional, 10, 2.
Sánchez Iglesias, A.L., Coord. (2016). Situaciones jurídicas fronterizas con la relación laboral. Pamplona: Aranzadi.
Sánchez Rodas, C. (2002). El concepto de trabajador por cuenta ajena en el Derecho español y comunitario. Revista Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 37, 37-59.
Santiago Redondo, K.M. (2014). Intimidad, secreto de las co-municaciones y protección de datos de carácter perso-nal. El art. 18 CE. Relaciones Laborales, 1, 2014, 119-138.
Sempere Navarro, A.V. y Kahale Carrillo, D.T. (2013): Teletra-bajo. Madrid: Francis Lefebvre, 28.
Sepúlveda Gómez, M. (2013). Los derechos fundamentales inespecíficos a la intimidad y al secreto de las comuni-caciones y el uso del correo electrónico en la relación laboral. Límites y contra límites. Temas Laborales, 122, 197-214.
Talens Visconti, E.E. (2018). La desconexión digital en el ám-bito laboral: un deber empresarial y una nueva oportuni-dad de cambio para la negociación colectiva. Informa-ción Laboral, 4 (BIB 2018/8599).
Toscani Giménez, D. y Calvo Morales, D. (2014). El uso de internet y el correo electrónico en la empresa: límites y garantías. Nueva Revista Española de Derecho del Tra-bajo, 165, 197-224.
Valdés Dal-Re, F. (2017). Doctrina constitucional en mate-ria de videovigilancia y utilización del ordenador por el personal de la empresa. Revista de Derecho Social, 79, 15-35.
Vallecillo Gámez, M.R. (2017). El derecho a la desconexión: ¿novedad digital o esnobismo del viejo derecho al des-canso? Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), 408, 167-178.
Notas
1 STJUE 8 abril 2014, asunto Digital Rights Ireland y 6 oc-tubre 2015, asunto Schrems.
2 SSTCo 254/1993, de 20 de julio y 290 y 292/2000, de 30 de noviembre.
3 Sabido es que el concepto comunitario de funcionario se equipara al de trabajador por cuenta ajena. STJUE 24 marzo 1994, asunto Van Poucke.
4 Al igual que lo es el Reglamento UE 2018/1725, del Par-lamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de estos datos.
5 Que contaba con la Ley 1978-7, de 6 de enero, relativa a la informática, los ficheros y las libertades, ha apos-tado por adaptarla a la nueva regulación a través de una Ley omnibus, la 2018-493, de 20 de junio, que a lo largo de 37 artículos introduce constantes modificaciones en la primera, además de innovar también la regulación de otros textos como el código penal, el de consumo, el de patrimonio, el de la educación, el general de las colecti-vidades territoriales o el de defensa.
6 Rec. 4053/2010.
7 Rec. 2229/2013.
8 Rec. 966/2006.
9 Rec. 1826/2010.
10 Rec. 2229/2013.
11 Cfr. Ordinal 80.
12 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de enero de 2016 (asunto 61496/08, caso Barbu-lescu I). También, STCo 170/2013, de 17 de octubre (caso Alcaliber) y STS 6 octubre 2011 (rec. 4053/2010).
13 SSTS 8 marzo 2011 (rec. 1826/2010) y 13 mayo 2014 (rec. 2229/2013),
14 Rec. 1121/2015.
15 Rec. 1674/2017.
Susana Rodríguez EscancianoPosibilidades y límites en el control de los correos electrónicos de los empleados públicos
a la luz de la normativa de protección de datos
127Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 110-127 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
16 Informes de la Agencia de Protección de Datos 252/2006, 0154/2010 y 0384/2010.
17 Posibilidad de ampliación admitida por la doctrina ju-dicial. Vid., SSTSJ Cantabria 29 diciembre 2008 (rec. 1139/2008), Madrid 26 junio 2006 (rec. 2686/2006). Recientemente, STS 7 febrero 2018 (rec. 78/2017).
18 STS, Cont-Admtivo, 10 diciembre 2014 (núm. 5085/2011).
19 STS, Cont-Admtivo, 6 febrero 2007 (rec. 639/2002).
20 www.bci.inap
21 Importante es la STSJ Castilla y León 3 febrero 2016 (rec. 2229/2015), que obliga a una empresa a abonar ho-ras extraordinarias a los teletrabajadores.
22 SAN 17 julio 1997 (Ar. 3370).
23 Tal y como sucede en el supuesto enjuiciado en la STJUE 518/15, de 21 de febrero de 2018, asunto Ma tzak,
donde queda claro que «la obligación de permanecer presente físicamente en el lugar determinado por el em-presario y la restricción que, desde un punto de vista geográfico y temporal, supone la necesidad de presen-tarse en el lugar de trabajo en un plazo de ocho minutos limitan de manera objetiva las posibilidades que tiene un trabajador (bombero belga) de dedicarse a sus intereses personales y sociales».
24 Rec. 2241/2017.
25 CC Grupo AXA (BOE, 10 octubre 2017); CC Barcelona Ci-cle de l’Agua (BOP Barcelona, 16 abril 2018); CC EUI Li-mitd Sucursal España (BOP Sevilla, 21 agosto 2018). Un estudio sobre tales instrumentos convencionales puede encontrarse en BARRIOS BAUDOR, G.: «El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral español: prime-ras aproximaciones», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 1, 2019 (BIB 2018/14719).
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
César Gallastegi AranzabalUniversidad de Deusto/Deustuko Unibertsitatea
1
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 130-137 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
1JU
RIS
PR
UD
EN
TZ
IA
JUR
ISP
RU
DE
NC
IA
130
César Gallastegi AranzabalProfesor de Derecho AdministrativoUniversidad de Deusto/Deustuko [email protected]
Recibido: 21/03/2019 Aceptado: 11/04/2019
© 2019 IVAP. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Reconoci-miento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd)
JURISPRUDENTZIA/ JURISPRUDENCIA
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 130-137 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
131
César Gallastegi Aranzabal
Sumario
I. Acceso al empleo público: personas con discapacidad.—II. Provisión de puestos de trabajo: funcionario de carrera de otro país.— III. Gestión del empleo público: convocatoria de proceso selectivo para personal funcio-nario interino.—IV. Situaciones administrativas: excedencia voluntaria e indefinido no fijo.—V. Carrera adminis-trativa de los funcionarios: carrera horizontal e interinos.—VI. Pérdida de la condición de funcionario: sanción disciplinaria de separación del servicio.
I. Acceso al empleo público: personas con discapacidad
En los procesos selectivos resulta obligado reservar un porcentaje de las plazas a las personas con disca-pacidad, siempre que no resulten incompatibles las tareas a desarrollar con tal condición. En el caso que nos ocupa así se hizo, pero el diseño y desarrollo de las pruebas da pie a un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, presentado por un participante con discapacidad, que nos permite recordar algunas pre-misas jurisprudenciales sobre el tema.
El recurrente había participado en un proceso selec-tivo para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de Andalucía. Posteriormente, esta persona había recurrido el lis-tado definitivo de aprobados pero su recurso de al-zada fue rechazado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Concretamente, el aspirante apuntaba contra un acuerdo de la comisión de selec-ción que —en aplicación de la Base Tercera, 2.1.2 de la Orden de la Convocatoria— establecía para los tur-nos general y de personas con discapacidad la misma puntuación neta necesaria para la obtención de los puntos mínimos que deberían lograrse para superar cada una de las dos partes que integraban la fase de oposición del proceso selectivo; el recurrente, que participó por el turno de discapacidad, no alcanzó la nota mínima de corte establecida y, en consecuencia, quedó excluido del proceso.
A continuación, el aspirante impugnó la resolución ad-ministrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Alegó que fijar una nota de corte igual para ambos turnos —discapa-cidad y general— era contraria a las bases —párrafo segundo de la base primera— y vulneraba tanto los artículos 3 y 6 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administra-ción General de la Junta de Andalucía, como el ar-tículo 23.2 de la Constitución. Señalaba, pues, la parte recurrente que no se establecieron notas de corte di-ferenciadas para cada turno, y que la fijada lo fue con posterioridad a la celebración de los dos ejercicios de la fase de oposición e incluso después de conocerse la identidad de los participantes. Estas alegaciones fueron rechazadas por la Sala territorial con cita ex-presa y transcripción parcial de sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2016 (recurso de casación 1493/2015) y de 18 de marzo de 2016 (recurso de casación 419/2015).
Elevado el asunto al Tribunal Supremo, el recurso de casación se articula sobre un único motivo casacio-nal: la infracción de normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia. En concreto, se alega la infrac-ción de varios artículos de la Constitución, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la Ley 53/2003 de acceso al empleado público de personas con discapacidad y, finalmente, la Directiva europea 2000/78/ CE de 27 de noviembre, sobre tratamientos igualitarios en empleo y ocupación, en relación con el artículo 6 del Decreto andaluz 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la provi-sión de puestos de trabajo de personas con disca-pacidad en la función pública andaluza. En desarrollo
132
César Gallastegi Aranzabal
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 130-137 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
JUR
ISP
RU
DE
NT
ZIA
JU
RIS
PR
UD
EN
CIA
de tal aseveración se aduce: a) que se ha vulnerado la normativa europea y estatal sobre el trato diferen-ciado que ha de darse a la persona con discapacidad (porque se ha empleado una única nota de corte en las pruebas selectivas, igual para los dos turnos, obli-gando a todos a competir por igual, y desconociendo así la filosofía del turno de discapacidad); b) que se han infringido las bases y la jurisprudencia en relación con los criterios de calificación, así como los principios de seguridad jurídica y publicidad garantizados por el ordenamiento (por haberse fijado la nota de corte con posterioridad a la realización de las pruebas; además, el sistema de puntuación no estaba explicado ni moti-vado, según se señala); c) que la sentencia incurre en incongruencia omisiva (por no haber resuelto con la debida concreción y profundidad sobre las cuestiones planteadas en la demanda sobre el fondo del asunto). Por otra parte, en el recurso se solicita el plantea-miento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Jus-ticia de la Unión Europea, como consecuencia de las contradicciones entre las sentencias del Tribunal Su-premo, que cita, y la dictada el día 3 de diciembre de 1994 por el Tribunal Constitucional, ello en relación con el tratamiento dado en este caso a las personas con discapacidad en el acceso a la función pública, y lo dispuesto en la Directiva 2000/78/CE, de 27 de no-viembre.
La sentencia del Tribunal Supremo de siete de fe-brero de 2019 (143/2019, Sala de lo Contencioso-Ad-ministrativo, Sección Cuarta, recurso número 127/2017) resuelve el recurso y declara no haber lugar al mismo, en la forma que a continuación detallamos. En primer lugar, rechaza la denuncia de incongruencia de la sentencia recurrida. A continuación, se examinan en la sentencia otras cuestiones (modificación de los crite-rios de calificación, valoración de las preguntas y nota de corte) y, sin que entremos en detalles, se avala la actuación de la Administración.
Nos detendremos, por tanto, en la cuestión de fijar la misma o diferente nota de corte para el turno de per-sonas con discapacidad. Al respecto, la sentencia que nos ocupa señala que es correcta la aplicación que la sentencia de instancia hace de la sentencia del Su-premo de 18 de marzo de 2016, y prueba de ello es, nos recuerda, que la misma Sala y Sección, en sen-tencias de 19 y 20 de diciembre de 2017 (recurso de interés casacional objetivo 393 y 480/2017) ha fijado como doctrina: «Que en los procesos selectivos con-sistentes en concurso-oposición que prevén diversos turnos independientes para la provisión de plazas con idéntico cometido, la regla general será la igualdad en cuanto al nivel de exigencia, pero el trato diferente será conforme al contenido esencial del artículo 23.2 de la Constitución si obedece a razones objetivas y atendibles en función de las circunstancias que con-
curran en los integrantes de cada turno, siempre que en términos de mérito y capacidad el resultado final sea el mismo nivel de competencia al margen de los distintos turnos» (FD 4). Esto es, no pueden estable-cerse diferencias de trato en función de los distintos turnos de acceso, como pretende el recurrente, salvo que medie una justificación razonable y convincente (sin que pueda considerarse que la justificación pueda esgrimirse por la Administración en sede jurisdiccio-nal, cuando ya se ha abocado a un proceso judicial, y se encuentra incurso en el mismo, según completa el Supremo).
Finalmente, en lo que respecta a la posible contradic-ción entre el criterio seguido por la Sala y la sentencia que se cita del Tribunal Constitucional, el Supremo in-siste en que «lo que resolvíamos en nuestras senten-cias, y reiteramos ahora, es que no cabe establecer diferencias de trato entre los diferentes turnos de par-ticipación en los procesos selectivo —libre, de promo-ción interna y de personas con discapacidad—, salvo justificación objetiva y razonable. Por ello, «en todos los casos afirmamos que la nota de corte no puede ser aplicada a uno de los turnos y no a otros del mismo proceso selectivo, de manera que se aplica a todos o no se aplica» y que lo que resolvía la sentencia del Tri-bunal Constitucional alegada se refería a un caso di-ferente. Por lo mismo, rechaza el planteamiento de la cuestión prejudicial, puesto que se apoyaba exclusiva-mente en la contradicción (inexistente) citada y termina señalando que la adopción de decisiones que pro-mueven la igualdad de oportunidades de las personas afectadas por diversas formas de discapacidad «tien-den a procurar la igualdad sustancial de sujetos que se encuentran en condiciones desfavorables de partida para muchas facetas de la vida social en las que está comprometido su propio desarrollo como personas, pero que no pueden llegar, según se pretende, a disol-ver los principios de igualdad, mérito y capacidad que constitucionalmente rigen en el acceso a la función pú-blica ex artículo 23.2 de la propia Constitución» (FD 5).
II. Provisión de puestos de trabajo: funcionario de carrera de otro país
Continuamos en este apartado con una cuestión re-lacionada con la provisión de puestos de trabajo, en concreto, la exigencia de ser funcionario de carrera
César Gallastegi Aranzabal
133Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 130-137 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
para poder participar en un proceso de provisión (concurso para la provisión de plazas vacantes de fa-cultativos y técnicos del Cuerpo Nacional de Policía) y la posibilidad de que se alegue para su cumplimiento el poseer tal condición en otro país. Se trata de una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia, pero que nos parece de interés por el contexto en que vi-vimos, donde los movimientos de personas entre los países —más aún, si son europeos— son habituales, si no crecientes.
Iniciamos nuestra exposición. Un aspirante se ve ex-cluido del proceso de provisión por resolución de la Dirección General de Policía, que publica la resolu-ción definitiva de admitidos y excluidos del concurso para provisión de plazas vacantes de facultativos y técnicos. La convocatoria, en una de sus bases, exi-gía para ser admitido en las pruebas selectivas ser funcionario de carrera de cualquiera de las adminis-traciones públicas (movilidad voluntaria de funciona-rios entre distintas Administraciones). El recurrente entendía que sí cumplía ese requisito, por su condi-ción de funcionario (primero, interino; después, de carrera) en la administración pública francesa, lo que le daría derecho a ser admitido en la convocatoria; sin embargo, la Administración, como hemos seña-lado, determina su apartamiento por incumplimiento del requisito.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Va-lenciana en su sentencia de dos de noviembre de 2018 (477/2018, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, recurso número 369/2016) resuelve el recurso del aspirante y declara la conformidad a Derecho de las resoluciones administrativas previas.
Los argumentos alegados por el recurrente son des-montados por la sentencia. En primer lugar, señala el fallo judicial que el art. 57 del Estatuto Básico del Em-pleado Público no le es de aplicación, puesto que se refiere al acceso al Empleo Público de nacionales de otros Estados (y el demandante es español).
En segundo lugar, el art. 39 Tratado de la CE, relativo a la libre circulación de trabajadores tampoco le es aplicable («1. Quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad [...] 4. Las disposiciones del presente artículo no serán aplica-bles a los empleos en la administración pública»).
En tercer lugar, la alegada por el recurrente Direc-tiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, rela-tiva a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan for-maciones profesionales de una duración mínima de tres años, el precepto alegado, el art. 3, pfo. 1.º, a) tampoco viene al caso (el texto trata del tema de la titulación y se refiere a denegar a un nacional de otro Estado miembro el acceso a una profesión o el
ejercicio en las mismas condiciones que a sus na-cionales); asimismo, se aporta una sentencia del Tri-bunal de Justicia de 9 de septiembre de 2003, caso Isabel Burbaud contra Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Asunto C-285/01, pero la conclusión es la misma.
En definitiva, la sentencia rechaza la pretensión del demandante (y queda abierta la posibilidad de pre-sentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo).
III. Gestión del empleo público: convocatoria de proceso selectivo para personal funcionario interino
En cuanto a la tercera cuestión, recogemos una sen-tencia donde descendemos un paso más en el ni-vel del órgano judicial pero que nos sirve para echar una ojeada a un litigio pegado a la realidad de una pequeña administración. A saber, se impugna las bases y la convocatoria de proceso para la selec-ción de personal interino funcionario para el puesto de arquitecto técnico del ayuntamiento de un mu-nicipio catalán. Sostiene la parte actora que las ba-ses son nulas de pleno derecho (al tener conte-nido imposible; prescindirse total y absolutamente del procedimiento establecido) o anulables (al ha-berse incurrido en desviación de poder), argumen-tando igualmente que la base relativa al idioma ca-talán resulta contraria a Derecho. El rechazo frontal a la convocatoria de empleo público para el puesto de arquitecto técnico viene motivada, a todas luces, porque el recurrente viene desempeñando tal co-metido en régimen de relación laboral con carácter indefinido no fijo.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Admi-nistrativo de veinticinco de febrero de 2019 (35/2019, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Tarragona, recurso número 488/2017) nos aclara los aspectos en disputa. En primer lugar, puntualiza, frente a la causa de inadmisión planteada por la Ad-ministración (ésta considera que el recurrente está yendo en contra de sus propios actos), que el recurso es admisible.
En cuanto a las cuestiones de fondo planteadas en el recurso, las desgranamos una a una, adelantando que serán rechazadas en su totalidad. Sobre el con-
134
César Gallastegi Aranzabal
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 130-137 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
JUR
ISP
RU
DE
NT
ZIA
JU
RIS
PR
UD
EN
CIA
tenido imposible, el recurrente señala que no es posi-ble amortizar una plaza de personal laboral por el he-cho de que la vaya a ocupar un funcionario interino; la sentencia contesta que, por una parte, los argumen-tos esgrimidos por el recurrente podrían haber sido procedentes pero en relación con la modificación de plantilla operada previamente, y, por otro, el conte-nido del acto no es imposible, ni material ni jurídica-mente (ya que existe una plaza vacante que no puede ser cubierta por un titular, al no existir en plantilla ni poder convocarse tal plaza dadas las limitaciones le-gales existentes, por lo que procede el nombramiento de un funcionario interino, en consonancia con el Es-tatuto Básico del Empleado Público; dicha plaza cier-tamente existe desde un acto anterior firme y consen-tido, como ya se ha señalado previamente).
Sobre las irregularidades del procedimiento, la su-puesta infracción del procedimiento establecido ha de ser en relación con los actos que dan lugar al impug-nado, de los cuales no se ha cuestionado su legalidad ni manifestado que falte elemento alguno.
En cuanto a la desviación de poder, el recurrente sos-tiene que la actuación municipal tiene como objeto el deseo de prescindir ilegalmente de sus servicios, para lo que se habrían realizado toda una serie de ac-tuaciones administrativas encaminadas a esta exclu-siva finalidad. Pero la sentencia considera que existe una finalidad legítima en la actuación de la Administra-ción que justifica el ejercicio de las potestades públi-cas: las potestades del puesto de arquitecto técnico municipal son de carácter público y deben ser ejer-cidas por un funcionario (de hecho, se señala que la actividad administrativa en materia de urbanismo del ayuntamiento ha sido ocasionalmente impugnada por la condición laboral del recurrente).
Finalmente, en relación con la exigencia en el pro-ceso selectivo de la lengua catalana con carácter eli-minatorio, tal requisito deriva de la aplicación de lo previsto en el art. 42 del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundi-ción en un texto único de los preceptos de determina-dos textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública («En el proceso de selección deberá acreditarse el conocimiento de la lengua catalana en su expresión oral y escrita»), así como lo previsto en el Decreto 161/2002 (Decreto 161/2002, de 11 de junio, sobre la acreditación del conocimiento del catalán y el aranés en los procesos de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo de las administracio-nes públicas de Cataluña), en cuanto al carácter elimi-natorio y el nivel exigible: se deberá acreditar la sufi-ciencia del catalán antes de iniciarse la fase valorativa del concurso, porque se trata de un requisito de ca-rácter eliminatorio y del cual lo único que procede es constatar su existencia.
IV. Situaciones administrativas: excedencia voluntaria e indefinido no fijo
En las siguientes líneas nos referiremos a la figura del trabajador indefinido no fijo de la administración pú-blica. Dicho de forma más precisa, nos centraremos en la posibilidad de que a una persona trabajadora de este tipo se le conceda una excedencia voluntaria. El caso tiene su origen en una solicitud de tal naturaleza realizada por una persona indefinida no fija de la Con-sejería de la Presidencia y de la Administración Local de la Junta de Andalucía; téngase en cuenta que el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía preveía el disfrute de este derecho para el personal laboral fijo. Desestimada la pretensión del tra-bajador por resolución de la Delegación de Gobierno en Cádiz de la Consejería de la Presidencia y, poste-riormente, en la instancia, es confirmada en suplicación por el Tribunal Superior de Justicia, en sentencia de veinte de septiembre de 2019 (2569/2018, Sala de lo Social, Sección Primera, recurso número 2867/2017).
El demandante alega la infracción del art. 14 de la Constitución y la cláusula 4.1 de la Directiva 1999/70/CE, con el argumento de que la STJUE 14-9-16 sienta que la mera naturaleza temporal de la relación no basta para justificar la diferencia de derechos con los indefinidos. El Tribunal equipara estos trabajadores con los interinos por vacante y los califica como con-tratos sometidos a condición. Apunta que «aunque a la luz de la STJUE 14-9-16, caso Diego Porras, la exce-dencia es una condición de empleo, por una expan-sión del concepto «condición de trabajo», hay una ra-zón objetiva para el trato diferencial, como se infiere de la STJUE 5 de junio 2018, caso Montero Mateos» (FD 3) y aclara que: «el concepto de una razón obje-tiva requiere que la desigualdad de trato observada esté justificada por la existencia de elementos preci-sos y concretos, que caracterizan la condición de tra-bajo de que se trata, en el contexto específico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y trans-parentes, a fin de verificar si dicha desigualdad res-ponde a una necesidad auténtica y tales elementos en nuestro caso tienen su origen en las características inherentes a esta modalidad contractual» (FD 3).
En efecto, el Tribunal recuerda al respecto anteriores pronunciamientos donde ya manifestaba que la apli-cación de la excedencia a los vínculos temporales presenta dificultades prácticamente insuperables por las características inherentes a esta modalidad, que
César Gallastegi Aranzabal
135Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 130-137 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
son, además, la razón objetiva para entender justifi-cada la desigualdad de trato respecto a la excedencia voluntaria, y continúa: «no puede aplicarse al mismo la institución de excedencia voluntaria en cuanto al derecho al reingreso que genera tal situación es de imposible aplicación lógica, ya que su vínculo pende de la provisión del puesto desempeñado a través de los procedimientos legales. Es decir, la expectativa a una vacante de su misma categoría profesional du-rante todo el periodo que dura la excedencia —de 1 a 10 años—, choca con la condición, y con la naturaleza temporal, del indefinido no fijo. Es más, si se recono-ciese el derecho a la excedencia voluntaria ello ge-neraría un derecho no solo al reingreso a su vacante que está llamada a cubrirse, sino a otra vacante de su misma categoría, y hasta un periodo que alcanzaría los 10 años. En suma, como ya dijimos, de seguir la ar-gumentación del recurrente se le haría de mejor con-dición que incluso los fijos» (FD 4).
Adicionalmente, el Tribunal Supremo entiende que no hay vulneración del principio de igualdad: «La ne-gativa del derecho a la excedencia voluntaria al per-sonal indefinido no fijo, no implica una discriminación respecto del personal fijo —y ahora argumentamos con criterios de legalidad ordinaria—, pues la discrimi-nación exige un trato desigual ante situaciones igua-les, condición que no se cumple en el presente su-puesto, por cuanto la condición de personal laboral fijo y la del indefinido no fijo no son equiparables. Se trata de una temporalidad específica, concreta y de-terminada que justifica unos privilegios, como la re-serva del puesto de trabajo para su cobertura en pro-cedimiento extraordinario, lo que impide la concesión de la excedencia por cuanto la misma eliminaría el su-puesto que fundamenta la reserva del puesto para su cobertura en el procedimiento extraordinario, impedi-ría al actor la concurrencia al mismo, permitiría incluso la amortización del puesto y en ningún caso permitiría ya el reingreso del demandante por inexistencia del puesto, no ostentando el actor tampoco derecho a otro puesto similar; en consecuencia, existen razones que justifican el trato desigual frente al empleado fijo, no vulnerándose ni la Directiva, ni la doctrina que se invoca ni el art. 14 CE, pues no son situaciones compa-rables; el trabajador fijo puede optar a cualquier otra plaza vacante de su categoría que exista en el mo-mento de solicitar el reingreso y el actor se encuentra vinculada única y exclusivamente a la plaza en la que le ha sido reconocida su condición de indefinida no fija, condición que le depara beneficios, como el indi-cado, que no ostentan ni siquiera otros trabajadores temporales» (FD 4).
Y más adelante: «el estatuto del trabajador indefinido no fijo, se aproxima a la interinidad por vacante desde el momento que la existencia del vínculo pende de
la provisión del puesto desempeñado a través de los procedimientos legales de acuerdo con los presu-puestos de mérito y capacidad, siendo ésta una razón objetiva que justifica el reconocimiento del derecho a la excedencia del personal laboral fijo» (FD 4).
V. Carrera administrativa de los funcionarios: carrera horizontal e interinos
Como es conocido, la carrera profesional ha sido con-siderada tradicionalmente como una garantía y una compensación a la identificación del funcionario con la organización en la que presumiblemente iba a des-plegar toda su vida profesional. Por su parte, los fun-cionarios interinos, personal revestido de una nota de transitoriedad o provisionalidad, se veían exclui-dos, de entre otras notas propias del funcionario de carrera, del derecho a la carrera por su propia natura-leza.
En el marco del proceso de acercamiento desarro-llado en los últimos años entre el estatus del inte-rino y el del funcionario de carrera, traemos ahora a esta crónica de jurisprudencia unos recientes fallos judiciales que tratan sobre la posibilidad de desarro-llo de la carrera profesional por el personal funciona-rio interino y que suponen un paso más en la citada dinámica de aproximación. Nos referimos, por ser la más reciente, a la sentencia del Tribunal Supremo de veinticinco de febrero de 2019 (239/2019, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, recurso número 4336/2017). El 21 de enero se da una simi-lar (227/2019, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, recurso número 1805/2017).
El recurso de casación del que deriva la sentencia del Supremo lo interpuso el Instituto Catalán de Sa-lud contra la sentencia dictada el día 23 de mayo de 2017 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Conten-cioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuya anulación solicita. Esta sentencia estimaba el recurso de apelación interpuesto con-tra la sentencia de 31 de mayo de 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 3 de Gerona. El Juzgado había desestimado previamente el recurso de un funcionario interino frente a la Reso-lución dictada el 14 de diciembre de 2015 por el Di-rector de Recursos Humanos del Instituto Catalán de la Salud. La resolución administrativa lo excluía de la
136
César Gallastegi Aranzabal
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 130-137 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
JUR
ISP
RU
DE
NT
ZIA
JU
RIS
PR
UD
EN
CIA
asignación del primer nivel de carrera profesional, por no tener el solicitante el nombramiento de estatutario fijo correspondiente a la categoría en la que prestaba servicios en activo y por no concurrir la excepción prevista en el II Acuerdo de personal interino del Insti-tuto Catalán de Salud.
Como señala la sentencia del Supremo, la cuestión sobre la que se entiende que existe interés casacio-nal objetivo para la formación de jurisprudencia es si la carrera profesional horizontal ha de ser conside-rada «condiciones de trabajo» a efectos de valorar las diferencias de régimen jurídico aplicables al perso-nal funcionario interino y al personal laboral no fijo y, en su caso, determinar si existe o no discriminación en aquellos supuestos en que dicho personal quede excluido de la posibilidad de realizar dicha carrera horizontal. En cuanto a las normas objeto de inter-pretación para la resolución de la cuestión suscitada precisa, se identifica como tales las contenidas en los artículos 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 22 y 24 del Estatuto Bá-sico del Empleado Público, en relación con la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, rela-tiva al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, así como los artículos 8, 9, 40, 41, 43 y 44 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal es-tatutario de los servicios de salud y otros preceptos concordantes que resulten de aplicación.
La Administración señala en el escrito de interposición del recurso de casación tres argumentos para que sea estimado su recurso y se declare la nulidad de la sentencia impugnada: a) Es objetivamente razonable exigir una vinculación fija para participar en la carrera profesional (en base al artículo 40 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, así como a los artículos 16 a 20 del Estatuto Básico del Empleado Público); el Acuerdo de la Mesa Sectorial de 19 de julio de 2006 no impide directamente que un funcionario interino pueda acceder a la carrera, sino que lo condiciona a la circunstancia de que dicho interino no haya tenido la oportunidad de presentarse a ningún proceso selectivo durante el tiempo en que ha ejercido como tal y por incumplimiento de la obli-gación administrativa de convocarlos según calenda-rio fijado; b) La carrera profesional es un sistema de promoción profesional que empieza con la supera-ción de las pruebas de acceso y la adquisición de la condición de personal funcionario o estatutario de ca-rrera, y a partir de ese momento y de forma volunta-ria el profesional puede optar por acceder o no a este sistema; el sistema establecido por la Comunidad Au-tónoma establece una diferencia de trato basada en una razón objetiva: la superación o no del sistema de ingreso previsto, y no una discriminación por el mero hecho de la duración del nombramiento (que sería
lo proscrito por la cláusula cuarta del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de du-ración determinada, anexado a la Directiva 1999/70/CE); c) La sentencia resulta contraria a la doctrina de la sala de lo Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo (y se citan como ejemplo las senten-cias de 23 de marzo de 2001, recurso de casación 4881/2008, y de 21 de marzo de 2012, recurso de ca-sación 3298/2009).
Por su parte, el Supremo en la sentencia que nos ocupa recupera lo argumentado en su anterior sen-tencia de 18 de diciembre de 2018 (1796/2018, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, recurso número 3723/2017), cuyo contenido ya ha-bía sido utilizado precisamente por el Tribunal Supe-rior de Justicia en la sentencia ahora casada. En esa sentencia se señalaba: «1.º) que la carrera profesio-nal, como la establecida en el Acuerdo de la Mesa Sectorial de 19 de julio de 2006 (DOGC de 28 de di-ciembre de 2006, con la modificación publicada en el DOGC de 29 de marzo de 2007), está incluidas en el concepto «condiciones de trabajo» de la cláusula 4 del Acuerdo Marco incorporado a la citada Direc-tiva 1999/70 referida al principio de no discriminación, y a los efectos de valorar las diferencias de régimen jurídico aplicable al personal estatutario interino, al que viene referida la actuación impugnada. 2.º) que existe discriminación del personal estatutario interino por condicionarse su participación en la carrera profe-sional diseñada en ese Acuerdo de la Mesa Sectorial a la circunstancia de haber superado un proceso de ingreso y, por tanto, a la adquisición previa de la con-dición de personal estatutario fijo, ello por no admi-tirse que ese condicionamiento integre una causa ob-jetiva que justifique la diferencia de trato. 3.º) que todo ello conllevará la desestimación del recurso de interés casacional objetivo interpuesto por el Instituto Catalán de Salud» (FD 8).
VI. Pérdida de la condición de funcionario: sanción disciplinaria de separación del servicio
Para cerrar esta crónica de jurisprudencia, aportamos un caso ordinario, donde un funcionario de policía es sancionado con la separación de servicio, tras una condena penal por comisión de un delito doloso re-
César Gallastegi Aranzabal
137Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 130-137 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
lacionado con el tráfico de drogas. En casación alega la vulneración de los principios de tipicidad, legalidad y proporcionalidad, así como la caducidad del expe-diente sancionador.
En efecto, por Resolución del Ministro del Interior se impuso al recurrente la sanción de separación del servicio, prevista en el artículo 10.1.a) de la Ley Orgá-nica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplina-rio del Cuerpo Nacional de Policía, como autor de una falta muy grave tipificada en el artículo 7.b) del mismo texto legal: «Haber sido condenado en virtud de sen-tencia firme por un delito doloso relacionado con el servicio o que cause grave daño a la Administración o a las personas». Recurrida la sanción ante los tribuna-les, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au-diencia Nacional dictó sentencia desestimando el re-curso contencioso-administrativo.
En casación, el recurrente, como hemos señalado más arriba, expone varios motivos. Un primero, al am-paro del art. 25.2 de la Constitución, alega infracción del principio de tipicidad. Un segundo motivo esgrime la vulneración de la correcta aplicación de los precep-tos de la LO 4/2010 por la utilización de una técnica de interpretación extensiva. Un tercer motivo es la ca-ducidad del procedimiento administrativo.
El alto tribunal, en sentencia de siete de marzo de 2019 (301/2019, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, recurso número 1679/2016) rechaza la caducidad del procedimiento puesto que la jurispru-dencia consolidada señala que el plazo de caducidad se computa desde la comunicación de la sentencia penal (descontando el tiempo de un informe precep-tivo no vinculante del Consejo de Policía, sobre cuya naturaleza ya se ha pronunciado también el Tribunal Supremo).
En cuanto a las dudas sobre la tipicidad, legalidad y proporcionalidad de la sanción, se despachan por el
Supremo de forma conjunta en razón de su íntima co-nexión y por existir doctrina de la Sala al respecto. De sentencias anteriores recoge (en concreto, de la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2009, recurso número 7017/2004): a) «En el presente caso la sentencia valora acertadamente la trascen-dencia pública de los hechos que declara probados y la gravedad que supone que, quienes por ley han de luchar contra determinados delitos, los cometan, como ocurre con el tráfico de drogas, aun cuando al realizar los hechos no se hallare de servicio el recu-rrente»; b) «aun cuando puedan existir conductas más graves que la del recurrente, y que, en su caso, no exista reincidencia, la cuestión no es si se vulnera el principio de proporcionalidad porque conductas más graves que la suya lleven la misma sanción, de donde parece deducir «a sensu contrario» que la suya debe-ría sancionarse con menor sanción, sino si, en el pre-sente caso, y atendida la naturaleza de los hechos y de su repercusión, y especialmente de la relación fun-cionarial en que se comete el delito, la sanción es pro-porcional a los hechos, y la sentencia razona de forma acertada que sí, y ha de confirmarse por los mismos argumentos»; y c) «una cosa es la relevancia penal que una conducta pueda tener, incluso susceptible de ser calificada de falta, como pudiera ser un hurto o una lesión leve, y otra, la que tiene, dentro o con ocasión de la relación funcionarial, pues en este caso además rompe la confianza y lealtad que exige dicha relación, como ocurre por lo demás también en el ám-bito laboral en general, donde actos con escasa tras-cendencia penal pueden ser causa justa de despido» (FD 5). En definitiva, señala la sentencia examinada: «Tiene razón, pues la sentencia de instancia al po-ner de relieve el grave desprestigio que implica para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que uno de sus miembros realice actividades delictivas cuya persecu-ción le compete» (FD 5). Por todo ello, no ha lugar al recurso de casación.
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Roberto Otxandio Izagirre(2019): Udalbarria: guía para la transformación de los Ayuntamientos
Novedades bibliográficasEsta sección está realizada por el Servicio de Biblioteca del IVAP
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 140-143 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
140
1B
IBLI
OG
RA
FIA
AU
KE
RA
TU
A/
SE
LEC
CIÓ
N B
IBLI
OG
RÁ
FIC
A
© 2019 IVAP. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Reconoci-miento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd)
Udalbarria: guía para la transformación de los Ayuntamientos
Otxandio Izagirre, Roberto (2019). Udalbarria: guía para la transformación de los Ayuntamientos. Editorial: Lettera Publicaciones. www.letterapublicaciones.com
Udalbarria es el proceso para la toma de conciencia sobre la realidad actual de la organización y funcio-namiento de un Ayuntamiento, la reflexión, y la asun-ción de responsabilidad orientada a su transformación para su adaptación a la realidad social del tiempo en que vivimos.
Un proceso que convierte a cada Ayuntamiento en «un ámbito de acción y reflexión abierto a la continua transformación de la acción mediante la reflexión».
En este libro Udalbarria. Guía para la transformación de los Ayuntamientos, se comparten experiencias y se recogen las opiniones de quienes desarrollan sus funciones tanto desde la política como desde la fun-ción pública.
Este libro muestra una alternativa para hacer realidad formas de trabajo y convivencia eficaces, de calidad, y satisfactorios para quienes trabajan en los Ayunta-mientos para la ciudadanía.
BIBLIOGRAFIA AUKERATUA/ SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
Selección bibliográfica
141Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 140-143 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Novedades bibliográficas
Ahl, H., Bergmo-Prvulovic, I., & Kilhammar, K. (2019). Human re-source management: a Nordic perspective. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
Allen, P. M., Alston, F., & DeKerchove, E. M. (2019). Peak perfor-mance: how to achieve and sustain excellence in operations management. Boca Raton: CRC Press, Tay lor & Francis.
Amo Arturo, A. (2019). Habilidades de comunicación. Málaga: Elearning.
Arrabal Martín, E. M. (2019). Coaching. Málaga: Elearning.
Arrabal Martín, E. M. (2019). Inteligencia emocional. Málaga: Elearning.
Baudoin, E., Diard, C., Benabid, M., Cherif, K. (2019). Transforma-tion digitale de la fonction RH. Malakoff: Dunod.
Bauer, T., Erdogan, B., & Caughlin, D. E. (2019; 2020). Human re-source management: people, data, and analytics. Thousand Oaks: SAGE Publications.
Beaufort, T. (2019). 40 exercices ludopédagogiques pour la for-mation: Savoir impliquer les apprenants (5ème ed.). Paris: ESF.
Bericat Alastuey, C. (2019). La transformación de las relaciones laborales: fundamentos teóricos de un proceso de cambio. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
Berman, E. M. (2019; 2020). Human resource management in public service: paradoxes, processes, and problems (Sixth ed.). Los Angeles: CQ Press, an imprint of SAGE Publica-tions, Inc.
Bernhardt, S., Braun, P., & Thomason, J. (2019). Gender i nequality and the potential for change in technology fields. Hershey PA: Information Science Reference.
Botella Carrubi, D. (2018). Líderes que generan compromiso: cómo influir en la motivación humana. Pamplona: Aranzadi.
Brannick, M. T., Morgeson, F. P., & Levine, E. L. (2019). Job and work analysis: methods, research, and applications for hu-man resource management (Third ed.). Los Angeles: Sage.
Caldwell, C., & Anderson, V. A. (2019). Human resource manage-ment: a transformative approach. New York: Nova Science Publishers.
Carrillo, R. A. (2019). The relationship factor in safety leader-ship: achieving success through employee engagement. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
Cascio, W. F. (2019). Managing human resources: productivity, quality of work life, profits (Eleventh ed.). New York, NY: M cGraw-Hill Education.
Cascio, W. F., & Aguinis, H. (2019). Applied psychology in talent management [Applied psychology in human resource mana-gement] (Eighth ed.). Thousand Oaks, California: Sage.
Codello, P. (2019). La gestalt coaching au service du manage-ment (4ème ed.). Caen: EMS.
Collart, R., Benedick, M. (2019). Bâtir une organisation collabo-rative: Activez tous les leviers de la transformation! Paris: Pearson.
Collings, D. G., Scullion, H., & Caligiuri, P. (2019). Global talent management. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
Collings, D. G., Wood, G., & Szamosi, L. T. (2019). Human re-source management: a critical approach (Second ed.). Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
Colquitt, J., LePine, J. A., & Wesson, M. J. (2019). Organizational behavior: improving performance and commitment in the workplace (Sixth ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
Cooper, C. (2019). Psychological testing: theory and practice. New York: Routledge.
DeCenzo, D. A., & Verhulst, S. L. (2019). Fundamentals of human resource management (Thirteenth ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
Durán Asencio, A. (2019). Trabajo en equipo. Málaga: Elearning.
Dyer, W. G., & Dyer, J. H. (2019). Beyond team building: how to build high performing teams and the culture to support them. Hoboken: Wiley.
Edmondson, A. C. (2019). The fearless organization: creating p sychological safety in the workplace for learning, innova-tion, and growth. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Edwards, M. R., & Edwards, K. (2019). Predictive HR analytics: mastering the HR metric. New York: Kogan Page Ltd.
Edwards, S. T. (2019). Fire service human resources manage-ment. Hoboken: Pearson.
Emery, J. (2019). Leading for organisational change: building purpose, motivation and belonging. Hoboken: Wiley.
Eubanks, B. (2019). Artificial intelligence for HR: use AI to support and develop a successful workforce. London; New York, NY: Kogan Page.
Fernández, I., & Zambrano, R. (2019). Liderazgo efectivo para el alto desempeño (LEAD): 13 competencias de los líderes de excelencia. Madrid: Empresa Activa.
Gagne, T. (2019). Women in the workplace. San Diego, CA: Refe-rencePoint Press, Inc.
Garcia, A. C. (2019). How mediation works: resolving conflict through talk. Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press.
Gestion et administration des ressources humaines: Guide 2019 (2019). Montrouge: Éditions législatives.
Getz, I., Carney, B. M., Davids, R. (2019). Leadership sans ego. Paris: Fayard.
Gomà Quintilla, H. (2019). La gran guía del coaching teleológico. Barcelona: Paidós.
Hogan, T. P. (2019). Psychological testing: a practical introduc-tion (Fourth ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
142
Selección bibliográfica
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 140-143 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
BIB
LIO
GR
AF
IA A
UK
ER
AT
UA
/ S
ELE
CC
IÓN
BIB
LIO
GR
ÁF
ICA
Hollenbeck, J. R., Noe, R. A., & Gerhart, B. A. (2019; 2017). Hu-man resource management: gaining a competitive advan-tage (Eleventh ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
Hook, C., & Jenkins, A. K. (2019). Introducing human resource management (Eighth ed.). Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited.
Hubert, J., Aquila, I. de. (2019). La créativité en action: 66 tech-niques créatives pour managers, animateurs et formateurs. Paris: EMS.
Hudson, H., Nigam, J. A. S., & Sauter, S. L. (2019). Integrating worker safety, health, and well-being programs: total worker health approaches. Washington, DC: American Psychologi-cal Association.
Huron, D., Spindler, J. (2019). Management et finances publi-ques: Les marqueurs du new public management. Paris: L’Harmattan.
Johnson, S. (2019). ¿Quién se ha llevado mi queso?: cómo adap-tarnos a un mundo en constante cambio (20.ª ed.). Barce-lona: Empresa Activa.
Kane, G. C. (2019). The technology fallacy: how people are the real key to digital transformation. Cambridge, MA: MIT Press.
Keeble-Ramsay, D., & Armitage, A. (2019). Positive ageing and human resource development. New York: Routledge.
Keeler, H. R., & Shaw, M. K. (2019). Communication and teamwork: an introduction for support staff. Lanham: Row-man & Littlefield.
Kelliher, C., & Richardson, J. (2019). Work, working and work re-lationships in a changing world. New York, NY: Routledge.
Kennedy, R. K. (2019). Understanding, measuring, and improving daily management: how to use effective daily management to drive significant process improvement. Boca Raton: Taylor & Francis.
Koonce, R., van Loon, E. J. P., & Gergen, K. J. (2019). The dialogi-cal challenge of leadership development. Charlotte, NC: In-formation Age Publishing, Inc.
Kuratko, D. F., Goldsby, M. G., & Hornsby, J. S. (2019). Corporate innovation: disruptive thinking in organizations. New York: Routledge.
Labat, P. (2019). Développer l’intelligence collective: Méthodes et outils pour faciliter les ateliers collaboratifs. Paris: Vuibert.
Lamberton, L. H., & Minor, L. (2019). Human relations: strategies for success (Sixth ed.). New York, NY: McGraw-Hill Educa-tion.
Lang, M. D. (2019). The guide to reflective practice in conflict re-solution. Lanham: Rowman & Littlefield.
Lasater, I., & Stiles, J. (2019). Collaborating in the workplace: a guide for building better teams. Encinitas, CA: PuddleDan-cer Press.
Lauriers, T. de. (2018). Managez en transversal: Les 5 leviers du management non hiérarchique. Paris: Eyrolles.
Laverlochère, L. (2019). L’insertion professionnelle face au han-dicap psychique et mental. Paris: L’Harmattan.
Leatherbarrow, C., & Fletcher, J. (2019). Introduction to human resource management: a guide to HR in practice (Fourth ed.). London: Kogan Page.
Lilley, R. C. (2019). Dealing with difficult people: fast, effective strategies for handling problem people (Fourth ed.). New York: Kogan Page Ltd.
López Cabrales, A., Pasamar, S., & Valle Cabrera, R. (2018). Fun-damentos para la gestión estratégica de recursos humanos. Barcelona: UOC.
Lussier, R. N., & Hendon, J. R. (2018; 2019). Human resource ma-nagement: functions, applications, and skill development (Third ed.). Los Angeles: Sage.
Manfredi Sánchez, J. L. (2018). Diplomacia corporativa: la nueva inteligencia directiva. Barcelona: UOC.
Marr, B. (2019). Big Data en RRHH: analytics y métricas para op-timizar el rendimiento. Zaragoza: Teell.
Martín Naranjo, M. G. (2019). Resolución de conflictos. Málaga: Elearning.
Martocchio, J. J., & Mondy, R. W. (2019; 2016). Human resource management (Fifteenth ed.). New York, NY: Pearson.
Mazzucato, M. (2019). El Estado emprendedor: mitos del sector público frente al privado. Barcelona: RBA.
McKeown, C. (2019). Office ergonomics and human factors: practical applications [Office ergonomics.] (Second ed.). Boca Raton: Taylor & Francis.
McKeown, L. (2019). Do lead. San Francisco, California: Chroni-cle Books.
Mercure, D., Vultur, M. (2019). Dix concepts pour penser le nouveau monde du travail. Québec: Les Presses de l’Université de Laval.
Mills, A. M. (2019). Unstoppable teams: the four essential actions of high-performance leadership. New York: HarperBusiness.
Moreno Zabala, J. (2019). Liderar sin perder tu identidad. Madrid: Pirámide.
Muchinsky, P. M., & Howes, S. S. (2019; 2019). Psychology applied to work:an introduction to industrial and organiza-tional psychology (Twelfth ed.). Summerfield, NC: Hypergra-phic Press, Inc.
Noe, R. A. (2019). Fundamentals of human resource manage-ment (Eighth ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Normore, A. H., Javidi, M., & Long, L. W. (2019). Handbook of re-search on strategic communication, leadership, and conflict management in modern organizations. Hershey, PA: Busi-ness Science Reference.
Olaz Capitán, Á. J. (2019). Guía práctica para el diseño y medi-ción de competencias profesionales. Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC.
Paine, N. (2019). Workplace learning: how to build a culture of continuous employee development. New York: Kogan Page Ltd.
Penim, A. T., & Catalao, J. A. (2019). Herramientas de mentoring. Lisboa: Lidel.
Selección bibliográfica
143Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 140-143 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Ponce Solé, J., coord. (2018). Empleo público: derecho a una buena administración e integridad. Madrid; Valencia: INAP; Tirant lo Blanch.
Reimer, M. (2019). Women and careers: transnational studies in public policy and employment equity. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Ringer, J. (2019). Turn enemies into allies: the art of peace in the workplace: conflict resolution for leaders, managers, and anyone stuck in the middle. Newburyport, MA: Career Press.
Rothwell, W. J., & Zion, J. D. (2019). Winning the talent war through neurodiversity: getting the greatest value from a tra-ditionally overlooked resource. New York: Routledge.
Roy, A. B., & Ray, S. (2019). Competency based human resource management. Thousand Oaks, CA: Sage.
Rushkoff, D. (2019). Team human. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
Sandahl, P., & Phillips, A. (2019). Teams unleashed: a coaching framework to release the power and human potential of work teams. Boston, MA: Nicholas Brealey Publishing.
Saussois, J. (2019). Théories des organisations (3ème ed.) Paris: La Decouverte.
Savornin, J. (2019). Mettez du leadership dans vos projets: Les 172 pratiques des meilleurs chefs de projet. Paris: EMS.
Schneid, T. D., & Schneid, S. L. (2019). Human resources and change management for safety professionals. Boca Raton: Taylor & Francis, CRC Press.
Sharma, N., Chaudhary, N., & Singh, V. K. (2019). Management techniques for employee engagement in contemporary or-ganizations. Hershey, PA: Business Science Reference.
Sheather, A. (2019). Coaching beyond words: using art to dee-pen and enrich our conversations. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
Sheridan, T. A. (2019). The respectful manager: the guide to suc-cessful management. London: New York: Routledge, Tay-lor & Francis Group.
Sibony, O. (2019). Vous allez commettre une terrible erreur!: Combattre les biais cognitifs pour prendre de meilleures dé-cisions. Paris: Flammarion.
Sims, R. R., & Bias, S. K. (2019). Human resources management issues, challenges and trends: now and around the corner. Charlotte, NC: Information Age Publishing Inc.
Smith, R. (2019). Where authentic leaders dare: from professio-nal competence to inspiring leadership. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
Smith, S. (2019). Recruitment, retention, and engagement of a millennial workforce. Lanham: Lexington Books.
Spranger, A. N. (2019). Why people stay: helping your people feel seen, safe and valued. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Stancampiano, J. (2019). Radical outcomes: how to create ex-traordinary teams that get tangible results. Hoboken: Wi-ley.
Storey, J., Ulrich, D., & Wright, P. M. (2019). Strategic human re-source management: a research overview. New York: Rout-ledge.
Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2019). The psychology of high performance: developing human poten-tial into domain-specific talent. Washington, DC: American Psychological Association.
Susanto, H., Fang-Yie, L., & Chen, C. K. (2019). Managing human capital in today’s globalization: a management information system perspective. Toronto; New Jersey: Apple Academic Press.
Sutherland, J. J. (2019). The scrum fieldbook: the art of changing the possible. New York: Currency.
Tardier, L. (2019). Devenez un manager agile. Paris: Eyrolles.
Thite, M. (2019). E-HRM: digital approaches, directions & applica-tions. New York: Routledge.
Timmerman, B. (2019). Starting lean from scratch: a senior leader’s guide to beginning and steering an organizational culture change for continuous improvement. New York, NY: Routledge.
Tucker, C. R. (2019). Power up blended learning: a professio-nal learning infrastructure to support sustainable change. Thousand Oaks, California: Corwin, A SAGE Company.
Turcq, D. (2019). Travailler à l’ère post-digitale: Quel travail pour 2030? Malakoff: Dunod.
Ucanok Tan, B. (2019). Macro and micro-level issues surrounding women in the workforce. Hershey, PA: Business Science Re-ference.
Urkola Tellería, J. L., & Urkola Martiarena, N. (2019). Gestión de conflictos: teoría y práctica. Madrid: ESIC.
Vayle, E. (2019). 20 grandes notions de psychologie du travail et des organisations. Malakoff: Dunod.
Vinyard, J. (2019). Baldrige for leaders: a leader’s guide to per-formance excellence (Third ed.). Milwaukee, WI: American Society for Quality.
Willer, D., Truedell, W. H., Kelly, W. D., & Society for Human Re-source Management. (2019). SHRM-CPSHRM-SCP certifica-tion all-in-one exam guide. New York: McGraw-Hill Educa-tion.
Wilson, L. (2019). Sustaining workforce engagement: how to en-sure your employees are healthy, happy, and productive. Boca Raton: Taylor & Francis.
Wolfe, E. C. (2019). Executive sexism: how men treat women at the highest levels, why law does not protect them, and what should change. Santa Barbara, California: Praeger.
Zheng, C. (2019). Labor relations and human resource manage-ment in China. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
Zhu, C., & Zayim-Kurtay, M. (2019). University governance and academic leadership in the EU and China. Hershey PA: In-formation Science Reference an imprint of IGI Global.
Ziglar, Z. (2019). Top performance: how to develop excellence in yourself and others (Revis and Updat ed.). Grand Rapids: Re-vell, a division of Baker Publishing Group.
PERTSONAK ETA ANTOLAKUNDE PUBLIKOAK KUDEATZEKO EUSKAL ALDIZKARIA ARGITARATZEKO ARAUAK NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA VASCA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 146-149 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
PERTSONAK ETA ANTOLAKUNDE PUBLIKOAK KUDEATZEKO EUSKAL ALDIZKARIA ARGITARATZEKO ARAUAK
1. Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkariak erakunde publikoei lotutako giza baliabideen
eta antolaketaren kudeaketari buruzko lan jatorrizko eta argitaragabeak argitaratzen ditu, nahiz eta hurbileko gaiei buruz-
koak ere argitaratu ahal izango dituen, interesa dela eta, egokitzat jotzen denean.
2. Ez da argitaratuko gizarte-, arraza-, sexu- edo erlijio-bereizkeria motaren bat sustatzen duen edukiko testurik, ez eta
beste toki batzuetan argitaratuak izan diren artikulua ere.
3. Aldizkariak ez ditu bere gain hartzen egile iritzi, irudi, testu eta lanak, haiek izango baitira edukiaren legezko erantzu-
leak. Eta ulertzen du egile sinatzaile guztiek agertzeko beren adostasuna eman dutela, eta horren erantzule izango da egile
bidaltzailea.
Argitaratzen den lanen baten alderdiren batekin legezko gatazkaren bat dagoenean, salatzaileak sinesgarriro eta sala-
keta bitartez frogatu behar du egileek egindako ustezko delitua edo hutsegitea. Kasu horretan, lana kendu egingo da, epaia
edo akordioa argitaratu arte. Emaitza ere aldizkarian iragarriko da.
4. Lanak modu anonimoan aztertuko dituzte gai horretan espezialista diren aditu batzuek. Txosten horiek eta behar
diren txosten osagarriak ikusita, Erredakzio-kontseiluak hartuko du lanak argitaratzeari buruzko azken erabakia; egileei jaki-
naraziko die, eta, egoki bada, beharrezko diren aldaketak egiteko eskatuko die.
Lanak argitaratzera bidaltzen direnean, IVAP-Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari lagatzen zaizkio, automatikoki
eta modu unibertsalean, Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkarian argitaraturiko artikuluen erre-
produkzio, banaketa eta komunikazio publikoko eskubideak, euskarri informatikoan argitaratzekoak barne. IVAPek bere
web orrian zabaldu ahal izango ditu Aldizkarian argitaraturiko lan guztiak.
Era berean, egileak Aldizkarian argitaraturiko artikuluak eraldatzeko eskubideak ere lagako ditu, soil-soilik beste hizkun-
tza batzuetara itzultzeko.
Lagapena esklusiboa izango da, eta, hala badagokio, egileak artikulu horiek erreproduzitu eta banatu ahal izango ditu,
betiere irakaskuntzarako edo gradu-bukaerako lanetan, masterretan edo doktore-tesietan erabiltzeko.
Ondorio horietarako, egileak eskubide-lagapena egiteko beharrezko diren dokumentu guztiak izenpetzeko konpromi-
soa hartuko du.
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkariko artikulu guztiak Creative Commons-en Aitortu –
EzKomertziala – LanEratorririkGabe izeneko lizentziaren pean editatzen dira. Aldizkari horretan argitaratzean, aipaturiko mo-
dalitate horretan editatzea onartzen da.
5. Inprentako proben zuzenketa, egin behar izanez gero, probak jaso, eta, asko jota, 72 orduko epean egin eta bidali
beharko da. Ezin izango dira zuzenketa zabalak edo funtsezkoak egin bidalitako jatorrizkoaren gainean.
6. Sailkatze aldera, honako lan mota hauek bereiziko dira:
a) Azterlanak.
b) Esperientziak, jardunbide egokiak edo oharrak.
c) Azterketa eta eztabaida juridikoa.
7. Lanek ondoko baldintza hauek bete beharko dituzte:
7.1. Gaztelaniaz, euskaraz edo ingelesez idatzita egotea.
7.2. Jatorrizkoak euskarri informatikoan bidali beharko dira, Word formatuan, helbide elektroniko honetara:
7.3. Tarte eta erdi utzita idatzi behar dira, Times New Roman 12 letraz. Goiko eta beheko ertzak 2,5 cm-koak izango
dira; ezkerreko eta eskuineko ertzak, berriz, 3 cm-koak.
7.4. Ez da ezartzen mugarik luzeran, baina iradokitzen da 10.000 hitz baino gehiago ez erabiltzea proposatzen diren
artikuluetan.
7.5. Epigrafe-izenburuak zenbakiturik egongo dira (zenbaki arabiarrak), tamaina bereko letra lodian.
7.6. Testu bakoitzak hurrenkera hau izan beharko du:
7.6.1 Lanaren izenburua, gaztelaniaz edo euskaraz, letra larrian eta lodian, 16ko tamainan.
7.6.2. Izenburua, ingelesez, ezaugarri berberekin.
7.6.3. Egilearen/Egileen izen-abizenak, haien datu akademikoak eta lanbideko datuak (kategoria, saila, uniber-
tsitatea edo erakundea) eta helbide elektronikoa.
7.6.4. Artikuluaren 100-250 hitzeko laburpena (abstract) gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez.
7.6.5. Artikuluaren hitz gakoak (keywords) gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez.
146
147Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 146-149 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
PERTSONAK ETA ANTOLAKUNDE PUBLIKOAK KUDEATZEKO EUSKAL ALDIZKARIA ARGITARATZEKO ARAUAK
PERTSONAK ETA ANTOLAKUNDE PUBLIKOAK KUDEATZEKO EUSKAL ALDIZKARIA ARGITARATZEKO ARAUAK
7.6.6. Gaztelaniazko, euskarazko edo ingelesezko artikuluaren aurkibidea.
7.6.7. Jarraian, artikulua bera idatzi beharko da, gaztelaniaz, euskaraz edo ingelesez aurreko paragrafoetan
adierazi diren arauei jarraituz.
8. Lanaren baitako taulak eta grafikoak ere zenbakiturik egon behar dira. Jatorrizkoak izan behar dute. Taula edo grafi-
ko bakoitzak izenburu labur bana eduki beharko du, eta oinean, iturriak, argi eta garbi adierazita. Lanaren amaieran, oin-oha-
rren ondoren, taula eta grafiko horiek guztiak jaso behar dira berriro, bakoitza orri batean. Goiko ertzean, dena delako taula
edo grafikoa testuko zein orrialdetan aurkituko dugun adierazi.
9. Testuan, aipamenik egin behar baduzue, egilearen izena eta argitalpen-urtea ere adierazi. Adibidea: Allen (1981)
edota (Allen, 1981). Egile bakar baten urte bereko aipamen bat baino gehiago egin baduzue, argitalpen-urtearen ondoan
letra bat jarri, bereizteko; adibidez: (Allen, 1981a). Aipamenaren egileak hiru edo hiru baino gehiago baldin badira, lehenengo
aldiz, guztiak aipatu, eta hortik aurrera, lehenengo egilea eta et al.
10. Testuaren amaieran, bibliografia jaso. Egileak alfabeto-hurrenkeraz antolaturik ekarri beharko ditu, eta egile batek
hainbat lan badu, kronologikoki.
11. Bibliografia-erreferentzietan, American Psychological Association (APA) irizpideen egitura bete beharko da:
LIBURUA: Dipboye, R. L. (1992). Selection interviews: Process perspectives. Cincinnati, OH: South-Western.
ARTIKULUA: Roth, P. L., Bobko, P. y McFarland, L. A. (2005). A meta-analysis of work sample test validity: updating
and integrating some classic literature. Personnel Psychology, 58, 1009-1037.
Horrez gain, doi dokumentua agertzen den erreferentzietan doi zenbakia jarri url-aren ordez.
Adibidez: Sackett, P. R., & Lievens, F. (2008). Personnel selection. Annual Review of Psychology, 59, 419-450. doi:10.1146/ annurev.psych.59.103006.093716
148 Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 146-149 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA VASCA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS
1. La Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas edita trabajos originales e inéditos sobre la ges-
tión de Recursos Humanos y Organización ligados a las entidades públicas, aunque también podrá hacerlo sobre materias
afines cuando, por su interés, así se considere oportuno.
2. No se publicarán textos con contenido que promueva algún tipo de discriminación social, racial, sexual o religiosa; ni
artículos que ya hayan sido publicados en otros lugares.
3. La revista no se hace responsable de las opiniones, imágenes, textos y trabajos de los autores que serán respon-
sables legales de su contenido. Y entiende que todos los autores firmantes han dado su consentimiento para figurar, de lo
que se hará responsable el autor o autora remitente.
En caso de conflicto legal con algún aspecto de un trabajo publicado, el demandante debe demostrar fehacientemente
y mediante denuncia, el presunto delito o falta cometido por los autores, en cuyo caso se retirará el trabajo hasta la publica-
ción de la sentencia o acuerdo. El resultado se anunciará en la revista.
4. Los trabajos serán evaluados de forma anónima por expertos especialistas en la materia. A la vista de tales informes
y de los complementarios que se consideren precisos, el Consejo de Redacción adoptará la decisión definitiva sobre su pu-
blicación, que se comunicará a los autores, requiriendo las modificaciones que se consideren necesarias, en su caso.
El envío de los trabajos para su publicación implica la automática cesión, de forma universal al IVAP-Instituto Vasco de
Administración Pública, de los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, incluido en soporte informá-
tico, de los artículos que sean publicados en la Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas. El IVAP
podrá difundir los trabajos publicados en la Revista en su página web.
Asimismo, el autor cede los derechos de transformación de los artículos publicados en esa Revista, exclusivamente
para su traducción a otros idiomas.
La cesión se realiza de forma exclusiva, pudiendo el autor, en su caso, reproducir y distribuir estos artículos para uso
docente o en la medida que sea necesario para realizar trabajos de fin de grado, máster o tesis doctoral.
A tales efectos, el autor se compromete a suscribir cuantos documentos sean necesarios para formalizar esta cesión de
derechos.
Todos los artículos de la Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas se editan bajo la licencia
Creative Commons de Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada. Publicar en esta revista comporta aceptar esta
modalidad de edición.
5. La corrección de las pruebas de imprenta, en su caso, deberá realizarse y reenviarse en un plazo máximo de 72 ho-
ras desde la recepción de las mismas. No se podrán efectuar correcciones amplias ni sustanciales sobre el original enviado.
6. A efectos de su calificación se diferenciará entre:
a) Estudios.
b) Experiencias, buenas prácticas o notas.
c) Análisis y debate jurídico.
7. Los trabajos deberán cumplir los siguientes requisitos:
7.1. Estar redactados en castellano, euskera o inglés.
7.2. Los originales se enviarán en soporte informático y con formato Word al siguiente correo electrónico:
7.3. Deberán ir redactados a espacio y medio con letra Times New Roman 12. Los márgenes superior e inferior se-
rán de 2,5 cm y los márgenes izquierdo y derecho de 3 cm.
7.4. No se establece una extensión máxima, pero se sugiere que los trabajos propuestos no excedan las 10.000 pa-
labras.
7.5. Los títulos de los epígrafes irán numerados (en números árabes), en negrita y al mismo tamaño.
7.6. Cada texto deberá presentar el siguiente orden:
7.6.1. El título del trabajo en castellano o euskera, en mayúsculas y en negrita y en tamaño 16.
7.6.2. El título en inglés con idénticas características.
7.6.3. El nombre del autor/es con sus datos académicos y profesionales (categoría, Departamento, Universidad
o Institución a la que pertenece) y correo electrónico.
7.6.4. Resumen en castellano, euskera e inglés (abstract) del artículo con una extensión de entre 100 y 250 palabras.
7.6.5. Palabras clave del artículo en castellano, euskera e inglés (keywords).
149Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 146-149 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
PERTSONAK ETA ANTOLAKUNDE PUBLIKOAK KUDEATZEKO EUSKAL ALDIZKARIA ARGITARATZEKO ARAUAK
NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA VASCA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS
7.6.6. Sumario del artículo en Castellano, Euskera o inglés.
7.6.7. A continuación se escribirá el artículo en castellano, euskera o inglés según las normas indicadas en los
apartados anteriores.
8. Los cuadros y gráficos incluidos en el trabajo deberán ir numerados correlativamente y ser originales. Cada cuadro
o gráfico deberá tener un breve título e indicar claramente sus fuentes al pie del mismo. Todos ellos se recogerán al final
después de las notas a pie de página, cada uno en hoja separada, identificando en el margen superior la página del texto a
que hace referencia.
9. Las citas en el texto se harán incluyendo el nombre del autor y el año de publicación. Ejemplo: Allen (1981) o bien,
(Allen, 1981). Si para un autor aparece más de una cita referida a un mismo año, se diferenciarán a través de una letra, que
aparecerá junto al año de publicación, por ejemplo: (Allen, 1981a). En casos de tres o más autores se citarán a todos cuando
aparecen por primera vez y después sólo el primer autor seguido de et al.
10. Al final del texto se incluirá una lista de bibliografía ordenada alfabéticamente por autores, y cronológicamente en
caso de varios trabajos del mismo autor.
11. Las referencias bibliográficas se ajustarán a los criterios de la American Psychological Association (APA):
LIBRO: Dipboye, R. L. (1992). Selection interviews: Process perspectives. Cincinnati, OH: South-Western.
ARTÍCULO: Roth, P. L., Bobko, P. y McFarland, L. A. (2005). A meta-analysis of work sample test validity: updating
and integrating some classic literature. Personnel Psychology, 58, 1009-1037.
En los casos en los que las referencias bibliográficas tengan número de doi, se utilizará el número de doi en lugar de la url.
Por ejemplo: Sackett, P. R., & Lievens, F. (2008). Personnel selection. Annual Review of Psychology, 59, 419-450.
doi:10.1146/annurev.psych.59.103006.093716
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 150-151 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Azterlanak
Ikerkuntza esperimental eta teorikoko artikulu originalak jasoko dira atal honetan. Ondoko artikuluak hain zuzen ere, zerbitzu publikoaren eraginkortasuna eta eragingarritasuna handitze aldera: giza baliabideei buruzkoak, administrazio publi-koen hobekuntzaren antolakuntza eta kudeaketari buruzkoak.
Hortaz, besteak beste, ondoko esparruak batuko dira atal honetara: langileak hautatu eta biltzea, prestakuntza, lanaren ebaluazioa, karrera, lanpostuen azterketa eta diseinua, antolakuntza diseinua, enplegu publikoa, antolakundeen arteko ko-munikazioa, buruzagitza, langileen motibazioa eta jarduerak, talde lana, negoziazioa, jakinduriaren kudeaketa, lan harrema-nak, lan baldintzak, lan osasuna, antolakunde kultura, politikak, kalitate ereduak eta tresnak administrazio publikoan, kudea-keta publikoa, giza baliabideen kudeaketa estrategikoa, etab.
Aldizkarirako, atal honetan onartutako artikuluak hiru mota dira:
1) Ikerketa artikulua. Ikerketa originalaren emaitzen deskripzio osoa eta zehatza aurkezten duen agiria. Formatua: sa-rrera, metodología, emaitzak, ondorioak eta bibliografía. Hauek ere agertu behar dira: ikergairako garrantzitsua den literaturaren azterketa, argi eta garbi definitutako metodoak, adierazitako helburuarekin bat datozenak, azterketa atal argia eta eskuizkribuan aurkeztutako datuetatik sortutako eztabaida.
2) Hausnarketa artikulua. Gai zehatz bati buruzko ikerketaren emaitzak aurkezten dituen agiria, egilearen ikuskera analitiko, azaltzaile edo kritikotik, jatorrizko iturriak abiapuntu izaki.
3) Berraztertze artikulua. Ikerketa argitaratuen eta argitaratu gabeen emaitzak aztertu, sistematizatu eta integratzen dituen ikerkuntza baten ondoriozko agiria, aurretiko ikerketa enpirikoa sintetitatze giza baliabideen eta erakunde pu-blikoen kudeaketan jakinduriaren produkzioa hobetzen laguntze aldera.
Azterketa eta eztabaida juridikoa
Atal hau zuzenbidearen ikuskeren arteko hausnarketa, azterketa eta eztabaidarako eremua izan behar da, baita admi-nistrazio publikoak eta giza baliabideak kudeatzearekin lotzeko ere.
Artikuluek lagundu behar dute aldizkariaren eremuarekin lotutako doktrina esanguratsu eta berriena hedatzen, ikerke-tak, hausnarketak, iruzkinak, azterlanak, jurisprudentzia eta legeria oharrak, etab gehituz.
Berrikuntza eta jardunbide egokiak
Atal honetara administrazio publikoen antolakuntza eta funtzionamendua hobetzeko esperientzia eta jarduketa be-rritzaile, sistematizatu eta dokumentatuak jasotzeko atala da. Ekintzek edo ekimenok eragin frogagarria eta iuskarria eduki behar dute zerbitzu publikoaren eragingarritasun eta eraginkortasunaren hobekuntzari dagokionez, eta eredu izan daitezke euren egoerara egokitu ditzaketen beste antolakunde batzuentzat. Kontuan hartuko dira esperientzia konparatuak, alderatutako kasuak pertsonak eta antolakundeak antolatzeko alorrean, eremu pribatuan zein internazio-nalean.
Aldizkarian argitara daitezen, esperientziei buruzko artikuluek bete behar dituzten oinarrizko irizpideak ondokoak dira:
— Egokitasuna. Esperientzia aldizkariaren alorreko ekintzei buruzkoa izan behar da.
— Berrikuntza. Bai esku-hartze edo jarduketaren ikuskera tradizionalak aldatu edo zalantzan jartzen dituelako, bai antolakuntza edo giza baliabideen kudeaketa arazoak konpontzeko esperientziei ekin zaielako. Esperientzia berritu daiteke programa, zerbitzua edo baliabidea hastean edo lehengo baliabideak aplikatzean.
Jurisprudentzia
Atal honetan epai esanguratsuenen zerrenda eta bertako doktrinaren laburpen txikia eskaintzen da.
Kronika
Aldizkariaren esparruarekin zerikusia duten biltzar, jardunaldi edo ekitaldiei buruzko analisia.
Atal bibliografikoa
Atal honen xedea aldizkariaren zenbaki bakoitza argitaratu aurretik 6 hilabeteetan argitaratzen den giza baliabideen eta antolakundeen kudeaketari buruzko literatura esanguratsuaren ikuskera osoa eskaintzea da ingurumariko hizkuntzetan eta aldizkariaren eremuko lanik garrantzitsuenen hizkuntzetan (euskara, gaztelania, frantsesa, ingelesa...) idatzitako argitalpenak jasoko dira. Aipamen bibliografikoak American Psychological Association (APA) arauak proposatutako egiturari egokituko zaizkio.
Aipamen edo aipuak gehi daitezke, hau da, argitalpen baten edo batzuen azterketa, eta garrantzitsuak izan behar dira unean uneko gai zehatz bat ikertzeko.
PERTSONAK ETA ANTOLAKUNDE PUBLIKOAK KUDEATZEKO EUSKAL ALDIZKARIAREN ATALEN DEFINIZIOA
150
151Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
NNúm. 16 zk./2019. Págs. 150-151 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
Estudios
Esta sección recogerá artículos originales de investigación experimental o teórica que aborden aspectos vinculados a los recursos humanos, la organización y la gestión de la mejora en las administraciones públicas de cara a lograr un incre-mento de la eficacia y la eficiencia del servicio público.
Por tanto, entre otros, tendrán cabida en esta sección ámbitos como la selección y el reclutamiento de personal, la formación, la evaluación del desempeño, la carrera, el análisis y diseño de puestos de trabajo, el diseño organizacional, el empleo público, la comunicación organizacional, el liderazgo, la motivación y las actitudes de los empleados, el trabajo en equipo, la negociación, la gestión del conocimiento, las relaciones laborales, las condiciones de trabajo, la salud laboral, la cultura organizacional, las políticas, modelos e instrumentos de calidad en la Administración Pública, la gestión pública, la gestión estratégica de los recursos humanos, etc.
Los artículos aceptados para la revista en esta sección serán de tres tipos:
1) Artículo de investigación. Documento que presenta, de manera detallada, una descripción completa de los resultados de una investigación original. Formato: Introducción, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. Deben incluir una revisión de literatura relevante para el tema de investigación, los métodos claramente definidos, coincidentes con el propósito declarado, sección de análisis clara y una discusión que surja de los datos presentados en el manuscrito.
2) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, inter-pretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
3) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, con el fin de sintetizar la investigación empírica previa y contribuir al progreso de la producción de conocimiento en el ámbito de la gestión de recursos humanos y organiza-ciones públicas.
Análisis y debate jurídico
Esta sección debe ser un espacio apto para la reflexión, el análisis y el diálogo entre las diversas visiones del Derecho y su relación con la gestión de las administraciones públicas y los recursos humanos.
Los artículos presentados deben colaborar en la difusión de la más relevante y novedosa doctrina jurídica relacionada con el ámbito de la Revista, incorporando investigaciones, reflexiones, comentarios, estudios, notas jurisprudenciales y legislativas, etc.
Innovación y buenas prácticas
En esta sección tendrán cabida aquellas experiencias y actuaciones innovadoras, sistematizadas y documentadas que se orienten a la consecución de mejoras en la organización y funcionamiento de las administraciones públicas. Deberá tratarse de acciones o iniciativas con un impacto demostrable y tangible en cuanto a la mejora de la eficacia y eficiencia del servicio público y que pueden servir como modelos para que otras organizaciones puedan conocerlas y adaptarlas a su propia situación. Tendrán cabida Experiencias Comparadas, casos comparativos en materia de gestión de personas y las organizaciones, tanto a nivel internacional como en el ámbito privado.
En cuanto a los criterios básicos que deben cumplir los artículos acerca de las diferentes experiencias para ser consi-deradas y ser publicadas por esta Revista, se tendrán en cuenta:
— Pertinencia. La experiencia se enmarca o se refiere a la aplicación del acciones relacionadas con el ámbito de la Revista.
— Innovación. Ya sea porque cambie o cuestione enfoques tradicionales de intervención o de actuación o porque inicie experiencias que vayan dirigidas a la solución de problemas de tipo organizativo o de gestión de recursos hu-manos. La innovación de la experiencia puede producirse, por consiguiente, tanto al comenzar un nuevo programa, servicio o recurso, como al aplicarse en un recurso preexistente.
Jurisprudencia
Relación de las sentencias más significativas así como un breve resumen de la doctrina que se contiene en ellas.
Crónica
Análisis de congresos, jornadas o eventos relacionados con el ámbito de la revista.
Sección bibliográfica
Esta sección intenta dar una visión de conjunto completa de la literatura relevante en el campo de la gestión de recur-sos humanos y organizaciones que haya sido publicada en los 6 meses anteriores a la publicación de cada número. Se considerarán publicaciones en las lenguas de nuestro entorno y en las lenguas en las que se editan los principales trabajos en el ámbito de la Revista (euskara, castellano, francés, inglés…). Las referencias bibliográficas se ajustarán a la estructura propuesta por la norma American Psychological Association (APA).
Se podrán incluir recensiones o reseñas, que consistirán en un análisis de una o varias publicaciones y su relevancia en la investigación de un tema en determinado momento.
DEFINICIÓN DE LAS SECCIONES DE LA REVISTA VASCA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS
PERTSONAK ETA ANTOLAKUNDE PUBLIKOAK KUDEATZEKO EUSKAL ALDIZKARIAREN PRINTZIPIO ETIKOAK PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA REVISTA VASCA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 154-157 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
PERTSONAK ETA ANTOLAKUNDE PUBLIKOAK KUDEATZEKO EUSKAL ALDIZKARIAREN PRINTZIPIO ETIKOAK
154
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkariak konpromisoa hartzen du argitalpenak kudeatzean testu honetan jasotzen diren estandar etikoak betetzeko. Estandar hauek COPEk (Best Practice Guidelines for Journal Edi-tors) argitaratutakoak erreferentziatzat harturik idatzi dira. Xedea lortzearren, argitalpen-prozesuan parte hartzen duten per-tsona guztiek —Erredakzio Batzordeko nahiz Aholku Batzordeko (ebaluatzaileak) kideak eta egileak— honako printzipioak ezagutu eta bete beharko dituzte:
Erredakzio Batzordea
— Erredakzio Batzordeak, artikulu bat onartu edo ez erabakitzeko, dagokion ebaluatzailearen txostena eta honako al-derdiak soilik hartuko ditu aintzat: garrantzia, orijinaltasuna, argitasuna eta idatziaren edukiak aldizkarian landu ohi di-ren gaiekin bat datozen ala ez. Diskriminaziorik eza bermatuko da eta, horrenbestez, ez da egilerik baztertuko hona-ko arrazoiengatik: generoa, sexu-orientazioa, sinesmenak, jatorri etnikoa, jatorria edo orientazio politikoa. Erredakzio Batzordeko kideek mekanismoak eskainiko dituzte hartutako argitalpen-erabakien aurkako apelazioa aurkeztu ahal izateko.
— Erredakzio Batzordeko kideek eta aldizkariarekin lotura duten gainontzeko langileek artikuluen ebaluazio-prozesue-tan parte hartzen duten pertsona guztien anonimotasuna babestuko dute uneoro; orobat egileek bidaltzen duten materiala behar bezala zaintzen dela bermatuko dute eta ebaluazio-prozesuarekin zerikusia duten pertsonek soilik (eta ez beste inork) ikusten dutela.
— Lan bat argitaratu ala ez erabakitzeko orduan interes-gatazkarik izanez gero, Erredakzio Batzordeko kideek haren berri eman behar dute. Eta kideren batek interes-gatazkarik badu, erabakitze-prozesutik at geratu beharko du.
— Erredakzio Batzordeak zuzenketak, argibideak, atzera-egiteak eta barkamen eskeak argitaratuko ditu beharrezkoa denean.
— Erredakzio Batzordeak aldizkaria etengabe hobetzeko konpromisoa hartzen du; besteak beste, artikuluen kalitatea, indexazioa eta ikusgaitasuna hobetzen ahaleginduko da. Horretarako, iritzia eskatuko zaie egileei, irakurleei eta Aholku Batzordeari.
— Egileek salaketa larriak egiten badituzte ebaluazio-prozesuaren inguruan eta Erredakzio Batzordeari gaizki jokatu izana edo etika falta leporatzen badiote, batzordeak azalpenak emateko aukera eman behar die.
Egileak
— Egileek beren gain hartzen dute beren idatzien edukiaren ardura eta testua beraiek sortua dela adierazi behar dute. Testuaren egileari dagokionez aldaketarik egin beharko balitz, arrazoiak justifikatu beharko lituzkete.
— Egileek idazkia orijinala eta argitaragabea dela ziurtatu behar dute. Lanaren zati batzuk jadanik argitaratu egin badira, Idazkaritza Teknikoari jakinarazi behar diote. Halaber, bermatu behar dute lana ez dela beste pertsona baten lanaren plagio partzialaren edo osoaren emaitza eta ez dutela nahita aipu bibliografikorik aipatu gabe utzi.
— Egileek beren idazkiak Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkarira bidaltzen badituzte hark ebalua ditzan, ziurtatu beharko dute beste argitalpen bat ez dela aldi berean lanok ebaluatzen ari.
— Egileak edo egileek idazkiaren ebaluazio-prozesuan interes-gatazkaren bat dagoela edo egon litekeela jakin badaki-te, egoera horren berri eman beharko diote Idazkaritza Teknikoari. Horiek horrela, eskubidea izango dute Idazkaritza Teknikoari argitalpenaren Erredakzio Batzordeko kideekin edo balizko ebaluatzaileekin dituzten edo izan ditzaketen interes-gatazken eta arrazoien berri idatziz emateko.
— Egileek eskubidea dute aztertzaileek egindako ebaluazioen edukien berri izateko, eta irizpena «argitaragarria» edo «berrikusi ostean argitaragarria» baldin bada, beharrezko aldaketak egin beharko dituzte.
Ebaluatzaileak
— Artikulu bat ebaluatzeko onartu ostean, aztertzaileek ezarritako epeak bete beharko dituzte, eta betetzea posible ez balitz, Idazkaritza Teknikoari jakinarazi beharko liokete behar besteko aurrerapenaz.
— Berrikusketa egitean objektibotasuna, konfidentzialtasuna eta inpartzialtasuna bermatuko dira.
— Ebaluatzaileek konpromisoa hartzen dute egileak aipatu gabe utzi dituen eta artikuluan lantzen den gaiarekin lotura duten lan garrantzitsuen datu bibliografikoak eskaintzeko.
— Ebaluatzaileek jasotako lanak interes-gatazkarik eragiten dien jakinarazi beharko dute, eta hala balitz, ez lukete berri-kuspen-prozesuan parte hartuko.
— Ebaluatzaileek Idazkaritza Teknikoari jakinarazi beharko diote ebaluatutako idazkiak aldizkariaren politika etikoa urratzen badu eta/edo ekoizpen zientifikoaren oinarrizko arauak betetzen ez baditu (plagioa, emaitzak zintzoki ez aurkeztea, asmaketa, faltsutzea, manipulazioa edo/eta ebidentziak isilean gordetzea).
155Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 154-157 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
PERTSONAK ETA ANTOLAKUNDE PUBLIKOAK KUDEATZEKO EUSKAL ALDIZKARIAREN PRINTZIPIO ETIKOAK
Plagioa eta jokabide ezegokia
Honako hauek hartuko dira plagiotzat: beste egileen edo artikuluen ideiak edo esaldiak norberarena balitz bezala eta jatorrizko lana bezala aurkeztea edo kopiatzea, jatorria aipatu gabe edo behar bezala aipatu gabe; eta beste egile batzuen esaldien eta ideien gehiegizko erabilera.
Bestalde, jokabide zientifiko ezegokitzat joko dira honako hauek: argitaratzeko bidalitako jatorrizko dokumentuan jaso-tako ikerketa-datuen zati bat edo guztiak asmatzea; datuak faltsutzea edo manipulatzea; egiletasun-gatazkak eta egiletasun faltsua.
Egileren batek jokabide ezegokia izan duela edo plagioa egin duela antzematen bada, eta egilearen azalpenak argi-garriak ez badira, Erredakzio Batzordeak IVAPen zuzendaritzari proposatuko dio egoki jotzen dituen neurriak hartzeko, eta egileek bere gain hartu beharko dute besteren eskubideak urratzearen eta dokumentu honetan jasotako printzipio etikoak ez betetzearen erantzukizuna.
Argitalpenen kudeaketa
Artikuluak jaso bezain pronto ebaluatzen dira, honako prozedura hau jarraituta: a) artikulua jaso bezain laster, jaso izana-ren adierazpena bidaltzen zaio bidaltzaileari, e-postaren bidez; b) aldizkariaren erredakzioak erabakitzen du atzera botatzea (aldizkariak landutako gaietatik haratago doazen lanen kasuan) ala kanpo ebaluazioaren prozesua hastea, eta horren berri ematen dio egileari; c) gaian adituak diren pertsonen ebaluazio anonimoa aplikatzen dio, «itsu-bikoitza» prozedura jarraituta (ebaluazio desegokien kasuan, Erredakzio Kontseiluak testua ebaluatzaile berri bati bidaltzea du); d) eta, azkenik, ebalua-tzaileen txostenen arabera, Erredakzio Kontseiluak ondorengo erabakietako bat hartuko du, egileei jakinaraziko zaiena: artikulua onartzeko edo atzera botatzeko behin betiko erabakia. Prozesu guztia batez beste 16 astez luzatzen da, artikulua Idazkaritza Teknikoan ([email protected]) jasotzen denetik argitaratzen den arte. Epe hori dirauen bitartean, autoreei eska-tzen zaie euren artikulua beste aldizkarietara ez bidaltzea.
Aldizkariak ez du kobratzen idatziak jasotzeagatik edota argitaratzeagatik. Egileek ez dute artikuluaren argitalpenik ordainduko. Edizioaren kostuak IVAPek bere gain hartuko ditu eta egileek IVAPi jabetza intelektualeko eskubideak transferi-tzeagatik ordainsaria jasoko dute indarrean dagoen araudiaren arabera.
156 Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones PúblicasNúm. 16 zk./2019. Págs. 154-157 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA REVISTA VASCA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS
La Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas se compromete a mantener los estándares éticos presentados en este texto en su gestión editorial, que toman como referencia los principios publicados por COPE (Best Practice Guidelines for Journal Editors). A tal fin, todas las partes involucradas en el proceso de publicación —miembros del Consejo de Redacción y del Consejo Asesor (evaluadores) y autores— deberán conocer y acatar los siguientes principios:
Consejo de Redacción
— Las decisiones del Consejo de Redacción relativas a la aprobación o el rechazo de un artículo para publicación, es-tarán basadas en los informes de los respectivos evaluadores, y sólo se considerarán aspectos como la relevancia, originalidad, claridad y adecuación a la temática de la Revista de los contenidos de los manuscritos. Se garantizará la no discriminación en base al género, la orientación sexual, las creencias, el origen étnico, el lugar de origen o la orientación política de los autores. Los miembros del Consejo de Redacción ofrecerán mecanismos para apelar sus decisiones editoriales.
— Los miembros del Consejo de Redacción y el resto del personal relacionado con la revista preservarán, en todo mo-mento, el anonimato de todas las personas involucradas en el proceso de evaluación del artículo y garantizarán que los materiales enviados por los autores sean debidamente cuidados, evitando su difusión más allá de las personas envueltas en la evaluación.
— Los integrantes del Consejo de Redacción deben informar si existe algún tipo de conflicto de interés en la toma de decisión sobre la publicación de un trabajo. En tal caso deberán abstenerse de dicha toma de decisión.
— El Consejo de Redacción publicará correcciones, clarificaciones, retractaciones o disculpas cuando sea necesario.
— El Consejo de Redacción se compromete a mejorar constantemente la revista en términos de calidad de sus artícu-los, indización y visibilidad. Para ello, se pedirá la opinión a los autores, a los lectores y al Consejo Asesor.
— En caso que, como resultado del proceso de evaluación, el Consejo de Redacción reciba acusaciones graves sobre mala praxis o falta de ética por parte de los autores, deberá dar a éstos la oportunidad de que ofrezcan las explica-ciones oportunas.
Autores
— Los autores se hacen responsables del contenido de su manuscrito y deben indicar que el texto es de su autoría. Deberán justificar, en su caso, las razones para posibles cambios en la autoría del texto.
— Los autores deben asegurarse de que el contenido de su manuscrito sea original e inédito. En caso que algunas secciones del trabajo hayan sido publicadas, esta situación deberá ser informada a la Secretaría Técnica. Asimismo, deben garantizar que su trabajo no es resultado de plagio parcial ni completo de otro, ni de omisión intencional de citas bibliográficas.
— Los autores deberán asegurar que, en el momento de enviar un manuscrito para su consideración por parte de la Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, éste no se encuentra, al mismo tiempo, siendo evaluado en otras publicaciones.
— En caso que el o los autores estén en conocimiento de conflictos de interés, efectivos o potenciales, en el proceso de evaluación de su manuscrito, deberán informar de tal situación a la Secretaría Técnica. En ese sentido, tendrán derecho a informar, de forma escrita y fundada, a la Secretaría Técnica sobre conflictos de interés con miembros del Consejo de Redacción de la publicación o con potenciales evaluadores.
— Los autores tienen derecho a conocer el contenido de las valoraciones de los revisores y deberán efectuar las mejo-ras correspondientes en caso de que el dictamen sea de «publicable» y de «publicable tras su revisión».
Evaluadores
— Una vez se ha aceptado evaluar un artículo, los revisores respetarán los plazos establecidos; en caso de no poder-los asumir tendrán que comunicarlo con suficiente antelación a la Secretaría Técnica.
— La revisión se llevará a cabo de manera objetiva, confidencial e imparcial.
— Los evaluadores se comprometen a ofrecer datos bibliográficos precisos de obras importantes para el tema del ar-tícu lo que el autor pueda haber omitido.
— Los evaluadores deberán informar si el trabajo recibido les ocasiona algún tipo de conflicto de interés y en tal caso, no realizar la revisión.
— Los evaluadores deberán informar a la Secretaría Técnica de cualquier situación relativa a los manuscritos evaluados que consideren trasgrede la política ética de la revista y/o las normas básicas de producción científica, como plagio, presentación de resultados de forma no honesta, fabricación, falsificación, manipulación y/u omisión de evidencia.
157Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Págs. 154-157 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA REVISTA VASCA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS
Plagio y malas prácticas
Se considerará plagio la reproducción o apropiación de ideas o frases de otros autores o artículos, presentándolas como trabajo original y sin citar la fuente o citándola de manera incorrecta, y la utilización abusiva de frases e ideas de otros autores aunque se cite su procedencia.
Por otra parte, se considerará mala conducta científica la invención de la totalidad o parte de los datos de la investi-gación de un estudio remitido para publicación, la falsificación o manipulación de los mismos, los conflictos de autoría y la autoría ficticia.
En el supuesto de que detecte algún caso de malas prácticas o plagio y las explicaciones de los autores no sean satis-factorias, el Consejo de Redacción propondrá a la Dirección del IVAP la adopción de las medidas que crea oportunas, reca-yendo en los autores la responsabilidad que corresponda por vulnerar derechos ajenos o los principios éticos reflejados en este documento.
Gestión editorial
Los artículos son evaluados en la medida que van llegado, mediante el siguiente procedimiento: a) tras la recepción del artículo se remite acuse de recibo a la dirección de correo electrónico indicada por el o la remitente; b) la Redacción de la revista decide rechazarlo (en el caso de trabajos que se salgan de las materias abordadas por la revista) o iniciar el proceso de evaluación externa, lo que será comunicado debidamente; c) evaluación anónima por evaluadores expertos en la materia (peer review) mediante el procedimiento de doble ciego (en caso de evaluaciones discrepantes el Consejo de Redacción podrá enviar el texto a un evaluador/a adicional) y d) a la vista de los informes de los evaluadores/as, el Consejo de Redacción elaborará un dictamen final de aceptación o rechazo del artículo, decisión que será comunicada al autor/a. Este proceso tiene una duración media de 16 semanas, desde la recepción del artículo en la Secretaría Técnica ([email protected]) hasta que es publicado. Durante este tiempo, se pide a los autores que se abstengan de postular su artículo en otras revistas.
La revista no cobra ni por el envío de manuscritos ni por su publicación. Los autores no habrán de satisfacer cantidad alguna por la publicación de su artículo. Los costes de la edición serán asumidos por el IVAP y la cesión de los derechos de propiedad intelectual por parte de los autores al IVAP será retribuida a los autores de conformidad con los honorarios pre-vistos en la normativa vigente.
LA REVISTA VASCA DE GESTIÓN DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS EN BASES DE DATOS PERTSONAK ETA ANTOLAKUNDE PUBLIKOAK KUDEATZEKO EUSKAL ALDIZKARIA DATU BASEETAN
159Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 16 zk./2019. Pág. 159 or. ISSN: 2173-6405 e-ISSN: 2531-2103
La Revista Vasca de Gestión de Personas y Organiza-ciones Públicas se halla incluida en las siguientes Ba-ses de datos:
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria honako datu base hauetan jasotzen da:
BASE DE DATOS DIRECCIÓN
CARHUS PLUS (Sistema de Clasificación de RevistasCientíficas de los ámbitos de Ciencias Sociales y Humanidades)
http://agaur.gencat.cat/web/.content/Documents/CARHUS/CARHUS_2018/Carhus_total_cast2018.pdf
CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas) http://www.clasificacioncirc.es/
CCUC (Catàleg Col-lectiu de les Universitats de Ca-talunya)
http://ccuc.cbuc.cat/
DIALNET http://dialnet.unirioja.es/
DOAJ (Directory of Open Access Journals) https://doaj.org/toc/2531-2103
DULCINEA www.accesoabierto.net/dulcinea
EBSCO (Open Science Directory)
https://atoz.ebsco.com/titles/searchresults/8623?GetResourcesBy=TitleNameSearch&Find=Revista+vasca+de+gesti%C3%B3n+de+personas&SearchType=Contains
ERIH Plus (European Reference Index for the Huma-nities and Social Sciences)
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/index
EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek)http://ezb.uni-regensburg.de/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de
ISOC (Biblioteconomía y documentación, Ciencias Sociales y Humanidades) www.investigacion.cchs.csic.es/isoc
LATINDEX (Sistema regional de información en lí-nea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)
http://www.latindex.unam.mx/
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Re-vistes)
http://miar.ub.edu/
Psicodoc http://www.psicodoc.org/acerca.htm
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias)h t t p : / / r e b i u n . b a r a t z . e s / r e b i u n / r e c o r d / Rebiun00292483WorldCat https://www.worldcat.org/
ULRICHS (Global Serials Directory) https://www.ulrichsweb.serialssolutions.com
ZDB (Zeitschriftendatenbank) http://zdb-opac.de/LNG=DU/DB=1.1/
www.ivap.euskadi.net
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) eta Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU) antolatuta, udako ikastaro bat egingo da 2019ko uztailaren 8tik 10era Miramar Jauregian, Donostian, izenburu honekin:
«Europar Batasunaren etorkizuna. Erronkak eta lehiak»
2019ko uztailaren 8tik 10era
Miramar Jauregia, Donostia
Kod. D06-19
Jardueraren hizkuntz ofiziala: gaztelania
2 aukera hauek dituzu matrikula egiteko:
—Online matrikula—Inprimakia deskargatu eta bidali
Informazio gehiagorako hurrengo webgunea kontsultatu dezakezu:
www.uik.eus/eu/el-futuro-de-la-union-europea-retos-y-desafios
Del 8 al 10 de julio de 2019 se desarrollará en el Palacio Miramar de San Sebastián, un curso de verano organizado por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) sobre:
«El futuro de la Unión Europea. Retos y desafíos»
Del 8 al 10 de julio de 2019
Palacio Miramar, San Sebastián
Cód. D06-19
Idioma oficial del curso: castellano
2 opciones para realizar la matrícula:
—Matrícula online—Descargar el impreso y enviarlo
Para más información puede consultar la siguente página web:
www.uik.eus/es/el-futuro-de-la-union-europea-retos-y-desafios










































































































































































![Euskal nazionalismoaren diskurtsoa gaur egungo immigrazioaren aurrean [doktorego tesia]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63149c8dfc260b71020fa420/euskal-nazionalismoaren-diskurtsoa-gaur-egungo-immigrazioaren-aurrean-doktorego.jpg)