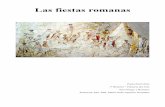Patrimonio intangible: las fiestas tradicionales en El Salvador
Transcript of Patrimonio intangible: las fiestas tradicionales en El Salvador
1
Patrimonio intangible:
Las fiestas tradicionales en El Salvador1
0. Punto de partida
Oculto aflora vuelve se aleja regresa
cuando sueño la espuma de Los Blancos
cuando juego “arranca cebolla” bajo la luna de enero
cuando como icacos guanábanas matazanos mangos
cuando me inunda tumbos del Océano Pacífico
Mirás entonces frente a tu ventana
la mole de piedra y árboles lanzando llamas
Mirás en el paisaje
un río
Bajo su limo
gritando me llaman Apolinario Manlio Roque y Saúl
Los sombreros oigo que le gritan a los caites
La olla de barro a los frijoles
Los granos de maíz a la piedra de moler Roberto Armijo / Para el país de mis cantos van mis pasos (1997)
En junio de 2007, el periódico La Prensa Gráfica llevó a cabo una encuesta cuyo objetivo era evaluar el conocimiento que los salvadoreños tenían sobre la oferta cultural del país. En un reportaje de tres entregas, el medio concluyó, algunos rasgos sobre las vivencias culturales salvadoreñas: por un lado, que la definición de cultura no es algo familiar para las personas que habitan el país, tres de cada diez salvadoreños no tienen una definición sobre el término, mientras el 17.3% relaciona el concepto con “educación académica”; también se comentó en posteriores entregas sobre la pérdida de la lectura como práctica cultural y de cómo, esta noción de cultura “sigue estando destinada a una élite, ya sea de niveles económicos o académicos” (Salamanca, 2007, 110). Estos datos coinciden y al mismo tiempo contrastan con el diagnóstico que llevó a cabo CONCULTURA en donde si bien un 17.6% de personas asociaron la palabra cultura con una noción educacionista, muy pocos encuestados (7%) no encontraron cómo definir o qué asociar con el término cultura. En este informe, la mayoría de salvadoreños, cinco de cada diez, mencionaron nociones patrimonialistas de cultura, hablaron de “tradiciones, costumbres, historia, comida típica, danzas folcóricas” (CONCULTURA, 2007, 16-17).
1 Documento elaborado por Amparo Marroquín Parducci (profesora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas); para el trabajo de campo y la revisión del documento se contó con la colaboración de Ana María Mata (antropóloga).
2
Estos datos ponen en evidencia una discusión que aún no se ha cerrado en El Salvador: de qué hablamos cuando hablamos de cultura. Por un lado, ha prevalecido en muchos casos una asociación hacia las artes plásticas, la literatura, la música sinfónica y otras expresiones consideradas “cultas”. Esta noción tiene fuertes influencias de Kant cuya definición de cultura como “lo bello y sublime” busca la trascendencia del individuo, pero también de la acotación del sociólogo Pierre Bourdieu, que explica cómo ciertas prácticas culturales dotan a grupos específicos de la sociedad de un sentido de “distinción” que los permite separarse y distinguirse de expresiones folclóricas y populares (Yúdice, 2006, 106-107). Las instituciones educativas, los maestros, algunos medios de comunicación y otras instituciones del país se han adscrito en muchos momentos a esta visión (Marroquín, 2004) y de ahí surgen las voces pre-ocupadas y el “malestar” manifiesto en distintos espacios de cómo el país padece un desdibujamiento del campo cultural. La invasión de los medios de comunicación, el consumo de productos culturales importados y la pérdida del gusto por la lectura son algunos de los rasgos que se señalan como evidencias del debilitamiento de una cultura salvadoreña. Los investigadores colombianos Jesús Martín Barbero y German Rey, resumen esta postura al afirmar que “confundiendo iletrado con inculto, las élites ilustradas desde el siglo XVIII, al mismo tiempo que afirmaban al pueblo en la política lo negaban en la cultura, haciendo de la incultura el rasgo intrínseco que configuraba la identidad de los sectores populares, y el insulto con que tapaban su interesada incapacidad de aceptar que en esos sectores pudiera haber experiencias y matrices de otra cultura” (Martín Barbero y Rey, 1999, 16). Esta posición vuelve a la cultura una categoría alejada del pueblo salvadoreño, un ámbito estético de “distinción” (Bourdieu, 2002) reservado para académicos y especialistas.
Sin embargo, otras nociones se sitúan también en el espacio público y adquieren su propia voz. También hablamos de la vida cotidiana cuando hablamos de cultura. Si “la cultura es menos el paisaje que vemos que la mirada con que lo vemos” (Martín Barbero y Rey, 1999, 15) la manera como las y los salvadoreños se sitúan frente a los acontecimientos, su forma de vestir, de comer, de divertirse son ámbitos constitutivos de lo cultural, no hay, como sostenía Roland Barthes (1995) en relación con el lenguaje, un fuera de la cultura, se piensa siempre desde una cultura específica, se vive desde ella.
Muchos investigadores han cartografiado la ruta desde la cual se configuró cierta identidad en la nación salvadoreña, la biblioteca de historia publicada por la Dirección de Publicaciones e Impresos da buena cuenta de muchos de estos trabajos, los trabajos de historiadores, antropólogos y estudiosos de la cultura como Pedro Escalante Arce (1999), Ricardo Roque Baldovinos
3
(2007), Carlos Lara Martínez (2005), María Tenorio (2006), solo por mencionar algunos relevantes han sido fundamentales para comprender qué discursos de identidad se han construido y cómo el discurso letrado ha llevado a cabo distintas estrategias de apropiación, visibilización o negación de lo popular. Otro trabajo reciente que recoge buena parte de la discusión sobre la configuración de la nación salvadoreña fue elaborado por Miguel Huezo Mixco en el Cuaderno de Desarrollo Humano sobre “Migraciones, cultura y ciudadanía en El Salvador” (PNUD, 2007, 11), en dicho documento se retoma la discusión de que si bien el país se constituyó como una nación soberana, el trabajo de “imaginarse” nación no ha sido llevado a buen término, pues las políticas implementadas desde el siglo XIX han llevado a la exclusión de grupos significativos de la población salvadoreña.
Cuando a mediados de la década de 1980, el poeta salvadoreño Roberto Armijo nombró al “país de sus cantos” (1997), no hizo alusión a esa realidad cultural que parece preocupar a algunos. No cantó la pérdida de la memoria, ni las tradiciones que parecen morir. Más bien se ocupó de una serie de realidades cotidianas que perviven y permean la memoria de la salvadoreñidad; son juegos, comida, paisajes, olores, maneras de vivir y de ser que, para quien ha vivido en El Salvador, no resultan ajenas. El “arranca-cebollas”, cierta cultura culinaria común basada en el frijol, el maíz y las frutas son parte de cierto día a día que, con cierta complicidad, se comparte entre quienes se piensan salvadoreños. Si bien el canto de Armijo contiene la nostalgia del migrante que desde lejos recuerda aquello que ya no es para él, no es este lamento una apelación a una forma de cultura considerada como superior.
La cultura que Armijo añora no se encuentra en los lugares oficiales y consagrados. No pasa necesariamente por la escuela y por el libro. No pasa por las rutas que fueron rastreadas por algunos periodistas culturales del país. Más bien transita por ese conjunto de elementos que constituyen parte de la vida diaria de muchas personas que dentro y fuera del territorio nacional se sienten parte de una gran comunidad. Las y los salvadoreños bailan, hacen música, cuentan historias comunes, preparan su comida con ciertos sabores y especias, curan sus enfermedades según lo contaron las abuelas, tienen una manera propia de entender el mundo y de vivir en él. Este conjunto de realidades y procesos que configuran la realidad cultural viva y anclada en los procesos cotidianos son denominados, en un lenguaje técnico, patrimonio intangible.
El concepto de patrimonio ha tenido una larga transformación, no implica lo mismo en la actualidad que hace cincuenta años. En un principio, la categoría tuvo que ver con monumentos históricos, posteriormente la denominación
4
cambió hacia patrimonio arqueológico y finalmente hacia patrimonio cultural (Pizano, 2004) que también reconoció la noción de bien cultural mueble (caracterizado por su movilidad y posibilidad de traslación) e inmueble (tierras, edificios, caminos, construcciones y minas, junto con los adornos o artefactos incorporados, anclados en un territorio específico).
La noción del patrimonio es una categoría que busca aproximarse, entender y documentar la historia y la herencia cultural de cada pueblo. Las definiciones letradas de cultura no son útiles para acercarse a estas realidades. La discusión que se establece al denominar ciertas realidades como “patrimonio” permite entender los complejos procesos desde donde se construye, se transmite y se negocia cada cultura como una cultura viva. En los últimos años, de hecho, se ha diferenciado el patrimonio tangible, que comprende sitios y construcciones, y el patrimonio intangible, que comprende las lenguas, los ritos, las tradiciones, las costumbres, leyendas y memorias cuya transmisión se da desde la narrativa oral.
La UNESCO, es consciente que toda cultura posee una extensa herencia de patrimonio intangible que debe ser documentada y preservada par las futuras generaciones. Este proceso es particularmente complejo en el caso de una experiencia cultural que es móvil, que cambia continuamente y que se sitúa en espacios que difícilmente son aprehensibles desde metodologías clásicas. Es por ello que uno de sus esfuerzos fundamentales se encaminan a documentar y conservar la riqueza ancestral de cada comunidad en el mundo. Los procesos de globalización han conllevado un nuevo auge de realidades locales, una especie de acento nuevo donde lo local-popular-folklórico se ha puesto “de moda”, pero muchas veces esta resignificación de lo local se ha puesto al servicio de las empresas transnacionales y los turistas que buscan al mismo tiempo lo típico y lo cómodo. Una de las luchas por la documentación, la preservación y la proclamación de patrimonios intangibles es permitir que sean los habitantes de cada lugar quienes decidan cómo quieren vivir sus celebraciones y sus propias realidades culturales.
El presente documento consta de dos partes. La primera lleva a cabo una breve sistematización de las discusiones y metodologías actualmente disponibles en relación con la conservación del patrimonio intangible. Documenta cómo El Salvador se ha aproximado a dicho concepto y cuál ha sido la legislación que se ha elaborado para la protección del mismo; esta discusión rastrea los procesos de catalogación y la posibilidad de que el país declare sus propios patrimonios tanto desde decretos nacionales de CONCULTURA, ratificados por la Asamblea Legislativa, como, posteriormente, como una declaración respaldada por
5
UNESCO que permitiría atraer inversión en dichos rubros. La segunda parte del documento, pretende dibujar las primeras categorías necesarias para inventariar y comprender uno de los principales patrimonios vivos del país: las fiestas patronales.
Parte 1. Patrimonio intangible
1.1 Metodologías existentes y propuestas
El concepto de patrimonio histórico aparece en el siglo XIX como una reflexión crítica del pasado cultural donde se otorga una cierta significación y valor a obras de arte o bienes culturales (Pizano, 2004, 16). El Romanticismo es el movimiento que consagra la concepción de monumento histórico. Posteriormente, evoluciona hacia la categoría más amplia de bien cultural y es sustituido por el concepto de patrimonio. Si bien en un principio el énfasis se encuentra en manifestaciones y expresiones relacionadas con grandes acontecimientos e historiografía oficial, posteriormente, con la influencia de otras reflexiones antropológicas y sociales, se empiezan a valorar los procesos sociales y cotidianos.
De esta manera, cobra importancia no solo el patrimonio tangible, o bienes inmuebles, sino también lo que la UNESCO denomina el patrimonio vivo, esto es
los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los
grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural, en la actualidad este concepto es abarcado por la noción de patrimonio intangible.
El primer país de América Latina en preocuparse por establecer una legislación y un programa para la protección de la herencia cultural fue Brasil, en 1937 (Londrès, 2004, 172). A partir de ese momento, las discusiones sobre el patrimonio histórico han venido evolucionando hasta llegar a legislaciones específicas para la protección y conservación de la cultura intangible.
Cuentan algunos migrantes que la imagen de El Salvador del Mundo, patrono de El Salvador que peregrinó hacia los Ángeles llevaba las vestimentas tradicionales pero, en algún momento de su trayecto por tierra, lo vistieron con jeans y tenis. Dicen que fue para que la imagen del Cristo fuera la de un “mojado”, pues a acompañarlos a ellos y a sus sufrimientos es que se dirigía. Hubo controversia pues hay tradiciones que exigen la conservación de ciertos símbolos y el respeto a ciertas imágenes. Sin embargo, la cultura viva cambia y se adapta. El hecho de que este conjunto de bienes culturales sean considerados como elementos constitutivos de una cultura “viva”, los vuelve móviles. No se
6
cuenta la historia de la misma manera, cada persona, cada narrador añade un elemento nuevo, su propia visión transformada por nuevos contextos. No se baila exactamente con los mismos trajes, cada nueva puntada, un nuevo adorno aquí o unos zapatos modernos aparecen en cada nueva puesta en marcha de estos procesos. El antropólogo Néstor García Canclini situó la reflexión sobre los cambios culturales en un ámbito novedoso cuando en 1990 acuñó el término de “culturas híbridas” para señalar cómo la privatización, las nuevas formas de relación con los objetos culturales por parte de los públicos y el uso de las tecnologías estaban transformando la narrativa cultural. Esta discusión se ha venido complejizando: las migraciones, los procesos de globalización, el intercambio y la mezcla, la influencia de los distintos actores sociales hace que el patrimonio intangible continúe en un constante proceso de reinvención y resignificación de sus sentidos a partir de los contextos de la sociedad en la que se inscribe.
Diversos instrumentos internacionales (convenciones, declaraciones, proclamaciones y recomendaciones) han sido redactados para asegurar la protección y sobre todo la conservación del patrimonio cultural inmaterial. En un inicio, estos documentos comprenden una noción genérica del patrimonio y hacen un énfasis mayor en el patrimonio tangible y los grandes monumentos que deben ser conservados (Pizano, 2004, 29-31). Una de las convenciones más antiguas es La Carta de Atenas, adoptada a partir de 1931, que busca preservar y proteger obras maestras valiosas, más bien relacionadas con el ámbito de la escultura monumental (monumentos históricos). En 1954, la UNESCO puso en vigor la Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado, que se firmó en La Haya después de la Segunda Guerra Mundial, esta consideraba la protección de bienes muebles e inmuebles y centros monumentales de interés histórico o artístico; aunque esta convención. El
Cuadro 1: EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO CULTURAL (elaborado con base en Pizano, 2004)
MONUMENTO HISTÓRICO Romanticismo
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO / BIEN CULTURAL Principios del XX
Patrimonio cultural: bienes inmuebles e inmateriales (a partir de 1950)
7
Salvador, suscribió dicha convención casi diez años después de firmados los acuerdos de paz, en 2001.
Entre los documentos internacionales recientes y relacionados directamente con el patrimonio intangible destacan dos ejecutados por UNESCO, las Proclamaciones de obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, con sucesivas recopilaciones en 2001, 2003 y 2005; y la Convención para la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, firmada en 2003 y que hasta el 4 de junio de 2007, ha sido ratificado por 79 estados.
Uno de los objetivos principales de la Proclamación de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial ha sido incentivar a los gobiernos locales a que elaboren sus propios inventarios culturales y a que inicien procesos de sistematización de sus experiencias más significativas en relación con el patrimonio intangible.
En el caso centroamericano son cuatro los proyectos que se han llevado a cabo: una, la proclamación en 2001 del lenguaje, danza y música de los garífunas como patrimonio intangible, proyecto que se presentó desde cuatro países (Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua); dos, la tradición del boyeo y las carretas de Costa Rica; tres, el baile del Güegüense, en Nicaragua; y cuatro, la tradición del teatro bailado Rabinal Achí, de Guatemala, proclamadas en 2005.
Cada uno de estos patrimonios ha implicado su propia metodología de documentación. Los procesos de inventario en la actualidad involucran no solo a los gobiernos nacionales, sino también a organizaciones y actores locales; pasan por observación directa, entrevistas, talleres y documentación de audio, imagen y video; al trabajar con elementos patrimoniales de una cultura viva se vuelve indispensable utilizar una metodología que combina distintas técnicas de catalogación. Incluso en el caso del patrimonio arquitectónico, las discusiones más recientes sobre su catalogación exponen la necesidad de abrir esta a otras técnicas de documentación como las que aparecen no solo en el patrimonio intangible, sino también en el patrimonio industrial y contemporáneo; se insiste para ello en mantener criterios abiertos e incorporar la variable socioeconómica como un elemento que permitirá un análisis más completo que podrá marcar mejor las diferencias de distinción y uso; otra recomendación es trabajar en la adopción de estándares y llevar a cabo un trabajo en red que permita comparar las listas y catálogos entre grupos culturales similares en distintas regiones geográficas (Ladrón de Guevara, 2007).
El cuadro 2, presenta los pasos señalados por UNESCO para abrir un expediente para la proclamación de un patrimonio cultural inmaterial.
8
Cuadro 2. Pasos para abrir un expediente para proclamación de un patrimonio cultural inmaterial (UNESCO, 2007).
9
Esta propuesta clasifica los patrimonios en dos categorías: 1) las formas de expresión populares y tradicionales y 2) los espacios culturales, definidos en tanto que “lugares donde se concentran actividades populares y tradicionales” (UNESCO, 2005). Considera además por separado aquellos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial que requieren medidas urgentes de salvaguardia. Dos elementos me interesa destacar, primero, el énfasis que se hace en la participación de las comunidades en el proceso de nominación de un patrimonio como un elemento fundamental para que este sea reconocido como tal. Metodológicamente esto implica que aquellos diagnósticos llevados a cabo sin la participación de las personas de la localidad no están completos. Por otro lado que dicha nominación debe anclarse también en un inventario nacional, El Salvador ha empezado a trabajar en este requisito. En Centroamérica, son dos países los que no tienen ningún patrimonio incluido en la lista: El Salvador y Panamá.
La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, presenta, en su documento inicial, una proclamación del patrimonio como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. La definición añade algunas características básicas: primero, se transmite de generación en generación; segundo es recreado y reinterpretado por las comunidades a partir del contexto (estructural, coyuntural, natural); tercero, da a dicha comunidad un sentimiento de identidad y continuidad.
La Convención comprende el patrimonio cultural inmaterial como relativo a la protección de tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y técnicas artesanales tradicionales (artículo2). Esta convención, sin embargo, no ha sido ratificada aún por el Estado salvadoreño2.
Ratificar estas convenciones permitiría al país avanzar en procesos de catalogación e inventario de su propia riqueza cultural por un lado, y canalizar presupuesto del Estado y la cooperación internacional para apoyar la conservación de dichas realidades culturales.
En general, los procesos de catalogación son muy variados y se han ajustado a partir de las distintas experiencias obtenidas. Ladrón de Guevara (2007) documenta cómo en España ha existido una larga tradición de
2 Panamá ratificó dicho tratado en agosto de 2004; Nicaragua, en febrero de 2006; Honduras, en julio de 2006; Guatemala, en octubre de 2006 y Costa Rica en febrero de 2007.
10
catalogación que puede rastrearse a partir del siglo XVIII, aunque tal y como se le conoce hoy día, inicia en 1900 con el “Catálogo monumental de España”, primer intento riguroso de documentación del patrimonio cultural. A partir de este, las metodologías se multiplican y se establecen a partir de criterios de orden geográfico, jurídico, cronológico o según los recursos con los que se cuenta en cada momento. El cuadro 3 presenta algunas características identificadas por Ladrón de Guevara en relación con los catálogos españoles.
Cuadro 3. Características de los catálogos de Patrimonio Cultural
según Ladrón de Guevara (2007)
1. Los proyectos de catalogación se han vinculado a organismos distintos de la
Administración. han abordado esta actividad con criterios divergentes y con poca convergencia entre sí.
2. Cada proyecto de catalogación ha creado instrumentos y metodologías propias, por lo que los resultados de unos eran incompatibles con los resultados obtenidos anterior y posteriormente.
3. La mala gestión de la documentación e información generada ha hecho que fuera más fácil y práctico iniciar cada nuevo proyecto de catalogación desde cero, que validar y continuar los resultados del anterior, cuya documentación se encontraba repartida por los diferentes centros de la administración.
4. Problemas económicos. Las actividades de catalogación no siempre se han visto dotadas con unos recursos económicos propios y suficientes.
5. Problemas Científicos. Criterios de Valoración. Asimismo hay que aludir a la propia utilidad y finalidad de los catálogos, que no siempre han sido elaborado con las mismas metodologías. El concepto de patrimonio cultural
anteriormente muy restrictivo y relativo siempre a criterios de valor monumental, artístico, ha dejado fuera de los catálogos a obras relacionadas con actividades de índole cultural que en el momento actual sí se hubieran recogidos.
6. Los Catálogos han sido meros registros de información 7. Los Catálogos han sido instrumentos de protección. Unos Catálogos que
tienen en común atribuir un régimen jurídico propio a los bienes que en ellos se inscriben. Esto ralentiza mucho el proceso de catalogación.
8. Los Catálogos como registro de bienes individuales dirigidos al objeto, descontextualizados, sin relación con el territorio.
9. El Catálogo tradicional del patrimonio cultural como técnica es insuficiente para la catalogación del patrimonio inmaterial. ¿Cómo encerrar en una ficha de catálogo el color, los modos de vidas, los saberes y oficios? Han de utilizarse otras técnicas como: establecer cartas de colores, hacer registros sonoros, hacer filmaciones, formar a las generaciones presentes en los saberes y oficios, salvaguardar el contexto y propiciar el fomento de la práctica de esos saberes.
11
Tal y como se mencionó al inicio, Brasil ha sido el país que, en América Latina, ha llevado la delantera en su preocupación por el patrimonio cultural y, posteriormente, la recuperación y protección del ámbito intangible. Con la urgencia que implica contar con una enorme diversidad cultural, el estado brasileño y distintas organizaciones que surgen desde la sociedad civil han documentado la herencia de los distintos grupos y los procesos de cambio que el patrimonio intangible experimenta. Londrès (2004) señala que documentar y comprender los procesos de cambio es extremadamente complejo: “¿Cómo aplicar realidades culturales donde prevalecen prácticas no occidentales que datan y tienen sus raíces firmemente cimentadas en el contexto de la modernidad europea? ¿Cómo considerar protección legal e intervención estatal para procesos culturales que, a fin de perpetuarse a sí mismos, dependen de las decisiones o visiones de ciertos grupos o individuos? ¿Cómo asegurar la autenticidad, cuando es entendida como inmutabilidad de tradiciones que se traducen en ritos, formas de expresión e incluso lenguajes, cuya manifestación se dan a través de procesos de transmisión oral, de los gestos, la observación y cuya supervivencia depende de la forma como se adaptan a sus contextos?”3. A partir de la Constitución Federal Brasileña de 1988, se enumeraron aquellas expresiones consideradas parte del patrimonio tangible e intangible “a) formas de expresión, b) modos de crear, hacer y vivir, c) creaciones científicas, artísticas y tecnológicas, d) trabajos de arte, objetos, documentos, edificios y otros espacios destinados para manifestaciones artísticas y culturales; y e) los distritos urbanos históricos, paisajes y sitios históricos, artísticos, arqueológicos, palentológicos, ecológicos y con valor científico”. Con esa definición, se crearon inicialmente cuatro grupos para el registro de la herencia cultural brasileña: el Libro del conocimiento, el Libro de las celebraciones, el Libro de las formas de expresión y el Libro de los lugares (Londrès, 2004). Si bien muchos de los ámbitos señalados por la constitución federal brasileña han sido retomados por la legislación salvadoreña, un elemento que destaca es la consideración de las creaciones científicas y tecnológicas como un ámbito fundamental de la creatividad y de los procesos culturales de un cuerpo. En el discurso letrado más tradicional se suele considerar cultura a la literatura y las artes, pero no a la invención científica – tecnológica como también muchas veces se han dejado de lado a las industrias culturales y al mercado, con todo lo que ello implica de reducción de la riqueza de un pueblo.
Una experiencia interesantes de mapeo y catalogación del patrimonio inmaterial es el concurso Somos patrimonio, impulsado por el Convenio Andrés Bello. Este proyecto ha conseguido sistematizar más de 1200 experiencias 3 Londrès (2004). La traducción del texto ha sido hecha para este trabajo por Margarita I. Funes
12
comunitarias de apropiación del patrimonio cultural de 14 países de América Latina y España (ver cuadro 4).
El objetivo fundamental del Concurso es contribuir “a la formulación de adecuadas políticas públicas sustentadas sobre datos verificables, para la gestión y la valoración del patrimonio cultural incorporado a los actores sociales y legítimos herederos y usuarios del patrimonio cultural y natural” (Pizano y otros, 2004, 9). Algunos expertos han llamado la atención sobre los procesos de catalogación e inventario, pues no es ese el fin último que deberían perseguir las políticas culturales. Los debates actuales son complejos. Tal y como señala Lucina Jiménez, Directora General del Centro Nacional de las Artes en México y jurado del premio Somos patrimonio “durante muchos años, la mayoría de los proyectos se pensaron desde la postura del rescate y la preservación, casi con la intención de detener la historia y crear museos vivientes” (Jiménez, 2003), hoy día se reconoce que lo fundamental es que los procesos culturales hagan sentido para las personas que viven en la localidad y que se pueda conseguir un respetuoso equilibrio con las industrias del turismo que buscan sacar provecho de los mismos e impulsar nuevos procesos de desarrollo.
La manera como El Salvador ha legislado la protección del patrimonio intangible y las discusiones que se han llevado a cabo en este tema se revisan en el apartado siguiente. En el país son pocas las discusiones que se han llevado a cabo, en general, se ha priorizado una visión “coleccionista” del patrimonio, sobre todo de los monumentos y los bienes muebles e inmuebles, con un discurso muy fuerte sobre el rescate y la conservación, pero sin dejar claro los elementos de involucramiento de las comunidades en dichos procesos.
PAÍS I 1997 II 1999 III 2001
IV 2002
V 2004
VI 2006
TOTAL
Bolivia 4 6 7 22 11 4 54 Brasil - - - - 38 4 42 Chile 6 1 13 3 12 14 49 Colombia 54 54 91 140 84 55 478 Cuba - 4 9 11 21 4 49 Ecuador 3 16 6 43 60 1 129 España 1 0 0 3 4 1 9 México - - - 74 25 8 107 Panamá 3 1 2 15 18 0 39 Paraguay - - 2 15 29 0 46 Perú 12 9 8 54 44 21 148 Rep. Dom. - - - - - 3 3 Uruguay - - - - - 9 9 Venezuela 8 10 7 10 15 3 53 TOTAL 91 101 145 390 361 127 1215 Cuadro 4. Número de experiencias por país presentadas al Premio Somos Patrimonio, durante seis ediciones. Fuente: Documento proporcionado por Convenio Andrés Bello.
13
1. 2. Patrimonio intangible en El Salvador. Reflexiones y perspectivas
La mejor manera de cuidar y proteger el patrimonio vivo es dándolo a conocer, socializándolo y
promoviendo relaciones de participación social. Lucina Jiménez López.
La cultura salvadoreña se encuentra en procesos de constante evolución. Incluso cuando algunas voces se alzan para pedir la recuperación de la “esencia”, del “origen” o de la “pureza”, nuevas negociaciones se establecen a cada momento y nuevos símbolos aparecen. Y si hay en la cultura un ámbito móvil este es el de la cultura viva, que se constituye patrimonio intangible. En El Salvador, no existe todavía un mapeo que nos permita conocer el panorama nacional.
Diversas concepciones sobre la manera de apuntalar la cultura y la forma de propiciar derechos culturales han ido dibujándose en el país desde el siglo XIX, cuando la propuesta se basaba en lo que los estudiosos llamaron un nacionalismo cívico. El Informe de Desarrollo Humano 2003 señala que dicho proceso fue llevado a cabo por los liberales y su principal política fue la difusión de una ideología modernizadora diseminada desde el aparato educativo y desde una política de mecenazgo hacia la intelectualidad (PNUD, 2003, 253 y sigs). En esta política se consideró fundamental propiciar el arraigo de valores culturales europeos en la población salvadoreña. Esta concepción sobre el desarrollo cultural estaba ligada al proyecto criollo latinoamericano de “blanquear cuerpos y espíritus” que buscaba atraer inmigrantes europeos portadores de la civilización; el indígena local fue considerado el bárbaro que impedía el progreso, lo cual no impidió posteriormente recuperar la una imagen “purificada” del indígena para inscribirla dentro de la primera narrativa nacionalista.
En 1920, se produjo una redefinición de la nación salvadoreña y las políticas, decretos y leyes culturales posibilitaron la creación de una ideología nacionalista a través de la invención de un linaje indígena que resaltó valores campesinos idealizados y lejanos a la realidad del momento. Durante ese período si bien el Estado contaba con una infraestructura muy débil, propició las primeras instancias de investigación arqueológica e histórica, y apoyó el financiamiento de publicaciones desde el sistema educativo.
En 1950, se produjo un giro fundamental para la estructuración de la cultura dentro de la nación salvadoreña. Es esta una etapa de soporte institucional. Se creó en esos años una infraestructura cultural diferenciada siguiendo el modelo mexicano. De acuerdo al informe citado, se estableció una
14
sección ministerial de cultura con dos grandes dependencias: Departamento Editorial y Dirección de Arte.
Para 1960, la infraestructura cultural se reforzó considerablemente. Según algunos expertos (PNUD, 2003, 253 y sigs.) “algunas de las ideas que se lanzaron eran verdaderamente audaces, y abrían la oportunidad de que el ciudadano común se convirtiera en un actor cultural” a través de ciertos espacios pensados para ello como las “Casas de la Cultura” o la “Televisión Educativa”, primer espacio estatal que se ocupaba de asumir las industrias culturales y focalizarlas con un discurso nacionalista y particularmente educativo. Este impulso de participación, derecho cultural y democracia se da, paradójicamente durante los momentos más represivos de los regímenes militares del siglo XX en El Salvador y desembocará, en 1980, en una guerra civil de doce años que matizó las vivencias y procesos culturales y configuró los espacios de expresión en instrumentos ideológicos al servicio del poder.
Fue en 1991 que el Ministerio de Comunicación y Cultura se disolvió y se dio paso a CONCULTURA, el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte que nació como una dependencia del Ministerio de Educación y que, después de quince años de funcionamiento, está elaborando en estos momentos su primer diagnóstico de la cultura nacional (CONCULTURA, 2007).
Esta evolución del aparato gubernamental de Cultura se ha enfatizado en trabajar los temas tradicionales de las artes, a saber, producciones simbólicas propias de los dominios de las artes y las letras. A pesar de que El Salvador es un país rico en patrimonio intangible, este no ha sido un tema de principal interés de las entidades nacionales, ha sido muy poco el trabajo sistemático que permite medir y documentar los elementos que lo han configurado y la riqueza que aporta al país como conjunto, tales como, los conocimientos, prácticas, creencias, valores, normas y costumbres.
Los esfuerzos se resumen entre publicaciones, documentos de investigación y la asistencia técnica de organismos internacionales. Entre las publicaciones destaca que en 1980, en uno de los períodos más agudos del enfrentamiento armado, el Ministerio de Educación realizó la publicación “Qué es el patrimonio cultural”, en esta, sostiene que el patrimonio cultural de los salvadoreños “está constituido por todas aquellas expresiones espirituales, sociales y materiales que poseemos y que hemos heredado de nuestros antepasados”. Señala con claridad que hay un patrimonio que es “fácil de reconocer porque podemos verlo y hasta tocarlo”, mientras que existe otro que “no podemos ver ni tocar, sino solo oír, y que son todas aquellas manifestaciones que se encuentran un tanto escondidas”. El documento no señala si existía en ese
15
momento protección del patrimonio o cuáles eran las convenciones y documentos internacionales vigentes hasta esa fecha. Únicamente presenta un primer “catálogo” de veintisiete fotografías sin ningún criterio de clasificación común, salvo que todas se realizan dentro de las fronteras geográficas del país.
En el momento de la firma de los acuerdos de paz, se publica un cuaderno de investigación publicado por CENITEC (Centro de Investigaciones Tecnológicas y Científicas, 1992), que sistematiza las ponencias y las discusiones que se llevaron a cabo en un seminario titulado “el patrimonio arquitectónico, un valor cultural e histórico que se pierde”. Sobre esta discusión hay una serie de publicaciones posteriores y la discusión se ha ido complejizando. Una publicación mucho más reciente de la Editorial Jurídica Salvadoreña (Mendoza, 2002), revisa la Legislación sobre el patrimonio histórico y cultural que existe hasta el momento; la ley especial de protección al patrimonio cultural de El Salvador fue aprobada en mayo de 1993, en el artículo 3 establece la definición de los Bienes que conforman el Patrimonio Cultural, de dieciocho categorías presentadas, cuatro hace alusión al patrimonio intangible: el material etnológico; la lengua nahuat y las demás autóctonas, así como las tradiciones y costumbres; las técnicas y el producto artesanal tradicional; y las manifestaciones plásticas, musicales, de danza, teatrales y literarias contemporáneas. Los otros reglamentos, ordenanzas y convenciones recopilados se refieren a patrimonio tangible (bienes inmuebles) y ofrecen metodologías para su investigación, catalogación y protección.
Algunos organismos han venido trabajando y visibilizando la importancia de entender los procesos culturales del país. El trabajo de distintos institutos académicos, de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y de instituciones locales, gubernamentales y privadas como CONCULTURA y la Fundación María Escalón de Núñez.
El 25 de mayo de 2007, finalizó un Seminario sobre Planificación de
Inventarios Culturales en Centroamérica, que se llevó a cabo en el marco del Programa ACERCA, con la cooperación de la OEI y de la Agencia Española de Cooperación Internacional, (AECI). Durante el seminario se discutió que, aunque en la mayoría de los países existen experiencias de catalogación de patrimonio inmaterial, debería hacerse el esfuerzo por sistematizar el catálogo de patrimonio y/o ejecutar proyectos de inventario. En los documentos de la OEI se pueden encontrar sugerencias metodológicas para la elaboración de inventarios
16
culturales. Según la memoria del seminario, la mayoría de los participantes coincidió en que deben contemplarse legislaciones especiales de protección del patrimonio cultural, en el grado de leyes de las Repúblicas. También concluyeron que las medidas de catalogación tradicional no son suficientes y que deberían utilizarse otros medios modernos para lograr hacer un inventario más inclusivo y lograr un registro en otros soportes como videos, registros sonoros, fotografía.
En este marco de catalogación propuesto se encontró que en el caso de El Salvador, las experiencias en soportes tecnológicos distintos al escrito se basan en proyectos periodísticos que, como es su naturaleza, son más bien fugaces en el tiempo y poco accesibles al público, en algunos casos incluso no pueden ser considerados como proyectos de inventario propiamente dichos. Durante tres años el canal 4 de televisión nacional trabajó un proyecto de cápsulas culturales sobre las fiestas patronales; en la actualidad desde la Universidad Centroamericana (UCA), el departamento de audiovisuales (AUCA) trabaja en un proyecto para mostrar y dejar archivo digital de cuatro ámbitos del patrimonio cultural: los espacios de encuentro, las fiestas patronales, la gastronomía, las órdenes religiosas y su influencia. Este proyecto, sin embargo, no cuenta con el financiamiento necesario que permita un trabajo de documentación a fondo. Otras experiencias interesantes de visibilización e incluso documentación de procesos culturales pueden ser encontradas a través del uso de blogs. Algunos han sido diseñados por colectivos de periodistas y fotógrafos y ofrecen una muestra representativa y artística de distintas vivencias culturales. Una primera aproximación al tema fue publicada por la antropóloga y periodista Carmen Tamacas, en su artículo, muestra cómo los blogs son usados por periodistas, artistas y migrantes salvadoreños para recopilar y comentar distintos ámbitos del acontecer cultural del país (14 de septiembre de 2006).
Sugerencias: Foto 1 / Foto 2 / Foto 3
Imágenes tomadas del blog: Los ojos de El Salvador. De izquierda a derecha: la celebración la independencia el 15 de septiembre de 2007; los farolitos de Ahuachapán, de Miguel Angel Servellón; y las tradiciones populares, imagen de la fiesta de Nejapa que conmemora la erupción del volcán de San Salvador.
17
El patrimonio inmaterial desde una visión institucional
En 1992, con la creación de CONCULTURA, el tema del patrimonio inmaterial no estuvo asignado en una sola dirección de las cuatro que comprende dicha institución. Si bien el ámbito principal ha pasado por la Dirección de Patrimonio Cultural, también la Dirección de Artes y la Dirección de Espacios de Desarrollo Cultural se han ocupado de ámbitos del patrimonio intangible.
La Dirección de Patrimonio Cultural es dirigida en el último período (2004 - 2008) por Héctor Ismael Sermeño. El objetivo de dicha dirección es “rescatar, conservar, salvaguardar, difundir el patrimonio cultural salvadoreño, así como promover la valoración, regulación de la tenencia y circulación sin afectar el derecho de los ciudadanos al goce cultural, evitar el tráfico ilegal de bienes culturales”. Para llevar a cabo el trabajo se cuenta con varios departamentos: arqueología, archivo general de la nación, coordinación de museos nacionales, coordinación de inventario y catalogación de bienes culturales muebles e inmuebles y coordinación de zonas y monumentos históricos. En 2006, se estableció bajo esta dirección el Departamento de patrimonio intangible que por el momento está conformado por dos personas encargadas de llevar a cabo la investigación y documentación de tres patrimonios intangibles que esperan, a partir de un trabajo de investigación y sistematización de su historia y su importancia cultural, ser proclamados próximamente como patrimonios culturales: la celebración de Semana Santa en Chalchuapa, la celebración de la Semana Santa en Sonsonate y el Fiesta Patronal de El Salvador del Mundo en San Salvador, conocida como La Bajada.
Como se mencionó al inicio, también la Dirección de Arte, se ha encargado de algunos ámbitos relacionados al arte popular, mientras la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, cuenta con la Red de Casas de la Cultura (174
Foto 6 Sugerencias: Foto 5 Arriba: Patrona de San Miguel. Virgen de la Paz en Los Angeles, CA. Derecha: Página oficial del Carnaval de San Miguel celebrado en Houston en 2006.
18
casas en 172 municipios, más una en Los Ángeles y otra en Quetzaltenango, Guatemala) y es quien ha tenido a su cargo la organización y la celebración de las fiestas populares.
El primer patrimonio intangible que obtuvo visibilidad de manera institucional fue la Cofradía de Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate, que en noviembre de 2006 obtuvo el Premio Nacional de Cultura por “su incondicional aporte al crecimiento moral, espiritual e identitario de los salvadoreños”. La Cofradía tiene una historia de más de 400 años, la población de la zona ha sido investigada por el antropólogo Carlos Lara Martínez (2006).
De los distintos procesos de cultura viva que existen en El Salvador, la fiesta patronal se posiciona como uno de los más importantes. El primer diagnóstico cultural elaborado por CONCULTURA aporta datos al respecto (ver cuadro 5). Más de la mitad de los salvadoreños participan de las fiestas patronales de su lugar de origen.
Las fiestas populares en general (ver cuadro 5) y las fiestas patronales, dedicadas estas últimas al patrono del municipio, en particular tienen mucha aceptación entre la población joven. Contrario a lo que sucede con otras tradiciones culturales consideradas propias; además convoca a los salvadoreños residentes en el exterior, se vuelve un tiempo fundamental de encuentro y
Cuadro 5. Actividades de esparcimiento de los salvadoreños. Fuente: CONCULTURA. (2007) Diálogo Nacional por la Cultura. Pág. 48
19
visibilidad. Anclada en cada localidad, pero cada vez más parecidas entre sí debido en gran parte a las incursiones de la empresa privada y a las exigencias de los migrantes, las fiestas patronales han venido modificando su quehacer, aún y cuando mantiene su característica fundamental: un tiempo de excepción y de fiesta que convoca a muchos los habitantes.
Cuadro 5. Selección de algunas tradiciones populares en El Salvador Santa Ana Presentación de grupo Los Talcihuines, Texistepeque, 21 de marzo Ahuachapán IX Festival de la Canción Juvenil, Ahuachapán, 3 de febrero Día de Los Farolitos, Ahuachapán, 7 de septiembre Pastorela Puxtleca, San Pedro Puxtla, 24 de diciembre Sonsonate Día de Las Comadres, Izalco, 8 de febrero Festival del Maíz, San Julián, 21 de agosto Día de Los Canchules, Nahuizalco, 1 de noviembre VIII Festival del Cacao, Nahulingo, 18 y 19 de diciembre La Libertad La Topa (De Los Cumpas), Jayaque, 23 de julio Las Palancas San Pablo, Tacachico, 1 de septiembre San Salvador Procesión de Las Palmas, Panchimalco, 8 de mayo Bolas de Fuego, Neajapa, 31 de agosto Danza de Los Historiantes Santiago, Texacuangos, 19 al 25 de julio Celebración de Cofradías, Santiago Texacuangos, CHALATENANGO Día del Casiano, San Ignacio, 1 de noviembre CUSCATLAN La Topa de Mayo, Cojutepeque, 30 de abril LA PAZ Las Flores de Mayo, Santa María Ostuma, 3 de mayo Pelea de Toros, San Juan Nonualco, 20 de mayo SAN VICENTE Festival de Moros y Cristianos, Apastepeque, 16 al 20 de enero IV Feria de la Panela, Apastepeque, 26 y 27 de febrero CABAÑAS Los Viejos de Guaco, Sensuntepeque (Guacotecti), 21 de enero La Perdida y la Hallada, Victoria, 1 febrero Peregrinación a Ciudad Dolores (Virgen de los Dolores), Dolores, 14 al 19 de marzo MORAZAN Lavada Ropa de Santos (convivio), Cacaopera (Río Los Encuentros), 5 de febrero Baño de la Cruz (procesión de hombres) Depto. de Morazán, Miércoles santo y Domingo de Ramos Semana Santa en vivo, San Simón, Toda la Semana Santa Celebración de Emplumados, Cacaopera, 17 de mayo Ceremonia de Los Negritos, Cacaopera, 13 de agosto Bolas de Fuego, San Simón, 14 de agosto Ceremonia en Honor a los Tres Angeles (San Miguel, San Gabriel y San Rafael), Cacaopera 29 de septiembre Día de Las Animas, Cacaopera, 27 de octubre Procesión de Las Calaveras, Guatajiagua, 1 de noviembre Los Fogones Depto., Morazán, 7 de diciembre Día del Fogón (convivio), Perquín, 7 de diciembre Día de las Luces San Francisco, Gotera, 7 de diciembre Pastorelas, Osicala, 24 y 25 de diciembre LA UNION Celebración de la Cruz Maya, Conchagua, 3 de mayo Judas Iscariote Ahorcado, Anamorós, Domingo de Resurrección Fuente: Ministerio de Turismo (2005). Disponible en: http://www.elsalvadorturismo.gob.sv/tradiciones.htm
20
Tal y como se mencionó al inicio, el presente trabajo ha considerado la fiesta patronal como uno de los patrimonios intangibles con mayor convocatoria en el país. Debido a que no existen estudios relacionados con el tema salvo breves monografías elaboradas desde cada municipio y que contienen en su gran mayoría datos históricos, esta segunda parte del documento se aproxima a este fenómeno en dos momentos. El primero es una conceptualización y una discusión sobre las fiestas patronales en El Salvador de manera general. El segundo, una investigación exploratoria llevada a cabo a través de entrevistas, documentación histórica y observación participante en dos fiestas patronales correspondientes dos de las tres zonas geográficas en que se divide el territorio salvadoreño.
La primera fiesta, en el municipio de Izalco, departamento de Sonsonate en la región de Occidente, es una celebración con fuerte herencia y presencia indígena, en este caso la cofradía es una institución fundamental que será abordada. La segunda fiesta, en el municipio de Santa Elena, departamento de Usultán, en la región Oriental del país, tiene una presencia importante de salvadoreños migrantes que cambia el rostro de la fiesta patronal. A lo largo del trabajo, se hace una muy breve mención sobre la fiesta patronal por excelencia en El Salvador: la bajada, que se celebra en San Salvador, la capital, en la región central del territorio; esta celebración que está siendo objeto de una investigación exhaustiva por parte del departamento de patrimonio intangible de CONCULTURA, el 4 de octubre, se anunció que en noviembre de 2007 las investigaciones estarán concluidas y que tanto las celebraciones del Divino
Salvador del Mundo, como la celebración de Semana Santa del municipio de Chalchuapa en el Departamento de Santa Ana, serán reconocidos como los primeros patrimonios intangible nacionales; CONCULTURA ha señalado que en 2008 se espera nombrar un número importante de patrimonios intangibles reconocidos de manera formal, es decir, por decreto de la Asamblea Legislativa4.
4 Más información de este hecho puede ser consultada en dos trabajos de la periodista Elena Salamanca publicados el 4 de agosto y el 5 de octubre de 2007 en La Prensa Gráfica. Un trabajo anterior desarrollado por Sandra Arévalo, del 2 de julio de 2006, que explica cómo El Salvador no posee ningún patrimonio intangible reconocido y señala que este no solamente puede ser propuesto por CONCULTURA, sino por “cualquier persona, asociación o grupo” que tenga interés en el tema. Un listado de los patrimonios tangibles que han sido declarados por el estado salvadoreño pueden encontrarse en http://www.concultura.gob.sv/patrimonio.htm.
21
Parte 2. Las fiestas patronales. Patrimonio intangible
El núcleo de esta cultura, es decir, el carnaval, no es la forma puramente artística del espectáculo teatral, y,
en general, no pertenece al dominio del arte. Está situado en las fronteras entre el arte y la vida. En realidad
es la vida misma, presentada con los elementos característicos del juego. Mijail Bajtin.
Lo popular no es patrimonio de los sectores populares. Néstor García Canclini. Culturas híbridas.
Existen distintas concepciones de una celebración cultural comunitaria. En el caso de El Salvador, cada municipio consta de su fiesta titular. En muchos casos, dicha celebración es religiosa y tiene que ver con un santo patrono designado como la divinidad protectora de cada región; es por ello que se llama fiesta patronal. Un municipio puede tener varias fiestas patronales, como sucede en Izalco que celebra una fiesta en honor a la Virgen de la Asunción en agosto, patrona de la parroquia del mismo nombre y otra fiesta de la patrona de la parroquia de Dolores en diciembre; si existe un decreto municipal, una fiesta considerada titular.
En el caso salvadoreño muchas de estas fiestas implican la recuperación de una larga tradición histórica. Inician desde la colonia y son instauradas con la fundación de las ciudades, generalmente dedicadas a un patrono religioso y en muy pocos casos son fiestas que conmemoran celebraciones civiles5. Muchas de estas fiestas iniciaron como una celebración exclusivamente religiosa, misas, procesiones, rezos; sin embargo, poco a poco han añadido a sus celebraciones elementos artísticos (festivales organizados por la municipalidad, la misma iglesia u otros grupos de la comunidad) y promocionales (ferias de distinto tipo que funcionan para promover ciertas industrias culturales y que implican la exhibición de ciertos productos, muchas veces utilizando actos conmemorativos, exposiciones o concursos)6.
De acuerdo a algunos estudios, las fiestas patronales tienen su origen en una mezcla de las fiestas oficiales (tanto de la iglesia como de los estados feudales) y los carnavales de la Europa de la Edad Media, que a su vez se originan en las saturnales romanas. Bajtin (1987) sostiene que mientras la fiesta oficial “tendía a consagrar la estabilidad, la inmutabilidad y la perennidad de las reglas del mundo, el carnaval era el triunfo de una especie de liberación
5 La fiesta cívica más importante de El Salvador es la celebración que conmemora la declaración de independencia, el 15 de septiembre de cada año. 6 El documento del Convenio Andrés Bello elaborado por Pizano (2004, pág. 28) da cuenta dicha clasificación y luego de revisar varias definiciones concluye diciendo que “la fiesta es un hecho cultural colectivo que evoca un ser o acontecimiento sagrado o profano a través de ceremonias rituales o actos conmemorativos. Es transmitida por tradición, tiene permanencia, evoluciona, y es propia de la sociedad que la celebra y dota de significado”.
22
transitoria, más allá de la órbita de la concepción dominante, la abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes”. La fiesta patronal invoca, en El Salvador a un tiempo cíclico pues cada año se celebran en la misma época, pero además conlleva un tiempo de excepción, las actividades ordinarias del municipio se detienen y se llevan a cabo nuevas actividades extraordinarias. Desfiles, fiestas, bailes, en algunos casos con parodias que producen ciertos espacios y momentos de ruptura provisional del orden acostumbrado. Sin embargo, en el caso salvadoreño, las relaciones durante las fiestas patronales suelen mantener sus jerarquías.
En general, en América Latina, las hipótesis sobre este punto son encontradas, Da Matta reconoce que “el carnaval (actual) es un juego entre la reafirmación de las tradiciones hegemónicas y la parodia que las subvierte pues la explosión de lo ilícito está limitada a un período corto, definido, luego del cual se reingresa en la organización social establecida. La ruptura de la fiesta no liquida las jeraquías ni las deigualdades, pero su irreverencia abre una relación más libre, menos fatalista” (Da Matta en García Canclini, 2001, 206). El mismo García Canclini recoge en su discusión dos posturas básicas en relación con la función de las fiestas populares de América Latina: una, la subversión del orden establecido a partir de la risa; otra, la de control, pues a través de la ridiculización se muestran las sanciones posibles para quienes transgredan el orden.
En El Salvador las fiestas patronales son una mezcla de varios ámbitos7. Como ha señalado Francisco Cruces (en Rey, 2004, 105). La fiesta patronal permite en muchos casos demarcar el territorio, pues los locales muestran su identidad a través de la comparación con las otras fiestas patronales de la región; implican también la expresión de lealtad a grupos de referencia y en muchos casos son espacios de promoción política del alcalde o de su partido; e implica una congregación en torno a símbolos sagrados, como se verá en el caso de Izalco, donde la imagen de la Virgen de la Asunción tiene al mismo tiempo representaciones simbólicas sagradas para los indígenas y para los ladinos. Otro elemento que se vuelve evidente es la lucha por la distinción. Hay ciertos actores locales que destacarán y pedirán ser nombrados pues son ellos quienes hacen ciertos patrocinios o, con sus habilidades y oficios, colaboran en ciertas actividades fundamentales, como proporcionar el vestuario de las imágenes, elaborar los altares, o diseñar las carrozas de las reinas.
En Centroamérica, las fiestas patronales aparecen durante la colonia. En sus inicios pueden ser consideradas como una zona de contacto tal y como la define Mary Louise Pratt en su libro Ojos imperiales (1997, 17.33). Pratt se ocupó
7 Para una lista completa de las fiestas patronales de El Salvador se puede consultar el Anexo 1.
23
de documentar, desde la crónica, una zona de contacto que se dio en Argentina. Esta zona era un espacio de encuentro entre una cultura dominante e invasora –inglesa o española–, y la cultura de los grupos indígenas dominados), un espacio de encuentro donde las culturas se mezclan, donde al mismo tiempo las relaciones de poder se mantienen, pero ninguna de las culturas queda tal como estaba antes de esta cita. En la fiesta patronal desde el sincretismo y la mezcla, la cultura española impone una fiesta religiosa cristiana de culto a un santo, pero se vuelve una con danzas indígenas españolizadas, costumbres africanas, culto a la tierra y reconocimiento al Rey o al Estado según las circunstancias.
La documentación sobre las fiestas patronales, es todavía muy inicial. En 1947, Rafael González Sol publicó un estudio titulado Fiestas cívicas, religiosas y
exhibiciones populares de El Salvador; posteriormente, en 1976 y 1978, la Dirección de Patrimonio Cultural publicó el Calendario de Fiestas religiosas tradicionales de El
Salvador. No existen etnografías sistematizadas sobre las distintas fiestas que estén recopiladas de manera sistemática. Se cuenta con un inventario elaborado por CONCULTURA, que puede ser consultado en las bibliotecas y oficinas de dicha entidad. Además del inventario se encuentra disponible una monografía sobre las fiestas patronales y las fiestas titulares (en algunos departamentos coinciden y en otros no) en los municipios en los que existen casas de la cultura. Estas monografías no se encuentran sistematizadas en ningún sitio, salvo un archivo no actualizado en las oficinas centrales de CONCULTURA.
En las ediciones de Patrimonio Cultural se encuentra también un cuaderno etnográfico más reciente que está dedicado a las fiestas patronales. También una serie de nueve tomos llamados Cuadernos de Centroamérica, que se dedican a una recuperación de varios ámbitos del patrimonio cultural: comida, danzas, músicas, juegos y fiestas.
El impacto económico de las fiestas
El Convenio Andrés Bello ha revisado las distintas metodologías para comprender cómo las fiestas populares, si bien nacen como celebraciones comunitarias, poco a poco suelen implicar, al mismo tiempo, una relación social re-visitada y un importante impacto económico (Zuleta y Jaramillo, 2004).
La detallada revisión de distintas metodologías para medir dicho impacto van desde las críticas a las cuentas satélite hasta la precisión de los alcances y la cobertura que estudios de impacto económico pueden tener. Los estudios son muy diversos en este sentido. El CAB destaca cuatro enfoques básicos: el juicio de expertos que permite estimar el número de participantes y el promedio de
24
gastos; la utilización de fuentes de información secundaria en forma agregada, que permitan estimar el número de participantes en otros años o en fiestas similares y calcular sus gastos; las fuentes de información secundaria desagregada, que estimen el número de participantes por segmentos tanto en la localidad como en otras áreas, lo que permite ajustar gastos desagregados desde las categorías; y, el uso de cifras primarias de encuestas, que a través de muestras aleatorias permita estimar el gasto promedio por segmento y categoría de gastos directamente con los participantes y negocios.
Las fuentes secundarias de información se obtienen de los datos de impuestos y ocupación de hoteles, de las cifras de asistentes a espectáculos públicos que se presentan durante las fiestas, de la información de transportistas locales, de vehículos que circulan en carretera y de los centros de información que orientan a turistas. Las categorías mínimas de gasto en las fuentes primarias señaladas por el CAB son: el alojamiento, los alimentos y bebidas (se incluye tanto el gasto de restaurantes, como de tiendas y supermercados), los gastos de transporte, los gastos de recreación y entretenimiento (no relacionados directamente con las fiestas como visitas a juegos de azar, espectáculos musicales o discotecas), los gastos relacionados directamente con las fiestas (desfiles, bailes, espectáculos) y los recuerdos (souvenirs).
Es a través de estos ámbitos que se responde a las preguntas básicas para evaluar la contribución de la celebración a la actividad económica de la localidad. ¿Cuánto gastan los participantes durante la fiesta? ¿Qué proporción de las ventas efectuadas por los negocios locales se debe a la fiesta en sí misma y qué proporción a los insumos para la celebración se realiza en la localidad? ¿Cuánto ingreso genera la fiesta a los hogares y negocios de la localidad? ¿Cuántos empleos matiene mientras esta se lleva a cabo? ¿Existen ingresos fiscales generados por la fiesta?
En el caso salvadoreño es importante diferenciar las fiestas grandes, que tienen una convocatoria casi nacional como la fiesta de agosto en San Salvador, las Fiestas Julias en Santa Ana, o el Carnaval de San Miguel; las fiestas pequeñas en cambio son mucho más locales y suelen generar niveles mínimos de ganancia económica y en algunos casos, incluso implica pérdidas financieras para las instituciones y los comerciantes locales, estas fiestas sin embargo funcionan como espacios fundamentales de diversión y encuentro.
En las fiestas mayores, los hoteles y posadas, los restaurantes locales y los transportistas, los comerciantes pequeños se ven beneficiados. Sin embargo, en fiestas de menor alcance, los lugareños suelen gastar mucho más dinero del que la misma fiesta llega a generar. La fiesta es el momento para poner a circular el
25
capital, para gastar y disfrutar. El reciente diagnóstico llevado a cabo por CONCULTURA, permite tener una aproximación al gasto que las personas llevan a cabo durante las fiesta patronales. Tal y como lo muestran lo muestra el cuadro 6, en promedio, cada asistente suele gastar veinte dólares durante las celebraciones.
Cuadro 6: Gasto promedio cada vez que va a fiestas patronales por rango de edad del entrevistado
Edad 12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55 y + Total
Promedio en USD 22.92 19.18 19.12 20.06 20.05 16.64 20.39
Total de personas 56 142 157 130 85 56 626
Fuente: Concultura / Unimer (2007)
Al desagregar los datos del estudio citado por sexo de los entrevistados, se tiene que las mujeres suelen gastar un promedio de 16.97 dólares, mientras que los hombres gastan una media de 22.29. Un dato más que resulta interesante es desagregar los resultados de gastos promedio por nivel socioeconómico. Las personas de nivel socioeconómico bajo gastan un promedio de 17.52 dólares, mientras que las de nivel socioeconómico alto, aunque asisten en menor cantidad (ver datos en el siguiente apartado) suelen gastar un promedio de 32.65 dólares.
Las fiestas patronales han sido uno de los eventos que más ha incentivado el turismo. En El Salvador, algunos comités organizadores de las celebraciones, como es el caso de Izalco, buscan ser visibles a través de los medios nacionales, sobre todo la televisión. Esto permite situar la fiesta local dentro de una agenda más amplia. En la medida en que las fiestas convocan una mayor cantidad de público, mueven por un lado al comercio local, y pequeños vendedores, y también a los grandes patrocinadores de la empresa privada: compañías de teléfono, cervecerías nacionales, grandes almacenes, que suelen asegurar la distribución exclusiva de su marca.
Sugerencia imagen 6 Imagen de archivo de La Prensa Gráfica sobre las fiestas patronales de San Miguel.
26
Algunas personas entrevistadas dentro de cada municipio manifestaron que la empresa privada contribuye más a la fiesta y patrocina mejores eventos, cuando la alcaldía del municipio es administrada por partidos de derecha, sin embargo, esta percepción no es real. Los productos van donde hay un público cautivo lo suficientemente grande como para asegurar un consumo importante o el posicionamiento y presencia de la marca. “El patrocinio es exposición de marca y exclusividad en la venta de tu producto” explicó Ana María de Osegueda, ex jefe de responsabilidad social y comunicación externa de Industrias La Constancia, una de las principales compañías de bebidas en el país. Esta empresa ha patrocinado fiestas como El carnaval de San Miguel y La bajada, cuyas alcaldías no pertenecen al partido oficial.
Tal y como señala German Rey (Pizano y otros, 2004, 110), esta inserción de las fiestas en la lógica comercial suele generar serios debates pues en muchos casos se pone en juego la originalidad, las prácticas tradicionales y las formas de participación en las fiestas. Las empresas suelen patrocinar el mismo tipo de productos para todas las celebraciones.
Cuadro 7. Principales actores económicos de las fiestas patronales
• La Alcaldía, desde el Comité Organizador de las fiestas patronales, supervisa y correo con los gastos más importantes
• La Iglesia Católica, organiza las actividades religiosas y corre con los gastos de las procesiones del santo patrono.
• Las grandes empresas privadas. Patrocinan eventos como desfiles y bailes importantes con la condición que sea su producto el único que se venda en cada categoría, y el que tenga visibilidad de marca (teléfonos, bebidas alcohólicas, etc.).
• Los pequeños empresarios locales: negocios, ventas de comida, hospedajes, transportistas locales y supermercados que se ven beneficiados por las compras que se realizan tanto por los organizadores, como por los visitantes.
• Los vendedores translocales: este grupo de comerciantes se ha especializado y vive de las fiestas patronales. Se mueven de un municipio al siguiente y en un ciclo que se repiten cada año, instalan y venden productos característicos de las fiestas salvadoreñas; desde las ruedas mecánicas hasta los dulces, ellos son los responsables de las ventas.
• Los consumidores locales: las personas que viven en cada comunidad son el actor fundamental para el que la fiesta está pensada. En este caso no hay ganancias, sino más bien un gasto que tiene que ver con la diversión.
• Los turistas nacionales e internacionales: en el caso de las fiestas más grandes como la de San Salvador, Santa Ana y San Miguel la afluencia de turistas que vienen de otros sitios del país o desde fuera implica
27
sumas importantes de dinero para los hospedajes, los transportistas y el comercio local.
• Los migrantes: en el caso salvadoreño este actor se vuelve fundamental si pensamos que uno de cada cuatro salvadoreños se encuentra fuera del territorio nacional. Los migrantes legales aprovechan las fiestas como un momento de celebración y reencuentro con su familia, sus amigos, sus orígenes. Traen obsequios y compran productos locales, aunque en el caso de las fiestas pequeñas, el consumo no resulta significativo.
De Osegueda señala que, en El Salvador, “depende del lugar se patrocina las actividades; el tema de la discomóvil es uno de los más patrocinados, junto con jaripeos y orquestas. El tema de la homogenización de las fiestas es cada vez más frecuente. La empresa privada patrocina lo mismo y la gente del comité de festejos permite muchas veces que esto tenga el protagonismo, quizá por comodidad pues no proponen otras cosas que puedan patrocinarse, prefieren el sonido de siempre o la discomóvil. Por ejemplo, en Ahuachapán, cada vez dura menos la fiesta de los farolitos que es lo tradicional, como que le dan menos importancia y menos tiempo a eso y más a las actividades de la noche y la fiesta”. El actual Director de Espacios de Desarrollo Cultural, José Manuel Bonilla, se muestra de acuerdo con este análisis: “se han homogenizado los tipos de desfiles, pues las empresas privadas llevan lo mismo a cada lugar: payasos, cachiporristas, enmascarados…” de tal forma que hay menos espacio para lo representativo de la zona.
La fiesta en escena: (in)visibilidades
La fiesta patronal es espacio de encuentro y movimiento. Ciertos actores y discursos aprovechan las fiestas para ganar visibilidad, mientras que otras narrativas o tradiciones pueden mostrarse poco según las circunstancias.
Guardando las distancias del concepto de Pratt, se puede afirmar que mantienen su cualidad de zona de contacto, espacio de encuentro entre grupos culturales diferenciados, sobre todo, por el poder y la visibilidad desde la cual se sitúan. Las distintas clases sociales se dan cita para asistir a las fiestas, si bien la clases altas concurre en menor medida8, la mitad de la población salvadoreña asiste, y los jóvenes en un porcentaje importante, gastan dinero y, desde al puesta en escena de la fiesta, reafirman su condición social (ver Cuadro 8).
8 Un 37.3% de personas de la clase alta asisten a las fiestas, contra un 50% de clase media y un 53.8% de clase baja que concurre, lo que implica “el carácter marcadamente popular de estas fiestas” (Concultura, 2007, 86)
28
Muchos políticos locales saben que la fiesta patronal es un espacio fundamental para asegurar la continuidad en la alcaldía; muchos religiosos saben que este es el momento para atraer a los fieles y en El Salvador de los últimos años, muchos migrantes vuelven para mostrar a su comunidad el éxito que han tenido. García Canclini señaló cómo en esta evolución, la fiesta tradicional no es monopolio exclusivo de los sectores populares: “éstas no son ya tareas exclusivas de los grupos étnicos, ni siquiera de sectores campesinos más amplios, ni aun de la oligarquía agraria; intervienen también en su organización los ministerios de cultura y de comercio, las fundaciones privadas, las empresas de bebidas, la radio y la televisión” (2001, 205). Esto es lo que se encontró en el municipio de Izalco y que se desarrollará más abajo. La apuesta de la Alcaldía y el Ministerio de Turismo de transmitir las celebraciones locales de Semana Santa en un canal de televisión nacional, ha contribuido, en general, al aumento de turismo, pero también a una mayor cantidad de visitantes durante las fiestas.
Cuadro 6: Porcentaje de personas que asiste a las fiesta patronales por rango de edad
Edad 12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55 y + Total
Porcentaje que asiste 56.6 57.5 53.1 51.4 45.0 44.4 51.8
Fuente: Concultura / Unimer (2007)
Las religiones protestantes son percibidas como otro factor que está cambiando las formas de participación en estas celebraciones tradicionales. Sermeño sostiene que este cambio de religión podrá modificar algunas costumbres, pero no hará que se pierdan: “en El Salvador todavía se nace católico y esto hace que las tradiciones se arraiguen en la niñez, posteriormente la gente puede cambiar de religión, pero buscará esa vivencia por otras razones”.
Y tan fundamental se vuelve el momento de la fiesta, y tan importante es su convocatoria, el compartir comunitario que permite y la visibilidad que asegura, que la periodista Elena Salamanca sostiene que después de la guerra, en aquellos municipios que fueron repoblados y que sufrieron masacres por parte del ejército o de organizaciones paramilitares, la conmemoración a los muertos se ha convertido en una especie de “nueva fiesta patronal” donde la memoria se ritualiza y se nombra; donde aparecen las ventas callejeras, algunas ruedas, la música, las ferias y unos nuevos actos conmemorativos, simbólicos, religiosos en memoria de los asesinados (La Prensa Gráfica, 16 de enero de 2005, 28-29). Si
29
bien la fiesta popular tiene un carácter marcadamente histórico, este señalamiento puede dar pistas a nuevas ritualidades que se vuelven cultura viva.
Ya sea visibilizando u ocultando, la fiesta se vuelve un espacio fundamental donde la cultura se pone en escena y donde el espacio es re-significado. Esto no sucede solo desde las nuevas conmemoraciones que continúan construyendo la historia. Un proceso que, quizá es el que más está transformando la realidad cultural salvadoreña en los últimos diez años, constituye también una pieza fundamental para entender la configuración de la fiesta patronal salvadoreña: la migración.
La fiesta trans-local: los migrantes y las nuevas vivencias
En 2003, una imagen de El Salvador del Mundo peregrinó a pie, hacia Los Ángeles. Lo hizo como lo hacen muchos de los mojados, salió desde San Salvador, desde la Catedral Metropolitana, siguió hacia la Capilla de la Universidad Centroamericana, para continuar hasta la Casa del Migrante, en Tecun Umán, Guatemala. Descansó en Iglesias y en casas de albergue, en refugios o en la
La Prensa Gráfica, 16 de enero de 2005, pág. 28
30
carretera, fue detenido por el ejército mexicano y requisado en busca de droga, se detuvo en el Castillo de Chapultepec, donde en 1992 el gobierno y la guerrilla salvadoreña firmaron los acuerdos de paz, y después de un largo trayecto de más de dos mil millas, cruzar desiertos, dormir en refugios y cruzar la frontera como tantos migrantes más, llegó a su destino. El periódico La Opinión, anotó que “acompañado de danzantes aztecas y la imagen de la Virgen de Guadalupe, el Divino Salvador del Mundo bajó a la tierra. Miles de salvadoreños lo celebraron ayer en el Parque Exposition de Los Ángeles, con una fiesta popular como parte de los festejos del Día del Salvadoreño. Las pupusas con curtido, los picos de gallo, los plátanos fritos y los tacos dorados fueron parte de la celebración de la Bajada del Divino Salvador del Mundo” (Morales, 4 de agosto de 2003, La Opinión).
Las fiestas patronales se han vuelto, también, un nuevo espacio translocal que se vive desde dos localidades distintas pero de alguna manera mantienen su unidad. El investigador mexicano Miguel Moctezuma sostiene que “como consecuencia de una tradición migratoria, la fiesta del santo patrono de cada pueblo migrante coincide con las expresiones más sui generis de una cultura binacional, en donde migrantes y residentes de un mismo pueblo se funden en una convivencia social compartiendo enteramente su vida comunitaria” (2004, 21), de esta forma, en la fiesta patronal, “el ausente se vuelve presente” (Moctezuma, 2004, 20; 2005, 34).
Un estudio sobre la manera como la migración ha influenciado las fiestas patronales, muestra cómo la concepción espacial se ha desdibujado (Marroquín, 2007). Esta investigación sostiene que las fiestas patronales celebradas tanto en el municipio como en las distintas ciudades donde los lugareños se encuentran, y esos nuevos espacios que dentro del calendario mismo de las fiestas visibilizan la fuerza que la comunidad migrante translocal representa para el pueblo.
El trabajo destaca dos casos destacan como representativos de este fenómeno. Las fiestas patronales de San Miguel y las de Usulután: “los migrantes son invitados indispensables, no pueden faltar a la cita con sus raíces. Mauricio Cristal, encargado de comunicaciones y prensa de la Alcaldía de San Miguel, comentó en su entrevista, ayer, 25 de noviembre, tuvimos un carnavalito en el Barrio
La Cruz y el alcalde hizo el llamado para que los residentes en EE.UU. que vienen
levantaran la mano, y fueron quizá unas cien personas quienes levantaron la mano (…)
Calculamos un 60% de personas que vienen del extranjero al Carnaval de San Miguel
(…) Si tú vas ahorita a un hotel a pedir reservaciones para la otra semana ya no hay.” El carnaval de San Miguel empezó a celebrarse en Houston en el año de 1983. En la
31
actualidad la celebración es uno de los más importantes eventos de la comunidad salvadoreña residente en el exterior.
En el caso de Usulután, también son muchos los migrantes que llegan al municipio para las fiestas patronales, llegan desde Canadá, Estados Unidos, Australia, México, Suramérica y Europa, particularmente de Inglaterra. Durante los desfiles se identificaban por las cámaras de video, con las que grababan recuerdos de su ciudad.
La influencia de los migrantes en las fiestas patronales se abordará con mayor detalle en el trabajo sobre el municipio de Santa Elena, en Usulután. A continuación se presentan los resultados de las dos aproximaciones llevadas a cabo.
2.1 Izalco. La fiesta de la Asunción.
Un municipio dividido y sus procesos de visibilidad local
Según Jorge Lardé y Larín, Izalco se originó de un asentamiento indígena cuya documentación y evidencia histórica viene del siglo XI. Desde esa remota fecha, la “Ciudad de las casas de obsidiana” construye su historia. En la época colonia se la ubica como un territorio indígena densamente poblado. La importancia del comercio de cacao y bálsamo vuelve a la región un territorio clave, con una población cada vez más creciente, tanto así, que los religiosos del convento de Santo Domingo en Sonsonate, se trasladan a la región (Larde y Larín, 2000, 220), en 1733 la comarca fue consagrada a la Virgen de La Asunción, sin embargo, debido al creciente número de habitantes, dos parroquias son instauradas (Barberena, 1998, 93-96).
Izalco nace, pues, dividido en dos. Ya en el año de 1770, Pedro Cortés y Larráz explica que, en su visita pastoral, encuentra al pueblo dividido en dos parroquias: Dolores Izalco y Asunción Izalco. Esta división se mantendrá hasta nuestros días y es fundamental para comprender la lógica de las fiestas religiosas que ocupan este estudio. Desde siempre, Izalco ha mantenido la celebración de sus dos patronas: la Virgen de la Asunción, en agosto; y la virgen de los Dolores, en diciembre.
Cortés y Larrás documenta cómo la parroquia de Dolores, o barrio de arriba o de ladinos, está a cargo de un presbítero y consta de 933 familias. El curato de Asunción, o barrio de abajo o de los indios no tenía cura párroco y estaba constituido por 912 familias, en su mayoría, indígenas, en este barrio “un
32
ladino tiene escuela de niños, pero no se enseña a los indios, ni éstos dan providencia para que sus hijos tengan escuela”. En cuanto a las prácticas religiosas, el arzobispo documenta la resistencia de los indígenas y sus “caprichos y tenacidades”. Quizá es por esto que explica que el pueblo de Izalco es conocido como un lugar en el que suceden “todo género de desórdenes y vicios”.
Si bien con la primera constitución política de 1824 los pueblos de Dolores y Asunción Izalco quedaron incluidos en el distrito de Sonsonate, un decreto legislativo de 1838 fusionó en una sola las dos municipalidades y les otorgó el título de villa. Ya para ese entonces, un primer levantamiento indígena, en 1832, había visibilizado la fragilidad de una sociedad anclada en las diferencias étnicas. Lardé y Larín (2000, 224) señala que “a pesar de estar reunidos bajo una sola autoridad municipal los antiguos pueblos de Dolores y Asunción Izalco, las rivalidades entre uno y otro, o si se quiere mejor entre ladinos e indios, se fue acentuando al correr de los años”. Es así como en 1853 un nuevo decreto legislativo vuelve a separar la villa en dos pueblos. Nueve años después, un nuevo decreto de la administración de Gerardo Barrios vuelve a unir las dos villas y las eleva a la categoría de ciudad. En 1932, un nuevo levantamiento indígena deja cerca de 8,000 indígenas y ladinos de Izalco asesinados en la zona, en el territorio nacional se cuentan 30,000 muertos. Este hecho fundacional en la narrativa de la nación salvadoreña ha vuelto a este municipio un espacio simbólico denso.
Los grupos vinculados a la derecha política ven en Izalco el primer territorio “liberado del comunismo”, es pues, un espacio simbólico que recoge una narrativa heroica y triunfal, en los habitantes de la zona este discurso está representado en los de arriba, (chipilineros), con su Parroquia de Dolores Izalco, cuyas fiestas patronales se celebran en diciembre9. Por su parte, organizaciones vinculadas a la izquierda política, han hecho suyo el reclamo indígena por ser visibilizados y ven en Izalco un símbolo de la necesidad de justicia y reparación moral a las víctimas, el sector indígena se encuentra vinculado con mayor fuerza a la parroquia de Asunción Izalco, en el barrio de “los de abajo (garroberos)”.
9 En estas celebraciones se elige a la Reina de la Juventud de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista, el partido que actualmente se encuentra en el gobierno). Según algunos testimonios de izalqueños, son las fiestas “de Arriba, de Dolores”, las que tienen mayor realce y que, simbólicamente, son vistas como un elemento de distinción (Bourdieu, 2002), en la comunidad. La participación de Reinas y Carrozas es mucho mayor en diciembre; algunos lugareños sostienen que esto se debe porque en agosto “llueve más”; sin embargo, el movimiento comercial, según explica la integrante del Concejo Municipal Marta Sarmiento de García, es mucho mayor en agosto, “en diciembre se quejan los vendedores”.
33
Algunos entrevistados sostienen que se podría hacer una sola fiesta, sin embargo, por la historia de configuración del pueblo esto es casi imposible: “nosotros quisiéramos unirlos, hacer una sola fiesta, pero no podemos. Tenemos la iglesia de Asunción en la cual hay un párroco y en la iglesia de Dolores hay otro párroco, y eso ya quedó así y no podemos… no hay forma que podamos”. Aún así, muchos entrevistados sostienen que en la actualidad la división no es tan categórica. Las fronteras, como sucede en otros espacios, se han vuelto mucho más porosas “Nosotros nos unimos porque la gente de arriba viene de abajo”, “una división marcada notoriamente ya no se puede pero la historia lo marca que anteriormente sí se vio marcada, entre el pueblo de arriba y el pueblo de abajo. Nadie de los de los de allá arriba podía venir a ver a los de abajo, especialmente de hacer un noviazgo. ¡Dios guarde! Si un muchacho se enamoraba de una de las de abajo, los mismos de abajo lo sacaban a pedradas. Entonces ha habido, la historia lo marca y ahora lo tenemos en menos grado porque los de arriba vienen a nuestras fiestas y nosotros vamos a las fiestas de allá arriba verdad”.
La representación contradictoria del indígena en la narrativa salvadoreña se visibiliza en este municipio en el cual los elementos de la cultura indígena han pasado por procesos de sincretismo y resignificación. En la actualidad la vestimenta y la lengua nahuat están desapareciendo, a pesar de esfuerzos como los de CONCULTURA y la Universidad don Bosco, que han implementado proyectos de rescate de la lengua nahuat en dos centros escolares de Izalco.
Sugerencia foto 7 y 8
34
El presente trabajo ha documentado la fiesta patronal de la Parroquia Asunción de Izalco, que se lleva a cabo desde la primera semana de agosto y alcanza su punto máximo en las celebraciones del día 15. No consiste este trabajo en una etnografía, es más bien una aproximación a través de una observación participante y una serie de entrevistas en profundidad. Debido a esta histórica división del municipio, muchos de los izalqueños han insistido en que el espacio que convoca con más fuerza, son las celebraciones de Semana Santa.
Los preparativos. Antes de la fiesta
Si bien la fecha está grabada en la memoria colectiva, es el Concejo Municipal quien cada año convoca a la gente del municipio y se conforman Secretarías. A cada una de ellas se le asigna un día para realizar las actividades que se discuten y planifican. La coordinación de los distintos actores es fundamental para la buena consecución de las fiestas. En el caso del Izalco justamente esta coordinación puede llegar a ser problemática, como sucede en algunos otros municipios, los distintos actores representan posturas políticas encontradas y esto influye en el tipo de actividades que se buscan hacer.
La fiesta de agosto para la Alcaldía inicia el 9, con el desfile de correos y termina el 15, aunque en el caso de la Iglesia, las misas y actividades empiezan desde el 1 de agosto.
De todas las celebraciones de la fiesta de la Virgen de la Asunción, destaca la secretaría de la comunidad indígena, que representa a las 32 cofradías de Izalco a través del Alcalde del Común y del Segundo. La Cofradía organiza sus propios festejos. De acuerdo a la tradición, el Alcalde del Común es quien convoca a las 32 cofradías para asistir a las celebraciones, pero en este caso es el mayordomo de la Cofradía de la Asunción quien pidió ayuda a gente conocida. Los izalqueños señalaron que hay una fuerte separación entre esta cofradía y la alcaldía del común. Las celebraciones indígenas más importantes son los días 15 y 16.
Otra coordinación que no ha funcionado en los últimos años es la que se tiene que dar entre la Iglesia, con una formación crítica más ligada a elementos de la teología de la liberación, y las autoridades gubernamentales que pertenecen al partido ARENA: la Alcaldía Municipal, la Oficina de Turismo y algunas empresas. Estos tres actores montaron este año la exposición de máscaras y celebraron el día internacional de las poblaciones indígenas. Por su parte, la Iglesia, por su parte, organizó el Primer Festival del Maíz, esta celebración no fue incluida por la Alcaldía dentro del calendario de festejos.
35
Lo socio económico
Tal y como se mencionó en el inicio de este apartado, son las fiestas de los municipios más grandes las que suelen representar importantes ganancias para el comercio local. No es este el caso de Izalco. El movimiento generado por la fiesta patronal de Izalco, si bien es mayor que la fiesta de la Virgen de Dolores, en diciembre, tampoco llega a generar ganancias significativas, según explicaron los vendedores entrevistados.
La fiesta, en sí, es un gasto para la alcaldía, pues las secretarías no suelen aportar un porcentaje significativo de dinero. El presupuesto de la Alcaldía para las Fiestas patronales se divide en dos partes iguales, para las fiestas de agosto y las de diciembre. Anteriormente se cobraba un impuesto en las partidas de nacimiento que era asignado a los gastos de las fiestas patronales, sin embargo, la gente se quejó y, en la actualidad ya no existe dicho impuesto. La Alcaldía absorbe gastos muy distintos: desde piñatas, dulces, refrescos, y galletas, para celebraciones más pequeñas de los distintos grupos, hasta los cohetes, el sonido y las recepciones. Algunos de estos insumos la Alcaldía los compra en la misma localidad, de tal forma que estos gastos beneficien la economía de los comerciantes locales. El ingreso que la Alcaldía obtiene para las fiestas se da por el pago de las ventas de la feria del impuesto de uso de la calle.
La empresa privada tiene ciertos patrocinios, aunque son mínimos, Industrias la Constancia, con sus bebidas, especialmente la cerveza Pilsener; y la Empresa de Productos Alimenticios Diana, suelen colaborar con refrigerios. La fiesta más importante es patrocinada por el Banco Izalqueño. Mantiene mucho renombre.
Sugerencia foto 10
Sugerencia foto 9 Arriba. Virgen de la Asunción. Cofradía. A la derecha: La imagen de la Virgen de la Asunción de la Parroquia.
36
CONCULTURA aporta un presupuesto mínimo a la casa de la cultura, sin embargo, este debe ser destinado a pagos de material de oficina, muebles y reparaciones, no para las celebraciones. El gasto para las actividades organizadas por la casa de la cultura corre más bien por cuenta propia. En años anteriores se ha llevado a cabo una Feria Artesanal que busca recaudar fondos. Sin embargo, las ganancias no fueron suficientes y la iniciativa se descontinuó.
La parroquia suele gastar dinero en el altar. En muchos casos los feligreses colaboran y supervisan los detalles. En el caso de estas Fiestas Patronales hay una serie de sentidos simbólicos que deben cuidarse. El vestuario de la Virgen retoma tradiciones indígenas en el detalle de su vestido bordado; la imagen debe colocarse viendo hacia el mar. Para conseguir apoyo, la Iglesia presenta un presupuesto a la Alcaldía quien financia un cierto porcentaje de los gastos, también se llevan a cabo turnos y otras actividades de colecta para recaudar fondos.
Las ventas que se colocan en la Feria no suelen ser locales, la mayoría son vendedores, que se trasladan de una fiesta a otra. Los vendedores de la feria parecen encarnar a los nuevos gitanos (ver cuadro x). No tienen casa, muchos no reconocen un lugar de origen. Su espacio se configura a partir del calendario litúrgico y viven nómadas, viajando de un municipio al siguiente. Los locales no suelen poner ventas aunque hay ciertos eventos en los que se deciden por vender comida y artesanías.
Sugerencia foto 11
37
Cuadro 7. Sondeo con comerciantes en Izalco
Mercadería residencia Ganancia. Mucha, poca o nada
En qué ferias hay mejores ganancias
Otros datos pertinentes o no...
Tostadas de plátano.
Juguetes. Frente a la
Iglesia.
Nahuizalco La ganancia es nula. Lo que se gana se ocupa en mantener a la
familia que viaja junta en el negocio, para el transporte y surtir
el negocio.
Nahuizalco un poco mejor.
Negocio propio y familiar. Son esposo, esposa, una señora mayor, presumo que es la
abuela; un niño y una niña... y el perico.
Dulces. Frente a la Iglesia.
San Salvador
Más o menos de ganancia pero no se puede decir exactamente
cuándo es porque con lo que se vende se va comprando más
dulces y solventando las necesidades de la familia, así como
la renta de la casa de San Salvador.
En Santa Rosa de Copán en
Honduras. Con esta Feria se
desahogan de los gastos.
Negocio propio y familiar. Se ven trabajando la señora con
sus dos hijas.
Elotes locos. Tostadas de
plátano. Churros.
Frente a la Iglesia.
Izalco. Puesto
itinerante.
No tienen ganancia. Sobretodo que por la falta de venta se meten a
créditos y deben pagarlos, lo obtenido es para pagar el crédito. Considera que hay más venta de todo y eso hace que haya más
competencia.
En verano. La lluvia hace que
la gente no salga ni visite más la
feria.
Negocio propio de una señora con sus hijas. Los hijos de las hijas y un chucho. Considera
bueno el pago a la alcaldía que fueron alrededor de 13 dólares, el precio es según por metros
ocupados Ruedas. Al
lado del parque.
Talnique. La Libertad.
A su esposo le pagan sueldo por administrar las ruedas.
Es lo mismo en todas.
Son ella, su hijo y su esposo. No sabe cuándo se paga en la alcaldía. Le pagan seis dólares
por la noche no importando cuánto se haya vendido de tiquetes para las ruedas. No
tienen casa segura, administrar y cuidan las ruedas de feria en
feria. Pupusas. Al lado de la
Iglesia.
Izalco. Puesto fijo.
Ha sido bastante la venta. Ninguno de los comerciantes de Izalco
puede quejarse de la poca venta en la feria.
No pagan impuesto, son puestos de la alcaldía
desalojados del parque. A los dos lados de la Iglesia se les
proporcionó un espacio. Señora comenta que fue
CONCULTURA que no dejó instalar los puestos en el
parque. Juguetes.
Recuerdos. Artículos varios de aretes,
pulseras, etc. a una cuadra de la Iglesia
sobre la misma calles
de ésta.
Santa Ana Ha sido poca la venta. Lo mismo en todas.
Negocio propio. Esposa con su esposo. Comparando el precio que se paga a la alcaldía con
otras ferias la de Izalco es cómodo el precio. En Nejapa y Apopa se pagan alrededor de
135 dólares.
Dulces. Esquina
próxima de la iglesia.
Izalco. Puesto
itinerante.
Nada. Más bien ha perdido 600 dólares. Se trabaja con créditos.
En todas le ha ido bien sólo en esta por el lugar que le dieron.
Negocio propio de una señora que emplea a dos muchachas.
Debe pagar mucho por medicinas y doctor particular por una enfermedad en su
cabeza. Dulces.
Tostadas de plátano. Al lado de la
Iglesia.
Nahuizalco. Malas las ventas. Sólo han venido a esta feria de Izalco. El resto
del tiempo venden en las
calles de Nahuizalco.
Negocio propio y familiar. Un señor, dos señoras y una joven.
Hamburguesa Izalco. No consideran hayan subido las Es empleada del puesto de
38
s, tortas. Al lado de la
Iglesia.
Puesto fijo. ventas. ventas.
Pollos estilo campero. Esquina diagonal Iglesia.
Izalco. Atendido
por empleados.
Aumentó un poco más la venta. Negocio con tres empleados.
Este año, el día del Festival Gastronómico fueron varias familias de la comunidad quienes vendieron panes con gallina, ponche y sopa de patas. Ese mismo día, un grupo de mujeres emprendedoras vendieron artesanías.
Contrario a lo que sucede en la celebración ladina, en la cofradía, la comida se ofrece gratis y es la misma para todos. El presupuesto de la cofradía es limitado. Un apoyo proviene de la Alcaldía, que asigna un presupuesto de 60 dólares para algunos gastos. El dinero es utilizado en cohetes. Además de esto, la municipalidad aporta la banda y ofrece sus aparatos de sonido como apoyo a la comunicación.
De acuerdo a la historia, la Virgen de la Asunción fue entregada por los españoles a la cofradía; junto a la imagen, asignaron ciertas tierras, que son cultivadas por la comunidad y de esta forma se solventan algunas necesidades económicas para la celebración. Sin embargo, el cultivo no es suficiente, por esto el mayordomo solicita además víveres, cohetes, molcajetes, e incluso aporte económico a personas espirituales de la localidad, la gente suele colaborar con la cofradía pues es una tradición importante. De hecho, recupera y mantiene viva una tradición culinaria propia de la localidad: café, pan de tuza, tamales ticucos, a diferencia de lo que sucede en el casco urbano el consumo es el mismo para todos, se ofrece la misma comida. En ciertas celebraciones también se ofrece chicha y pinol
Sugerencia fotos 12 y 13
39
El día 16, en la clausura, al final de la misa se ofrece el tradicional chilallo. El origen de esta sopa de res con naranja agria y chile. Se reparte a todos los asistentes y se toma sin cuchara, en molcajete. Se remite a un milagro que la Virgen hace a un terrateniente de apellido Villela, fue él quien donó la primera res para la virgen. La tradición recuerda con este alimento el milagro de la Virgen.
Si bien es la Semana Santa la temporada que el Instituto Salvadoreño de Turismo reconoce como la más concurrida, las fiestas patronales también atraen visitante. En un día de fiesta, se contabilizaron un aproximado de 100 visitantes a la feria (entre izalqueños residentes fuera y capitalinos) y 32 turistas. Este año, see calcula que en total llegaron unas quinientas personas de fuera durante las fiestas.
El Instituto de Turismo tiene datos de que cada turista nacional gasta aproximadamente 10 dólares en un día, mientras que los extranjeros que visitan las fiestas gastan un promedio de cuarenta dólares diarios.
Sugerencias fotos 14 / 15 / 16 / 17
40
Peculiaridades: la ciudad dividida
Tal y como se comentó al inicio, Izalco es un municipio que en realidad contiene históricamente dos municipios, representados cada uno por su respectiva parroquia. La celebración de la fiesta patronal oficial, que resulta ser una de las dos fiestas de las Iglesias locales, es también un espacio en el que se vuelven evidentes las distancias entre los grupos sociales.
En algunos momentos del análisis se pensó que la fiesta muestra una comunidad dividida y que no lograba apuntalar la cohesión social del municipio. Sin embargo, un análisis más fino muestra cómo, durante las celebraciones, se ponen en escena las divisiones, se dramatizan, al decir de Goofman (1981), y se presentan de tal manera que estos distintos grupos encuentran sus espacios de expresión y apropiación del espacio público. Los ladinos en la fiesta que se da en el casco urbano, los indígenas en la celebración de la cofradía. La Iglesia Católica (de la Virgen de la Asunción) en las celebraciones religiosas, las religiones protestantes en las celebraciones culinarias que siguen. La izquierda política encuentra cabida para el análisis y la discusión en una conferencia sobre derechos humanos que se dio dentro de la iglesia justo antes de la misa principal; mientras la Alcaldía y los institutos gubernamentales, de adscripción más conservadora esperaban en el parque, para entrar a la Iglesia en el momento en que diera inicio la misa solemne.
Y mientras la Iglesia celebraba la misa principal; en la cofradía de la Virgen de la Asunción, un grupo de músicos le daba serenata a la imagen indígena y se repartía el chocolate y el pan de tuza a los visitantes.
2.2 Santa Elena. Las fiestas de los migrantes. Los procesos de
desterritorialización
Este municipio toma su nombre de origen de una de las más importantes haciendas de la región de Usulután. En 1857 obtuvo el título de villa y
Sugerencia foto 18 Sugerencia foto 19
41
posteriormente, en 1932, durante el gobierno de Maximiliano Hernández Martinez, obtuvo el título de ciudad. Las fiestas patronales del 10 al 18 de agosto se celebran en honor a la patrona Emperatriz Elena.
Santa Elena fue durante mucho tiempo un municipio básicamente agricultor situado en una región privilegiada, por el acceso al agua, la calidad de suelos y la cercanía con mercados importantes de la zona. En la actualidad, , los habitantes, conocidos como tabudos10 o elénicos, viven de las remesas de familiares residentes en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Algunos elénicos viven aún de la agricultura, aunque ésta se destina más para consumo familiar. La ganadería también es una fuente de ingreso, y los días sábados suele celebrarse un tiangue de ganado vacuno.
Incluso antes de la guerra civil, Santa Elena destacó en la región por su nivel de organización social, desde comités de la iglesia hasta grupos deportivos, de danza o teatro. Lungo y Kandel, señalan que “durante los años de conflicto la organización social más importante giró alrededor de las reivindicaciones políticas, sociales y económicas. El gremio magisterial, ANDES 21 de Junio y organizaciones campesinas tuvieron una presencia fuerte en el municipio, vinculados al movimiento revolucionario o al partido Demócrata Cristiano. Santa Elena fue escenario de múltiples acciones represivas antes de la guerra, y de fuertes enfrentamientos entre el ejército gubernamental y el FMLN durante el conflicto. Entre 1982 y 1987 se consideraba buena parte del municipio como zona de control de las fuerzas guerrilleras. Solía decirse que en Santa Elena solo había maestros y guardias” (1995, 2). La migración del municipio hacia Estados Unidos inició en 1960. La mayor parte de la población ha emigrado a Los Ángeles, aunque existen poblaciones importantes de elénicos en Washington, San Francisco y el Estado de Nueva York.
En los años de 1990 se fundó el Comité de Amigos de Santa Elena (CASE), que actualmente tiene distintas sedes en EE.UU. y una directiva de enlace local, con el municipio. Lungo y Kandel señalan que ya en 1995, una parte importante del dinero recaudado por el CASE se destinaba al apoyo de las Fiestas Patronales. Muchos de los entrevistados identificaron las fiestas como un momento en el que muchos elénicos residentes fuera, vuelven de visita. Aunque David Mungía, tesorero del Comité de Enlace, señaló que en la actualidad los migrantes no suelen dar dinero para las fiestas, de eso se encarga la alcaldía.
10 Hay dos razones para esta denominación: antiguamente se juntaban los hombres en las esquinas y, en círculos, acurrucados, jugaban a la taba, que consistía en adivinar de qué lado caería un hueso (la taba). Debido a que implicaba apuestas importantes el juego se prohibió. La otra razón tiene que ver con la vestimenta.
42
Los preparativos. Antes de la fiesta
Las fiestas patronales inician el 10 de agosto con el desfile del correo y terminan el 19. Aún y cuando este es el calendario oficial, las celebraciones suelen comenzar antes, con la elección de la reina de las fiestas el 3 de agosto (se elige por simpatía11), y su coronación en una fiesta de gala el día 5. En el municipio son varias las organizaciones que participan en el trabajo: el Comité de Amigos de Santa Elena, el Comité de desarrollo social, los diferentes centros escolares y la Iglesia.
Los habitantes de Santa Elena se muestran orgullosos de distinguirse de otros cercanos porque sus celebraciones duran mucho más tiempo. Durante cada día hay actividades, sobre todo serenatas y alboradas organizadas cada día por los distintos comités que además desfilan con sus respectivas carrozas y reinas. Pero también hay discotecas de entrada gratuita, festivales artísticos y culturales, desfiles de carrozas, show de distinto tipo.
Este año el grupo Axe Bahía llegó a las fiestas a grabar un programa que se difundió en canal 6 lo que permitió una mayor visibilidad de las fiestas y un posicionamiento con el que se espera conseguir la visita de más turistas tanto del país como de la región. También en canal 23 hubo una nota de las fiestas patronales. Cable Sat (canal local de oriente) fue contratado por la alcaldía para grabar las fiestas patronales.
En general los entrevistados coinciden en que la fiesta patronal involucra a todas las personas y es por ello que la tradición es muy importante, los elénicos destacan en todo momento la celebración como un espacio que cohesiona la comunidad al compartir trabajos y actividades de recreación comunes. En las entrevistas, muchos de los habitantes de la localidad comentaron cómo este año se observó una mayor participación de los distintos sectores del municipio. De nuevo la re-utilización del espacio público permite apuntalar los niveles de comunicación y entendimiento de las distintas las redes sociales de la zona.
Lo socio económico
Como sucede en la mayoría de municipios, la alcaldía es quien corre con los gastos más importantes. En Santa Elena el presupuesto que se tiene es de 30,000
11 No es este el caso en todas las fiestas patronales. En San Miguel, en los últimos años, la tradición ha cambiado pues el actual alcalde ha buscado darle una nueva visibilidad a la elección de la reina. Ha implementado un estilo muy parecido a las elecciones internacionales estilo “Miss Universo” y
43
dólares, aproximadamente. Lo que se hace generalmente es contratar una empresa que no es de la localidad y que ofrece un paquete en el que se prepara la fiesta de la elección y los show que se llevan a los cantones.
La empresa privada también correo con algunos de los gastos. En Santa Elena, contrario a Izalco, hay una presencia importante de compañías que patrocinan distintos eventos. Esto tiene que ver sobre todo con los intereses del comité organizador y la manera como tramitan estos patrocinios. Diana, Tigo, Digicel, Telecom, Aló, el Carnaval de Pilsener son algunos de los principales colaboradores. Estas empresas patrocinan las disco-móvil y promocionan sus artículos. Tal y como sucede en otros municipios la llegada de la empresa privada ha modificado la organización y la tradición que se sigue. Hay nuevos carnavales, mejor sonido y orquestas, lo que en algunos momentos hace que estos eventos sean los más importantes y no tanto aquellos que tienen mayores rasgos locales.
La Iglesia gasta un total de 4,000 dólares en los arreglos del altar y las celebraciones que se llevan a cabo. La alcaldía colabora con la celebración eclesial sobre todo con cohetes y pólvora. Este año, colaboraron además con 150 dólares para la carroza de la reina y la corona. Uno de los mayores gastos es la carroza de la patrona. Este año el costo de la carroza utilizada por la iglesia fue de 500 dólares en materiales; no se contó la mano de obra pues fue echa por voluntarios que colaboran en dichas actividades. Otras carrozas costaron un promedio de 150 dólares, este precio es puesto por el alcalde y difiere de un municipio a otro, en algunos, el precio puede llegar hasta 300 ó 350 dólares cada una.
Para recolectar el dinero para las fiestas, la alcaldía cobra una tasa de 5% de impuestos asignada a estos gastos. Aún así, la Alcaldía no puede cubrir los gastos solo con lo recolectado y aporta otros insumos.
Sugerencia foto 20 Sugerencia foto 21
44
Tal y como se mencionó en las fiestas de Izalco y como sucede en muchas otras celebraciones, las ventas de la Feria son puestas por personas que vienen de fuera y que suelen moverse de una fiesta a otra, las ganancias del comercio para la localidad son mínimas, aunque existen algunos beneficiados (ver cuadros 8 y 9), aunque se sabe que los migrantes buscan invertir en los pocos comercios locales. En general las ventas ambulantes se ven beneficiadas por la cantidad de personas que asisten a los eventos y que compran alguna bebida o comida, el día de la misa solemne (18 de agosto) se contabilizan un promedio de tres mil asistentes.
Cuadro 8. Comerciantes residentes en Santa Elena
Tipo de negocio/ Mercancía Percepción sobre la venta / ganancia por las Fiestas Patronales
1 Pupusas. Negocio propio en casa. A tres cuadras del parque.
Se vende lo mismo porque son los mismos clientes, no hay incremento en la ganancia.
2 Carne asada y panes. Negocio propio en la calle frente a la Iglesia. Se pone allí por las fiestas.
El 17, 18 y 19 son las mejores ventas. Por los turistas que vienen ( al decir esto hace referencia a los tabudos residentes en EUA, más que turistas, migrantes) No ha contabilizado la ganancia aún pero comenta que no se siente mucha, lo que se hace es que se pone a mover el dinero. Por su venta en la calle ha pagado 50$ en impuestos ( se cobra cinco dólares por metro utilizado).
3 Pupusas. Negocio propio en casa. Frente al parque.
Recién han invertido en el negocio, es familiar, es su primera fiesta. No sabría decir de cuánto dinero es la ganancia pero siente que ha vendido más por la fiesta.
4 Pupusas, panes. Negocio propio frente a la Iglesia.
Se vende un poco más de lo habitual.
5 Carne asada y panes. Negocio propio. Para las fiestas lo saca, los demás días vende frescos en el mercado.
No se ve ganancia. Lo que permite la venta de la fiesta es pagar las deudas atrasadas, por ejemplo, el alquiler de cuatro meses. Vale la pena poner el puesto sólo para las fiestas. La alcaldía no cobra menos si son personas del municipio.
6 Verduras en el mercado. Propio.
No se vende más. Lo mismo con fiesta o sin fiestas para las que venden verduras en el mercado.
7 Ropa en el mercado. Negocio propio.
Lo que ocurre es con la venta en general se va invirtiendo en más artículos y para esa fecha hay más venta pero no es posible contabilizar la ganancia. Se mantiene la familia con el negocio, la comida, etc. Se invierte para esa fecha y sale la venta porque las personas tienen la costumbre de estrenar para el 18 de agosto. Sobretodo compran las personas que viven allí ya que las que vienen de fuera traen su propia ropa y lo que buscan para llevarse es ropa que diga “El Salvador” o típica y no manejan ese tipo de mercancías.
45
Cuadro 9. Comerciantes itinerantes
Mercancía Lugar de residencia
Percepción sobre ganancia
1 Elotes locos y papas.
San Jorge. San Miguel.
A pesar de mucha gente que asiste a la feria no hubo mucha venta.
2 Dulces. San Vicente. No se vende lo que se tiene planificado vender pero tampoco hay pérdida. Hay muchas personas que vienen de San Vicente vendiendo dulces también al haber mucha competencia no se logra vender. En las ferias que sí se vende es en San Vicente, San Miguel y San Salvador, donde la competencia se reduce por la cantidad de gente que visita las ferias.
3 Artículos varios. Tipo tienda ambulante.
Sin casa fija. Se vende bastante. La ganancia en esta fiesta en particular se siente porque con la venta que se hace se surten de mercancías. El precio de la alcaldía lo considera accesible de $5 el metro comparado con Chinameca que el metro es más barato ($3) pero se debe pagar una colaboración obligada de $50
4 Dulces. San Vicente. No se siente mucha venta pero tampoco se pierde, ayuda a mantener el negocio y la familia.
Los elénicos que residen en Estados Unidos han hecho en varias ocasiones donaciones para la Iglesia, pero trabajan sobre todo en comités de infraestructura o donaciones para la unidad de salud, la educación y la casa de la cultura, no necesariamente aportan donativos visibles en la época de las fiestas patronales. Sin embargo durante las fiestas patronales, su visita también se vuelve notoria. En las celebraciones de este año los entrevistados señalaron aproximadamente veinticinco familias que llegaron de visita.
Sugerencias foto 22, 23 y 24
46
Peculiaridades: la migración, éxodo y reencuentro
Una de las peculiaridades de las fiestas patronales del municipio de Santa Elena tiene que ver con el hecho de que este municipio tiene una gran cantidad de población migrante.
En general, pensar la identidad cultural de ciertos pueblos y comunidades en El Salvador es pensar en cómo la migración ha venido transformando la manera de vestir, de hablar, de comer, de soñar y de ser familia. No es Santa Elena el único sitio del país que presenta una gran influencia por la migración, en enero de 2006 el periodista Carlos Dada señalaba que “Intipucá no es el pueblo que más remesas recibe. Según el informe de Desarrollo humano del PNUD, este municipio de poco más de 3 mil habitantes recibe un promedio de 49,5 dólares mensuales por persona, por debajo de Santa Catarina Masahuat, Mercedes La Ceiba, Antiguo Cuscatlán y Nueva San Salvador. Pero como ningún otro municipio del país, Intipucá se ha convertido en el símbolo de la emigración salvadoreña. Una página web dedicada a la ciudad, intipucacity.com, recibe al visitante en inglés, con una voz sensual que da la bienvenida a Intipucá, “The prettiest city of El Salvador”. La vida aquí está más vinculada con Washington que con cualquier ciudad salvadoreña. En la calle central hay una agencia de viajes, dos casas de recepción de remesas y un infocentros en el que niños y jóvenes se comunican con parientes en Estados Unidos. Son negocios clave para la vida en Intipucá. El pueblo ha vivido siempre a la sombra de los emigrantes, que ejercen un enorme poder tras las decisiones más importantes de la comunidad.” (Dada, C. El faro, 30 de enero de 2006).
Las fiestas patronales no son la excepción. Como ya se señaló anteriormente, la fiesta se vuelve hoy un espacio fundamental de encuentro y de reafirmación de una identidad salvadoreña que en el extranjero se diluye y se busca, se sueña y se dibuja con los retazos que la memoria presta.
En las celebraciones territoriales, la fiesta patronal ha dejado de ser una celebración exclusivamente religiosa y ha pasado a constituirse en uno de los espacios fundamentales de encuentro entre los salvadoreños locales y los salvadoreños migrantes. Se producen actualizaciones de los vínculos locales. No solo el que está ausente y llega se vuelve presente, a través de donaciones, elección de una reina de los salvadoreños que viven fuera y otras remesas no solo económicas, los migrantes ausentes de la celebración también se vuelven presentes.
Tal y como se señaló en el primer análisis sobre fiestas patronales, en las celebraciones fuera del territorio, la fiesta patronal se vuelve también espacio de
47
encuentro entre las distintas comunidades, prolongación de lo local en lo extranjero, vivencia de la identidad nacional de El Salvador en el mundo.
En Santa Elena, como en algunos otros municipios como es el caso de Intipucá o de San Miguel con su famoso carnaval, la fiesta patronal se piensa con vivencias que permitan “complacer las nostalgias de los migrantes” y al mismo tiempo que permitan mostrar el nuevo estatus económico que ellos tienen. En San Miguel incluso se les permite patrocinar un día de las fiestas, desfilar en sus carrozas y colaborar con las orquestas dentro de los eventos. Se podría afirmar que el migrante intenta visibilizar ante el local su nuevo estatus, y además recordarle que él no es un “hermano lejano”, que él es también “de aquí”.
48
3. Conclusiones y recomendaciones de metodologías para nuevos estudios
sobre patrimonio intangible y fiestas patronales
No debemos aceptar la idea ilustrada de que el mundo debería
librarse de todas las tradiciones. Estas son necesarias y perdurarán
siempre, porque dan continuidad y forma a la vida.
Anthony Giddens
Este estudio no pretende agotar el tema del patrimonio intangible, sino más bien busca situar algunos elementos como punto de partida para una discusión que inicia en buen momento. Después de la presentación del diagnóstico sobre la cultura salvadoreña (CONCULTURA, 2007), en el momento en que se está por nombrar los primeros patrimonios intangibles del país, y cuando se vuelve urgente revisar y elaborar un plan de políticas culturales a nivel nacional. A partir de la presente investigación se han encontrado algunos elementos que se dejan anotados a manera de conclusiones y recomendaciones.
1. El estudio ha evidenciado que si bien existen leyes en relación con la protección del patrimonio intangible en El Salvador, muy poco se ha hecho en relación a dicho tema y recién empieza a tomarse iniciativa desde el 2006. El país es el único de la región centroamericana que no ha ratificado la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, decretada por la UNESCO y ratificada hasta ahora por 79 países miembros. Por otro lado, la legislación nacional sobre el patrimonio histórico y cultural hace énfasis en la protección de bienes muebles e inmuebles, objetos y patrimonios tangibles más que en los intangibles que forman parte de la cultura cotidiana y viva.
2. Documentar y proclamar patrimonios intangibles salvadoreños es un aspecto fundamental que debe ser tomado en cuenta pero al mismo tiempo tendrá que abordarse con cuidado y respeto por la manera como las comunidades viven dichos patrimonios. No se trata de construir, como se señalaba anteriormente, museos vivientes; o de preservar en una cápsula del tiempo los procesos culturales. Se trata de construir junto con las y los salvadoreños una narrativa fuerte que rescate los ritos, los símbolos y la manera de ver la vida.
3. Un elemento fundamental señalado por Londrès (2004) es que la discusión sobre la preservación del patrimonio y la herencia cultural intangible no es algo que esté confinado a las fronteras clásicas desde donde se concibe lo cultural. Hay muchos otros ámbitos que deben ser considerados desde el respeto al medio ambiente en dichas tradiciones, pasando por los procesos de educación formal e informal, hasta las discusiones sobre
49
propiedad intelectual. Es imposible reducir, en este sentido, el registro del patrimonio intangible a meras proclamaciones de valor cultural, es fundamental involucrar en los procesos de inventario experiencias multidisciplinarias y personas de cada localidad.
4. Otro elemento que se repite entre los expertos de patrimonio intangible es que, debido a que es fundamental adoptar criterios específicos a partir de la naturaleza de cada realidad cultural, es necesario establecer la implementación de políticas descentralizadas sobre el patrimonio intangible, que insistan en la importancia de la participación de las comunidades. Londrès (2004) recomienda que las políticas sean reevaluadas cada diez años y que se establezcan programas nacionales que permitan el registro del patrimonio.
5. En el caso de las fiestas patronales el elemento fundamental es la manera como esta se vuelve un espacio de integración y cohesión de la comunidad toda y no únicamente un espacio de congregación religiosa católica (Schmidt, 2006). Las celebraciones en este sentido no son de la Iglesia Católica, sino celebraciones seculares con algunos elementos religiosos que celebra al santo patrono de cada municipio. Sin embargo, sobre todo en el tipo de convocatoria los entrevistados destacaron que si la fiesta convoca a todos los sectores rurales y urbanos, es por el hecho de ser una fiesta que celebra la fe. Es por ello que las personas más alejadas del pueblo hacen lo posible por asistir aunque sea el día que corresponde a la patrona, siendo este el día de mayor solemnidad y religiosidad, y el día más importante para la mayoría. Además de ese día religioso destaca el día más secular, de la elección y la coronación de la reina. Estos rituales son muy valorados como celebraciones porque evocan una tradición de años. Por eso, además de una expresión de la fe, se une la expresión de su sociedad y de su cultura distinta a los municipios aledaños. En ese sentido, destacan las cofradías en el municipio de Izalco, y para las fiestas patronales, la cofradía mayor que es la de la Asunción, donde se expresa además la cultura indígena local.
6. En el caso salvadoreño es importante diferenciar entre las fiestas de municipios pequeños que tienen un carácter mucho más local de las grandes fiestas que adquieren un carácter casi nacional. En el ámbito económico, las fiesta grandes son las que dejan ganancias a los comerciantes y personas del municipio; las fiestas pequeñas representan más bien un gasto para las instituciones y el comercio local. De acuerdo a
50
la información de CONCULTURA, La zona norte de Chalantenango y Morazán es la que más ha conservado sus particulares tradiciones.
7. En lo económico, en lo que se refiere al gasto, la fiesta tanto grande como pequeña requiere de ciertos insumos. En muchos casos esto no puede ser costeado por los municipios, sobre todo si estos no son productores de aquello que se necesita. En estos casos el ingreso para las personas locales es mínimo, porque no hay oferta de dichos productos, desde los dulces y ruedas de la feria, las orquestas, carnavales, pólvora. En este sentido el consumo que la gente lleva a cabo de los productos financiados por la empresa privada no suele competir con los comerciantes locales. Los grandes gastos de la fiesta son asumidos por la alcaldía y se espera que así sea. Entre los pequeños comerciantes, las ventas de comida en la calle o negocios de comida pueden llegar a percibir un aumento en las entradas en esa semana de fiesta por la cantidad de personas que llegan. En el caso de Santa Elena, la persona que hace carrozas no pudo obtener mayor ganancia cuando las hace pues lo considera como un aporte a su comunidad, además, los materiales que se utilizan no son locales. Como bien lo decía el representante de la alcaldía de Santa Elena la fiesta implica un gasto, pero el ciudadano paga por eso con gusto pues es la tradición la que debe de continuar. La fiesta pone en marcha otras dinámicas económicas relacionadas por el prestigio.
8. La fiesta no es, entonces, solo un espacio de encuentro, es también un ámbito de visibilidad de los distintos actores sociales de cada comunidad. Los distintos grupos sociales y políticos buscan espacios donde mostrarse y distinguirse del resto, mostrar su progreso y su clase. Un ámbito fundamental de dicha negociación son los desfiles de carrozas, donde las más adornadas y mejores son comentadas por la comunidad, si bien antes dichas carrozas pertenecían a la municipalidad o eran patrocinadas por empresas y comercios, en la actualidad destacan carrozas financiadas por los migrantes que de alguna manera vuelven a hacerse presentes desde una nueva posición adquirida por su trabajo fuera de la localidad.
9. Las fiestas patronales son un momento que permite “evaluar” la gestión política, no de manera general, sino que se mide en este momento la capacidad de la alcaldía de convocar inversión y proporcionar a los lugareños la diversión y el disfrute que merecen. En muchos casos, la fiesta patronal pesa mucho al momento de buscar una reelección, en lugares como San Pedro Nonualco y Olocuilta se ha visto que cuando un
51
partido político nuevo ha ganado la alcaldía las expectativas se vuelven mayores.
10. Las Fiestas Patronales reúnen a casi toda la población en actividades festivas. Involucra celebraciones desde los barrios y en esta medida implica un espacio de coordinación y discusión entre los vecinos y las directivas de cada colonia. La organización de un día por barrio, además de delegar actividades de la alcaldía, supone la participación de todos los sectores. Por ello, en los municipios estudiados los lugareños insistieron que la organización y participación es mayor cuando hay más reinas postulantes. Cada reina significa que algún grupo se reunió para buscar una señorita y hacer actividades para solventar otros gastos. Como las señoras del mercado de Santa Elena que si bien no se organizan para otras cosas sí lo hicieron para esa ocasión, por la satisfacción de participar de otra forma en la fiesta, de verse representadas por una reina que compite entre las demás instituciones, comité o barrios. De igual forma parece medirse la participación en Izalco cuando hacen referencia a la mayor cantidad de carrozas y reinas que hay en las fiestas de diciembre mientras que en las de agosto no tanto. En Santa Elena la cantidad de 19 postulantes a reinas era, de acuerdo a la alcaldía, una cantidad considerable.
Es fundamental impulsar estudios más complejos y completos de la realidad que se vive en las fiestas patronales tanto pequeñas como grandes. Una combinación de etnografías y encuestas puede resultar muy útil para documentar y comparar los procesos sociales y el movimiento económico que en estas se producen.
La fiesta patronal se sitúa como una tradición viva, convoca a los migrantes, a personas de todas las clases sociales, a los jóvenes que asisten de manera mayoritaria y gastan en ella su dinero, su tiempo, sus energías. Colaboran desde distintos espacios, lo religioso, lo festivo, lo cultural, y desde ahí van re-creando los rituales y se van apropiando de las tradiciones dotándolas de un nuevo sentido.
San Salvador, octubre de 2007
52
Bibliografía
Arévalo, S. (2 de julio de 2006). El Salvador sin patrimonio intangible. En La
Prensa Gráfica. Disponible en: http://archive.laprensa.com.sv/20060702/cultura/531977.asp
Armijo, R. (1997). El pastor de las equivocaciones. San Salvador: El Venado Blanco.
Bajtin, M. (1987). La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El
contexto de Francois Rabelais. Madrid: Alianza.
Barberena, S. (1998). Monografías departamentales. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos.
Barthes, R. (1995). El placer del texto y la lección inaugural. México D.F.: Siglo XXI.
Bourdieu, Pierre (2002). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. México D. F.: Taurus.
Centro de Investigaciones Tecnológicas y Científicas (1992). El patrimonio
arquitectónico: un valor nacional que se pierde. Colección de seminarios Nº 17. San Salvador: CENITEC. CONCULTURA/Unimer (2007). Informe de resultados: Diálogo por la Cultura 2007.
CONCULTURA. San Salvador.
CONCULTURA (2007). Resultados consolidados del diálogo nacional por la cultura.
Septiembre de 2007. CONCULTURA / PNUD / OEI: San Salvador.
Dada, C. (30 de enero de 2006). Las elecciones transforman Intipucá. Periódico El Faro. Disponible en: http://www.elfaro.net/secciones/Noticias/20060130/noticias2_20060130.asp
Durán, S. (s/f). El tercer sector de la cultura: redes, asociaciones y organizaciones.
Disponible en http://www.redculturalmercosur.org/docs/SylvieDuran_es.pdf
Escalante, P. (1999). “La inmigraciones selectivas y las fobias étnicas.” Tendencias, 77.
García Canclini, N. (2001). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la
modernidad. México D. F.: Grijalbo.
Goofman, E. (1981). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu.
Hernández, C. Obligados por los estudios. La Prensa Gráfica. Jueves 14 de junio de 2007. Pág. 80
53
Jiménez, L. (septiembre – diciembre de 2003). Retos para la gestión del patrimonio cultural vivo. En Tablero. Revista del Convenio Andrés Bello. 66. Págs. 27-30.
Lara Martínez, C. (2005). La dinámica de las identidades en El Salvador. En ECA
Estudios Centroamericanos, San Salvador, (679-680), pp. 437-450.
Lara Martínez, C. (2006). La población indígena de Santo Domingo de Guzmán.
Cambio y continuidad sociocultural. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos – CONCULTURA.
Ladrón de Guevara, C. (2007). La catalogación del patrimonio cultural: conceptos
generales. Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico / Centro de Documentación de Patrimonio Histórico. Disponible en:
López Bernal, C. (1998). Tradiciones inventadas y discursos nacionalistas: el
imaginario nacional de la época liberal en El Salvador, 1876-1932. Tesis de Maestría. Universidad de Costa Rica. Mimeo.
Londrès, C. (2004). The registry of intangible heritage. En Museum International. Nº 221-222. (56, 1). Págs. 166 -173.
Lungo, M. y Eekhoff, K. (1995). Migración internacional y desarrollo: el caso de Santa
Elena, Usulután. El Salvador: Serie Alternativas para el desarrollo. Disponible en: http://migracion-remesas.rds.hn/document/el_caso_de_santa_elena.pdf
Marroquín, A. (2003). Maestros y lenguajes. Aproximación a una ruptura, medios para
un encuentro. Tesis de Maestría. Instituto Tecnológico de Estudios Sociales de Occidente. Guadalajara, México.
Marroquín, A. (enero-febrero 2007). El Salvador del Mundo. Migración, cultura y fiestas patronales de los salvadoreños. ECA Estudios Centroamericanos, San Salvador, (699-700), pp. 41-62.
Martín Barbero, J. y Rey, G. (1999). Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y
ficción televisiva. Barcelona: Gedisa.
Ministerio de Educación (1980). Qué es el patrimonio cultural. San Salvador: Ministerio de Educación.
Mendoza Orantes, R. Ed. (2002). Legislación sobre el patrimonio histórico y cultural. San Salvador: Editorial Jurídica Salvadoreña.
54
Moctezuma, M. (2004). La cultura migrante y el simbolismo de las remesas. Reflexiones
a partir de la experiencia de Zacatecas. Disponible en: http://www.jerez.com.mx/Migracion/
Moctezuma, M. y otros (2005). Laguna Grande: un circuito social transnacional de
sistema maduro. Informe etnográfico no. 1. Mimeo. Disponible en: http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/etnografia.doc
Morales Almada, J. (4 de agosto de 2003). Celebran la Bajada del Divino Salvador del Mundo. La Opinión Digital. Disponible en: http://www.laopinion.com/print.html?rkey=00030803181500633047
Pizano, O. y otros (2004). La fiesta, la otra cara del patrimonio. Valoración de su
impacto económico, cultural y social. Bogotá: Convenio Andrés Bello.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2003). Informe sobre Desarrollo
Humano El Salvador 2003. Desafíos y opciones en tiempos de globalización. San Salvador: PNUD.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2007). Migraciones, cultura y
ciudadanía en El Salvador. Cuaderno de Desarrollo Humano Nº 7. San Salvador: PNUD.
Rey, G. (2004). Un mundo encantado. Las dimensiones sociales de la fiesta. En Olga Pizano y otros (2004). La fiesta, la otra cara del patrimonio. Valoración de su impacto
económico, cultural y social. Bogotá: Convenio Andrés Bello. Págs. 105-119.
Roque Baldovinos, R. (2007). Poéticas del despojo: mestizaje y memoria en la invención de la nación. En Revista Cultura. (94). Septiembre-diciembre de 2006. Ministerio de Educación. El Salvador. Págs 11-19.
Salamanca, E. No hay una canasta básica cultural. La Prensa Gráfica. Viernes 15 de junio de 2007. Pág. 110.
Salamanca, E. La bajada espera ser patrimonio. La Prensa Gráfica. Sábado 4 de agosto de 2007. Pág. 44. Disponible en: http://www.laprensagrafica.com/especiales/2007/salvador/10.asp
Salamanca, E. Dos ritos religiosos serán declarados patrimonio. La Prensa Gráfica. Viernes 5 de octubre de 2007. Disponible en: http://www.laprensagrafica.com/cultura/889702.asp
Schmidt, B. (January 2006). Fiestas Patronales in the Ecuadorian Andes The Meaning for the Villagers and the Attitude of the Churches. En Transformation
(23)1. Págs. 54 – 60
55
Tamacas, C. (14 de septiembre de 2006). Conectados por los blogs. En El Diario de
Hoy. El Salvador.
Tenorio, M. (2006). Periódicos y cultura impresa en El Salvador (1824-1850): “Cuan
rápidos pasos da este pueblo hácia la civilización européa.” Tesis doctoral. Columbus, Ohio: The Ohio State University.
UNESCO (2005) Obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad.
Declaraciones 2001, 2003 y 2005. Disponible en:
Yúdice, G. (enero/febrero 2006). Una o varias identidades. Cultura, globalización y migraciones. Nueva sociedad. 201. Págs. 106-116.
Zuleta, L. y Jaramillo, L. (2004). Metodología de valoración del impacto económico y social de las fiestas en los países miembros del Convenio Andrés Bello. En Olga Pizano. y otros (2004). La fiesta, la otra cara del patrimonio. Valoración
de su impacto económico, cultural y social. Bogotá: Convenio Andrés Bello. Págs. 55-102.
Entrevistas
En San Salvador
- José Manuel Bonilla. Director Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural.
- Héctor Ismael Sermeño. Director Nacional de Patrimonio Cultural.
- Elena Salamanca. Periodista de la sección Cultura de La Prensa Gráfica
- Ana María Morales de Osegueda. Ex jefa de responsabilidad social empresarial y comunicación externa de Industrias la Constancia S. A.
En Izalco
- José Manuel González. Académico de la Universidad Centroamericana UCA. Miembro del Comité de Restauración del Patrimonio Histórico.
- Marta Lisseth Sarmiento de García. Miembro Concejo Municipal en Función Social correspondiéndole la organización de las Fiestas Patronales de Agosto y las Fiestas de Diciembre.
- Iris Lilibeth Larín de Contreras. Directora Casa de la Cultura de Izalco.
- Lidia Juliana Ama de Chile. Directora del Centro Escolar "Doctor Mario Calvo Marroquín". Cofrade de la cofradía de la Virgen Asunción.
- Carlos Roberto Cuyo Ramón. Concejo económico de la Parroquia de la Asunción.
56
- Juventino Dagoberto Ramos. Oficina de Turismo de la Alcaldía Municipal
En Santa Elena
- Miguel Antonio Argueta. Quinto Regidor de la Alcaldía Municipal.
- Rosa María Reyes Argueta de Benavides. Segunda Regidora de la Alcaldía Municipal.
- Jimmy Alexander Benavides. Artesano de carrozas para las fiestas
- Beatriz Lozano de Lizama. Directora Casa de la Cultura.
- David Murguía. Tesorero del Comité Amigos de Santa Elena (CASE)
- Vicente García Cárcamo. Párroco de Santa Elena.