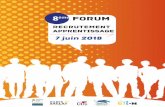pal. juin, h} r1 rad1hflJd . f, V, a.1 field... _. - Repositorio Digital ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
14 -
download
0
Transcript of pal. juin, h} r1 rad1hflJd . f, V, a.1 field... _. - Repositorio Digital ...
n ,. .
, . . ¡\ . pd
.. .! _
, . . pal.
juin,
h} r1 rad1hflJd
. f, V, a
.1 field...
_. .- , y.. "¡ÉÏL ¡LI!
,r,m.v,,._.,w_,,. m.“ ,_.
BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
VOLUMEN XLII (1969)
COMISIÓN DE PUBLICACIONES
Director: Dr. josé Luis Molinari
Vocales: Prof. Ricardo Piccirilli
Dr. Ernesto ]. Fitte
© 1969. Academia Nacional de la HistoriaPrinted in Argentine. Impreso en la Argentina.
Queda hecho el depósito que indica la ley 11.723
Mesa Directiva de laAcademia Nacional de la Historia
(1967 - 1969)
DR. MIGUEL ANGEL CÁRCANOPresidente
DR. ERNEsTO J. FITrE PROE. RIcARDO PIccIRILLIVicepresidente 29 Vicepresidente 19CAP. DE NAvío CONT. HUMBERm F. BURzIo DR. ROBERTO ETCHEPAREBORDATesorero Secretario
DR. ENRIQUE WILLIAMs AIJ.AcA DR. josí: MARÍA MARILUz URQUIJOProtesorero ProsecretarioACADÉMICOS DE NÚMERO "‘
l. DR. MIcUEL ANGEL CÁRCANO .. 192-} 1 16. DR. José LUIs MOLINARI . . . . .. 1957 2°2. DR. ENRIQUE DE GANDÍA 1930 " 17. DR, ATILIO CORNEJO . . . . . . . . .. 1957 3°3. DR. MILcíADEs ALEJO VIcNArI 1930 9‘ 18. DR. CARLOs R. MELO . . . . . . .. 1957 "4. R. P. GUILLERMO FURLoNc, 8.]. 1938 31 19. DR. EDMUNDO CoRREAs . . . . . . .. 1957 ‘°5. DR. JOSE A. ORÍA . . . . . . . . . . .. 1939 3’ 20. DR. BONIFACXO DEL CARRIL .. .. 1960 1°(i. PROP. RICARDO R. CAILLET-BOIs 1942 '-'°’ 21. DR. ROBERTO ETCHEPAREBORDA l960 1”7. PROP. RICARDO PIccIRILLI 1945 ‘-"-' 22. DR. JULIO CEsAR GONZÁLEZ . .. 1960 “‘8. CAP. DE NAvÍo CONT. HUMBERTO 23. DR. JOSE MARÍA M ARILUz
F. BURzIo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 191G =° URQUIJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1960 “9. S. E. CARDENAL DR. ANTONIO 24. DR. ERNESTO j. I-‘Inr. . . . . . . .. 1962 ”
CAocIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1948 ’“ 25. SR. GUILLERMO GALLARDO 1962 “IO. DR. RAÚL A. MOLINA . . . . . . . .. 1949 H 25- ARQ- MARIO JOSÉ BUSOHMZZO 1964 2"1L Dm LEoNmo QANELLO _ _ _ _ _ __ 194g an 27. DR. ENRIQUE WILLLAMs ALzAcA 1965 ‘12. CORONEL Aucus-m G. Ronntcuu 1955 l“ 28. CNEL- LEOPOLDO R- OKNSTEIN 1967 "‘13. DR. ENRIQUE M, BARBA , , , _ , ._ 1955 21 29. DR. AUcUsTO R. CORTAzAR 1967 "'-'H, DR. RICARDO ZoRRAQuíN BEcÚ 1955 3° 30. DR. RAÚL DE LABoUcLE . . . . .. 1968 '-'15, DR, ARMANDO BRAUN MENÉNDEZ 1957 3“ 31. DR. LEóN REBOLLO PAz . . . . .. 1968 ‘5
COMISIONES A CA DÉMICAS
Publicaciones: Director: DR. josé LUIs MOLINARIBiblioteca: Director: PROP. RICARDO PIccIRILLI
Numismática: Director: CAP. DE NAv. HUMBERTO F. BURzIoArchivo: Director: SR. GUILLERMO GALLARDO
* El año os el de la sesión en que fue electo académico y establece la antigüedad. El númeroa la extrema derecha indica. ‘el Bitinl que le corresponde en la sucesión académica.
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
ARGENTINA
Buenos Aires:
DR. ANDREs R. ALLENDEDR. RAMON DE CAsTRo EsTEvEsDR. HORACIO JUAN CUCOOREsE
. R. P. PAsCUAI. R. PAmA S. D. B.. DR. JOAQUIN PÉREZangulo
Catamarca:
l. PERO. RAMÓN ROSA OLMOS
Córdoba:
. DR. SANnAGO F. DíAzR. P. PEDRO GRENóNDR. DOMINGO GUZMÁNSR. ARTURO G. DE LAzCANo COLODRERODR. CARLOS ANTONIO LUQUE COLOMBRES
. PROE. CARLOs S.A. SECRET!
. DR. FRANCISCO V. SILvAxlcitfluhbbhñi
Corrientes:
l. DR. JOSE ANTONIO GONzÁLI-z
Entre Ríos:
l. PROE. FACUNDO A. ARCE2. PROP. BEATRIZ BOSCH3. DR. MARcos MORINIGO4. SR. ANTONIO SERRANO5. PROE. OsCAR F. URQUIzA ALMANDOZ
Mendoza:
l. DR. EDBERTO OSCAR ACEVEDO
2. DR, JORGE COMADRAN RuIz3. DR. DARDo PÉREZ GULLHOU4. DR. PEDRO SANTOS MARTÍNEZ
Misiones:
l. SR. ANÍBAL CAMBAS
Neuquén:
l. DR. GREGORIO ALvAutz
Río Negro:
l. R. P. RAÚL A. ENTRAIGAs S. D. B.
Salta:
l. MONsEÑOR MIGUEL ANGEL VERGARA
San Juan:
l. DR. HORACIO VIDELA
Santa Fe:
l. DR. FRANCISCO CIGNOLI2. ING. AUGUs'rO FERNANDEZ DÍAZ3. DR. AGUSTÍN ZAPATA GOLLÁN
Santiago del Estero:
l. PROP. OREsTEs DI LULLO
Tucumán:
l. DR. NICANOR RODRíGUEZ DEL BUSTO
AMÉRICA
Bolivia:
l. DR. ADOLFO COSTA DU RELS2. DR. JOAQUÍN GANTIER
Brasil:
(Miembros de número del Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro)
l. ALMIRANTE CARLOs DA SILvEIRA CARNEIRO
2. SR. VIRGILIO CORREA (FILHO)3. DR. PEDRO CALMON MONIz DE
BHTENCOURT
4. SR. RODRIGO OcrAvIO DE LANGGAARDMENEzEs (FILHO)
5. MARISCAL ESTEVAO LEITAO DE CARVALHO6. ALMIRANTE THIERs FLEMING7. SR. EUGENIO VILHENA DE MORALES8. SR. LEvI CARNEIRO9. DR. ALExANDRE José BARBOSA LIMA
SOBRINO
10. SR. JOAQUÍN DE SOUsA LEAO (FILHO)ll. DR. ARTHUR CESAR FERREIRA REIs12. DR. HERBERT CANABARRO REICIIARDT13. DR. RUBEN MACHADO DA ROsA14. DR. HELIO VIANNA15v". SR. LUIz VIANNA (EILHO)
60.
Gl.
62.63.
64.
. SR. AMERIGO JAcOBINA LAGOMBE
. SR. ADOLEO MORALES DE Los Ríos (FILHO)
. SR. MANUEL XAVIER DE VAscONcELLOsPEDROsA
. SR. MARcos CARNEIRO DE MENDONGA
. SR. JOsE AUGUSTO BEzERRA DE MEDEIROs
. GENERAL ANTONIO LEONcIO PEREIRAFERRAz
. DR. CHRIsTOvAM LEITE DE CAsTRO
. DR. RODRIGO MELO FRANGO DE ANDRADE
. DR. FRANcIscO MARQUEs Dos SANTBs
. PROE. HAROLDO TEIxEIRA VALADAO
. SR. JOsE HONORIO RODRIGUES
. SR. ALFONSO ARINOs DE MELO FRANCO
. SR. FRANcIscO MOzART DO REGOMONTEIRO
. EDGARDO DE CAsTRO REBELO
. JOsE ANTONIO SOAREs DE SoUsA
. MUGIO LEAO
. ROBERTO DA MOTA MAcEDo
. IvOLINO DE VAscONcELOs03050550C!)WWFW!
. DOM CLEMENTE MARÍA DA SILvA-NIGRA,O.SB
. GENERAL FRANcIscO JAGUARIBE GoMEs DEM ATOS
. SR. ILDEFONSO híAscARENHAs DA SILvA
. SR. MANUEL DIEGUEs JUNIORS
. SR. ALUIzIO NAPOLEAO DE FREITAs REGO
. DR. PEDRO PAULO MoNIz BARRETO DEARAGAO
. DR. FABIO DE MAcEDo SOAREs GUIMARAEs
. SR. WAsHINGToN PERRY DE ALMEIDA
. PROE. MARIO FERREIRA FRANCA
. SR. NELsoN NUNEs DA OosTA
. SR. CARDOs RIzzINI
. SR. CARLos XAVIER PAEs BARRETO
. SR. PAULO FERREIRA SANTOs
. SR. ROBERTO PIRAGIBE DA FONSECA
. SR. RAIMUNDO MAGALHAEs JUNIOR
. DR. MANUEL PAULO TELEs DE MATOS(EILHO)
. DR. GILBERTO JOAO CARLos FERREz
. SR. MARIO BARATA
. SR. FRANcIscO DE AssIs BARBOsA
. PROF. ANTONIO CAMILO DE 0I_IvEIRA.JOsUE MONTELLO. LUIz DE CAsTRO SOUzA
. ENEAs MARTINs (EILHO)
. HERGULANO GoMEs MATHIAs
. ROBERvAL FRANcIscO BEzERRA DEMENEsEsGEN. DE ExERcITO AURELIO DE LIRATAvAREsSR. MAURICIO AMOROsO TEIxEIRA DECASTRO
SR. EDUARDO CANABRAvA BARREIROsCAPlTAN DE FRAGATA CARLos MIGUEzGARRIDO
GRAL. UMBERTO PEREGRINO SEABRAFAGUNDEs
SRSR
SR. SR. MARcELLO MOREIRA DE IPANEMA
SR
SR
. SR. NELsoN OMEGNA
66. FREI VENANcIO WILLEIIE O. F. M.67. SR. MAx JUsTO GUEDEs68. PROE. IsA AD0NIAs69. SR. THIERs MARTINs MOREIRA70. DR. CARLos GRANDMAssON RHEINGANTz
Canadá:
l. DR. JEAN BRUcHEsI
Chile:
. DR. GABRIEL AMUNATEGUIDR. ALAMIRO DE AVILA MARTELDR. RICARDO DONOsoSR. GABRIEL FAGNILLI FUENTESDR. EUGENIO PEREIRA SALAs
. SR. LUIs PUGA
. DR. JULIO MONTEBRUNO\‘l©<J\-¡¡UbI’0-‘
Colombia:
l. DR. GERMAN ARcINIEGAs
Costa Ritz:
l. SR. CARLos OROzcO CAsTRO
Cuba:
l. DR. JOsE MANUEL CARBONELL2. DR. NEsTOR CARBONELL
Ecuador:
. SR. IsAAc J. BARRERADR. LUIs FELIPE BORJADR. JAcINTO JIJÓN v CAAMAÑODR. CARLos MANUEL LARREA
.JOsE GABRIEL NAVARRODR. JULIO TOvAR DONOsoDR. HOMERO VITERI LAFRONTEDR. 0sGAR EEREN REYES
. ALBERTO PUIG AROsEMENALDmxICIUII-{t-bnm
Uw
Estados Unidosde Norteamérica:
DR. MAURv A. BROMsENDR. ROBERT G. CALDwELLDR. ALFRED COEsTERDR. LEwIs HANKE
. WLLLIAM H. GRAYDR. GERHARD MAsUR
SR. JAMEs R. SOOBIEDR. ARTHUR P. WHITAKER
cancun-buon’)
U ¡o
Guatemala:
l. LcDO. ANTONIO VILLAGORTA
Honduras:
l. DR. ARTURO MEJÍA NIETO
l. DR. ALFONSO CAsO2. DR. ALFONSO PRUNEDA3. DR. JAvIER MALAcóN BARcELóal. DR. ERNEsTO DE LA TORRE VILLAR5. DR. SILvIO ZAVALA
Paraguay:l. DR. EFRAÍN CARDOZO2. DR. JULIO CÉSAR CHAvEs3. DR. JUsTO PRIETO4. DR. R. ANTONIO RAMOS
Perú:
(Miembros de número de la AcademiaNacional de la Historia, sucesora del InstitutoHistórico del Perú)
l. SR. LUIs ALAYZA Y PAz SOLDÁN2. SR. FELIPE BARREDA LAOs3. GRAL. FELIPE DE LA BARRA4. DR. JORcE BAsADRE GROI-IMAN‘S. SR. JUAN BROMLEY SEMINARIO6. SR. CARLos CAMPRUBI ALcAzAR7. SR. FELIx DENEcRI LUNA8. DRA. ELLA DUMBAR TEMPLE
. LUIs ANTONIO EcUIcUREN
. RAFAEL LARco HOYLE
. JUAN BAUTIsTA DE LAVALLE. GUILLERMO LOI-IMANN. RAFAEL LOREDO
. AURELIO MIRó QUEsADA
. OscAR MIRó QUEsADA. MANUEL MOREIRA y PAz SOLDAN. JORcE MUELLE.. JOSE AcUsTÍN DE LA PUNTE CANDAMO. EMILIO ROMERO. EvARIsTO SAN CRIsTOvAL. LUIs ALBERTO SANcHEz. ALBERTO TAURO
23. GRAL. OscAR N. TORREs24. DR. PEDRO UcARTEcHE
Uruguay:
(Miembros de número del Instituto Históricoy Geográfico del Uruguay)
. DR. EDUARDO AcEvEDO ALvAREzSR. LUIs M. ALLEs
. SR. JOsE G. ANTUÑA
. SR. JUAN A. APOLANTPROE. ARTURO ARDAo
. SR. JOsE PEDRO ARcUL
. PROE. FERNANDO O. AssUNcAO
. DR. ANÍBAL BARBAcELATA
. SR. AcUsTíN BERAzAlO. DR. EDUARDO BLANOO AcEvEDOll. DR. LUIs BONAvITA12. CNEL. SERvANDo CAsTILLOs13. SR. CARLos CARBAJAL14. SR. ALBERTO DEMICHELLI15. SR. LEONARDO DANIERI16. PROE. CARLos A. ETCHEOOPAR17. PROF. ARIOsTO FERNANDEZ18. CARDENAL ANTONIO GARcíA BARBIERI19. PROE. FLAvIO GARCÍA20. SR. ARIOsTO GONzALI-z21. SR. HÉCTOR GROs SPIELL22. SR. JORcE GRUNDwALD RAMAsso23. SR. WALTER LARocI-IE24. PROE. SIMóN LUxUIx25. DR. FERNANDO MAÑE26. TTE. HOMERO MARTÍNEJ MONTERO27. PROE. EDMUNDO NARANcIO28. DR. JORcE PEIRANO FAcIO29. SR. JUAN PIvEL DEvOTo30. DR. LUIs R. PONcE DE LEóN31. PROE. ALBERTO REYB THEvENET32. DR. EDUARDO RODRícUEz LARRETA33. PROP. JUAN C. SABAT PEBET34. PROP. J. M. TRAIBEL35. PROP. DANIEL D. VIDART36. SR. CARLos VILA SERE37. SR. ALBERTO ZUM FELDE
CD®NIOICN>PDDIND'—
25. DR. LUIs E. VALcARcEL veneluda,26. R. P. RUBÉN VARGAS UGARTE
27. MONsEÑOR PEDRO VILLAR CóRDOvA ¡_ DR CRBTÓBAL L_ MENDOZA23- DR- Bm-¡”R Uu-OA 2. DR. ALBERTO ZEREcA FOMBONAR 1m D . . z 3. SR. ENRIQUE BERNARDO NÚÑEZep“ m ommlcam 4. DR. JOsE NUcETE SARDIl. DR. PEDRO TRONOosO SÁNCHEZ 5. DR. PEDRO GRAsEs2. DR. MAx ENRIQUEz UREÑA 6. DR. RAMÓN DíAz SANcHu
E U R 0 P A
Alemania: España:l. DR. JORcE FRIEDIRICI
Bélgica:
l. DR. FRANz vAN KALxI-Jw
lO
(Miembros de número de la Real Academiade la Historia)
l. SR. MANUEL GÓMEZ-MORENO Y MARTíNu2. SR. LUIS-REDONET Y LÓPEZ-DÓRIGA3. SR. AcUsTfN MILLAREs CARLO
4. SR. FRANcIscO JAVIER SÁNCHEZ-CANTON5. SR. JUAN DE CONTRERAs v LÓPEZ DE AvA
LA, Marqués de Lozoya(i. SR. DIEGO ANGULO E IÑIGUEz7. SR. EMILIO GARcíA GóMEz8. SR. JULIO F. GUILLEN v TATO9. SR. ANTONIO GARcíA v BELLIDO
lO. SR. RAMÓN CARANDE v THOvARll. SR. JOsE ANTONIO DE SANGRONIz v
CAsTRO, Marqués de Desiol2. l’. FRAY ÁNGEL GUsTODIO VEGA, 0.8. A.13. SR. CIRIAGO PEREz BUSTAMANTEH. SR. FRANcIscO CANTERA v BURGOs15. SR. JOAQUÍN MARIA DE NAvAscUEs v DE
UAN
I6. SR. JEsÚs PABÓN v SUÁREZ DE URBINAl7. SR. ANTONIO MARIGHALAR v RODRÍGUEZ.
Marqués de Montesa18. SR. ANGEL FERRARI v NÚÑEZ19. R. P. MIGUEL BATLLORI v MUNNÉ S.J.20. SR. GONZALO MENÉNDEZ PIDAL v GOvRI21. SR. AMANDO MELON v RUIZ DE
GORDEJUELA22. PERO. JOSE LÓPEZ DE TORO23. SR. DALMIRO DE LA VALGOMA v
DíAz-VARELA2-‘1. SR. DAMAsO ALONSO v FERNÁNDEZ DE LAS
REDONDAs25. SR. LUIs GARcíA DE VALDEAvELLANO v
ARcIMIs26. SR. RAMÓN DE ADADAL v DE VINvALs27. SR. JOsE CAMóN AzNAR28. SR. JOsE A. MARAvALL v CAsEsNOvEs29. SR. JULIO CARO BAROJA30. SR. CARIDS MARTÍNEZ DE CAMPOS v
SERRANO, Duque de la Torre, Conde deSan Antonio y de Llodera
31. DR. PEDRO LAíN ENTRALGO32. SR. FERNANDO CI-IUEcA GOITíA33. SR. PEDRO SAíNz RODRÍGUEZ
SR. JAIME OLIVER AsIN35. SR. ANTONIO RUMEU DE ARMAs
l. SR. ALEOrNso DAVILA2. SR. ALFONSO GARCÍA GALLO
SR. MANUEL HIDALGO NIETODR. JosÉ MARÍA OTs CAPDEQUÍDR. CLAUDIO SANcHEz ALBORNOZSR. JAIME DELGADOSR. LUIs GARcíA ARIAsSR. JUAN MANzANo v MANzANODR. GUILLERMO CÉSPEDES DEL CAsTILLOSR. MANUEL BALLEsTEROs GAIDRoIsDR. ISMAEL SANcHEz BELLA
l2. CAP. JUAN MANUEL ZAPATERO LÓPEZ13. R. P. FRANcIsOo MATEOS S.J.H. DR. CARLOS SANz LÓPEZl5. DR. DEMETRIO RAMOs PEREZ
Francia:
ÏÑR. FERDINAND BRAUDEL. SR. ANDRE FUGIER. SR. PIÉRRE RENOUvIN. SR. OLIvIER DE PRAT. DR. PAUL VERDEvOvE. SR. JEROME CARcOI-INOGLfl-L-bDIO'-'
Gran Bretaña:
. SR. ROBERT ARTHUR HUMPI-IREvs
. SRTA. JULIA F112 MAURIGE KELLv
. DR. JOHN LYNCH
. DR. ARNOLD J. TOYNBEE-a'-C¡3I\D—'
Italia:
l. SR. GINO DORIA
Portugal:
l. DR. FIDELINO DE FIGUEREIDO
Suecia:
l. DR. MAGNUs MORNER
Suiza:
l. DR. GONzAGUE DE REvNOLD
MIEMBROS HONORARIOS
“Hispanic Society of America”, de NuevaYork
“Hakluyt Society", de Londres“Société des Americanistes", de París
ll
ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS '
ANGEL JUsTINIANO CARRANZA (fundador) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1834 — 1893 — 1899»CARLos BERc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1843 — 1901 — l902BARTOLOME MITRE (fundador y Presidente) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1821 — 1893 — 1906CARLOS MOLINA ARROTEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1849 — l902 — 1908GABRIEL CARRASCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1854 — 1901 — 1908MANUEL F. MANTILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1853 — 1901 — 1909FLORENTINO AMEGHINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1854 — 1903 — l9llJULIAN F. MIcUENs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1860 — 1901 — 1912VICENTE G. QUEsADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1830 — 1901 — 1912ANTONIO CADELAGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1855 — 1901 — 1913JosE ANTONIO PILLADo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1845 — l902 — 1914ADOLFO SALDíAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1850 — 1901 — 1914JOSÉ M. RAMos MEJÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1852 — 1903 — 1914ALEJANDRO ROsA (fundador) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1855 — 1893 -— 1914ADOLFO P. CARRANzA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1857 — 1901 — 1914JUAN A. PRADERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1879 — 1914 — 1916ALFREDO MEABE (fundador) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1849 - 1893 — 1916JUAN B. AMnRosErrI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1865 — 1903 — 1917JOsE MARoó DEL PONT (fundador y Presidente) . . . . . . . . . . . . .. 1851 — 1893 — 1917FRANCISCO P. MORENO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1852 — 1903 — 1919SAMUEL LAFONE QUEVEDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1835 — 1903 — 1920"CARLOS MARÍA URIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1855 — 1903 — 1921CARLOS I. SALAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1864 - 1910 — 1921GREGORIO F. RODRicUEz . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1865 — l9ll — 1922JUAN PELLEscHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1845 — 1903 — 1922‘PEDRO N. ARATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1849 -— 1903 — 1922CLEMENTE L. FREcEIRo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1853 — 1901 — 1923JUAN AcUsTíN GARCÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . .. 1862 — 1901 — 1923JOAQUIN V. GONZÁLEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1863 — 1901 —- 1923EDUARDO 0RTíz BAsUALDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1857 — 1903 — 1923EsrANIsLAo S. ZEBALLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1854 -— 1901 — 1923ENRIQUE PEÑA (fundador y Presidente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1848 — 1893 — 1924PAsrOR S. OBLIGADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1841 — 1910 — 1924JosE IcNAcIO CARMENDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1842 — 1903 — 1925ENRIQUE G. HURTADO Y ARIAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1871 — 1925 — 1926ADOLFO DEcOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1852 — 1901 — 1928‘AUcUsTO S. MALLIÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1872 — 1916 — 1929DAvID PEÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1865 — 1906 — 1930‘JOsE M. EYZAGUIRRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1862 — 1922 — 1930SALVADOR DEDENEDErrI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1884 — 1918 — 1930‘JOSÉ JUAN BIEDMA °° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1861 — 1901 — 1933GUILLERMO CORREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1858 — 1929 — 1934ERNEsTO QUEsADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1858 — 1903 — 1934JUAN ANGEL FARINi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1867 — 1916 — 1934MARTINIANO LEcUIzAMóN (Presidente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1858 — 1901 — 1935JUAN CARLOS AMADEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1862 — 1903 — 1935
_ La primera fecha corresponde al nacimiento, la segunda a la incorporación a la Junta deHistoria. y Numismática Americana o a la Academia. y la tercera al fallecimiento.
** . José Juan Biedma no pertenecía ya a la Junta de Historia y Numismática cuando iallació,pero la Academia resolvió acnfiar la medalla. en su honor.
12
R. P. ANTONIO LARROUY’ . . . . ..CARLOs CORREA LUNA . . . . . . . . ..ALBERTO PALOMEQUE . . . . . . . . . ..LUIs MARÍA TORRES . . . . . . . . . . ..LEOPOLDO LUGONES °° . . . . . . . . ..Romano LEHMANN NITscHENORBERTO PIÑERO . . . . . . . . . . . . . ..JORGE ECHAYDE . . . . . . . . . . . . . . . ..JUAN B.'TERÁN . . . . . . . . . . . . . . . ..MANUEL V. FIcUERERO . . . . . . . . ..ANTONIO Dl-ZLLl-ZPIANE (Presidente)FELIX F. OUTES . . . . . . . . . . . . . . ..RODOLFO RIvAROLAEMILIO A. CONI . . . . . . . . . . . . . ..JUAN BEVERINA . . . . . . . . . . . . . . . . .LUCAS AYARRACARAY . . . . . . . . . . ..JOsÍ-z LUIs CANTILOIsMAEL BUcIcH EscoDAR . . . . . . . ..JUAN V. MONFERINI '" . . . . . . ..RAMÓN J. CÁRCANO (Presidente)ALEJO GONZÁLEZ CARAÑO . . . . . . ..JOsÉ RJARÍA SARODE . . . . . . . . . . . ..ANÍDAL CARDOSO . . . . . . . . . . . . . . ..MARIO BEucRANO . . . . . . . . . . . . . . ..CÉSAR BLAs PÉREZ COLMAN . . . . ..ANTONIO SACARNA . . . . . . . . . . . . ..ROMULO ZABALA . . . . . . . . . . . . . . ..JUAN PABLO ECHAOÜE . . . . . . . . . ..[AMS NHTRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ENRIQUE BIARTÍNEZ PAz . . . . . . . . ..JUAN ALVAREZ , . . . . . . . . . . . . . . _ENHLK) RAvmNANI . . . . . . . . . . . H()cTA\1O ¡l.z\nIADEO . . . . . . . . . . ..CARuos IBARGUREN . . . . . . . . . . . . ..José: EvARIsTO URIBURU . . . . . . ..ERNESTO H. (Íl-‘LESIA . . . . . . . . . . ..RICARDO ROJAS . . . . . . . . . . . . . . . ..MARIANO DI-: VEDIA Y MITRE . . . . . .
RICARDO LEVENE (Presidente) . . .ENRIQUE LARRETA . . . . . . . . . . . . ..ENMQUE UDAONDO . . . . . . . . . . . . ..CARLOs A. PUEYRREDON (Presidente)¡MARTÍN C. NOEL . . . . . . . . . . . . ..José: M. A. TORRE REvELLO . . . . ..José LEÓN PAGANO . . . . . . . . . . . . ...\LRrRTO PALCOS . . . . . . . . . . . . . . ..JORcI-z A. MITRE. . . . . . . . . . . . . . . ..(LARLOS }{ERAs . . . . . . . . . . . . . . . . ..BENJANÚN \HLLucAs BAsA\1LBASO .JULIO CÉSAR RAFFO DE LA RETA ..ENRIQUE RUIz CUIÑAzÚ . . . . . . . ..ARTURO CAPDEHLA . . . . . . . . . . . . HJosé INIBFLLONI . . . . . . . . . . . . . . ..ROBERTO lJw1uJrR
. . . - . - - - . . . . - - . . . . . . . . . . . . o o
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . - o . . . . . . . . n o
187418761852187818741873185818621880186418641878185718861877186118711890188718601877188818621883187418741884187518691882187818861878187918801876l8821881188518751880188718881893187518941884189618841883l8821889l8851886
1906191519211903193619061914190119361924l9081901l9l719271922
19101941194419011939193919241932
19371923192619151950193619311931192419451940l9l619231914193419221934l9l819371938194419571926192619431921192219371955
193519361937193719381938193819381938193819391939194219431943194419441945194519461946194619461947194919491949195019501952195419541955195619561957195719581959196119621962i963196419641965
l 966l 9671967l 967l 967l 9671969
* El R. 1’. Larrouy era miembro correspondiente al fallecer. La Academia resolvió mandar hacerla medalla en su honor, temendose en cuenta que habia sido miembro de numero.t * El Sr. Leopoldo Lugones no llegó» II incorporarse en calidad de académico de número, acuñándose ln medalla I-n su honor por resolución especial.
* * ‘L’ Idem, idem.
13
PUBLICACIONES DE LA ACADEMIA NACIONALDE LA HISTORIA
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia
Torno I. — UuucH SCHMIDEL, Viaje al Río deLa Plata (1534-1554) . Notas bibliográficasy biográficas, por Bartolomé Mitre, traducción y anotaciones por Samuel A. Lafonc Quevedo, Buenos Aires, CabautCía., editores, 1903; 499 pp., ilustracionesy mapas.
Tomo II. — P. PEDRo LOZANO, de la Compañía de Jesús, Historia de las Revolucionesde la Provincia del Paraguay (1721-1735),obra inédita. Tomo I, Antequera. BuenosAires, Cabaut y Cía., editores 1905, XX,45-3 pp. y facsímiles. Prólogo de la ediciónpor Samuel A. Lafone Quevedo y EnriquePeña.
Tomo III. — P. PEDRo LOZANO, de la Compañía de Jesús, Historia de las Revoluciones de la Provincia del Paraguay(1721-1735). Obra inédita. Tomo II, LosComuneros. Buenos Aires, Cabaut y Cía.,editores, 1905, 546 pp.
Tomo IV. — CONCOLORCORVO, El lazarillo deciegos caminantes desde Buenos Aires hasta Lima, 1773; ARAUJO, Guía de Forasterosdel Virreinato de Buenos Aires, 1803. Notasbibliográficas y biográficas por MartinianoLeguizamón. Buenos Aires, Compañia SudAmericana de Billetes de Banco, 1908.XXII, 566 pp., facsímiles y mapas.
Tomo V. — MARTÍN DEL BARCO CENTENERA,La Argentina, poema histórico. Reimpresión facsimilar de la primera edición. Lisboa, 1602. Precedida de un estudio dejuan María Gutiérrez y de unos apuntesbio-bibliográficos de Enrique Peña. Buenos Aires, Talleres de la Casa JacoboPeuser, 1912, LIl, 234 pp.
Tomo VI. — Telégrafo Mercantil, Rural,Político-Económico e Historiógrafo del Ríode la Plata (1801-1802). Reimpresión facsimilar dirigida por la junta de Historiay Numismática Americana. Advertencia deJosé Antonio Pillado y jorge A, Echayde.Buenos Aires, Compañía Sud-Americanade Billetes de Banco, 1914. XVI, 644 pp.Tomo I.
14
Tomo VII. — Telégrafo Mercantil, Rural,Político-Económico e Historiógrafo del Ríode la Plata (1801-1802) . Reimpresión facsímilar dirigida por la Junta de Historia yNumismática Americana. Buenos Aires,Compañía Sud-Americana de Billetes dcBanco, 1915. 642 pp. Tomo II.
Tomo VIII. — Semanario de Agricultura,Industria y Comercio. Reimpresión facsímilar publicada por la Junta de Historiay Numismática Americana, Tomo I (18021803). Buenos Aires, Casa Kraft Ltda.,1928. 27-VIll, 400 pp. Advertencia de Carlos Correa Luna, Augusto Mallié y RómuloZabala.
Tomo IX. — Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Reimpresión facsímilar publicada por la junta de Historia yNumismática Americana. Tomo II. (18031804). Buenos Aires, Casa Kraft Limitada,1928. 16-416 pp.
Tomo X. — El Argos de Buenos Aires (l82l).Reimpresión facsimil dirigida por AntonioDellepiane, Mariano de Vedia y Mitre yRómulo Zabala y prologada por ArturoCapdevila Volumen I, XXII, 332 pp. Buenos Aires. Atelier de Artes Gráficas “Futura", 1931.
Tomo XI. — Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Reimpresión facsímilar publicada por la Junta de Historia yNumismática Americana. Tomo III, 18041805. Buenos Aires, Casa Kraft Ltda., 1937.24-416 pp.
Tomo XII. — Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Reimpresión facsímilar publicada por la Junta de Historia yNumismática Americana. Tomo IV (18051806). Buenos Aires, Casa Kraft Ltda.,1937. 52-283 pp.
Tomo XIII. — Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Reimpresión facsímilar publicada por la junta de Historia yNumismática Americana. Tomo V, |806
1807. Buenos Aires, Casa Kraft Ltda.. 1937.24-133 pp.
lbmo XIV. — El Argos de Buenos Aires(1822) . Reimpresión facsimilar dirigidapor Antonio Dellepiane, Mariano de Vediay Mitre y Rómulo Zabala, y prologada porArturo Capdevila. Volumen II, XXVIII404. Buenos Aires, Atelier de Artes Gráficas"Futura", 1937.
Fomo XV. — La Moda. Gacetin semanal deMúsica, de Poesia, de Literatura, de Costumbres (l837-l838). Reimpresión facsimilar publicada por la Academia Nacionalde la Historia. Prólogo y Notas de joséA_ Oria. Buenos Aires, Casa G. Kraft Ltda.,1938, 230 pp.
Tomo XVI. — El Iniciador (1838). Reproducción facsimilar publicada por la Academia Nacional de 1a Historia. Estudiopreliminar de Mariano dc Vedia y Mitre.Buenos Aires, G. Kraft Ltda., 1941. 411 pp.
Tomo XVII. — El Zonda (1839). Reimpresión facsimilar publicada por la AcademiaNacional de la Historia, Prólogo de juanPablo Echagüe. Buenos Aires, G. KraftLtda., 1939. 52 pp.
Tomo XVIII. — El Argos de Buenos Aires.Volumen III, (1823). Reproducción facsimilar dirigida por Antonio Dellepiane,Mariano de Vedia y Mitre y Rómulo Zabala, y prologada por Arturo Capdevila.XXII-430 pp. Buenos Aires, Atelier deArtes Gráficas "Futura", 1939.
Tomo XIX. — El Argos de Buenos Aires(1824)_ Volumen IV. Reproducción facsimilar dirigida por Rómulo Zabala, Mariano de Vedia y Mitre y Ernesto H. Celesia,
y prologada por Arturo Capdevila. Advertencia de Ricardo Levene. XXI-424 pp."Futura", 1941.
Tomo XX. —El Argos de Buenos Aires(1825). Volumen V. Reimpresión facsimilar dirigida por Rómulo Zabala, Marianode Vedia y Mitre y Ernesto H. Celesia, yprologada por Arturo Capdevila. Advertencia de Ricardo Levene, XXI-424 pp.Buenos Aires, Atelier de Artes Gráficas“Futura”, 1942
Tomo XXI. — La Nueva Era (1846). Rcproducción facsimilar. Introducción de Ricardo Levene. Buenos Aires, Peuser Ltda..1943. 29-30 pp.
Tomo XXII. — Serie Cronistas y Viajeros delRio de la Plata. Tomo I: Teófilo Schmidt.Misionando por Patagonia Austral 18581865 . Usos y costumbres de los indiosPatagones. Prólogo y comentarios por Milcíades Alejo Vignati_ Buenos Aires, 1964.252 páginas, con ilustraciones y láminas.
Tomo XXIII. — Serie Cronistas y Viajerosdel Río de la Plata. Tomo II: FranciscoGonzález. Diario del viaje que hizo portierra de Puerto Deseado al Río Negro.1798. Prólogo y comentarios por MilcíadesAlejo Vignati. Buenos Aires, 1965. 124páginas y láminas.
Tomo XXIV. — Serie Cronistas y Viajerosdel Río de la Plata. Tomo III: DoroteoMendoza, Diario y Memoria del Viaje al¡Estrecho de Magallanes. 1865-1866. Prólogo y comentarios por Milciades AlejoVignati. Buenos Aires, 1965. 86 páginasy láminas.
Publicaciones dirigidas
Gaceta de Buenos Aires (1810-1821) . Reimpresión facsimilar dirigida por la Junta
°de Historia y Numismática Americana, encumplimiento de la ley 6286 y por resolución de la Comisión Nacional del Centenario de la Revolución de Mayo. BuenosAires, l9l0-l9l5.
Tomo I. — 1810. XIV (Prefacio de Anto‘nio Dellepiane, José Marcó del Pont y joséA. Pillado) _ 761 pp.Tomo II. — 1811. IX, prefacio, etc., 866pp.Tomo III. — 1811-1813. II, 602 pp.Tomo IV. — 1814-1816. II, 724 pp.Tomo V. — 1817-1819, II, 824 pp.Tomo VI. — 1820-1821. II, 606 pp.
El Redactor de la Asamblea (1813-1815).Reimpresión facsimilar ilustrada, dirigidapor la junta de Historia y NumismáticaAmericana, en cumplimiento de la ley9044. Prólogo de jose Luis Cantilo. Buenos Aires, 1913, XIV, 98 pp.
Actas secretas del Congreso General Constituyente dc las Provincias Unidas del Ríode la Plata, instalado en Tucumán el 2.;de marzo de 1816 (6 de julio de 1816, lode diciembre de 1819), Votos saIvos de losSS. diputados (23 de junio de 1816 - 3 denoviembre de x819). Reimpresión facsimilar. Prefacio por Carlos Correa Luna, Augusto S. Mallié y Rómulo Zabala. BuenosAires, 1926, XVII, 306 pp.
15
Historia de la Nación Argentina 1
(en catorce tomos)
(Desde los origenes hasta la organización definitiva en 1862)
Director general: Ricardo Levene
Directores: Mesa Directiva de la Academia
Volumen I. — Tiempos Prehistórica: y Protohistóricos, por joaquin Frenguelli, Milcíades Alejo Vignati, josé Imbelloni, EduardoCasanova, Fernando Márquez Miranda,Emilio R. y Duncan L. Wagner, Franciscode Aparicio, Enrique Palavecino y AntonioSerrano. Prólogo y plan de la obra porRicardo Levene y breve reseña históricade la Junta de Historia y NumismáticaAmericana por Enrique de Gandía, BuenosAires, Imprenta de la Universidad deBuenos Aires, 1936. 722 pp. (con ilustraciones y mapas).
Volumen II. — Europa y España y el momento hístórico de los descubrimientos,por Clemente Ricci, josé A. Oria, JulioRey Pastor, Héctor Raúl Ratto, RamónMenéndez Pidal, Pedro Henriquez Ureña,jorge Cabral Texo, Rafael Altamira, Enrique de Gandía, Diego Luis Molinari yMax Fluss. Buenos Aires, Imprenta de laUniversidad, 1937. 660 pp. (con ilustraciones y mapas).
Volumen III. — Colonización y Organizaciónde Hispano-América. Adelantado: y Gobernadores del Rio de la Plata, por RafaelAltamira, josé Maria Ots, Ricardo Levene,Felipe Barreda Laos, Pedro Calmón, Enrique de Gandía, Efraín Cardozo, RobertoLevillier, Manuel Lizondo Borda, ManuelV_ Figuerero. José Torre Revello, Monseñor José Aníbal Verdaguer, Mario FalcaoEspalter y R. P. Guillermo Furlong Cardiff, S. j. Buenos Aires, Imprenta de laUniversidad. 1937. 668 pp. (con ilustraciones y mapas).
Volumen IV. — El momento Histórico delVirreinato del Río de la Plata. Primerasección. Por Emilio Ravignani, juan Alvarez, Emilio A. Coni, Ricardo Levene,Ramón de Castro Estévez, Roberto I-I.
1 La 20 y 3‘ edición Editorial El Ateneo,La 3° edición lleva un tomo de Indices.
Marfany, José Torre Revello, Alejo B.González Garaño, juan Alfonso Carrizoy Rómulo Zabala. Buenos Aires, Imprentade la Universidad. 1938. 744 pp. (con ilustraciones y mapas).
Volumen IV. — El momento Histórico delVirreinato del Río de la Plata. Segundasección. Por Juan Canter, Juan PabloEchagüe, Martin C. Noel, Juan Probst,Antonio Salvadores, Raúl A. Orgaz, FélixGarzón Maceda, R. P. Guillermo FurlongCardiff, S.]., Juan M. Monferini, JuanBeverina, Monseñor Nicolás Fasolino yR. P. Pedro Grenón, 8.]. Buenos Aires,Imprenta de la Universidad, 1938. 552 pp.(con ilustraciones y mapas).
Volumen V. — La Revolución de Mayo hasta la Asamblea General Constituyente.Primera sección. Por Ricardo R. CailletBois, André Fugier, Mario Belgrano, William Spence Robertson, Máximo Soto Hall,juan Canter, Diego Luis Molinari y Ricardo Levene. Buenos Aires, Imprenta dela Universidad, 1939. 807 pp. (con ilustraciones y mapas).
Volumen V. — La Revolución de Mayo hastala Asamblea General Constituyente. Segunda sección. Por Ricardo Levene, Ricardo Caillet-Bois, Juan Carlos Bassi, Leopoldo Ornstein, Daniel Antokoletz, juanCanter, Emilio Loza, Benjamin VillegasBasavilbaso y Abel Chaneton. Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1940.982 pp_ (con ilustraciones y mapas).
Volumen VI. — La independencia y la Organización Política. (Desde la AsambleaGeneral Constituyente hasta el CongresoGeneral Constituyente de 1824). Primerasección. Por juan Canter, Dardo CorvalánMendilaharsu, Mario Belgrano, Carlos Al
Buenos Aires.
berto Pueyrredón, Emilio Loza, Héctor R.Ratto, Ricardo R. Caillet-Bois y RobertoH. Marfany. Buenos Aires, Imprenta dela Universidad, 1944. 1137 pp. (con ilustraciones y mapas).
Volumen VI. — La independencia y la Organización Política (desde la AsambleaGeneral Constituyente hasta el CongresoConstituyente de 1824). Segunda sección.Por Leopoldo R. Ornstein, Emilio Loza,Ricardo Levene, Antonio Sagarna, RicardoPiccirilli, Mario Belgrano, Humberto A.Mandelli, Héctor R. Ratto, Ricardo Rojasy Ricardo R. Caillet-Bois. Buenos Aires,Imprenta de la Universidad, 1917. 1021 pp.(con ilustraciones y mapas).
Volumen VII. — Desde el Congreso GeneralConstituyente de 1824 hasta Rosas. Primera sección. Por Emilio Ravignani, EnriqueRottjer, Teodoro Caillet-Bois, Ricardo Lerene, juan Carlos Rébora, Juan Alvarez,Antonio Salvadores, Martin C. Noel, Arturo Capdevila y Humberto F. Burzio. Buenos Aires, Imprenta de la Universidad,1949. 715 pp. (con ilustraciones y mapas).
Volumen VII. — Rosas y su época. Segundasección. Por Enrique M. Barba, RobertoO_ Fraboschi, Ricardo R. Caillet-Bois, Antonino Salvadores, José León Pagano, joséA. Oria y José M. Sarobe. Buenos Aires,Imprenta de la Universidad, 1950. 850 pp.(con ilustraciones y mapas).
Volumen VIII. — La Confederación y Buenos Aires hasta la organización definitivade la Nación en 1862. Por Ramón j. Cárcano, Carlos Heras, Juan Alvarez, AntonioSagarna, Enrique M. Barba, César B. PérezColman, Enrique Rottjer, Rodolfo Rivarola, Mariano de Vedia y Mitre, RicardoRojas y Carlos Vega_ Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1945. 875 pp.(con ilustraciones y mapas).
Volumen IX. — Historia de las Provincias.Por Roberto H. Marfany, Antonino Salvadores, Manuel M. Cervera, José Luis Busa.niche, César B. Pérez Colman, AntonioSagarna, Angel Acuña, Enrique MartinezPaz, Alfredo Gargaro y Manuel LizondoBorda. Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1940. 772 pp. (con ilustracionesy mapas) _
Volumen X. — Historia de las Provincias,limites interprovinciales y Territorios Nacionales. Por Julio César Raffo de la Reta,Edmundo Correas, Atilio Cornejo, Margarita Mugnos de Escudero, Juan RómuloFernández, Victor Sáa, Reynaldo A. Pastor,Dardo de la Vega Díaz, Monseñor Alfonsode la Vega, Miguel Solá, Monseñor MiguelAngel Vergara, julio Aramburu, AlfredoGargaro y Hernán F. Gómez. Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1942.911 pp. (con ilustraciones y mapas).
Historia Argentina Contemporánea
Editorial El Ateneo, Buenos Aires
Advertencia de Ricardo Levene, Prólogo de Ricardo Zorraquín Becú
(Desde la organización definitiva en 1862 hasta la Revolución de 1930)
Volumen I: Historia de las presidencias Volumen II: Historia de las instituciones yde la cultura - Volumen III: Historia de lasprovincias y sus pueblos.
Volumen I (primera sección). Presidenciade Mitre por Ricardo Levene; Guerra delParaguay por Augusto G, Rodriguez; Presidencia de Sarmiento por Alberto Palcos;Presidencia de Avellaneda por Carlos Heras; Primera presidencia de Roca porArmando Braun Menéndez; Presidenciade juárez Celman por Ricardo R. CailletBois; Presidencia de Pellegrini por EnriqueRuiz Guiñazú; Presidencia de Luis SáenzPeña por Andrés R. Allende; Presidenciade Uriburu por Roberto Levillicr. Buenos
Aires, 1963. 472 páginas con ilustracionesy mapas.
Volumen I (segunda sección). Segunda presidencia de Roca por Armando Braun Menéndez; Presidencia de Quintana por Carlos A. Pueyrredón; Presidencia de FigueroaAlcorta por Carlos R. Melo; Presidenciade Roque Sáenz Peña por Miguel AngelCárcano; Presidencia de de Ia Plaza porJorge A. Mitre; Primera presidencia deYrigoyen por Arturo Capdevila; Presidencia de Alvear por Raúl A. Molina; Segundapresidencia de Yrigoyen por Roberto Etchepareborda. Buenos Aires, 1964. 429 páginas con ilustraciones y mapas, e Indicetenzútico general, de las (los secciones delvolumen I.
17
Volumen II (primera sección). Las instituciones políticas y sociales por Ricardo Zorrquin Becú; Los partidos politicos argentinos por Carlos R. Melo; La enseñanzaprimaria y secundaria por Leoncio Gianello; Historia de las universidades y de lacultura superior por Jose’ Torre Revello;Evolución social y censos nacionales porRicardo Piccirílli: El catolicismo argentinopor Guillermo Furlong S.].; Historia deIa medicina desde la presidencia (le Mitrehasta la revolución de 193o por josé LuisMolinari; Historia de las artes por jose’León Pagano; El folklore argentino y losestudios folklóricos. Reseña esquemáticade su formación y desarrollo por AugustoRaúl Cortazar. Buenos Aires, 1964. 491páginas con ilustraciones y mapas,
Volumen II (segunda sección). Reseña histórica del pensamiento cientifico por Alberto Palcos; La vida literaria argentinaentre 1862 y 193o por Raúl H. Castagnino;El periodismo entre los años 186o y 193opor Guillermo Furlong S._].; La arquitectura (1810-1930) por Mario j. Buschiazzo;Ejército Nacional por Augusto G. Rodríguez; Armada Nacional por Humberto F.Burzio. Buenos Aires, 1966. 525 páginascon ilustraciones e Indice temático generaldel volumen II.
Volumen III. Historia económica financieraargentina (1862-1930) por Horacio juanCuccorese; Industria y comercio por Roberto O_ Fraboschi; La agricultura porJosé A. Craviotto; La ganadería argentina(1862-1930) por Orlando Xvilliams Alzaga; La minería y el petróleo por José A.Craviotto; Historia de las comunicacionespor Walter B. L. Bose. Buenos Aires, 1966.678 páginas con ilustraciones e Indice temático general del volumen III.
Volumen IV (primera sección) . La provinciade Buenos Aires de 1862 a 193o por Andrés
\.
R_ Allende: Sintesis Iiistórica de la institución policial por Francisco L. Roma)’;Santa Fe (1862-1930) por Leoncio Gianello; Historia de la provincia de Entre Riosy sus pueblos, desde 1862 hasta 193o porLeandro Ruiz Moreno; Corrientes (18621930) por Federico Palma; Córdoba entre1862 y 193o por Carlos R. Melo; Santiagodel Estero (1862-1930) por Alfredo Gargaro; Historia de la provincia de Tucumány sus pueblos por Manuel Lizondo Borda;Historia de Mendoza (1862-1930) por Edmundo Correas; San Juan (1862-1930) porjuan Rómulo Fernández; Historia de laprovincia de San Luis y sus pueblos, desde1862 a 193o por Reynaldo A. Pastor; Historia de La Rioja y sus pueblos por Armando Raúl Bazán. Buenos Aires, 1967. 95páginas con ilustraciones.
olumen IV (segunda sección). Historiacontemporánea de Catamarca por el Pbro.Ramón Rosa Olmos; Salta (1862-1930) porAtilio Cornejo; Provincia de Jujuy (18621930) por Teófilo Sánchez de Bustamante;Historia de la provincia de Formosa y suspueblos (1862-1930) por Carlos GregorioSosa; Historia del Chaco y sus pueblos porErnesto j. A. Maeder; Historia de la provincia de Misiones y sus pueblos (18621930) por Anibal Gambas; La Pampa porRaúl A. Entraigas; Historia de la provinciade Neuquén desde 1862 hasta 193o porGregorio Alvarez; Rio Negro (1862-1930)por Raúl A. Entraigas; Historia de la provincia de Chubut por Aquiles D. Ygobone;Historia de Tierra del Fuego por ArmandoBraun Menéndez; Islas Malvinas e islasdel Atlántico Sur por Armando BraunMenéndez; Sector antártico por ArmandoBraun Menéndez. Buenos Aires, 1967. 607páginas con ilustraciones e Indice temáticogeneral del volumen IV.
Actas Capitulares de Ciudades Argentinas
Actas Capitulares de Santiago del Estero,con Advertencia de Ricardo Levene y Prólogo de Alfredo Gargaro. Tomo I. BuenosAires, 1941. 556 pp. Tomo II. Buenos Aires, 1942. 554 pp. Tomo III. Buenos Aires,1946. 629 pp. Tomo IV. Buenos Aires, 1946.620 pp. Tomo V. Buenos Aires, 1948. 768pp. Tomo VI. Buenos Aires, 1951. 1078 pp.
Actas Capitulares de Corrientes, con Advertencia de Ricardo Levene y Prólogo deHernán F. Gómez. Tomo -I. Buenos Aires,1941. 572 pp. Tomo II. Buenos Aires, 1942.
18
598 pp. Tomo III. Buenos Aires, 1942. 621pp. Tomo IV. Buenos Aires, 1946.
Actas Capitulares de Mendoza, con Advertencia de Ricardo Levene y Prólogo de JuanDraghi Lucero. Tomo 1. Buenos Aires.1945. 584 pp. Tomo II (en preparación).
Actas Capitulares de la Villa de Concepcióndel Río Cuarto, con Advertencia de EmilioRavígnani y Prólogo de Alfredo C. Vltolo.Buenos Aires, 1947. 475 pp.
Actas Capitulares de San Juan (en preparación) .
Boletín de la Academia Nacional de la Historia
Tomo I. — (1924) VIII, 224 pp., indice y5 ilustraciones.
Tomo II. — (1925) x11, 31o pp., indice‘ y2 ilustraciones.
Tomo III. — (1926) X, 288 pp., indiceÏTomo IV. — (1927) XII, 394 pp., indice
y 5 ilustraciones.Tomo V. — (1928) IX, 291 pp., indice y
l ilustración.Tomo VI. — (1929) X, 240 pp. e indice.Tomo VII. — (1930) V, 456 pp. e indice.Tomo VIII. — (1931-1933) 439 pp., con m.
dice e ilustraciones.Tomo IX. — (1934-1935) XIV, 406 pp., ín
dice e ilustraciones.Tomo X. — (1936-1937)
índice.Tomo XI. — (1937) 475 pp. e indice.Tomo XII. — (1938) 530 pp. e indice.Tomo XIII. — (1939) 570 pp. e índice.Tomo XIV. — (1940) 554 pp., indice e
ilustraciones.Tomo XV. — (1941) 640 pp., indice e ilus
(raciones.Tomo XVI. — (1942) 526 pp., índice e ilus
traciones.Tomo XVII. — (1943) 421 pp. e índice.Tomo XVIII. — (1944) 417 pp. e índice.
XIV, 416 pp. e
Tomo XIX. — (1945) 592 pp. e indice.Tomo XX-XXI. — (1946-1947) 673 pp. e
indice_Tomo XXII. — (1948) 543 pp. e indice.Tomo XXIII. — (1949) 465 pp. e índice.Tomo XXIV-XXV. — (1950-1951) 834 pp.,
ilustraciones e indice.Tomo XXVI. — (1952) 496 pp., ilustracio
nes e indice_Tomo XXVII. — (1953-1956) 418 pp., ilus
traciones e indice.Tomo XXVIII. — (1957) 566 pp., ilustracio
nes e índice.Tomo XXIX. — (1958) 576 pp.Tomo XXX. — (1959) 416 pp.Tomo XXXI. — (1960) 398 pp,Tomo XXXII. — (1961) 583 pp.Tomo XXXIII. — (1962) 840 pp. en dos
Secciones.Tomo XXXIV. — (1963) 913 pp. en dos
Secciones.Tomo XXXV. — (1964) 375 pp.Tomo XXXVI. — (1964) en dos Secciones.Tomo XXXVII. — (1965) 317 pp.Tomo XXXVIII. — (1965) en dos Secciones.Tomo XXXIX. — (1966) 315 pp.Tomo XL. — (1967) 38:3 pp.Tomo XLI. — (1968) 339 pp.
II Congreso Internacional de Historia de América, 1938
(Organizado por la Academia Nacional de la Historia en conmemoracióndel IV Centenario de 1a Primera Fundación de Buenos Aires)
Volumen I. — Advertencia de Ricardo Levene, Presidente del Congreso Discursosy Disertaciones. Actas, Recepciones, Adhesión de Instituciones a las Resolucionesdel Congreso. Bs. As., 1938, 567 pp.
Volumen II. -— Colaboraciones enviadas alII Congreso Internacional de Historia deAmérica. Historia Politica. Bs. As., 1938,623 pp.
Volumen III. — Colaboraciones enviadas alII Congreso Internacional de Historia deAmérica. Historia jurídica, económica, filosofía y científica, religiosa, artistica yliteraria. Bs. As., 1938, 713 pp,
Volumen IV. — Colaboraciones enviadas alII Congreso Internacional de Historia deAmérica. Historia diplomática, social, naval y militar. Bs. As., 1938. 743 pp.
Volumen V. — Colaboraciones enviadas alII Congreso Internacional de Historia deAmérica Fuentes de la Historia, metodología de la enseñanza, numismática. Bs. As.,1938. 555 pp.
Volumen VI. — La Vida de ¡Miranda porWilliam Spence Robertson. (Publicaciónordenada por el II Congreso Internacionalde Historia de América y traducida delinglés por julio E. Payró). Bs. As., 1938.486 pp.
Investigaciones y EnsayosNúmero l (octubre-diciembre 1966), 455 p., indice e ilustraciones.Número 2 (enero-junio 1967) , 335 p., indice e ilustraciones,Número 3 (julio-diciembre 1967), 521 p., indice e ilustraciones.Número 4 (enero-junio 1968) , 368 p., índice e ilustraciones.Número 5 (julio-diciembre 1968), 427 p., índice e ilustraciones.Número 6-7 (enero-diciembre 1969), en prensa.
19"
’Cincuentenario de la muerte de Sarmiento (1888-1938)
Volumen I. — Discursos y escritos en laArgentina. Advertencia de Ricardo Levene, 660 pp.
Volumen II. — Discursos y escritos en elexterior. 446 .Volumen III. — Páginas Selectas de Sarmien
to, recopiladas por Alberto Palcos, juan
Rómulo Fernández y Juan E. Cassani.445 pp.
Volumen IV. — Páginas Selectas de Sarmiento sobre Bibliotecas Populares. Advertenciade Juan Pablo Echagüe. 445 pp.
Volumen V. — Homenaje en la Argentinay en el exterior. 468 pp.
Cincuentenario de la Academia Nacional de la Historia (1893-1943)
Volumen I. — Mitre y los estudios históricosen la Argentina. Por Ricardo Levene. Buenos Aires, 1944. 305 pp.
Volumen II. — Bibliografía de Andrés Lamas, por Guillermo Furlong Cardiff, 8.].Buenos Aires, 1944. 335 pp.
Volumen III. — Apuntes de la Juventud deMitre y Bibliografia de Mitre, por AdolfoMitre, Manuel Conde Montero y juanAngel Fariní. Buenos Aires, 1947. 291 pp.
Centenario de la muerte de Rivadavia (1845-1945)
Colaboraciones de Ricardo Levene, Rivadaviay Mitre; Mariano de Vedia y Mitre, Lapersonalidad de Rivadavia; Mario Belgrano, Rivadavia y sus gestiones diplomáticasen Europa; Emilio Ravignani, Rivadavia
y la organización politica de la Provinciade Buenos Aires; Ricardo Piccirilli, Rivadavia y las reformas culturales, l vol. 104pp. Buenos Aires, 1946.
Bicentenario del nacimiento del Deán Funes (1749-1949)
Colaboraciones de Ricardo Levene, La Revolución de Mayo y el Deán Funes; delR. P. Guillermo Furlong, El hombre y elescritor,- de Mariano de Vedia y Mitre, El
Centenario de la muerteI. — La autenticidad de la carta de San
Advertencia de Ricardo Levene. Colaboraciones de B. Mitre, Ariosto D. González, (delUruguay), Alamiro de Avila Martel, (deChile), justo Pastor Benítez, (del Paraguay) , Julio César Chaves, (del Paraguay) ,
Deán Funes 1749 . 25 de Mayo - 1949; deEnrique Martínez Paz, La personalidaddel Deán Funes. 90 pp. Buenos Aires, 1930.
de San Martín (1850-1950)
Martin a Bolívar de 29 de agosto de 1822
José P. Otero, Ricardo Levene, julio CésarRaffo de la Reta, Ricardo Piccirilli yJacinto R. Yaben. Buenos Aires, 1950.l70 pp.
lI.—San Martín. Homenaje de la Academia Nacional de la Historia en elcentenario de su muerte, 1850-1950
Tomo I. — Advertencia de Ricardo Levene.Colaboraciones de Manuel Ballesteros Gaibrois, Jaime Delgado e Ismael SánchezBella (de España); Raymond Ronze yAndré Fugíer (de Francia); Phillip Guedalla y R. A. Humphreys (de Inglaterra);Sverker Arnoldsson (de Suecia); Alamirode Avila Martel, Eugenio Orrego Vicuñay Gabriel Fagnilli Fuentes (de Chile);José Jacinto Rada y Raúl Porras Barrenechea (de Perú); Ariosto D. González, Daniel Castellanos, Gustavo Gallina] y FelipeFerreiro (de Uruguay), William SpenceRobertson, Gerhard Masur y William H.
20
Gray (de Estados Unidos de Norteamérica) ; Pedro Calmón y j. Paulo de Medeyros(de Brasil); Justo Pastor Benítez, y R.Antonio Ramos (de Paraguay); JoaquínGantíer (de Bolivia) ; lso Brante Schweidey Alberto Maria Carreño (de México);Emeterio S. Santovenia y Juan J. RemosRubio (de Cuba); Alberto Puig Arosemena (de Ecuador); Arturo Mejía Nieto (deHonduras); y Ricardo Levene, BenjaminVillegas Basavilbaso, Alberto Palcos, Arturo Capdevila, Leoncio Gianello, AtilioCornejo, julio César Raffo de la Reta, Augusto Landa, Manuel Lizondo Borda, José
Evaristo Uriburu y Nicanor Rodriguez delBusto (de Argentina), 598 pp. ilust. eíndice.
Tomo II. — Numismática Sanmartiniana,por Humberto F. Burzio y Belisario J.Otamendi, 314 pp., ilust. e índice.
Centenario del nacimiento de José Toribio Medina (1852-1952)
Colaboraciones de Ricardo Levene, Los primeros amigos argentinos de ]ose' ToribioMedina,- de Alamiro de Avila Martel, DonJose’ Toribio Medina historiógrafo de Ame’
rica; y del R.P. Guillermo Furlong, S._].,Jose’ Toribio Medina y la bibliografía rioplatense. Buenos Aires, 1952.
Cíncuentenarío de la muerte de Mitre (1906-1956)
Homenaje de la Academia Nacional de la Historia
Historiadores de América: Advertencia deRicardo Levene. Colaboraciones de: Ariosto D. González, “Mitre en el Uruguay y lasconcepciones democráticas de su obra histórica", Raúl Montero Bustamante, “ElGeneral Mitre y don Andrés Lamas", yEma Maciel López, “Mitre y su formaciónen el Uruguay", del Uruguay; J. Carlos deMacedo Soares, “Mitre en el Instituto Histórico y Geográfico Brasileño y la Academia Brasileña de Letras"; Pedro Calmón,“Mitre y el Brasil”; j. Paulo de Medeyros,“Mitre”; y Walter Alexander de Azevedo,“Una amistad histórica: General Bartolomé Mitre y el Vízconde de Rio Branco",del Brasil; Alamiro de Avila Martel, "Mitrey Chile", de Chile; Humberto VázquezMachicado, “Mitre y la cultura boliviana",de Bolivia; Germán Arciniegas, "La Polay la juventud romántica de Mitre", deColombia; Emeterio S. Santovenia, “Mitrey sus ideas americanas", de Cuba; RafaelHeliodoro Valle. “Mitre nuevo y radiante",de México; Arturo Mejía Nieto, “La guerra internacional de 1865 y la reivindicación de Mitre”, de Honduras; James R.Scobie, “Las derivaciones de Pavón", deEstados Unidos.
Historiadores de Francia: Colaboraciones de:Paul Rivet, “Mitre y las lenguas americanas" y Raymond Ronze, “Mitre historiadorde San Martín".
Historiadores de la Argentina: Colaboraciones de: Ricardo Levene, “Mitre en laHistoria de las ideas argentinas"; y "Solarde los Mitre"; Mariano de Vedia y Mitre,"Mitre y la unión nacional”; Benjamin
Villegas Basavilbaso, “La personalidad moral de Mitre"; Carlos Heras, “La prédicade Mitre en ‘El Nacional’ de 1852”; Enrique de Gandia, “Mitre y la unidad de laHistoria de América"; josé Torre Revello,“Algunas referencias sobre la correspondencia de Bartolomé Mitre acerca de loslibros y documentos”; Julio César Raffode la Reta, “Mitre y el Gobernador deMendoza Luis Molina"; Humberto F. Burzio, “Mitre numismático"; y “San Martiny Mitre. El Libertador y su Historiador";Raúl A. Molina, “Mitre investigador. Origen de los documentos de su Archivocolonial"; Leoncio Gianello, “Mitre enSanta Fe después de Pavón"; Augusto G.Rodriguez, “Mitre ante la posteridad";Enrique M. Barba, “Centenario de la biografía de Belgrano por Mitre"; jorge A.Mitre, "Porteños y Provincianos en laOrganización Nacional"; Atilio Cornejo,"Mitre y Salta"; Anibal S. Vásquez, "Mitreen Concordia"; José Antonio González, "LaHistoria de Corrientes y Mitre"; AlfredoGargaro, “La politica de Mitre en el Norlc Argentino"; Nicanor Rodriguez del Busto, “La actuación de Mitre hacia Tucumán"; Carlos R. Melo. “Córdoba duranteel gobierno de Mitre"; Rosauro l’érezAubone, “Una visita histórica: Mitre enSan Juan"; Luis Jorge Giménez, "Mitrey el Gobernador de Buenos Aires MarianoSaavedra"; Pbro. Ramón Rosa Olmos, “Mitre y Adán Quiroga".
Noticias e informaciones sobre la celebracióndel acontecimiento.Buenos Aires, 1957, 603 pp., ilustraciones eindice.
Centenario de la muerte del Almirante Guillermo Brown (1857-1957)
Memorias del Almirante Brown. Advertenciade Ricardo Levene. 240 págs, ilust. e indice, Buenos Aires, 1957.
Cuerpo documental, dos volúmenes, documentos en castellano e inglés. Buenos Aires, 1957.
21
Sesquicentenario de la Revolución de Mayo
(Con el auspicio de la Comisión Nacional Ejecutiva del 1509 aniversariode la Revolución de Mayo)
I. — III Congreso Intemacional de Historia de América, 1960
Tomo l. — 49] pp. e índice. Tomo V. — 495 pp_ e índice.Tomo ll. — 487 pp. e índice. Tomo VI. — 453 pp. e índice. Con IndiceTomo III. — 472 pp. e índice. General de Autores por orden alfabético.Tomo IV. — 496 pp. e indice.
lI. — Periódicos de la época de la Revolución de Mayo
Tomo I. — El Censor (1812). Advertencia long S._]. y Enrique de Gandía, Buenosde José Luis Molinari. Introducción por Aires, 1961. 64 pp.Guillermo Furlong S. J. y Enrique de Gandía. Buenos Aires, 1961. 97 pp. Tomo IV. — El Independiente (1815-1816).
Introducción por Guillermo Furlong 8.].Tomo II. — El Grito del Sud (1812). Intro- y Enrique de Gandía, Buenos Aires, i961.
ducción por Guillermo Furlong 8.]. y 226 pp.Enrique de Gandía. Buenos Aires, 1961.273 pp. Tomo V. — Los Amigos de la Patria y la
Juventud (1815-1816). Introducción porTomo III. — El Sol de las Provincias Unidas Guillermo Furlong S. J. y Enrique de Gan
(1814). Introducción por Guillermo Fur- día. Buenos Aires, 1961. 133 p.
III. —Historia de la Pirámide de Mayo
Por Rómulo Zabala. Advertencia, compila- Buenos Aires, 1962. 86 pp., apéndice doción y arreglo por Humberto F. Burzio. cumental y LXIII láminas.
IV. —Obns de Ricardo Levene
Tomo I. — Ricardo Levene, por Carlos He- Tomo II. — Investigaciones acerca de la His¡ag ¿Ensayo sab” ¡a 05m ¿k Ricudo Le- toria económica del Virreinato del Plata.vene, por Atilio Cornejo; Bibliografía del Buen“ mms’ 1962- 541 PP‘Dr’ Ricardo Levene’ por Ricardo Rodrí" Tomo III. — Introducción a la Historia delSuez Mfflas- c?" ¿d”"“"‘¡a de RÏCard° Derecho Indiana y Vida y escritos de VicZorraqum Becu. Buenos Aires, Peuser S. A., [oy-ión de Villalya_ Buenos ¡una 19511962. 564 pp. 32o pp_
Sesquicentenario del 9 de Julio de 1816(Con el auspicio de la Comisión Nacional Ejecutiva del Congreso
de Tucumán y de la Declaración de la Independencia)
IV Congreso Internacional de Historia de América
Tomo I. — 499 pp. c índice. Tomo VI. — 572 pp. c índice.Tomo II. —— 500 pp. e índice . Tomo VII. — 528 pp_ e índice.Tomo III. — 649 pp. e índice. Tomo VIII. — 194 pp. e índice general deTomo IV. — 578 pp. e índice. autores,Tomo V. — 757 pp. e índice.
22
Reivindicación de las Malvinas
I. Exposición Histórica de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Realizada con el auspicio del Ministeriode Relaciones Exteriores y Culto, en el SalónPeuser, Florida 750, Buenos Aires, entre el24 de julio y el 7 de agosto de 1964. Organizada por el Académico de Número Capitánde Navío D. Humberto F. Burzio. Se expu
sieron 260 piezas y comprendió las siguientessecciones: Bibliografía; Cartografía; Periodismo; Impresos, Manuscritos y Autógrafos;Iconografía; Medallística; y Heráldica. Buenos Aires, 1964. 92 páginas.
II. Los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas
Islas Malvinas, Descubrimiento y ocupaciónpor Enrique Ruiz Guiñazú; Las Islas Malvinas y la cláusula secreta de 1771 por Enriquede Gandía; La usurpación de las Malvinaspor Ricardo R. Caillet-Bois; Aspectos ju
rídicos y morales en la historia de las Malvinas por Ricardo Zorraquín Becú; Dictamende la Academia Nacional de la Historia.Buenos Aires, 1964. 90 pp.
Biblioteca “Hombres representativos de la Historia Argentina”
Tomo I. — Historia de San Martín, porTomo VI. — Historia de Dorrego por ArturoBartolomé Mitre; compendio de WilliamPílling, traducido al castellano por JulioE. Payró y puesto al día con notas porIsmael Bucich Escobar. Estudios de Joaquin V. González. Prólogo de Ricardo Levene. Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1943, 323 pp.
Tomo II. — Historia de Belgrano, por Mario Belgrano. Buenos Aires, Espasa Calpe,1944. 389 pp.
Tomo III. — Historia de Moreno por Ricardo Levene. Buenos Aires, Espasa-Calpe,1945. 250 pp.
Tomo IV. — Historia de Güemes por AtilioCornejo. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1946.333 pp.
Tomo V. — Historia de Pueyrredón por Julio César Raffo de la Reta. Buenos Aires,Espasa-Calpe, 1943. 412 pp.
Capdevila. Buenos1949. 250 pp.
Aires, Espasa-Calpe,
Tomo VII. — Historia de Monteagudo porjuan Pablo Echagüe. Buenos Aires, EspasaCalpe, 1950. 210 pp.
Tomo VIII. — Historia de EcheverríaTorAlberto Palcos. Buenos Aires, Emecé, 1962.381 pp.
Tomo IX. — Historia de Sarmiento por Alberto Palcos. Buenos Aires, Emecé, 1962.381 pp_
Tomo X. — Historia de Castro Barros porR. P. Guillermo Furlong, edit. Emecé (cnpreparación) .
Tomo XI. — Historia de Hernando Arias deSaavedra por Raúl Alejandro Molina, Emecé (en preparación).
Biblioteca de Historia Argentina y Americana
I. — Estudios de Historia y Arte Argentinos por Antonio Dellepiane, con introducción de Ricardo Levene. Buenos Aires, 1929,252 pp. e ilustraciones.
II. — Temas de Historia Económica Argentina por Juan Alvarez. Buenos Aires, 1929.237 pp.
Ill. — Rivadavia y la simulación mandrquica de 1815 por Carlos Correa Luna. Buenos Aires, 1929. 248 pp.
IV. — Primeras luchas entre la Iglesia yel Estado en la Gobernación de Tucumán.Siglo XVI por Ramón j. Cárcano. BuenosAires, 1929, 331 pp.
V. — De Rivadavia a Rosas por Marianode Vedia y Mitre. Buenos Aires, 1930. 344 pp.
VI. — Estudios históricos sobre la Revolución de Mayo por Clemente L. Fregeiro,con advertencia de Ricardo Levene (tomo I) .Buenos Aires, 1930. 280 pp.
23
VII. — Estudios históricos sobre la Revolución de Mayo por Clemente Frcgeiro (tomo lI). Buenos Aires, l930_ 356 pp.
VIII. — La tradición de América. Su valoración subjetiva por Enrique Ruiz Guiñazú.Con prólogo del Excmo. señor Duque deAlba. Buenos Aires, 1930. 202 pp.
IX. — Ensayos sobre etnología argentina,segunda serie: Onomástica Indiana de Tucumán por P. Pablo Cabrera. Buenos Aires,l93l_ 306 pp.
X. — Rivadavia y el españolismo liberalde la Revolución Argentina por Arturo Capdevila. Buenos Aires, 1931. 268 pp.
XI. — Mitre por Joaquín V. González. Conadvertencia de Ricardo Levene. BuenosAires, 1931. 181 pp.
XII. — La anarquía de 182o en BuenosAires por Ricardo Levene Buenos Aires,1933. 282 pp.
XIII. — El Virreinato del Río de la Plataen la época del Marqués de Avilés (17991801) por josé M. Mariluz Urquíjo. BuenosAires, 1964. 409 pp.
XIV. — Historia del Congreso de Tucumán por Leoncio Gianello. Buenos Aires.1966. 577 pp.
Biblioteca de Publicaciones Documentales
Tomo I. — Mariano Moreno. Escritos judiciales y papeles políticos. Prólogo Perfilde Moreno por Ernesto J. Fitte. BuenosAires, 1964. 252 pp.
Tomo II. — General Juan Madariaga. Susmemorias. Advertencia por Antonio PérezValiente de Moctezuma. Prólogo por Leon
24
cio Gianello. Buenos Aires, 1967. 110 páginas.
Tomo III. — El episodio ocurrido en Puertode la Soledad de Malvinas el 26 de agostode 1833. Testimonios documentales. Buenos Aires, 1967. 186 páginas.
BIBLIOGRAFÍA DE ACADÉMICOS DE NÚMERO
L-Bartolomé Mitre, por Manuel Conde Montero, (Boletín II, 1925)Z-Alejandro Rosa, por Manuel Conde Montero, (III, 1926) .3.—]ose' Mareó del Pont, por Manuel Conde Montero, (III, 1926) .4.—Enrique Peña, por Manuel Conde Montero, (III, 1926).5.—]oaquin V. González, por Manuel Conde Montero, (IV, 1927).6.—Angel Justiniano Carranza- por Manuel Conde Montero, (V, 1928) .7.—Manuel F. Il/Iantilla, por Manuel Conde Montero, (V, 1928) .8.—]uan A. Pradére, por Manuel Conde Montero, (V, 1928).9.—Gregorio F. Rodríguez, por Manuel Conde Montero, (V, 1928) .
l0.—Carlos M. Urien, por Manuel Conde Montero, (VI, 1929) .ll.—Carlos I. Salas, por Manuel Conde Montero, (VII, 1930) .l2.—Pedro N. Arata- por Juan Angel Fariní (h.) (XIII, 1939) .l3.—Adolfo Saldias, por juan Angel Fariní (h.) (XIV, 1940) .l4.—Adolfo P. Carranza, por Juan Angel Fariní (h.) (XV, 1941).l5.—]ose' Ramos Mejia, por Juan Angel Fariní (h.) (XVI, 1942).l6.—]ose' Antonio Pillado, por Juan Angel Fariní (h.) (XVII, 1943).l7.—]ose' Ignacio Garmendia, por juan Angel Fariní (h.) (XVIII, 1944) .l8.—]osé Gabriel Carrasco, por Juan Angel Fariní (h.), (XIX, 1945).l9.—]uan Monferini, por Julián A. Vilardi, (XII, 1948).20.—Rómulo Zabala, por juan Angel Fariní (h.) (XXIII, 1949).2l.—Mario Belgrano, por Mario C. Belgrano, (XXIV-XXV, 1950-1951) .22.—Ce'sar Blas Pérez Colman, por Leandro Ruiz Moreno, (XXVI, 1952) .23.—Alberto Palomeque, por Rafael Alberto Palomeque, (XXVI, 1952).24.—Antonio Sugar-na, por Aníbal S. Vásquez y Leandro Ruíz Moreno,
(XXVII, 1956).25.—]uan Alvarez, por Leoncio Gianello, (XXVIII, 1957).26.—Manuel Vicente Figuerero, por José Revello, (XXIX, 1958).27.—Ramón josé Cáreano, por José Torre Revello, (XXXI), 1960).28.—Ricardo Levene, por Ricardo Rodríguez Molas, (en Obras de Ricardo
Levene, t. I, Buenos Aires, 1962) .29.—Carlos Alberto Pueyrredón» por juan Angel Fariní (h.) (XXXIII,
1962 .30.—Enrique Udaondo, por Carlos María Gelly y Obes, (XXXIII, 1962).3I.—Martin S. Noel, por José Torre Revello, (XXXIV, 1963).32.—]ose' Torre Revello, por Guillermo Furlong S. ]., (XXXVIII, 1965).33.—Antonio Dellepiane, por Antonio Dellepiane Avellaneda- (XXXVIII,
1965).34.—]osé Imbelloni, por José Luis Molinari, (XLII, 1969).35.—Arturo Capdevila, por Horacio Jorge Becco, (XLII: 1969).36.—Benjami'n Villegas Basavilbaso, por Juan Ángel Fariní (h.), (XLII
1969).37.—Carlos Heras, por Horacio Enrique Timpanaro (XLII, 1969).
25
Folletos
Estatutos de la Junta de Historia y Numismática Americana. Buenos Aires, Compañia Sudamericana de Billetes de Banco,1903. 7 pp.
Monumento a los fundadores de la ciudadde Buenos Aires. Bases para el concursoartistico por Gabriel Carrasco. Buenos Aires. lmprenta de juan A. Alsina, calleMéjico 1422. Año 1906. 21 pp.
La Pirámide de Mayo. Informe presentado ala junta de Historia y Numismática Americana por la comisión (Pillado, Pelleschi.Obligado) encargada de investigar la existencia del primitivo obelisco dentro delactual. Mandado imprimir en la sesión del4 de mayo. Buenos Aires. Compañia Sudamericana de Billetes de Banco, calle Chile 263, 1913. 72 pp. (con láminas y planos) .
La Casa Natal de San Martín por MartinianoLeguizamón, Estudio critico presentado ala junta de Historia y Numismática Americana, con documentos, vistas y planosaclaratorios. Buenos Aires. Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, i915.122 pp.
Estatutos de la Junta de Historia y Numismática Americana. Buenos Aires, 1917.8 pp.
Discursos pronunciadas en el acto de Iarecepción del doctor Salvador Debenedetti,noviembre 3 de 1918. 16 pp.
Discursos pronunciadas en el acto de larecepción del arquitecto D. Martín C.Noel, junio 1° de 1919 (Martiniano Leguizamón y Martín C, Noel) . Año 1919. 15 pp.
].os colores de la Bandera Argentina. Contribución para el estudio de la solucióncientífica del problema. Trabajo leído enla Junta de Historia y Numismática Americana en sesión del 21 de julio de 1907por Gabriel Carrasco. Buenos Aires. Imprenta de Juan A. Alsina, calle Méjico1422, 1907. 25 pp.
lístatutos de la Junta de Historia y Numismática Americana. Buenos Aires, 1935.26 pp.
Historia de la Nación Argentina, que publicala Junta de Historia y Numismática Amerimna bajo la dirección general de RicardoLevene. Buenos Aires, 1935, 48 pp.
Estatuto de la Academia Nacional de laHistoria. Buenos Aires, 1938. 16 pp.
26
El Fundador de la Biblioteca Pública deBuenos Aires. Estudio histórico sobre laformación y fundación de la BibliotecaPública en 181o, hasta su apertura en marzo de 1812 por Ricardo Levene. BuenosAires, 1938. 180 pp.
Estatuto de la Academia Nacional «le laHistoria. Buenos Aires, 1941. 45 pp.
La restauración del Himno Argentino porM. Leguizamón. Buenos Aires, TalleresS. A. Jacobo Peuser Ltda., 1922. 54 pp. (conretrato y facsímiles). Segunda Edición deltítulo anterior, 1923.
Discursos pronunciadas en cl acto de larecepción de la nueva mesa directiva y Lasruinas en cl solar de San Martín (Ramónj. Cárcano, Martiniano Leguizamón). Buenos Aires. Talleres S. A. Jacobo PeuserLtda., 1923. 40 pp. e ilustraciones.
Anteproyecto de Ley sobre creación de laComisión Nacional de Archivos Históricospor Ricardo Levene. Buenos Aires, 1942.21 pp.
Estatuto de la Academia Nacional dc luHistoria. Buenos Aires, 1946. 45 pp.
Resoluciones sobre documentos de la guerrade la independencia, relacionados con SanIliartin, Bolívar y Sucre. Advertencia deRicardo Levene. Buenos Aires, 1945. 92 pp.
Apocricidad de una colección de (locumcntos atribuidos a San lllartín, Bolívar ySucre. Buenos Aires, 1952. 15 pp.
Los “Comentarios a Ia Recopilación de Indias” del licenciado Juan del Corral Calvode Ia Torre por Carlos de Alurralde. Premio “Enrique Peña", 1950. Buenos Aires.1951. 72 pp.
Indice Alfabético de Autores e Indice General de Láminas del Boletín de la AcademiaNacional de la Historia, volúmenes I alXXIX por Julio C. Núñez Lozano. BuenosAires, 1950. 48 pp.
Debates memorables, en el recinto históricodel viejo Congreso por Miguel Angel Cáramo. Buenos Aires, 1969. 22 pp.
El antiguo Congreso Nacional ¡864-1905 porMaria Marta Larguía de Arias. BuenosAires, 1969. 29 pp.
Separatas de las Publicaciones de la Academia Nacional de la Historia
Historia de la Nación Argentina (l935).
La Junta de Historia y Numismática Americana. Breve noticia histórica por Enriquedc Gandía. En tomo 19. 40 pp.
El plan orgánico de la Historia de la NaciónArgentina. Prólogo del tomo IV por Ricardo Levene. 16 pp.
Mitre, Homenaje de la Academia Nacionalde la Historia en el centenario de su muerte (1906-1956). 1957.
Solar de los Mitre por Ricardo Levene.13 pp.
Mitre numistmático por Humberto F. Burzio.17 pp.
Mitre investigador. Origen (le los documentosde su “Archivo colonial” por Raúl A. Molina. 23 pp.
Boletín IV (1927). Conferencias.
Discurso-programa del doctor Ricardo Levene al asumir la presidencia de la Junta.23 pp_
Estudio histórico-critico de la música delHimno Nacional por Antonio Dellepiane.72 pp. e ilustraciones.
Boletín V (1928). Conferencias
Centenario de la Convención de paz argentino-brasileña por Carlos Correa Luna.25 pp.
Boletin xx-xxr (194743).
Los nombres que usó oficialmente Ia República Argentina. ll pp.
Homenaje a la República del Uruguay ya Artigas. 33 pp.
Boletin XXIV-XXV (1950-5 l
Labor histórica y cultural de la AcademiaNacional de la historia (1950-5l)_ 77 pp.
Boletin xxvrr (1956).
Homenaje al Dr. Ramón J. Cárcano en el109 aniversario de su muerte. Colaboraciones de: Ricardo Levene; La obra históricay cultural de Ramón j. Cárcano; y JulioCésar Raffo de la Reta, Dos momentosculminantes de la vida intensa de RamónJ. Cárcano. 21 pp.
Labor histórica y cultural de la AcademiaNacional de la Historia. 26 pp.
Boletín xxx (1959).
Personalidad y misión histórica de Salta porAtilio Cornejo. 32 pp. ‘Sarmiento y los Estados Unidos por Edmun
do Correas_ 64 pp.
Boletin xxxrr (1961).
Las artes plásticas virreinales en la AmericaEspañola por Ivíartín C. Noel. 9 pp.
Sobre Monte y la libertad de imprenta porJosé Torre Revello. 7 pp.
Ilistoriógrafos del Litoral. Manuel M. Cervera por Leoncio Gianello. lO pp.
Don Jerónimo Luis de Cabrera y GarayGobernador del Rio de la Plata (29 deoctubre de 1641 al 6 de junio de 1646)por Raúl A. Molina. 13 pp_
Mariano Moreno forjador de las armas dela libertad por Augusto G. Rodríguez.ll pp.
Sobre algunos panfletos aparecidos en 1822,contra el Tribunal de nledicina, la Academia de Medicina y el Departamento deMedicina de la Universidad por José LuisMolinari. ll pp.
La supuesta anexión del Norte Argentino aBolivia por Atilio Cornejo. 35 pp.
Ojeando a la historiografía comunista soviética relativa a Iberoamérica por RobertoEtchepareborda. l7 pp.
Doctor Antonio Aberastain en el centenariode su muerte por Rosauro Pérez Aubone.ll pp.
Aspectos económicos y sociales de la décadadel 8o por Ricardo Rodríguez Molas. 31 pp.
Diccionario de Al/ónimos y Seudónimos dela Argentina (1800-1930) por Vicente 0svaldo Cutolo. 149 pp.
Boletin XXXIII (1962). Segunda sección.
La conquista del poder en Ia primera cartapolítica que escribiera don Juan Manuelde Rosas 8 de setiembre de 182o) por Enrique Ruiz Guiñazú. 13 pp.
27
La herencia de Mayo en Echeverría y enEstrada por Enrique de Gandia. 19 pp.
El fracaso de la expedición española preparada contra el Río de la Plata (1818-1820)por José Torre Revello. 19 pp.
Rivadavia, el mar, los barcos y los ríos porRicardo Picirilli_ 19 pp.
Don Jacinto de Lariz “El Demente”. Gobernador del Rio de la Plata, desde el 9 dejunio de 1646 al 9 de febrero de 1653.Viaje y posesión del cargo por Raúl A.Molina. 25 pp.
Principales aspectos de la legislación santafesina en la época de Estanislao López porLeoncio Gianello. ll pp.
l-Zscenario de la conquista de las tierras orientales peruanas por Roberto Levillier. 21 pp.
La zona de la actual Bahía Blanca en losviajeros y cartógrafos jesuitas, durante elsiglo XVIII por josé Luis Molinari. 31 pp.
El año 1877 y los destinos políticos argentinos por Carlos R. Melo. l7 pp.
Julián de Gregorio Espinosa y sus informessecretos (1810-1814) por Roberto Etchepareborda. 19 pp.
LÏmano de obra en la industria porteña(1810-1835) por josé María Mariluz UrQUIJO. 41 pp.
Algunas costumbres interesantes del aborigendel Neuquén por Gregorio Alvarez. 21 pp.
Evocación de las pastas en el sesquicentenario del Reglamento Provisional de 1812por Ramón de Castro Esteves. 5 pp.
El mapa de Chile del P. Alonso de Ovallepor Ricardo Donoso. 19 pp.
Cavallero, protomártir mélico de la Patagonia por Raúl A. Entraígas S. D. B. 7 pp.
Un indio contra un alcalde por Pedro Grenón. l7 pp.
Belgrano y la victoria de Tucumán (a 15oaños de esta magna acción) por ManuelLizondo Borda. 15 pp.
La independencia mexicana por Ernesto dela Torre Villar. 13 pp.
La urbanización de Santa Fe la Vieja porAgustín Zapata Gollán. 15 pp.
28
La minería durante Ia conquista (siglo XVI)por José A. Cravioto. 19 pp.
Indice General de la "Revista de BuenosAires” (1863-1871) por Ernesto J. A. Macdcr. 51 pp.
La justicia consular en Buenos Aires (17941810) por julio César Guillamondegui.(Premio Enrique Peña, año 1962). 45 pp.
Boletín XXXIV (1963). Primera sección.
Estatuto de la Academia Nacional de la Historia. Buenos Aires, 1963. 5 pp.
Boletín XXXIV (1963). Segunda sección.
Lord Strangford y la independencia argentina por Enrique Ruiz Guiñazú. 13 pp.
Bernal Díaz del Castillo y su “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España" por Enrique de Gandía. 24 pp.
Los navíos de registro en el Río de la Plata(1505-1700) por José Torre Revello. 32 pp.
Francisco de Paula Sanz. Gobernante probo,justo y benéfico por Guillermo Furlong8.]. 29 pp.
Realidad y esperanza en la Asamblea delAño XIII por Leoncio Gíanello. 22 pp.
Problemas sociales en la Asamblea del añoXIII por Ricardo Zorraquín Becú. 30 pp.
Los indios y los negros durante las invasiones inglesas al Río de la Plata, en 1806y 1807 por José Luís Molinari. 34 pp.
La frustración de la conciliación de los ParIidos (1878-1879) por Carlos R. Melo.21 pp.
Protección y librecambio durante el periodo1820-1835 por José M. Mariluz Urquijo.23 pp.
Crónica de un Cónsul oficioso británico porErnesto J. Fitte. 53 pp.
La proclamación de la República del Paraguay en 1813 por Efraím Cardozo. 15 pp.
Algunas observaciones sobre la etimologíatoponímica mapuche argentina por Esteban Erize. 23 pp.
Relaciones entre los caudillos federales Ramirez y Artigas por Facundo A. Arce. 13 pp.
Urquiza y la Guerra de la Triple Alianzapor Beatriz Bosch. 19 pp.
Indice General de la "Nueva Revista deBuenos Aires" por Ernesto J. A. Maeder.42 pp.
La jabonería de Vieytes por Roberto H. Marfany. 23 pp.
Los minerales en la América virgen por TuliaPiñero. 13 pp.
Boletín xxxv (1964).
Las ideas politicas de Rivera Indarte porEnrique de Gandia. 41 pp.
George Chaworth Musters y su segundo viajea los dominios de Sayehueque por Milcíades Alejo Vignatí. 13 pp.
El primer sabio que produce la Argentina.Reseña de la vida y de la obra del doctorFrancisco javier Muñiz por Alberto Palcos.15 pp.
La Francia de Luis XVIII y la monarquíaen el Plata. 1823-1824 por Ricardo Piccirílli. 98 pp.
Los primeros oficiales reales del Rio de laPlata. Hernando de Montalvo: el juiciode la historia por Raúl A. Molina. 45 pp.
La última declaración de Marco M. de Avellaneda por Ricardo Zorraquín Becú. 7 pp.
Un eclesiástico criollo sospechado de rebeldeen el siglo XVII. El cordobés Dr. AdrianCornejo, Obispo del Paraguay por AtilioCornejo. 13 pp.
Relaciones litso-portefas a comienzos de 1812por Roberto Etchepareborda. 19 pp.
Los primeros misioneros protestantes en laregión magallánica por Ernesto J. Fitte.27 pp.
Páginas de historia neuquitia narradas porun aborigen por Gregorio Alvarez. 15 pp.
Sangre en la peninsula Valdés. Martirio delP. Bartolome’ Pogio por Raúl A. EntraigasS.D. B. 25 pp.
La misión de Carlos M. Ramirez al Brasily el Convenio Sanitario de 1887 por Ariosto D. González. 29 pp.
El monumento recordatorio de Vivero (Lugo, Galicia) y los criollos de la fragata“Magdalena”. Un episodio de la guerrade la independencia española por Bernardo N. Rodriguez. 7 pp.
Historia de un pionero. Don Francisco Halbach fue el primero en alambrar en todosu perímetro una estancia argentina porNoel H, Sbarra. 13 pp.
Boletín XXXVI, l‘! parte. (1964). (Comunicaciones históricas).
El estandarte de Pizarro por Ernesto J. Fitte.5 pp.
El general Mansilla por Miguel Angel Cárcano. 7 pp.
Correspondencia de Estanislao López en unepisodio de la guerra con el Imperio porLeoncio Gianello. 7 pp.
Dr. Fernando López Aldana, agente secretode San Martin en el Perú por HumbertoF. Burzio. 79 pp.
El baqueano Justo Estay en las vísperas deChacabuco por Ricardo Piccirilli. 8. pp.
Aspectos de la cultura histórica en la Indiaactual por Roberto Etchepareborda. 5 pp.
La epidemia de fiebre amarilla de 1871 através de un diario de la época por JoséLuis Molinari. ll pp.
Boletín XXXVI, 2?‘ parte. (1964).
La Revolución Federal de abril de 1815 ysus consecuencias por Leoncio Gianello.27 pp.
Dr. Victorino de la Plaza; escribano público, abogado, jurisconsulto, profesor, codificador, economista, financista, internacionalista, político, legislador, gobernante,hacendado por Atilio Cornejo. 33 pp.
El capital y la técnica en la industria porteña (1810-1835) por José M. Mariluz Urquijo. 25 pp.
Las elecciones presidenciales de 1859 porBeatriz Bosch. l7 pp.
Actuaciones del Tribunal de Medicina deBuenos Aires a través de su “Libro deAcuerdos" por Francisco Cignoli. 19 pp.
La atención religiosa del pago de Ia Magdalena hasta la creación de parroquias de178o por José A. Craviotto. 55 pp.
D. Juan Manuel ¡Moscoso y Peralta por R. l’.Rubén Vargas Ugarte 8.]. 23 pp.
La justicia consular patria por Julio CésarGuillamondegui. 29 pp.
29
Rousseau y la generación de mayo por Boleslao Leivin. 41 pp.
]ose' Manuel Estrada y las dos épocas de la"Revista Argentina” (1868-1872 y 18801881) por Ernesto _]. A. Maeder, 27 pp.
Manifiesto revolucionario (19 de setiembrede 1852) por Cristina V. Minutolo. 63 pp.
Guía para utilizar los padrones de BuenosAires de 17 38 y 1744 por Federico Rayces.35 pp.
Córdoba y el cuerpo nacional hasta la revolución de 1828 por Carlos S. A. Segreli.31 pp.
Dorrego y la guerra con el Brasil por Germán O_ E. Tjarks. 45 pp.
Boletín XXXVII, (1965).
Las ideas histórico políticas de Fray ServandoTeresa de Mier por Enrique de Gandia.ll pp.
Características de la emigración política argentina en la lucha contra Rosas por Ricardo Piccirilli. 21 pp.
San Martín: soldado-granadero por AugustoG. Rodríguez. 12 pp.
Aportaciones al conocimiento de los primeros impresos de la Real Imp-renta de NiñosExpósitos por José Luis Molinari, OscarE. Carbone y Carlos G. Ursi. 41 pp.
Repercusión en la corte lusitana de los sucesos de 181o en el Plata por Roberto Etchepareborda_ 17 pp.
Aspectos de la política proteccionista durantela década 1810-1820 por José M. MariluzUrquijo. 39 pp.
La Patagonia: otra tierra que despertó codicias por Ernesto J. Fitte. ll pp.
La historia: considerada como ciencia instrumental por Carlos Sanz. 19 pp.
Un capitulo de historia del Neuquén; elesforzado derrotero de sus capitales porPascual R. Paesa. 23 pp.
El agente diplomático Sir Williams Gore Ouseley en la Confederación Argentina, 1844por Tulia Piñero. 23 pp.
Partido de La Matanza, apuntes para suhistoria por Mario D. Tesler. 55 pp.
30
Las relaciones entre las provincias de Corrientes y Entre Rios en la primera mitadde 1853 por Oscar F. Urquiza Almandoz.23 pp.
Boletin XXXVII], l? parte. (1965). (Comunicaciones históricas).
Urquiza y la oposición en los años 1858-1859por Ricardo R. Caillet-Bois. 45 pp.
Origen del maiz en América por José LuisMolinari 13 pp.
Origen del don por Raúl A. Molina. 7 pp.
Antigüedad y forma de la ocupación araucana en la Argentina por Milciades AlejoVígnati. 5 pp.
Evocación del Dr. Ramón ]. Cárcano porArturo Capdevila. 6 pp.
Migraciones indígenas en la época colonialpor Ricardo Zorraquín Becú. 8 pp.
Boletín XXXVIH, 2? sección. (1965).
Iniciación de la crisis revolucionaria de 1893por Roberto Etchepareborda 33 pp.
Antecedentes del levantamiento tucumano1767 por Edberto Oscar Acevedo. 51 pp.
Urquiza y el último levantamiento del general Peñaloza por Beatriz Bosch. l7 pp.
Expediciones españolas al Darien; la delingeniero militar D. Antonio de Arévaloen 1761 por juan Bíanuel Lapatero. 19 pp.
Nuevos datos para el estudio de la RealHacienda en Venezuela por Analola Borges. 29 pp.
Catalina Godoy, soldado de la tropa de linea: en la lucha por la Organización Nacional por Marcos Estrada. 19 pp.
Peroceridad y niñez de David Peña por Leopoldo Kanner. 17 pp.
Un momento en la historia de Misiones1832-1882 por Federico Palma. 31 pp.
Algunas consideraciones acerca de la acciónde los corsarios en los planes sanmartinianos por Carlos T. de Pereira Lahitte.ll pp.
Noticias sobre la economía del Virreinatodel Rio de Ia Plata en la ¿poca de losvirreyes Loreto y Arredondo (1784-1794)por Héctor José Tanzi. 35 pp.
La Junta Protectora de la libertad de imprenta en Buenos Aires por Víctor TauAnzoátegui. 13 pp,
Boletín XXXIXhistóricas).
(i966). (Comunicaciones
Un enigma bibliográfico: la "Reverente Súplica” por julio César González. 7 pp.
La industria molinera porteña a mediadosdel siglo XIX por José M. Mariluz Urquijo. 9 pp.
La primera ascensión en globo realizada enel país por Ernesto J. Fitte. 9 pp.
Los sectores políticos del Buenos Aires dc1808 a través de un nuevo y desconocidoinforme portugués por Roberto Etchepareborda. 5 pp.
San Martin durante el ostracismo (a travesde un memoralista chileno) por ArmandoBraun Menéndez. 7 pp.
Semblanza de Germán Burmeister por Milcíades Alejo Vignati. 7 pp.
El primer proyecto de galeria o pasaje enel Buenos Aires de 187o por José LuísMolinari. 7 pp.
Homenaje de las Academias nacionales alsesquicentenario del 9 de ]ulio de 1816.Discursos de Luis Esteves Balado y Ricardo Zorraquín Becú. 13 pp.
Boletín XL (1967) (Comunicaciones históricas).
La Junta de Mayo y su autoridad sobre LasMalvinas por Ernesto J. Fitte. 13 pp.
La Existencia del Tapir en la Patagoniasegún el Padre Falkner por José LuisMolinari. 39 pp.
El Dr. Juan José Paso y la Cátedra de Filosofía en 1783 por Raúl A. Molina. 40 pp.
Boletín XLI. (Comunicaciones históricas).
Donde estuvo situada la Buenos Aires dePedro de Mendoza por Guillermo Furlong8.]. 9 pp.
Influencia de las expediciones secundariasen la Campaña de los Andes de 1817 porLeopoldo R. Ornstein. 7 pp.
Viajes poco probables, pero posibles o evolución histórica del conocimiento geográfico de ciertos ríos argentinos por JoséLuis Molinari. 26 pp.
Investigaciones y ensayos l (octubre-diciembre 1966).
Apuntes para el estudio del nguillatún argentino por Mílciadcs Alejo Vignatí. 102 pp.
El Congreso de Tucumán y la revolución deLa Rioja en 1816 por Ricardo Piccirilli.37 pp.
Itinerario del general San Martin por Armando Braun Menéndez. 57 pp.
Diego Alcorta y la "Sociedad Elemental deilledicina", 1824 por josé Luis Molinariy Carlos G. Ursi. 79 pp,
Las paralelas por Carlos R. Melo. 17 pp.
El levantamiento chiriguano de 1799 y lacontroversia sobre la legitimidad deguerra por josé M. Mariluz Urquijo. 22 pp.
Bartolome’ Muñoz y su “Dia de Buenos-Ayres" por Emilio A. Breda. 27 pp.
El primer capellán del Chubut por PascualR. Pacsa. 19 pp.
Argentina y la revolución uruguaya de 187o.Antecedentes y negociaciones por AliciaVidaurrcta de Tjarks. 75 pp.
Investigaciones y ensayos 21967).
(enero - junio
La autenticidad del epistolario Vespucianopor Enrique de Gandía. 27 pp.
Una interpretación astronómica-religiosa delas pictografías del Cerro Colorado, Córdoba por Milcíades Alejo Vignati. ll pp.
El virrey Toledo y las fundaciones de Gonzalo de Abreu en el Valle de Salta porAtilio Cornejo. l9 pp.
Los comerciantes ingleses en vísperas de laRevolución de Mayo por Ernesto J. Fitte.71 PP.
Urquiza y la guerra del Paraguay por EfraímCardozo. 25 pp.
Interpretación telúrica de la guerra de laindependencia en el Alto Perú por JoaquínGantier V. 15 pp.
La historia por Carlos Sanz. 49 pp.
El alcalde de la Santa Hermandad, primeraautoridad de la Capilla del Rosario porOscar Luis Ensinck. 17 pp.
31
Luis Luiggi por Ernesto Reguera Sierra.9 pp.
La actividad agropecuaria en el virreinatodel Rio de la Plata por Héctor josé Tanzi.27 pp.
La poesia del Rio de la Plata en 1816 porOscar F. Urquiza Almandoz. 45 pp.
Investigaciones y ensayos 3 (julio-diciembre1967).
Capellanes malvirteros y la Iglesia del Puertode Nuestra Señora de la Soledad por Jose’Torre Revello. 27 pp.
Los habitantes protohistóricos de Ia pampasia bonaerense y norpatagónica por Milciades Alejo Vignati. 63 pp.
Nombres y sobrenombres con que otrora fueconocida y llamada la Argentina por Guillermo Furlong 8.]. 19 pp.
¿San Martín conoció a Guido en Londres en1811? por Ricardo Piccirilli. 7 pp_
Jose’ Miguel Díaz Vélez, etapa entrerriana,aporte para su biografía. por Facundo A.Arce. 23 pp.
La cuestión de Tarija (1825-1826) por CarlosS. A. Seg-reti. 41 pp.
Los indios de San Juan Bautista de la Riberapor Armando Raúl Bazán. 19 pp.
La Guardia Nacional Argentina en la Guerradel Paraguay por Miguel Angel De Marco.27 pp.
Fray Cayetano Jose’ Rodríguez, guia biobibliográfica (1761-1823) por Belisario Fernández. 27 pp.
Los Jueces de Mercado en la Legislación dela ciudad de Buenos Aires (1836-1886) porJulio César Guillamondegui. 9 pp.
La Reducción Franciscana de Itati por Raúlde Labougle. 43 pp.
Tendencias actuales en la Revolución de1893; el caso de Bahía Blanca por BrunoA. Passarelli y Guillermo Godío. 27 pp.
La influencia de la poesía europea en laobra de Esteban Echeverria y la proyección del autor de "La Cautiva"; “El Matadero”, en la literatura del Rio de laPlata por Tulia Piñero. 39 pp,
32
El Cabildo, el Abasto de carne y la Ganadería. Buenos Aires en la primera mitaddel siglo XVIII por Hernán Asdrúbal Silva. 69 pp.
Misiones diplomáticas de Francisco Bauzáen Buenos Aires (1875-1876) por GermánO. E. Tjarks. 59 pp. \
Investigaciones y ensayos 4 (julio-diciembre1967
l-Jl tratado de pacificación por Miguel AngelCárcamo. ll pp.
Lord Ponsonby, II-‘oodbine Parish y la política argentina de 1827 a 183o por Enriquede Gandía. 23 pp.
Los sitiales de miembros numerarios de laAcademia Nacional de la Historia porHumberto F. Burzio. 23 pp.
lil Virrey Toledo y la fundación de Saltapor Hernando de Lerma por Atilio Cornejo. 19 pp.
Putin, Comandancia de Frontera por AugustoG. Rodríguez. 13 pp.
1.a invasión portuguesa de 1811. Misión medíadora de Felipe Contucci por RobertoEtchepareborda. 49 pp.
Cronología marítima de las islas Malvinaspor Ernesto Fitte. 37 pp.
En realidad, ¿cuándo se descubrió América!por Carlos Sanz. 7 pp.
Las Academias de Buenos Aires en su proyección periodísticas (1810-1819) por OscarF. Urquiza Almandoz. 69 pp.
La evacuación española de las islas Malvinaspor Laurio H. Destéfani. 23 pp.
Luis Jose’ Chorroarin por Bernardo González.-\rrili. 9 pp.
1.a dominación del Chaco por Rosa Meli.—ll pp.
La campaña de Paunero a Córdoba por Lilians Betty Romero. 23 pp.
Investigaciones y ensayos 5 (julio-diciembre1968).
Historia del Río Salado de la provincia deBuenos Aires, Salado del Sur o Saladillopor josé Luis Níolinari. 64 pp.
Bernardo de Irigoyen y la elección de gobernador de Buenos Aires, en 1898 por Roberto Etchepareborda. 23 pp.
La comercialización de la producción sombrerera porteña (1810-1835) por José M.Mariluz Urquijo. 27 pp.
La reducción franciscana de Santa Lucia delos Astos por Raúl de Labouglc. 21 pp.
Aportes para el estudio de los sucesos militares de 1852. Expedición de Madariagaa Entre Rios y misión del general Paz alinterior por León Rebollo Paz. 37 pp.
La Rioja hace dos siglos por Edberto OscarAcevedo. 21 pp.
Un proyecto de organización nacional, 1828por Beatriz Bosch. ll pp.
Juan Nepomuceno Canelo, (1773-1840) porNicolás Fasolíno. 35 pp.
¿Belgrano, Güemes, San Martin y Pueyrredón juraron la independencia? por EmilioA. Breda. 25 pp.
El Cabildo eclesiástico de Buenos Aires, sugravitación en la vida ciudadana por Ludovico García de Loydi. 17 pp.
En torno a la herida de Mitre por AntonioAlberto Guerrino. 13 pp.
Toponimia del Gününa Küne por TomásHQÏÏÍHEÍOÏLÍ‘ 31 pp.
La objetividad del periodismo en las IslasMalvinas por Alberto D. H. Scunio. ll pp.
El trigo en una ciudad colonial por HernánAsdrúbal Silva. 31 pp.
La deposición de un virrey por Héctor joséTanzi. 21 pp.
33
MEDALLAS ACUÑADAS POR LA ACADEMIA NACIONALDE LA HISTORIA
Primera Epoca
(junta de NumismáticaAnzericana)
l. Medalla de los fundadores de la junta. 1893.
2. Aniversario de la Reconquista de Buenos Aires. 1893.
3. Primer centenario de la fundación dela Ciudad de Orán por don RamónGarcia Pizarro. 1894.
4. A Güemes y sus gauchos. 1894.5. Centenario del general Angel Pache
co. 1895.6. Al general juan Lavalle. 1897.
Segunda Epoca
(junta de Historia y NumismáticaAmericana)
A LOS MIEMBROS FALLECIDOS
7. Angel Justiniano Carranza. 1899.8. Carlos Berg. 1902.9. Bartolomé Mitre. 1906.
10. Carlos Molina Arrotea. 1908.ll. Gabriel Carrasco. 1908.12. Manuel F. Mantilla. 1909.13. Florentino Ameghino. l9ll.14. Julián M. Miguens. 1912.l5. Vicente G. Quesada, 1913.16. Antonio Cadelago. 1913.l7. José Antonio Pillado. 19H.18. Adolfo Saldias. 1914.19. josé Maria Ramos Mejia. i914.20. Adolfo P. Carranza. 1914.21. Alejandro Rosa. 1914.22. Alfredo Meabe. 1916.23. juan A. Pradere. 1916.24. josé Marcó del Pont. 1917.25. juan B. Ambrosetti. 1917.26. Francisco P. Moreno. i919.27. Samuel A. Lafone Quevedo. l920.28. Carlos Maria Urien. 1921.29. Carlos I. Salas. 192i.30. Pedro N, Arata. 1922.31. Gregorio F. Rodriguez. 1922.32. juan Pelleschi. 1922.33. Juan Agustin Garcia. 1923.34. Estanislao S. Zeballos. 1923.35. Joaquin V. Gonzalez. 1923.
. Eduardo Ortiz Basualdo. 1923.
. Clemente L. Fregeiro. i923.
. Enrique Peña. 1924.
. Pastor S. Obligado. i921.
. josé I, Garmendia. i925.
. Enrique (i. Hurtado y Arias. i926.-. Adolfo Decoud. i928.
. Augusto S. lviaillé. 1929.
. David Peña. 1930.
. josé Manuel Eyzaguirre. i930.
. Salvador Debenedetti. i930.
. josé juan Biedma. i933.
. Guillermo Correa. 1934.
. Ernesto Quesada. 1934.
. juan A. Farini. 193-1.
. Martiniano Leguizamón. 1935.
. Juan Carlos Amadeo. 1935.
. R.P. Antonio Larrouy. 1935.
. Carlos Correa Luna. 1936,' . Alberto Palomeque. 1937.. Luis María Torres. 1937.
MEDALLAS DIVERSAS
. A Mitre en su jubileo, l90l.
. A jorge A. Echayde. l90l.
. De miembro de número de la juntade Historia y Numismática Americana. 1903.
. Al numismático Alejandro Rosa. i904.
. A Vicente Fidel López. 1904.
. A Esteban Echeverria. 1905.
. A Mitre. 1906.
. A josé Marcó del Pont. i907,
. Defensa de Buenos Aires. i907.
. Repatriación de los restos de Las Heras. 1908.
. A Juan Maria Gtitiérrez. 1909.
. A josé Toribio Medina. l9l0.
. Facsimil de la primera moneda argentina de 8 reales. 1913.
. A la Asamblea General Constituyente.1913.
. Centenario del general Mitre. 192i.
. A Antonio Zínny. 192 .
. Dr. Salvador María del Carril. Centenario de la Carta de Mayo. 1925.
. Inauguración del monumento al general Mitre. 1927.
. Centenario de la paz con el Brasil. 1928.
. A Angel]. Carranza. 1934.
. A Martiniano Leguizamón. 1934.
. VI Centenario de la ciudad de Lima. 1935.
79.. A Pedro de Angelis. 1936
81.
82.83.
90.
9|.
92.
93.
94.
95.
97.
98.. Medalla de Académico Correspondien
rarios de la Academia Nacional de la Historia del Perú.
A Enrique Peña. 1936.
Cuarto centenario (le la primera fundación de Buenos Aires. 1936,A Ricardo Levene. 1937.Medalla de ¡niembro del Il CongresoInternacional de Historia de América. 1937.
Tercera Epoca
(Academia Nacional (le la Historia)
MEDALLAS DIVERSAS
-. A Agustin P. Justo, Presidente de laNación. 1938.
. A josé Marcó del Pont. 1938.'. A Antonio Dellepiane. 1938.. A Ramón ‘I.. A Ramón _]. Cárcamo, en sus bodas de
Cárcano. 1938.
diamante con las letras. 1938.. Al Instituto Histórico y Geográfico Bra
sileño, en su Primer Centenario. 1938.A Ricardo Levene. Homenaje de laAcademia Nacional de la Historia. l940_Al Instituto Histórico y Geográfico delUruguay, en su Primer Centenario.1943.Cincuentetiario de la Academia Nacional (le la Historia. 19-‘13.A Rómulo Zabala al publicarse el volumen XX-XXI del Boletin de la Academia. 1948.Al Libertador josé de San Martín enel centenario de su muerte. 1950.Al capitán Gabriel Lafond de Lurcy,que publicó por primera vez la cartade San Llartín a Bolivar de 29 de agostode 1822. 1950.
. A Ricardo Levene_ Homenaje con motivo de terminarse la publicación dela Historia de la Nación Argentina.1950.Al Almirante Guillermo Brown, en elcentenario de su muerte. 1957.Medalla de Académico de Número. 1959
te. 1959 '.. Medalla de miembro del III Congreso
l0l.
103.
104.
105.
106.
107.
l08.l09.ll0.lll.ll2.H3.lH.ll5.
. Rodolfo Rivarola. i912.
. Emilio A. Coni. l9-13_
. juan Beverina. 1943.
. josé Luís Cantilo. 1944.
. Lucas Ayarragaray. 1944.
. Ismael Bucich Escobar. 1945.
. juan M_ Monferini. 1945.
. Ramón j. Carcano. 1945.
. Alejo B. González Garaño. 1946.
. Jose’ Maria Sarobe. 1946.
. Mario Belgrano. 1947.
. Rómulo Zabala_ 1950.
. A José Toribio Medina, en el centena
Internacional de Historia de América. 1960.A Enrique Ruiz Guiñazú en el XLaniversario de su designación de miembro (le IIÚHICTO. 196],
... A Martín (2. Noel en el XLIII aniversario de su designación de miembro denúmero. 1962..-\ Arturo Capdevila en el XL aniversario de su designación de miembro denúmero. 1962.A Miguel Angel (Zárcano en el XL aniversario de su designación de miembrode número. 1964.Collar zicadémico. Medalla de Académico (le Número. i968.Collar académico. Medalla de Académico correspondiente. i968..-\l secretario administrativo julio C.Núñez Lozano, al cumplir veinte añosde labor en la Academia. 1968.
.v\ LOS ACA DEM ICOSFALLECIDOS
Leopoldo Lugones. 1938.Roberto Lehmann Nitsche. l938_jorge A. Echayde. 1938.Norberto Piñero. 1938.juan B. 'l"erán. i938.Manuel V. Figuercro_ l938.Antonio Dellepiane. 1939.Félix F. Outes. 1939.
rio de su nacimiento. 1952.. Ricardo Levene. 1964.. Carlos Alberto Pueyrredón. 1964.. Anibal Cardozo. i964.
* El 23 de junio de 1960 se entregaron al embajador de España en Buenos Aires, Sr. José M!Alfaro y Polanco 40 ejemplares de la medalla de Académico correspondiente para los numeral-ios dela Real Academia de la. Historia de Madrid. En la sesión de 11 de agosto de 1964 se entregaron idénticasmedallas al Dr. Pedro Ugarteche Tizón, embajador del Perú en Buenos Aires, destinadas a los nume
35
PREMIO “ENRIQUE PEÑA"
j. Luis Trenti Rocamora. 1945,Adolfo Luís Ribera y Héctor H. Schenone.
1946.Vicente Osvaldo Cutolo. 1947.Rodolfo Trostiné. 1947.Vicente Guillermo Arnaud. l948_
Aldo Armando Cocca (Premio “Estímulo").1948.
Carlos Alberto de Alurralde. 1950.Víctor Tau Anzoátegui. 1951.julio César Guillamonïlegui. 1962.
PREMIO "RICARDO LEVEN E"
josé Alfredo Antonio Martínez de Hoz. 1942.Hna. Isabel Rodríguez. 1943.Angel Bengochea. 1944.María Esther I-Ieras. 1945.Raúl R. Bernardo Balestra, 1946.Eva Nilda Olazábal. 1947.José Portugal. 1948.Beatriz E. Peña. 1949.Günther Curt Dólling. 1950.Delia Elena Conzález_ 1951.
Isidoro Adán Delgado. 1952.Laura Alicia Villagarcía. 1953.Jorge Laffont. 1954.Maria Lila leida. 1955.Alberto Héctor Tombari.Fany Edit Nelson, 1957.Elayne Martha Martínez Errecalde. l958.Eva Rosalía Fabio. 1959.Alberto León Daín. 1960.Sara Graciela Díaz Ocanto. 1961.
1956.
PREMIO ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
i966. Obra édita. EDBERTO OSCAR ACEVEDO: La Indendencia de Salta del Tucumán en elVirreinato del Río de la Plata.
36
MEMORIA PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE LA ACADEMIANACIONAL DE LA HISTORIA DOCTOR MIGUEL ÁNGEL CÁRCANO,
SOBRE LA LABOR DESARROLLADA EN EL AÑO 1969
Señores Académicos:
Cuando tuve el alto honor de asumir la Presidencia de la Academia por elvoto de mis colegas, prometí mantener el prestigio de la Corporación, estimularlos trabajos de investigación, continuar con las publicaciones, aumentar el acervodocumental de su archivo y finalmente proveerla de un local adecuado para llenarsus funciones.
He trabajado con mi mayor dedicación y empeño para cumplir con mipromesa. Sin el concurso y apoyo "de mis colegas no habría logrado tan difícilempresa.
Tengo la satisfacción de terminar mi mandato después de haber inauguradoel más bello local histórico que posee el país: el viejo Congreso Nacional. Laley N9 17.570 nos asegura el uso y el goce de tan inapreciable monumento.
Deseo agradecer a cada uno de los señores Académicos el apoyo y la colaboración con que siempre estimularon mi labor y expresarles cuanto he apreciadoy disfrutado el haber ocupado la presidencia de la Corporación durante los tresaños de mi mandato.
Presento a consideración de la Academia la Memoria sobre la labor desarrollada en 1969. Se compone ella de veinticinco parágrafos cuyo detalle es elsiguiente:
I
INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ACADEMIA
El día 2 de diciembre tuvo lugar la sesión pública de la inauguración de lanueva sede de la Academia, en el recinto del antiguo Congreso Nacional.
El acto fue presidido por el Excmo. Señor Presidente de la Nación, TenienteGeneral Juan Carlos Onganía, quien tenía a su derecha al Presidente de la Academia y a su izquierda a S. E. Revdmo. Cardenal Dr. Antonio Caggiano, Arzobispo
37
de Buenos Aires y Primado de la Argentina. Ocuparon el estrado el señor Ministro de Bienestar Social Dr. Carlos A. Consigli; el señor Secretario de Vivienda yPresidente del Banco Hipotecario Nacional Ing. Esteban Guaia; el señor Comandante en Jefe de la Armada Almte. Pedro Gnavi; el señor Subsecretario deCultura Dr. julio César Gancedo; el señor Tesorero Académico cap de nav.Humberto F. Burzio y los Vicepresiclentes l'°. Prof. Ricardo Piccírilli y 2"°.Ernesto j. Fitte.
La Real Academia de la Historia, de Madrid, envió especialmente a sumiembro numerario Arq. Fernando Chueca Goitía; el Instituto Histórico yGeográfico del Uruguay a sus numerarios profesores Homero Martínez Montero,Edmundo Narancio, Ariosto Fernández y Walter Laroche, que también lo hizopor el Centro de Estudios del Pasado Uruguayo; y el Consejero de la Embajadadel Brasil Dr. Joao Hermes Pereira de Araujo, representó al Instituto Históricoy Geográfico Brasileiro.
Ocuparon sitios de preferencia los Presidentes de las Academias NacionalesDr. Marcial I. Quiroga, de Medicina; profesor Leónidas de Vedia, de Letras;Ing. José M. Bustillo, de Agronomía y Veterinaria; e Ing. Lorenzo DagninoPastore, de Geografía; y representantes de la Academia de Ciencias de Córdobay otros institutos. Asistieron la gran mayoría de los Académicos y los miembroscorrespondientes profesores Beatriz Bosch, Oscar F. Urquiza Almandoz, R. P.Raúl A. Entraigas, Horacio Juan Cuccorese y Joaquín Pérez.
Representantes de las fuerzas armadas, del cuerpo diplomático, autoridadeseclesiásticas y civiles, representantes de instituciones culturales, historiadores,profesores y numeroso público colmaron las instalaciones del histórico recinto.Asistieron también las señoras de los Académicos y de autoridades civiles ymilitares. Las dos galerías del hemiciclo eran estrechas para contener al públicoy periodistas.
A las 19 abrió el acto el Presidente que suscribe. El Cardenal Caggiano, trasuna alocución alusiva, bendijo el histórico recinto. Y el Presidente AcadémicoCárcano pronunció el discurso inaugural. Terminada la ceremonia se sirvió unvino de honor.
Fueron distribuidos entre los asistentes los folletos Debates Memorables yEl antiguo Congreso Nacional.
Esta sesión pública de la Academia tuvo amplia repercusión en los círculosintelectuales y el periodismo del país y del extranjero.
—Reunión de prensa.
El viernes 28 de noviembre, reuní a los representantes de la prensa nacional,y acompañados por numerosos Académicos, recorrimos con los periodistas lasdiversas instalaciones, y luego les expresó:
He pensado que los periodistas debían ser quienes primero vieran las instalacionesdonde funcionará en adelante nuestra Academia. El antiguo recinto del Congreso Nacionales uno de los monumentos nacionales mejor conservados del país. Señalé que la cesión dellocal tenia dos fines: el del uso v conservación del monumento.
Por intermedio del Banco Hipotecario Nacional se nos ha dado también varias depen
38
dencias para el mejor desenvolvimiento de nuestras actividades. En ellas se encuentran enejecución obras dc remodelación y adaptación que permitirán un uso adecuado. Destaquéque en esas condiciones la entidad podrá realizar exposiciones de documentos y otrasmuestras históricas de divulgación y la biblioteca pública podrá cumplir su misión delmodo más eficiente.
La Academia Nacional de la Historia es de por sí. conservadora, pero ello no quieresignificar que sea sectaria,o excluyente. Aquí tratamos de escribir la mejor historia, lo queno quiere decir la única. De ahí la importancia de los documentos. Un renglón importante,poco conocido de nuestros hombres públicos, es por ejemplo, el de las cartas íntimas; esasfuentes deben conservarse, y su publicación es necesaria.
—Antecedentes sobre la cesión de la nueva sede.
El 14 de diciembre de 1967, el Excmo. Señor Presidente de la Nación, Teniente General juan Carlos Onganía, sancionó la ley 17.570, por la cual se otorgaa la Academia el nuevo local.
El 13 de mayo de 1968, el señor Presidente del Banco Hipotecario Nacional,doctor juan E. Alemann, y el señor Secretario de Vivienda, arquitecto julio S.Billourou, hicieron la entrega virtual del edificio. El 20 de diciembre de 1968, elseñor Ministro de Bienestar Social, ingeniero Conrado E. Bauer, el señor Presidente del Banco Hipotecario Nacional, ingeniero Esteban Guaia, con el Presidente que suscribe, y numerosos señores Académicos de Número, firmamos laescritura de posesión, protocolizada en el Registro del Escribano Mayor deGobierno, doctor Jorge E. Garrido.
En la realización de las refecciones y modificaciones para adecuar el edificioa las necesidades académicas, intervienen por parte de la Academia, los arquitectosjosé María Peña y José Xavier Martini, y por el Banco Hipotecario Nacional,a cuyo cargo corren esas modificaciones según expresa disposición de la ley citada,intervinieron en primer término el ingeniero Santiago Favaro y el doctor jose’Andrés Mezza, posteriormente el ingeniero juan Carlos Ordiz y ahora el arquitecto Arturo Ezquerro. Estas refecciones están muy adelantadas y espero que enpocos meses quedarán concluidas. Hemos contado con la colaboración de laComisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos.
La decoración, iluminación, calefacción y refrigeración han sido motivo demi constante preocupación, y en el transcurso de las sesiones de la Academia heinformado sobre estos detalles a los señores Académicos. Para el amueblamientohemos obtenido un subsidio del Ministerio de Bienestar Social de diez millonesde pesos, de los cuales recibimos un anticipo de un millón quinientos mil pesos.Estamos realizando diligencias con el Tesorero Académico Sr. Burzio para obtener el saldo.
En la sesión 886 de 21 de octubre fue aprobado el presupuesto para lacolocación de una placa de mármol con los nombres de todos los Académicos deNúmero y los presidentes electos. Será éste un homenaje a aquellos colegas quenos precedíeron. También fue aprobado el presupuesto para la instalación de labiblioteca y depósito de publicaciones.
Una vez concretados todos estos proyectos, en vías de realización, contaremoscon amplias salas para la presidencia, la Mesa Directiva, las distintas Comisiones,salones para los señores Académicos que podrán recibir allí a sus historiadores
39
amigos; dependencias para el personal y para la biblioteca pública y la exposiciónde nuestras colecciones de documentos y de monedas y medallas, y cuadros yobjetos de orden histórico.
Repito el concepto que expuse en la Memoria de 1967:
El traslado de la Academia no significa desvincularnos del Museo Mitre, la casa históricadel ilustre fundador de la institución. Tendremos allí la “Sala Academia Nacional de laHistoria", como perpetuo reconocimiento de la corporación a su primer presidente.
También conservaremos en el frente del edificio del Museo Mitre, la placacon el emblema académico.
II
CONFERENCIAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
En el curso del año 1969 la Academia celebró ocho sesiones privadas y seissesiones públicas. Las primeras tuvieron lugar los días 22 de abril, 20 de mayo.24 de junio, 29 de julio, 2 y 30 de setiembre, 21 de octubre y 18 de noviembre.Las segundas se realizaron los días ll y 29 de julio, 9 y 30 de setiembre, 9 deoctubre y 2 de diciembre. Se hallan registradas en el Libro de Actas con losnúmeros 877 y 888.
La Mesa Directiva se reunió frecuentemente para resolver asuntos entrados.y las diversas Comisiones Académicas acordaron informes y dictámenes, que luegofueron puestos a consideración de la Corporación.
Conferencias Públicas
Ocuparon la tribuna de la Academia:El académico Dr. ERNESTO j. FrrrE, quien disertó sobre Trayectoria intelec
tual de Mitre: del poeta al historiador. Sesión N‘? 880 de ll de julio.El académico Prof. RICARDO R. CAILLET-BOIS, que desarrolló el tema: Sem
blanza de un constructor de la nacionalidad argentina: doctor-general BenjamínVictorica. Sesión N‘? 881 de 29 de julio.
El académico Dr. RAÚL DE LABOUGLE, sobre El último conquistador del Ríode la Plata. En esta sesión, que lleva el N‘? 883 y tuvo lugar el 9 de setiembre, elDr. Labougle se incorporó a la Academia en la vacante del señor josé TorreRevello, y fue recibido por el académico Prof. Ricardo Piccirilli.
El académico correspondiente R. P. PASCUAL R. PAESA S. D. B., acerca deDon Basilio Villarino y Bermudez, Primer Piloto de la Real Armada y de lasCostas Patagónicas. El padre Paesa se incorporó como miembro correspondienteen Bahía Blanca en la sesión que lleva el N‘? 884 y se realizó el 30 de setiembre.Fue recibido por el académico Dr. José Luis Molinari.
El general MARIANO JAIME NEVARES, el Presidente académico Dr. MIGUELÁNGEL CÁRCANO y el académico Aucusro G. RODRÍGUEZ, en la sesión N‘? 885 de
40
9 de octubre, celebrada en homenaje al centenario de la fundación del ColegioMilitar de la Nación, en el salón de actos del Colegio.
El Presidente académico Dr. MIGUEL ÁNGEL CÁRCANO, en la sesión 888 de2 de diciembre, en la inauguración de la nueva sede en el recinto del antiguoCongreso Nacional.
Al abrir los actos académicos, pronuncie’ palabras para saludar a los disertantes en nombre de la corporación.
En sesiones privadas, los señores Académicos de Número dieron lectura aComunicaciones históricas, cuyo texto se publicará en el “Boletín” volumen XLII.
El académico Dr. ERNESTO j. Frrri-z, sobre Florencio Varela padre e hijo. Untrágico destino común. Sesión 877 de 22 de abril.
El académico Dr. Josiï: Luis MoLINARI, sobre el Inventario de los bienes delcacique Cañuepán. Sesión 878 de 20 de mayo.
El académico Dr. JOSÉ A. ORÍA, sobre Aciertos y quebrantos corridos por losprofetiza-dores de la Historia. Sesión 879 de 24 de junio.
El académico Prof. GUILLERMO GALLARDO, sobre ¿Fue masón alguna vezPio IX? Sesión 882 de 2 de setiembre.
El académico Dr. RAÚL m: LABOUGLE, sobre Un sacerdote realista en 1810:el Dean Zamudio. Sesión 887 de 18 de noviembre.
He instado en diversas oportunidades para que los señores Académicos scinscriban en el registro de Secretaría, para pronunciar conferencias y leer comunicaciones históricas, a objeto de preparar con tiempo el ciclo cultural de cadaejercicio.
III
LABOR EDITORIAL DE LA ACADEMIA
Este año han aparecido las siguientes publicaciones de la Academia:a) Boletín volumen XLI, que contiene la labor desarrollada en 1968.b) Investigaciones y Ensayos, número 5, con trabajos originales de los aca
démicos de número, correspondientes y otros historiadores.c) Debates Memorables, folleto del que es autor el Presidente que suscribe.d) El antiguo Congreso Nacional, cuya autora es la señora María Marta
Larguía de Arias. AActualmente se halla en prensa el número 6 de Investigaciones y Ensayos y
en preparación el número 7.En la sesión 878 de 20 de mayo fue aprobado el proyecto de los académicos
señores Piccirilli, Burzio, Rodríguez y Fitte para que se editen los Catálogos de lacolección documental y de la colección numismática. La preparación de la colección documental fue encomendada al Director de la Comisión Académica deArchivo Prof. Guillermo Gallardo con la colaboración del académico Dr. ErnestoJ. Fitte y la colección numismática al Director de la Comisión Académica deNumismática y Conservador del Monetario académico Sr. Burzio. Cada catálogocontendrá una nota preliminar y advertencia para ilustración del lector.
41
En la sesión 879 de 24 de junio, se resolvió publicar la actualización delÍndice de Autores del Boletin, compilado por el secretario administrativo Sr. julioC. Núñez Lozano. Este funcionario lo redactó en 1959 abarcando del volumenI al XXIX. Ahora lo ha ampliado desde el volumen XXX al XL, incltrvcndocinco números de Investigaciones y ensayos. '
En la misma sesión manifesté que el Boletín como Investigaciones y Ensayos,deben tener una alta calidad y jerarquía porque representan los estudios históricosque realiza la Academia. Su impresión, diagramación y composición tipográficasdeben merecer un cuidado especial.
IV
REFORMA DEL “ESTATUTO" Y DEL "REGLAMENTODE PUBLICACIONES"
En la sesión 877 de 22 de abril, se aprobó reformar el “Reglamento dePublicaciones".
En el articulo 29 donde se expresa: ...Su contenido sera’ el siguiente:Artículos originales. . se le agregará la expresión: "e inéditos”.
En esa misma sesión se resolvió celebrar una sesión especial para tratar lareforma del Estatuto.
Cl
V
EL CENTENARIO DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN
Conforme a lo resuelto en la sesión 877 de 22 de abril, accediendo a lainvitación del Colegio Militar, la Academia sesionó el jueves 9 de octubre en lasede de ese instituto, en adhesión al centenario de su fundación. Fue esta laprimera vez que la Corporación sesionó fuera de su asiento legal en la CapitalFederal}
I..a ceremonia, que se inició a las 18, tuvo lugar en el salón de actos delColegio Militar. Ocupó el estrado el cuerpo académico, entre ellos, S. E. Rvdma.Cardenal Dr. Antonio Caggiano, ante la presencia de altos jefes de las fuerzasarmadas, representantes de institutos militares americanos, instituciones culturales, los directores de los diarios La Nación y La Prensa, delegaciones extranjeras,invitados especiales y los cadetes del Colegio.
Hizo uso de la palabra el director del Colegio Militar, general MarianoJaime de Nevares, y a continuación el comandante del Primer Cuerpo de Ejército,general Gustavo Martínez Zuviría, entregó medallas recordatívas a los que fuerondirectores y subdirectores del Colegio, entre ellos nuestro colega el académico
‘ Al inaugurarse el Ciclo Académico 1967, el jueves ll de mayo de 1967, la Academiasesionó en el “Salón Renacimiento" del Museo Nacional de Arte Decorativo, por hallarse enrefacciones el salón de actos del Museo Mitre.
42
Rodríguez y a descendientes de los coroneles Czetz, Falcón Luzuriaga y Sarmiento.El general Nevares entregó medallas similares a los señores Académicos.
Inicié la sesión académica como Presidente de la Corporación, y luego disertóel académico Rodríguez. Terminado el acto se sirvió un vino de honor en lossalones de la dirección del Instituto.
Posteriormente se obsequió a los académicos con ejemplares del tomo I de laHistoria del Colegio A/Iilitar, cuyo autor es el subdirector coronel Isaías JoséGarcía Enciso.
El general Nevares hizo llegar a la Academia una conceptuosa nota paraagradecer la colaboración de la Academia en este acontecimiento.
VI
LAS RELACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE CULTURACON LAS ACADEMIAS
En la sesión 881 de 29 de julio dí cuenta de una reunión de los presidentesde las Academias nacionales con el Subsecretario de Cultura doctor Julio CésarGancedo. Fue muy provechosa, el Dr. Gancedo leyó un proyecto de decreto delPoder Ejecutivo, dando a las Academias la jerarquía que les corresponde.
Entre otras disposiciones, establece que en todos los actos públicos oficialeslos académicos tendrán asientos preferentes. Además el local de la Subsecretaríapodrá ser usado por la Academia para sus conferencias y reuniones, se les asignarálocales propios, dentro de lo posible y se mejorará su presupuesto. El PoderEjecutivo dispone que las Academias sean consultadas en todos los asuntos queies son propios.
En el Teatro Nacional Cervantes tienen los académicos un palco reservado,y los que deseen hacer uso de él lo solicitarán en Secretaría,
He sugerido que en este proyecto de decreto que leyó el Dr. Gancedo y quedictará el Poder Ejecutivo sobre las Academias, podría incorporarse un artículoprohibiendo a las asociaciones privadas, para evitar confusiones, a usar nombressimilares a las de estas Corporaciones.
VII
PRESU PUESTO ACADÉMICO
En la sesión 884 de 30 de setiembre, dijo el Tesorero académico Sr. Burzioque el presupuesto asignado a la Academia, fijado en principio en 3 7.127.500para este ejercicio, ha sido aumentado en la suma de 3 4.425.000, que lo haceascender a 3 11.552.500. Una de esas partidas, por 151.425.000, se destinó a mejorarlos haberes del personal desde el mes de enero de acuerdo al Decreto 1020/69 delPoder Ejecutivo, lo que así se hizo, más un porcentaje,que dispuso la Mesa Directiva, teniendo en cuenta que el personal no ha tenido mejoras desde 1967. La
43
otra partida es de 3 3.000.000 acordada por el señor Ministro de Educación parapublicaciones.
VIII
LOS DERECHOS DE AUTOR EN LA HISTORIA ARGENTINACONTEMPORÁNEA
Nuestro Tesorero, el académico Sr. Burzio, informó en la sesión 877 de 22de abril que el planteo formulado por la Academia a la casa editora El Ateneo,para reajustar los derechos de autor en esa obra, fue resuelto favorablemente.
Luego de varias reuniones entre los señores Pedro García y Wenceslao Mezio,por El Ateneo, y los miembros de la Mesa Directiva, se pudo llegar a un acuerdosatisfactorio. “El Ateneo" aceptó mejorar los derechos de autor en la suma de3 2.078.228. De este importe 3 1.598.420, serán pagadas en diez cuotas mensuales,a partir del 24 de julio de este año, por 3 159.842, de las cuales ya se han hechocuatro efectivas. El saldo de 3 479.808 será materia de liquidaciones semestralesal 31 de junio y 31 de diciembre de cada año.
IX
ASESORAMIENTO A LOS PODERES PÚBLICOS
El problema limítrofe entre la Argentina y el Uruguay. La Secretaría deInformaciones del Estado. SIDE, solicitó la colaboración de la Academia en laconfección de un trabajo tendiente a establecer el proceso histórico, antecedentesy documentación existente sobre el Río de la Plata, en relación al problemalimítrofe entre la Argentina y el Uruguay. Tuvo entrada en la sesión N‘? 877 de22 de abril y fue designado el académico Labougle para que redactara el informe,quien lo hizo con un acopio erudito de antecedentes. El extenso informe fueaprobado en. la sesión N9 881 de 29 de julio, y los señores Académicos felicitarona su redactor. La SIDE agradeció vivamente esta colaboración de la Academia.
Colocación de una placa en un solar de Flores, relacionada con la Constitución de 1853. El “Club de Leones de Flores" se presentó a la Municipalidad dela ciudad de Buenos Aires solicitando autorización para colocar una placa en elsolar sito en la esquina de Rivadavia y Pumacahua, afirmando que en ese lugarse promulgó el 25 de mayo de 1853 la Constitución Nacional. La Municipalidad,por expediente 84.881 /68, solicitó la opinión de la Academia, dándosele entradaen la sesión 877 de 22 de abril, designándose a los académicos Caillet-Bois yRebollo Paz para que informasen al respecto. En la sesión 879 de 24 de juniofue aprobado el dictamen que expresa que “No se ha podido obtener ningunaconstancia cierta ni tampoco indicios fehacientes, que permiten conocer el lugarexacto de San José de Flores donde el general Urquiza promulgó la Constituciónsancionada por el Congreso el l de mayo de 1853".
44
La historia del partido bonaerense de “9 de ]ulio”. La Escuela de ese Partidosolicitó asesoramiento acerca del método a seguir para redactar esa obra. En lasesión 877 de 22 de abril se encomendó al académico Mariluz Urquijo para queilustrase a ese instituto.
La adquisición de un documento relacionado con el virrey Vértiz. La Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Relaciones Exterioresy Culto solicitó por nota de 24 de abril la opinión de la Academia acerca de siresultaría de interés para el Gobierno Argentino la adquisición de un documentorelacionado con el Virrey Vértiz. En la sesión 878 de 20 de mayo, la Academiaresolvió contestar que para emitir dictamen necesita la fotocopia de ese documento. Hasta el momento no se ha recibido el recaudo solicitado.
Edición de la “Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires”. Estainstitución bancaria solicitó la colaboración de la Academia en el proyecto dellamado a concurso para editar la mencionada historia, con motivo de cumplirseel sesquicentenario de su fundación en setiembre de 1872. En la sesión 879 de24 de junio, la Academia prestó su conformidad a estas bases: El Banco convocaráa concurso de títulos y antecedentes; de esa lista la Academia indicará un número de concursantes de entre los cuales el Banco seleccionará los cinco a quienesse encomendará el trabajo.
Comisión Asesora de Filatelia. La Secretaría de Estado de Comunicaciones solicitó la designación de un representante de la Academia para integrar esa Comisiónnque tendrá a su cargo el asesoramiento para la edición de timbres postales.En la sesión 891 de 29 de julio fue designado el académico Fitte.
Evaluación del nivel académico de las universidades provinciales que seacogen al régimen de La ley 17.778. Para representar a la Academia en esa Comisión dependiente de la Dirección Nacional de Altos Estudios del Ministerio deEducación, fueron designados en la sesión 881 de 29 de julio los académicos Gandia, Piccirilli y Mariluz Urquijo.
Erección de un monumento al Congreso de 1853. El Gobierno de Santa Fesolicitó la concreción de esta iniciativa legislada por esa provincia. En la sesión882 de 2 de setiembre, leído el informe del académico Fitte, la Academia resolvióadherir al homenaje señalando que debe revestir contornos nacionales por suintrínseco significado.
X
PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS
El académico Dr. ENRIQUE DE GANDIA, ha publicado una nueva obra Mariano Moreno, su pensamiento politico, editado por Pleamar. En ella analiza a laluz de nuevos documentos, las actividades del Secretariado de la Primera junta.
El académico R. P. GUILLERMO FURLoNG S. ]., publicó dos importantes obras;una de ellas la biografía de nuestro colega desaparecido Torre Revello, y la otraes la primera entrega de la serie Historia social y cultural del Río de La. Plata,cuyo primer título es "El trasplante social", que abarca de 1536 a 1810.
45
El académico profesor RICARDO PICCIRILLI, nos ha hecho conocer y aprecia!en documentados y amenos trabajos, publicados en La: Nación, la personalidad deVicente Fidel López.
El académico capitán de navío HUMBERTO F. BURZ/IO, a través del Departamento de Estudios Históricos Navales del Comando en Jefe de la Armada, quetan acertadamente dirije, ha publicado las siguientes Obras: Hipólito Bouchard,‘marino al servicio de la independencia. argentina y americana, con un valiosoprólogo; Historia del torpedo y sus buques en la. Armada Argentina. 1874-1900,.volumen en el que trata exhaustivamente el uso de esta arma de guerra en nuestropaís; y Acciones Navales entre las flotas de Buenos Aires y Brasileña en 1827 y1828, con notas docume-ntales aclaratorias de las que es autor.
El académico Dr. LEONClO GIANELLO, ha publicado la segunda edición, aumentada y corregida, de su Historia del Congreso de Tucumán y un interesantearticulo en La Nación sobre Ricardo Levene, nuestro recordado ex presidente,titulado Evocación de un historiador. Pese a la abrumadora labor ministerial quedebe atender, no ha olvidado su calidad de historiador.
Al académico Dr. ROBERTO-ETCHEPAREBORDA, Pleamar le ha editado Tresrevoluciones, con prólogo de nuestro colega el académico Ricardo R. Caillet-Bois:su extensa documentación esclarece ese álgido período histórico.
En la Sesión 879 de 24 de junio fueron felicitados los académicos señoresRICARDO PICCIRILLI, ERNESTO _]. FITTE y LEóN REBOLLO PAZ, por la aparición delas siguientes obras de las que son autores, respectivamente: Argentinos en Ríode janeiro. Diplomacia. AIonarquia. Independencia,- De la Revolución al reconocimiento de las Provincias Unidas; y Varones de su tiempo. Visto por josé MariaPaz.
El académico Dr. ENRIQUE WILLIAMS ALZAGA, ha publicado un libro sobreAlzaga en el que trata con acierto las vicisitudes de esta figura histórica.
El académico Dr. JOSÉ M. MARILUZ URQUIJO, hapublicado un nuevo libroEl Estado y la Industria con importante documentación original.
El académico Dr. EDMUNDO CORREAS, presidente de la prestigiosa Junta deEstudios Históricos de Mendoza, publica el Boletín y numerosos folletos con aspectos interesantes de la provincia de Cuyo.
Los académicos señores JOSÉ A. ORÍA, HUMBERTO F. BuRzio y ERNESTO j.FITTE, fueron invitados a colaborar en los números extraordinarios con que LaPrensa evocó su centenario.
Con Debates Memorables, he tratado de evocar algunas famosas Sesiones delviejo Congreso.
En fin, sería largo enumerar la labor de todos nuestros colegas. Con estaapretada Síntesis quiero evidenciar sus trabajos y su valor.
46
XI
EL CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LOS DIARIOS“LA NACIÓN" y “LA PRENSA”
En la sesión 884 de 20 de setiembre, la Academia resolvió adherir a los homenajes que se tríbutarán a estos prestigiosos diarios con motivo de cumplirse elcentenario de su fundación: el 19 de octubre de La Prensa por Jose’ C. Paz; y el4 de enero de 1970 de La Nación por Bartolome’ Mitre.
En la sesión 887 de 18 de noviembre propuse reemplazar la sesión públicade homenaje por la entrega de una plaqueta de plata a ambos diarios lo que fueaprobado.
Al cumplirse el centenario de La Prensa remití a su director el Dr. AlbertoGainza Paz una nota en la que, entre otros conceptos dije:
El periodismo posee entrañable gravitación en el quehacer intelectual de la humanidad.En su (linzimica y ágil actividad tiene dos proyecciones esenciales, una para el presente yla otra para el futuro. Con la primera de ellas, el ciudadano contemporáneo encuentralas informaciones y la orientación necesarias que le permiten ubicarse en el plano y nivelde la constante evolución de la comunidad; y por la segunda, brinda al investigador delporvenir una fuente inagotable de datos y antecedentes que lo habilítan para escudriñary esclarecer el pasado. La Prensa desde 1869, al fundarla su primer director, josé C. Paz.ha impreso diariamente, cien años de historia argentina. Sus páginas han registrado laépoca azarosa de la organización nacional; las luces de la brillante generación del 80; elempuje progresista de su producción agropecuaria; el pujante desarrollo industrial y económico financiero; las ideas politicas; los conflictos gremiales; y el adelanto de la culturaargentina a través de las obras de sus historiadores, literatos y hombres de ciencia.
XII
HOMENAJE Y DISTINCIONES A LOS SEÑORES ACADÉMICOS
La Academia hizo llegar oportunamente su adhesión y felicitaciones a losseñores Académicos por los motivos que se detallan a continuación:
A los académicos S. E. Cardenal Dr. ANTONIO CAGGIANO, R. P. GUILLERMOFURLoNc S. ]., al PRESIDENTE que suscribe y al miembro correspondiente en Neuquén Dr. GREGORIO ÁLVAREZ, por haber cumplido ochenta años de edad.
En la sesión NP 880 de ll de julio, los señores Académicos tuvieron la amabledeferencia de obsequiarme con una hermosa estilográfica y un vino de honor,ofreciendo la demostración mi estimado colega el académico Piccirilli y el académico S. E. Cardenal Caggiano me obsequió con una medalla con efigie de S. S.Pío XII, que agradecí con afecto y amistad.
Al académico capitán de navío HUMBERTO F. BURzIo, que recibió el PremioPeriodístico 1968 otorgado por la Asociación Numismática Española, de Madrid,por su artículo, considerado de divulgación, aparecido en La Prensa el 15 de setiembre de 1968, sobre el peso fuerte.
El académico correspondiente en Mendoza Dr. DARDO PÉREZ GUILHOU.
47
designado Secretario de Cultura y Educación, organismo que fue elevado a Ministerio, confirmándole en ese cargo.
A los académicos coronel LEOPOLDO R. ORNsTEIN, AUGUSTO RAÚL CORTAZAR,
RAÚL DE LABOUGLE y LEóN REBOLLO PAZ, que recibieron el diploma de correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid.
Al académico arq. MARIO JOSÉ BUSCHIAZZO, designado “Doctor honoris causa”de la Universidad del Brasil.
A los académicos señores RICARDO PIccIRILLI, EDMUNDO CORREAS, ROBERTOETCHEPAREBORDA, josiï: M. MARILUZ URQUIJO, ERNESTO J. FITTE, GUILLERMO CALLARDO y RAÚL DE LABOUGLE, designados correspondientes de la Academia Nacional de Historia y Geografia de México.
Al académico Dr. RICARDO ZORRAQUÍN BEcú, designado miembro honorariode la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de Santiago de Chile.
A los académicos coronel AUGUSTO G RODRÍGUEZ y Dr. LEÓN REBOLLO PAZ,designados consejeros de la Institución Mitre.
Al académico Dr. LEoNcIo GIANELLO, designado Ministro de Gobierno de laprovincia de Santa Fe.
XIII
HOMENAJE A MITREDONACIÓN AL MUSEO MITRE
Como todos los años, la Academia evoca a su fundador colocando una ofrenda floral en el Museo Mitre en ocasión de cumplirse cada aniversario de sunacimiento, en esta oportunidad el 1489.
Este año, el jueves 26 de junio, por la mañana, la Academia colocó unacorona de laureles en la mesa de trabajo que usó el prócer y el suscripto disertóacerca del acontecimiento.
El ll de julio se celebró la sesión pública N9 880, ¡en la que disertó el académico Fitte sobre el tema: Trayectoria intelectual de Mitre: del poeta al historiador.
Al término de su exposición, el Dr. Fitte donó al Museo Mitre los originalesde la Historia de San Martín autógrafos de Mitre, que eran de su propiedad. Estegeneroso rasgo de nuestro colega fue muy celebrado y posteriormente la donaciónse protocolizó en el registro del Escribano Mayor de Gobierno Dr. Jorge E.Garrido.
XIV
HOMENAjE AL DR. RICARDO LEVENE
En marzo de este año se cumplieron diez años de la desaparición del doctorRicardo Levene, que fuera presidente de la Corporación por casi tres décadas.
48
En la sesión 877 de 22 de abril se resolvió celebrar una sesión especial ensu homenaje e insistir ante la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires paraque se imponga su nombre a una calle de esta Capital, actualizando el proyectoque en 1960 presentó al Concejo Deliberante nuestro colega Dr. Roberto Etchepareborda.
En el pedido de aumento del presupuesto de la Academia, se ha solicitadouna suma anual para continuar la publicación de las obras del Dr. Levene hastasu terminación.
También se ha presentado una nota al Ministerio de Educación solicitandola nómina de los estudiantes secundarios egresados con calificación de sobresalienle en Historia Argentina y Americana a objeto de otorgar el Premio que llevasu nombre y actualizar su entrega. Ha dado origen al expediente N‘? 84983/69 ycorresponde a los años 1962/69.
XV
FALLECIMIENTO DE ACADÉMICOS DE NÚMEROY CORRESPONDIENTES
El l9 de marzo falleció en esta Capital, nuestro colega el doctor ROBERTOLl-ZVILLIER. La Academia dispuso las honras fúnebres de estilo y en nombre de laCorporación despidió sus restos en la Recoleta el académico de número R. P.Guillermo Furlong S. j.
El 14 de agosto falleció en Santa Fe, el académico correspondiente S. E.Cardenal Dr. NICOLÁS FASOLINO. El académico de número Dr. Leoncio Gianellopronunció la oración fúnebre al ser inhumados sus restos.
El 12 de abril falleció en Santa Fe el académico correspondiente Dr. FAUsTINoINFANTE. La Academia remitió a la familia una nota de pésame.
XVI
ADHESIÓN A ACTOS DE CARACTER HISTÓRICO
Comisión Artística, Científica y Literaria de Promoción de Ia Patagonia.Organizada por la Stibsecretaría de Cultura, con motivo del viaje del señorPresidente de la Nación general Juan Carlos Onganía a la Patagonia. Fueroninvitados a participar de ella los académicos señores R. P. Guillermo FurlongS. Ricardo R. Caillet-Bois, Ricardo Piccirilli, Raúl A. Molina, Roberto Etchepareborda, Ernesto Fitte, Guillermo Gallardo y Raúl de Labougle.
El Centenario dc la Fundación de Ia Academia Nacional de Ciencias deCórdoba. En setiembre se cumplió el centenario de esta Academia fundada porSarmiento. El Presidente que suscribe integró la Comisión de Honor, y el académico Carlos R. Melo fue designado para representar a nuestra Academia en losactos a celebrarse.
49
Muestra Rememorativw de la Campaña del Desierto. Organizada por elArchivo General de la Nación en el 909 aniversario de la campaña del generaljulio A. Roca al Río Negro. La Academia participó exhibiendo documentosrelativos al tema de la Colección Enrique Fitte.
Primeras Jornadas de Historia del Litoral Argentino. Organizada por laUniversidad Nacional de Rosario. Fueron designados representantes de la Academia, los académicos R. P. Guillermo Furlong S. j. y Raúl A. Molina.
Congreso de Historia de una Ciudad Patagónico. Esta reunión la organizarála Subsecretaría de Cultura en 1970. La Academia resolvió adherir en la sesión881 de 29 de julio. Resolvió declinar la invitación de sesionar fuera de su sede.
jornadas de Archiveros en Córdoba. Participó de ellas el académico señorGuillenno Gallardo.
II Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiana. Reunido enSantiago de Chile. Participó el académico Dr. Ricardo Zorraquín Becú.
Primera Reunión Cultural del Nordeste Argentino. Organizada por la Subsecretaría de Cultura, tuvo lugar en setiembre en Corrientes. Representó a laAcademia cl académico Dr. Guillermo Gallardo.
Los Restos de Fray Luis Beltrán. La Academia resolvió adherir a las gestionesrealizadas por la Asociación Cultural Sanmartiniana de Belgrano, que permitieronlocalizar los restos del Fray Beltrán sepultados en la Recoleta.
Exposición Bibliográfica Mendocina. Organizada por la Dirección de Escuelas de Mendoza. La Academia resolvió adherir, remitir obras e invitar a losAcadémicos a hacer lo propio.
Homenaje a Lucio V. Mansilla. Organizado por la Junta de Historia de RioCuarto. Se propone reeditar la obra “Una excursión a los indios ranqueles" ysolicita información al respecto en cuanto a documentación, manuscritos, etc.
Donación de Documentos de Cane. La Corporación adhirió a esta donaciónque se hizo al Archivo General de la Nación.
Monumento a Espora. Organizado por el Comando en Jefe de la Armada.Disertó en esa ocasión el académico Burzio.
XVII
DENOMINACIONES SIMILARES A LAS QUE SON PROPIAS DE LASACADEMIAS NACIONALES, QUE ADOPTAN INSTITUCIONES
PRIVADAS
En la sesión 877 de 22 de abril, el académico Rodríguez reiteró su proyecto.referente a que el Ministerio de Educación arbitre las medidas tendientes a evitarque asociaciones privadas usen nombres, sin motivo aparente, similares a los delas Academias Nacionales, que provocan confusiones en el extranjero por lasinonimia que significan, en este caso, los calificativos “nacional” y “argentina".
Gestiones realizadas por nuestra Academia no han tenido hasta ahora, resolución concreta y definitiva, pero volveremos a insistir sobre este asunto.
50
XVIII
PREMIO ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
Este Premio correspondió para el bienio 1967-1978 a la obra histórica inédita.Se recibieron 24 trabajos y en la sesión 877 de 22 de abril se designó el Jurado,presidido por el académico Caillet-Bois e integrado por los académicos Rodriguez,Molina, del Carril y Labougle.
En la sesión 879 de 24 de junio se reformaron las bases para los concursosdel año 1970 y siguientes estableciendo tres recompensas: la primera de 3 200.000;la segunda de 3 70.000 y la tercera de 3 30.000.
La Academia se reserva el derecho de publicar o no, las obras premiadas.Es de esperar, si se acelera la lectura, que el jurado pueda expedirse a fines
de este año.
XIX
PREMIO ANUAL A LOS EGRESADOS CON MAYOR PROMEDIOEN HISTORIA DE ORGANISMOS DE ALTOS ESTUDIOS
En la sesión 886 de 21 de octubre, propuse que la Academia instituyeravarios premios anuales, consistentes en una medalla y un certificado, a los gresados con mayor promedio en Historia de organismos de altos estudios.
El proyecto fue aprobado en general y se designó una comisión integradapor los académicos señores Caillet-Bois, González y Gallardo para que redactasenel informe correspondiente.
En la sesión 887 de 18 de noviembre fue aprobado el dictamen presentadocuyo texto es el siguiente:
l. La Academia Nacional (le la Historia instituye un premio anual, consistente en medallas de plata dorada, de 20 gramos de peso y 4,5 cm. de diámetro, para ser discernidoa los graduados de la carrera de historia, de las Universidades Nacionales de Buenos Aires,Córdoba, Cuyo, La Plata, Litoral, Nordeste, del Sur y de Tucumán, y del Instituto Nacional Superior del Profesorado.
2. En el mes de agosto de cada año las autoridades de esas casas de estudio comunicaronel nombre del egresado que hubiera obtenido el mayor promedio en las asignaturas y seminarios de historia argentina y americana. En el caso de que dos o más graduadoscoincidieran en el puntaje, deberán realizar un sorteo para determinar al que recibirá elpremio. A los que no hubieran resultado favorecidos con el sorteo, se les expedirá uncertificado.
XX
DONACIONES A LA ACADEMIA
Fueron aceptadas y agradecidas las siguientes donaciones:De la Sra. SARA SABOR VILA m: FOLATI: un manuscrito del que fuera miem
bro numerario Sr. José TORRE REVELLO.
51
Del académico Dr. CARLOS R. MELO: sus derechos de autor en la HistoriaArgentina Contenzporánea, que se destinarán a acuñar la medalla del ex académico Dr. juan Álvarez.
Del Cura Arcipreste de la Parroquia de San Sebastián, de Madrid, fotocopiasde documentos del siglo XVI, existentes en el archivo parroquial, en los que consta, con relativa abundancia, el apellido “Colón” o "Colombo"; y una relaciónde nombres de distinguidos personajes, cuyos nacimientos, bautismos, casamientos y fallecimientos, figuran registrados en esa Parroquia.
Del académico capitán de navío HUMBERTO F. BURZIO: varios ejemplares demonedas argentinas, en procura de completar la serie respectiva de la colección¡iumismática de la Academia.
Del Consejo Británico en Buenos Aires: un conjunto de obras de autoresingleses referentes a la historia del Río de la Plata y un cuadro de jorge Canning,reproducción del existente en Canning House en Londres. En la sesión 884 de30 de setiembre, el Dr. Mackay ofreció la donación, la que fue aceptada por elsuscripto en nombre de la Academia. Los discursos pronunciados se publicaranen el Boletín XLII.
Del Dr. josé RIARCÓ DEL PONT: la medalla que le fuera conferida en 1914a su señor padre, el Dr. josé Marcó del Pont, ex miembro numerario, premioCarl Lindenberg, instituido en Alemania.
XXI
ASIGNACIÓN DE VIATICOS A LOS SEÑORES ACADÉMICOS
En la sesión 884 de 20 de setiembre fue aprobado el dictamen de los académicos Gandía, Burzio y Fitte en el sentido de “asignar la suma de cuatro milpesos a cada uno de los señores Académicos por gastos de representación académica para asistir a las sesiones privadas”.
Se autorizó al Tesorero Académico a afectar una suma del presupuesto coneste destino y se acordó que se hará efectiva desde esa sesión.
XXII
EL CANJE DE DIPLOMAS DE MIEMBRO CORRESPONDIENTE‘CON EL INSTITUTO HISTÓRICO Y GEOGRAFICO DEL URUGUAY
En las gestiones realizadas entre nuestra Academia y el Instituto uruguayo,para concretar el intercambio de diplomas de miembro correspondiente entreambas instituciones, intervinieron los académicos Gandía y Fitte, y por el institutouruguayo los señores Alfredo Reyes Thevenet y Flavio García.
Fijado el martes 28 de octubre para celebrar en Buenos Aires la primeraparte de esa ceremonia: entrega a los tiruguayos de los diplomas argentinos, fuepostergada a pedido de aquellos ¡‘Jara otra oportunidad.
52
XXIII
EL CUIDADO DEL ACERVO DOCUMENTAL HISTÓRICO
En la sesión 886 de 21 de octubre, el académico Sr. Guillermo Gallardorelató las incidencias ocurridas, con motivo de una oferta de venta de documentosoriginales relacionados con la batalla de Maipú, ofrecidos al Cónsul chileno enCórdoba. Como esos documentos, el parte firmado por San Martín, la comunicación de O'Higgins a Pueyrredón y el plano del combate, son custodiados en elArchivo General de la Nación, promovieron un inmediato estudio, que dio comoresultado la certeza de que los ofrecidos en venta eran aprócrifos. En coordinacióncon el SIDE, se hicieron las diligencias correspondientes que culminaron con elarresto del aprovechado vendedor y la incautación de los documentos, que sóloeran meras copias facsimilares, provenientes de una edición mandadas hacer porel Dr. Emilio Ravignani, según explicó el académico Sr. Caillet-Bois, por cuentade una empresa de Buenos Aires con fines publicitarios.
Este relato dio tema a un interesante cambio de opiniones en el que todoslos Académicos expresaron su preocupación y sus deseos de que se tomen todaslas medidas precautorias tendientes a preservar el acervo documental históricoargentino, así como también evitar su dispersión por venta legal. Al respectoseñalé que en Francia y en Inglaterra, cuando se ofrecen en venta documentosu otros objetos históricos, el Estado tiene preferencia para adquirirlos por elmismo precio que cotiza el comprador particular.
Esta defensa del patrimonio histórico, artístico y científico nacional es dignay merecedora de que el Estado dicte una legislación adecuada, propósito que hasustentado y sustenta invariablemente nuestra Academia.
XXIV
LA COLECCIÓN COLOMBRES MARMOL
En la sesión 882 de 2 de setiembre se dio entrada a una nota del señor Eduardo L. Colombres Mármol, en la que se refiere a la Colección documental Colombres Mármol, y expresa que cuatro de los 18 documentos han sido declaradosauténticos por una Comisión designada por el Instituto Nacional Samnartiniano.Solicita que la Academia designe una Comisión que se entrevistará con el Secretario General de la Presidencia de la Nación, para que se gestione el prontodespacho de un decreto que crea una Comisión que tendría amplias atribucionespara proceder al estudio de los demás documentos.
Después de un extenso debate en el que intervinieron los académicos Sres.Gallardo, Labougle, Molina, Ornstein, Rodríguez y Fitte, se resolvió:
1° Testar los términos desconsiderados de la nota del Dr. Colombres Mármol.2° La Academia no se dirigirá a la Presidencia de la Nación pidiendo pronto despacho
del decreto, pues no le corresponde la iniciativa.3° Que la Academia, hace algún tiempo, dispuso publicar en su revista Investigaciones
53
y Ensayos un estudio de] profesor Horacio Juan Cuccorese, que discrepa con la opiniónque sustenta la Academia con respecto a la Colección calambres Mármol.
4° Designar una Comisión que estudie el problema, integrada por los académicos Molina, Gallardo y Labougle. '
XXV
EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
El personal de la Academia está constituido por el secretario administrativoSr. julio C. Núñez Lozano; el bibliotecario Sr. Néstor Edgardo Poitevin; laauxiliar Srta. Ana María Portela, y los ordenanzas señores josé Ciganda e IsidoroRicardo Ciganda.
El abril de este año renunció el auxiliar Sr. Hugo Alberto Frezza.Con un refuerzo especial fueron aumentados los haberes del personal en
ejercicio dándose cumplimiento al Decreto que sobre salarios dictó el Poder Ejecutivo, y además se les concedió un aumento en sus haberes, en atención a lalabor desarrollada y a que desde 1967 no habían sido mejorados.
Cuando la Academia se traslade a su nuevo local, habrá que aumentar elpersonal administrativo y servicios auxiliares, para lo cual se ha solicitado unaumento del presupuesto en la medida necesaria.
Cabe destacar que el personal cumple con eficacia su labor y es puntual ensu asistencia.
Buenos Aires, diciembre de 1969.
MIGUEL ÁNGEL CÁRCANOPresidente
54
MEMORIA PRESENTADA POR EL TESORERO DE LA ACADEMIANACIONAL DE LA HISTORIA CAPITAN DE NAVIO HUMBERTO F.
BURZIO, SOBRE EL MOVIMIENTO CONTABLE REALIZADOEN EL EJERCICIO 1969
Señores Académicos:
En esta última sesión del año, presento para su consideración, la “Memoria"sobre el movimiento contable registrado en el año.
Asimismo, considero que debo dar a conocer una reseña de la labor realizada,al término de mi mandato como tesorero.
Presupuesto estatalr "1
En el año 1967, cuando me hice cargo de la tesorería, el presupuesto asignadoa la Academia fue de 3 6.744.500.
Realizadas gestiones, el presupuesto para 1968 ascendió a la suma de3 7.127.500; y para 1969 es de 3 11.552.500.
Para el ejercicio de 1970, cuando la Academia funcione en su nueva sede, seha solicitado una asignación de 3 24.430.800.
Con respecto a los gastos de instalación, la Academia solicitó al Ministeriode Bienestar Social un subsidio de 3 10.000.000, del cual se ha recibido un anticipo de 3 1.500.000. Con el señor Presidente, en una audiencia con el señor Ministrode Bienestar Social, doctor Consiglí, verificada en el mes de noviembre ppdo., seinsistió en la liquidación del saldo de 3 8.500.000, necesarios para la adquisiciónde muebles y útiles, destinados a la habilitación de las dependencias del nuevoedificio.
Fondos propios
El depósito a plazo fijo en 1967 era de 3 1.000.000. En 1968 se elevó aS 2.000.000, que redituaron 3 360.000, que al 17 de agosto de 1970, con los intereses de un nuevo año, representarán un capital de 3 2.784.800.
55
Se ha dedicado preferente atención a los “derechos de autor" de la “Historiade la Nación Argentina e Historia Argentina Contemporánea", a fin de cumplircon los requerimientos de los colaboradores y, en su caso, de los herederos.
Por tal causa, los derechos no reclamados de la "Historia Argentina Contemporánea", se han reservado en cuenta bancaria, afectándolos a ese único y exclusivo destino. En el texto de esta “Memoria", en el parágrafo correspondiente.consta el nombre del colaborador y la suma que le pertenece.
En la “Memoria" de 1968, se explicó detalladamente las gestiones hechas(‘On la editorial "El Ateneo", para reajustar los derechos de la “Historia ArgentinaContemporánea".
Después de varias reuniones entre los representantes de la editora y losmiembros de la Mesa Directiva, se llegó a un acuerdo satisfactorio.
Fue reconocido a favor de la Academia un total de 3 2.078.228, de los cuales3 1.598.420 son pagados en diez cuotas mensuales, a partir del 24 de julio de esteaño. Ya se han percibido 3 799.210 que serán liquidados oportunamente a loscolaboradores. El remanente del reajuste, de 3 479.808, será materia de futurasliquidaciones de “El Ateneo", pues se trata de ejemplares a vender.
Retención del 20 ‘Z, de los derechos que liquida la Academia
Esta retención, aprobada por la Academia en la sesión 878 de 20 de mayoppdo., es equitativa, pues permite a la Corporación la formación de un capitalpropio. El aporte es justo por cuanto esta es la que percibe, revisa, reclama yliquida los derechos, es decir, realiza las funciones de un verdadero administrador.que no deben ser gratuitas.
Como recordarán los señores Académicos, cuando se inició la publicaciónde la “Historia de la Nación Argentina" la retención era del 50 %. Posteriormente se dejó sin efecto, y por varios años la Academia dejó de percibir esaretención, realizando siempre la labor de percepción y liquidación. Esa decisiónllevó casi a cero a su “cuenta interna".
Ahora, poco a poco, iremos capítalizando a esta “cuenta interna”, tan necesaria a la Academia para responder a ciertos gastos que por su naturaleza específica, no pueden imputarse al crédito del subsidio oficial.
Personal administrativo
Para mejorar sus haberes, se obtuvo un refuerzo que permitió aumentar sussueldos equitativamente, desde enero del corriente ejercicio.
56
I
Cuenta: BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA — Fondos propios
Crédito: 4.603.121Débito: 545.365
Saldo: 4.057.756
EL CRÉDITO proviene de los siguientes depósitos bancarios:
—Saldo del ejercicio 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.605.801
—"El Ateneo” — Historia Argentina Contcnzpordnra6 agosto, primera cuota reajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.842
29 agosto, segunda cuota reajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.842ll octubre, tercera cuota reajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.84228 octubre, cuarta cuota reajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.84227 noviembre, quinta cuota reajuste . . . . . . . . . . . . . . . 159.842 799.210
—Venta de pu blicaciones:Ingreso de 3 de julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.400Ingreso de 23 de julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000Ingreso de 7 de octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.708Ingreso de 7 de octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.280 148.388
4.553.399
—Retención del 20 %. Sesión 20-5-1969:
Orden 702 Investigaciones y Ensayos 5 . . . . . . . . . . . . 32.500Orden 709 Boletín XLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.700 37.200
—Intereses títulos Premios: 1—"Rícardo Levene”
Ingreso abril 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 918Ingreso agosto l . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.158Ingreso octubre 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 5.994
—"Enrique Peña" uIngreso abril 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854Ingreso octubre 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85-} 1.708 7.702
A pág. 58 . . . . . . . . . . . . .. 4.598.30l
57
De pág. 57 . . . . . . . . . . . . . . 4.598.301—Collar académico:
2 octubre, pagado por el Sr. Piccirilli . . . . . . . . . . . . 2.42030 octubre, pagado por el Dr. Gandía . . . . . . . . . . . . 2.400 4.820
4.603.121
El DEBITO se origina con las siguientes erogaciones:—Orden 695 — Pagado a los herederos del Dr. Emilio Ravignani, en
Historia de la Nación Argentina, cuotas l a 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 333.122
—Orden 705 — Pagado a la heredera del Dr. Alfredo Gargaro: Historia de la Nación Argentina, cuotas 3 a 12 y en Historia ArgentinaContemporánea (secciones “Económica y Provincias"), cuotas ly 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.595
—Orden 715 — Pagado a parte de los colaboradores de la secciónPresidencias de la Historia Argentina Contcïnporánea, 2? cuota,23 edición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.648
545.365
EL SALDO se registra en las siguientes subcuentas:—Cuenta interna de la Academia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303.629—Historia de la Nación Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749.442—Historia Argentina Contemporánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.985.640—Venta de Publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877.296—Intereses “Premio Ricardo Levene" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 110.510—Intereses “Premio Enrique Peña” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17.349—Comisión de Homenaje a Ricardo Levene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.890
4.057.756
Subcuenta: CUENTA INTERNA DE LA ACADEMIA
Crédito: 317.114Débito: 13.485
Saldo: 303.629
El CREDITO proviene de las siguientes percepciones:—Saldo de 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.800—20 ‘70 de los "derechos de autor" en:
Orden 702 — Investigaciones y Ensayos 5 . . . . . . . . . . 32.500Orden 709 — Boletín XLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.700
A pág. 59 . . . . . . . . . . . . . . 37.200 153.800
58
De pág. 59 . . . . . . . . . . . . . . 37.200 153.800Orden 705 — Historia de la Nación Argentina e His
toria Argentina Contemporánea, heredera del Dr.Alfredo Gargaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.649
Orden 715 — Pagado a ocho colaboradores de la secciónPresidencias de la Historia Argentina Contemporánea 33.408 90.257
—Reintegro "collar académico” Sres. Piccírilli y Gandía . . . . . . . . .. 4.820—Acreditación de los intereses del “depósito a plazo fijo", retirados
el 19 de abril de 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.237
317.114
El DEBITO se origina con la siguiente erogación:
—Agasajo al Dr. Cárcano, sección 11 de julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.845EL SALDO es de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303.269
Está afectado por los siguientes compromisos: Rescate de los títulos del"Premio Ricardo Levene”, sorteos del 11-8-67, 2-2-68 y 27-8-68, por 3 153.800; yanticipo de “Historia de la Nación Argentina para la confección del collar académico", por 35 131.549, que totalizan 3 285.349. Cuando esta subcuenta tengasuficientes fondos, se saldarán estos compromisos.
Está pendiente de percepción el 20 % que corresponde en el reajuste de losderechos en la “Historia Argentina Contemporánea”. Ya se han percibido cincocuotas, y cuando se perciba la sexta a fines de diciembre, el total percibido ascendera a 3 959.052, cuyo 20 ‘70 es de 3 191.810. Además se incrementarán con losintereses del “Depósito a plazo fijo” y los futuros derechos que se liquiden.
Subcuenta: HISTORIA DE LA NACIÓN ARGENTINA
Crédito: 1.141.554Débito: 392.112
Saldo: 749.442
El CREDITO proviene del saldo de 1968 por . . . . . . . . . . . . . . . . 1.141.554
El DEBITO se origina con los siguientes pagos:
Orden 705 — A la heredera del Dr. Gargaro . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58.990Orden 695 — A los herederos del Dr. Ravignani . . . . . . . . . . . . . . . . 333.122
392.112
59
El SALDO de S 749.442 corresponde a derechos de autor aun no abonados.A esta suma debe agregársele el capital del depósito a plazo en la Compañía Financiera de Londres, ya que los intereses ingresan a cuenta interna; y el anticipode 5 131.549 entregado a cuenta interna para saldar gastos de la confección delcollar académico.
Subcuenta: HISTORIA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA
Crédito: 2.191.950Débito: 206.310
Saldo: 1.985.640
El CREDITO proviene de las siguientes percepciones:
—Saldo de 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.392.740—Depositado por “El Ateneo” por reajuste, 5 cuotas . . . . . . . . . . .. 799.2l0
2. l 9 l .956
El DEBITO se origina por los siguientes pagos:
—Orden 705 — Heredera del Dr. Gargaro, secciones Económicas yProvincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.254
—Orden 715 — Ocho colnboraclores de la sección Presidencias, 23 edición, 23 cuota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167.056
206.310
El SALDO es de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.985.640
Corresponde a los derechos de autor de los colaboradores que aun no lo hanpercibido, cuyos importes se reservan en cuenta bancaria y afectados a ese únicodestino, deducidos los gastos de administración.
ANALISIS DEL SALDO:
PRESIDENCIAS
l? ed., cuotas l-3 Ricardo Levene . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63.71224 ed., cuotas l-2 Ricardo Levene . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51.792
íd. l-2 Alberto Palcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.104íd. l-2 Carlos Heras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.144
A pág. 61 . . . . . . . . . . . . . 265.752
60
De pág. 60 . . . . . . . . . . . . .. 265.752id. 1-2 Enrique Ruiz-Guiñazú . . . . . . . . . . .. 20.080íd. 1-2 Carlos Alberto Pueyrredón . . . . . . .. 20.080íd. 1-2 Jorge A. Mitre . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45.100íd. l-2 Arturo Capdevila . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.080íd. 2 Roberto Levillier . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.044íd. 2 Carlos R. Melo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.210 400.346
INSTITUCIONES Y CULTURA:
l‘! ed., cuotas 2-3 josé Torre Revello . . . . . . . . . . . . . .. 56.695íd. josé León Pagano . . . . . . . . . . . . . . .. 39.671íd. Alberto Palcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.631íd. Luis S. Sanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.591 223.588
ECONÓMICA Y PROVINCIAS:
l? ed., cuotas l-2 José A, Cravioto . . . . . . . . . . . . . . . . .. 306.362íd. Manuel Lízondo Borda . . . . . . . . . . . . 54.622íd. T. Sánchez de Bustamante . . . . . . . . . . 75.592íd. Leandro Ruiz Moreno . . . . . . . . . . . . . 125.920 562.496
REAJUSTE:
Pagos parciales realizados hasta noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799.2101.985.640
Los derechos que corresponden al Dr. Levene serán invertidos en comprade títulos para incrementar el Premio que lleva su nombre, según sus expresasdisposiciones.
Los que corresponden al Dr. Melo, se destinarán a acuñar la medalla delex Académico Dr. Juan Álvarez, según así lo dispuso nuestro colega.
Al Dr. Sanz, diplomático actualmente en el exterior, se le Iiquidarán cuandoregrese al país o indique la forma de pago.
Los demás son colaboradores fallecidos. Sus derecho-habientes deberán acreditar el derecho a percibirlos en forma fehaciente, de acuerdo a lo resuelto oportunamente por la Academia.
IMPORTES A LIQUIDAR POR “EL ATENEO”
RE.—\_]US'l‘E:
Cuotas de (liciembre 1969 y enero a abril 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 799.210Ejemplares no vendidos de las secciones Historia Económica e Histo
ria (le las Provincias, que serán liquídados según venta . . . . . . . . . . 479.808
A pág. (il . . . . . . . . . . . . .. 1.279.018
61
De pág. 60 . . . . . . . . . . . . .. l.279.0l8i
CONTRATO DE EDICIÓN:
Presidencias, tercera y última cuota de la segunda edición, que venceel 31-12-1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000‘
Económica y Provincias, tercera y última cuota, que vence el 30-4-1970 1.344.000
2.973.018
Subcuenta: VENTA DE PUBLICACIONES
Crédito: 877.296Débito:
Saldo: 877.296
EL CRÉDITO proviene de las siguientes percepciones:
—Saldo de 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715.423—Depósitos bancarios en el año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148.388—Reintegrado por cuenta interna por gastos del agasajo al Dr. Cárca
no, sesión 11-7-1969 (en Banco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.485
877.296
No ha tenido DÉBITO.
El SALDO de 3 877.296 está en la cuenta bancaria.
En el curso del año se han vendido publicaciones por 3 164.670 facturasnúmero 493.192 a 493.218, que unidos al saldo en efectivo de 1968 por 3 10.270hacen un total de 3 174.940, de los cuales 3 161.873 están en cuenta bancaria.
Queda un saldo en efectivo de 3 13.067 con el que se afrontan gastos menorese imprevistos.
Subcuenta: PREMIO RICARDO LEVENE
INTERESES:
Saldo de 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.516Devengados en el año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.994
110.510
62
TITULOS:
Crédito Argentino Interno 8 % 1960 A, depositados en custodia enel Banco de la Nación Argentina, casa central. Valor nominal . . 138.700
El Premio, consistente en medalla de oro y diploma, se otorga anualmente alegresado de institutos de enseñanza secundaria de distintas zonas del país, conmayor promedio en Historia Argentina y Americana.
El costo de la medalla se afronta con los intereses de los títulos que componenel fondo del Premio.
El último Premio otorgado corresponde al año 1961. Ahora se ha solicitadoal Ministerio de Educación la nómina de estudiantes en condiciones de optar alPremio de los años 1962 a 1969, para proceder a su otorgamiento.
Subcuenta: PREMIO ENRIQUE PEÑA
INTERESES:
Saldo de 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.641Devengados en el año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.708
17.349
TÍTULOS:
Crédito Argentino Interno 8 % 1960 A, depositados en custodia enel Banco de la Nación Argentina, casa central. Valor nominal . . 25.100
El Premio, consistente en medalla de oro, diploma y renta de títulos, seotorgaba al estudiante universitario que presentase la mejor monografía sobretemas relacionados con el período hispánico hasta la Revolución de 1810.
Su costo se afrontaba con los intereses devengados por los títulos, que tiempoatrás alcanzaba para pagar la medalla y el saldo en efectivo.
El saldo actual apenas alcanza para pagar una medalla. El último premiootorgado fue en el año 1962. Desde esa fecha hasta hoy no se han recibido trabajospara optar al Premio.
Subcuenta: DEPÓSITO A PLAZO FIJO
Su CREDITO es de 3 2.000.000.Se encuentra depositado en la Compañía Financiera de Londres, y al 17 de
agosto de 1970, fecha de su vencimiento, representará una suma de 3 2.784.800.El fondo de este depósito está constituido con “derechos de autor” de la
63
“Historia de la Nación Argentina" no percibidos, y de acuerdo al siguientedetalle:
—Depósito del 22 de abril de 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 500.000—Depósito del 12 de enero de 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000—Depósito del 21 de agosto de 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 597.316
1.597.316
—Corresponde a intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.187.484
2.784.800
Subcucnta: COMISIÓN DE HOMENAJE A RICARDO LEVENE
Su CREDITO es de S 13.890. Desde 1959 que no tiene movimiento. No seha resuelto aún el destino a darle.
II
Cuenta: BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA — Fondos oficiales
Crédito: 10.292.814Débito: 6.649.098
3.643.716
Su CRÉDITO proviene de las siguientes percepciones:
—Saldo del ejercicio 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.867.814—Recibido de la Tesorería General de la Nación para el ejercicio
1969, funcionamiento de la Academia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.425.000
10.292.814
En el mes de diciembre recibiremos el saldo de 3 1.127.500 del presupuestoasignado para 1969 y el refuerzo de .15 3.000.000 para publicaciones acordado porel Ministerio de Educación.
EL DÉBITO se origina con las siguientes erogaciones:
—Sueldos del personal hasta el mes de noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . 3.391.570—Gastos generales pagados hasta xioviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.229.798—Publicaciones y gastos anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.027.730
6.649.098
64
El SALDO se registra en las siguientes subcuentas:
—Funcionamiento de la Academia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—Saldo del subsidio del Ministerio de Bienestar Social para instalacio
nes en la nueva sede
Subcuenta: FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA
Crédito: 8.972.814Débito: 6.649.098
Saldo: 2.323.716
EL CRÉDITO proviene de las siguientes percepciones:
—Saldo de 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—Recibido de la Tesoreria General de la Nación hasta noviembre . .
El DEBITO se origina con las siguientes erogaciones:
—Sueldos del personal hasta noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..—Gastos generales hasta noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—Publicaciones y gastos anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El SALDO hasta noviembre es de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANÁLISIS DEL CRÉDITO:
—Saldo del ejercicio 1968, confrontar “Memoria" de ese año, publicada en el “Boletín” XLI, página 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
—Recibido de la Tesorería General de la Nación:
30 de abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.400.0002 de junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 600.000l de julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 600.000l de agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 600.000
A pág. 66 . . . . . . . . . . . . . . 4.200.000
2.323.716
1.320.000
3.643.716
1.547.8147.425.000
8.972.814
3.391.5701.229.7982.027.730
6.649.098
2.323.716
1.547.814
De pág. 65 . . . . . . . . . . . . . . 4.200.000l de setiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000l de octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 600.000
de octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.425.0003 de noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 600.000 7.425.000
8.972.814
El saldo de 1968 por 3 1.547.814 estaba afectado por los gastos de impresióny anexos de las siguientes publicaciones:
l. “Boletín XLI”2. “Investigaciones y Ensayos 5"3. “Debates Memorables"4. “El antiguo Congreso Nacional”Todas estas publicaciones fueron abonadas en 1969.El presupuesto estatal asignado a la Academia para 1969 para su funcio
namiento fue, en principio, de 3 7.127.500 idéntico al de 1968.Las gestiones realizadas lograron que ese presupuesto fuera reforzado con
3 4.425.000, lo que hace un total de 3 11.552.500.El refuerzo está destinado: 3 1.425.000 para mejoras de los haberes del perso
nal de enero a diciembre, y 35 3.000.000 para publicaciones.Falta aún recibir 5 4.127.500 para cubrir el total del presupuesto asignado.
ANÁLISIS DEL DÉBITO
a) Sueldos
Fueron pagados los siguientes importes por este item:
—Orden de pago número 689 — Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 255.822690 — Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 252.244691 — Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 264.611696 — Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 264.611697 — Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 221.602700 — Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 221.602700 — 1/2 Sueldo anual complementario 113.180701 — Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 221.602703 — Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 221.602706 — Setiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 285.684707 — Mejoras enero a agosto . . . . . . .. 497.642712 — Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 285.684714 — Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 285.684
3.391.570
66
En estos importes figura incluido el 14 % como aporte patronal jubilatorioa cargo de la Academia, por 3 363.496.
A los empleados se les dedujo la suma de 5 285.947 como aporte personaljubilatorio.
Fueron depositados en el Banco de la Nación Argentina a la orden de laCaja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos, lasuma de 3 649.443, por los citados conceptos, en el período enero a noviembrede 1969.
La Academia cumple puntualmente con los deberes que le imponen las leyesde previsión. Es una de las entidades patronales que está al día con la Caja y noadeuda un solo aporte.
En su oportunidad se pagarán los sueldos de diciembre que importan8 285.684; y la mitad del sueldo anual complementario que asciende a S 162.884;que harán totalizar a este item de SUELDOS a 3 3.840.138.
En el mes de abril renunció el empleado Hugo Alberto Frczza, y sus tareasfueron absorbidas por el restante personal.
b) Gastos generales:
Este item se invirtió en los siguientes conceptos:
—Orden 708Agencia Los Diarios, recortes enero / abril . . . . . . . . . . . . . . 4.800V. Domínguez, libro de actas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.320Netus, resmas papel mimeógrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000G. Villar, lavado toallas enero/agosto . . . . . . . . . . . . . . . . 3.760N. Femia, encuadernaciones libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.650Gastos menores, enero/setiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.428Isidoro Ciganda, movilidad enero/agosto . . . . . . . . . . . . . . 4.750 33.708
—Orden 709
Netus, papel mimeógrafo y varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.150Agencia Los Diarios, recortes abril / agosto . . . . . . . . . . . . 4.800Teléfono, servicio enero/junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.760Correo, franqueo postal enero/julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.804Lucía, arts. buffet y limpieza, enero/julio . . . . . . . . . . . . . 22.786Moraleja, útiles oficina, invitaciones, sobres, papelería,
tarjetas, etc., febrero/setiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.540Terraneraa, limpieza y arreglo máquinas escribir, cintas
id., etc., febrero/setiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.650Rafael Raja, fotocopias y titular diplomas . . . . . . . . . . . . 8.050Forero, fotocopias documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950La Estrella Federal, coronas sepelio Dr. Levillier y ani
versario Mitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 204.490‘
A pág. 68 . . . . . . . . . . . . . . 238.198
s7
De pág. 67 . . . . . . . . . .. 238.198Gastos académicos, estada Dres. Gianello y Correas para
asistir a las sesiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000—Orden 7llViáticos académicos, sesiones 30/9 y 21/10 . . - . . - - - . . . - 132.000-Orden 713Viáticos académicos, sesión 18 / ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.000—Órdenes 689, 90, 91, 95, 97, 700, 01, 03, 06, 07, 12 y 14Ana María Portela, emolumentos enero/ noviembre . . . . 547.600_]uan Valles, emolumentos enero/ noviembre . . . . . . . . . . 222.000
1.229.798
Este item aumentará con los gastos que aun deben pagarse y los que seoriginarán en diciembre.
Se formula seguidamente un cálculo estimativo de estos gastos a pagar, delos que no se tienen las facturas con los importes definitivos:
Teléfono, julio/diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000Correo, agosto/diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000Artículos Buffet y limpieza, julio/diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30.000Útiles de oficina, octubre/diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000Limpieza máquinas, octubre/diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25.000Gastos menores, octubre/diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000Viáticos académicos, diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100.000Transporte, libros y útiles a la nueva sede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000Ana María Portela, emolumentos diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77.700juan Valles, emolumentos diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.500Banco, extractos cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300imprevistos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000
815.500
Por tanto este rubro podrá ascender a fi 2.045.298.
c) Publicaciones
Para las ediciones de la Academia y gastos anexos sc han invertido, hastaahora, 3 2.027.730, que se discriminan en los siguientes importes:—Orden 698E. G. L. H., “Investigaciones y Ensayos 5” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737.234—Orden 699E. G. L. H., separatas en “Investigaciones 5" . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95.016
A pág. 69 . . . . . . . . . . . . . . 332.250
68
De pág. 68 . . . . . . . . . . . . . . 832.250—Orden 702Derechos de autor, “Investigaciones y Ensayos 5" . . . . . . . . . . . . . . . . 162.500—Orden 704E. G. L. H., impresión “Boletín” XLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 697.864—Orden 709Soldíni y Cía. Impresión de los folletos “Debates Memorables" y “El
antiguo Congreso Nacional” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 155.407E. G. L. H., separatas “Boletín" XLI y varios . . . . . . . . . . . . . . . . .. 118.859Derechos de autor, en “Boletín" XLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23.500
—Orden 710Hebe Solano, correctora de “Investigaciones y Ensayos" N‘? 5 y
“Boletín” XLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.350
2.027.730
A este importe hay que sumarle los siguientes futuros gastos:
—Inzprenta Lumen, impresión Investigaciones y Ensayos N9 6, laorden de provisión importa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884.250
—Derechos de autor en Investigaciones 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000—Corrección de pruebas de Investigaciones 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000—Licitaciones a convocar en diciembre:
Investigaciones y Ensayos números 7 y 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800.000Boletín volumen XLII (1969) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000Cálculo de derechos de autor en estas obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000Corrección y marcación de pruebas y originales . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000
4.294.250
Este item podrá ascender a 3 6.321.980.
ANÁLISIS DEL SALDO
Al 30 de noviembre el saldo en Banco es de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.323.716
Están pendientes de recepción las siguientes partidas:
—Cuota para completar el presupuesto 1969 . . . . . . . . . . 1.127.500—Refuerzo acordado por el Ministerio de Educación . . 3.000.000 4.127.500
—Total del saldo a disponer después del 30-11-69 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.451.216—Este remanente, de acuerdo con lo expresado en los parágrafos ante
riores, está afectado por los siguientes compromisos:—Sueldos, diciembre y l/g S. A. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448.568
A pág. '70 . . . . . . . . . . . . . . 448.568 6.451.216
69
De pág. 69 . . . . . . . . . . . . . . 448.568 6.451.216—Gastos generales, cálculo estimativo . . . . . . . . . . . . . . . . 815.500Publicaciones:"Investigaciones" 6, en prensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 884.250"Investigaciones" 7, en preparación . . . . . . . . . . . . . . . .. 900.000“Investigaciones” 8, en preparación . . . . . . . . . . . . . . . .. 900.000“Boletín” XLII, en preparación . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 900.000Derechos de autor en estas obras . . . . . . . . . . . . . . . . .. 580.000Marcación de originales para adecuarlos a las normas de
la Academia y corrección de pruebas de galerada yde página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000
5.558.318
—Reservado para Premio Academia Nacional de la Historia, año 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 400.000 5.958.318
Superávit . . . . . . . . . . 492.898
Este remanente de 3 492.898 no es definitivo, pues seguramente será de mayormonto, al reajustarse los gastos reales de los cálculos estimativos en “Gastos Generales” y “Publicaciones” en prensa y en preparación.
En su oportunidad, la Academia dispondrá la forma de utilizar este remanente. Puede ser posible la adquisición de muebles, útiles e instalaciones para lanueva sede.
CUADRO ANALÍTICO DEL MOVIMIENTO CONTABLEDE LA ACADEMIA EN 1969
INGRESOS:
—Saldo de 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.547.814--Presupuesto asignado para 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.552.500
EGRESOS:
—Sueldos, enero/diciembre y S. A. C. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.840.138—Gastos, enero/diciembre, estimados . . . . . . . . . . . . . . .. 2.045.298—Publicaciones editadas, en prensa y en preparación (las
dos últimas, estimadas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.321.980—Premio Academia año 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000—Remanente a utilizar estimado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492.898
13.100.314 13.100.314
70
Relación proporcional aproximada de las inversiones:
Publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,4 %Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,3 ‘Z,Gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . 15,5 ‘Z,Premio Academia . . . . . . . . . . . . . . 3, ‘Z,Remanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 ‘Z,
100, %
Como se observa, el rubro más importante es el de Publicaciones, en el quese invierte casi la Mitad del presupuesto (le la Academia.
Subeuenta: SUBSIDIO DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
Crédito: 1.320.000Débito:
Saldo: 1.320.000
El SALDO está afectado por los siguientes compromisos:
—Placa de mármol con los nombres de todos los miembros numerariosdesde su fundación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430.000
—lnstztlnciones para la biblioteca y depósito de publicaciones . . . . . . 583.048
1.013.048
(¿tieda un saldo de Si» 306.952 u invertir en la nueva sede.Se está gestionando la entrega del remanente del subsidio. Se solicitaron
S 10.000.000 y recibimos solamente S 1.500.000.
A continuación se acompaña un BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1969.HUMBERTO F. BURZIO
Tesorero
71
BCO. NAC., fondos propios . .Cuenta interna . . . . . . . . . . . . . .Historia Nación Argentina .Historia Arg. Contemp. . . . . . .Venta de publicaciones . . . . ..Premio “Ricardo Levene"
Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fondo premio . . . . . . . . . . ..Valores en custodia . . . . . . . .
Premio “Enrique Peña"Intereses . . . . . . . . . .Fondo premio . . . . . . . . . . . . .Valores en custodia . . . . . . . .
Depósito a plazo fijoFondo depósito . . . . . . . . . ..Cía. Fin. Londres . . . . . . . . . .
Com. Hom. Levene . . . . . . . . . .BCO. NAC. Cta. Of. . . . . . . ..F unc. AcademiaSubs. Miníst. B. Social . . . . ..
SUMAS SALDOSDEBE HABER DEBE HABER
4.603.121 545.365 4.057.75613.435 317.114 303.629392.112 1.141.554 749.442206.310 2.191.950 1.985.640877.296 877.296
110.510 110.510138.700 133.700158.700 133.70017.349 17.34925.100 25.10025.100 25.100
2.000.000 2.000.0002.000.000 2.000.00013.890 13.390
10.292.314 6.649.098 3.643.7166.649.098 8.972.814 2.323.716
1.320.000 1.320.00024.320.740 24.320.740 9.865.272 9.365.272
Buenos Aires, noviembre de 1969.
72
FALLECIMIENTO DEL ACADÉMICO DE NÚMERODOCTOR ROBERTO LEVILLIER
El 19 de marzo de 1969 falleció en esta Capital el académico de númeroDr. Roberto Levillier. Conocido el infausto suceso, la Academia dictó una resolución disponiendo los honores fúnebres y encomendó al Académico de NúmeroR. P. Guillermo Furlong S. J. para que hiciera uso de la palabra en el acto delsepelio.
Al día siguiente fueron inhumados sus restos en el cementerio de la Recoleta.Cuanto más representativo tiene nuestra ciudad en la historia y en las letras despidió en el cementerio citado al estudioso y ex embajador fallecido.
En ese acto hicieron uso de la palabra: el R. P. Guillermo Furlong S. ]., porla Academia Nacional de la Historia; el académico Dr. Enrique de Gandía por laAcademia Hispánica de la Argentina; el embajador Dr. Máximo Etchecopar, porel Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Instituto del Servicio Exterior;el Ing. José María Bustillo, por la Institución Mitre; la señorita Josefina Cruz,por el P. E. N. Club; el señor juan Carlos Ghiano por la Sociedad Argentina deEscritores; el señor Julio Pueyrredón y el Dr. Atilio Dell'Oro I\Iaini, por susamigos.
A continuación se insertan los discursos pronunciados.
DEL R. P. GUILLERMO FURLONG S.
El entendimiento sometido a la verdad, la voluntad sometida a la moral, laspasiones sometidas al entendimiento y a la voluntad, y todo ésto, ilustrado, diri«gido y elevado por la religión. He ahí al hombre completo, he ahí al hombrepor excelencia.
Cuando en aquella calurosa tarde del verano hispalense de 1920, conocí porprimera vez, en el Archivo General de Indias, a un bizarro y dinámico varón, quese llamaba Roberto Levillier, no pensé que, con el correr de los años, habría yo deencontrar adecuación entre él y las palabras del filósofo Balmes, que acabo derecordar. Pero medio siglo de amistad y de frecuentes entrevistas, intelectuales las
73
más, espirituales no pocas, me autorizan a ascverar que la correlación fue plenay fue luminosa.
Hijo de la Francia, como Groussac y como Larrouy, la historia del pueblozirgentino, en lo que respecta a los tiempos anteriores a 1810, gemía aún en lacuna, cuando el Sr. Levillier comenzó la publicación de los 30 volúmenes dedocumentos, que constituyen nuestro más rico venero documental édito, nuestraMonumenta Histórica Argentina, emula de la Monumenta Germanial Histórica,y fue el mismo Levillier el primero en aprovechar esa documentación para sumagna monografía sobre el Virrey Francisco de Toledo, y para su novedosísimaCrónica del Tucumán, y para tantas monografías que, desde hace media centuria,hasta el día de ayer, fue él publicando con indomada y fecunda laboriosidad.Gloria suya es el haber sido el primero entre nosotros que, no con expresionesenfáticas o con frases iracundas, sino con pruebas documentales, puso el hachaa la raíz de aquel mal árbol de la Leyenda Negra, hoy felizmente desaparecido.
Es que, como historiador, vivió el Sr. Levillier a la sombra de los Curtius, delos Ranke, de los Mommssen, y lejos de querer amoldar la historia a ideas o aideales preconcebidos, creyó que había ya sonado la hora, de que las leyendascedieran el paso a la verdad, a la genuina historia, y con aquel modo suave ymodesto, propio de los verdaderos reconstructores del pasado, nos legó él esosestudios sólidos y macizos, más perdurables, más “acre perennius" que el bronce,según la frase horaciana. y
Vocero de la Academia Nacional de la Historia, me he referido, en primertérmino, al hombre que escribió tantas y tan sabias páginas de nuestro pasadohistórico, anterior a 1810, niñez y adolescencia de la patria, pero lógicamentehabría tenido que referirme, en primer lugar, al hombre que hizo no pocos páginas de la historia nacional, de la posterior a 1810, ya que, siempre y doquier,fue el señor Livillier honra y prez de nuestro país, por él diplomáticamenterepresentado.
Era sólo consejero en la Embajada Argentina de Madrid, cuando le conocimos en Sevilla, hace ahora casi media centuria y, desde 1922 fue Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario en el Perú, y fue Ministro argentino enLisboa en 1927, y entre 1928 y 1934 ocupó las legaciones de Checoeslovaquia,Polonia y Finlandia, y en 1934 fue nombrado Embajador en 1\Iéjico y, dos añosmás tarde, le hallamos con igual cargo en la vecina República del Uruguay. Acontinuación, le fue ofrecida la Embajada del Perú, pero no aceptó tan honrosoofrecimiento a fin de poner remate a varias de las obras históricas, que teníaentre manos. Pero, como hemos ya indicado, doquier y siempre, dejó muy alto,y nimbado de gloria, el nombre argentino, por su agudo sentido de la responsabilidad, por su exquisito tacto en el trato con las gentes, por el ejemplo de suestudiosidad de buena ley.
Escribió historia e hizo historia, y por encima del que la escribió y por encimadel que la hizo, estuvo el hombre: modesto y laborioso, caballero a carta cabal,aferrado a los dictados de su razón y de su conciencia en las conclusiones queemergían de una investigación, realizada sin fobias y sin filias, pero respetuosodel sentir contrario, cuando ese sentir no iba envuelto en présagos de ceguera o
74
en afectada e insincera búsqueda de la verdad. Hace apenas una semana que,cabe su lecho, nos habló con su habitual fervor de su reciente Historia de lospueblos H ispanoamericanos, aún en mantillas, y nos habló de sus tesis Vespuciana,recientemente combatida, y siendo así que es ley forzosa del entendimiento humano, en estado de salud, la intolerancia, él fue razonablemente tolerante porqueconocía las debilidades humanas y los nacionalismos todavía vigorosos y rigurosos.
A esa tolerancia contribuyó en gran forma, como contribuyó a su cstudiosidad y, lo que es más, a su vida espiritual, religiosa y hasta piadosa, la matronaque le acompañó durante cuarenta y cuatro años, y por la que el scñor Levilliertenía una estima, una veneración, que superaba los vulgares conceptos dcl amorconyugal, y podemos decir que ella, en medida nada escasa fue el artífice delhistoriador, del diplomático y, sobre todo, del caballero cristiano y católico, aquien la posteridad argentina recordará con el nombre de Roberto Levillier.
Vida larga y plena ha sido, en verdad, la de este académico y fue pláciday fue santa su muerte, coronación la mas bella de esa larga y fecunda vivenciaentre los mortales. Por eso, voy nuevamente a recordar las palabras con queinicié las que ahora proliero, pero completándolas: el entendimiento sometido ala vcrdad, la voluntad sometida a la moral las pasiones sometidas al entendimiento y a la voluntad, y todo, ilustrado, dirigido y elevado por la religión. He ahí alhombre completo, al hombre por excelencia. En él la razón da luz, la imaginaciónvivifica, la religión diviniza.
DEL DR. ENRIQUE DE GANDIA
Señores:
La vida de Roberto Levillier es la historia de una época y de una gran partede la Argentina. Su juventud se desenvolvió en el tiempo que recordamos comola bella época. Conoció los lujos, la alta sociedad, el arte de la pre guerra y delos años, momentáneamente felices, que prepararon la segunda conflagración.Gran señor del espíritu y de la cultura, su elegancia de caballero era la eleganciade su alma y de su estilo. Viajó por todo el mundo y en todas partes tenía amigos:sabios investigadores, hombres de finanzas, políticos de trascendencia, artistas.Trató a reyes y presidentes. Sus palabras de consejo a legisladores y hombres deEstado decidieron muchos momentos cruciales de nuestro pasado. Fue uno de losdiplomáticos más brillantes que tuvo la Argentina y nuestra patria le debe másde un triunfo resonante. Sus recuerdos podrían llenar libros de lectura apasionada.Hizo de su hogar un refugio de amor, con su esposa y su hija, y una capilla dearte, con sus cuadros, sus libros preciosos y sus tallas antiguas. Tenía el don dela amistad: sincero, cordial, generoso, era visitado por estudiantes y personalidadeseminentes. Todos sentían la emoción, en sus palabras, de su espiritu incomparable y estrechaban sus manos con la seguridad de que habían estado cerca de ungran hombre. Como muchos estudiosos de talento, desdeñó la política; perodefendió siempre los ideales de la Libertad. Amaba el arte de todos los tiempos.Podía disertar sobre las pinturas y esculturas del Oriente, de la antigüedad, dela Edad Media, de la América prehispana y colonial y de nuestra época con la
75
misma facilidad con que hablaba de teatros y de música. Las Academias del mundo le otorgaron sus más altos nombramientos. Fue el único miembro de honoramericano, después de _la muerte del chileno josé Toribio Medina, de la RealAcademia de la Historia, de Madrid. Honró la Academia Nacional de la Historia,la Academia Nacional de Geografía y la Academia Hispánica de la Argentina.Recibió las más altas distinciones que puede desear un historiador. Consagrósu vida a revelar misterios del pasado. En su obra de juventud, Los orígenes argentinos, que publicó en París, dio a conocer documentos impresionantes quelos historiadores profesionalizados dejaron en silencio y los renovadores de lahistoria argentina hemos aprovechado para sentar las bases de una reinterpretación y reelaboración de nuestra independencia. La historia argentina y americanale debe la colección más valiosa de documentos coloniales que publicó el Congresode la Nación. Nadie ahondó tanto como él la historia del viejo Tucumán, ninadie estudió tan a fondo los secretos de los mares en las expediciones sorprendentes e increíbles de Américo Vespucio. Él devolvió al gran navegante florentino lafama que la petulancia y la ignorancia de algunos eruditos habían pretendidoquitarle. Demostró que Vespucio descubrió el Río de la Plata en 1502, catorceaños antes de haber llegado Solís, y alcanzó en la Patagonia los 52° de LatitudSud: proeza fantástica e inconcebida hasta sus brillantes demostraciones. Leyóen las bibliotecas de toda Europa obras latinas, olvidadas e inaccesibles, queatestiguaban el viaje asombroso de Vespucio. Nadie podrá destruir esta conquistasuya que abre horizontes nuevos en la historia de América y del mundo y es untriunfo y un honor de la ciencia argentina. Fue, así, el más grande vespucista (letodos los tiempos. Pocos hombres como e'l tienen la gloria de que se proclamcsobre su tumba el triunfo de sus teorías.
América lo atrajo también en la vida recóndita de los incas, que reveló afondo, analizando, por el primero, las informaciones riquisimas del virrey Toledo.Trabajó incansablemente su vida entera y no cerró los libros hasta pocos díasantes de su muerte. Deja inéditos estudios de erudición sorprendente y páginasliterarias de fina y exquisita belleza. Presentía la muerte, pero tenía fe en suconstancia y en su cerebro. No supo de decadencias. Sus últimos libros son obrasde entusiasmo y de trabajo intenso, de juventud brillante. Era asimismo un poeta, un dramaturgo y un fino literato. Llevó a la escena personajes de la conquistay escribió páginas dignas de un psicólogo sutil y de un artista refinado. En estosdías el público de América conocerá una nueva Historia Argentina que él dirigió.con talento y sagacidad. En ella colaboran los más destacados historiadores denuestra patria.
Sus amigos no olvidaremos la magia de sus conversaciones y la historia denuestra cultura lo recordará siempre como a uno de sus más notables investigadores.
La Academia Hispánica de la Argentina, de la cual Roberto Levillier fueuno de sus fundadores y miembro ilustre, se inclina reverente ante su memoriay presenta a su esposa y a su hija la expresión de su dolor más profundo.
Personalmente, como amigo y colega de más de treinta años, como compañero
de estudio en las investigaciones, oscuras y torturantes, de los viajes de Vespucio,y de la historia colonial, sólo le digo: Hasta pronto.
DEL DR. MÁXIMO ETCHECOPAR
Traigo a este sepelio ilustre la representación agradecida y respetuosa delMinisterio de Relaciones Exteriores y Culto, y especialmente, del Instituto delServicio Exterior, al cual Roberto Levillier presidió en su carácter de primerdirector.
No hace todavía dos años, el Instituto del Servicio Exterior quiso ofrecera sus integrantes, futuros diplomáticos de carrera, una serie de disertaciones públicas sobre temas de historia diplomática, que estaría a cargo de jefes de misiónacreditados ante nuestro gobierno. Para abrir la serie de conferencias, se pensóque e] modo más pertinente de hacerlo, a la par que el más digno y autorizado,consistía en ofrecer en primer término nuestra cátedra al diplomático argentinoque por su carrera de tal y por sus títulos intelectuales más relevancia tuviese. Laelección no [ue engorrosa, nadie, en efecto, con más prestigio para ocuparla queel Embajador Levillier. Honró así esa tarde el estrado de la Cancillería nuestroex representante en España, Perú, México, Uruguay, y tantos otros países amigos,y nos habló sobre el tema apasionante de un libro suyo, recién aparecido entonces, Américo Vespucio, que acababa de editarse en Madrid con profusión demapas y documentos de primera mano.
Yo recordaré siempre la noble distinción que a modo de suave halo ibarodeando las palabras del disertante a medida que avanzaba el curso de sus ideas.
Cuando hizo esa conferencia, había llegado ya el Embajador Levillier al punto cimero de su trayectoria .terrena y resultaba admirable y conmovedor comprobar como en las individualidades tocadas por la gracia del espíritu, la edadavanzada y el paso seguro de los años hacia nuestro final acabamiento en elmundo, no hace sino depurarlas, y por decirlo así, tomarlas más leves, más embebidas en todas sus manifestaciones, aun en sus rasgos físicos y corporales —ademanes, gestos espontáneos, metal de voz- de ese espíritu que es la expresióndominante de su personalidad.
Aunque el símil está gastado por el mal uso que de él solemos hacer, lainmensa obra de historiador de Roberto Levillier evoca a las grandes aves dealtura -al cóndor, por tratarse de tan ilustre americano de adopción—, cuyapupila imperial domina los horizontes más lejanos y más abiertos en profundidad.Que Levillier haya puesto sus dotes y energías mejores al estudio de la historiade América —la de su descubrimiento, conquista y, principalmente, la de suincorporación por España al ámbito de la cultura occidental— es uno de los servicios más valiosos prestados por un argentino a su pais y a su acervo espiritual.
Muchos años pasarán antes que sus compatriotas paguemos como correspondela deuda intelectual inmedíble que nos liga a la magnanimidad heroica de estehistoriador y diplomático argentino.
77
DEL ING. JOSE MARIA BUSTILLO
No me inlaginé nunca, que a esta altura de la vida, me tocaría la triste tareade despedir los restos del amigo querido, que fue Roberto Levillier. Lo hago ennombre de la Institución Mitre y en el mío propio.
Lo recuerdo condiscípulo, sentados al lado, escuchando las clases del Profesorde Historia Americana, en el Instituto Libre de 25-‘ Enseñanza, al comenzar estesiglo. Era ya la materia de su predilección. Ahí se inició nuestra amistad, quecontinuó en la Secretaría Privada del Intendente Manuel Güiraldes y Roberto,con su marcada vocación por las letras, hizo más estrecha su vinculación conRicardo. Muchas páginas epistolares que intercambiaron, son testimonio significativo de ese sentimiento que dignifica a los hombres. El conocimiento de esacorrespondencia, ilustra sobre las bases íntimas de la cultura.
Para Roberto Levillier las letras, como para todo intelectual que enseña ydocumenta a los estudiosos, tienen que ser expresión de sencillez y de belleza enla forma, para traducir con exactitud el conocimiento, fruto del pensamiento yde su prolija indagación.
Tal vez influenciado por los métodos de las ciencias naturales, tan en bogaen ese período de la cultura, determinó su aplicación en los estudios históricos,que le atraían con irresistible vocación.
Así lo vemos, sin tregua, sin descanso, sin vacilación, esquivando los obstáculos de tortuosas políticas, índagando los archivos de todos los países, donde pudieran existir indicios, sobre los orígenes de nuestra nacionalidad.
Se había trazado esa obligación, desde los primeros días de su vida concientey la estaba cumpliendo casi hasta su etapa final.
Vivió con provecho y de manera ejemplar.Podría hablar mucho de Roberto Levillier, ciudadano inspirado en las más
puras fuentes del patriotismo y de un amigo, que nos trataba siempre con elcorazón en la mano. El tiempo y la oportunidad no me lo aconsejan. Cierro aquíel eslabón de nuestra íntima vinculación y así como iniciamos nuestra vida juvenil juntos en un banco de colegios, en los últimos años de nuestra vida lo hicimosen la Institución Mitre, donde tuve el honor de presentarlo como Presidente, aeste argentino que admiraba los próceres y se identifícaba con el espíritu de unaInstitución en que, la práctica decorosa del civismo y el anhelo de progreso, sonlos fundamentos de su creación.
Señores: si me falta tanto para recordar como corresponde a Roberto Levillier,no me falta voluntad para rendirle el homenaje de mi cariño, de mi admiracióny de agradecimiento por su enaltecedora obra realizada.
DE LA SRTA. JOSEFINA CRUZ
En nombre de la junta Directiva del P. E. N. Club te digo acongojada:—“Adios amigo y maestro, grande es el vacío que dejas entre nosotros, y muyespecialmente, para aquellos que buscamos en la historia, nuestras raíces, tu muerte nos duele y tu ausencia se nos vuelve un largo sollozo al no poder decir más:
78
—“Quiero consultar a Levillier. .. voy a llamarlo... verlo... él me sacará dedudas. Tengo que oírlo hablar del Virrey Toledo, de las Guerras y Conquistasdel Tucumán y Cuyo, de Los Incas del Perú, del Licenciado Matienzo inspiradorde la segunda fundación de Buenos Aires. . . de aquellos Papeles de los Gobernadores. . . de “América la bien llamada."
Todo ésto y mucho. . . mucho más. . . tu nos diste. Tu mente clara e inquietanos llevó por toda España y América, por nuestra América hecha de sueños, amasada con sangre y lágrimas.
mnórica, en tu saber, se nos hizo más grande y profunda y, vimos nacer anuestra Patria, de la noche del tiempo.
Tu dijiste:"Los anales de nuestro país van muy lejos en el tiempo, y merecen conocerse
como propios, sin embargo, impera en la indiferencia general, el perezoso prejuicio (lc que giran en torno a Buenos Aírcs y arrancan de la Revolución de Mayo".
Leyéndote aprendimos a mirar lejos en el tiempo, a detenemos junto a laspiedras y los pórticos milenarios, a andar por caminos poblados con las voces ylos Hechos de otros tiempos y nos dijimos: —“La Historia es continuidad, pausado y lento fluir. El Pasado nos proyecta al Hoy y al Mañana."
Roberto Levillier, talentoso e incansable investigador, tu mente lúcida,laboriosa, no sabía de descanso. Explicar al hombre, descubrir sus raíces, susentido histórico, trascendente, esa fue tu labor.
En las reuniones del P. E. N. Club (fuiste socio vitalicio) volcabas tu sabiduría con sencillez, generosamente.
Tu sabiduría era como una_ flecha tendida en el espacio y nos hacía pensaren el mar. En el mar caudaloso, nunca en reposo, en el mar encrespado por tucorriente profunda. Tu obra se yergue como un faro y en el cuadro de las investígaciones históricas, tus verdades nos alumbran.
Roberto Levillier, amigo y maestro, tu paso por la tierra no ha sido envano. . . no podremos olvidarte.
Descansa en Paz.
DE JUAN CARLOS GHIANO
Las cualidades humanas y literarias de Don Roberto Levillier coinciden enuna modalidad definitoria: la del señorío. Levillier fue un gran señor argentino,con la dignidad y la clase que distinguió a sus amigos de primera juventud: Ricardo Güiraldes, Alberto Lagos, los hermanos Girondo, Adán Diehl. De prosapiaspatricias, o de familias nuevas en la sociedad porteña, esa generación se unificaen la apertura curiosa y a la vez selectiva de lo universal, a la vez que en el rigorcordial con que interpretaron las notaspropias de la patria. Por la amplitudacogedora de sus espíritus esos intelectuales alcanzaron limpiamente la realidadargentina, sin segregarla del panorama mundial y de su historia.
De los hombres de su edad, Levillier fue el de más temprana y severa madurez; tanto, que se convirtió en rector de amigos menos dispuestos a la obra meditada y bien cumplida. Ya en 1912, su estudio sobre los Orígenes argentinos ilustra
79
la condición ecuánime de su inteligencia y el dominio de quien llega a la polémica sin que en el camino se le extravíe el estilo. Calidad literaria que viene deuna concepción armoniosa de la investigación, respaldada en el respeto a lasfuentes, la interpretación vigilante de los datos y la situación de las conclusionesen saludable tónica de veracidad.
Ese libro basó una vocación sostenida con optimismo inalterable a lo largode sesenta años de trabajo: sus adelantos en la investigación documental y en laelaboración histórica, sus cuentos y sus crónicas dramáticas, nacen del mismointerés vivo por las verdades de quienes forjaron un pasado, haciéndolo válidopara el futuro constructivo. Su enfoque de la trayectoria argentina, la de “ungran pueblo”, entre el siglo XVI y los años finales del xIx, fue abriéndose prontoal interés moroso por nuestros origenes, en la empresa pobladora de estas tierras,para extenderse muy luego a la unidad de la América española.
La proyección de sus penetraciones en el pasado remoto de la Argentina selee entre líneas de Rumbo Sur, con la profecía de las ciudades que irán marcandoel rumbo hacia una nueva Buenos Aires, sueño generoso del Licenciado Matienzode su tablado dramático. Las dimensiones de su comprensión de lo hispanoamericano se confirman en la celebración erudita de uno de sus libros esenciales,América, la bien llamada, como si este tratado coronase la arquitectura armónicade su producción.
Los documentos que Levillier recuperó y editó en volúmenes modelos sonla prueba amplia de su generosidad intelectual, abierta al servicio de quienescoinciden en las disciplinas que lo desvelaban; de esta forma rubricó lo que fuelección diaria de su carácter. Amplitud que se extiende a las funciones diplomáticas en Europa y en América, a sus cargos y representaciones oficiales, a las tareasacadémicas, a la dirección de la Historia de los pueblos de América, al rigor conque planeó y gobemó el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Siemprebuscando, y sin recalcarlo, que los demás cumpliesen sus deberes como él los habíacumplido, y los seguía cumpliendo. En las dos empresas últimas tuve oportunidadde colaborar con el Doctor Levillier; lo mucho que aprendí entonces se me sumaen lecciones humanas e intelectuales, ganadas en la naturalidad de los diálogosde quien acrecía la conciencia vigilante de los interlocutores por acercarlos a sunivel, convirtiéndolos en amigos responsables, para quienes no había distanciasde edad ni de protocolos. Y siempre sin afanes por los puestos de primera fila,porque Levillier tenía —y cómo no tenerla— la cordura cervantina de quien sabeque la cabecera no es honor que se otorga, sino puesto que el intelectual ha deganarse a peso de méritos.
Nunca le oí quejas de olvidos ni ingratitudes, aunque debió sufrirlos; nuncamanifestaba recelos ni desconfianzas; jamas gastaba el tiempo en protestas; sialguna vez escuché sus quejas, éstas se alzaron en contra del tiempo, que no lepermitía dar cima a planes que continuaban creciendo en la serenidad avizorade sus ochenta años.
Se ha calificado a Levillier de “historiador de América”, y está bien el calificativo, pero se lo debe extender a otros niveles: el de historiador de vidas,consideradas desde la intimidad personal en que cada uno se explica y justifica,
80
tantas vidas históricas y de ficción de sus paginas, y también al de maestro, unhumanista con mucho de hombre del renacimiento, que nos deja acordada enseñanza, de la que todos debemos sacar provecho.
En nombre de la Sociedad Argentina de Escritores, confirmo así una deudano sólo mía, de muchos. Recuerdo también la dignidad con que Levillier hizosuya la defensa de la Casa del Escritor en jornadas difíciles, y agradezco y respetoel apoyo rector con que su voz nos dijo, en oportunidades necesarias, el consejoque esclarece, guiando.
DEL DR. JULIO PUEYRREDON
Aquí se apaga el aliento vital de una existencia que fue testimonio permanente de trabajo fecundo y útil para la patria, al mismo tiempo que una expresiónacabada de una exquisita espiritualidad.
Roberto Levillier, historiador, diplomático hombre de letras, ciudadano cabal, fue un impulsor de obras de cultura!
Todas esas múltiples facetas de su acción, se conjugaban para caracterizarsu personalidad, hecha de incansable espíritu de superación, de insobornablehonestidad intelectual, de bondad y de generosidad para su familia, para susamigos, para todos los que a lo largo de su prolongada y brillante actuaciónpública se vincularon con él.
Le conocí íntimamente, y recibí de mi padre que fue su entrañable amigodesde la infancia, el testimonio fehaciente de su intachable vivir.
Hoy, con la emoción en el corazón y en los labios, hablo como amigo yadmirador de sus virtudes, para descubrir la intimidad de su gran carácter, quefue firme apoyo de su prestigiosa participación en la vida cultural y política dela Nación.
Hombre de hogar con relieves ejemplares, leal y devoto servidor de susamigos, consejero profundo y atinado, conocedor del alma humana con agudapenetración como lo demostró al escribir sus perfiles históricos; era de esas personalidades que aparecen en países de ancestral civilización como decantación desucesivas y perfeccionadas generaciones.
Los que tuvimos el privilegio de gozar (le su fino trato, de su invariablebondad, no dudamos en afirmar que nuestro país pierde con Roberto Levillieruna reserva moral,
Pero quedan sus libros, sus artículos, sus discursos académicos, sus desvelosde diplomático para sellar la confraternidad hermana con un claro mensaje deargentinidad, que lo asienta en nuestra tradición cristiana e hispánica, que éltanto contribuyó a esclarecer.
Pero no deben desaparecer de nuestro recuerdo esas otras expresiones queno se escriben por que pertenecen al imponderable contenido de cada acto cotidiano y que en el caso de Roberto Levillier fueron el armazón moral que explicay sustenta su nombradía de argentino ilustre.
En nombre de mi padre que tanto lo quiso, de madre. de mis hermanas y detodos los Pueyrredon, cn esta triste tarde en que lo despedimos para siempre en
81
presencia de la infatigable y admirable compañera de sus luchas y de sus triunfos.recordando esa noble amistad que compartiera en tan largos años y con tantahondura, con todos los míos, agrego aquí con mi voz la admiración de sus amigos.con la plena certeza de interpretarlos en su dolor al despedir a este noble caballero de la historia, de las letras, de la diplomacia, que puso en tan alto sitio elprestigio nacional. ‘
¡Que Dios le otorgue el premio merecido a su leal vivir.’
DEL DR. ATILIO DELL’ORO MAINI
La conmovida elocuencia de los oradores que me precedieron han hecho, conjusto acierto, el elogio de Roberto Levillier como diplomático, como historiador.como escritor y han enaltecido las extraordinarias aptitudes con las que sirviótan nobles vocaciones y los méritos ya consagrados de la obra que su pluma dejaal incremento y prestigio de nuestra cultura.
No me corresponde volver sobre estos aspectos de su personalidad aunqueno puedo dejar de expresar mi sincera admiración. Cuando la muerte se lleva unade estas grandes figuras, pido a Dios que, en lo posible, la pérdida que lloramosse compense por renovadas vocaciones inspiradas en el viril ejemplo que aquellosnos dejaron.
A mi me toca hablar en nombre de una angustia, en nombre de la angustiade sus amigos consternados, reunidos hoy alrededor de este féretro por un mismoe inefable sentimiento. Siempre es terrible el desgarramiento de la muerte y sumisterio nos sobrecoge. ¿Cómo podremos dejar de reconocer los méritos de supluma, de su palabra, de su capacidad investigadora, la creación a veces lentay dolorosa de obras que hoy nos quedan como gloria de su nombre y valiosoaporte a la cultura de la nación? No podemos dejar de recordar la extraordinariagama de valores que ofrecía el talento de Levillier, desde la eruditas páginas dela historia descubiertas por su afán —el amor a la verdad- hasta las encantadorasy alegres evocaciones de su fantasía novelesca. Tampoco podemos olvidar losíntimos el vigor de su patriotismo, lúcido y arriesgado en circunstancias difícilesde la Nación. Más, lo que ahora se cierne sobre nuestras mentes pensativas es laangustia de no gozar ya de la profunda simpatía humana de su espíritu siempreabierto a la amistad. Aquellas obras de su talento permanecen, permaneceránsiempre. Llevan en si, por su mérito, algo inmortal, la amistad es un sentimiento.pero —por lo mismo— un frágil tesoro porque se refugia ‘fugazmente en el corazónperecedero del hombre y se disolverá en la hora de su silencio definitivo. En estafragilidad está su fuerza porque nos asimos a la imagen representada para que atodos nos acompañe, en la unidad de su recuerdo con el mismo estímulo, lamisma bondad, con el mismo apoyo de su mano cálida y generosa. Era un caballero cabal, íntegro, fiel, minucioso en los mil y amables requisitos de un tratoen que un señorío innato regia por igual la palabra y la conducta, en una ejemplar firmeza de no dejar jamás de ser igual a sí mismo. Sabía querer; era tenazen su trabajo y en sus afectos. Nos dio el ejemplo de su entereza al sobreponersea sus dolencias; hasta el último momento sus ojos escudriñaron los trazos de un
82
mapa antiguo, avizorando tal vez, entre sus líneas confusas las fronteras del otromundo. Partió en el día aniversario de uno de los hechos más felices de su existencia. Hay una gran unidad entre su inteligencia y su corazón y, por eso, suvida se nos ofrece como fruto y símbolo de una clara armonía, bajo la cual, bajocuyo ejemplo, buscamos en Dios nuestro consuelo. Reviviremos en nuestro corazón el apagado latido del amigo. Que la Providencia acoja su alma y escuchepor su paz la conmovida plegaria de nuestros labios.
83
FALLECIMIENTO DEL ACADÉMICO CORRESPONDIENTEEN SANTA FE, CARDENAL NICOLÁS FASOLINO
El 14 de agosto de 1969 falleció en la ciudad de Santa Fe, el AcadémicoCorrespondiente S. E. Cardenal Dr. Nicolás Fasolino. La corporación al conocerla infausta noticia dictó una resolución en su homenaje, consistente en enviaruna nota de pésame a la familia, entornar las puertas de la institución, y encomendar al Académico de Número, Dr. Leoncio Gianello que despidiera sus restos,en nombre de la institución.
A continuación se transcriben las palabras del Dr. Gianello.La vida está hecha de rudos contrastes: hace tres años me correspondía el
honor de la presentación pública en el más alto Cuerpo de estudios históricosdel país de Su Eminencia Monseñor Fasolino, el Pastor, el amigo, el historiador que por muchos méritos se incorporaba en aquel día a la AcademiaNacional de la Historia, y hoy por mandato de esa misma Academia tócameeste deber nutrido en veta de dolor de despedir sus restos en esta tarde en quela vieja Catedral pareciera con esta unción de pueblo como un enorme corazónapretado en congoja.
Habrán de ser otras voces las que en esta hora pcstrera de la despedida destaquen la virtud y la obra del Pastor ejemplar que en el sacrificado y excelsoapostolado de los varones consagrados al Altar, llegó a la más alta dignidadeclesiástica de Príncipe de la Iglesia; me ha de corresponder destacar otra de lasfacetas de su vida, la del investigador y del historiador que deja una obra yun nombre señeros en la cultura de la Patria.
Cuando en 1932 llegó a Santa Fe para ocupar la entonces sede Episcopal,venía ya precedido por su renombre de historiador, habiéndose consagrado en elcampo de las investigaciones históricas al que desde muy joven le llevabanrutas de decidida inclinación y al que había vuelto con renovados bríos en estosúltimos tiempos en los que estaba ya cercana la partida. Había publicado en1921 la más completa biografía del Doctor Antonio Sáenz, primer Rector yCancelario de la Universidad de Buenos Aires y aquella biografía del congresistailustre de Tucumán, uno de los más capaces hombres de su tiempo, primerargentino autor de tratados sobre Derecho Natural y Derecho de Gentes, tuvoen su momento la justiciera repercusión que por sus calidades merecía y continúa
84
aun siendo la principal obra de consulta no solamente para la vida del DoctorAntonio Sáenz sino también para aquel tiempo en que la gran Capital del Suddel verso de López se convertía por el talento de sus hijos en la “Atenas deLatinoamérica”. Es tan importante esta obra que hace apenas dos meses la Universidad de Buenos Aires la reeditaba en una edición que Su Eminencia habiacorregido y notablemente aumentado.
Honda y larga tarea de investigación había pues realizado cuando noscupo la suerte de tenerlo, en ejercicio de su misión pastoral, en nuestra Santa Fcde la Vera Cruz; y en esta ciudad predilecta de la historia, y en este barrio Surtodavía antañón y romántico, este barrio en el que transcurrieron los dias de losque hicieron la Provincia y la Patria, como Francisco Antonio Candioti, MarianoVera, Estanislao López y otros altos varones de Santa Fe y de la República; enesta parte de la ciudad donde es plena la vigencia del recuerdo Su Eminenciahalló ambiente favorable para el estudio del investigador en anaqueles y viejosinfolios y en los vecinos repositorios documentales del archivo,
Noble y desinteresada tarea fue la suya pues en gran parte la constituyóel aporte de materiales para hacer posible el trabajo de los autores de las grandessíntesis; tarea de años y de previa capacitación paleográficas para darnos esa obramonumental que son las Actas del Cabildo de Santa Fe, verdadera Santafidemís M onumentas es esta compilación, estudio y connotación de las Actas Capitulares Santafesinas.
Publicó eruditos estudios como Fray Pascual de la Rivadeneira, la Tradición Universitaria de la. Iglesia, el valiosisimo trabajo acerca de josé BonifacioRedruello y su misión carlotista.
Dejó inéditos numerosísimos trabajos sobre varones de la iglesia santafesinay, especializado en historia eclesiástica y en historia de la cultura colaboró enla Historia de la Nación Argentina publicada por la Academia Nacional de laHistoria y en las publicaciones del Segundo Congreso Internacional de Historiade América y fue durante muchos años presidente insustituible de nuestra JuntaProvincial de Estudios Históricos acuciando el constante trabajo de un grupo deestudiosos a los que alentó siempre con su saber y su ejemplo; y cabe destacarque en esta labor fecunda y noble del historiador estuvo siempre presidida poruna tónica definidora: la objetividad, meta dficil y sacrificado logro para elhistoriador auténtico pero pocos como él hicieron tun firme realidad esc Lucem Quoerimus que es lema de la Academia Nacional de la Historia a la que seincorpomra con el magnífico trabajo sobre dos grandes diputados del Congresode la Independencia: el Doctor Antonio Sáenz, diputado por Buenos Aires —ydel que fuera biógrafo eminente— y el Doctor Pedro Ignacio de Castro Barrosaquel riojano de tan profunda pasión argentina que al decir de Nicolás Avellaneda "llevó ante el Altar de la Patria su propio corazón hecho pedazos”.
Hoy es un día luctuoso para la cultura: uno de sus destacados valores notrabajará ya movido por esa vocación de nobles instancias y la Academia Nacional de la Historia, que le contó con honor entre los suyos le rinde su homenaje y trae por mi humilde intermedio la auténtica, la sincera, expresión desu dolor.
85
LA NUEVA SEDE DE LA ACADEMIA
Sesión pública N9 888 de 2 de diciembre de 1969r
En la sesión pública del día 2 de diciembre, la Academia Nacional de laHistoria, con un acto solemne inauguró su nueva sede en el recinto del antiguoCongreso Nacional.
El acto fue presidido por el Excmo. Señor Presidente de la Nación, TenienteGeneral Juan Carlos Onganía, quien tenía a su derecha al Presidente de la Academia y a su izquierda al Académico de Número, S. E. Revdma. Cardenal Dr.Antonio Caggiano, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina. Ocuparon el estrado el señor Ministro de Bienestar Social Dr. Carlos A. Consigli; elseñor Secretario de Vivienda y Presidente del Banco Hipotecario Nacional Ing.Esteban Guaia; el señor Comandante en Jefe de la Armada Almirante Pedro J.Gnavi; el señor Subsecretario de Cultura Dr. Julio César Gancedo; el SecretarioAcadémico Dr. Roberto Etchepareborda; el señor Tesorero Académico Cap. deNavío Contador Humberto F. Burzio; el Vicepresidente 19 Académico de NúmeroProfesor Ricardo Piccirilli, y el Vicepresidente 2° Académico de Número Dr. Ernesto Fitte.
La Real Academia de la Historia, de Madrid, estuvo representada por sumiembro numerario Arq. Femando Chueca Goitía; el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay por sus numerarios profesores Homero Martínez Montero,Edmundo Narancio, Ariosto Fernández y Walter Laroche, que también lo hizopor el Centro de Estudios del Pasado Uruguayo; y el Consejero de la Embajadadel Brasil Dr. Hermes Pereira de Araujo, representó al Instituto Histórico yGeográfico Brasilero.
Ocuparon sitios de preferencia los Presidentes de las Academias Nacionales yrepresentantes de Institutos Culturales.
Asistieron al acto los Académicos de Número, señores: Enrique de Gandía,Milcíades Alejo Vignati, Guillermo Furlong, Jose’ A. Oría, Ricardo R. Caillet-Bois,Raúl A. Molina, Armando Braun Menéndez, José Luis Molinari, EdmundoCorreas, Bonifacio del Carril, Julio César González, José M. Mariluz Urquijo,Guillermo Gallardo, Mario José Buschíazzo, Leopoldo R. Ornstein, Agusto Raúl
87
Cortazar, Raúl de Labougle y León Rebollo Paz, y los académicos correspondientes Srta. Beatriz Bosch y señores Horacio Juan Cuccorese, Raúl A. Entraigas.Joaquín Pérez y Carlos A. Urquiza Almandoz; representantes de las fuerzas armadas, del cuerpo diplomático, autoridades eclesiásticas y civiles, y numeroso público.
El Presidente de la Academia. Dr. Miguel Ángel Cárcano declaró abierta lasesión con breves palabras, e inmediatamente S. E. Rvdma. Cardenal Dr. AntoniaCaggiano, tras una alocución altisiva bendijo el recinto.
A continuación el Dr. Cárcano, en nombre de la Academia, PTOnllHClÓ eldiscurso inaugural.
DISCURSO DEL DR. MIGUEL ANGEL CÁRCANO
El Presidente de la Nación Teniente General Juan Carlos Onganía y suSecretario de Educación Carlos María Gelly y Obes, concedieron por ley, laposesión y el uso del Viejo Congreso Nacional a la Academia Nacional (le laHistoria.
Es un hecho excepcional que el Presidente de la Nación, absorbido por laprincipal tarea de dar un nuevo y gran impulso al progreso del país, haya dedicado preferente atención dotar a la Academia Nacional de la Historia de un localadecuado a sus funciones. Demuestra una trascendental política de gobierno,cuando considera que el desenvolvimiento económico y social de la Repúblicase halla estrechamente vinculado con la cultura nacional. Su valor no se mideúnicamente por las cifras de su economía, sino también por la calidad de sushombres de ciencia, la importancia de sus universidades e institutos de enseñanza.“No existe un país poderoso, sin cultura superior y todos aspiramos a construiruna gran Argentina”. En la historia se halla el alma de la nación. Sin su conocimiento pierde la brújula que señala la seguridad de su marcha.
Expreso al Señor Presidente de la Nación que nos distingue con su presencia, en nombre de nuestra Corporación y en el mío propio, nuestro más vivoagradecimiento, por la excepcional deferencia que ha tenido, que implica tambiénun reconocimiento, a la importancia de sus funciones y a la jerarquía de susestudios. Los Ministros de Bienestar Social Ing. Conrado Bauer y el Dr. Carlos A.Consigli, el de Educación, el Académico Dardo Pérez Guilhou, el Secretario dela Vivienda Ing. julio Billorú, los Presidentes del Banco Hipotecario NacionalJuan E. Alemann y el Ing, Esteban Guaia, de acuerdo con la ley 17.570, ordenaronlas nuevas construcciones, reparaciones y ampliaciones en el edificio del BancoHipotecario Nacional, para que la Academia pueda desarrollar con amplitudsus actividades culturales. Los ingenieros Tomás Bilbao, Juan Carlos Ordiz ySantiago Favaro, el Arqto. Arturo EZqUCITO y el Dr. Andrés Mesa de acuerdo conel Arqto. José María Peña, nuestro asesor, pusieron todo su empeño y atención para terminar una obra tan importante. La Comisión de Museos y Monumentos Históricos que preside el Dr. Leónidas de Vedia, ha facilitado en todo momentonuestro programa. Pocas veces, tantas personas, han puesto tanto empeño y tantadiligencia, en realizar una obra semejante. Es una actitud que obliga a nuestroprofundo agradecimiento.
88
¿tom 52.7. zm ....___u_:.:_ :_..:7._I .._ .._. _:::_.:«./. 591:}. .._ .._... z; .:_:_.._:m :3: .32: ut ...:_:_.._..__. .._. N. .._. xxx .../ Ï:.__.:_ .535.
El Presidente de la Nación nos ha concedido un extraordinario privilegio, alentregarnos para custodia y sede de la Academia, una de las más antiguas delpaís, el edificio histórico más valioso e importante que existe en el país. Las modemas avenidas cortaron las alas, redujeron y martirizaron al Cabildo de Mayo.El salón donde se juró la independencia en Tucumán, es tan modesto como desmantelado. Fue demolido el edificio del Congreso Nacional que sancionó laConstitución de 1853. Solo queda en pie, íntegro, intacto y auténtico este recintodel Viejo Congreso Nacional, construido e inaugurado en 1864 por el PresidenteMitre, que por rara coincidencia fue también el primer presidente de nuestraAcademia. Aquí se conservan los sillones que ocuparon los senadores y diputadosdel primer Congreso de la Nación organizada, el Congreso que hizo la gran Argentina. Aquí está el retrato del primer gobernador del Estado de Buenos Aires,Valentin Alsina, que por ley de la Nación, fue ordenado al día siguiente de sufallecimiento.
Un tanto cohibido y con profundo respeto, me atrevo a dirigiros la palabra,desde esta tribuna, desde la cual leyeron sus mensajes los más ilustres Presidentes.
Tengo presente el día que pronuncie’ una comunicación en la AcademiaFrancesa de Ciencias Morales y Políticas. Me escuchaba un grupo de Académicosy me rodeaban los bustos de las grandes figuras del pensamiento francés. Hoy,aquí, en mi país, en este recinto, siento que el momento es aun más sugestivo eimponente, porque evoco los hombres que siempre he admirado, los constructoresde la República. Aquí está Mitre, todavía con su barba de la primera época,aplacado su entusiasmo juvenil de la legislatura porteña. habla con su voz pausada y grave, sustanciosa de ideas y de experiencia, por las empresas militares y políticas realizadas. La palabra vehemente y afirmativa de Sarmiento refiere comoha vencido a la montonera rebelde y cuantos niños han aprendido a leer en lasescuelas, más pobres de la Nación. Escucho la voz melodiosa de Avellaneda, conun dejo de acento provinciano, libre de pasiones y agravios, recuerda con inflexible coraje civil, como la autoridad nacional ha dominado al último gobernadorrebelde. Blanes, pinta al joven presidente Roca, en esta tribuna con sus entorchados militares de pie, la calvicie prematura, pálido el semblante, menciona losresultados de su administración liberal tanto que impulsó el adelanto del país.El expresivo discurso de juárez Celman acentúa el liberalismo económico y laicodel gobierno. El contraste lo ofrece Pellegrini, el gesto heroico y la voz afirmativa,inspira confianza, para lanzar de nuevo la República en la ruta del portentosodesarrollo que culmina en la segunda presidencia de Roca. Luis Sáenz Peña, lapalabra ponderada del magistrado, como Uriburu que consolidó la amistad conChile. El último presidente que ocupa esta tribuna es Quintana. Todavía vibrasu oratoria clásica cuando dijo: “Ante la lucha de los intereses y de las pasionesque despierta la política, no puedo olvidar, que en el ejercicio del Poder Ejecutivo tengo que ser, sino la primera, la más inmediata, garantía de todos los derechos”. Nos parece oír los aplausos con que se acogen estos mensajes ya históricos.
Están vivos los recuerdos, los personajes y los debates memorables que prestigiaron al Viejo Congreso Nacional. Surge la imponente figura del patriarca FélixFrías, libre ya de las persecuciones de Rosas, y la del general Benjamín Victorica
89
que viene de conquistar el Chaco para incorporarlo a la riqueza nacional. Elentusiasmo de la barra juvenil, aplaude la elocuencia alada de Estrada y el discurso atico de Magnasco, las apasiondas arengas de Alem y las interrupciones originales de Mansilla. Celebra las ardientes polémicas de Del Valle, la frase cáusticade Bemardo de Irigoyen, y la aguda ironía de Wilde.
Respeta el sólido argumento de Vélez Sarsfield y el grave discurso de VicenteLópez, la erudición de Vicente Quesada y las críticas del joven financista Terry.También escucho la voz de mi padre cuando aun no tenía 25 años. Es interminable la lista de hombres superiores que han hablado desde estos sitiales! Se mefigura que todos están hoy presentes, mirándome, escuchándome, estimulándomepara sentir con mayor intensidad las voces misteriores del pasado y los valoressustanciales del país; para trabajar con mayor empeño, decisión y coraje por eladelanto y cultura de la Nación; para buscar inspiración en la historia y en losvarones ilustres que le dieron brillo; para deshechar las veleidosas novedades yforasteras influencias; para descubrir y concentrarse en la esencia de nuestranacionalidad y transitar, guiados por ella, por nuevos caminos que nos llevana la República que aspiramos.
La historia, es una disciplina científica, que se halla en constante elaboracióny cambio, porque la vida es la materia con que trabaja, los hechos que producela vida del hombre, de la ciudad, del país, de la nación y de las civilizaciones.Constantemente adelantan las ciencias afines, aparecen nuevos documentos y mejoran los métodos para investigar, ordenar y analizar su autenticidad y contenido.Cambia quien la escribe, según la época en que trabaja emplea un diferenteconcepto interpretativo y distinto estilo en su exposición. Por eso es vano, pretender encerrar la historia en fórmulas, esquemas, escuelas y doctrinas, siempre limitadas y excluyentes, fatalmente condenadas a envejecer y finalmente a olvidarse.Las historias de ayer se mejoran hoy y se aspira a completarlas mañana. Gibbonspublicó un estudio exhaustivo sobre la decadencia del imperio romano. Su extraordinario esfuerzo fue mejorado por los historiadores posteriores. Es la tragediade nuestro oficio, el contraste entre la importancia del esfuerzo y lo efímero desu vigencia. Es difícil exponer con exactitud los hechos ocurridos, descubrir elcarácter y las ideas de los hombres que los crearon.
Recuerdo la conocida anécdota de Macaulay cuando escribía la historia deInglaterra. Bajo su ventana se produjo una riña. “¿Qué ha sucedido?" preguntaa los actores y testigos de la gresca. Cada cual refiere su pequeña historia demanera diferente y no llega a conocer la causa del suceso. “¿Si no puedo saberexactamente que sucedió en la puerta de mi casa, que pretensión es la mía, deescribir la historia de los hechos ocurridos hace siglos?” Sin embargo, tuvo elcoraje de continuar la excelente obra que hemos leído. Si no logró revelarnostoda la verdad, nos ofreció una gran parte de ella, con tanto arte y belleza, quesi su historia ha envejecido, su valor literario se mantiene joven y brillante.
En el siglo XIX, la historiografía sufrió un gran impulso y difusión. La escuelapositiva realizó un nuevo estudio y crítica de las fuentes históricas, exigió unamayor erudición para apoyar sus textos. El valor del documento original y suexacta interpretación fue la base del método que emplearon los investigadores.
90
Mitre y Groussac son los primeros que lo aplicaron cn el país. En la actualidadnadie ignora que es la mejor herramienta para no perderse en los atajos y simpatías que nos seducen en nuestra tarea.
Corresponde a las universidades e institutos de investigación histórica, principalmente a los gobiernos de la Nación y las provincias, poner al alcance de losestudiosos los elementos necesarios para conocer el pasado del país. Las publicaciones de documentos originales están interrumpidas desde hace muchos años.Se prefiere reimprimir periódicos y libros que no se encuentran en el comercio.Existen miles de escritos desconocidos que esperan la imprenta en los archivos-extranjeros, nacionales, provinciales, judiciales, en las iglesias y conventos. Pocose conocen los protocolos notariales y escrituras, la correspondencia personal y-comercial, los archivos de las grandes empresas industriales, comerciales, ruralesy navieras.
Todavía no se ha superado el esfuerzo editorial que realizó, entre otros, elInstituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras, ordenada por el historiador Ravignani, ni la serie de publicaciones del Archivo Nacional y del Congreso, dirigida por el historiador Levillier. Es urgente continuarla obra interrumpida. El atraso de las ediciones oficiales es “geométrico”, comodiría San Martín.
La cultura nacional requiere una sólida base documental. Para usar unlenguaje moderno diremos: es indispensable mejorar la infraestructura históricapara consolidar y desarrollar nuestra cultura.
No existen historias definitivas. Cada una es el producto de la documentación y el conocimiento en el momento que fueron escritas, y de las corrientesideológicas dominantes. La crónica del Padre Lozano en su época es excelentehistoria, como la del Dean Funes, Mitre o los once volúmenes de nuestra Academia. Cada una es un adelanto en procura de la verdad, como los trabajos publicados por los historiadores contemporáneos. Sean iconoclastas o constructores,vanidosos o modestos, improvisados o profesionales, sectarios o ecuánimes, serebelan contra los ídolos y levantan otros nuevos, o crjtiquen las historias de losanteriores historiadores, todos son expresiones valiosas del momento en quevivimos.
A medida que adelanta la crítica y la cultura colectiva, son más exigentes loslectores. Ya no les satisface la historia romántica escrita a base de héroes y mártires, ni el revisíonismo nacionalista, ni la historia liberal o con propósito político.Tampoco les agrada la escuela materialista, sociológica y positiva, o los que escrizben una simple crónica. La nueva tendencia exige una erudición muy completa,lograda por el conocimiento bibliográfico de una extensa documentación, analizada con método e interpretada con ecuanimidad.
Debe escribirse con prosa clara y depurada, con más substantivos que retórica.La claridad y la belleza es la mejor calidad para que la obra sea apreciada porel mayor número de lectores. La erudición, sin claridad, ni belleza, no gravitaen la cultura nacional.
Es una quimera pretender escribir una historia absolutamente objetiva. Elhistoriador no es una máquina que pueda prescindir de su herencia, de su medio
9l
y del momento en que vive, como afirma Taine. ¿Cómo podría desprenderseMitre de su democracia liberal, ni Levene de su republícanismo representativo?¿Podria escribir objetivamente Sarmiento la historia de España y Echeverría luhistoria de Rosas?
La única defensa que posee el historiador contra su propia debilidad, parano dejarse dominar por su simpatía o sus intereses, es someter su trabajo a unadisciplina y un riguroso método científico. No afirmar nada sin el documentoauténtico que lo justifique. La Academia exige a sus miembros que escriban historia erudita. En sus Investigaciones y Ensayos brega para que los trabajos srajusten a una documentación auténtica. Creo que este criterio es acertado. Suejemplo es compartido actualmente por la mayoría de los profesionales del país.La erudición nos defiende de los escritores iconoclastas, más demagogos que historiadores, que atraen la curiosidad de los lectores durante un día. La erudiciónnos aleja también de la atrayente escuela romántica, que permite la fantasia y laimaginación, protegida por la clamide del historiador.
La Academia posee un importante archivo de documentos formado por generosas donaciones privadas, prolijamente inventariado y conservado en cajasfuertes. Es de desear que aumente su acervo incorporando cartas privadas, quegeneralmente revela el carácter de las personas y el móvil íntimo de sus actos.
La Academia se propone organizar el Museo del Viejo Congreso Nacional.Estará formado por muebles, objetos, documentos, retratos y fotografias de loslegisladores que formaron parte de él. Invito a sus descendientes que considerensu importancia y aporten su contribución para aumentar su colección.
La Academia Nacional de la Historia, reune un grupo de personas que desinteresadamente están dedicadas a escribir y enseñar historia argentina. Pertenecena distintas tendencias e ideologías. La Corporación no defiende ninguna escuela,ni doctrina, Como en todas las Academias. predomina un espíritu conservadorcomo consecuencia del régimen de la elección de sus miembros, que pretende noser exclusivo ni excluyente, pero que resulta generalmente limitado.
Señores:
En el bello edificio que hoy inaugura, la Academia inicia un nuevo períodode trabajos. Tan severo en su decoración y arquitectura, como corresponde a unaRepública, ha permanecido en silencio durante sesenta y cuatro años, olvidadoy agobiado, por los muros protectores del monumental edificio del modernoBuenos Aires. Hoy, vuelve a la libertad y a la vida. Se incorpora a la actividadde la gran ciudad.
Deseo que la Academia se inspire en las grandes personalidades que hablaronen esta casa; que estudie y exponga la historia sin prejuicios, ni pasiones, sinsilencios, ni exclusiones, siempre ecuánime y verdadera: que su voz sea de altacalidad y de superior sustancia, expresión de la cultura nacional. Es la únicaforma para que se mantenga digna y respetada para continuar con su preclarutradición.
CENTENARIO DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN
Sesión N? 885 de 9 de octubre de 1969
La Academia Nacional de la Historia celebró sesión, por primera vez fuera«le su sedc en la Capital Federal, en el Colegio Militar de la Nación con motivode su Centenario, en virtud del significado del homenaje y la jerarquía de lainstitución que lo celebraba, para lo cual se cursó la correspondiente invitación.
La sesión fue presidida por su titular Dr. Miguel Ángel Cárcano y asistieronlos Académicos de Número señores: Enrique de Gandía, Ricardo Piccirilli, Humberto F. Burzio, Antonio Caggiano, Raúl A. Molina, Leoncio Gianello, AugustoG. Rodríguez, Armando Braun Menéndez, José Luis Molinari, Edmundo Correas,Roberto Etchepareborda, Ernesto Fitte, Leopoldo R. Ornstein y Raúl deLabougle.
La ceremonia tuvo lugar en el salón de actos del_citado Colegio. Ocupó elestrado el cuerpo académico, con la presencia de S. E. Revdma. el Cardenal Primado, de altos jefes de las fuerzas armadas argentinas, los representantes de losinstitutos militares americanos, los directores de los diarios “La Nación” y “LaPrensa”, representantes de instituciones culturales, delegaciones extranjeras, invi¡ados especiales y los cadetes del Colegio.
Hizo uso de la palabra el director del Colegio Militar, general Mariano_]aime de Nevares, y a continuación el comandante del Primer Cuerpo de Ejército,general Gustavo Martínez Zuviría, entregó medallas recordativas a los que fuerondirectores y subdirectores del Colegio y a descendientes de los coroneles Czetz,Falcón, Luzuriaga y Sarmiento. El general Nevares entregó idénticas medallas alos señores académicos.
Inició la sesión académica el Dr. Cárcano y luego de su disertación lo hizo("l académico Coronel Rodríguez. Finalmente se sirvió un vino de honor.
Los discursos de cada uno de los oradores, se transcriben a continuación.
DISCURSO DEL DIRECTOR DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN,GENERAL MARIANO JAIME DE NEVARES
El Colegio Militar de la Nación ha querido en esta oportunidad signar conun doble significado al acto para el que estamos aqui reunidos.
93
La presencia de los Señores Miembros de la Academia Nacional de la Historia, de los Señores ex Directores y Subdirectores del Instituto y de los descendientesde Sarmiento, Gainza, Czetz, Luzuriaga y Falcón, otorgan al mismo un comúndenominador: será éste nuestro homenaje a la cultura y al pasado históricoargentino. \
En los Señores Académicos que nos honran con su presencia, tiene valor deactualidad todo cuanto representa nuestro acervo histórico. En la de los SeñoresGenerales y Coroneles que en su oportunidad rigieron los destinos del Instituto.se sintetiza la historia viva de muchos años de esta primera centuria. En la de losSeñores descendientes, el recuerdo de quienes con visión, trabajo y renunciamiento hicieron factible esta hermosa realidad de hoy.
No resulta difícil para quien incursione en esa dinámica y apasionante materia que es la historia de la patria, encontrar lazos que entronquen a la Academiacon nuestro querido Colegio.
En mérito a la brevedad, traeré a nuestro recuerdo algunos de ellos, que porsu relevancia adquieren particular significación.
El General D. Bartolomé Mitre en clásicas tertulias con Alejandro Rosa,Enrique Peña, Ángel J. Carranza y otros, dio origen a la Junta de N umismáticuAmericana, nombre de la asociación precursora de la actual Academia.
Siendo Presidente de la República y a pedido de un militar de particularbrillo en el campo de las letras argentinas, el General D. Lucio V. Mansilla,reconoció los méritos de un exilado húngaro, D. Juan Fernando Czetz, otorgándole el grado de Coronel. No estuvo errado en su proceder, 10 años después elCoronel Czetz fue nombrado 1er. Director del Colegio Militar.
Al cumplirse el centenario del natalicio del ilustre tribuno, el Colegio Militar de la Nación, a iniciativa de su Director Coronel Justo, se adhirió a los actoscelebratorios, participando en una formación especial realizada el 26 de juniode 1921, descubriéndose una placa y pronunciando una encendida arenga elCoronel justo.
Fue finalmente también el General Justo, nuestro querido y siempre recordado Director, quien a escasos días de aquel 23 de diciembre de 1937, con supresencia inauguró las obras que habian sido su sueño y su desvelo, el que el díall del mismo mes, con magnífico discurso sobre la presidencia de Mitre habilitóla Sala de Conferencias de la Junta, ratificando a breve lapso su clara visión sobrela trascendencia en los estudios históricos, al otorgar a la antigua Junta jerarquíade Academia Nacional de la Historia.
A estos lazos de hombres y de instituciones, cabría agregar la figura de aquellos soldados, que haciendo honor a una clara tradición del militar argentino,adornaron la fuerza de la espada, con la no menos importante del estudio de laverdad histórica, ocupando junto a las más relevantes figuras que han honradoa la Academia los sillones correspondientes a los Señores miembros de número.
Señores Generales y Oficiales Superiores que embargados por la emociónvolvéis a esta casa de vuestros amores y desvelos. El Colegio Militar y los quefueron vuestros cadetes, presentes en cuerpo o en espíritu y solidarios en el reconocimiento del legado de integridad moral, fortaleza espiritual y saber intelectual
94
que les habéis brindado, han querido testimoniar el homenaje a que os habéishecho acreedores.
Antes que yo, un ex Director del Colegio sintetizó en pocas palabras todocuanto puede haber significado para un hombre la responsabilidad de dirigir losdestinos de esta casa.
Dijo al respecto el General D. Julio de Vedia en ocasión de su despedida delCuerpo de Cadetes y como corolario de su arenga: “Cuando el Creador me llamea dar cuenta de mi vida y me pregunte: ¿Qué has hecho en la tÍerraP, le contestaré “He tenido el honor insigne de ser Director del Colegio Militar de la República Argentina".
Con esto estaba y está todo dicho.Señores Miembros de la Academia Nacional de la Historia, Señores Generalesy Oficiales Superiores: 'Vuestra presencia en el Instituto, al par que nos honra, constituye un ejem
plo de cuanto el estudio, el amor profesional y el espiritu de superación, puedebrindar al joven que no acepta el conformismo de la vida sin esfuerzo. Por elloy por todo lo que significáis para nuestros cadetes, os agradezco e invito a recibirla medalla del centenario, que más que su valor material, tiene en este caso elsimbolismo de nuestro más íntimo y afectuoso reconocimiento.
DISCURSO DEL DR. MIGUEL ANGEL CÁRCANO, PRESIDENTE DE LAACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
La Academia Nacional de la Historia, ha aceptado la invitación del Directordel Colegio Militar, General Mariano Jaime de Nevares, para realizar aquí, unasesión pública. Es la primera vez, que la Academia, se traslada fuera de su sede,para celebrar el Centenario de la fundación de un instituto de enseñanza militar,que se halla estrechamente vinculado con la historia argentina de los últimoscien años.
Es para mi un privilegio, que me corresponda hablar desde esta tribuna, enun ambiente tan sugestivo de recuerdos históricos, lejos del bullicio y del rudoafán de Buenos Aires, donde millones de hombres no se detienen un instante enla lucha de intereses y pasiones, en el deseo constante de superarse y labrar sudestino. Chocan las ideas, estallan los conflictos, se desencadena la violencia, renace la tranquilidad y vuelve el trabajo pacífico, esta es la ley de su vida, signode la vitalidad y la fuerza del país, que en menos de ciento cincuenta años construyó una gran República. Aquí la tarea es diferente. La disciplina aleja la violencia, el estudio aplaca las pasiones, el fervor patriótico soluciona los conflictos,se logra la armonía y el equilibrio en la formación intelectual y el carácter de losjóvenes, que también metodiza la enseñanza de la historia. La historia enseñaa respetar el ejemplo de nuestros hombres ilustres y a comprender que nuestrasinstituciones y modos de vida están sujetos a una constante evolución exigida porel progreso nacional.
Me dirijo con un profundo respeto a este auditorio que reune los tres elementos con que se construye el país. Los generales retirados representan los valo
95
res del pasado. Los jóvenes jefes que dirigen este instituto, la sustancia del presente. Los miles de cadetes nos aseguran la esperanza del porvenir. Yo me dirijoa ellos con el clásico saludo “Adelante la juventud”.
El Colegio Militar de la Nación es una de las creaciones más representativasdel pais. Se halla en pleno vigor de su crecimiento, con un programa de estudiosque nutre sus raíces en la historia nacional. Su régimen, se ajusta a nuestra democracia y al modo de vida de los argentinos. Los oficiales que egresan de sus aulas,son la mejor savia que anualmente vivificu nuestro ejército y prestigia esta Escuela.Por eso la bandera que llevan sus cadetes suscita el respeto y provoca la simpatíacolectiva. A su paso estallan los aplausos del pueblo, que ve en ella una de lasmás sólidas defensas de la República.
El ejército profesional es el resultado de una evolución social superior, unproducto de la Escuela Militar y la Escuela Superior de Guerra. No es un instrumento para imponer la fuerza, es un factor para desterrar el imperio de la fuerza,para implantar la disciplina y el respeto por la ley, sostener la autoridad constituida, que sirve a la comunidad y afianza la república.
La República representativa y democrática que hemos adoptado como formade gobierno, que dignifica al hombre, limita los poderes del estado, asegura lalibertad, permite que las personas mas capaces lleguen al gobierno y que lacomunidad controle y exija la equitativa distribución de la riqueza, no es elresultado del azar o de la voluntad de un hombre, es el producto de un largoproceso histórico. Este proceso se inicia con la legendaria conquista española,continúa en la paciente colonia y el agitado Virreinato; surge en el inconteniblemovimiento de Mayo que nunca fue vencido. Prosigue en el período unitario y enel disolvente caudillismo, en la lucha por defender los intereses regionales y elgobierno propio, origen del federalismo. Luego llega la funesta y larga dictadura.Los hombres de la constitución consolidan la unidad del país, y la generacióndel 80, construye las instituciones fundamentales que definen nuestra personalidadcivil y política. Las presidencias históricas impulsaron el progreso al punto queen 1910, el desarrollo nacional llamó la atención de las naciones más cultas delmundo. La nueva República fue invitada por primera vez, a las conferenciasinternacionales, que aceptaron sus doctrinas políticas y consideraron con respetosu conducta internacional.
El Virrey Cevallos fue el primero que trajo a Buenos Aires un importanteejército profesional para defender la integridad del Virreinato. Después, la monarquía española dejó librada a sus propias fuerzas la defensa de su territorio.Son las milicias locales y el valor de los habitantes de Buenos Aires, los vencedoresde las invasiones inglesas.
La historia del ejército argentino y los antecedentes del Colegio Militar, seremontan a los primeros años de nuestra emancipación. Una sociedad pacifica,de pronto tuvo que vivir en una constante guerra para defender su nacionalidad.Los soldados se forjaron en el fuego de los sentimientos patrióticos. La juntarevolucionaria en su proclama del 29 de Mayo convirtió en veteranos los batallones urbanos y los restos de los regimientos peninsulares constituyeron el primerejército argentino. Nace una generación militar. El empleado de comercio prende
96
._:.:,:.__:__: :m i. :_._::.:__.3 É .......___._:_:_. n... 2.1.9.: :3.
.:..._..=./. s. i. .::::z. :_.rh.._:.g _.. :.. .25. u: ...:_:Z: u: a .5 ¿fx _.../. _.::,¡._I 3 a: __:_:_..:Z
_:_.._:3/. _._ LT GyZSiL :..._..,.uw.
en su chaqueta las presillas del cadete, los estancieros y peones del campo, vistenel uniforme de Húsares, los negros, morenos y libertos marchan al frente. Unabogado fue el primer general argentino.
El reclutamiento de oficiales se hace a la manera española a base de loscadetes y los distinguidos. Lorenzo Lugones, santiagueño, combate en la batallade Suipacha. Es conocido por el cadete de los cordones, uno distintivo de sugrado, el otro la recompensa a su valentía. El cadete porteño Isidro Quesadaposee el valor de un veterano. Combate en el sitio de Montevideo y marcha alPerú como abanderado. Conoce las casamatas del Callao y es liberado por SanMartín, Rivadavia convierte a los cadetes en aspirantes, y el Colegio Militar,restablece aquella prestigiosa tradición.
La formación del cuadro de oficiales preocupó desde el primer momentoal gobierno nacional. La Escuela de Matemáticas (12-IX-1810), el proyectodel Instituto Militar (26-IV-l8l3), la Academia que dirigió Felipe Senillosa(20-I-1816), La Academia de Matemáticas de Beltres (1817), la reforma deRivadavia (23-IV-l823) , la efímera sección militar de la Escuela de Artes, Oficiosy Agronomía de Palermo (1865), fueron tentativas sin mayores consecuencias paracrear una Escuela Militar y constituir el ejército profesional. El General Belgranoimpuso a las tropas una estricta disciplina. Cuando marchaba al Paraguay, fueel primero que ordenó pasar por las armas a dos desertores (1821). Antes dehacerse cargo del Ejército del Norte, le pidió al bibliotecario Luis jose’ Chorroarínque adquiriera en Londres los siguientes tratados militares; los cinco volúmenesde las Obras completas de Guibert sobre táctica militar; cuatro volúmenes de laIntroducción al arte de la guerra, por Roche Aymond, y el Tratado elemental delarte militar que se usaba en la Escuela Politécnica de París, por Gay de Vernon.Todos se conservan mal cuidados en la Biblioteca Nacional y prolijamente comidos por la polilla. El general San Martín cuando organizó el Regimiento deGranaderos a Caballo y asumió el mando del ejército del Alto Perú, impuso asus oficiales un régimen de estudios, sobre la base del reglamento español y puedeafirmarse que es el creador del ejército profesional. No fueron los caudillos quienes consolidaron la independencia del nuevo estado. Fue la obra de los Granaderos de San Martín.
Después de ocho años de combatir por la independencia de tres países, volvieron a Buenos Aires con su bandera que supieron honrar en su gloriosa marcha.Bien está que su sable no se empleara en las guerras civiles, ni descendieran aservir a la dictadura. Llegaron pobres, ¡nas viejos, cubiertos de heridas y dehonores, admirados por sus hazañas y modestia, para depositar sus armas en elviejo cuartel de El Retiro. No eran más que setenta y seis soldados. Se llamabanSan Lorenzo, Chacabuco, Cancha Rayacla, Nlaipú, Gavilán, Talcahuano, Lima,Pasco, Chancay, Río Bamba, Pichincha, Junín y Ayacucho.
Es tan importante disponer de un ejército profesional, disciplinado y eficiente para proteger las instituciones y sostener al gobierno, que fue un Presidentecivil Domingo Faustino Sarmiento quien hace cien años, creó la Escuela Militar.Sus primeros egresados marcharon al Entre Ríos para dominar la sublevación deLópez jordan. La Escuela Militar transformó al ejército en un instrumento detrabajo y de cultura, indispensable para afianzar la paz en la república.
97
Tengo un vivo recuerdo del general Alberto Capdevila, uno de los másprestigiosos Directores de esta Escuela. Fue el autor del nuevo reglamento y delplan de estudios; imprimió un gran impulso a la enseñanza militar. Era muyamigo de mi padre y lo veía con frecuencia en mi casa, Pequeño y nervioso, meimpresíonaba su enorme frente, sus grandes ojos negros y su mirada singular. Meatraía su uniforme azul y su quepi rodeado de laureles de oro. Solo hablaba deasuntos militares. Su capacidad profesional no le impedía ser un gran polemistaen el Parlamento. Ya es historia su debate con el general Richieri sobre el serviciomilitar. Todavía conservo un álbum con grabados en colores sobre el ejércitofrancés y sus hechos de guerra, que me obsequió cuando era muy joven. Insistíaque ingresara al Colegio Militar. “El país necesita que mil cadetes estudien en susaulas”. Alguna vez me he lamentado de no haber seguido su consejo. Si lo hubierahecho, hoy habría hablado en esta sesión vistiendo el uniforme de soldado argentino.
La historia nacional lo demuestra, la historia universal lo confirma. En lospaíses donde no existe una escuela militar, donde los oficiales no se someten a unaestricta disciplina, ni respeten la jerarquía, cuando sus ambiciones personalespriman sobre el bien público y no son capaces de los mayores sacrificios en beneficio de la nación, surge el autoritarismo, el caudillismo y la anarquía, que destruye el trabajo, el progreso y la cultura. La politización del ejército preparó laprimera derrota de la Revolución en Sípe Sipe, debilitó la fuerza nacional, malogró el Directorio de Alvear e impidió a Rivadavia consolidar su presidencia. Lassublevaciones de Fontezuelas y Arequito trajeron la guerra civil y la dictaduraque demoró la constitución de la nación.
Hombres eminentes sostienen que la paz social es un estado excepcional yfugaz. Lo natural y permanente es la lucha, el desorden y la violencia. “El"homus lupus” está vivo y actuante, aun en los países más cvolucionados y cultos.El régimen de la fuerza es la destrucción de la libertad. La libertad es la vida delhombre y el ambiente propicio para el desarrollo de la riqueza y la cultura. Hayque conquistarla y defenderla todos los días. La historia que observamos, sinilusiones, ni pasión, nos enseña que el orden se obtiene en un lento proceso evolutivo, cuando las crisis políticas y sociales son dominadas por un régimen legal.constituido por un conjunto de instituciones, poleas, engranajes y frenos, queresisten los embates de la violencia, que mantienen el equilibrio de las fuerzas.capaces de crear una larga tradición de estabilidad, que aseguren las conquistasde la civilización. La libertad e igualdad, que no signifiquen una quimera, es loque pretende establecer el gobierno representativo, La libertad y la democraciason la esencia de nuestra vida. Existen cuando desaparecen las castas cerradas yson remplazadas por las clases abiertas, que permite la circulación “libre y fecunda de la savia nacional, que renueva incesantemente las aristocracias, de la moralidad activa, del talento bien empleado, de la fortuna bien habida”.
Las nuevas doctrinas económicas y sociales creadas por las aspiraciones colectivas, el progreso de la crítica, la cultura de las clases obreras y el adelanto de latécnica y la industria se lanzaron al ataque del estado liberal. Aparecen las fuerzasde choque desde el primitivo socialismo y colectivismo, hasta el fascismo y corpo
98
rativismo, que inspiran al castrismo y moismo. Provocan un estado de fuerza einestabilidad que habíamos conseguido dominar.
La historia registra los hechos que ha sufrido el país en esta lucha que seprolonga. Lo esencial es mantener las bases de nuestra organización social quenos hicieron fuertes y cultos, pero pensemos que nada en ellas es intangible sinosu fundamental doctrina creada por la cultura mediterránea. Este inmenso capitales lo esencial y genuino que debemos conservar y defenderlo del asalto de lasplagas extranjeras y la violencia de las minorías exaltadas, más aptas para destruirque para construir.
La institución militar fue organizada con la principal función, de defenderal país de sus enemigos exteriores y también de sus enemigos internos. ¿Cuál seríala situación de la República si hoy no existiera la institución militar, con sucapacidad técnica, su valor combativo y su espíritu patriótico?
La historia nace con la inteligencia del hombre. Está en la naturaleza humana recordar sus hazañas y descubrir el arcano de su origen, La imaginaciónde Herodoto y la simpatía de Homero por Aquiles, deformaron la verdad histórica, como Spengler y Toynbee cuando pretenden aprisionar los hechos socialesy los móviles del hombre en sus atrayentes doctrinas. Con sus cantos, los antiguos.trovadores enseñaban historia en las plazas medioevales, como Martín Fierro consu guitarra en las pulperías de campaña. Clio es una musa esquiva y atrayente,esquiva para descubrir la verdad y atrayente porque conoce la experiencia demillares de hombres que habitaron el mundo.
Las modernas escuelas históricas están empeñadas en descubrir la verdad, solola verdad. La verdad, como la lanza de Aquiles, cura las heridas que causa. Laverdad nunca daña, es tan enemiga de la apología y el ditirambo, como de lapasión estéril que la oculta y la deforma. La historia nunca se repite, pero siempreenseña. Su estudio nos facilita descubrir y comprender el alma nacional, la personalidad argentina, siempre la misma y siempre diferente en su constante formación. Por eso en el Colegio Militar se estudia nuestra historia y hoy ha queridovincular, de una manera especial, nuestra Corporación para celebrar su Centenario con este acto académico que yo agradezco muy profundamente en nombre demis colegas.
No podemos prescindir de la historia si queremos comprender el presente.Ella es el resultado de las sucesivas generaciones que han vivido en esta tierra,de los aciertos y errores que han cometido sus gobernantes; buenos y malos, todosson nuestra historia y cada uno nos ha dejado una enseñanza, ya sea para noincurrir en sus deficiencias, como para insistir en sus aciertos.
La misión de las generaciones es formar las venideras. El presente es el producto del pasado y con el presente se construye el porvenir. Nuestro principaldeber es formar el futuro hombre argentino, sobre la base de su propia historia.
No basta la inteligencia para realizar esta tarea. Se requiere hombres de reciocarácter, honestos y capaces, limpios de la simulación y la mentira. Esta es laprincipal misión de las escuelas, institutos y universidades argentinas, como esteColegio Militar.
El hombre es la mejor herramienta para construir una nación. Las mássabias instituciones, el más satisfactorio régimen económico, la ciencia y la téc
99
nica más adelantada, de nada valen si no somos capaces de formar al hombreque sepa aplicarlas y vivirlas, sino existe el persistente empeño y la voluntad deabandonar las sendas caducas y transitar por los nuevos rumbos en la marchaprogresiva de la cultura. Si falta el valor cívico de Sarmiento y Pellegrini, el valormilitar de Lavalle y Lamadrid, el valor de la abnegación y modestia de Belgrano,el valor moral y el sacrificio para resistir a los halagos del poder y de la gloria deSan Martín, el valor combativo de Churchill para llevar a su pueblo a Ia victoriay el valor espiritual de Kennedy para dar a su pais un ideal a su técnica sincorazón. Si estos valores no existieran, a la vida le faltaría el interés para vivirla.
Quisiera trasmitir a las jóvenes generaciones mi optimismo fundado en elestudio de nuestra historia, mi fe en el país y en las calidades del argentino.
Hemos sufrido situaciones mucho más graves que las presentes. La dura yprolongada lucha por la independencia, el virus monárquico, la guerra en lasfronteras, las peleas fratricidas, las dictaduras asfixiantes, las crisis económicas,los conflictos sociales y el fuego en los templos. El comunismo disolvente que nosasalta, el disconformismo y el excepticismo estéril, la voracidad del estado, lafemenina ansiedad y la náusea del materialismo, el sabotaje y la gtierrilla; sonlas eternas fuerzas del mal que se disfrazan con máscaras modernas, que siemprehan luchado con las fuerzas del bien. Como en el poema de Milton, las fuerzasdel mal finalmente serán siempre vencidas por las fuerzas del bien.
La historia nos enseña que lo actual es uno de los tantos episodios de nuestroproceso de crecimiento. Si formamos hombres capaces, tarea principal del ColegioMilitar, que tengan la decisión de combatir y vencer, que sientan sinceramente elalma nacional, la fe en nuestros superiores destinos, que posean el valor y elcarácter de afrontar la lucha con honestidad y patriotismo, la República volveráa gozar del orden, la riqueza y la cultura de sus mejores días.
DISCURSO DEL ACADÉMICO DE NÚMEROCNEL. D. AUGUSTO G. RODRÍGUEZ
La Academia Nacional de la Historia me ha confiado la grata misión dehacer uso de la palabra en esta extraordinria sesión que realiza, por primera vezy como caso excepcional, fuera de su sede. Y lo hace con la intención de que elhomenaje que rinde al Colegio Militar en su centenario —con el recuerdo de lasfiguras señerzis que contribuyeron a fundarlo y darle inicial impulso- se cumplaen ambiente apropiado para la evocación de zicontecimientos ligados a su histórica creación.
Animado por esta idea, surge en mi mente un cuadro en el que contemplo,desfilando —como en la l\larcha "Triunfal de Darío- a los que imprimieron alinstituto el primer hálito de vida y a los que propendieron a encauzarlo por lasenda del progreso, hacia la meta anhelada de su feliz destino. En él aparece,adelante --gozoso de su obra- el general de división Domingo Faustino Sarmiento. Va luciendo el impecable uniforme correspondiente a su elevada jerarquíaque alcanzó, por normal sucesión de ascensos y con acuerdo del Honorable Senado de la Nación, el 6 de noviembre de 1882. Lo veo con el mismo empaque que
100
se presentó a apadrinar la bandera del Batallón ll de infantería —un 9 de abrilde 1880- circunstancia en la que objetivamente dio una de sus grandes leccionesreveladora de su temple militar. Para ofrecer la imagen de cómo presiento en elcuadro imaginativo que me he forjado, al fundador ilustre del Colegio Militar,narraré la sugestiva escena a la que he hecho alusión.
Fue cuando el pueblo —Qxaltado por pasiones políticas y la prédica virulentade algunos órganos periodísticos— se preparaba para hacerle blanco de su acerboescarnio si se presentaba vistiendo el uniforme militar. Sabiéndolo, Sarmientoconcurrió a la ceremonia luciendo el atuendo propio de su grado y en retadoraactitud avanzó, resueltamente —entre una multitud bulliciosa— hacia la Plaza deMayo donde estaba formada la unidad. Y, en ese momento —afirma LeopoldoLugones— “ante su altiva presencia, la seguridad de la representación que investíay la dignidad de su apostura, ese pueblo, preparado para la rechifla, sorpréndesey enmudece con un estremecimiento de veneración. Luego prorrumpe en aplau»sos. Es que ha visto y sentido en aquel aplomo de viejo león que se presenta, loque no esperaba: un general”. Así era Sarmiento, maestro y soldado a la vez.
Acompañándolo, va a su lado —en el mismo cuadro evocativo- su leal yconsecuente ministro de Guerra y Marina, general Martín de Gainza, que refrendó el decreto de creación y el que contribuiría después, con celo y dinamismo, aque se satisfacieran las primarias necesidades del flamante instituto.
Síguele el insigne coronel juan F. Czetz, primer director, de meritísima actuación docente que prolijo sería reseñar, y con una obra fecunda en el ejército yfuera de él, reveladora de su cariño entrañable por esta patria que le adoptó conmuestras inequívocas de maternal amor.
Mañana esa exteriorizacíón afectiva se renovará con caracteres excepcionales.A las 10 y 30, sobre una cureña, escoltada por cadetes y entre una formación de laque ellos serán parte, retornará al instituto su primer director. Avanzará desde elpórtico de entrada. Allí el espíritu del general Sarmiento, materializado en elbronce, le dará —a no dudarlo- el expresivo saludo de bienvenida y continuandola marcha llegará a la capilla del Colegio que recibirá sus restos mortales confervorosa unción. En ese lugar descansará para siempre, en un ambiente dedocencia militar que él contribuyó a crear y su alma —en el seno de Dios— seestremecerá de gozo ante el justo homenaje que se le rinde por toda la eternidad.El coronel Czetz, otra vez entre sus cadetes, será para ellos una fuente inagotablede sana inspiración.
Con él —siguiendo la evocación- se destacan los sargentos mayores Víctor L.de Peslouan, Guillermo Hoffmeinster y Enrique Luzuriaga y los tenientes Lorenzo Tock y Juan Morris; son sus colaboradores de los dias iniciales del instituto,son los que echaron las bases de su prestigio futuro. Junto a ellos, rodeándolos,como anhclantes del sabio consejo, el primer plantel de cadetes, noveles aspirantesque llegaron presurosos al portal del antiguo caserón de Palermo con el ansiaincontenible de servir a la patria desde las filas de su institución militar. Allí estáRamón L. Falcón, futuro coronel, cuya vida tronchada por bárbaro crimen, quiensabe de qué preciados servicios privó a la Nación. Con él, después que se lo vieraambular varios días solitarios, por patios y corredores, se unieron otros compañeros: Juan jorge, Víctor Soler, Manuel Moreno, Gervasio Juárez, Tomás Par
101
kinson y Lázaro Hernández, son los primeros siete soldados argentinos que ostentaron el honroso título de cadetes del Colegio Militar.
Con la creación del instituto, Sarmiento inicia una nueva etapa del EjércitoArgentino —el pasaje del viejo Ejército al Ejército de hoy— que culmina con lamagnífica obra realizada por el egregio ministro de guerra coronel Pablo Riccheri. Esa fuente de reclutamiento de oficiales, irá remplazando progresivamente, alantiguo sistema del cuartel, único que existía hasta entonces para alcanzar losdistintos grados de la jerarquía militar.
Pero justo es recordarlo en esta oportunidad, Sarmiento fue un soldado natoen la más amplia acepción de la palabra. Por ello supo interpretar con acierto elpapel que correspondería, en el decurso de los tiempos venideros, a las instituciones armadas de la Nación. Y sin desconocer, y lejos de despreciar las virtudes delsoldado de poncho, al que nunca se podrá desmerecer porque escribió capítulosgloriosos en las bellas páginas de nuestra historia, pensó que las necesidades futuras del Estado reclamaban otra estructura del militar argentino; con la noblezay el coraje de aquel bravo soldado, una sólida y eficiente preparación intelectual.Para obtener la armónica conjunción de tales dotes fundó, hace cien años, esteColegio Militar en el que ojalá, como hasta ahora y para mayor gloria de laPatria, se mantenga inconmovible el espíritu noble y entusiasta de los que seiniciaron allá, en el antiguo caserón de San Benito, de quienes sois vosotros cadetes los legítimos sucesores; de aquellos a los que Sarmiento con orgullo paternal,lleno de confianza y de cariño, les llamaba "mis muchachos de Palermo” y lestrasmitiera, con todo su optimismo en el grandioso futuro de nuestra tierra, eseimpulso perseverante e infatigable que siempre le animó,
Y hoy todavía, desde el bronce, con ese mismo gest_o de fiereza que solamenterefleja la vehemente sinceridad de su espíritu puro, os_impulsa siempre a luchar,¡altivamente!, como él lo hizo ¡sin claudicacionesl, llevando bien en alto, firmeen el pensamiento, la idea de la grandeza de la Patria, como ideal exclusivo de susuprema aspiración.
Seguid, cadetes, las huellas que marcó el brillante derrotero que señaló lavida de este ilustre prócer. Así continuará viviente la ilusión de aquel inolvidablemaestro de esta casa de estudios que se llamó D. Manuel de Ugarteche. Él, eninspirada poesía que escribió, hace más de medio siglo, con el título de: "El Cadete Argentino”, os presiente con esta bella imagen, reflejo de paternal cariño,brotado de lo más íntimo de su corazón:
Ya luzcan su cuidada vestiduraQuepis francés o casco de prusiano,Revela su simpática figuraAl gallardo soldado americano
Y termina con esta estampa en la que embelesado, pareciera que os contemplaen el pórtico de vuestra futura actividad:
Cuando sea oficial, cuando al mirarseen el cristal bruñído de un espejovea sobre sus hombros reflejarse
102
dc gualda estrella singular reflejo,sentirá que a la voz de su destinoel hombre arcano a revelarse empiezay decidido emprenderá el camino,finne la planta, erguida la cabeza,Sacerdote de un alto apostoladoen el cuartel levantará su templo,y en él encontrará cada soldadoseguro guía y saludable ejemplo.
El Palomar. 3 de noviembre de 1969.
Señor Presidente de la Academia Nacional de la Historia Doctor D. Miguel Ángel CárcanoSan Martín 336BUENOS AIRES
De mi mayor consideración:
El Colegio Militar ha festejado el Centenario de su Fundación.Las ceremonias realizadas han contado con la presencia de las más altas autoridades nacio
nales, eclesiásticas, de las fuerzas armadas y representantes extranjeros.El Acto Académico fue sin lugar a dudas brillante La presencia del señor Presidente y
los Miembros de Número de esa prestigiosa Academia que como una excepción han sesíonadofuera de su recinto habitual como homenaje al Centenario de este Instituto, merece nuestramás sincera gratitud.
Todo para nosotros ha sido magnifico; su autorizada palabra previa a la brillante y emotivaconferencia pronunciada por el Académico, Coronel (RE) D. Augusto G. Rodriguez, como asitambién el marco de jerarquía que tuvo el acto por la razón expresada en el párrafo anterior,es motivo de permanente reconocimiento y especial consideración.
Es propicia esta oportunidad para reiterar al señor Presidente las expresiones de miparticular estima.
MARIANO JAIME m: NEVAlu-ZSGeneral de Brigada
103
HOMENAJE A MITRE EN EL DÍA DE UN NUEVOANIVERSARIO DE SU NATALICIO
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA, DR. MIGUELÁNGEL CÁRCANO
(Pronunciado el 26 de junio en la Bibliotecadel Museo M itrc)
Mitre, con un grupo de amigos, fundaron nuestra Corporación hace 75 años.Los ingenios que entonces estudiaban la historia argentina, formaban un grupomuy reducido. Mitre consiguió reunirlos. Organizó, metodizó y estimuló sustrabajos, en la Junta de Historia y Numismática, que era el centro más calificadode los estudios históricos en el país. Reunía a los hombres más representativos dela cultura nacional por su ilustración, por su labor y las obras publicadas, Lajunta de Mitre es hoy la Academia Nacional de la Historia que tengo el honorde presidir, que hace honor al país con sus 188 volúmenes publicados.
Fuera de Buenos Aires eran escasos los historiadores. Hoy los hallamos entodas las provincias.
Son legión los profesores, investigadores y escritores que se dedican a nuestraespecialidad y se reunen en Institutos, Centros, escuelas y academias en La Plata,Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Salta, La Rioja, Villa María, Bahía Blanca, Neuquén y otros lugares del país. La calidad de la obra producida es excelente.El pequeño roble que plantara Mitre y sus amigos, hoy extiende sus raíces y susramas vigorosas en todo el territorio de la república.
Antes de Mitre, con raras excepciones, la bibliografía histórica consistía enmemorias, biografías, tradiciones, crónicas, anécdotas, artículos de periódicos,breves ensayos, ingenuos relatos, trabajos para exaltar o criticar la actuación dehombres o partidos políticos, muchas veces a base de adjetivos y afirmaciones sinbases documentales, y cuyo autor no oculta su parcialidad y preferencias personales.
Mitre reaccionó contra esta costumbre, impuesta por el ambiente de la época, reaccionó contra la historia subjetiva y romántica, _contra la historia de tesis.Empleó un método científico y racional, a base de una abundante documentaciónauténtica. El método es la mejor manera de defenderse de las simpatías e ideaspreconcebidas. Es impresionante la cantidad de material inédito que reunió Mitre, que clasificó, analizó y estudió, las obras que consultó para escribir su historia. Recuerdo la tarea semejante que realizó Hipólito Taine en los archivos deFrancia, para escribir su “Acien et Nouveau Régime". Mitre tuvo el privilegio,
105
como Lucio López, de conocer algunos de los actores de los sucesos que relató ypudo trasmitir a sus lectores, la sensación de vida de una época y el espíritu queanimaba a sus hombres. Hasta ahora la calidad de su trabajo no ha sido superada.
A pesar de disponer de una documentación incompleta su admirable intuición señaló las principales fuerzas y valores que compusieron nuestra historia. Lamayoria de sus conclusiones, después de casi un siglo de haber sido escrita permanecen vigentes. Ningún historiador contemporáneo puede dejar de leer, citar aMitre. Las criticas que se le han hecho, con más ligereza que exactitud, no hanconmovido las bases de su obra. Permanece aislado y dominante, como el jefede la historia clásica, como Gibbon y Macaulay en Europa.
Con Mitre convirtióse la historia nacional, en una disciplina científica, donde convergen y se exponen, todas las manifestaciones sociales, el complejo procesoconstructivo de un país, dentro del concierto de las naciones.
Ya no se puede escribir historia sin una sólida erudición, sin conocimientode sociología, política, economía, psicología y otras muchas disciplinas afines, sinestar informado de la historia de América y Europa.
Mitre fue al mismo tiempo investigador e historiador, dos disciplinas quecada día requieren distintas aptitudes intelectuales. Mitre no solamente conocióel pasado, también lo comprendió. El documento le sirvió para descubrir lasriberas y el caudal del torrente impetuoso de nuestro proceso histórico, paradesentrañar los móviles que impulsaron a los grandes hombres, que fueron losadalides de nuestros fastos, señaló los factores principales que determinaron laformación de la argentina en el cambiante mudar del tiempo.
Su actuación política le permitió ampliar los horizontes de la historia ydescubrir en el viejo documento la idea que lo inspiró. Ha escrito una historiaviva y dinámica, humanizando a nuestros héroes, al punto que hoy nadie se atrevería a analizar la personalidad de San Martín con la libertad que él lo hizo.
La Academia Nacional de la Historia tiene con Mitre un vínculo que nopodrá olvidar. Además de ser su primer presidente, le señaló una conducta quehemos incorporado a nuestra tradición. Creó un ambiente propicio para el trabajo, el respeto por las opiniones ajenas, la consideración para el colega, latolerancia, la discreción, el deseo de hacer obra constructiva. La tarea resultaagradable y productiva.
La Academia es un refugio para los espíritus que buscan en la ciencia y elarte el clima propicio para las elucidaciones de la inteligencia.
Nuestra Corporación no puede dejar de recordar anualmente a Mitre en estedía, el primer historiador nacional. Concurre a su biblioteca, este magnífico ysugestivo taller de labor, con sus libros y documentos, leídos, estudiados y anotados por él. En esta biblioteca donde escribió la historia de San Martín y deBelgrano, los fundadores de nuestra nacionalidad, que el cimentó, años después,con su presidencia y sus embajadas en el Brasil y Paraguay, con sus escritos, sudiario, sus libros y discursos que acreditaron una vida que la Academia recuerday celebra, depositando sobre su mesa de trabajo el laurel simbólico de la inmortalidad.
106
.:__.::_=: zz a: :_.:_m._.:_:: crzz. :: ;m:_._:__3 3. czzz: :3 .22: .._. :_::._
Fíïm a. .55. A : ... :.. .232‘ z y. 52:...“ . 2:... :3 . ... .::_ : E: .5. ...,:_ . z ..__.:_::.: u. :3
. _. . . . . . . . z .
ut cu. É ._
HOMENAJE A RIITRE
Sesión N? 880 de II de julio dc 1969
La Academia Nacional de la Historia celebró sesión pública presidida porsu titular el académico Miguel Ángel Cárcano y con asistencia de los académicosjosé A. Oría, Ricardo R. Caillet-Bois, Ricardo Piccirilli, Humberto F. Burzio,E. R. Cardenal Antonio Caggiano, Augusto G. Rodríguez, Armando Braun Menéndez, José Luis Molinari, Bonifacio del Carril, Roberto Etchepareborda, Julio(I. González, josé M. Mariluz Urquijo, Ernesto J. Fitte, Guillermo Gallardo,Augusto R. Cortazar, Raúl de Labougle y León Rebollo Paz.
Acompañaron al Presidente Académico en el estrado el vicepresidente primer0 académico Ricardo Piccirilli, el presidente de la Academia Argentina de Letrasacadémico Leónidas de Vedia, S. E. R. el Cardenal Primado académico AntonioCaggiano, el académico Armando Braun Menéndez en representación de laAcademia Nacional de Geografia, el orador académico Ernesto]. Fitte, el directordel Museo Mitre, señor juan Ángel Fariní.
Abrió el acto el Dr. Miguel Ángel Cárcano para referirse al acontecimientoy u continuación el académico Fitte desarrolló el tema de su conferencia: Trayec(aria intelectual de Mitre: del poeta al historiador.
Al término de su exposición el académico Dr. Fitte donó al Museo Mitre losoriginales de la Historia de San Martín, autógrafos de Mitre que eran de supropiedad. El Director del Museo Mitre agradeció la donación.
A continuación se transcriben los discursos pronunciadas.
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA, DR. MIGUELÁNGEL CÁRCANO
La Academia Nacional de la Historia inicia hoy sus sesiones públicas. Seráel último ciclo de conferencias que se pronuncien en la vieja casa de Mitre, suprimero y tradicional domicilio. De acuerdo con la ley promulgada por S. E. elPresidente Teniente General juan Carlos Onganía, la nueva sede de la Academiaserá el Viejo Congreso, el más bello recinto histórico, ubicado en la Plaza deMayo, frente a la Casa de Gobierno, donde sesionó el Poder Legislativo Nacional,durante las presidencias históricas. En memorables debates sancionaron las leyesfundamentales de la Nación, ilustres ciudadanos que representaron con indudableprestigio al pueblo de la República.
Corresponde, antes de partir, evocar al historiador Mitre, nuestro primerpresidente. Él construyó e inauguró nuestra nueva casa y a él estuvimos y estaremos vinculados, no solamente por un lazo material, sino también por el ejemplode su labor histórica que lo coloca como el iniciador en el país de la escuelaeárudita que prestigia nuestra Corporación.
El Académico de Número Ernesto Fitte con su habitual erudición y elocuencia, disertará sobre Mitre historiador. Tiene el privilegio de poseer los manuscri
107
tos originales de la Historia de San Martín, documento inapreciable para estudiar.las modificaciones, correcciones, agregados, supresiones y ordenamiento que sufriósu texto hasta adquirir su forma definitiva.
Mitre y luego Groussac, nos enseñaron a estudiar y escribir la historia denuestro país, a base de documentos auténticos, una severa crítica y una disciplinacientífica que nos permite acercarnos a la verdad con mayores probabilidades quelas anteriores escuelas. El método histórico que empleó Mitre y Groussac, posteriormente fue ajustado y perfeccionado de acuerdo con las modernas escuelasalemanas y francesas. Sus enseñanzas fueron, aprovechadas y difundidas por laAcademia Nacional de la Historia y el Instituto de Investigaciones Históricas dela Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; dos grandescentros de investigaciones que impulsan y divulgan los estudios históricos nacionales.
A las primeras publicaciones editadas por el Archivo de la Nación y el MuseoMitre, la Academia y el Instituto agregaron una serie de reediciones de obrasy periódicos de carácter histórico, series documentales inéditas de la época colonial y revolucionaria, actas de los cabildos, sesiones de las legislaturas provincialesy congresos nacionales, que permitieron a los historiadores estudiar el documentooriginal sin necesidad de trasladarse a los archivos públicos. Esta nueva escuelaerudita ha mejorado extraordinariamente el conocimiento de la historia nacional,en la que hoy trabajan cientos de investigadores en todas las regiones del territorio. La cantidad de monografías que publican son de una calidad como nuncala tuvo el país.
Todavía falta mucho para ordenar, clasificar, hacer el índice de la documentación inédita que guardan nuestros archivos públicos y privados de la nación,las provincias y las municipalidades, los archivos de las iglesias y conventos, delos bancos y grandes explotaciones ganaderas e industriales, los archivos notariales, judiciales y universitarios. Necesitamos además conocer los documentos quese hallan en los países extranjeros y se vinculan con la República. Es una obraque se ha comenzado y que no se puede realizar sin el apoyo sustancial, metódicoy permanente del gobierno. Sin el conocimiento de todas las fuentes narrativasy documentales no se puede escribir una historia completa del pais. Hace años laAcademia editó la Historia de la Nación Argentina, de acuerdo con una ley delCongreso que tuve el privilegio de informar cuando era diputado. Pronto llegarála oportunidad para que esa historia que en su tiempo fue un inmenso esfuerzose complete, amplíe y mejore con los nuevos documentos y métodos modernos.Podremos también redactar un breve manual que permita que el lector se informerápidamente de los principales hechos y personajes de nuestra historia.
Todavía estamos en el período del descubrimiento. Necesitamos avanzar unanueva etapa, en la cual el arte de escribir ponga en valor el esfuerzo de quieninvestigó y comprendió los hechos del pasado, cuando la narración se transformeen una exposición viva y atrayente, cuando el arte del historiador convierta a sulibro en un “best seller" y la gran masa lectora conozca y admire nuestra historia.Es necesario abandonar el traje de bronce con que vestimos a nuestros próceres,siempre graves, solemnes y distantes, convertirlos en seres humanos, con sus cali
108
dades y defectos. No temer señalar sus errores si sabemos apreciar sus aciertos, susinstantes menos felices. Si admiramos sus momentos de gloria, olvidemos alpatriotero hueco y estéril, trabajemos en una historia franca y verdadera, sinexclusiones, detractores y panageristas que todos, los buenos y los malos, losdemócratas y tiranos, han construido nuestra historia.
Recuerdo una frase del primer ministro Neruh cuando nos guiaba en elpalacio de Nueva Delhi. Recorríamos la galería de retratos. Allí estaban los primeros gobernantes hindúes, con expresión bondadosa, con sencillos trajes blancos,con turbantes o pequeños gorros. Al frente los Virreyes y virreynas británicos conuniforme y condecoraciones, las capas de armiño, coronas y diademas de brillantes.
—¿Y estos cuadros ustedes los conservan?—¡También son la historia de mi país! me respondió Neruh.Nuestra historia es portentosa, perdóneseme este adjetivo para hacer su elo
gio. En menos de ciento cincuenta años, los argentinos, ilustres gobernantes yhumildes trabajadores, transformaron una tierra poblada por salvajes, en un paíscuya riqueza y cultura es comparable a las naciones más poderosas del mundo.
109
‘ TRAYECTORIA INTELECTUAL DE MITRE;DEL POETA AL HISTORIADOR
ERNESTO j. FITTE
En 1821, dos grandes ventanales abiertos a la vida cívica del país, entornabanpara siempre sus postigones, cegando de golpe la claridad fecunda que por largotiempo penetrara a través de ellos; de un lado desaparecía por decreto el viejocabildo, cuna y sostén de los fueros populares, a la par que la más genuina dclas instituciones representativas coloniales,'en tanto que la Gaceta dc Buenos Aires, por otro, a pretexto de la renuncia de su director Manuel Antonio de Castro—órgano benemérito que en la época inicial de la revolución difundiera el pensamiento avanzado de Mariano Moreno y de Monteagudo—, dejaba de irradiar clideario de un gobierno progresista, que por conducto de un Rivadavia visionario.buscaba retomar el antiguo cauce liberal de aquel Mayo ya olvidado de 1810.
Pero en contraposición, frente a este eclipse de valores democráticos, surgíusimultáneamente como muestra del eterno equilibrio de las cosas, una pálidaestrella que estaba señalada por el destino para ocupar un puesto de relieve en elbrillante firmamento de la patria.
Es que el 26 de junio de aquel citado período de 1821, nacía un párvulo queiba a ser bautizado con el nombre de Bartolomé Mitre, al igual que su abuelo;venía al mundo bajo el signo de la fortuna, y según el horóscopo, estaba predestinado a servir a las Musas. Veía la luz en Buenos Aires —por accidente—, en unacasona modesta de la calle del Parque —hoy Lavalle- emplazada en la acera nordeste formando esquina con la actual Suipacha, figurando inscripto el recién nacido en el templo parroquial como hijo legítimo de Ambrosio Mitre, que habíasido comandante de frontera en Mendoza, sobre el Diamante, y de Josefa Martínez, de origen español. Tuvo por padrino en la pila al General Rondeau}
Primogénito de cuatro hermanos en un hogar de modestos recursos, la familia se instala en Carmen de Patagones, donde sus ojos asombrados de niño dcsiete años, son testigos del glorioso hecho de armas conocido por el combate delCerro de la Caballada, acción que terminó con el más completo triunfo argentinosobre las fuerzas navales del Imperio del Brasil, que intentaban ocupar la población.
‘ CARLOS M. URIEN, Alitrc, Buenos Aires, 1919.
llO
En su infancia y en su adolescencia no supo de colegios renombrados, nifrecuentó academias, ni se graduó en universidades alguna. Fue un autodidacta,apasionado por los libros, y sus lecturas no perdonaron nada que encerrase interésen cuanto a la historia en general, y estuviese particularmente relacionado conla biografía de los hombres célebres.
Esta predilección suya por el género biográfico, con un personaje central como pieza eje en torno al cual van girando los acontecimientos del pasado, habríade evidenciarse más tarde cuando se decide a escribir el proceso de nuestra emancipación, tomando entonces a las dos figuras máximas en el escenario nacional—Belgrano y San Martín—, para encarnar con cada uno respectivamente, la épocade la Revolución y el tiempo de la Independencia.
El medio ambiente donde pasó su niñez, viviendo a orillas del Río Negro,con el mar por horizonte al frente y la inmensa pampa cerril a sus espaldas, dejóestampado su marca en el alma de esa criatura, cuya modalidad indómita se mostraría, hasta la vejez —a juicio de Ricardo Rojas—, timbrada. . . por un sello defatalismo gaucho y de disciplina moral?
Su verdadera escuela resultó la naturaleza, aunque aprendió los palotes enuna aula cuyo funcionamiento promovió don Ambrosio?
Al entrar en la adolescencia —apenas catorce años cumplidos—, pasó a completar su aprendizaje de hombre en cierne, corriéndose a la costa de San Borombón, entrando a trabajar a pedido de su padre, en la estancia del Rincón deLópez, donde uno de sus dueños, don Gervasio Rosas, aceptó tomar bajo suférula al jovencito Mitre, cosa que se fuera endureciendo con los trabajos rurales.
De allí tomó ese amor a lo gaucho y a las cosas de la tierra, que siemprellevó dentro, pero sin perder su inclinación por la belleza de las formas poéticas.Dicen que pronto aprendió a ser ducho en domar un caballo bellaco, y a conocerlos secretos del campo; destinado finalmente al establecimiento de la Loma deGóngora, la firmeza de su carácter y el vuelo de su espíritu soñador, terminaroncon la paciencia del patrón a quien estaba confiada su educación. Convencidoque nada bueno podría obtenerse de ese hombrecito cuya mente abstraída, nuncaestaba en la tierra, don Gervasio se lo devolvió al padre, mandándole decir quesu hijo era. . . un caballerito que no sen/ía para. nada; en cuanto ve una sombrita,se baja y se pone a leer. . .4
Y el pronóstico habría de resultar cierto, porque Mitre leyó mucho, con ladesesperación del hombre que cree que una vida no es bastante para leer el mínimo de lo indispensable.
Consolidado el despotismo de Rosas, la familia emigró a tierra uruguaya alfinalizar la década de 1830. Allí empezaría a adquirir contornos su incipientepersonalidad; por de pronto se hizo poeta para soñar, y como no podía seguirviviendo a costillas de su padre, se hizo también soldado. De ahí en más su carrerasería una eterna lucha entre su vocación interna —1as letras- y las necesidades de
3 RICARDO ROJAS, La Literatura Argciztina, t. III, Los Proscriptos, Buenos Aires, 1920.° FLORENCIO DEL MARMOL, Noticias y Documentos sobre la Revolución de Septiembre de
1874, Buenos Aires, l876.4 Josf; M. NINO, Mitre, Buenos Aires, 1906.
lll
la política que con frecuencia lo obligarían a dejar aquella a un lado, paramanejar las armas en lugar de la pluma.
En 1838 sentaba plaza en el ejército que defendía Montevideo, y compaginaba su primer poema que tituló No tengo un nombre; y al año siguiente recibíasu bautismo de fuego en la batalla de Cagancha, librada por el general FructuosoRivera contra el ejército rosista invasor de la Banda Oriental, comandado porEchagüe. Para retemplar su ánimo en momentos de entrar en acción, el jovenmilitar solo contaba con sus diez y nueve años —la edad que no conoce el miedo—,y disponía de una carta doblada en el bolsillo de su chaqueta, en uno de cuyospárrafos su padre, noticiado del encuentro inminente, había creído oportunoinscribir esta lacónica advertencia, digna de los guerreros de la antigua Grecia:Espero que sabrás llenar tu deber; si mueres, habrás llenado tu misión, pero cuidade que no te hieran por la espalda?
Vuelto a la ciudad sitiada, retorna a sus sueños; encerrado dentro de losmuros del baluarte de la Nueva Troya, dejó volar entonces su imaginación conla pujanza (le una encendida inspiración. Ascendido a sargento mayor, en comisión, en el Escuadrón de Artillería Ligera, tiene a su cargo la batería Veinticincode Mayo, en la primera línea de fortificaciones. Mientras vigila al enemigo, apoyado sobre el parapeto, sus ojos se entornan y compone versos, que en las horasde descanso pasará en limpio; no abandona tampoco sus apasionadas lecturas, yasí, a la par que se familiariza con Thiers y Roberston, va devorando el Compendio de la Historia Moderna, de Michelet, la Historia de Cronwell de Villemain,sacando en particular provechosas enseñanzas de las páginas de Voltaire, cuyoEnsayo sobre las costumbres y el espiritu de las naciones lo atrae sobremaneraal principio, aunque termina por cansarlo, dada sus interminables dudas y sufalta de fe.“
De todo toma cuenta; en 1843, Mitre ya siente la picazón que algún día loimpulsará a escribir sobre la evolución política de los pueblos de América.
Refiriéndose a las anotaciones que ha ido acumulando, formula un anuncioa modo de disculpa: Mis apuntes tenderán con preferencia a la historia de estospaíses, y muy especialmente a su inmortal revolución. Hace tiempo que no meocupo de este trabajo.
Es que durante esos años de asedio, la poesía fue dueña y señora de lasmentes de esa generación de románticos que desde Montevideo usaban la lira comoarma de combate, de mayor eficacia que la más certera de las balas disparadaspor el cañón mejor apuntado. Y Rosas sintió muy en lo vivo el impacto de lasendechas soltadas al viento por Mármol, Berro, Echeverría, Gomes, Gutiérrez,Pacheco, Ascasubi, Cantilo, Domínguez, Rivera Indarte, Figueroa, Magariños yotros muchos.
Mitre unió su voz al canto de la libertad que aquellos entonaron para liberara la patria subyugada; aunque por ser más joven que los demás, no llegó a tiempopara integrar el grupo inicial del salón de Marcos Sastre o de aquel otro del añosiguiente, que con sus ideas sembró el surco del Dogma de una Nueva Argentina,
5 FLORENCIO DEL MÁRMOL, Noticias y Documentos sobre la Revolución de. . ., etc., ob. cit.° ÁNGEL ACUÑA, Mitre Historiador, Buenos Aires, 1936 (2 vol.) .
112
fue recibido con el afecto y lu simpatía de un compañero de causa, y pronto loconsideraron como uno de los suyos. Le reconocen talento y genialidad; lo señalan como una promesa.
En 1841 lo invitarán a participar en el famoso certamen poético celebradoen la plaza de Montevideo, que heroica en su sacrificio y erguida de orgullo, sedaba el lujo de brindar al resto del mundo el espectáculo sublime de un concursoliterario realizado en medio del fragor de una lucha sangrienta.
Sus producciones más felices son de esa época, que salen envueltas en la frescura tempranera de sus veinte años, y que el diario El Iniciador se apura a publicar, aun húmeda la tinta con que acababan de ser escritas.
En 1844 obtiene dos distinciones; por una parte ingresa como miembro delInstituto Histórico Geográfico Nacional, fundado por decreto de gobierno asugerencia de Andrés Lamas, y por otro su poema Al 25 de Mayo, escrito parafestejar el aniversario patrio, merece los honores de la imprenta, figurando juntoa los nombres ya consagrados de Echeverria, Magariños, Rivera Indarte y JoséMaría Cantilo. El elenco del Parnaso rioplatense se ha enriquecido con los trinosde otro ruiseñor de suave cantarf‘
Empero, no ha de andar mucho más por ese camino de su predilección; en1845, a instigación del ministro Santiago Vázquez, compone la biografía de joséRivera Indarte, cuya muerte prematura acaba de producirse en la capital de laisla brasileña de Santa Catalina, que los contemporáneos suyos la evocan con elnombre de ciudad del Destierro. Muchos años más tarde, el propio Mitre en unacatalogación de sus obras, definirá esta biografía como su primer trabajo detndole histórica; aparecerá publicado en folletín en El Nacional, y se imprimiráen un opúsculo que ve la luz en Valparaíso, todo ello en el curso del mismoaño 45.3
Para ese entonces Mitre ha crecido en volumen moral y en dimensión intelectual; casado con una hija del general Vedia, habita en la calle Recta, hoy Sanjosé, del Portón del Mercado una cuadra hacia las afueras, cerca de la antiguaCiudadela.”
Se ha acercado a Florencio Varela —quien ejerce un indiscutible influjo sobreel grupo de emigrados en razón de dirigir El Comercio del Plata- y aparte de losya nombrados alterna con Miguel Cané, Félix Frías, Alberdi, Somellera, que sonavezados redactores de periódicos de polémica y más viejos que él, y todos lo hanaceptado con respeto, como presintiendo el torrente oculto que empujaba confuerza a ese hombre de gallardo empaque, hacia los más altos destinos de la nación.
Sin embargo el poeta entraba en agonía, quebradas sus alas; otros reclamoscortaban esa trayectoria que era su aspiración confesada.
Cuando en 1854 aparecieron sus Rimas, recopilación de aquellos pecadillosde juventud, ya era un personaje público; empinando la copa de los recuerdos,en una carta prefacio dirigida a Sarmiento, echaba una mirada hacia los tiempos
7 Cantos a Mayo lfidos en la SCSÍÓII del lnslilulo Histórico Geográfico Nacional, 25 demayo dc 1844, Montevideo, imprenta del Nacional, s/f.
° BARTOLOMÉ MITRE, Biografía de D. jose’ Rivera Indarte, Valparaiso, imprenta del Mercurio, 1845.
’ JUAN ÁNGEL FARINÍ, Origen y formación dc la Biblioteca dc! general Mitre, conferenciapronunciada el 30 de noviembre (le l9l3.
113
idos, y expresaba verdades sin falsos sonrojos. Admitía, conforme a las palabrasdel sanjuanino. . . en que hubo un tiempo en que fui poeta por vocación. Agregaba enseguida. . . que las poesías que van a leerse fueran todas ellas escritas a laedad de veinte años.
Asentado ese comentario de orden general, proseguía aclarando... que esepoco de poesía que Dios había depositado en mi alma, lo he derramado a lo largodel camino de mi vida, consagrándolo unas veces a mi patria, otras a mis amigos.y otras a las afecciones puras y serenas del hogar. . .10
Hechas estas reflexiones, el tema lo llevaba a calar más hondo, estudiandoel divorcio de las clases intelectuales con la autoridad, quiebra que se producecuando un sistema dictatorial pretende uniformar el pensamiento de los gobernados: aludiendo a las persecuciones de que fueran víctimas las mentalidades queno se posternaron ante la prepotencia dominante de don Juan Manuel, la sensibilidad de Mitre acota esta magnífica observación, imposible de desmentir:
La tiranía se levantó, imperó veinte años en nuestro país haciendo rodar cabezas, vcayó al fin postrada por sus propios excesos, sin que un solo poeta le quemara un gramo deincienso. . .11
Positivamente convencido que aquella adolescencia feliz no volvefia jamás.descarga a continuación su encono contra el responsable del itinerario imprevistoque ha tomado su vida, sacándolo de la proyección que él había elegido parallenar el resto de su existencia. No olvidemos que Mitre al hablar en los términosque siguen, lo hace en 1854, cuando los versos ya son recuerdos de un pasadoque sin ser lejano, vive sepultado por una actualidad política sobrecargada detensión y de inquietantes alternativas.
No obstante, antes de abandonar para siempre el campo de lo que nuncamás habría de ser, Mitre arroja su fría imprecación, fulminando al causante dela decepción espiritual que soporta:
Tengo otra razón más para odiar a Rosas, y la publicación de estas “Rimas" es mivenganza. Odio a Rosas, no solo porque ha sido el verdugo de los argentinos, sino porquea causa de él he tenido que vestir armas, correr los campos, hacerme hombre político, ylanzarme a la carrera tempestuosa de las revoluciones, sin poder seguir mi vocación literaria.“
Por suerte, de esa vigorosa personalidad todavía quedaban facetas de las quemucho cabía esperar; muerto el poeta, estaba señalado por los dioses que habríande sobrevivirle con inígualado brillo, el historiador, el político y el militar.
El propio Mitre tuvo en su fuero interno la sensación que iba secándose esemanantial suyo de aguas tan claras, donde saciara la sed que le quemó el almaen su mocedad ávida de formas líricas. Cuando al fin pudo editar sus versos deldestierro, una vez acontecido Caseros, glosando la fábula de un pastor que quisoser rey, dijo de sí mismo: Si fuese rey, haría versos. Y sin embargo, es probableque en el resto de mi vida no haga una docena de versos.
1° BARTOLOMÉ 1811112, Rimas, Buenos Aires, 1876.1‘ Ibid.1’ Ibid.
114
La sensibilidad de Esteban Echeverría supo intuir la abundancia de reservasque guardaba la poderosa mentalidad de Mitre; en una Ojeada Retrospectivasobre el Movinziento Intelectual en el Plata desde el año 37 —que viera la luz enMontevideo en 1846 junto con el Dogma Socialista de la Asociación de Mayo—,al pasar revista a los distintos valores de la generación que se había comprometidoa darle un contenido social al movimiento de 1810, su elogio se detiene un instante en nuestro personaje de hoy, para hablar de la poesía de Mitre como de algoya distante, vaticinando no obstante que su pluma de ensayista le reportará en losucesivo nuevos éxitos en el campo de las disciplinas históricas.
Las palabras de Echeverría en la ocasión, equivalieron a una prcmonición:
El Sr. Mitre, artillero científico, soldado en Cagancha y en el sitio de Montevideo, haadquirido, aunque muy joven, titulos bastantes como prosador y poeta. Su Musa se distingue dc las contemporáneas por la franqueza varonil de sus movimientos, y por ciertotemple de voz marcial, que nos recuerda la entonación robusta dc Calímaco y de Tirteo.Se ocupa actualmente (le trabajos históricos que lc granjearan, sin duda, nuexos lauros.“
No se crea que la curiosidad de Mitre por analizar los hechos del pasado,fuese cosa reciente; era una inquietud que venía de atrás, y ya en octubre de1842 le había escrito al Dr. Fermín Ferreira pidiéndole datos y antecedentes sobre Artigas, advirtiéndole que tenia bastante adelantado un estudio histórico quepensaba publicar, tomando al héroe uruguayo como personaje central,
Pero los avatares de la vida lo iban a forzar pronto a un compás de espera.A causa de desavenencias surgidas entre los emigrados, Mitre opta por alejarse deese escenario tan lleno de recuerdos gratos y de sacrificios amargos, último reductode la libertad en el Río de la Plata.
Pasa entonces a Bolivia en 1847, donde se distingue como artillero en defensadel régimen del presidente Ballivian, quien le encomienda la organización delColegio Militar, tarea que pese a su complejidad le deja tiempo para escribir sunovela Soledad, cuya trama de pasiones violentas y romántico final, acorde algusto del siglo pasado, se desarrolla en una hacienda del Alto Perú.“
Derrocado el gobierno por un levantamiento armado, no quiere servir a losnuevos mandatarios, y emigra a Chile; ahí toma formas otra producción en prosa,que sin un argumento definido, saca a relucir los trances emocionales de unatierna alma femenina, encarnada en los pétalos de un delicado capullo en flor.La titula Memorias de un botón de rosa, y sale al público en un folleto que llevafecha de agosto de 1848.15
Vienen enseguida los años vibrantes de inquietud, grávidos de esperanzas;Urquiza, el subalterno de Rosas, se agiganta de golpe el l‘? de mayo de 1851, ylanza el grito que habrá de redimir a la república.
Mitre, que entretanto ha incursionado en la actividad periodística y dirigeEl Comercio de Valparaíso, rompe esas frágiles ataduras y se prepara a regresara la patria, para incorporarse al ejército que se prepara a liberar el suelo nativo.
‘a ESTEBAN ECHEVERRÍA, Dogma Socialista de la Asociación de Ilíayo, precedida de unaojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en cl Plata desde el año 37, Montevideo, 1846.
1* BARTOLOMÉ MITRE, Memorias de un Botón de rosa y Soledad, Buenos Aires, 1907.“i lbid.
115
idos, y expresaba verdades sin falsos sonrojos. Admitía, conforme a las palabrasdel sanjuanino. . . en que hubo un tiempo en que fui poeta por vocación. Agregaba enseguida. . . que las poesías que van a leerse fueran todas ellas escritas a laedad de veinte años.
Asentado ese comentario de orden general, proseguía aclarando... que esepoco de poesía. que Dios había depositado en mi alma, lo he derramado a lo largodel camino de mi vida, consagrándolo unas veces a mi patria, otras a mis amigos.y otras a las afecciones puras y serenas del hogar. . .10
Hechas estas reflexiones, el tema lo llevaba a calar más hondo, estudiandoel divorcio de las clases intelectuales con la autoridad, quiebra que se producecuando un sistema dictatorial pretende uniformar el pensamiento de los gobernados: aludiendo a las persecuciones de que fueran víctimas las mentalidades queno se posternaron ante la prepotencia dominante de don juan Manuel, la sensibilidad de Mitre acota esta magnífica observación, imposible de desmentir:
La tiranía se levantó, imperó veinte años en nuestro país haciendo rodar cabezas, ycayó al fin postrada por sus propios excesos, sin que un solo poeta le quemara un gramo deincienso. . .11
Positivamente convencido que aquella adolescencia feliz no volvería jamás,descarga a continuación su encono contra el responsable del itinerario imprevistoque ha tomado su vida, sacándolo de la proyección que él había elegido parallenar el resto de su existencia. No olvidemos que Mitre al hablar en los términosque siguen, lo hace en 1854, cuando los versos ya son recuerdos de un pasadoque sin ser lejano, vive sepultado por una actualidad política sobrecargada detensión y de inquietantes alternativas.
No obstante, antes de abandonar para siempre el campo de lo que nuncamás habría de ser, Mitre arroja su fría imprecación, fulminando al causante dela decepción espiritual que soporta:
Tengo otra razón más para odiar a Rosas, y la publicación de estas “Rimas" es mivenganza. Odio a Rosas, no solo porque ha sido el verdugo de los argentinos, sino porquea causa de él he tenido que vestir armas, correr los campos, hacerme hombre político, ylanzarme a la carrera tempestuosa de las revoluciones, sin poder seguir mi vocación literaria."
Por suerte, de esa vigorosa personalidad todavía quedaban facetas de las quemucho cabía esperar; muerto el poeta, estaba señalado por los dioses que habríande sobrevivirle con inigualado brillo, el historiador, el político y el militar.
El propio Mitre tuvo en su fuero interno la sensación que iba secándose esemanantial suyo de aguas tan claras, donde saciara la sed que le quemó el almaen su mocedad ávida de formas líricas. Cuando al fin pudo editar sus versos deldestierro, una vez acontecido Caseros, glosando la fábula de un pastor que quisoser rey, dijo de sí mismo: Si fuese rey, haría versos. Y sin embargo, es probableque en el resto de mi vida no haga una docena de versos.
‘° BARTOLOMÉ lun-nn, Rimas, Buenos Aires, 1876.1‘ Ibíd.1’ Ibid.
114
La sensibilidad de Esteban Echeverría supo intuir la abundancia de reservasque guardaba la poderosa mentalidad de Mitre; en una Ojeada Retrospectivasobre el Movimiento Intelectual en el Plata desde el año 37 —que viera la luz enMontevideo en 1846 junto con el Dogma Socialista de la Asociación de Mayo—,al pasar revista a los distintos valores de la generación que se había comprometidoa darle un contenido social al movimiento de 1810, su elogio se detiene un instante en nuestro personaje de hoy, para hablar de la poesía de Mitre como de algoya distante, vaticinando no obstante que su pluma de ensayista le reportará en losucesivo nuevos éxitos en el campo de las disciplinas históricas.
Las palabras de Echeverría en la ocasión, equivalieron a una prcmonicíón:
El Sr. Mitre, artillero científico, soldado en Cagancha y en el sitio de Ríontevideo, haadquirido, aunque muy joven, títulos bastantes como prosador y poeta. Sn Musa se distingue de las contemporáneas por la franqueza varonil de sus movimientos, y por ciertotemple de voz marcial, que nos recuerda la entonación robusta de (Jalímaco y (le Tirteo.Se ocupa actualmente de trabajos históricos que le granjcarain, sin duda, nue\os lauros.”
No se crea que la curiosidad de l\litre por analizar los hechos del pasado,fuese cosa reciente; era una inquietud que venía de atrás, y ya en octubre de1842 le había escrito al Dr. Fermín Ferreira pidiéndole datos y antecedentes sobre Artigas, advirtiéndole que tenía bastante adelantado un estudio histórico quepensaba publicar, tomando al héroe uruguayo como personaje central.
Pero los avatares de la vida lo iban a forzar pronto a un compás de espera.A causa de desavenencias surgidas entre los emigrados, Mitre opta por alejarse deese escenario tan lleno de recuerdos gratos y de sacrificios amargos, último reductode la libertad en el Río de la Plata.
Pasa entonces a Bolivia en 1847, donde se distingue como artillero en defensadel régimen del presidente Ballivian, quien le encomienda la organización de]Colegio Militar, tarea que pese a su complejidad le deja tiempo para escribir sunovela Soledad, cuya trama de pasiones violentas y romántico final, acorde algusto del siglo pasado, se desarrolla en una hacienda del Alto Perú.“
Derrocado el gobierno por un levantamiento armado, no quiere servir a losnuevos mandatarios, y emigra a Chile; ahí toma formas otra producción en prosa,que sin un argumento definido, saca a relucir los trances emocionales de unatierna alma femenina, encarnada en los pétalos de un delicado capullo en flor.La titula Memorias de un botón de rosa, y sale al público en un folleto que llevafecha de agosto de 1848.15
Vienen enseguida los años vibrantes de inquietud, grávidos de esperanzas;Urquiza, el subaltemo de Rosas, se agiganta de golpe el 19 de mayo de 1851, ylanza el grito que habrá de redimir a la república.
Mitre, que entretanto ha incursionado en la actividad periodística y dirigeEl Comercio de Valparaíso, rompe esas frágiles ataduras y se prepara a regresara la patria, para incorporarse al ejército que se prepara a liberar el suelo nativo.
1*‘ ESTEBAN ECHEVERRÍA, Dogma Socialista de la Asociación de Mayo, precedida de unaojeada retrospectiva sobre el nzovimieozlo intelectual en el Plata desde el año 37, Montevideo, 1846.
1* BARTOLOMÉ MITRE, Memorias de un Botón de rosa y Soledad, Buenos Aires, 1907.‘5 Ibid.
115
A principio de noviembre de 185], arriba a Montevideo el velero Médícis,a cuyo bordo viajan cuatro pasajeros que por una u otra razón adquirirían fama;dos serán a la larga Presidente de la Nación Argentina —Bartolomé Mitre y Domingo F. Sarmiento-, el tercero —el coronel Aquino- morirá asesinado a pocasjornadas de Caseros, víctima de una estúpida rebeldía que será a su vez castigadacon sangre, y en cuanto al cuarto de los embarcados —Wenceslao Paunero— ascenderá al generalato, combatirá en las fronteras atajando malones, y alcanzará asentarse en el Ministerio de Guerra.
Mitre, atrapado en los remolinos de la guerra, hará tronar luego sus cañonesen Caseros hasta poner en fuga al tirano, para volcarse a continuación en unacontienda institucional que tiene por mira la intangibilidad de los fueros de laprovincia de Buenos Aires, indomable y rebelde a los intentos de sojuzgamientodel vencedor entrerriano.
La política agarra, acapara y atrae a Mitre; se debe ahora al país. El hombrepúblico aflora con caracteres nítidos; los queridos versos de la juventud, los esbozos teatrales —Policarpia Sálvarrieta y Las cuatro épocas—, los novelones delexilio, todas esas veleidades literarias quedan pospuestas y hasta olvidadas porimperio de la gravedad de las circunstancias.
Empieza la hora de sus discursos, de sus arengas, de sus artículos de fondo enLos Debates, de su oratoria improvisada en las plazas, de sus intervenciones parlamentarias en la Legislatura; es la hora del tribuno que ataca el Acuerdo de SanNicolás, y opina sobre la constitución de la provincia, que enjuicia el enjuiciamiento civil de Rosas, etc., piezas que enardecen al auditorio que lo escucha, ungrado nunca visto hasta ese momento.
Ese don divino, el virtuosismo de su elevada dialéctica y de su fina retórica.no ha de quitarlo jamás, y culminará en 1901 con la Oración del jubileo, que aldecir de Ricardo Rojas. . . fue una plegaria sacerdotal, de misteriosa belleza, comopocas veces haya. sido dado pronunciarla al patriarca de un pzteblofl‘
En cuanto se aquieta la situación institucional por obra de un compromisotácito que vale lo que un mal temiendo —en Paraná se radica el gobierno de laConfederación y en la boca del estuario se yergue el Estado segregado de BuenosAires—, y tiene un instante libre, Mitre retoma su vieja pasión por la culturahistórica.
En 1853 vuelve a ocuparse de un amigo desaparecido y complementa elhomenaje que le ha rendido con antelación, dando al público un trabajo quellama Vida y escritos de jose’ Rivera Indarte. Mitre en la ya citada catalogaciónque compone de su puño y letra treinta y tres años más tarde, lo definirá comosu segunda obra histórica.”
La revolución del ll de setiembre, el sitio de Buenos Aires, la labor deperiodistas, la banca de diputado, el despacho de ministro, y varias salidas acampaña, fueron episodios que absorbieron toda su atención. Evidentemente, elclima no contribuía a la madurez del historiador.
Sin embargo, el 3 de setiembre de 1854 reune en la Biblioteca Pública a
‘° RICARDO ROJAS, La literatura Argentina, ob. cit."’ ERNESTO j. FnTE, Mitre y el Instituto Histórico Geográfico del Río de la Plata, en
BoLrTíN nr LA .-\(ïAD¡Ïl\Il.-\ NACIONAL ur. ¡A HISTORIA, t. XLI, 1968.
116
un selecto grupo de amigos a objeto de echar los fundamentos de una asociacióncientífica y literaria, cuya falta se siente en Buenos Aires a su entender, quehabría de ser conforme a sus palabras. . . teatro para la inteligencia, una tribunapara la. libre emisión del pensa-miento, y un centro para los hombres de ciencia,de artes o de letras. Así quedó constituido el “Instituto Histórico Geográfico delRío de la Plata", a semejanza de aquel otro creado en Montevideo una largadécada atrás, institución que por causa de las agitaciones políticas y de las frecuentes ausencias de su promotor, nunca logró materializar su actividad, pese aque el mismo Mitre dos años después ensayó insuflarle un soplo vivificador,aumentando a cien el número de sus miembros y redactando las Bases Orgánicasdel cuerpo, que en 1856 aparecieron en folleto.”
En ese año de 1854 ocurren, con todo, dos pequeños hechos, que nos muestraa Mitre entusiasmado con la nueva orientación que ha descubierto, a manera dedesahogo a sus contenidas inquietudes intelectuales. Uno consiste en la preocupación que abrigó por recopilar antecedentes históricos inéditos que anduvierondispersos, y reproducir esa papeleria de oficios y notas en una revista de estudios,especializada, que bien hubiera podido resultar a la larga el medio oficial dedifusión del proyectado Instituto, del cual acabamos de hablar.
El segundo fue una carta recibida de Diego Barros Arana, datada el mes deoctubre de dicho año, en la cual desde Chile le expresa a su amigo que aplaudela idea que le ha expuesto de escribir una historia del descubrimiento y conquistadel Río de la Plata, coincidiendo también en la necesidad de investigar para elloen los archivos de España, en busca de la documentación del caso, que descuentoguardada en esos repositorios.” Son los primeros balbuceos del método erudito,que con el correr del tiempo hincaría al diente y se haría escuela.
Viene seguidamente un remanso de tranquilidad en su quehacer público, yle toca el turno a la Historia de Belgrano. Debiendo ser incluida una biografíadel prócer en una proyectada Galeria de Celebridades Argentinas —monumentode nuestros grandes pensadores a los auténticos arquetipos de la nacionalidad—,Mitre por un mal entendido apareció como comprometido a escribir aquellacrónica.”
Sabedor que su amigo Andrés Lamas tenía en preparación un libro estudiando la vida del ilustre patriota, no le pareció de buen gusto invadir un tema quea su jucio ya tenía dueño, y respecto al cual él por otra parte le había suministradodocumentación informativa.
Excusando su colaboración por tal motivo, entregó en cambio un bosquejoque allá por 1839 escribiera en Montevideo el general Álvarez Thomas, quienhabía estado casado con una sobrina de Belgrano; leido el ensayo por Juan MariaGutiérrez, y rechazado en razón de no poseer ni la calidad ni la extensión queexigía la jerarquía del personaje, no le restó a Mitre otra alternativa para no
1° Ibid.1° BARmLoMÉ MITRE, Correspondencia Literaria, Histórica y Política del General“, t. l
Buenos Aires, 1920.2° NARCISO DESMADRYL, Galería de Celebridades Argentinas. Biografías de los personajes
más notables del Río de la Plata, Buenos Aires, 1857.
117
malograr el esfuerzo emprendido, que ponerse él mismo a la tarea de componerla biografía solicitada sobre el creador de la bandera.“
Así, casi sin pensarlo, pero eso si muy contra su voluntad, apurado por elreloj, escribiendo en la noche lo que debia imprimirse al dia siguiente —son suspalabras- fue naciendo por etapas la Historia de Belgrano; de esa primer parte,que figura publicada en Galería de Celcbridarles Argentinas, y solo alcanzó alos sucesos de 1812, hasta la cuarta edición de 1887, que es la completa y definitiva,mucho es lo que su autor zigrega, aumenta y corrige a su trabajo, tanto que alfinal el ensanche del enfoque llega a límites que lo mueven a denominarla Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina." Pero lo que más vale, esque la criatura ha crecido en profundidad; en cada una de las sucesivas reimpresiones los datos al pie de página fueron paulatinamente ganando espacio, y sibien en la primera y segunda no abundan las citas eruditas, la tercera y cuartaaparición exhiben un despliegue bibliográfico documental de las fuentes de dondeha extraído los datos, rayano en el asombro.
Esa obra, la primera en su género en nuestro ambiente, por su magnitud, nopodía pasar inadvertida. Sobraron los elogios, por lo científico del nuevo métodoempleado —pasado en piezas de archivo—, y por los novedosos elementos que ellole permitía traer a colación, que por ser desconocidos modificaban los cuadrosclásicos divulgados y aceptados por buenos hasta ese entonces, pero que comotodo lo que implica un progreso, levantó simultáneamente una fuerte oposición.La vieja corriente historiográfica de la interpretación filosófica de los hechos delpasado, no admitió darse por vencida ante la avalancha de verdades que traíanlos papeles sacados ahora a relucir. Las polémicas con Vélez Sarsfield y VicenteFidel López, consolidarán posteriormente el prestigio de Mitre, y dieron la razóna su innovadora hermeneútica de la historia; de ellas saldrán como saldo valiosolos Estudios históricos sobre la Revolución de Mayo: Belgrano y Güemes, y mástarde las Comprobaciones Históricas, seguidas por las Nuevas comprobacionessobre Historia Argentina.”
Con la biografía de Belgrano, que publica Mitre un poco de improviso—empujado por factores imposibles de eludir según vimos—, puede decirse querompe el fuego en el terreno de las grandes producciones historiográficas.
En 1857, al producirse la resurrección del periódico Los Debates, en lo quesería la segunda época de su existencia, en sus dos primeros números, al pie depágina de la primera plana se aprecia un folletín que lleva por encabezamiento elnombre de Recuerdos Militares, y como subtítulo El sorteo de Matucana, en cuyotexto Mitre refiere el episodio de la sublevación del Callao, el fusilamiento delnegro Falucho, y otras incidencias relacionadas con la suerte de los prisioneros en
2‘ IGNACIO ÁLvAnu, Bosquejo biográfico del general Belgrano, publicado en Los Debates,del 25 de septiembre de 1857.
” RÓMULO CARBIA, Historia Crítica de Ia Historiografía Argentina, La Plata, 1939.2° BARTOLOMÉ Mrnu-t, Estudios Históricos sobre la Revolución Argentina, Belgrano y Güe
mes, Buenos Aires, Imprenta del Comercio del Plata, 1864. BARTOLOMÉ‘. lmnuz, comprobacioneshistóricas a propósito de la “Historia de Belgrano", Buenos Aires. 188]. BARTOLOMÉ Burns,Nuevas comprobaciones Iiistóricas a propósito de Itistoria argentina, Buenos Aires, 188?.
118
manos de los españoles.“ Todo este material habría de servirle para llevar a cabola idea que ya trabaja en su mente, que no era otra que agrandar su obra. Todosle dicen y le repiten —hasta sus amigos por carta desde Chile lo hacen—, que ala Historia de Belgrano le falta la segunda parte. Él comprende muy bien queasí como está, se ofrece inconclusa, que es un libro a medias, pero sabe tambiénque para afrontar lo que resta y acabar de historiar el proceso emancipador, lees necesario revisar papeles originales y beber en fuentes todavía inéditas. Paramedir la magnitud de la nueva empresa que se propone realizar, le basta comparar; si se considera que para crear su “Belgrano", —que actúa y se mueve dentrodel ámbito del virreynato platense—, necesitó consultar cinco mil documentos,para consolidar la independencia meridional de América que San Martín lograpor fin resolver en Lima —previo el trepar de montañas y el cruzar de mares—,el monto de la estimación no podía bajar del doble.
Necesitaba pues, paciencia e información fidedigna. Sin pérdida de tiempose largó a conseguir esta última, y desdeñando la creencia generalizada que elhéroe de los Andes no había conservado su archivo particular, o más bien queadrede había destruido por comprometedoras las piezas más importantes delmismo, escribió en 1859 a Mariano Balcarce, explicándole su propósito de encarara fondo el estudio de la personalidad del general San Martín, pero no como unabiografía más, sino dándole al trabajo planeado la forma de una historia orgánicadel período que culmina en Ayacucho y libera a América de la dominaciónhispánica. La correspondencia publicada por el capitán Lafond en su recopilaciónde viajes del año 1844 —que no otro que San Martín pudo suministrar al marinofrancés—, así como elementos utilizados anteriormente por Barros Arana, Alberdiy Vicuña Mackenna, inducían a pensar que la colección documental del generaldebía existir virtualmente intacta.
No solamente acertó Mitre en su previsión, aunque no al grado que suponía;el archivo estaba en efecto, pero en su mayoría sin ordenar, apareciendo mezclado, y tampoco tenía el valor que cualquiera podía asignarle en volumen, comparado con las funciones que ejerciera el jefe máximo de la epopeya peruana. Seanotaban muchos vacíos en la compilación.
El hecho cierto es que Balcarce lo puso en gran parte a disposición de Mitre,reservándose del conjunto algunos legajos, de los cuales a su juicio él no debíadesprenderse mientras Dios no dispusiese de su vida, cumpliendo con ello instrucciones que afirmaba haber recibido del propio San Martín. De su parte Mitre,respetuoso de la voluntad del donante, no apuró las cosas; juzgando que el material recibido de Balcarce era insuficiente para emprender la tarea fijada, resolvióprudentemente esperar que se dieran las condiciones señaladas, para entrar enposesión de la totalidad de los papeles de San Martín.
Fallecido años después el yerno del general, la voluntad póstuma del custodiode aquel tesoro se pondría ahora en ejecución, y entre 1885 y 1886, doña JosefaBalcarce, la nieta del inmortal guerrero e hija del extinto, hacía llegar a Mitrelos últimos legajos manuscritos que aún mantenía en depósito.
La probidad intelectual de Mitre, que no quiso emprender la tarea sin habercompulsado previamente hasta el más insignificante material en conexión con el
2‘ Los Debates, ediciones del 14 y 15 de mayo de 1857.
119
tema, se vio así recompensada de esos largos años en que debió contener suimpaciencia.
Es de convenir que la Providencia protegió a Mitre, pues estuvo en un trísde que otro llevara a cabo la tarea de producir la Historia de San Martz'n.
Ese otro era alguien que aunque carecía de las dotes literarias de Mitre.ostentaba un título legítimo para reclamar el privilegio. Ese título consistía enel conocimiento directo de los hechos militares y políticos acaecidos, por haberactuado personalmente en la mayoría de ellos.
Nos referimos al general Tomás Guido, asesor, ministro y, por sobre todo,compañero fiel y consecuente de San Martín, quien lo apreció y distinguió todasu vida, y al cual en su correspondencia gustaba llamar “lancero amigo",
El general Guido, sin alcanzar el nivel de Mitre, fue un militar culto, amantede la lectura, que lucía un cierto bagaje humanístíco empezado a adquirir en lasaulas del Colegio de San Carlos, y en su obsequio diremos que pudo haber sidoun buen narrador de los acontecimientos en que participó al lado de San Martín.reconociendo empero que la interpretación filosófica de los mismos nunca hubieraalcanzado ni la hondura ni la perspectiva histórica que supo imprimirle Mitrea muchos de los pasajes (le su genial obra.
Sin embargo, a parte de poseer Guido el gran mérito de su presencia físicaen el teatro de los sucesos —ya fuese en condición de protagonista o como testigode cerca—, contaba además a su favor para exigir ser el favorecido en la adjudicación del derecho a revisar el archivo sanmartiniano, con una formal promesa delGran Capitán.
En efecto, en una misiva remitida desde Bruselas en diciembre de 1826, SanMartín le hizo un grave anuncio, que implícitamente representaba un ofrecímiento y un mandato a la vez: Cuando deje de existir —le decía a Guido— Ud.encontrara’ entre mis papeles, pues en mi última disposición. hay una. cláusulaexpresar para que le sean entregados, documentos originales y sumamente interesantes. Ellos, y los apuntes que hallará Ud. ordenados, manifiestan mi conductapública y las razones de mi retirada del Perú, y para justificar el silencio guardadofrente a sus detractores, agregaba que la demora en divulgarlos obedecía a suconvencimiento... que lo general de los hombres juzga de Io pasado según laverdadera justicia, y de lo presente, según sus intereses.
Las palabras del ausente debieron sonar gratas a los oídos del amigo, quesintiéndose sobrevivir al tiempo y a la distancia, y en virtud de ello, se creyódesignado con justo derecho a ser el heredero y el confidente del gran hombreen el ostracismo. Satisfecho y halagado, Guido no olvidó la espontánea propuesta:en febrero de 1829, seguro de sí mismo, se permitía hacerle presente al donante:Recuerdo la oferta que en repetidas cartas me hizo Ud. desde Bruselas, de suspapeles para la historia; ha llegado el tiempo de cumplir esta promesa.
Ninguno de los dos volvió a referirse jamás al asunto; San Martín no loincluyó en sus mandas testamentarias por razones que se llevó a la tumba, y desu lado Guido tuvo el buen tino de nunca refrescarle la memoria sobre el ofrecimiento pendiente.
Al fallecer el general, Guido venía desempeñándose desde años atrás como
120
ministro de Rosas ante la corte de Río de janeiro; de regreso al país, en 1853vuelve a ausentarse en carácter ahora de diplomático de la Confederación Argentina, llenando misiones que lo conducen al Paraguay, nuevamente al Brasil ytambién al Uruguay,
En 1861 se aquieta ese peregrínar suyo por distintos cargos de la funciónpública; considera entonces que es la hora de materializar la anhelada labor quele asegurara otrora el amigo ya ido, y que a él le ha sido menester postergar porcausas de los trajines vividos, ajenos a su voluntad.
Confiado, se dirige en consecuencia a Mariano Balcarce reclamándole por elcompromiso incumplido, y advirtiéndole que se halla en condiciones de afrontarlo.
No sospecha ni por asomo que ha llegado tarde, y Balcarce no le contestacon otra cosa que con la pura verdad.
El general sobre este particular nunca había mencionado la prioridad acordada a Guido, y el testamento tampoco nada decía al respecto.
La excusa alegada es sincera. El hijo político de San Martín añade... quesi Padre lo hubiera dicho. . ., las cosas serían diferentes, pero que urgido por elpedido de dos jóvenes historiadores —Mitre y Barros Arana—, había accedido alrequerimiento del primero.
Así se lo expresa el aludido a Guido, en una epístola datada en París el 24de julio de 1861 y divulgada por mi colega Beatriz Bosch; 25 en ella le respondeque Mitre oportunamente le había manifestado. . . su intención de escribir unabiografía de Padre, y pidiéndome todos los documentos que pudieran servir paraaquella obra, a la cual accedió gustoso, como lo hubiera hecho con el peticionante,de conocer antes su deseo, por cuanto considera que nadie habría utilizado aquellos con mejor provecho que su abnegado compañero de lucha.
La desilusión de Guido debió ser tremenda, tanto que insiste a los pocosmeses; más la decisión de Balcarce, que respeta la palabra empeñada, se mantieneirrevocable.
Y así, Mitre logrará juntarse poco a coco con los miles de manuscritos quele hace falta revisar, y la Historia de San Martín, todavía en blanco, va adquiriendo lentamente formas en los borradores, mientras Guido no tiene más remedioque resignarse a su mala suerte.
Pero la obra de Mitre era demasiado grande para que el alumbramiento seprodujera de golpe, para que se cocinase de una horneada; además, como vimos,recién se hizo de los papeles más importantes al fallecer Balcarce, quien le impusoesta condición a Mitre guiado quizá por reflexiones escuchadas a su suegro, partidario de poner espacio como el mejor método para acallar las pasiones suscitadasdurante su actuación pública.
Pero si bien la parte medular de su crónica necesitaba para estar lista de esosaportes demorados, los capítulos iniciales con la ubicación de los protagonistas,la descripción geográfica del campo de acción y el estudio económico social del
3‘ BEATRIZ BoscH, Una frustrada historia del Libertador, en El Hogar, N‘? 2098, del 21 deenero de 1950.
BEATRIZ BoscH, Los primeros textos de historia argentina, en La Prensa, edición del llde diciembre de 1960.
l2l
ambiente, configuraban una tarea parcial para la cual eran suficientes los elementos ya reunidos. Un anticipo, una avanzada preliminar de la Historia de SanAlartin y de la emancipación americana, haria su aparición en 1875.
El ejercicio de la primera magistratura absorbe la atención de Mitre, con susmúltiples problemas; donde no había nada, organizó en 1862 un gobierno constitucional, cuya expansión hacia el interior exige emplear una política hábil, deseducción y de firmeza al mismo tiempo. A mitad de camino, el conflicto con eldictador del Paraguay conmueve los cimientos de la joven República, y Mitre seinstala en el teatro de operaciones.
Ello no es obstáculo para que el investigador siga acumulando datos; losrecibe de todas partes, de sus amigos de Europa y de su corresponsal en España,que no es otro que don José Gabriel Tovía, paciente hurgador de repositorios,labor que practica en sus ratos libres —que son los 1nzis—, y dedicándose en losrestantes a ordenar las copias en la oficina del consulado argentino en Sevilla,que despacha a Su Excelencia el general Mitre, primer magistrado de la República.”
Al descender de la presidencia, el ilustre ex-mantlatario vislumbra horas detranquilidad; el pueblo, viéndolo pobre, le obsequia en 1869 las cuatro paredesdonde ya vivía, y que constituirán su hogar hasta que emprenda el tránsito finala la gloria. Aquí se instala, aquí se refugia con su familia, y aquí hallará un rincón donde acoger los libros que tanto quiere, y que se van apilando en el suelode su escritorio con alarmante velocidad. Acostumbrado a la vida de campañaserá éste su campamento definitivo.
Pero el reposo no ha de durarle mucho; la política vuelve a envolverlo en sussutiles redes. Él, que había entregado la Presidencia a Domingo Faustino Sarmiento, se niega a aceptar el veredicto del sufragio que lo señala a Avellaneda parasucederle a ésta, y ocupar el sillón de Rivadavia. Sus partidarios le imputanfraude al partido autonomista, cuyo candidato Alsina se retira de la contiendapara favorecer con sus votos al hijo del mártir de Metán, también aspirante alcargo.
Los nacionalistas se muerden de impotencia ante la coalición del oficialismo,y piensan en la revolución como la única salida. El Buenos Aires de 1874 conspira,y se escuchan ruidos de armas en las calles.
Mitre entretanto, ha tratado de mantenerse a distancia del volcán; parasustraerse se dedica a llenar carillas de su próximo libro, y al año siguiente declarará con énfasis a este respecto. . . que fue ¡bensado y escrito. en medio de la ardiente lucha electoral, cuyos estremecinzientos sentimos todavía. . .
A continuación nos aclarará aún más sobre la línea de conducta que se habíaimpuesto... Ajeno a la lucha por conciencia y por deber. . . exento de los rencores y de las ambiciones a que ella daba pábulo, decidinze a escribir una obrahistórica. . .
Desgraciadamente, el remolino político desembocaría en una revolución, yMitre no pudo ya desoir el clamor de sus simpatizantes. Llamado a mi vez a tomar
’° RAÚL A. MOLINA, Misiones Argentinas en los Archivos Europeos, México, 1955.
122
parte activa en esa revolución después de hacer cuanto me fue posible por prevenirla, interrumpz’ mi libro. . .
El movimiento subversivo, mal concebido y peor organizado, estalla prematuramente el 24 de setiembre. Mitre no tiene más remedio que incorporarse; loha hecho sin entusiasmo la noche anterior, en que deja su casa, pero en vez detrasladarse a la provincia, se embarca para Colonia, de donde pasa a Montevideo.El día 25 de setiembre, el diario La Nación, cuyo taller funciona en dos piezasal frente de la propiedad, San Martín N9 144, es clausurado por el gobierno, conCentinela en la puerta. Por fin el 22 (le octubre —casi un mes per(li(lo—, desembarca en el Tuyú y se pone al frente (le algunas fuerzas sublevadas.
Trascurre otro mes largo en idas y venidas estratégicas, que solo sirven paramostrar que la revolución va siendo vencida por la apatía y el cansancio. Todotermina en los campos de la estancia La Verde, donde se ha hecho fuerte el coronel Arias con las tropas del gobierno; l\Iitre, derrotado el 27 de noviembre, capitula en Junín a los pocos días, y es remitido prisionero junto con otros oficialessuperiores a la villa de Luján, permaneciendo encerrado en habitaciones de lagalería alta del edificio del Cabildo, que antes había dado hospedaje en idénticascondiciones, al inglés Beresford, al obispo Orellana, al general Belgrano y almanco José María Paz.
Mientras se preparaba el procedimiento y constituía el tribunal —pues lospresos serían sometidos al rigor de la ley militar—, en la tirada del diario LaNación correspondiente al 19 de marzo de 18'75, aparecía una noticia anunciandoque el matutino comenzaba a. . . publicar desde hoy, en folletin, la “Historia delGeneral San Martin”, escrita por el General D. Bartolome’ Mitre. No puede negarse que era un desplante de arrogancia y entereza por parte de alguien quetenía su cabeza en juego.
Tal cual rezaba el aviso, al pie de la primera página tenía cabida el citadotrabajo; venía precedido de una Introducción, que el autor aprovechaba paraformular las apreciaciones aquellas que ya hemos comentado en líneas más arriba,relacionadas con la forma y el modo en que fueron redactados los capítulosiniciales que seguían a continuación. Al cerrar este artículo preliminar, Mitreadvertía cual iba a ser la meta y cual el método científico que emplearía paraalcanzarlo; su lenguaje era franco: Creo que los lectores al recorrer esa Introducción y algunos capítulos que publicará más adelante, encontrarán que hoy, alescribir la “Historia de San Martín", como ahora 20 años antes al escribir e interrumpir la “Historia de Belgrano” en medio de otra lucha más grande y fecunda,solo tuve en vista la investigación de la vigorosa verdad histórica, el estudio de losantecedentes y de las leyes que presiden a nuestra sociabilizlarl política, el amorde los principios proclamados por nuestros padres. . . y el espiritu. equitativo detodos los tiempos, que no es extraño a cuanto al hombre pertenece. . . El argumento de ambos libros es la independencia americana, y su síntesis la libertad.
Estos conceptos tenían fecha del 24 de febrero de 1875, y para informacióndel público indicaban como lugar de procedencia la cárcel de Lujzin.
Mientras desde la prisión un hombre superior regalaba a sus congéneres elsereno fruto de su talento, ese mismo lunes l‘? de marzo en que La Nación volvía
123
a salir a la calle, coincidiendo con la aparición del trabajo en folletín, el diariohacía la crónica que el día anterior una muchedumbre de insensatos había afrentado la cultura de la ciudad de Buenos Aires, incendiando el Colegio del Salvador.
Las entregas fueron viendo la luz con regularidad; al principio los manuscritos, previa una última lectura de Mitre, partían de Luján; el 6 de marzo eldetenido fue trasladado al cuartel de Artillería, sito en la plaza del Retiro, dondese efectuaron algunos arreglos para facilitar el funcionamiento del Consejo deGuerra que juzgaría a los revolucionarios, y en lo sucesivo desde allí salieron losoriginales para la imprenta, ubicada a pocas cuadras de distancia.”
En total se publicaron cuatro capítulos de la Historia de San Martín, fuerade la referida Introducción; el domingo 4 de abril, sin previo aviso, se interrumpióel folletín. La razón no era otra que el haberse acabado el material disponible;así hubo de reconocerlo la dirección del periódico, en un suelto que figuraba enla octava columna de la página frontal, excusando la suspensión:
Por espacio de un mes hemos llenado nuestro follctín con una parte considerable dcla Historia de San Martín, escrita por el Brigadier General D. Bartolomé Mitre... eldeseo que muchos de nuestros suscriptores nos han manifestado, de que la publicaciónse continúe hasta la terminación del primer volumen, que su autor decía tener concluido.nos mueve a dar una explicación sobre el particular."
A la postre, según la susodicha explicación, resultaba que lo ya compuesto—al margen de la Introducción y los dichos cuatro capítulos-—, eran los únicospreparados para darlos a la prensa. Los restantes cinco que integraban el plandel primer volumen, exponiendo lo acontecido hasta el paso (le los Andes, conforme a la advertencia del diario, se hallaban todavía en borradores, stipeditadosal examen de los comprobantes que habrían de servirle de respaldo.
El aviso del diario terminaba aclarando que la suspensión aparecia ocasionada por la imposibilidad en que se hallaba Mitre de consultar los numerososlibros y papeles que le eran necesarios para continuar su obra, puesto que segúnla Dirección resultaba notoria la reclusión que soportaba. . . y alli no se puedentrasladar archivos y bibliotecas, Este insuperable obstáculo nos obliga, bien apesar nuestro a. suspender por ahora la publicación (le la Historia de San Martín.cuyo capítulo termina hay.”
Sentenciado el general a cumplir 8 años de destierro —hubo cinco miembrosdel Tribunal que pidieron la pena de muerte—, el 24 de mayo el presidente Avellaneda —satisfecho el principio de autoridad—, daba por cumplido el castigo, yel día patrio de 1875, a las 9 y media de la noche, el vencido de la Verde sereintegraba a su domicilio.“
Había bebido una copa de hiel, cuya amargura él solo conoció. Veintiochoaños más tarde, recién se atrevió a decir su verdad sobre el alcance de su participación en el movimiento: Fui a la revolución para desarmarla.
El oficialismo triunfante, sorprendido, no habia de pasar en silencio el
"7 La Nación, edición del martes 9 de marzo de 1875.’° La Nación, edición del 4 de abril de 1875.2" La Nación, edición del martes 9 de marzo de 1875.3° La Nación, edición del 4 de abril de 1875.
124
inopinado resurgir de Mitre desde la cárcel, con sus envíos de la Historia de Sanllrfartín, cuando por el contrario lo lógico hubiera sido que se mostrase abatidoy destrozado moralmente.
El diario El Nacional se mantuvo al acecho, y el 4 de marzo a pretexto deun par de acepciones de quizás no muy correcto empleo por parte de Mitre, sedesahogaba contra su adversario político, con una andanada de dardos envenenados. Después de admitir con mucha sorna la gravitación del general en el medioambiente, en su doble aspecto de figura pública y personalidad literaria, el articulista sostenía que justamente por esa razón debía ser juzgada con juicio severola obra en curso de publicación.
Las críticas lanzadas a continuación eran tremendas; el calibre de las mismaspueden medirse en estas tres frases: Las "Rimas” mataron al pacta ante la opinión;La Guerra del Paraguay emlpequerïeció al honzbre de Estado, y por último SierraChica, Curupaitz’ y La Verde nzuestran de una manera implacable la nulidad delgeneral.“
La réplica de La Nación a las observaciones gramaticales formuladas porEl Nacional, se redujo a atribuirlas a un error imputable al cajista que armó lacomposición; sin embargo, al pescar días más tarde una gruesa perla que se habíadeslizado en el folletín optó hábilmente por anticiparse a reconocer el hecho,ganándole así La Nación de mano a la prensa del gobierno que no le hubieraperdonado la confusión en que había incurrido. Es que Mitre acababa de manifestar equivocadamente que el plomo y el estaño, amalgamados, producen elbronce, cuando en verdad se trata del cobre y del estaño.
Si la puesta en libertad de Mitre —amnistiado por Avellaneda—, hizo sospechar que pronto se reanudaría esa Historia de San Martín que había quedadotrunca por causa de no disponer en su encierro de los elementos necesarios paraproseguir en la tarea, quienes así pensaron debieron pacientar más de la cuenta.
Al detenerse La Nación en el cuarto capítulo, se abrió un muy largo paréntesis de no menos de doce años de duración.“
¿Por qué? ¿No se sintió Mitre capacitado para completar lo que faltaba?¿Comprendíó que a contar del cruce de los Andes en adelante, la documentacióncn su poder no era lo bastante abundante como para resolver los muchos vaciosque se ofrecían en el camino?
Muy grande hubo de ser su problema de conciencia; frente al halago deconcluir rápidamente la ansiada Historia de San Martín, o bien de postergarsu redacción hasta reunirse con el material faltante que le permitiría dar unavisión del panorama total de la emancipación americana en sus dos extremos,prefirió acogerse a la espera.
La tan mentada probidad de Mitre, en su fuero íntimo, confesaba su orfandad de conocimientos respecto de dos cosas; primero, en lo relativo a las condiciones físicas del terreno transitado por San Martín en el itinerario que desembocóen Maipú, y en segundo término, en el contenido del saldo de papeles prometidospor Balcarce para despues de su muerte, —que todavía no había recibido—, y delos cuales por elemental prudencia no se atrevía a prescindir.
3‘ El Nacional, edición del -l (le marzo (le 1875.32 ENRIQUE m: CANDÍA, Alina Iliblió/ilo, [suenos Aires. 1939.
Ambas situaciones tuvieron arreglo; en 1883 el general Mitre emprendió elperegrinaje de la trayectoria sanmartiniana, y cabalgando desde Mendoza escalólas cimas que antaño venciera el glorioso ejército de los Andes, para deleitarsecontemplando al final de su excursión las llanuras de Maipo, fresca todavia en elterreno los detalles evocativos de la gran batalla que consolidó la independenciade Chile.
La actitud expectante en 1o que se refiere a un mayor acopio documental, notardaría en tener su recompensa.
En febrero de 1885 fallecía Mariano Balcarce en Paris, y de inmediato suhija Josefa —cumpliendo la promesa de su padre—, le remitía al ansioso historiador numerosos legajos de manuscritos e impresos, conexos a la epopeya libertadora.
Ahora si que Mitre iba a disponer del instrumental adecuado para concluirsu empresa. Puesto por entero a la labor tras revisar más de diez mil documentos,no tardaría en llenar su cometido, realizado virtualmente en su mesa escritoriode la biblioteca americana del piso alto de su casa, construcción que ordenarálevantar a fin de ampliar el viejo edificio donde ya no cabían sus libros, aprovechando para ello su ausencia durante el viaje que hizo a Chile.
Listos los originales, la edición del trabajo fue confiada a la idoneidad deCarlos Casavalle, dueño de la Imprenta y Librería de Mayo, a quien con suacostumbrado enfoque nuestro historiógrafo por antonomasía, don Ricardo Picc¡rilli, un cuarto de siglo atrás, en un importante estudio que le dedicó, ha calificado de impresor y bibliófilo.33
Este reputado tipógrafo era un viejo amigo de Mitre, habiéndole publicadoen 1858/59 la segunda edición de la Historia de Belgrano, que no fue otra cosaque'la versión aumentada de la biografia aquella del prócer, incluida en lasGalerías de Celebridades Argentinas, conforme lo expusimos antes.“
La confianza del general en este hombre conocedor del oficio, no se viodefraudada; planeada para salir en tres gruesos volúmenes, la impresión de laobra estuvo terminada con rapidez. En 1887 se ponía a la venta.
El manuscrito de Mitre está compuesto por dos mil cuatrocientos y pico decarillas, escritas a tinta, de su puño y letra, en formato oficio, sobre papel Romaní.doblado o cortado en dos, guardadas en trece estuches imitando libros.
En esa apretadaescritura se encuentra condensado el espíritu de nuestroprotagonista; es menester recorrer estas páginas amarillentas, observar los caracteres estampados por su pluma ágil, admirar los finos rasgos que se sucedeninvariables, para recién ir formándose una idea de las virtudes del historiador.En una palabra, solo quien se sumerja en los originales que Mitre borroneó parala Historia de San Martín, sacará una impresión cabal de su dimensión intelectual.
Por de pronto asombra la fluidez con que ha ido llenando las hojas; no esque el manuscrito no contenga correcciones. Las hay y muchas; ha tachado, haenmendado, ha borrado, ha remplazado vocablos, como es normal en cualquierescritor. Pero su talento se pone dc manifiesto en la seguridad con que expone
a’ RICARDO PICCIRILLI, Carlos Casavalle, impresor y Bibliófilo, Buenos Aires, 1942.3‘ NARCISO DESMADRYL, Galería de Celebridades Argentinas, ob. cit.
126
las ideas fundamentales; a primera vista se advierte que Mitre redactaba decorrido, sin titubeos, a impulsos de la inspiración creadora, sabiendo de antemanolo que iba a decir y escribiéndolo de un tirón. Pulirá luego las frases, pero nuncaalterara’ los conceptos ya formados.
Explicar a Mitre a través del análisis de esas dos mil cuatrocientas y tantascarillas que componen el legajo de la Historia de San Alartín, nos demandaríavarias jornadas de minuciosa labor. Quien lo haga tendrá, eso si, radiograliada supersonalidad bajo un ángulo nuevo, que nadie ha examinado hasta ahora. Pero esun esfuerzo que dejamos para otros más capaces; de aqui en adelante cualquierapodrá emprenderlo, por cuanto los elementos de juicio estarán al alcance de todoslos interesados. Esto requiere una pequeña aclaración,
Es sabido por muchos que Mitre obsequió los originales de su obra a CarlosCasavalle, en testimonio de aprecio y satisfacción por el esmerado trabajo deimprenta realizado; años atrás tuve la suerte de obtener esta importantísima pieza,que he conservado hasta el presente como una reliquia.
Empero, pienso que no me corresponde guardarla en propiedad; esa Historia de San Martín, fue escrita en esta casa, en ese escritorio del piso alto, y deahí salieron los pliegos para la minerva del impresor, en cuyo poder quedaronluego por voluntad del autor.
Juzgo que es justo que vuelvan al lugar de donde partieron, y se cierre laparábola de su deambular por manos de particulares. Cumplida su misión de dara luz un gran libro, deben retornar al pueblo, a ese pueblo que le donó estamorada, que lo acompañó a pie por la calle al dejar la presidencia, a ese puebloque enronqueció gritando ¡Viva Mitrel, y que buscaba la mirada del patriarcacuando la patria necesitaba rectificar rumbos.
Aquí descansarán en lo sucesivo esos papeles; los entrego al cuidado delMuseo Mitre para que el pueblo argentino, contemplándolos de cerca, se inclinereverente ante la grandeza intelectual de este prócer insigne, que si bien supodescollar como militar en los campos de batalla, más brillo y más esplendorcobró en su vuelo de hombre civil, cuando puso su cultura e ingenio al serviciode las letras.
Terminada la faena, la herramienta que forjó la Historia de San Martín,regresa ahora al taller. El alma del artífice que la manejó con tanta maestría, contemplará gozosa este reencuentro; Dios haga que nunca más se separen. Cansadosambos, merecen reposar juntos.
127
HOMENAJE A VICTORICA
Sesión N9 881 de 29 de julio de 1969
La Academia Nacional de la Historia celebró sesión pública en homenajenl Doctor General Benjamín Victorica presidida por su titular Dr. Miguel ÁngelCzírcano y con la asistencia de los académicos de número, señores: Enrique deGandía, Guillermo Furlong S. ]., josé A. Oría, Ricardo R. Caillet-Bois, RicardoPiccirilli, Humberto F. Burzio, Raúl A. Molina, Augusto G. Rodríguez, JoséLuis Molinari, Atilio Cornejo, Bonifacio del Carril, Julio César González, joséM. Mariluz Urquijo, Ernesto]. Fitte, Guillermo Gallardo, Mario j. Buschiazzo,Enrique ‘Nillíams Alzaga, Leopoldo R. Ornstcin, Raúl de Labouglc y León Rebollo Paz.
Asistieron al acto, además de los académicos citados, el Comodoro Luis MarioQuiroga, en representación del Comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el Teniente Coronel Miguel Méndez en representación del Director de la Escuela Superior de Guerra, el Sr. Benjamín García Victorica, descendiente directo del doctorgeneral Benjamín Victorica y numeroso público.
Abrió el acto el Presidente Académico Dr. Miguel Ángel Cárcano y a continuación el académico Ricardo R. Caillet-Bois desarrolló el tema: Semblanzade un constructor de la naczonalidad argentina: doctor-general Benjamín Víctonta.
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIADR. MIGUEL ANGEL CARCANO
La Academia evocará por primera vez en una sesión pública la personalidaddel general Benjamín Victorica. Durante más de cincuenta años desempeñó losmás altos cargos en el país. Fue uno de los constructores más destacados y eficacesde la organización nacional. Como Presidente de la Suprema Corte de justiciatuvo la oportunidad de afirmar las instituciones republicanas que él contribuyóa crear. Tres veces ministro de la Guerra y Marina, conquistó para la economíanacional, las tierras que dominaban los indios en el Sur y en el Norte del país.Era un hombre de excepcional capacidad y cultura.
129
El hijo del Dr. Osvaldo Magnasco, que trabajó en su bufete de abogado, meobsequió con las cartas que le dirigió Victorica en el año 1893. Comentan losacontecimientos políticos de la presidencia de Luis Sáenz Peña y sus trabajosrurales. La mayoría están redactadas en latín.
Victorica, con semejante éxito, fue general de la nación y hombre de gobierno.legislador y magistrado, profesor y Decano de la Facultad de Derecho. Tuve elprivilegio de conocerle cuando presidía la mesa examinadora de derecho constitucional. Infundía un profundo respeto, su expresión grave y concentrada, elvolumen de su cabeza, sus abundantes bigotes, su mirada intensa. Tengo muyvivo el recuerdo de su porte digno y altivo. Veía en él al secretario del PresidenteUrquiza, al diputado al Congreso de la Confederación, al soldado de Cepeda yPavón. Veía en él a uno de los actores de los sucesos que relataban los libros dondeestudiaba la historia nacional. El pavor de los primeros momentos que me produjo su presencia en la mesa examinadora se disipó cuando me dijo: “Háblemeseñor sobre los derechos y garantías de la Constitución". Me escuchaba y memiraba en silencio. Nunca he sabido, ni he recordado lo que dije entonces, perono he olvidado su frase que todavía resuena en mis oídos. “Muy bien señor.siéntese". Enseguida rindió examen su nieto Benjamín García Victorica, que estáhoy sentado aquí, a mi frente, escuchándome la evocación de aquellos días tandistantes y tan próximos también. Su ilustre abuelo nos clasificó a los dos, comoestudiantes sobresalientes. Pocos días después, concurríamos para celebrar susochenta años a su casa, la vieja quinta que ocupaba el lugar en que hoy se hallala Embajada del Brasil. Allí estaban rindiendo homenaje al gran repúblico loshombres más representativos del país, desde el Presidente de la Nación, RoqueSáenz Peña, hasta sus jóvenes alumnos.
El Académico de Número Ricardo Caillet-Bois, con la probidad y erudiciónque caracteriza sus trabajos históricos, disertará esta tarde sobre el tema “Semblanza de un constructor de la nacionalidad argentina: doctor-general BenjamínVictorica".
El nieto del general, a quien él le confió, por disposición testamentaria, elcuidado de su archivo, ha tenido la confianza de ofrecerle a nuestro colega, laoportunidad de estudiar su valiosísima documentación, de una importancia y valor inapreciable, para conocer y comprender aquella época en que se construíala moderna Argentina.
Sin el estudio de los archivos privados, es imposible escribir la historia de laRepública. Los documentos oficiales a veces disfrazan los móviles que los inspiraron. No se puede reconstruir los acontecimientos del pasado, sin penetrar enias intenciones y el carácter de los hombres que en ellos intervinieron. La correspondencia y anotaciones personales son la llave con que se penetra en el misteriodel alma humana; permiten descubrir el móvil íntimo que la inspira. Las cartasque San Martín escribió al diputado Godoy Cruz, nos revelan la influencia queejerció para que el Congreso de Tucumán declarara la independencia nacional.Cuánto daríamos por disponer de la correspondencia de los patriotas de 1810!En nuestro país no existió el hábito de guardar la correspondencia privada. Esta
130
modalidad es una de las grandes dificultades que tienen nuestros estudiosos parareconstruir el pasado.
Estamos ansiosos por escuchar a Caillet-Bois, por conocer los documentosque ha hallado en el archivo de Victoríca.
Lo invito a ocupar la tribuna.
131
SEMBLANZA DE UN CONSTRUCTOR DE NUESTRANACIONALIDAD: GENERAL BENJAMIN VICTORICA
RICARDO R. CAlLLET-BOIS
¿Fue casualidad? ¿O el país en medio de sus horrendos sacrificios, habíalogrado producir una pléyade de hombres extraordinarios, dinámicos, de arraigadas convicciones políticas, visionarios, con una fe profunda en la Argentina quevendría cincuenta años más tarde, es decir, la Argentina del futuro, la Argentinaque muchos de ellos no alcanzarían a ver pero que si era obra de todos porquetodos, en una forma o en otra, construyeron los cimientos de lo que llegaría aser una gran Nación, moderna, pujante, unida, tal cual la soñaron? No lo se.O no lo puedo contestar dadas mis limitadas facultades.
Sí, puedo decir lo que probablemente dicen millares de compatriotas: ambicionamos, abandonando banderías siempre limitadoras, volver a hallar esa legiónde visionarios. Los necesitamos más que nunca. Porque aquellos fueron más quepolíticos, verdaderamente patriotas, subordinaron todo al logro de esa meta indiscutible.
Trasladémonos al pasado.Estamos en 1852. Un libro delicioso ¡Memorias de un viejo, fresco, escrito
por un distinguido político y diplomático, nos proporciona una rica y sabrosavisión de lo que fue el Buenos Aires que hallaron los vencedores de Rosas despuésde derrotado y huido el dictador: el autor declara que habla a sus compatriotas,hombres libres.
Es un libro en el que, aunque el autor no lo diga, ha volcado, no sólo susimpresiones, sino la de aquellos amigos más queridos, a los cuales él, Vicente G.Quesada, respetaba, no sólo que lo unía una amistad sincera y profunda, sinoporque los sabía inteligentes, observadores y también políticos de gran fuste.
Y he aquí al Buenos Aires que vio este inapreciable testigo: calles angostas,edificios generalmente de un piso, casas de teja en ciertos lugares, paredes blanqueadas adornadas con feas rejas: “parecen hechas para que fuese fácil a las viejasdueñas la custodia de las lindas doncellas que pudiesen ser asediadas por astutosgalanes”.
Aceras angostas y malas. La calle Callao era un fangal, un arrabal sucio. Lasplazas mal cuidadas. Los mercados tan sucios como algunas de sus calles. “Enellos la vista y el olfato es desagradablemente impresionado”. Los hoteles malosv caros.
Pero se había recobrado algo muy caro y muy valioso: la libertad. Símbolode ello era la prensa. Una prensa distinta, sin dudas, diferente a la que inspiróen 1826 o en 1850. Cierto es que después de Caseros la juventud —siempre combativa— siempre inquieta, pero respetuosa, tenía ahora medios para instruirse.Eran románticos, románticos “hasta en el traje, usaban larga la melena, y comoobligatorio el chaleco colorado y el bigote”. Era de moda andar taciturnos. Uncentro de Estudiantes de la Academia de jurisprudencia tenía como sede para susreuniones la casaí de huéspedes dirigida por las señoras de Larrea en la calle SanMartín, en el edificio donde se estableció por vez primera el Banco Hipotecario.
Allí concurrían los doctores Marcelino Ugarte, Miguel Navarro Viola, Vicente G. Quesada, juan A, García, Juan F. Monguillot y Benjamin Victorica aquien, con toda premeditación, he designado al final.
Joven, dotado de un espíritu bromista —como lo comprueba el episodio querecuerda a medias Vicente G. Quesada—, activo, con una seria inclinación haciael estudio de la jurisprudencia y también hacia el periodismo y hacia la política(de lo cual se daría cuenta con el andar del tiempo), Benjamín Victorica sehabía graduado en 1849. Empleado en la Asesoría de Gobierno y Auditoría deGuerra y Marina, fue más tarde designado Secretario del General en Jefe de lavanguardia del Ejército confederado, es decir, del general Ángel Pacheco, en esosmomentos el militar más capacitado en el campo rosista.
Vísperas de Caseros. Arreciaban los chismes y hablillas sobre un supuestoentendimiento entre Pacheco y Urquiza, rumores fabricados hábilmente por elpropio general Urquiza que le había dirigido cartas “en términos amistosos, casiconfidenciales, con la intención de que si Rosas leía esos mensajes... podíaimaginarse" que existía un “acuerdo previo y secreto entre ambos".
Rosas comenzó por entenderse directamente con los jefes subalternos de Pacheco, como lo recuerda acertadamente el general José María Sarobe. Poco tardóen producirse desinteligencias de graves consecuencias entre Pacheco y el generalHilario Lagos. El primero el 28 de enero, presentó su renuncia que le fue rechazada aun cuando tal resolución no le devolvió la confianza del Dictador.
Pacheco, que acampó finalmente en las inmediaciones del puente de Márquez, le hizo partícipe al mayor Victorica de su juicio: si “Rosas no variaba suplan de operaciones el desastre era seguro”. Victorica desconcertado por el anuncio y por la actitud de Pacheco decidió provocar una entrevista de Rosas con elgeneral. El propósito lo logró pues, en la noche del 30 en una panadería sita entrelos villorrios de Merlo y Morón la entrevista tuvo lugar. Inútilmente Pachecointentó convencerlo a Rosas del error que cometía al ordenar que las tropas sereplegaran hacia el Cuartel General de los Santos Lugares. El general Pachecoacompañado de Victorica, abandonó la columna y se encaminó a la chacra dePinedo. Lagos entretanto fue atacado por la caballería entrerriana y tras un brevecombate, totalmente derrotado. Victorica fue el encargado de hacerle conocer aRosas la mala nueva.
“¿Es usted Victorica? Si, señor gobernador, le contestó éste. Tiene usted muybuena letra —continuó Rosas— pero he observado que no coloca bien los encabezamientos en las carpetas". A esto siguió “una explicación {útil de como debíallenarse ese detalle de la labor oficinesca. Ante salida tan insólita, atendida la
133
gravedad de las circunstancias y la noticia de que era portador, Victorica pensóque Rosas, con los humos de la siesta, no le había entendido el mensaje. Cuandocnsayaba a repetírselo, Rosas le interrumpió bruscamente diciéndole: “Si, señorlo he comprendido bien”. “Desde ese instante el general Pacheco ya no recibiríaninguna orden, Finalmente solo contó con los soldados de su escolta con loscuales fue testigo del desastre rosista por él intuido.
Llegaban grupos de dispersos y de heridos. Pacheco trató inútilmente de organizarlos. Entonces determinó retirarse del campo de batalla hacia Mercedes endonde lo alcanzó “una carta afectuosa de Urquiza llamándolo, recordándole quesiempre habían sido amigos".
Víctorica por su parte, no tardó en regresar a Buenos Aires.A la incertidumbre y el temor producido por los desbandados por la derrota
al producir saqueos, le había sucedido la alegría y la calma. Pero no tardó lapoblación en ser presa de la desconfianza y el temor. Sintió temor de que Urquizase convirtiera en un segundo Rosas cargo grave y tremendamente injusto. Es historia bien conocida para ser recordada. Llegaban los unitarios después de unprolongado destierro. Se encendieron de nuevo las pasiones,
La juventud, ardorosa e impaciente, se lanzó a la lucha.Nos hallamos en la calle Florida. Corriendo, saltando charcos, esquivando
aceras plagadas de peligros, apareció de pronto un joven con un paquete deperiódicos bajo el brazo.
Se llamaba Juan Agustín Garcia. Llevaba consigo las pruebas de El PadreCastañeta, producto surgido de aquel núcleo de practicantes de jurisprudenciaque frecuentaban la casa de huéspedes de la calle San Martín, estudiantes quesintieron la necesidad de usar de la libertad. Así surgió El Padre Castañeta, cuyoProspecto fue redactado y publicado con el seudónimo de Castañcta, por Victorica y firmado Padre Castafeda, lo que le valió quejas y recriminaciones de losdescendientes de la familia del célebre y revolucionario fraile, razón por lacual, decidió cambiar una letra del apellido. Colaboraban, además del inquietoy burlón Benjamín Victorica, alias Lima Sorda, Miguel Navarro Viola, Juan A.García y Eusebio Ocampo (fray Polanco) . Todos ellos unidos por una entrañabley admirable amistad. Se convino en que Ocampo asumiese el papel y responsabilidad de Redactor lo cual halagaba a su juvenil vanidad. Juan A. García —queera el que contaba con más recursos- fue copropietario, administrador y colaborador.
Victorica y Navarro Viola, que en verdad resultaron ser el alma del periódico,permanecían ocultos tras seudónimos que usaban indistintamente para desconcertar a la policía. Pues está demás decirlo. Él Padre Castañeta fue un periódico decrítica acerba de la situación politica reinante en Buenos Aires, un periódicode oposición franca y a la vez graciosa y mordaz. Su primer número apareció el20 de marzo de 1852.
No tardó de producirse lo inevitable. La policía confiscó uno de los números,percance que no desalentó a los editores. “Número hubo que fue reimpreso tresveces", esfuerzo que concluyó por agotar los recursos de tal manera que al aparecer el N‘? 13 murió. Dejó una herencia de picardía y de fortaleza espiritual.
134
He aquí un ejemplo del estilo y de la intención de sus autores. Criticando'.r 1.a Camelia, periódico redactado por damas, escribieron:
Mas no es la desgracia peorDe mcleros a escritores,Hallar pocos suscriptoresY lo mismo suscriptorasSinó que si alguna vezEscribis con ciencia sumaNo faltará quien exclameLeyendoos ¡hábil plumalY hasta habrá tal vez algunoQue porque sois periodistas,Os llame mujeres públicas,Por llamaros publicistas.
El fallecimiento del Padre Castañeta, tuvo lugar el 13 de mayo de 1852.Faltaban pocas semanas para que la ciudad fuese agitada como por una borrascade increible potencia. Las históricas sesiones de la Legislatura donde se juzgó y serechazó el Acuerdo de San Nicolás; no terminaría el año sin ver a Buenos Airesdominada por la revolución del Once de setiembre, separada del resto de laConfederación Argentina y, finalmente, sitiada (6 de diciembre de 1852). Ahorabien. El golpe de los septembristas había provocado un movimiento de reacción,reacción que no tardó en hacerse notar cuando ‘el coronel Lagos puso sitio a laciudad. El núcleo a que nos referimos no dejó de dar prueba de la firmeza de suideología y de su voluntad de luchar. Así surgió El Federal Argentino, periódicopolítico que apareció en San José de Flores desde el 20 de febrero al 25 de mayode 1853. En esa hoja también colaboró Victorica.
Pero no tardaron en producir su efecto las codíciadas onzas de oro. Deserciones en los efectivos terrestres desmoralizando al ejército sitiador que concluyó desbandándose y la venta ignominiosa de la flota confederada, pusieron punto finalul sitio, Urquiza fue instado a embarcarse y a partir (13 de julio de 1853), doloroso final para quien anheló con todas las fuerzas de su alma, la unión nacional.
Es lógico suponer que muchos de los adversarios del gobierno porteño ypartidarios de la política desarrollada por Urquiza, saliesen de la ciudad por temores justificados o injustifícados. Asi lo hizo Victorica que abandonó la ciudad quelo había visto nacer y se refugió en Montevideo. Para entonces se había producidoun hecho de trascendental importancia en su vida. Había iniciado un contactoindirecto con Urquiza pues, cuando el vencedor de Caseros con motivo de larebelión de Lagos se trasladó a la província de Buenos Aires, cartas con numerosas informaciones acerca de la ciudad homónima y de su gobierno, habían llegadoa sus manos. Escritas por Victorica, aprendió a valorar a aquel joven —desconocido para él— pero que abrazaba su causa y se preocupaba por proporcionarle unainformación precisa, exacta, en la que no tenía cabida la fantasía. En consecuencia, al saber que Victorica estaba en Montevideo le escribió para que se trasladasea Paraná. Iniciábase así una amistad que solo la muerte interrumpiría. Victoricay con él, Salvador María del Carril, Benjamín Gorostiaga y Facundo Zuviría,
135
coadyuvaron en la tarea de organizar el Gobierno del Delegado Nacional. Victorica aceptó el cargo de Subsecretario del Interior.
El 25 de julio nuestro héroe dirigiéndose a su antiguo amigo y compañerode aventuras, Navarro Viola, le hacía saber que era el único a quien escribía:“Trabajo mucho y el veneno de la política empieza a corroer mis entrañas, Noes posible que abandone, en estos momentos, a los amigos políticos de aquí, puesdebo ser fiel a mi juramento. . Cerraba su misiva con esta frase: "Me entusiasma verte con ideas tan claras sobre la situación de nuestro país y la necesidadde que la República quede integrada cuanto antes, cesando esa odiosa separaciónde los porteños”.
Amigo leal, sincero, amigo de una pieza. Eso fue Victorica. Pero amigo paraemplearse a fondo en causas nobles, en problemas de interés nacional y no particular, asi como amigo de hablar sin eufemismos y siempre dispuesto a serviral pais; nobleza de alma, espíritu abierto, culto, cultísimo. Eso fue Victorica.
Profesó y realmente tuvo confianza en el pueblo fue, por lo tanto, un fervoroso creyente en la necesidad de la educación general.
No fue un demagogo de los que "vociferan —como lo recuerda NicholasMurray Butler- que la ignorancia es mejor que la cultura".
Creyó por el contrario que ese pueblo, sencillo, dócil y respetuoso, alimentabajustas aspiraciones para lograr una mejor educación y una justicia más equitativa.Tenía fe religiosa arraigada, pero nunca fue intolerante y sectario.
Creía en un futuro grandioso, en una Argentina progresista, fuerte y poderosa.El quizás no la vería; pero al igual que sus grandes contemporáneos, tenía profunda fe en el engrandecimiento material de la patria. Todos ellos fueron fielesa la consigna. Llámense Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, entre lospresidentes, o Benjamín Victorica, Gorostiaga, Seguí, Domínguez, Juan MaríaGutiérrez, José Barros Pazos, entre los colaboradores más distinguidos, todos elloscomprendieron por igual que el factor educativo era de vital importancia para elfuturo del país. Comprendieron que los argentinos de un futuro próximo deberíanestar debidamente preparados para asumir el comando de la nave. La comprendieron y pusieron en la materialización del plan el total de sus energias. Ellosy no otros fueron los constructores de la Argentina actual sobre todo de la escuelaestatal, de los colegios nacionales y de las universidades estatales, de esta Argentina, que no se porque aciaga circunstancia representantes de sectores minoritariosy sectarios en lugar de mejorarla, la destruyen paulatinamente. Y no se les ocultóque con la avalancha inmigratoria —por ellos incentivada- llegaría un día en quenuevas generaciones de argentinos, muy diferentes de los que ellos habían conducido, tratarían de tomar las riendas del gobierno. En verdad era una perspectivade una verdadera revolución social pero pacífica. No les importó. Perseveraronen la tarea impuesta y el presupuesto de educación continuó siendo alimentadocon partidas nada magras.
El 20 de marzo de 1857 alborozado, con una alegría desbordante, le hacíasaber a Navarro Viola que el día anterior, se había casado con Anita, la hija deUrquiza. “A ti te debo decirte al oído y al corazón: esta unión la ha decidido elamor más vehemente que he sentido en mi vida".
136
Era entonces juez y Secretario privado de Urquiza (“la política se ha hechopara mi una necesidad cada vez más grande”, confesaba) . Respecto de sus funciones de Juez le dejo a él el relato porque lo hace con ese gracejo que campea muya menudo en su correspondencia:
El Juzgado de l?‘ Instancia en lo Civil y Criminal, que tengo a mi cargo, abarca losdepartamentos de Gualeguaychú, Uruguay, Concordia, Villaguay, Federación, etc., es unaespecie de tribunal de familia, donde se ejerce la justicia a la buena (le Dios, matandouno que otro peludo y transando a todo Irancc los pleitos civiles. La falta de abogados hacefáciles y poco duraderos todos los juicios.
Pero no se dejaba arrastrar por la chatura del ambiente y por los encantosde la política al extremo que apuntaba, pues estudiaba mucho y participaba enlas sabatinas del histórico Colegio de Concepción del Uruguay y en las eternasy acaloradas disputas con Larroque y sus discípulos (“me han hecho volver a mistiempos de estudiante”, le expresó a Navarro Viola). Con Larroque había estrechado una amistad que se trasparenta en su correspondencia.
La vida estudiantil del Colegio debió fascinarlo. Fue, pues, un miembroactivo en esa simpatiquísima comunidad. Se preocupó personalmente para quese creara la Comisión examinadora y gustoso aceptó formar parte de ella; así viodesfilar frente al Tribunal rostros juveniles de los cuales no pocos serían a breveplazo figuras descollantes del escenario politico y cultural de la Nación. Roca fueuno de ellos, el hijo de Hilario Lagos fue otro. lil respeto y el aprecio que conquistó el examinador se tradujo en una canción que improvisó Andrade y pusoen música Cardasi con la cual lo despidieron el día que emprendió viaje haciaParaná para ocupar su banca de diputado. Demás está aclarar que los alumnosy el Director le dirigían los trabajos literarios del Colegio. El mencionado establecimiento dejó honda huella en el pensamiento y en el corazón de Victorica, Noes una hipótesis. Lo ha dicho él mismo con palabras harto claras:
De mi azarosa y variada situación, ya militar, ya civil, nada recuerdo conmás satisfacción que el lejano tiempo del Colegio del Uruguay.
Poco a poco iba madurando. Su personalidad se perfilaba cada vcz con másnitidez, con reciedumbre. Su inteligencia y su cultura adquirían firmeza y se traducían con una pluma enérgica.
Larroque le confiaba sus cuitas, lo consultaba sobre problemas del Colegioy le remitía colaboraciones, unas escritas por él y otras por algún alumno aventajado: “Recién esta noche he podido dedicar algunos momentos al artículo queme has indicado. No sé si te gustará. Lo he escrito corriendo. Lee y juzga”, leescribió Larroque el 6 de julio de 1855. Y le añadió: "te mando unos versos queun Colegial me ha remitido. Están en borrador y van dedicados al 9 de Julio, Yono entiendo nada de versos. Si crees que modificándolos un poco pueden salir aluz, estimaré lo hagas porque es un grande estímulo para los demás”.
En ese año 1855 había nacido en Concepción del Uruguay un nuevo periódico: El Uruguay fundado y redactado por Victorica, Mansilla y Alvear. Losamigos aplaudieron la feliz iniciativa y los entrerrianos en general leyeron conavidez los articulos que allí aparecieron. Salvador María del Carril que desde suelevado cargo batió palmas por el nacimiento de la nueva hoja, no dejó de en
137
viurle un sano consejo: “Ninguna preconcepción debe guiar nuestros juicios conrelación al pasado. . . nuestra política no puede ser otra si es que ha de merecerel nombre de tal, sino una política de reconciliación con los verdaderos e igualesintereses de las Sociedades Americanas y de la Nación Argentina en especial".
Su traslado a Paraná dejó un vacío difícil de llenar: “Nos has dejado tristescon tu partida. Sentimos tu ausencia. Ve modo de volver pronto entre nosotros".Así se expresó Larroque que poco después, al saber que Victorica deseaba depositar en sus manos la dirección de El Uruguay, le escribía para pintarle con dosbrochazos las tareas que cumplía y que le impedían acceder al pedido del amigo:
Imposible, le dijo, pero materialmente imposible de poderme hacer cargo del Uruguay.El tiempo no me alcanza. Si tuviera una sola hora en el día que pudiese consagrar a esaatención, desde luego debieras contar con ella. Mi tiempo es tuyo. Pero las clases, el juzgado,la Dirección de tantos alumnos me ponen en el caso (le hacer todas las cosas a priesa, yhablándote con franqueza, estoy violento. No puedo resistir a tanto trabajo. Mi primeraclase, la clase de filosofía empieza a las 6 l/¿ de la mañana hasta las 8, porque no puedodisponer en el día de un solo minuto a este objeto. Desde esa hora se suceden mis atenciones una tras otra, sin tener mais descanso que de las doce a las dos de la tarde. Y precisamente es el tiempo que dedico a1 juzgado.
Y luego de esa parralada, (le este (lesahogo, termina con esta frase:
Ouf!. .. te aburro, te fastidio. Ya has arrojado tres o cuatro veces mi carta y has dicho¡Qué francés majadero! Me escribe pliegos enteros, y no quiere ocuparse de mi periódico.Es verdad, te escribo pliegos enteros, pero en medio de las clases, de las lecciones, y comoel viento... Adios, pues; acuérdate de mi, como yo me acuerdo de ti. Un abrazo “etc'est fini".
Victorica en medio de tantas preocupaciones, siempre vigilante, luchandoa veces con rumores y deshaciendo intrigas, sentía por momentos que su armadura se ablandaba. Sus cartas traducían entonces su estado de ánimo furioso,enfermo, triste y cansado. También en esos casos le llegaban los famosos pliegosde Larroque con una inyección de vida, de afecto, de amistad. “Aquí cuentanproezas y deben ser ciertas. En fin algún día nos dirás tus aventuras. Adios,querido Benjamín. Recibe un amoroso abrazo de tu invariable amigo y compadre".
También se intercalaba en aquellos hombres jóvenes algún episodio sentimental. Asi el propio Larroque le advierte:
La dama desconocida, aquella del cuento... algo verde. . . sale mañana para San Jose.Las paces están hechas. El pasado, si es que lo ha habido perdonado. Hace bien de huirde esta Babilonia de corrupción, donde para ella todo se vuelve tentación... La necedadde esta pobre Dama, que como Telémaco anda siempre en busca de un Ulises, me hacerecordar hoy los versos de Fray Luis (le León, hablando de lo peligroso que es mirar yescuchar a una hermosa mujer:
Si a ti te presentáreLos ojos, sabio, cierra; firme atrapaLa oreja, si llamaseSi prendieze la capa,Huye, que solo aquel que huye escapa
Adios
138
Allá a lo lejos. . . Buenos Aires. No la perdía de vista. Quería, como Urquiza,reintegrarla al seno de la Nación. Urquiza, afirmaba Victorica, aceptaría comoGobernador a todo aquel que fuese capaz de reunir mayores elementos de “fusión de orden, de nacionalismo”. . . “no había dificultades. Propongan, concierten,prestigien su Itombre. ¡Ese será!”
No estaban lejos los días de Cepeda. Una vez más los argentinos se enfrenlarían con las armas en la mano. La Confederación había sancionado la sabiaConstitución que nos rige. Buenos Aires, a raíz de la secesión, hizo otro tanto en1854. Pero lo que en el fondo se discutía, era la Aduana de Buenos Aires. Lasarmas dirían pues su última palabra. Y vino Cepeda y con Cepeda el gesto magnánimo y patrióticamente prudente de Urquiza de no querer penetrar en BuenosAires para humillarla.
Surgió entonces el Pacto de San José de Flores. La división desapareció.Aclaradas las disidencias, los ánimos se tranquilizaron. Y la paz pareció definitiva.Buenos Aires se consideraba como parte integrante de la Nación, pero, en cambiose hacía la concesión de que ella pudiera examinar libremente la Constitución.La Aduana, quedaría en manos porteñas. . . por lo menos durante cinco años.
Revisión de la Constitución... La Convención constituyente encargada dela reunión de la Carta Fundamental fue constituida por los mismos elementospolíticos que habían controlado la provincia desde 1852.
En marzo de 1860 Urquiza, terminado su mandato constitucional entregó lapresidencia a Santiago Derqui. En Buenos Aires, el 2 de mayo Mitre se hacía cargo de la gobernación: “inmediatamente anunció su intención de incorporarBuenos Aires a la Nación", lealmente “decidido —escribió Delfín Huergo- a realizarlo cumpliendo con el Pacto de San José de Flores".
Surgió entonces la necesidad de aclarar y ponerse de acuerdo sobre variospuntos. De ahí la misión encomendada al doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, eltalentoso cordobés, cuyas instrucciones —al decir de James R. Scobie- daban “una«lara indicación de las pretensiones y temores de los porteños” (en ellas se dice:“Es indispensable que Buenos Aires quede en posesión de la Aduana por cuantosus entradas están afectas, además de su presupuesto garantido, a la deuda extranjera, al crédito público interno, a las emisiones de papel moneda y a otras obligaciones sagradas”) .
Abordar este tema representa audacia por parte de quien expone. Digo estoporque el doctor Benjamín García Victorica, cuyo riquísimo archivo ha sidogenerosamente abierto a numerosos investigadores y al que habla con una liberalidad que compromete mi agradecimiento, publicó con el título de Urquiza yVictorica en los sucesos del 60 un excelente y documentado estudio.
En cuanto a la política porteña, estaba muy disconforme (2 de abril de 1860).El círculo derquista comenzó en esa época a pensar en la posibilidad de denunciarel Tratado del ll de noviembre, disparate al que se opuso resueltamente Urquiza(“Lo que importa es arreglar nuestras miserias anteriores, invalidar la accióndisolvente de los especuladores políticos sin fe y sin patria, uniformar la opinióngeneral no sólo para preservar del mal a los pueblos confederados, pero aún parasalvar al mismo Buenos Aires... Sírvase decir al Presidente que estas son mis
139
vistas pero yo respetaré en todo caso su propio juicio y el del ministerio que lorodea").
Es en ese instante que Vélez Sarsfield hizo su aparición en Paraná. El talentoso cordobés no tardó en adelantar algo en su trato directo con el Presidente.comprovinciano suyo. Derqui, iniciaba ya los primeros pasos que lo alejarían deUrquiza; designó sin embargo, para entenderse con Vélez Sarsfield, al doctorAráoz, ¿quién sugirió el nombre? Victorica (“Yo he indicado a Aráoz porque lohe encontrado perfectamente inspirado en las ideas de V. E. Quiere el cumplimiento exacto del Pacto y buscar la paz y unión por todos los medios, menos losque sean absolutamente indígnos por afectar seriamente el honor y la subsistenciade la Nación constituida"). Pero simultáneamente se producía en el seno delParlamento un serio ataque contra la provincia de Córdoba y esto le arrancabaa su pluma una fundada queja: “Creerá alguno que el Dr. Derqui no ha podidoevitar eso". Creerá alguno que el gabinete no es cómplice en lo que debe ser elprimer paso de un plan que no ha de quedar reducido a eso”.
Y esto lo tenía preocupado. No aprobaba esa política. “Veo, Señor, que enmuchos casos, o hago el papel de desleal al gobierno de ‘que formo parte, o soypartícipe en la responsabilidad de hechos que me repugnan, o con una renunciaexabrupto produzco un conflicto”.
Tanto hizo y presionó que, finalmente, Derqui consintió en que se separascdel Ministerio pero con la condición de permanecer en el cargo hasta la “venidade Vélez. Está bien —escribió— Dios quiera que no haga travesuras, porque ahi nolas aguanto y Dios quiera que no sea esa la circunstancia en que sea peor mipermanencia en el Gabinete”.
No lo seducían honores ni intereses. Era naturalmente modesto para el público, “aunque altanero como hombre privado. Esa altanería —le confesó a Urquiza— se quiebra con V. E. que puede disponer de mi como de un instrumentoaunque sea para inutilizarlo y tirarlo luego: créalo".
La opinión de Urquiza sobre la necesidad de fortalecer la unión nacional eratambién compartida por otras personalidades. Mitre y Juan María Gutiérrez entreotras. Para Gutiérrez 1 sin dicha unión “no hay República Argentina". Para e'lel Pacto de San josé de Flores desató el nudo gordiano de la República Argentinacon la espada de la justicia. “El pais entero, y cuantos de fuera se interesan ennuestras cosas, han de pronunciarse contra cualquiera que levante estorbo a larealización de aquel Pacto”. Se había franqueado sin reservas con Victorica, poreso cerró su carta diciéndole: “no tendré que arrepentirme por haber confiadoen la lealtad de un caballero y de un patriota inteligente como usted".
Victorica exultaba su alegría. Escuchando a Vélez parecía oírlo a Urquiza.El enviado porteño expresó que “había tratado de alejar toda forma solemne asu recepción que pudiera asimilarla al Enviado de un Estado Extraño, desde quelo era de una Provincia que muy pronto acataría como suya la autoridad nacionalante quien venía acreditado. Hizo en seguida manifestaciones muy honrosas deldeseo de la unión, muy sincero que animaba a su Gobierno y de la perfecta feque abrigaba de que se arribaría a un fácil y digno advenimiento”.
1 ERNESTO hlonauas, Epistolario de José María Gutiérrez, p. 77 y 78.
140
Aprovechó esa oportunidad para desvanecer un infundio. Se decía que lasautoridades bonaerenses negaban a Urquiza el grado de Capitán General. Vélezexhibió una carta cerrada, de puño y letra del general Mitre en que se le dabael título otorgado a Urquiza por una ley del Congreso.
Poco después Vélez entregó copia de las bases que podrían servir de puntode partida para las negociaciones. A Victorica y a otros, les produjo el efecto “deun valde de agua fría a un acalorado”. El sacudón fue terrible: “He perdido mu‘cho la esperanza después de tan atroz overtura, sin embargo, no cesaré en misesfuerzos". Pero a Vélez no le pasa desapercibida la mala impresión que había—(:a usado y entonces sin perder tiempo le hizo saber a Derqui “que estaba dispuestoa oír y convenir en proposiciones más racionales, a punto de persuadir a este queera posible concluir un arreglo honroso”. También se entrevistó con Victorica queno dejó de observarlo atentamente, sacando en conclusión que si bien la situaciónhabía mejorado, Vélez le dejó entrever “dificultades serias". Victorica, empero, nose amilanó. Redactó nuevas bases e instrucciones que el Gabinete aprobó.
El comisionado bonaerense indicó que desearía que Victorica fuese el encargado de tratar con el:
Yo le lie expresado que lo tomaría como un honor siempre que ambos nos persuadiésemos de antemano que hallariamos una solución digna. De otro modo no: porque noquiero la celebridad de una nueva disputa a las muchas con que producida la divisiónde la patria. En este caso me acompañará e] Dr. Aráoz por estar nombrado de antemanoy para que no sea desairado.”
Una vez nombrado, asumió la dirección de las negociaciones que se seguían"confidencialmente", al extremo —como se lo comunicó a Urquiza— de que todolo que hay escrito por parte del Gobierno Nacional es mío". Pero tuvo la enormesatisfacción de que sus esfuerzos se vieran coronados por el éxito. A las once de lanoche del día 5 de junio aprovechó un instante libre para hacerle llegar la grannoticia a Urquiza: tenía ya el texto completo del convenio definitivamente acordado y firmado. "Es cuanto me falta —le añadió— para rebozar de noble júbilopor haber contribuido, como representante de V. E. a llegar a esta solución de laimportante cuestión de la Unión Nacional. Ella queda firme y definitivamentepactada y establecida". Luego, al día siguiente el 6, volvió a escribirle gozoso,exhuberante; el convenio —le decía- satisface el ardiente deseo que V. E. me hamanifestado, de arribar a un acuerdo honroso que estableciese la perfecta incorporación de Buenos Aires por transacciones dignas de ambas partes”. Vélez semostró “delicadamente fácil y empeñoso en este arreglo que todos aplauden. ..V. E. verá que hemos hecho cuanto ha estado en nosotros, S. E. el Sr. Presidenteha hecho evidente su celo”. El Convenio tuvo la virtud de reunir en un solopartido todas las divisiones que existían de tal manera que “hoy no hay más queargentinos que aclaman a V. E. como la causa y origen de todo el bien que laNación disfruta y del que aun espera".
Victorica sin embargo, persiste en retirarse e irse a Concepción del Uruguaypues, decía, todo “Ministro deja el puesto cuando ya la rechaza hasta su portero.Yo quiero dejarlo hoy mismo, porque todos desean que lo conserve". No ambi
2 Carla «Ir ÍÏPIIÍUIHÍH l'Í(‘l(n'Í¡'(l ul gr mm! Urquiza, Paraná, l de junio de 1860.
141
cionaba altos cargos. Quería trabajar cerca de quien lo había distinguido depositando en él su entera confianza. No era embrollón, ni tampoco avariento y usurero como muchos de sus colegas. Todo lo contrario.
Pero no era fácil despegar de Paraná, máxime si se tiene en cuenta que enalgunas provincias, Santa Fe entre ellas, se producían ciertas agitaciones amenazadoras. Victorica no podía permanecer indiferente a ese panorama que ponía enpeligro todo lo realizado. Así que a los que le hablaban de revuelta les contestabaque era comprometer “por un pan toda la hornada”. En el seno del Gabinetecuando todos estaban prontos para castigar a Peñaloza, fue él quien arrojó elaceite necesario para calmar las pasiones; fue él quien se opuso a Pujol cuandopretendió resolver la cuestión en el dia. Finalmente logró postergar la cuestiónhasta el regreso del Presidente después de verificada su visita a Buenos Aires.
Pero sentíase cada vez más molesto. Y razón tenía para ello pues asuntosimportantes habían sido tratados sin su conocimiento o resueltos sin tener encuenta su opinión.
A fines de agosto de 1860, ya se hacia visible una generalizada resistencia ala reforma del título o nombre que debía distinguir a nuestro país, así como también a no dar por válidos ciertos tratados. Se acercaba el momento de la reuniónde la Convención ad hoc. El 14 de setiembre estaban los diputados en Santa Fepero no se reunieron y tampoco lo hicieron en los días subsiguientes. Un obstáculo había surgido y trataba toda la acción constructiva: la elección de Barra y delos Gobernadores. A Barra, Victorica le aconsejó que renunciase: “él se ha acarreado toda esa odiosídad en que la mayor parte están contestes y uniformes".En el otro aspecto había “conciencia sobre la ilegitimidad de la elección deGobernadores".
La posición del grupo federal era la siguiente: 19) admitían que dejase deser impuesto nacional la exportación a partir de 1861, idea que propuso Victoricacon la convicción de que la industria y la producción deben libertarse en provecho de las provincias; 29) no admitían el cambio del nombre del país; 3°) enmateria de Tratados sólo aceptaban la exclusión del Tratado celebrado con Espana.
Pero había algo más grave: la desinteligencia de Derqui con Urquiza: “lafalta de confianza en el Dr. Derqui y su círculo es el primer obstáculo a la fácilterminación de todo esto”, afirmó Victorica. El Dr. Derqui “sostendrá a Saa porque éste y Virasoro son sus brazos y todo el mundo menos él ven que no hacenotra cosa que cabar el abismo en que puede perderse”.
Finalmente el 22 de setiembre se instaló la Convención.Impuesto de todo lo que se negociaba, Victorica sentía que su indignación
iba en aumento. Los ánimos se alteraban. La desconfianza cundía.Victorica decidió no perder más tiempo. Junto con Seguí y con del Carril
acometió la empresa de sacar del pantano a la Convención. Obtuvo que se tratasen todos los diplomas excepto el de San juan y que en seguida se procediese a lainstalación de la Convención. Luego obtuvo que el Tratado celebrado con Españafuese el único rechazado y que no se eliminase el nombre de Confederación Argentina aunque se añadiría también el de Provincias Unidas del Río de la Plata
142
y Sud América. “De ninguna otra reforma hacemos cuestión —dijo Victorica- munos ni otros. Conviene a Buenos Aires como a los demás pueblos”. Haciendojusticia agradeció a Vélez Sarsfield, a Sarmiento, a 1\=Iármol, a Elizalde, a Castroy a Alsina la colaboración que le prestaron.
Pero no se le ocultó que la actitud de los derquistas iba a tener serias "consecuencias.
El 20 en la Sala de Sesiones de Santa Fe, Victorica una vez leído el informede la Comisión, pidió Ia palabra y solicitó que se aprobase por aclamación. LaConvención y la base aclamaron entusiasmados. “Señor, explicó el autor de lamoción, la unión para ser firme necesitaba que no nos dividiésemos, como V. E.ha querido que no nos despedazásemos combatiendo".
Solo dos comisionados dieron una nota desagradable. López se retiró delrecinto y Rolón permaneció sentado.
El feliz término de las sesiones de la Convención ad hoc no causaron satisfacción al grupo derquicista. Una prueba concluyente de ello fue el episodio dela visita de los diputados de la Convención a Paraná. Pese a haber sido anunciada,el Gobierno no adoptó ninguna medida para agasajarlos ni siquiera para quepudieran estar alojados. No contó empero con el pueblo de Paraná que, apercihido del premeditado desaire se congregó y colocando al frente una banda demúsica se ubicó en la bocacalle de San Miguel, hizo descender a los convencionales de los vehículos que los transportaban y los a.compañó hasta el Club “entrevíctores, música y cohetes”.
En el Club se había preparado una bien provista “mesa de refresco". Allíel pueblo quiso escuchar la palabra de los visitantes Seguí, Sarmiento, Del Carril,Pizarro, Elizalde y Victorica, pronunciaron otros tantos discursos que fueronrecibidos con ostensible satisfacción por parte del pueblo. “El entusiasmo —informó Victorica- había llegado al último grado y yo siento no conservar a través delos vapores de la cerveza el recuerdo exacto de las lindas palabras que todosvertieron pero ni lo tengo de las mías”. Estaban aun en el Club cuando se hizopresente un Edecán del Gobiemo para saludar a los convencionales en nombredel Presidente, con lo que aquellos tuvieron que corresponder a la cortesía, visitándolo. A la mañana siguiente los representantes bonaerenses sorprendieron aVictorica con una inesperada visita. Pese a estar medio vestido, éste los recibió:“Estaban furiosos con el Presidente. .. debían quedarse hasta pasado mañana—pues hoy- dio cuenta Victorica a Urquiza, había baile en el Club dado en suobsequio. Pero ayer, continúa diciendo, había salido el periódico La Luz queacompañó a V. E. dado por la imprenta del Gobierno y en que el zonzo Irigoyenes instrumento". Pero había algo más. “Anoche el coronel Lamela borracho habíaatropellado puñal en mano a Obligado en el teatro gritándole asesino de Villamayor. Y a la noche el mismo con otros había estado insultando al Dr. Vélez porla ventana del Hotel. Todo esto sumado a la desatención del Gobierno, los teníadisgustados y los impulsaba a retirarse de Paraná. Era una decisión ya adoptada.Eso sí le hicieron presente a Victorica que iban “plenamente satisfechos del pueblo y de los amigos del general Urquiza y que les bastaba”.
El antagonismo Derqui-Urquiza se agudizaba. Derqui ofreció un ministerio
143
a Obligado, ofrecimiento que fue declinado diciendo que “nombrar-lo a él eraquerer romper el único lazo que unía al Gobierno con el General Urquiza. .Por otra parte el pueblo enfurecido con la conducta del gobierno de Lamela, casidespedazó a éste último.
También Victorica había servido de blanco: “han hablado pestes de mi”dijo... “no he querido ver al Dr. Derqui. .. si me llama no iré”. El Presidentehabía querido enfrentar a los representantes de Buenos Aires, pero como Urquizase había “ligado a ellos” tuvo que cambiar el rumbo de su política. “¿Qué hará?Yo no se, señor. El hombre está opa, está borracho o dormido".
Victorica esperó confiado y con razón el veredicto de Urquiza.“Todo me hace esperar que V. E. apruebe lo que se ha hecho, y que si le
quita algunos partidarios entre la mazorca o salvajada inmunda, le da el aplauso(le todo el pueblo argentino". Y como experimentado político deslizó una últimaírase en la que expresó:
“Creo que V. E. debe apresurarse a prestar su sanción a lo hecho por laConvención. Debe escribir a Mitre felicitándolo a él y a su pueblo. Ellos debeninvitarlo a la Jura. V. E. verá si va. De todos modos yo creo que V. E. debía invitara Mitre a que le pague la visita".
El ex—Presidente y Gobernador de Entre Ríos, por su parte elogió la actuaciónde su yerno y exteriorizó la alegría que lo embargaba: “Acostumbrado como estoya dar completa fe a sus apreciaciones sensatas y juiciosas —le escribió— ya calculará todo el regocijo y el placer con que he leído esa carta que contiene... elresultado de los trabajos de la Convención y los sentimientos dignos, nobles,generosos y grandes de que todos sus miembros se hallan animados para hacerla felicidad de la patria por el esfuerzo de la buena voluntad común”. Y a renglónseguido cierra la carta con esta hermosa confesión: “no le extrañará que le declareaquí que esa carta suya me ha hecho experimentar una de las sensaciones mayoresque cuento en mi larga vida pública".
Victorica continuaba en Paraná. No se empecinaba en combatir a Derquini dejaba de señalar los actos que favorecían al Presidente. Pero también reconocía que pese al discurso pronunciado por éste, los representantes de Buenos Aireshabían salido “demasiado prevenidos" para que tales palabras les surtiesen algúnefecto. “Han estado entre Pelones y han visto al hombre desnudo". Lamela habíasido puesto en libertad y llevado en triunfo y el periodicucho La Luz, habíareaparecido.
Estaba firmemente resuelto a no ver a Derqui sino en el día en que se despediría. Ya había hecho su composición de lugar y por cierto que su apreciaciónresultaba exactísima. Derqui estaba entre “dos extremos, o se hecha en brazos deV. E. o sigue intrigando sordamente. En cuanto a V. E. con cruzar los brazos yponerse de pie sobre la inmensa altura de su gloria lo tiene ofuscado. Conmigo,con Carril y con Seguí están furiosos los Derquistas. Tampoco me cuido de esoque cuando doy con alguno, lo hago lleno de lodo, y es cierto que son unos cuantos pillos brutos los que le hacen perder terreno. En cuanto a él, no va al despacho jamás".
Pero no por eso se negó a servir la política de unión entre Derqui y Urquiza.Con Sarmiento mantuvo una interesante correspondencia. El genial sanjua
144
nino había encontrado en él un espiritu de su calibre, libre de ataduras, dispuestoa llamar a las cosas y a los actos por su verdadero nombre.
Aqui tienen una muestra:
Recibí con gusto su carta en respuesta a la mia y desahogo de sus sentimientos mortificados por indiscretos mas bien que mal intencionados. Crealo. Los viejos quieren gobernaral poder ejecutivo y los muchachos chancearse con los Ministros; y no sabiendo ni pudiendo hacerlo con derecho, echan mano, sin mala intención de lo primero que les ocurre.
Hay en la República un grave mal y pasará tiempo en extirparlo. Los espíritus estánhabituados a las emociones fuertes, a la lucha y cuando la materia falta, hacen gestos porlo menos. Son las colas de las lagartijas que siguen brincando una hora después decortadas.
Olvide y sea indulgente.
La gloria es el premio a la obra consumada. A todo lo hecho hasta aqui, tan bueno,tan grande, tan espléndido, falta la última palabra; el éxito final; y esta no vendrá sinodentro de tres o cuatro años... Digo esto para que no se crucen los brazos y dejen levantarse aquí y alli dificultades, sin abatirlas. Recordaré a usted lo que le dije una vez sobrela confianza; esta cosa que no se manda, que no se explica, ni prueba: Ella existe o no;pero puede creársela, formarla, y mantenerla en los ánimos, disipando las nubecillas queamenacen oscurecerlo.
Moral del cuento. Trabaje para que Virasoro salga de San juan, lo mejor que se pueda.V. no sabe lo que choca al pie de los Andes un grupo de correntinos hablando guaraní.Son los tedescos en Milán.
Con estas citas extraídas de la correspondencia de personajes que gravitaronen la marcha de los acontecimientos, creo suficientemente probado, el anhelode entendimiento pacífico de las Provincias Confederadas y de Buenos Aires;estimo asimismo que la errónea política de Derqui contribuyó a enturbiar laatmósfera de desconfianza que existía. Porque lo realizado por Urquiza despuésdel Pacto de San José de Flores era una prueba indiscutible de que lo animabaun auténtico sentimiento de patriotismo concretado en la Unidad Nacional. Había comprometido —como lo dijo- su gloria, su bienestar su vida quizás! “lo sépero no me arrepentiré si eso produce ese bien del país que está sobre los intereses de los que no podemos contarnos sino efímeramente cuando se trata del porvenir de una gran Nación.
Psicólogo buen catador de las pasiones y de las miras interesadas, sabia queponía en juego su propia vida. La tragedia de 1870, demostró que su cálculo noestaba errado.
Mas no nos alejemos. Pocos meses más tarde la tan ansiada paz desaparecíabruscamente. Nuevamente armas en la mano los argentinos lucharían en unaguerra fratricida. Y vino Pavón. El espíritu en que Urquiza entró a la lucha eratotalmente diferente del que había exhibido en 1859. Hacía la guerra por mandato imperativo. Pero sufría al ver derramar la sangre de hermanos. En el otrobando, Mitre también tenía mayor inclinación para hallar una solución transsaccional. Producida la batalla Urquiza ordenó la retirada de sus efectivos conlos cuales cruzó el Paraná y se mantuvo en guardia en Entre Rios. Esta actitudno fue del agrado de Victorica y produjo un enfriamiento en sus relaciones conUrquiza. Continuaba empeñado en defender las mismas ideas de antaño. “Si nose ponen a borrar los rastros de las antiguas discordias para hacer la República
145
prudente y honesta; le escribió a del Carril el 3 de junio de 1862, si se sucede aDerqui y los suyos por los intereses y las pasiones opuestas ¡cual estériles son lasruinas y los cadáveres que se han causado al país! Su desaliento no me desalienta.Dios le de paciencia a V. y fortuna al país para que salgamos a algún puertoabrigado donde sea permitido trabajar para que nuestros hijos no tengan quepelearse por el pan".
Se carteaba con numerosas personas, deslizando en cada misiva una palabrade aliento, una incitación para desbaratar intrigas y una firme resolución de cubrir a Urquiza contra cualquiera actitud malévola. Asi a Esteban Moreno leestimuló para que hallase un remedio que pusiera fin a rumores delesnable queenvenenaban el ambiente que rodeaba a Mitre y a Urquiza. Se esparcía con visosde verosimilitud que Mitre iba a exigir la entrega total del Parque de la Provincia de Entre Ríos. No sólo era Urquiza el blanco. También lo era Mitre. Elcírculo exaltado se había irritado por el espíritu de tolerancia con que tratabaa Urquiza y por eso le consideraba un traidor.
Por su parte el núcleo de federales empedernidos y que no comprendía lamagnitud del sacrificio de Urquiza lo incitaban a cada rato para que volviera aempuñar la lanza.
Moreno movió a josé Gregorio Lezama amigo de Urquiza y de Mitre. Aeste último lo visitó y planteó el problema del Parque. Poco le costó al ilustrepatricio desvanecer toda duda a ese respecto. Su preocupación primordial eramantener la buena amistad "que lo ligaba con Urquiza: “miraría como una ofensade V. E. [es decir de Urquiza] el que llegase a creer que él patrocinaba el periódico que acababa de establecerse en Gualeguaychú”.
Es que no todo era controlable. En Buenos Aires no eran pocos los que odiaban a Entre Ríos y a su jefe. En Entre Ríos, La Paz fue teatro de sucesos que nodejaron de alarmar al igual que el Carnaval de Concordia y las publicaciones delos periódicos de la provincia, pues Urquiza aparecía promoviendo y fomentandouna reacción.
Victorica valoró debidamente la gravedad de la intriga. Se vio con VélezSársfield y obtuvo una entrevista de Salvador María del Carril con Mitre. Endicha reunión se habló con absoluta franqueza y concluyó con el pedido que lehizo este último a del Carril para que le sirviese de intermediario cerca de Urquiza.
Existía un problema espinoso que no iba a ser fácil resolverlo. Se habíanenviado circulares a las Provincias distribuyendo los fondos votados por el Congreso: solo la de Entre Ríos había sido suspendida, creándole a la Provincia unasituación difícil. Interrogado por del Carril, Mitre declaró que haría “todo loposible” para ayudar al general Urquiza y añadió: “el Banco es enteramente dela Provincia y V. sabe que estos días se ha negado a descontar las letras del Gobierno Nacional". Del Carril dejó aclarado a Urquiza que dificultades pecuniariaslas había “aquí como allá y por mucho tiempo padecerán de esta enfermedadnuestros gobiernos" y en cuanto a Mitre le aseguró que “como siempre” le habíaparecido sincero en las “manifestaciones relativas a V.
Al parecer el general Mitre estaba fuertemente contrariado por sus ministrosespecialmente por el Dr. Rawson y temía que conservando la subvención al Entre
146
Ríos se levantase en el Congreso una polvareda tremenda contra el general Urquiza situación que él quería evitar a todo trance. Por eso y para obviar el inconveniente le ofreció a Urquiza gastar los diez mil pesos mensuales de la subvenciónen establecimientos públicos, en cosas referentes a dicha Provincia para su mejora.Finalmente pidió que Urquiza acreditase por medio de una carta a Victoricacon el cual se entendería.
Transcurrieron los años y en 1875 el gobierno de Buenos Aires lo eligióFiscal de las Cámaras de Apelaciones. Simultáneamente la aplicación de los nuevos códigos “obligaba a un estudio intenso para encontrar la verdadera solucióna cuestiones que las nuevas leyes señalaban" y es fama que los Tribunales ante losque ejercía adoptaron siempre sus opiniones en sus fallos, publicando la prensaen los asuntos dignos de llamar la atención sus luminosos dictámenes.
En 1877 la Academia de jurisprudencia lo eligió vocal por unanimidad. Yahabía sido Decano y Vice-Rector de la Universidad. En 1886 era Fiscal y Procurador interino de la Suprema Corte, cuando su antiguo alumno, entonces generaljulio A. Roca y electo Presidente de la República lo llamó al Ministerio de Guerra y Marina.
Otro capítulo, novedoso y fundamental en la vida de este preclaro ciudadano.Para algunos el Ejército sólo podía estar compuesto por militares de frontera,
corajudos, sí, pero de escasísima instrucción por aquellos que cargaban de frentesin tener en cuenta para nada nociones de táctica y de estrategia. No era la únicavalla. El localísmo predominaba. Un jefe de una provincia no era bien miradoen otra.
Existían además jefes de las fronteras que no hacían honor al uniforme quevestían.
Esto no era lo más importante. Fronteras dilatadas, aun no demarcadasindígenas rebeldes, salvajes; litorales extensísimos con una escuadra que reciéncomenzaba a merecer ese nombre y por encima de todo, cuestiones dc límites quese agravaban cada vez que debíamos sufrir la inevitable guerra civil.
Tal era la inmensa tarea que bruscamente cayó en las manos de Victorica.Tenía carácter, inteligencia, espíritu tesonero y dinamismo. Con tales factoresdebía vencer y. . . venció.
La flota fue sacudida, ejercitada en una palabra lista para entrar en acción.Pero la escuadra nunca se redujo a ser un elemento defensivo que salvaguardabala litoral y las comunicaciones marítimas. Fue también y lo sigue siendo factorimportante de civilización.
Así lo comprendió Victorica flamante ministro de Guerra y Marina. Díspusoel envío de una división expedicionaria a San Juan (isla de los Estados). Allísurgió el Faro que encendió su luz bienechora el 25 de mayo de 1884.
Formó la Escuadra de Evoluciones y la envió a Bahía Blanca, donde realizóejercicios de evolución y ejercicios generales.
En 1885 estableció en la Isla de los Estados la Suprcfectura.En ese año la Escuadra hizo asimismo práctica de torpedos —el arma que
mi estimado colega y amigo, capitán de navío Humberto F. Burzio- ha recordadoen una obra tan completa como novedosa. Esa práctica se hizo para que los “seño
147
res oficiales se familiaricen con ellos y estén listos para los ejercicios que se efectuaran en Maldonado".
El 15 de abril de 1885, desde la Barra de Buenos Aires, el jefe de la Escuadrade Evoluciones, Bartolomé Cordero y los Comandantes de los buques que lacomponían retribuyeron el afectuoso saludo que les había dirigido Victorica yal mismo tiempo lo felicitaban por tener la gloria de haber iniciado la PrimeraEscuadra de Evoluciones y haciendo votos por su pronta mejoría.
La Escuadra, en julio del año siguiente, se hallaba en aguas del Maldonadodonde hizo dos veces ejercicios de lanzamiento de torpedos a tres cuartos de fuerza. En el segundo ejercicio de cuatro torpedos, tres dieron en el blanco. En lanoche del 12 al 13 se realizó un simulacro de ataque por las torpederas y despuésejercicios de tiro de artillería.
Simultáneamente, y en relación con el Ejército, construyó en Río Cuarto laFábrica Nacional de Pólvora fundando así una industria nueva en el país, deimportancia indiscutible por sus variadas aplicaciones y porque lo colocaba alpaís en posición de enfrentar cualquier situación internacional que se le creasecon motivo de los litigios limítrofes. Bien ubicada, con sus salones limpios, pulidos, forrados de lona blanca, con máquinas recientemente importadas, listas parainiciar la fabricación de pólvora y explosivos. Su director Francisco M. Carullale remitió en julio de 1885 cuatro frasquitos conteniendo la primera pólvorafabricada. Un poco antes procedió a la preparación de las distintas muestras quese enviaría a la Exposición de Mendoza. Al mismo tiempo se ensayaba la fabricación de dinamita hecha con sílice de la provincia de Córdoba.
Pero, indudablemente, Victorica dio muestras de su capacidad de organizadorcon la célebre campaña llevada a cabo por el general Conrado E. Villegas, jefe(IC la Línea Militar de Río Negro y Neuquén. Fue Victorica quien le ordenótrasladarse a Buenos Aires “porque iba a tratar en acuerdo de Ministros la campaña de la Patagonia y se quería escuchar el desarrollo de su plan de campaña”.El general Villegas expresó que el objetivo esencial era llegar hasta el lago Nahuel Huapi con lo cual se obtendría la sumisión de los indígenas ubicados al este.de la Cordillera_y se eliminaría del triángulo Limay, Neuquén y Cordillera de losAndes, todos aquellos elementos extraños que pretendían ignorar o resistir elderecho de nuestra propia soberanía. El Acuerdo de Ministros dio su aprobaciónal Plan que involucró, además, las operaciones fluviales a cargo de la Escuadrillade Río Negro, a las órdenes del comandante de Marina, don Erasmo Obligado.Iniciadas las operaciones en marzo de 1881, el 2 de abril llegaban al hermosolago.
Mas no se le ocultó a Victorica que la tarea emprendida no estaba concluida,como lo evidencian las palabras que insertó en la Memoria de su Departamento(octubre de 1881) : "la permanencia de los indios al otro lado de los Andes serásiempre un peligro que nos obligaría a mantener una fuerza militar relativamenteconsiderable en la estación en que las nieves abran los pasos de la Cordillera”.En consecuencia prepara la organización de un nuevo avance de la frontera. Sebarrería con las últimas tribus y se vigilarían los boquetes cordilleranos_
Pero simultáneamente reorganizó el Ejército, pues el Plan suponía nuevastareas de vigilancia y aun colonización en un sector geográfico tan amplio como
148
poco conocido. Así, un decreto de 28 de marzo de 1882 dispuso la creación de la23 División de Ejército bajo las órdenes del general Villegas, y de la 3? Divisióna las órdenes del general Eduardo Racedo que ocuparía la Pampa central.
Las tres Brigadas que acometían la Campaña de los Andes —otra páginaheroica de nuestras fuerzas militares— se inició en 15 de noviembre. Sus patrullasmás avanzadas llegaron hasta el límite internacional, afianzando definitivamentela soberanía nacional en esas regiones. El telégrafo nacional llegó a Ñorquin,según los deseos del Ministro de Guerra y se instalaron numerosos fortines desdeel lago Nahuel Huapi hasta Ñorquin. Por su parte el capitán de fragata Obligadoremontó el Limay y trató una vez más de llegar al Nahuel Huapi, tentativa quetampoco esta vez fue coronada por el éxito. En cambio los tenientes de la armada,Eduardo O'Connor y Federico Erdmann acompañados por dos Guardiamarinaslograron vencer las dificultades y el 13 de diciembre de 1883 navegaban las aguasdel hermoso lago.
El Sur, la Patagonia quedaba ya definitivamente integrada a la vida nacional.Faltaba el Norte, el Chaco. Otro horizonte geográfico totalmente distinto. El
desierto patagónico y los exhuberantes valles cordilleranos, las temperaturas bajocero, aqui’, en el Chaco se transformaban en una selva poco menos que impenetrable; altas marcas térmicas agobiaban a quienes se aventuraban en su interior;y lo que era aun más terrible, faltaba el agua potable. Desde la época colonialse habían realizado diversas tentativas para comunicar Corrientes con el AltoPerú. En épocas recientes es menester recordar a las expediciones del coronelNapoleón Uriburu en 1870, la del coronel Manuel Obligado en 1879 y la delmayor Luis Jorge Fontana, en 1880.
Era menester no perder tiempo. No ocupar un territorio por muchosderechos que sobre él se tuviesen, equivalía a permitir que otra Nación intentarala aventura de adueñarse de ellos. Era pues imprescindible ocupar el Chaco.
Por de pronto el 19 de diciembre de 1880 se dispuso que el teniente coronelSolá, diputado nacional efectuase una expedición de reconocimiento que terminóen la Herradura obraje situado en la margen derecha del río Paraguay y en dondelos sobrevivientes fueron hallados en el “más deplorable estado, pues muchoshabían sucumbido por el hambre, la sed y la fatiga". Sin embargo, no había fracasado. Las observaciones realizadas y el plano levantado fueron de gran utilidadpara la expedición Victorica.
El Ministro de Guerra y Marina, entretanto, había ido acumulando todaclase de informaciones. La campaña terminada exitosamente en el sur era unaetapa. Las cuestiones de límites pendientes hacían planear sobre el país la amenaza de una guerra. En previsión de ello, el Ministro de Guerra y Marina queha “remontado y puesto completamente en pie europeo” y que ha adquirido“poderosas máquinas de guerra que surcan por primera vez las aguas del Río dela Plata".
Pero Victorica quiere llevar las fronteras a sus límites geográficos naturales.De ahí su preocupación por explorar el Chaco. El asesinato del explorador francés Crevaux, precipitó los acontecimientos o sirvió de acicate para la realizacióndel Plan.
La Cangayé fue elegido como centro militar de operaciones y punto de
149
reunión de las columnas que batían el territorio, sometían tribus y explorabanlas diferentes zonas.
Simultáneamente la Marina prestaba su concurso remontando el río Bermejocompuesta por el Talita, el vapor Tacurú y la lanchita de la Maipú. Comandabala expedición fluvial el coronel de Marina, Ceferino Ramirez. Una expedicióncientífica tenía a su cargo los estudios geológicos mineralógicos, tanto en el campocientífico como en el de la aplicación industrial inmediata. "Marchan con ellas[con las comisiones científicas] es como hacer un viaje largo y difícil con familiamenuda”. Llevaba también consigo un fotógrafo: Perotti.
El l‘? de octubre de 1884, Victorica se embarcó en el torpedero Maipú conel propósito de llegar a Puerto Bermejo (Tumbó) . El 17 de octubre abandonabaeste lugar, iniciando la marcha hacia La Cangayé. Toda suerte de obstáculostuvieron que vencer: la disparada de las caballadas, los “caminos" detestables, loscampos plagados de celadas, pero buenos para la agricultura y la ganadería, conbosques riquísimos; las lluvias torrenciales, aumentando la dimensión de losesteros y el volumen de los cursos de agua; la falta de agua potable para lo cualhabía provisto a la expedición de ocho o diez aparatos grandes para pozos condos destiladores para convertir en potable el agua salada y cuatro carros con pipas.
No dejaban de llegarle palabras de aliento. Por ejemplo el teniente coronelj. M. Uriburu le telegrafiaba desde La Paz diciéndole: “Felicito a V. E. por estehecho que revela a las claras ante las personas de mala voluntad y descreidos delgran servicio que prestaba V. E. al país con el avance de la línea al Bermejo queproporcionará miles de brazos útiles antes estériles, perjudiciales y hasta ferocessegún algunos y porque sin el empeño de V. E, esto no se habría realizado quiensabe hasta en que tiempo. Ahora el litoral y el norte pueden contar con numerosospeones dóciles, baratos y buenos trabajadores”.
Inmediatamente se le presentaron Caciques con indios de lanza, buscando laprotección del Gobierno. Victorica no se detiene. Con la tropa desprovista ya deropa repartió solares, construyó locales para oficinas y para cuarteles. Habíaquebrado la resistencia indígena. “Adios sorpresas, bomberos y tiros sueltos". Soloquedaban algunos grupos rebeldes que con el tiempo se someterían. Había comprobado además hasta qué punto era navegable el Bermejo por lanchas a vapor.
A los indios trabajadores les aseguró que el Gobierno Nacional les dispensaría su protección. Muchos de ellos querían trasladarse a Buenos Aires pues sabíanque allí se abonaban mejores salarios.
No poco fue su asombro cuando en el linde de lo poblado con el desiertohalló a una mujer blanca, Victoria Pereyra: “esta mujer —anotó— es un tipoexcepcional digno de ocupar un biógrafo, trabaja hace catorce años como empresaria de obrajes y se ha labrado una fortuna”. Tres años más tarde, es decir, en1888, llegaría al Chaco la condesa Alix Le Saige Cadignao de la Villesbrunesolicitó y obtuvo la concesión de un campo en la Colonia Arocena. Acompañadapor sus dos hijos (de 14 y lO años respectivamente), tomó posesión del lugar einició los trabajos de colonizar. Ese establecimiento, permítaseme esta disgresión,como lo ha destacado Carlos P. López Piacentini, con el correr del tiempo llegóa ser el más importante desde Las Palmas hasta Reconquista. Se llamaba estanciade Santa Ana que la tradición dio en llamar "Condesa Cué” (del guaraní: que
150
fue de la Condesa). El 13 de marzo de 1899 atacados y sorprendidos por losmocovíes, el establecimiento fue destruido y sus ocupantes muertos. La Condesapereció al querer salvar a un pequeño criado que tenía a su cargo.
Pero también Victorica pagó su audacia. Picado por una araña venenosase le inflamó el brazo poniendo en peligro su vida. Pese a los sufrimientos nocedió a los requerimientos de sus subordinados y no se retiró hasta no ver cumplido el plan previsto. Había vencido a las sabandijas, a las nubes de mosquitos,a los pantanos, a los bosques lleno de espinas, al calor, a la sed y a los indiosindómitos. En las Juntas, dirigió la palabra a los expedicionarios: “habló admirablemente, como él sabe hacerlo” acotó el general Ignacio F. Fotheringham queestaba presente.
“A grandes pinceladas hizo un cuadro hermoso de estos vastos territoriosdesconocidos de la patria y esos espléndidos bosques vírgenes, de esas tierrasprivilegiadas. . . Al oírlo me hacía la ilusión de estar en un Edén terrestre. . . ymiraba a mi alrededor y vi un río inmundo, fangoso, de aguas turbias, unas tierras áridas, unos montes raquíticos y un clima detestable. Sobre las costas del ríolos restos de un enorme surubí comido por algún tigre. . Fotheringham concluye sus recuerdos diciéndonos “la buena intención es la que vale. Yo le estrechéafectuosamente la mano y yendo aparte con él le dije: “Pero digame Sr Ministro,V. piensa todo lo que ha dicho” y él “No hombre, jamás he visto lugares máshorrorosos, pero hay que hablar patrióticamente y el patriotismo, como el amor,es ciego". El espíritu bromista debía tener sus pequeños desahogos.
Recién el 29 de noviembre dio la orden de regreso, lo seguían grupos indígenas. Ahora podía afirmarse sin equivocaciones que la guerra de fronteras habíaconcluido. Pero entretanto¿ y mientras el dinámico Ministro se hallaba empeñadoen ladifícil campaña, amigos suyos levantaban su candidatura a la Presidenciade la República. Contaba con numerosos simpatizantes en la Capital y en el interior. Pero la lucha entre los diversos candidatos la habría de definir el genera]Roca y Victorica no sc manifestó dispuesto a entablar una discusión política consu Presidente y ex-discipulo. Tenía antecedentes honrosísimos que pocos argentinos podían ostentar. No quería enfrentarse con juárez Celman. Como lo he dicho,y lo repito, no era la vanidad una característica suya. Entendía y con razón, quecuando se llega a un alto cargo es porque al aceptarlo se considera capaz dedirigirlo; lo acababa de demostrar en forma aplastante con su brillante campañaen el Chaco en donde además de organizador había sido director y ejecutor.Poseía la ductilidad del diplomático que sabe cuando debe retroceder un pasopara poder luego avanzar dos o más; poseía, asimismo, esa firmeza que era raracondición de hacerse simpático lo cual le facilitaba la posibilidad de plantearproblemas difíciles. Militar, si. Pero también un gran señor. Por eso subscribosin reservas la definición del general Fotheringham:
Un militar distinguido, de raza de caballeros de otra época, de maneras afables yanimado del más patriótico empeño y decidida buena voluntad.
Rendia culto a la amistad, a la amistad con mayúscula, no a la amistad interesada. Estaba vinculado por ese lazo invisible pero poderoso, con una legión depersonas, argentinas unas, uruguayas otras, etc.
l5l
No, de sobra sabía que en la definición de la próxima Presidencia iban atenerse en cuenta otros factores. No. El no sería candidato y no lo fue. Para ma]del país. Por otra parte, los informes que le llegaban le daban la pauta de lo queserían aquellas elecciones. Incluso circulaban rumores de posibles revoluciones.No sería él, que había sacrificado convicciones para consolidar la unión nacional,quien contribuiría a deshacerla. El 29 de junio presentó inmediatamente surenuncia. El ll de julio Roca le escribió diciéndole:
Hoy he firmado la aceptación de su renuncia... al comunicárselo así, debo manifestar]:una vez más mi agradecimiento... Sea Ud. feliz y ordene siempre a su afmo. servidory amigo.
Estanislao S. Zeballos sumó sus sinceros votos de felicitaciones a lo de losinnumerables amigos que lo acompañaron con su simpatía al retirarse del Gabinete Nacional. De su carta extraigo unas líneas porque contribuyen a darnosun conocimiento de los sentimientos del renunciante. Dice así Zeballos:
Me recomienda Vd. uno de sus últimos actos de gobierno: la ley de protección a losIndios. Acepto su recomendación y concurriré al Congreso a la sanción de tan noble cuanhonroso sentimiento. El espectáculo de las familias indígenas prisioneras, disueltas cruelmente por la distribución de padres e hijos en ciudades y acaso en provincias distintas, esa la par que deplorable, contrario a la dignidad de la Nación.
Simultáneamente, Roca lo elegía para desempeñar una misión cerca de laRepública Oriental del Uruguay. No era una retribución diplomática, ni un artificio para alejar a un militar prestigioso. Era por el contrario, otra prueba defuego para Victorica. Trocaba las armas por otras no menos temibles. Y era enviado a un país hermano pero cuyas relaciones con nuestro país pasaban por unmomento de grave tirantez.
El 29 de setiembre de 1885 fue recibido “con toda distinción y especialísimacordialidad por el ministro Herrera y Obes con quien de antaño lo ligaba unaantigua relación y por el presidente Máximo Santos que hizo “cuanto es posiblepara demostrarme su simpatía personal. Prolongada fue la visita en la casa particular del Presidente, de ella sólo puede decirse que salió “prendado del hombrey admirado de quien si es cierto que era un hombre sin educación hubiese podidoadelantar tanto para presentarse con una corrección que puede soportar la comparación con‘, cualquiera de nuestros hombres públicos. Cumplido en las formas,de una facilidad perfecta en la palabra y el mayor despojo, verdad es que ha sidoafabilísimo conmigo ofreciéndose particularmente como si nos ligase antiguaamistad. Me ha dicho y repetido que para cualquier asunto, acuda a él personalmente en cualquier momentmdisponiendo de su buena voluntad a su favor".
Evidenció sin retaceos de ninguna especie estar satisfecho de la seguridad desu gobierno; no lo inquietaban las maquinaciones de los emigrados orientales enel territorio argentino. Estaba convencido que las masas no acudirían al llamadode los revolucionarios. “Hay respeto por la autoridad y temor a la fuerza organizada —acotó Victorica—, cuando no fuese bastante el amor al trabajo productivoy el recelo a las fuertes consecuencias de las convulsiones pasadas". Victorica leaseguró que la política del general Roca era adversa a toda convulsión, a todo
152
conato contra la paz pública de sus vecinos y que se mostraría en toda circunstancia decidido a mantener la más estricta neutralidad.
La actitud de Santos causó en Buenos Aires muy buena impresión: suponíanque no se iba a manifestar muy efusivo con Victorica. Se le aconsejó, entoncesque empezara por proponer una Convención aduanera para evitar recíprocamentelos contrabandos. Pero no obstante las informaciones optimistas de Santos, enBuenos Aires eran muchos los que anunciaban el próximo estallido de una revolución en la República vecina. Victorica ya estaba informado de lo esencial. Sabíala poca reserva que guardaban los emigrados revolucionarios en Buenos Aires;sabía asimismo que el ministro brasileño anunciaba a su gobierno que a breveplazo se iniciaría la invasión del territorio oriental desde el litoral argentino,invasión —aseguraba— era apoyada decididamente por el gobierno de Buenos Aires. Pues fue aun más allá, pues le advirtió al Gobierno argentino que los revolucionarios orientales tratarían en toda forma de comprometerlo “porque tal vezsólo pueden esperar de un conflicto internacional lo que ellos mismos debehacérseles difícil”. Por eso no vaciló en estampar su juicio: el gobierno argentino“debía mirar en una revuelta del Estado Oriental un peligro de complicacionesmás o menos funestas". En cuanto al convenio relativo al contrabando le anuncióal ministro Francisco J. Ortiz, que “con convenio y sin convenio —las autoridadesde Montevideo- han de favorecer el contrabando siempre que lo puedan guardando las formas". De Buenos Aires le anunciaron que no habría connivencia,consentimiento o tolerancia para con los revolucionarios, porque al GobiernoArgentino no “le importa que gobierne en Montevideo Pedro, Juan o Diego y loúnico que le importa es mantener la paz interior y exterior". De paso lo instruyeron para que estableciera la distinción “de que una cosa es tolerar aprestosbélicos, y otra cosa es constituirse en policía secreta y en vigilante nocturno de losemigrados” como lo pretendía el representante oriental y también lo pretendía elgobierno de Montevideo al hacer cargo a las autoridades argentinas porque algunos dispersos cruzaron el río Uruguay". ¿Por qué no los atajó él en la otra banda?Este fue el motivo de los ataques que los diarios de Santos nos hicieron y supongoel retiro de su ministro Gayoso.
El ministro Ortiz termina su nota con un párrafo que no vacilo en transcribirlo:
El Brasil —(lice cn su nota del 7 de octubre- es indudable que apoyará a Santos en lacreencia tal vez de que nosotros le somos hostiles, pero con su pan se lo coma y las intrigasy tejidos de] Brasil solo a él le perjudicarán porque lo cubren de vergüenza. Así sucedecon lo de Chile, a donde han mandado un servil instrumento de los intereses de Chilecontra lo que hicieron antes y así les sucede hoy. .. El oprobio es para ellos que dan conigual facilidad la cara y el traste, bien es verdad que tienen muy semejante el uno a lo otro.
La situación se agravaba por momentos. Victorica se esforzó en disuadirlosde apreciaciones infundadas. Pero lo cierto es que algunas apreciaciones de argentinos daban la impresión de que trataban de reconstruir los límites del antiguoVirreinato, No era ajeno a tales proyectos el doctor Rocha tratativas que sevinculaban con el comité blanco de Buenos Aires el cual le ha “prometido ayudarlos en todo una vez que se produzca el movimiento y tienen en la Boca reuni
153
dos muchos griegos que" irían a Montevideo en el momento oportuno. Roca encarta a Victorica refirmó su posición. Le dijo:
Pueda ser que el sayo no le venga mal a algunos de nuestros patriotas que sueñan conlas grandezas del Virreinato, pero Vd. sabe cuán recalcitrante he sido yo a todas las tentaciones.
Sigo creyendo que la politica de intromisión en las cuestiones internas de los Estadosvecinos en una mala y pésima política que otras veces ha dado amargos frutos a la República.
Pero entretanto Victorica concretando sus informaciones le hizo un brevey sustancioso resumen a Roca en el cual le hacía saber:
1° Que las autoridades orientales estaban perfectamente instruidas de todo lo que sehacia en Buenos Aires, conocimientos que tenian por varios conductos y "muy principalmente por agentes procurados por el ministro Gayoso" que estaba militando en las mismasagrupaciones revolucionarias... “Conocen las reuniones que tienen en La Plata y en ésa./ Buenos Aires / que tienen armas en Entre Rios; quienes ernbarcan aquellas, cuales son losoficiales instructores".
2° Sabían que no había uniformidad de opinión acerca de quien debia ser el jefeporque mientras algunos sostenían el nombre de Arredondo, otros pensaban que debíaser el General Enrique Castro. "El primero alejar a los colorados y acarrear-ia serias sospechas al Brasil. El otro es un jefe que tiene muchos amigos y desprestigiaria a Santoscomo jefe del Partido Colorado".
3° Para el Sr. Dr. Herrera es siempre el Dr. Rocha quien protege la revolución suministrándole dinero de que disponen con largueza. Tienen constituidos aquí agentes que paganpasajes a todo el que quiera irse a engrosar las filas y les ofrecen que les darán allí alojamiento, un peso fuerte diario y tres platos de comida, pan y vino... ¿No sería esto demasiado amor por la reconstrucción del Virreinato? Esto último el que efectivamente se vanmuchos para esa, y entre éstos, me han dicho, hasta oficiales, aleja la idea de todo movimiento en la ciudad.
49 La gente que se creía comprometida "anda asustada de su propia sombra y empiezan a acudir a la Legación pidiendo protección y asilo y la verdad proporcionándomeya disgustos y compromisos".
5° También empiezan a verificarse prisiones en la campaña.’
Poco después Victorica tuvo conocimiento del Mensaje del Poder Ejecutivode la República vecina y se apersonó al Ministro de Relaciones Exteriores a quienle expresó la sorpresa que aquél había causado en las autoridades argentinas porlos términos que a su entender eran ofensivos para su gobierno.
En la República vecina se había operado un cambio. El 19 de marzo, terminado el período legal de Santos, éste que deseaba volver a ocupar el cargo, hizoelegir Presidente al doctor Francisco A. Vidal. El 27 estallaba la revolución deQuebracho.
La acaudillaron como es sabido los generales josé M. Arredondo y EnriqueCastro. Victorica se apresuró a poner en conocimiento del ministro Ortiz que lasautoridades uruguayas se habían incautado de correspondencia en la que losrevolucionarios aseveraban que el jefe argentino encargado de desannarlos “nolos obligaría al desarme” y los “urgía para invadir cuanto antes”. La revolución,
° Carta reservada de Benjamín Victorica al presidente Julio A. Roca, Montevideo, 18 deenero de 1886.
154
en la que militaron ciudadanos de todos los partidos fue vencida por el generalMáximo Tajes en el Quebracho.
Empero, Victorica consiguió que el gobierno de Montevideo “haría completa justicia a la sinceridad y lealtad del Gobierno __!Argentino" y convino en pasarnotas reversales que dejasen a cubierto las responsabilidades y el decoro de ambosgobiernos". Se preocupó por los prisioneros argentinos y adquirió la esperanza deobtener su libertad “pero como acto espontáneo de esta autoridad", promesa quelue cumplida. Por encima de todo buscó la forma de poner en evidencia la lealtadde los procederes del Gobierno argentino. Finalmente logró arribar a la ansiadasolución.
En octubre juárez Celman asumió el poder. Lo acompañaría en su gestión(‘l ministro de Relaciones Exteriores Norberto Quirno Costa. Victorica elogió lasmedidas tendientes a evitar que los emigrados orientales comprometieran al paíscn nuevos enredos revolucionarios. “Sabe V. E. —le dijo- que este Gobierno tieneúnicamente su base en la fuerza militar: es un gobierno pretoriano y sabe V. E.bien que los gobiernos de esa clase no se derriban sino en el pretorio".
El 17 de agosto Gregorio Ortíz nieto de uno de los Treinta y Tres disparóun revólver contra Santos hiriéndolo seriamente en la cara. La situación empeorónotablemente. Ya sus mismos partidarios comenzaron a pensar seriamente en loque debían hacer para sustituirlo ventajosamente.
Comenzaba el choque de ambiciones; la estabilidad que Santos creyó inconmovible, dio claras muestras que podría derrumbarse fácilmente. Pero no poreso cejó en sus pretensiones. Reuniones frecuentes con los jefes de los cuerpos delínea, comidas, vivacs, etc. sirvieron para que sondeara el ánimo de los jefes militares. A todo lo cual se sumó la ruina comercial e industrial. Decidió entonces eldictadorconstituir el Ministerio de Conciliación, mientras hacía circular el rumorde un próximo viaje a Europa. El general Tajes le sucedería.
Antes de terminar su mandato Roca informado por Victorica, expresó sujuicio sobre la maniobra de Santos: “Ya se lo veia por sobre el poncho que nopodía soportar que a otro se le llamase Presidente y tuviese algunas aparienciasde tal”. Ahora será menos soportable su dominio porque le faltará el atractivo delo nuevo y desconocido que suelen tener las tíranías, y desaparece toda esperanzade que termine por la sucesión regular de las cosas. A él lo devora la sed de mandoy yo no veo las horas de terminar mi período y meterme en un rincón o irme adonde nadie se acuerde de mi. . . Me siento física y moralmente cansado, con unhastío profundo de la política, del Gobierno y si Vd. quiere de los hombres".
A medida que la patria se engrandece es necesario que nuestros representantes en el exterior se muestren en todos sus actos dignos de ella y en armonía consu creciente importancia. Tenemos todos los elementos para ser una gran Nación,si sabemos tener juicio”.
Victorica, entretanto, enfrentaba, además otro problema: El sanitario. EnBuenos Aires había aparecido el cólera, noticia ante la cual las autoridades montevideanas adoptaron las medidas más extremas.
Dura fue la negociación en la que Victorica unas veces procedió con la suavidad que le eran características, y en otras habló alto y enérgicamente.
La partida de Santos y el entronizamiento de Tajes sirvieron para conmover
155
al ambiente. No perdió tiempo para pedir una audiencia a fin de entregarlepersonalmente a Tajes la carta autógrafa del presidente Juárez Celman. Fue elprimer diplomático en ser recibido por el nuevo mandatario, circunstancia queTajes se encargó de destacar así como‘ que había sido educado en ¡nuestro país.Ante las expresiones de Victorica, el mandatario uruguayo se sintió sumamenteconmovido y habló efusivamente de su interés por conservar y estrechar cada vezmás las relaciones entre los dos países.
Reanudó con el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores las negociacionesrelativas a la clausura de los puertos uruguayos. Pero estaba ansioso por regresara Buenos Aires donde asuntos particulares reclamaban su presencia. El 12 deenero anunció que el gobierno uruguayo dictaría un decreto.
Quirno Costa satisfecho con la actuación de Victorica no dejó de advertirleque Martín García, no podía figurar en la enumeración de puntos del litoral alos cuales afectaría la cuarentena. Con tal motivo, evocó en un viaje realizadocon el ministro oriental Terra, en que éste le dijo con mucha amabilidad, contal amabilidad que me recordó a Alencar: ¿No le parece, Doctor, que esta islaestá más cerca de la costa oriental que de la Argentina? Sí, le dijo, y nosotros losargentinos que la hemos ocupado siempre, la hemos defendido y la seguimosocupando desde que se creó la República Oriental hasta ahora, tenemos muchoplacer en estar tan cerca ‘que en cualquier caso podemos darnos la mano sindificultad con Vds. que son nuestros queridos hermanos.
El año 1887 vio alejarse a Victorica de las costas uruguayas. Retornaba a lapatria con la satisfacción de haber cumplido y resuelto con tacto y con dignidaduna grave cuestión entre uruguayos y argentinos. Había sabido conquistar generales simpatías y sus correctos procedimientos le habían granjeado un gran respeto. Sus vinculaciones personales contribuyen en un margen nada despreciablepara que su labor fuera coronada por el éxito, Había sido, pues, un observadoratento, bien informado. No pertenecía a los diplomáticos que se informan de loque ocurre en el país acudiendo únicamente a la prensa. El gobierno gracias asus informes sabía a que atenerse respecto a la política rioplatense.
Para entonces y con fecha 17 de agosto, un decreto, haciéndose eco de la notapresentada por el doctor Victorica, según el cual había sido designado para ocuparel puesto de Presidente de la Suprema Corte de Justícia, aceptaba la dimisión queaquel presentaba.
También aquí, debía afrontar delicadas y aun difíciles situaciones. Bastarárecordar el trágico año de 1890, cuando la revolución estalló y Buenos Aires vioensang-rentadas sus calles. ¡Terribles momentos aquellos! En el Parque centenaresde soldados y civiles enfrentaban con las armas en la mano al poder militar de laNación. La sangre se derramaba generosamente por atacantes y atacados.
Acordado el arrnisticio, se inició una mediación pacífica. La llevaron a cabovarios ciudadanos: Benjamín Victorica, Luis Sáenz Peña, Francisco Madero yEmesto Tornquist. A ellos se les debieron las Bases fijadas definitivamente por laComisión mediadora autorizada por el Excelentísimo Sr. bresidente de la República y aceptadas por la Junta Revolucionarias‘ Del Valle al referirse a este momento dice:
‘ Josí: M. MENDÍA (JACKAL), La Revolución (su crónica detallada. Antecedentes), Buenos
156
Al comenzar las negociaciones la cláusula de la renuncia fue discutida por el generalVictorica y por mi. Era opinión de uno y de otro que el doctor juárez Celman tendríaque abandonar cl gobierno irremediablemente; pero yo exigía que esto fuera una condicióndel desarme; el doctor Victorica me manifestó que el doctor Juárez alentado por losauxilios que le enviaban los gobiernos de provincia no cedería y, al fin, fue necesariaeliminarla. No tuvimos la menor (lificultad en lo relativo a los procesos civiles y militares;únicamente hubo cuestión respecto a los grados.
Finalmente en la casa de Francisco Madero se aceptaron las bases fijadas porla Comisión mediadora. Una vez más la palabra serena, el juicio imparcial y lapersonalidad de Victorica se habían impuesto. Ha intervenido cuando la fusileríay el cañón parecían ser la única voz posible de escuchar. Interviene con otrosdistinguidos ciudadanos para salvar el prestigio de su investidura (que ejercióhasta julio de 1892), afianzar el orden y pacificar el país.
Pasada la borrasca y serenados los ánimos, lo consultaban respecto del futuropolítico. Y así fue que en uno de sus momentos en que daba libre acceso a suespíritu bromista dijo: “El futuro Presidente será algún tilingo; un Manuel Ocampo, o un tonto que se le jaarezca".
Cultivaba siempre con amor la verdadera amistad, esa amistad que no sederrama entre muchos. Pero en este caso hubo uno que polarizó buena parte delcariño que podía dispensar un hombre de profundos sentimientos como lo eraVictorica. Me refiero a Osvaldo Magnasco. No creo que haya nadie en el país—con excepción del doctor Benjamín Victorica y del doctor Miguel Ángel Cárcano- que tengan una medida exacta de ese cariño, de ese afecto.
Y es que Magnasco tuvo un gran parecido con el hijo de Victorica, fallecidoa la sazón. Victorica vio en él a su hijo redivivo. Se carteaban en castellano o enlatín. “Yo le extraño a Vd. mucho más de que Vd. a mi” le decía Magnasco. En1889, a principios de mayo Tajes visitó a Buenos Aires y al no encontrar a Victorica le hizo saber que necesitaba hablar con él. Victorica le contestó que le erapoco menos que imposible trasladarse a la Capital, pero simultáneamente consultó a Magnasco cual era su opinión. Magnasco coincidió en que no debía veniry consultó a su turno a Mitre y a Roca. Los dos coincidieron. Pero la visita acasa de Roca adquiere un dramatismo poco común, En el momento de entrar,Roca despedía a otro visitante y al verlo a Magnasco, alcanzó a decirle: ¿Cuándohas venido, julio? Demás está decirlo la entrevista con Tajes no se realizó.
Ministro de Guerra y Marina por tercera vez durante la presidencia de LuisSáenz Peña en 1892 pese a que opuso una tenaz resistencia, desempeñó el cargopor un breve plazo, pues renunció el 6 de julio de 1893 en vista de la debilidadque acusaba dicho gobierno.
Seis años más tarde, en marzo de 1899 integró junto con Bartolomé Mitre,Bernardo de Irigoyen, José F. Uriburu y juan José Romero la delegación argentina que debía buscar la solución del pleito de la Puna y Atacama.
La junta de Notables como se la llamó contaba en su seno con una delegación chilena y con la presencia de William I. Buchanan, enviado extraordinarioy ministro plenipotencíario de los Estados Unidos de Norte América.
Aires, 1890; t. ll, p. 15; LUIS V. Soum, La revolución del 9o, Buenos Aires, 1957, 113 edición,p. 286, 287 y 300.
157
Vocal del Banco Hipotecario Nacional en el período 1902 (se incorporó el8 de mayo) a 1906 (30 de abril) recayó en su persona la Presidencia de la H.Cámara de Diputados y fue electo Presidente de la República en caso de acefalía.Fue también Director del Banco de la Nación (cargo que desempeñó con ladedicación e integridad que eran habituales en él, Presidente del Consejo escolarde su distrito, Vocal del Banco Hipotecario de la Provincia, Decano de la Facul-tad de Derecho, Rector de la Universidad de Buenos Aires.
Falleció el 27 de enero de 1913.
158
INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO DE NÚMERODOCTOR RAÚL DE LABOUGLE
Sesión N? 883 de 9 de setiembre de 1969
El doctor Raúl de Labougle fue electo académico de número en la sesióndel día lO de diciembre de 1968, para ocupar el sitial número 2 que correspondíaal señor José Torre Revello.
Se incorporó a la Academia en la sesión del 9 de setiembre, que fue presididapor su titular el doctor Miguel Ángel Cárcano, y con la asistencia de los académícos de número señores: Ricardo R. Caillet-Bois, Ricardo Piccirilli, S. E. R.Cardenal Antonio Caggiano, Raúl A. Molina, Augusto G. Rodríguez, ArmandoBraun Menéndez, José Luis Molinari, Edmundo Correas, Bonifacio del Carril,Julio César González, josé M. Mariluz Urquijo, Ernesto j. Fitte, Guillermo Gallardo, Enrique Williams Alzaga, Leopoldo R. Ornstein y León Rebollo Paz.
Abrió eI acto el doctor Miguel Ángel Cárcano; seguidamente presentó alnuevo académico el profesor Ricardo Piccirilli y por último ocupó la tribunaacadémica el Dr. Raúl de Labougle para tratar el tema: El último conquistadordel Río de la Plata.
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIADR. MIGUEL ÁNGEL CÁRCANO
España durante más de trescientos años fue dueña y gobernó el territorioargentino. Sus instituciones, y sus leyes, su modo de vida y su cultura han dejadouna huella indeleble que todavía perdura, como la denominación de Roma enFrancia y la Bética. La raíz argentina es latina y española. El medio ambiente,las diversas corrientes inmigratorias y el régimen económico, los ciento sesentaaños de vida independiente, modifican lentamente aquel primer impacto. Fueroninútiles las protestas anti españolas de Sarmiento, frente a la gravitación de tressiglos de influencia ibérica que todavía se revela en nuestra organización socialy política, en nuestra actitud personal y colectiva. La historia la encuentra constantemente. El caudillismo, las luchas civiles y el autoritarismo son de origenespañol. Pretendimos organizar una República democrática al estilo anglo-sajón
159
y nos ha resultado una República a la manera española. Aquella alejó del gobierno el predominio militar, en España y Argentina ejercieron desde la primeraépoca una gravitación preponderante. La tendencia europeizante de la repúblicaliberal, el moderno tecnicismo que invade el gobierno y la industria, hallan enArgentina, como en España, su mayor resistencia en una reacción nacionalista.A través de España hemos heredado la cultura del Mediterráneo, creada por lasnaciones más inteligentes, ingeniosas y sensibles de Europa. El pensamientogriego, las instituciones romanas, la religión cristiana, la industria y la ganaderíaárabe, el régimen jurídico y las especulaciones del espíritu, son sus mejoresrealizaciones.
La historia de la conquista, la colonización y el Virreinato, son trescientosaños de historia argentina. Ofrece el mejor y más abundante material de trabajopara estudiar, conocer, interpretar y definir la formación del carácter y el almanacional. No podemos prescindir de la tradición y de la historia, si queremosconocer el presente ya sea para acentuar y estimular las calidades o tratar decorregir las deficiencias del futuro argentino. Ningún historiador serio pretendeque la historia argentina comience en 1810. Desde juan Agustín García hastaRoberto Levillier, mi ilustrado profesor y mi querido amigo, para sólo citar ados colegas desaparecidos, así lo han demostrado con sus valiosas investigacionessobre la época española. Algunos de los colegas que me escuchan, han publicadovaliosísimos trabajos que revelan la unidad del proceso histórico nacional, elgermen creador de la cultura mediterránea en el medio americano.
El Académico de número Raúl de Labougle que hoy se incorpora a nuestraCorporación sigue la buena tradición de estudiar la época de la dominaciónespañola. Desde su juventud, cuando trabajaba en el Instituto de Investigacionesde la Facultad de Filosofía y Letras, y los archivos europeos, hasta sus recientespublicaciones, revela esta preferencia, especialmente con temas vinculados a laregión del litoral. Es un investigador serio y consciente. Escribe con erudicióny elegancia sobre asuntos que se vinculan con el gobierno, la religión y la ganadería del país. Su linaje se halla vinculado a importantes hechos históricos. Nole corresponde el apóstrofe de Cicerón a los aristócratas romanos. Él continúailustrándolo con sus ensayos históricos, como lo acredita su incorporación a estaAcademia.
Disertará esta tarde sobre: “El último conquistador del Río de la Plata",precioso tema. El conquistador es el tipo legendario que produjo España entierras de América.
Como Presidente de la Academia Nacional de la Historia, me es especialmente agradable entregarle al Dr. Raúl de Labougle, el diploma y la medallaque lo acreditan como miembro de esta Corporación.
160
DISCURSO DE RECEPCIÓN POR EL VICE-PRESIDENTE l‘?DE LA ACADEMIA PROP. RICARDO PICCIRILLI
Señor Presidente;Señores Académicos;Señoras, señores:
La Academia Nacional de la Historia incorpora a su seno esta tarde, comomiembro de número, al Doctor Don Raúl de Labougle, que atento a las normasde la Corporación pasará a ocupar en lo sucesivo el sillón académico que perteneciera en vida a Don josé Torre Revello. Con tal motivo, tócame darle labienvenida y cumplir la placentera y honrosa misión de señalar ante vosotros,asediado por la cxiguidad del instante, las calidades espirituales que definen lapersonalidad del nuevo académico, así como mencionar el contenido y la esenciade su labor historiográfica, celados con la inquebrantable vocación del estudiosointeligente.
Inclinado decididamente al conocimiento histórico, la era dc la conquistay la colonización de la España descubridora le ha atraído con marcada predilección, pudiéndose advertir desde el primer momento, que en la sistematizaciónde sus ideas cobraban vigencia espiritual, aquellos temas que hacian al linaje delos protagonistas y al fundamento social de las instituciones hispánicas trasplantados a América. De tal manera llegó a los planos de la investigación documentaly produjo la exégesis de los asuntos nacionales con objetiva visión de expositorsereno y pulcro.
La obra define al autor, y de él corresponde decir que, no le son necesarioslos adjetivos calificativos y los epítetos exaltativos para referirnos al contenidode sus libros, donde los aciertos refluyen sin esfuerzo. Nunca infiel a su íntimosentir, el señor de Labougle no ha traicionado la verdad que emana de las comprobaciones; ha penetrado en el campo de la historia seguro de sí mismo, con elmarcado desdén por el aplauso fácil y la consagración precipitada.
En el contenido dc su primer libro publicado cn 1941, intitulado: Litigiosde Antaño, se hunde la raíz que nutre y documenta gran parte de la labor posterior. En las páginas de este ensayo se halla contenida la esencia de la sociedadcolonial, que descubre aristocrática, trayendo en su apoyo documentación entonces inédita. Integran este volumen una biografia de don Juan de San Martín,padre del Libertador, donde sc comprueba que poseyó razón el historiador Mitre,al afirmar que San Martín nació en el Colegio de los Padres jesuitas, dc Yapeyú;y un circunstanciado relato de la guerra de la Colonia del Sacramento en 1680primera victoria militar de los argentinos.
161
Dedicado a la investigación de los temas del período hispúnico, tras variosaños de información y compulsa documental, el autor publicó por las prensasde Coní, la Historia de los Comuneros, relato revelador de una revolución ocurrida en Corrientes en el año 1764, cuyo móvil dio en sostener que la soberaníaresidía en el común o sea en el pueblo, siguiendo los principios del Padre Suárez,y que a su hora sería también fundamento de Castelli y Paso en el Cabildo abierto de 22 de mayo de 1810. Penetrado el autor de su tiempo y sus hombres, publica:El Alguacil Mayor don juan Esteban. A/Iartínez, Precursor (le la Independencia,cuyo desarrollo a través de documentación inédita muestra la lucha entre criollosy peninsulares ocurrida en Corrientes a fines del siglo XVIII y comienzos del xxx,y da cuenta de la hazañosa empresa del Alguacil Mayor Martínez, jefe de loscriollos y herederos de la doctrina comunera de 1764. Por el camino de la historiadel lugar provinciano, da a la estampa más tarde: San. juan de Vera de las SieteCorrientes, trabajo de interpretación y de síntesis se caracteriza por su cuidadainformación y la claridad del estilo. A partir de esta publicación el autor intensifica sus estudios sobre el lugar correntino y llegan entonces sus monografías enjundiosas, didascálicas, reveladoras, tales como: Orígenes de la Ganadería en Corrientes durante los siglos XVI y xvn, basada en documentación inédita como loseran más tarde: La Reducción Franciscana de Itatz’; La Reducción Franciscanade Santa Lucía de los Astos; Las Reducciones del Chaco; Las Reducciones Franciscanas de la jurisdicción de Buenos Aires, expresiones todas ellas de un ahincadoesfuerzo de información y método, por trasladar a las páginas de la historia, laesforzada vida de los hijos del Santo de Asís.
Investigador afanoso y sin pausa de nuestro pasado, son aportes esclarecedores del conocimiento histórico debidos a su pluma: El Capitán Domingo Gribeo:Don jose’ de María; La Sentencia del Rey en el Proceso de los Comuneros; Orígenes y Fundación de Nuestra Señora del Pilar de Curuzú Cuatiá; Gobierno delCapitán Gabriel de Toledo; La Reducción Jesuita de San Fernando de Río Negro; y se mantienen inéditas aún una Historia de San juan de Vera de las SieteCorrientes y la Historia: de los Escalada, producción esta última, que a través dela ilustre familia de la esposa de San Martín, de la cual desciende el señor deLabougle, le sirve para evocar el Buenos Aires colonial y los primeros años dela revolución y la independencia.
Diplomático de carrera, con dilatados conocimientos en cuestiones de políticainternacional a través de reflexivas lecturas y experiencia ha abordado con destreza y sagacidad la historia de nuestras relaciones internacionales en su obradenominada, De Re Diplomática, en cuyas páginas corre una prieta síntesis de lahistoria, que comprueba con documentación y sólida argumentación las razonesque asistieron a la República para encauzar en diversos instantes su política exterior ya fuera la hora en que la Cancillería británica poseyó un vigoroso interéscomercial paralelo a nuestra independencia, bien en las gestiones diplomáticasde Rivadavia, Belgrano, Sarratea, García o josé Valentín Gómez ante las cortescoaligadas de Europa, bien en la actitud argentina dirimida por Mitre frente alParaguay, o bien en el tratado antártico que deriva a las cuestiones de la soberaníaen el estado ribereño, y se proyecta a las cuestiones del mar epicontinental. Convisión de argcntinidad ha sentido la necesidad de estar presente en el reclamo
162
secular de tierras que nos fueron arrebatadas, y publicó así: La Cuestión Malvinasen las Naciones Unidas, documentada exposición de nuestro derecho inalienablede posesión dc aquellas islas, dado que son perfectos los títulos de nuestra soberanía, que el autor de esta publicación estudia asistido por documentación y unsincero acento de argentino, que ha aprendido a explayar su pensamiento conserenidad y firmeza, no reparando donde está la fuerza, sino sólo interesado dellado (le donde viene la luz de la historia que da el derecho.
A grandes trazos he aquí csbozada la personalidad y la labor historiográficade nuestro recipiendario, que la tiranía del tiempo conspira para su total enunciación, cual sería reseñar las monografías y conferencias, que con reiterada frecuencia ilustran las páginas de las revistas especializadas y la cátedra de divulgación.Señores:
El texto de un preclaro ingenio de las letras españolas, cuya paráfrasis seanospermitida, indica que hombres hay en general cuya existencia constituye tresestaciones; por la primera hablan con los muertos, por la segunda con los vivosy por la tercera consigo mismo. Es así como para cumplir con la primera se dedican a los libros, leen y “la historia los hace avisados, la poesía ingeniosos, laretórica elocuentes, la filosofía discretos. Por la segunda, animados de curiosidad,conocen los gustos circundantes, observan las costumbres, alternan las preferencias, penetran los deseos, se comunican con las notabilidades. Por la tercera, lamás bella, se emplean en meditar lo mucho que han leído y lo más que hanandado y visto, y como con «pies y ojos se alcanza el entendimiento, se llega comola abeja a sacar la miel del gustoso provecho o la cera para la luz del desengaño».Señores: El académico señor de Labougle pertenece a esta última clase de hombres; él ha de exhibir esta tarde al disertar sobre el tema: El último conquistadordel Río de la Plata las mejores muestras del conocimiento y del estilo que llegande la meditación, porque son ya prendas de su espíritu, la prudencia con quemadura los esfuerzos y la luz con que concreta los aciertos. Bien venido pues alseno de la Academia, donde aguardamos ya su palabra ilustrada.
163
EL ÚLTIMO CONQUISTADOR DEL RÍO DE LA PLATA
RAÚL DE LABOUGLE
Señoras; Señores:
Agradezco a Uds., señores Académicos, el haberme elegido Miembro de Número de esta docta Corporación, de lo que me honro, y muchísimo, teniendo encuenta, además, que me incorporo a ella siendo su Presidente el doctor don MiguelÁngel Cárcano, sobre cuya personalidad huelgan los elogios, por ser notorios sutalento, su cultura, y su brillante y patriótica actuación pública. En cuanto alProfesor don Ricardo Piccirilli, historiador ilustre, sabio Maestro, y dilecto amigo,solo me cabe manifestar mi reconocimiento por los generosos conceptos que sobremi acaba de expresar, exagerando méritos que bondadosamente me atribuye, yque no puedo desmentir, por deber caballeresco, Al incorporarme, correspondeque recuerde y tribute mi homenaje al fundador de .la junta de Historia y Numismática, de la cual es sucesora esta Academia Nacional de la Historia; al General Mitre, cuyo espíritu siempre la preside; generoso y esforzado forjador de laorganización de la República y salvador¡de la Unidad Nacional cuando la guerrade la Triple Alianza; el más grande de nuestros historiadores, que comprendióla importancia de los documentos como base de sus escritos; soldado, poeta, cuyosversos sabíamos de memoria cuando éramos jóvenes, los porteños de mi generación; filólogo eminente, que conocía los idiomas y dialectos indígenas, y los clasificó en su Catálogo Raizonado de Lenguas Americanas; estadista cuyo consejo fuesiempre requerido en los momentos difíciles de la Patria y que no supo jamásde ambiciones personales ni de rencores subalternos.
Ocuparé el sitial que fuera honrado por el eminente numismático don Alejandro Rosa; luego, por el biógrafo de Baltasar de Arandía, don Carlos CorreaLuna; y, últimamente, por el laborioso, inteligente y erudito, investigador clonjosé Torre Revello, cuya producción histórica ha sido exhaustivamente estudiadaen un libro por nuestro sabio colega el R. P. Guillermo Furlong, lo que mereleva de todo comentario sobre ella.‘
1 HUMBERTO F. BURZIO, Los sitiales de Miembros 1\r'1¡r1ie1'a1'ios de la Academia Nacional de‘la Historia, cn Investigaciones y Ensayos N9 4. Buenos Aires, ACADEMIA NACIONAL m: LA HISTOam, enero-junio 1968, p. 45-67. R. P. GUILLERMO FURLONC S. _]., Torre Revello — A self-mademan, Universidad del Salvador. 1968.
164
La Historia debe ser escrita con objetividad, sin prejuicios; pero, como diceAlexis de Tocqueville, poniendo en su estudio pasión de Patria. Sería intolerable,agregaba, que un francés no. la sintiera cuando habla de su nación y piensa en. suépoca? Hay que terminar con la Leyenda Negra que abomina de los siglos monárquicos de nuestra Argentina. Hay que acabar de una vez con el viejo, antipático y estéril debate entre federales y unitarios, que sólo sirve para perpetuarodios pretéritos y dividir a los argentinos. El Presidente de nuestra Academia,doctor Cárcano, dijo con razón hace pocos meses en esta misma sala:
Es necesario abandonar el traje de bronce con que vestimos a nuestros próceres, siempregraves, solemnes y distantes; convertirlos en seres humanos, con sus calidades y defectos.No temer señalar sus errores, si sabemos apreciar sus aciertos, sus instantes menos felicessi admiramos sus momentos de gloria. Olvidemos el patrioterismo hueco y estéril, trabajemos en una Historia franca y verdadera, sin exclusiones, detractores y panegiristas; quetodos, los buenos y los malos, los demócratas y los tiranos, han construido nuestra Historia.“
listas palabras del doctor Cárcano encierran una gran lección. Cuando seescriba así la Historia Argentina, sin odios ni prejuicios, muchos próceres cambiarán de lugar. El Brigadier don Cornelio de Saavedra, artífice y principal figurade la Revolución de Mayo, —por ejemplo- tendrá el monumento que merece yno la modesta estatua que con mezquindad se le levantara en una esquina deesta ciudad; y, otros próceres, que ensalzara el fanatismo de algunos historiadores,creyendo así servir a las ideas democráticas, irán donde legítimamente les corresponde, despojados de la falsa gloria con que fueron adornados. . . 4
José de San Martín, el hombre más grande de América, será liberado de laleyenda que le atribuye haber recibido ayuda económica, en los años de su ostracismo voluntario, de un banquero extranjero, porque se demostrará irrefutablemente, con documentos que yo he visto y se conservan en el Archivo General dela Nación, que jamás necesitó de la ayuda de nadie; ayuda que, por otra parte,su altivez no hubiera consentido, y, además, porque siempre tuvo recursos propioscon que sustentarse dignamente; 5 y, con un respeto a su memoria que se ha
'-’ ALExis DE TOCQUEVILIJE, El Antiguo Régimen y la Revolución, Madrid, 1911, p. 6.3 MIGUEL ÁNGEL CÁRCANO, Discurso, pronunciado cl ll de julio de 1969, en la sesión pú
blica celebrada ese día por la ACADEMIA NACIONAL DE LA HlSTORIA.‘ HUGO WAsT (Dr. Gustavo Martínez Zuviría) , Año X. Buenos Aires, 1960. En este libro,
esencialmente argentino, sincero y valiente, dice con verdad su ilustre autor que la rumorosabiografía de Mariano Moreno es una de las fábulas más extraordinarias que se hayan inventadoen la República Argentina.
5 AncHivo GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires, Sala VI, Civiles, Tribunales, letra E, expediente N° 8, caratulado Escalada Bernabé de v/De María — año 1831. Debo a mi talentosoy erudito amigo don Carlos Ibarguren (hijo), los siguientes datos, que me enviara en carta defecha 28 de julio de 1968: Por escritura pasada ante el escribano Marcos Agrelo, de ll de febrerode 1825, don Manuel de Escalada, como apoderado de su cuñado don josé de San Martín,vendiólc a don Miguel de Riglos y Lasala, la casa situada —expresa la escritura originalen Ia plaza de la Victoria al embocar en la calle de La Plata, y lindera por su frente con dichaplaza, al Oeste con Ignacio Freire, al sur con casa que fue del Seminario Conciliar —a la sazónDepartamento de Policía- y, al Norte, calle de La Plata de por medio, con N. P. Porras y otracasa de Freire. El precio de venta fue veinte mil pesos. Tenía la casa veintiun varas de frenteal Este y sesenta y seis varas de fondo al oeste. En 1580, integraba ese terreno la Merced que elFundador juan de Garay adjudicó a Diego de Olavarrieta. A San Martín, esa casa le fue donada,en premio a la Campaña de los Andes, por resolución del Soberano Cqngreso, de 4 de mayo
165
intentado soslayar, se podrá recordar sin escándalo que en su testamento, escritode su puño y letra, de su libre, consciente, y espontánea voluntad, legó el sablecorvo que le acompañara en todas sus campañas por la libertad de América delSur, al Brigadier General de la República Argentina, don juan Manuel de Rozas,por la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustaspretensiones de los Extranjeros que trataban de humillarlafi A Mitre se le reconocerá, agregando un mérito más, si cabe, a los que le sobran como historiador,como poeta, y como soldado, que fue extraordinaria su visión de estadista alimpedir con la guerra de la Triple Alianza, la hegemonía del Dictador paraguayo,salvando así la unidad nacional, que aquel pretendía destrozarfi
Como tema de esta disertación, he elegido el evocar a Buenos Aires y a Corrientes, de la primera mitad del siglo xvn, siguiendo el itinerario de la vida delMaestre de Campo Manuel Cabral de Alpoin.
Para comprender ese pasado remoto, es menester conocer la España de lossiglos XVI y xvn, a través de su historia y de su literatura, ya que es esta últimala que mejor trasunta la vida de un pueblo, recordando que fueron sus hijosquienes conquistaron y poblaron nuestro suelo.
Las crónicas de Indias, los acuerdos capitulares, las Memorias de los gobernadores y los relatos de los viajeros, han de completarse con los documentosnotariales que se conservan en el Archivo General de la Nación; con los librosparroquiales; con los papeles de los conventos. Sobre todo, en los documentosnotariales, se siente vivir aquellos lejanos antecesores nuestros.
Ni uno solo de ellos se había salvado del gran naufragio de la muerte, y, sin embargo,allí, en las hojas amarillentas, cuando manchadas de humedad, cuando roídas de la polilla,perduran vivos y palpitantes todos aquellos seres con sus virtudes y sus vicios, con susgrandezas y sus ruindades; contratando, bullendo, engañándose, luchando por esta vidaefímera y miserable, que dura lo que la flor del campo, y todos, hacienda Historia.‘
de 1819 y por título librado el 16 de agosto de 1819, por el Director Supremo de ias ProvinciasUnidas del Río de la Plata. Toda la documentación en que se fundamentan esos datos, ha sidoconsultada por don Carlos lbarguren (hijo). Corresponde dejar constancia de que. sumados losdineros que recibió San Martín de la sucesión de su suegro don Antonio José de Escalada conel producido de la renta de la referida casa, disponía de una renta superior a la retribucitïn quepercibía por esos años en Francia un Consejero de Estado, que era el sueldo mayor en la Administración. (Cfr.: JEAN FOURASTIÉ, Ivíaquinismo y Bienestar, Barcelona, 1955, p. 30-31). OSCAR E.CARBONE, El Patrimonio de San Martín, conferencia pronunciada e] lO de agosto de 1959 en elMuseo Histórico Nacional, publicación de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educacióny Justicia, 1960. Por otra parte, es de pública notoriedad que la familia de Escalada. a la quepertenecía la esposa de San Martín, era la que poseía la mayor fortuna en Buenos Aires. JohnMurray Forbes, Agente de Comercio y Alarinería, de los Estados Unidos de América, escribíacl 28 de octubre de 1820: Recibí hay la ¡visita (le don Antonio jose’ (le Escalada, suegro del re¿nombrado General San Martín, a quien se considera como e] hombre más riro de la ciudad.(Cfr.: JOHN MURRAY FoRm-zs, Once años en. Buenos Aires, ¡82o-183L Las ttrónicas diplomáticas de
John Murray Forbes, compiladas, traducidas y anotadas, por FieLuu-z A. list-IL. Buenos Aires.1956, p. 62). No resiste su confrontación con los documentos de la epoca, la patraña de queSan Martin fue ayudado por el banquero de origen hebreo Alejandro Aguado, Marqués de lasMarismas del Guadalquivir.
° CARLOS IBARGUREN, San ¡Martín intimo — El hombre en su. lucha. Buenos Aires. 1950,p. 227-228, en que se reproduce el testamento del General San i\lartín_
“ RAÚL DE LABOUGLE, De re diplomática. Buenos Aires, 1964, cap. III.° FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN, La verdadera biografía del (lorlor Nicolás de Monardes.
Madrid, 1925, p. 16-17.
166
Todos dejaron la huella de su paso en muchedumbre de documentos, imprescindibles para conocer sus vidas. Allí, en los viejos protocolos, se registra lomás verídico de cuanto nos ha quedado de aquellos tiempos. Allí, el pacienteinvestigador descubre todos los días, nuevos y peregrinos aspectos de nuestropasado.
De esos documentos se desprende un halo de poesía que nos embarga y emociona. Cuando se los lee, en el silencio acogedor de las salas del Archivo, uno seconcentra en ellos de tal modo, que se olvida por completo de la realidad presentey ve surgir de entre el polvo (le los siglos a los viejos abuelos coloniales, con susvirtudes, sus ingenuas vanidades, sus prejuicios.
Invasiones de indios, riesgo de piratas, contratos matrimoniales, cartas dedote, compras y ventas de tierras, testamentos, codicilos, poderes, bandos pregona(los al son de la caja de guerra, Todas las cosas, grandes o pequeñas, que formanla trama del quehacer cotidiano.
Las informaciones de servicios, de origen y costumbres; de limpieza de sangre, labradas ante los alcaldes ordinarios, en busca de la ansiada y, a veces, nuncalograda recompensa; las cuestiones de precedencia, en que eran tan puntillosos;las reconciliaciones entre enemigos. . .
El sentimiento heroico de la honra anidada en todos los pechos, de dondevino ese culto del coraje, como una característica del argentino de antaño, queseñaló la pluma galana de juan Agustín García.” Su profunda y sincera religiosidad, que les recordaba continuamente que el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, está dotado de libre albedrío y es portador de valores eternos, leshizo amar la Libertad, don divino del que jamás se debe claudicar; 1° y, así, losvemos a menudo alzarse altaneramente contra la injusticia de los poderosos delmomento, sin temor alguno, confiados en la ecuanimidad de su Rey, depositariodel Poder, y que lo ejercía de manera paternal. Los juicios de residencia frenabanla codicia o la prepotencia de los gobernantes, porque en ellos, todos, desde elmás encumbrado hasta el más humilde, podían manifestar sus quejas y denunciarlos abusos cometidos, seguros de ser escuchados por el Monarca, hasta cuyo Trono,llegaba la voz de cualquiera de sus súbditos; lo que era entonces posible, porquela forma de gobierno monárquico que regia el Imperio Hispánico, era un ordenpolítico que representaba la protección dada a los débiles contra los fuertes.“
Las actas capitulares, redactadas con minuciosidad benedictina, reflejan lavida pública de la ciudad, su grado de cultura, la preocupación de las autoridadespor el bien común, los conflictos por razones políticas o de etiqueta; la marchasiempre ascendente de la economía; el lento, pero pausado y seguro, progresarde la ciudad.
La Religión Católica llenaba la vida de aquellos antepasados. Los acuerdos
° JUAN AGUSTÍN GARCÍA, La Ciudad Indiana, Buenos Aires, p. 16-17.1° josé ANTONIO Pnnuo DE RIVERA, Obras Completas, recopiladas por AGUSTÍN DEL Río CIS
xuzos y ENRIQUE CONDE GARzoLLo, Madrid, 1942, p. 13-20. EMMANUEL BEAU m‘. LOMÉNlE, Maurrasct son Systémve, Bourg, (Ain, Francia), 1953, p. 34-39.
11 BERTRAND m: JOUVENEL, El Poder, Madrid, Editora Nacional, 1952, p. 10-17-30. RICARDOÏDRRAQUÍN BECÚ, La Organización Política Argentina en el Período Hispánica, Buenos Aires,1959, cap. I. Del mismo autor, La Organización judicial Argentina en el Período Hispánica.Buenos Aires, 1952, p. 14-17 — 189-194, especialmente.
167
del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires, que se conocen desde el año 1622; lospapeles que se guardan en los archivos de los conventos; los pleitos en que fueronparte sacerdotes o frailes, existentes en el Archivo General de la Nación; las cartasAnnuas de los jesuitas; trasuntan la intensidad de su vida espiritual.”
El sabio Alejandro de Humboldt, en su Historia de Colón y del descubrímíento. de Anzérica, recuerda que, enviado por el Infante don Enrique de Portugal para explorar el Atlántico, navegando hacia el Oeste, Frei Gonzalo VelhoCabral descubrió el año 1431 las Islas Terceras, y en el de 1432, las Islas Azores.Nombrado Capitán Donatario de las Islas de San Miguel y de Santa María, delgrupo de las Terceras, Velho Cabral resignó el cargo en favor de uno de sussobrinos.” Allí se establecieron su hermana Violante Cabral de Melo, con sumarido el hidalgo de cota de armas Diego Gonzalves de Travassos, y sus hijos, deuno de los cuales, llamado Nuño Velho de_Travassos y Melo dimanó una familia que fue poderosa por su riqueza y los altos cargos que desempeñaron susmiembros.
Frei Gonzalo Velho Cabral y su hermana doña Violante Cabral de Melo,descendían directamente de los reyes de Portugal, de Francia, de Castilla, deInglaterra, y del Cid Campeador Ruy Díaz de Vivar. Ello ha sido comprobadoen forma indubitable con documentación fehaciente.“ Además, Matías NúñezCabral, vecino del lugar de San Miguel en la Isla de Santa María, obtuvo delRey Felipe II, Real Ejecutoria que reconocía la nobleza varias veces secular desus cuatro abuelos, que le fue concedida el 19 de enero de 1590, y donde constandetalladamente aquellos antecedentes.”
Las Islas Terceras pasaban en esos años por un período de angustiosa tribulación. Proclamado en ellas el 5 de agosto de 1580 por Rey de Portugal el Priorde Crato, desconociéndose por tanto los derechos a la Corona de Felipe II, estemonarca, el más grande de los reyes que han tenido España y nuestra Patria, queacababa de someter a los últimos rebeldes de Portugal y ocupado su trono, envióuna poderosa escuadra al mando del Marqués de Santa Cruz, para someter lasislas a su dominación. La era de terror que los partidarios del Prior de Cratodesataran contra los de Felipe II, que fueron inhumanamente perseguidos, produjo natural reacción en los españoles, quienes durante tres días devastaron ysaquearon ciudades, villas y granjas, exceptuando solamente las iglesias y monasterios. Toda la población sufrió las consecuencias de esta guerra cruel, en quecombatieron, de una parte, españoles, y de la otra, portugueses y franceses. Unode los frescos del Escorial recuerda esa campaña memorable, en que participaron
1* Puno. DR. FRANCISCO C. Acïis, Actas y Documentos del Cabildo Eclesiástico de BuenosAires. Buenos Aires, 1943.
‘i’ ALEJANDRO DE HUMBOLDT, Cristóbal Colón y cl descubrimiento de América. Madrid, 1914,t. I, p. 306.
“ AYEES DE SÁ, Frei Concalo Velho. Lisboa, 1899, t. I, cap. I, especialmente p. XXXXXXVIII, LXXVII y cap. II, especialmente p. LXXXIX-CIX, CXLI, CLXXXIII-CLXXXVIII.RAMÓN RIENENDEZ PlDAL, La España del Cid, Buenos Aires-México, Espasa-Calpe Argentina,1939, p. 416, 433-441.
1° EDUARDO DF. CAMPOS DE CASTRO DE AZEVEDO SOARES, Nobiliario da Ilha Tcrccira, Porto.1954, t. I, título XVI. GASPAR FRUcTuoso, Saudades da Terra. Islas Azores, Ponta Delgada, 1924,t. I, cap. l-III.
168
v?" ‘f’ M44+. QÍcÏ/vrxnnavgmi
¿‘xarxa Paj »
¿Éá
íí/ v c" O , r¿(ima/afianza Qammáw gar Auf vdvz/‘n-Hnaïnïp Ïanyww9%.»: Qee/nah»:- 41.4 '
Óou ¡Emmy-o a . 41.7“ gti» fijará 7%? (me ¿LA-w ¿av-J
refl/Áú Mabel“ vráwvn-bnít». Qaí; ‘¿mu (A Imfip Pia-rá
E)\ h‘ gt-Wmmzmjrroísoíkmá»
Wwvflw’ A ,,°“Í‘“*“1‘?“:“Wy í. .4.‘/. _ WÏÏc/ÚÏJuQoa-n ana. dmucv. j i f f / ,. ¿r
57-‘ gé-úlfmunfi,zmfi.auam9oa¿u,ummúh pu“f - ’ Q/aoámof/ óqt/f‘ ía“ ‘Na co: «EC ¿.4 ÁaámWc/mzr lamówmArfivwp Áüflg‘. PÍÍ",9u«Q¡Erw. V J’ / . ' .
P aaouoncd.’ ÁruoÁ/f‘; ¿‘ÓÜIK/ewqffige‘ .
\ A * p , x 4 ' ,\ ( goffljïwïa ago. ¿Ülflïíjïánxna ,11 ‘ ’y y ‘vgíáïgfllflíáï _
(¿una del Vuestro dc (Zumpo Manuel Cabral dc Alpoin. de fecha 17 dc junio dc 1649,u su (‘ufuulu (lnñu Ann Runncm dc Suma (11117, viuda (lc su hennano el general AmadorV217. (lc Alpoin. Fotocopia (lcl original existente cn (‘l Archivo (icncral de la Nación,
Buenos Aires.
como simples so-ldados, Lope de Vega y Rodrigo de Cervantes Saavedra, hermanodel autor del Quijote!“ ‘Las Islas Terceras vieron así, como consecuencia de esos sucesos, decaer sus
producciones, y su comercio, antes floreciente, porque sus puertos eran escalaobligada de lo-s navíos que iban de Europa para América o Asia. Muchos de sushabitantes las abandonaron entonces, yéndose al Brasil, en busca de horizontes,más acogedores y propicios.
Hija legitima de Matías Núñez Cabral, ya mencionado anteriormente, y desu mujer doña María Simoés, fue Doña Margarita Cabral de Melo, quien, con suesposo el hidalgo de cota de armas Amador Vaz de Alpoin, también de ilustreabolengo de Portugal, descendiente de los primeros pobladores de las islas, fueronde los que partieron hacia Río de Janeiro, donde llegaron a principios de 1596.Iban con ellos 4 hijos pequeños, al mayor de los cuales, Manuel Cabral de Alpoin,me referiré especialmente en esta disertación.”
Un breve viaje a Buenos Aires, realizado por Vaz de Alpoin en 1597, ledecidió a trasladarse con los suyos a nuestra ciudad; lo que puso en obra al añosiguiente. En efecto, habiendo llegado en El León Dorado, navío de Hamburgo, aRío de Janeiro, el nuevo Gobernador del Paraguay y Río de la Plata, don DiegoRodriguez de Valdes y de la Banda, obtuvo ser admitido con su familia en unode los siete barcos de la flotilla que don Diego organizara para seguir viaje a sudestino, y que partió de Río de Janeiro el 14 de diciembre de 1598. Al gobernadory su familia acampañaba, como era costumbre en ese tiempo, nutrido séquito deparientes y funcionarios, entre los que se destacaban sus sobrinos don Juan deBracamonte y Juan Arias de Rivadeneyra, su primo don Francisco Rodríguez deOvalle, el capitán Pedro Gutiérrez, y don Francés de Beaumont y Navarra, denotoria nobleza vascongada, como lo proclaman bien sus apellidos; asimismo,algunas señoras y doncellas, parientes de los viajeros. En una carabela latina, quetenía por nombre ¡Vuestra Se-ñora de Júcar, de propiedad del vecino de BuenosAires Bartolomé Giménez, se embarcaron el Obispo del Paraguay y Río de laPlata, Fray Tomas Vázquez de Liaño, con seis clérigos.”
El 5 de enero de 1599, la flotilla fondeó en el Riachuelo de los Navíos. Desembarcaron los viajeros y, montando todos a caballo, echaron a andar, calle delPuerto arriba, hacia el poblado, que se veíaa distancia de media legua. Ibandelante la esposa del gobernador y las mujeres, y seguíanlas Valdes, el ObispoVázquez de Liaño, y el grupo de clérigos e hidalgos; entre ellos, Amador Vazde Alpoin, como correspondía a su calidad.
" LUIS ASTRANA MARÍN, Vida Ejemplar y Heroica de Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid, 1951, t. III, cap. XXV. CARLOS VOSSLER, Lope de Vega y su tiempo. Madrid, Revista deOccidente, 1933, p. 17-18.
17 REVISTA PATRIÓTICA DEL PASADO ARGENTINO, fundada y (lirigida por DON MANUEL RICARDO TRELLES, t. I, p. 37-49, que contiene el estudio del señor Trelles, El Dr. Fernandez deAgüero-Genealogía de su ascendencia, Buenos Aires, 1888. FELGUEIRAS GAYo, ¡Vobiliario de Fumilías de Portugal, Braga (Portugal), 1938, t. III, Genealogía de los Alpoin o Alpuins, t.III, p. 53-70. EDUARDO DE CAMmos m: CASTRO DF, AZEVEDO So/uzns, op. cit. t. I, Título IV. Ejecutoriade Nobleza otorgada e] 15 de febrero de 1612, en Lisboa, a Manuel Cabral de Alpoin, ennombre del Rey Felipe II, manuscrito original en poder de Raúl de Labougle.
1° PAUL CROUSSAC, Viaje de un buque holandés al Río de la Plata, en Anales de la Biblioteca, Buenos Aires. 1905, t. IV, p. -72--19G. RAÚL A. RIOLINA, Don Diego Rodi-ígitez Valdez y (lela Banda, Buenos Aires, i949.
169
Al llegar a las primeras casas, les esperaban el Teniente de Gobernador yjusticia Mayor, y muchos vecinos principales. Las calles estaban adornadas conramas y flores, y una decena de arcabuceros hizo las salvas de Ordenanza. Al cabode un rato, llegaron un clérigo con su capa de Coro y los alcaldes y regidores, conel palio del Santísimo Sacramento. Valdés se negó a entrar en la ciudad debajodel palio, cosa que hizo el Obispo, desatendiendo la contraria opinión del Gobernador. Fueron así hasta la Iglesia Mayor donde se cantaron los himnos y salmosque se usaban en esas ceremonias de recepción, y luego, cada cual se retiró a sualojamiento. El Obispo y el Gobernador, a las Casas Reales del Fuerte, y Vaz deAlpoin con su familia se aposentaron, seguramente, en casa de algún compatriotacon quien se relacionara, cuando su primer venida a Buenos Aires.“
La ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de Buenos Aires, donde se radicarían los Vaz de Alpoín, apenas tenía entonces unos dos milhabitantes, de los que la mitad eran blancos, y el resto, indios de servicio y negrosesclavos. De los primeros, un centenar habían alcanzado la vecindad y residíanpermanentemente con stis familias; los demas, eran moradores, -como se lesllainaba—, aún no reconocidos como vecinos, o bien mercaderes, tratantes y marinos, provenientes del Tucuman, del Paraguay o del Brasil, que se encontrabanaccidentalmente en ella, al reclamo de sus negocios.”
En ese primer cuarto del siglo xvii, las casas de la gente principal, que en loscomienzos de la población eran modestas, con paredes de adobe y techos de cañas,se construían ya con ladrillos, se techaban con tejas de palma que se traían delDelta, y tenían sus puertas fabricadas con buena madera paraguaya o brasilera,provistas de bien templadas cerraduras, con sus llaves, que aseguraban la tranquilidad de sus habitadores; 21 las ventanas, de piedra traslúcida, dejaban filtrar,en los atardeceres melancólicos de la pampa, los últimos destellos del sol, quevistiendo todo de nácar y de oro, despertarían en los peninsulares la nostalgia dela tierra natal; pero, definitivamente arraigados en la ciudad incipiente, acabaríanpor desprenderse de lo que dejaran al partir. Así lo comprobamos leyendo, porejemplo, la escritura que otorgara Amador Vaz de Alpoin el 17 de enero de 1603,haciendo donación de los bienes que recibiera como herencia materna, radicadosen la Isla de Santa María, a favor de sus primas doña María de Alpoin y doña
1“ Ibidem. Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Colonia, 'I‘ribunalcs,Sala 1X, Legajo E l, expediente N0 6, que contiene la Información de origen y servicios delGeneral Amador Vaz (le Alpoin y (Zahml de Melo, l638.
2° Los autores —Groussac, Molina, Trelles, ctc. discrepan eii cuanto al número de habitantes de Buenos Aires durante el primer cuarto del siglo XVII. Mi apreciación está hecha deconformidad con los recuentos de vecinos, testamentos y demás documentos notariales, existentesen el Archivo General de la Nación.
3‘ ARCHIVO GENERAL Di: LA NACIÓN, Buenos Aires, División Colonia, Escribanías Antiguas,Testamento de Amador Vaz de Alpoin, de fecha 26 de mayo de 1617, Protocolo I. f. 169; testainento de Margarita Cabral de Melo, de fecha 5 de junio de 1630, Protocolo I. fs. 199-205; testaniento del general juan de Tapia de Vargas, de fecha 22 de diciembre de 1644, Protocolo I, fs.72! y siguientes; testamento de doña Ana Romero de Santa Cruz, del 13 de abril de 1652, tomo3|, fs. 97 y siguientes; Carta de Dote de doña Juana de Tapia Rangel a1 casarse con el Contadorjuez Oficial Real del Río de la l’lata y Paraguay, Agustín de Lavayen, Protocolo I, f. 716 ysiguientes, de fecha 18 de diciembre de 164-1; Carta de Dote de doña Leonor de Cervantes, alcasarse con el Alcalde Ordinario de Buenos Aires, don juan de Bracamonte, tomo I, fs. 311 ySLgUICDICS, de fecha 13 de julio de 1610, que sumaba 15.000 pesos, etc. josí-z ANTONIO PILLADO,Buenos Aires Colonial, Buenos Aires, 1910, p. 163.
170
Fausta de Baeza, doncellas residentes en dicha isla; donación que les hacía —rezael documento— para que pudieran tomar estado de matrimonio por ser como sonmis primas y por el amor que les tengo.” También por esos años, Rodrigo deSoria Cervantes, deudo del autor del Quijote y cuñado de doña Jerónima de Alarcón, en cuya casa de Sevilla se alojara alguna vez el Manco de Lepanto; Rodrigode Soria Cervantes, Alguacil Mayor Propietario de la ciudad de Esteco en elTucumán —de la legendaria y misteriosa Esteco de los bosques norteños, cuyasriquezas tanto pondera el Padre Lozano- por escritura de fecha 2 de mayo de1605, otorgaba poder a su cuñado Lucas de Alarcón, vecino de Trujillo en Extremadura, para que en su nombre y representación aceptase la herencia de suspadres, consistente en unas casas en dicha ciudad, de la que él era natural, y queluego serían vendidas. Este último documento, solemne y prolijamente redactado,hecho con la letra que inventara el famoso calígrafo juan de Iciar, lleva nuestroespíritu a imaginar al hidalgo extremeño, ya en el ocaso de su vida, de pie, mirando hacia la lejanía, frente al río inmenso como mar, sacudida su alma por laañoranza de una tierraa la que no volvería a ver jamás. . .23
Como en Madrid, bajas, de un solo piso, eran las casas de la Santísima Trinidad, y en su interior, como en la Villa y Corte del Oso y del Madroño, en lassalas espaciosas y los cómodos y amplios aposentos, se adornaban las paredesenjalbegadas con ricos tapices y cuadros de devoción, porque entonces se consideraba que el objeto principal de la pintura era la glorificación de la Fe. Tambiénhabía cuadros de los llamados países, que representaban paisajes, y tal cual vez,el retrato de algún antepasado, traido de Europa con las miniadas ejecutorias deNobleza, que obligaban a la continuación de las virtudes heredadas.“ Antoniode León Pinelo, que fuera Procurador de Buenos Aires ante el Rey Felipe IV, enel año de 1621, y que viviera un tiempo con sus padres en nuestra ciudad; mastarde, siendo Relator.del Supremo Consejo de Indias, en uno de sus dictámenes,hizo el elogio de la Pintura como expresión acabada de la Belleza, y pedía paraella el respeto de todos y su liberación de los impuestos.“
El mobiliario de las casas de la nobleza era compuesto de gran abundancia
1'” ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires, División Colonia, Escribanías Antiguas,t. I, p. 16 vta. y siguientes Donación que hace Amador Vaz de Alpoin, estante en Buenos Aires,hijo legítimo de Esteban de Alpoin y de Isabel Velho, con fecha 1G de enero de 1603.
2“ EMILIO COTARELO r Mont, Diccionario Biográfica y Bibliográfico de Calígrafos españoles,Madrid, 1914, t. I, p. 350-392 y láminas 69-85. PADRE PEDRO LOZANO de la Compañía de jesús,Historia de la Conquista del Paraguay, Rio de la Plala y Tuciunán, Buenos Aires, ed. Lamas,1874, t. IV, p. 240-242. Lu.is Astrana lltlarí-n, op. cit. Madrid, 1952, t. IV, p. 361-378. ARCHIVOGENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires, División Colonia, Escribanías Antiguas, Poder otorgadoel 2 de mayo de 1605 por Rodrigo de Soria Cervantes. ARcHivo GENERAL DE INDIAS, Sevilla,Sección V3, Audiencia de Charcas, legajo 34, año 1613, Talavera de Madrid, Información deoficio contra Rodrigo de Soria Cervantes, Alguacil Mayor de aquella ciudad en el Tucumán.Carta de don Luis Astrana Marin, de fecha 29 de julio de 1952, a Raúl de Labougle, en suarchivo particular.
2‘ Testamentos y documentación citados en las notas precedentes. JACINTO OcrAvio PIOÓN,Vida y Obras de don Diego Velásquez, Buenos Aires, 19-13, p. 42, 49 in fine, 50, 53 y 54. josl’;
DELEYQO r PIÑUELA, La mujer, la casa y la moda, en la España del Rey poeta, Madrid, 1954,p. 85- 8.2‘ LUIS G. MARTÍNEZ VILLADA, Diego López de Lisboa, Córdoba, 1939, p. l-lO, 55. ANTONIO
DE LEÓN PINEDO, ¡El gran Canciller de las Indias, estudio preliminar, edición y notas de GuillermoLehmann Villena, Sevilla, 1953, p. I-XXX, XXXVIII-XLII. Acuerdos del Extinguido Cabildo deBuenos Aires, Buenos Aires, 1908, t. V, p. 80, 370-374. JACINTO OCTAVIO PIOÓN, op. cit. p. 179-180.
171
y variedad de muebles, de madera de jacarandá o caoba. La sala principal era elestrado, privilegio nobiliario, con gran alfombra y hasta una docena de cojines deterciopelo carmesí con borlas doradas, donde se sentaban en los días de tertuliaslas señoras, a la moda morisca, como se usaba entonces generalmente en la Metrópoli, sobre todo en Andalucía?“ Además, había, como dije, cuadros colgados delas paredes, con motivos religiosos o paisajes de Flandes. Para los hombres, enotra de las salas, sillas de sentar, algún bufete de jacarandá, varios taburetes decaoba, de roble, o de palo negro; arcones donde se guardaban piezas de platalabrada y joyas. Candeleros, asimismo de plata, servían de adorno y de iluminación.
Los aposentos tenían sus camas, sus cujas de caoba o de nogal, cubiertas porpabellones de algodón o de “cumbe”, que era un tejido de vicuña que se haciaen el Perú; cofres, baúles, alfombras de Turquia y de Alcaraz, braseros pararesguardarse del frío en el invierno.
El ajuar contaba gran cantidad de sábanas de Ruán; mantenes; almohadasbordadas de oro y seda, con sus acericos; camisas de Holanda y de Ruán; toallasy mantillas; vestidos y otras ropas, de raso, de damasco, de viñuela y de gorgorúnnegro; escarpines y zapatos; sayas de raja de Florencia; colchones; colchas de laIndia; capas, calzas, jubones, borceguíes, gabanes; todo traído por los mercaderesy tratantes que venían de España, del Brasil o del Perú.
La vajilla era de plata labrada. Había fuentes, tazas, jarros, platos, salvillas,cucharas, tenedores, tembladeras, algún cuchillo. . .27
Nunca en las casas faltaba la mesa imprescindible para que los hombresjugaran a los naipes, con frecuencia sumas elevadas, y la sala donde se desgranaban los comentarios sobre los acontecimientos del día.”
En las cartas de dote, en los inventarios de las testamentarias, en los pleitosen que disputábanse los bienes de las herencias, se comprueba la holgura y comodidad con que vivían aquellos vecinos de Buenos Aires, del primer cuarto delsiglo xvn.
Las tareas domésticas las desempeñaban esclavos negros e indios de servicio.Hubo vecinos que tuvieron gran cantidad de ellos. El General juan de Tapia dcVargas, poseía 54 esclavos negros; los Vaz de Alpoin, 24; y no sólo estos esclavosse ocupaban de esos menesteres caseros, pues muchos de ellos habían aprendidoun oficio y trabajaban en beneficio de su dueño.”
Para uso de las señoras, había sillas de manos, forradas de seda o de terciopelo,y bordado en ellas el blasón de su propietario, en las que se trasladaban de unacasa a otra, o a la iglesia, porque estaba mal visto que las señoras y las doncellasde la nobleza anduviesen solas y a pie, por las calles.3°
Esas calles eran todas de tierra, y, en invierno, se ponían intransitables. El
2° Josí: DELEITO Y Piñuau, op. cit. p. 32-38.'-” Testamentos y documentación citados en notas precedentes,2° RAÚL A. MOLINA, Los juegos de truqttes y de ajedrez se practicaban en gran escala (‘H
el Buenos Aires del 160o, en la revista Historia, N0 3, Buenos Aires, p. 167-177.'-'° Testamentos de Juan de Tapia de Vargas y Amador Vaz de Alpoin, citados en la
nota 21.3° JOSÉ DFLEITO v PIÑUELA, op. cit. y Ior. cit. Testamento de doña Ana Romero de Santa
Cruz, citado en la nota 21.
172
gobernador y el Cabildo cuidaban celosamente de que los vecinos se encargarande su arreglo y limpieza, bajo pena de multa; pero, era inevitable la formaciónde pozos y charcos. Las aceras tenían una vara de ancho. Fue necesario limitar elsaliente de las tijeras de los techos a media vara, para no perjudicar el tránsitode carretas, peatones y jinetes.“
La preocupación del Cabildo por el buen estado de calles, caminos y pasosde los ríos y arroyos, fue constante y eficaz. Por esos mismos años en que losvecinos de la Santísima Trinidad soportaban tales inconvenientes, peores sufríanlos de Madrid, Capital y Corte de España e Indias. Allí como la mayoría de lascasas se edíficaban sin retretes, todas las noches, después de las once, de las vasijasque se empleaban a falta de ellos, las inmundicias que, por cierto, no olían aámbar, se volcaban en las plazas y calles. A esa hora se la llamaba “la hora menguada”, y fue motivo de un acuerdo de los alcaldes de Casa y Corte, en el año1639, que dispuso:
Ninguna persona vacie por las ventanas y canelones agua ni inmundícia ni otras cosas.sino por las puertas de las calles; en verano, las pueden vaciar a las once dadas de la noche,y en invierno, dadas las diez de ella, pena de cuatro años de destierro y veinte ducadosa los amos que lo consintieren y de cien azotes y seis años de destierro a los criados ycriadas que lo echar-en.”
El que arrojaba el perfumado contenido de las vasijas, prevenía a los rarosnoctámbulos con un grito de ¡Agua va!, lo que no siempre les liberaba de unabuena salpicadura.
Poetas y novelistas se han burlado donosamente en sus obras, de esa costumbre 1nadrileña.33
No estaban en mejor estado las calles de París, verdaderos barrizales y depósitos de basura, que obligaban a extraordinarios trabajos de limpieza, en ocasiónde fiestas, y de recepción de reyes, príncipes, o personajes extranjeros.“
Es injusto, pues, como lo han hecho quienes han escrito sobre el Buenos Aires del 1600, señalar despectivamente lo polvoriento en verano y lo pantanoso, eninvierno, de sus calles; que no estaban en mejores condiciones las de las grandescapitales europeas. Hay que tener presente que era un poblado de apenas 2000habitantes, y no juzgarlo pensando en la gran capital de hoy. Por eso dije alprincipio, que era menester conocer bien España de aquella época para comprender lo nuestro.
En esa ciudad de tan reducido número de habitantes, existía lo necesariopara la vida diaria. Fuera de los negros iniciados en diversos oficios, artesanosblancos autorizados por el Cabildo ejercían sus profesiones; sastres, molineros,tejeros, horneros, tejedores, cerrajeros, carpinteros, zapateros, armeros, alarifes,
3’ Acuerdos del Extinguírlo Cabildo (le Buenos Aires, tomos correspondientes a la primeramitad del siglo XVII.
3° OSÉ DELEITO Y PlÑUl-ÉIA, Sólo ¡Madrid es Corte — La capital de dos mundos bajo FelipeII’. Madrid, 1942. p. 127-138.
33 Ibideyrt. LUIS Ví-tu-zz m: (lunvmma, El Diablo (Iojuclo, Níadrid, i960, nota a la linea ldc la p. 13.
3‘ G. LENÓTRE, de lX-‘lcadómie Frangaise. L’envers (lu (lémr. cn la revista Historia, Paris.195-1, t. XV, fasc. 9|, p. 75l y siguientes.
173
albañiles, plateros, silleros. Tambien médicos, barberos —que aplicaban ventosas,practicaban sangrías, y sacaban muelas—, cirujanos; algún albéiter que prestabasus servicios de veterinario a los estancieros. El Cabildo fijaba los aranceles a quedebían ajustarse los artesanos; y la retribución de los médicos, barberos y cirujanos, se señalaba anualmente y era satisfecha por los vecinos. A los pobres se lesatendía gratuitamente en el Hospital de San Martín, que tenía capilla propia,y era administrado por un mayordomo nombrado por el Cabildo.“
La actividad comercial era muy grande, no sólo dentro de la ciudad, sinotambién con el Brasil, el Paraguay, Chile, y el Tucumán. De Buenos Aires seexportaban ganados, cueros, harina, cecina, trigo, maíz y tejidos de algodón; yse importaban negros esclavos, azúcar, conservas, hierro, vinos, herramientas, géneros, ropas, y algunas frutas. No obstante la prohibición de traer plata del Perúy el inconvenienete que representaba la Aduana Seca de Córdoba, creada en 1622,los negocios abundaban, gracias al contrabando, más o menos tolerado por lasautoridades. Los barcos que hacían la carrera del Brasil, de 25 toneladas, eranpropiedad de vecinos de Buenos Aires.
Las fortunas eran considerables, desproporcionadas con la población tanescasa. Hubo mercaderes, como Diego de Vega, que giraban anualmente más de80.000 pesos.“
El comercio al menudeo se realizaba en las pulperías, que eran numerosasy donde no sólo se expendía vino sino también toda clase de objetos y de géneros.Eran pequeñas tiendas, que recibían en consignación mercaderías de los vecinos.
Las diversiones del vecindario consistían en las tertulias, las cacerías, juegode naipes y de ajedrez; juego de trucos —que era un billar primitivo- corridas detoros, carreras de sortija, juego de cañas —reservado éste para la nobleza—, máscaras y luminarias.” Se festejaban los días consagrados a los santos y santas, patronos de la ciudad, especialmente el ll de noviembre, San Martín de Tours.La llegada de un nuevo gobernador; la coronación del Monarca; el nacimientode los príncipes, eran motivo de regocijo y fiestas, en que la figura central erael Alférez Real, portador del Real Estandarte, y que obligatoriamente obsequiabaen su casa con un convite.”
El 4 de junio de 1622 se agasajó al primer Obispo de Buenos Aires, don FrayPedro de Carranza, con grandes fiestas, en que participó don Diego de Góngora,que fue, a su vez, el primer gobernador de la Provincia del Río de la Plata, creadapor Real Cédula de 16 de diciembre de 1617, que la separaba de la del Paraguay.39
La Catedral, construida por derrama entre el vecindario, poseía su órgano,
a‘ Acuerdos del Extinguitlo Cabildo de Buenos Aires, tomos correspondientes a la primeramitad del siglo XVII.
3° Ibidem. RAÚL A. MOLINA, Juan de Vergara, Señor de Vidas y Haciendas en el BuenosAires del siglo XVII, en Boletín (le la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 19501951, volúmenes XXIV-XXV, p. 51-143.
37 LUIS me Tono BUIZA, Noticias de los Juegos de Cañas Reales, Sevilla, 1944.3° Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, tomos correspondientes a la primera
mitad del siglo XVII.3° lbidem. Puno. DR. FRANCISCO C. ACTlS, op. cit.
174
a cargo del Chantre, y en ella tenian su sede las principales cofradías, como ser,la del Santísimo Sacramento; otras, la tenían en los conventos.“
Había tres conventos: Santo Domingo, San Francisco y Nuestra Señora de lasMercedes, y, desde el 23 de junio de 1608, el Colegio de la Compañía de jesús, alque se adjudicó una cuadra frente a la Plaza Mayor y al Fuerte, justamente dondeahora está la estatua de Belgrano. Las maderas para la Catedral, se trajeron en1618 del Paraguay, en barcos propiedad de Hernandarias de Saavedra.
El solar vecino, calle en medio del Colegio de la Compañía de Jesús, fuecomprado en 1606, en 400 pesos de a ocho reales, para siempre jamás, por Hernandarias de Saavedra.“ Andando los años y los siglos, allí se levantó el viejoCongreso Nacional, y allí será la nueva sede de esta nuestra Academia Nacionalde la Historia. Los sacerdotes y frailes, casi todos criollos, se señalaban al respetoy consideración de las gentes, por su vida ejemplar y su saber. Cura Doctrinerode la Reducción de Santiago del Baradero, fue el venerable Fray Luis de Bolaños,desde 1616 hasta 1623, año en que se retiró, anciano y casi ciego, _al Conventode San Francisco, de esta ciudad, donde murió el ll de octubre de 1629, y seconservan sus restos, privilegio envidiable que tienen la orden Serzífica y nuestragran Capital.“
Al igual que en España, de la enseñanza primaria sc ocupaba el Cabildo, quecontrataba los maestros y ajustaba con ellos los precios. Se enseñaba a leer, escribir,contar, buenas costumbres, y a rezar. La concurrencia (lc los niños y muchachosera obligatoria y se castigaba con multas a los padres que no los enviaban, En laCompañía de Jesús, encargada por el Obispo Carranza del Seminario, se cursabanestudios superiores, y de allí salían los estudiantes que luego pasaban a Córdoba,a Charcas o a Río de Janeiro.“
No faltaban buenos libros, en las casas de la nobleza y de los funcionarios.Como en España, se leían en voz alta ante numerosos oyentes, que de esa manerase instruían y recreaban espiritualmente.“
La mujer, achaque de la época, no sabía leer ni escribir; sólo una que otrapodía firmar. Astrana Marín, en su notable obra Vida Ejemplar y Heroica deMiguel de Cervantes Saavedra, nos dice, que, a través de cientos de protocolosexaminados, hasta en personas de la más elevada condición social y aún de esposas
‘° Ibidem.‘1 Este dato me fue comunicado por don CARLOS IBARGURl-ÏN (hijo), en carta de fecha 3 de
agosto de 1969.‘2 FR. BUENAVENTURA ORO O. F. M., Fray Luis Bolaños — Apóstol del Paraguay y Río de
la Plata. Córdoba, 1934, p. 69-72, 89-103, 128-141. RAÚL DE LABOUGLE, Reducciones franciscanosde la jurisdicción de Buenos Aires, en Archivum, revista de la junta de Historia Eclesiástica Argentina, Buenos Aires, 1966, t. VIII, p. 207-220.
‘3 EDUARDO JULIA MARTÍNEZ, La Universidad de Sigüenza y su fundador, en Revista deArchivos, Bibliotecas y Museos, órgano del Cuerpo Factiltativo del ramo, Tercera Época, añoXIX, abril-junio 1925, Madrid, 1925, p. 142-154. RAÚL A. MOLINA. La. enseñanza porteña en elsiglo XVII — Los primeros maestros de Buenos Aires, en la revista Historia, Buenos Aires, N‘? 3.p. 39-78. Puno. DR. FRANCISCO C. Aeris, op. cit. p. 16-18 de la segunda parte. Acuerdos delExtinguido Cabildo de Buenos Aires, tomos correspondientes a la primera mitad del siglo xvu.
4‘ FRANCISCO Ronnícunz MARÍN, El Quijote y Don Quijote en America. Madrid, 1911. R. P.GUILLERMO FURLONG S. ]., Nacimiento y Desarrollo de la Filosofia en el Rio de la Plata 15361810, Buenos Aires, 1952, y, del mismo autor, Bibliotecas argentinas durante la dominaciónhispánica, Buenos Aires, 1944. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, Iïl Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, Madrid, 1917, segunda parte, cap. IV.
175
de intelectuales gloriosos, ha comprobado que ellas no sabían leer, y cita el casode doña Isabel del Carpio, hermana de Lope de Vega, que ni siquiera sabía firmar. Empero, si bien no tenía instrucción libresca, más mujer de hogar y de sulamilia que todas las demás mujeres contemporáneas de ella en Europa fue gracias a su piedad y su moralidad ejemplares, como lo afirma el historiador alemánLudwig Pfandl en su Introducción al Siglo de Oro, de España.“
Muchos de los vecinos de Buenos Aires del 1600, eran parientes cercanos deescritores célebres, considerados hoy clásicos de las Letras Castellanas. El Capitánjuan de Vergara, Alonso Agreda de Vergara y el Obispo Carranza, eran sobrinosdel poeta y gramático sevillano Juan de Mal Lara; el Licenciado Gabriel de Peralta, Provisor del Obispado, Alonso Gómez del Mármol y Juan Bautista Justiniano, eran sobrinos de Luis Vélez de Guevara, el autor de El (liablo cojuelo yReinar después de morir; Tristán cle Tejada, vecino de Córdoba, pero que poseíaun molino en Buenos Aires, era primo de Santa Teresa de Jesús; doña Leonorde Cervantes, mujer del general juan (le Tapia de Vargas, era prima del autordel Quijote!“
Los hijos y nietos de conquistadores, fuesen laicos o sacerdotes, eran celososde los privilegios que como a tales les acordaban las leyes. La nobleza de la ciudaddefendía su Estado con energía y fue así como, negóse a recibir en Cabildo comoRegidor a un vecino que había ejercido un oficio manual. Esa nobleza era laclase alta de la ciudad, y la constituían aquellas familias cuyos antepasados ya loeran en España y los descendientes de los primeros conquistadores y pobladores,que alcanzaron dicha calidad por sus servicios, de acuerdo con lo dispuesto enlas leyes de Indias y en la Ley Sexta de la Ordenanza dictada por Felipe II enlil Escorial, el 10 de julio de 1573.47
Los cabildantes celebraban sus reuniones en las Casas Reales del Fuerte, queera residencia de los gobernadores, hasta que tuvieron casa propia, en el mismolugar donde ahora se encuentra lo que queda del Cabildo en que comenzó enmayo de 1810, la Revolución Emancipadora.
No era tranquila y sosegada la vida de aquellos remotos antepasados nuestros.La Siesta Colonial, sólo existió en la imaginación de escritores pocos informados.Además de las epidemias, principalmente de viruelas, que diezmaban con preferencia a los indios y negros, por su menor higiene, se vivía en constante alarma
‘5 LUDWlG PFANDL, Introducción al estudio del Siglo de Oro, Barcelona, 1929, p. 125. LUISASTRANA MARÍN, op. cit.
‘° RAÚL A. INIOLINA, Juan de Vergara, Señor (le ¡’idas y Haciendas en el Buenos Aires del160o, op. cit. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN, Nuevos datos para las biografías de cien escritores (lelos siglos XVI y XVII, Madrid, 1923, p. 11-22, 405. LUIS VÉLEZ DE GUEVARA, op. cil. Ademásnota 23, in fine, (le este discurso.
‘7 RAÚL DE LABOUGLE, Litigios de Antaño, Buenos Aires, 1941. LUIS MmA MoNTr, La distin(‘ión de Estados en Indias, publicación del Archivo Histórico y Administrativo de Ia Provincia(le San juan, San juan, 1965, N‘? 17, p. 7-13. RICARDO ZORRAQUÍN BEcÚ, La condición jurídica delos Grupos Sociales Superiores en la Argentina, Buenos Aires, 1962. PBRO. DR. FRANClSCO C. Acns,op. cit. especialmente p. 9-33 de la primera parte. información de Bautismo y Nobleza de LuisArias de Mansilla, para ordenarse sacerdote, año 1631, que era el expediente N0 2 del legajo 159.del Archivo de la Curia Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, que fue incendiado enjunio de 1955 por la turba peronista, y del que posee copia legalizada el 2 de diciembre de 1940,Raúl de Labougle. Ancr-nvo DE LA REAL CANCILLERÍA, Granada, Legajo 88, pieza 17, Carta Ejecutoria de Hidalguía a pedimento de Luis Arias de Mansilla y de Juan Arias de Mansilla.otorgada el n de octubre de 1595.
176
por el riesgo de piratas, que surcaban el gran río, y por la proximidad’ de lossalvajes, que tenían en permanente vigilancia al pequeño ejército de cuatro compañías de caballería y una de infantería, encargado de la protección y defensa dela ciudad. Y por si ello no bastara, el contrabando había dividido a la poblaciónen dos bandos irreconciliables, el de los confederados y el de los beneméritos,cuyas incidencias y peleas ha relatado nuestro sabio colega, mi amigo de la infancia, el académico Raúl Molina en su notable obra Hernandarias — El Hijo de laTierra, que es una de las veinte que ha escrito sobre los tres siglos monárquicos(le nuestro pasado.“
Por la pureza de la Fe y de las costumbres, velaba celosa y eficazmente elTribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que ha sido tan calumníado por elmovimiento romántico del siglo XIX, el liberalismo doctrinario y el izquierdismomoderno!"
La ciudad propiamente dicha, o sea, las cuadras que estaban edificadas casien su totalidad, eran las comprendidas: Al Este, por las actuales calles de Balcarcey 25 de Mayo; al Oeste, por Libertad y Salta; al Norte, por Viamonte; y al Sur,por Estados Unidos. Se extendían luego las chacras del contorno, con sus cercosde zanjas y cina-cina, sus montes de frutales, y sus sementeras. Las estancias estaban pobladas de ganado en los pagos cercanos de la Matanza, Monte Grande, Ríode Luján y la Magdalena. Eran inspeccionadas periódicamente por el Cabildo.Más allá, se extendía la pampa infinita, salpicada de ombúes; soledad y silencioplenos de belleza, que describió magistralmente el genio de Sarmiento, y cantócon amor entrañable aquel joven poeta, desafortunado, soñador y romántico, quese llamó Esteban Echeverría. . .50
Así era la ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de Buenos Aires, donde llegaron Amador Vaz de Alpoin y su familia, el 5 de enerode 1599.
Trajo consigo la dote de su mujer, consistente en 500 ducados de Castilla,con los que adquirió a poco de llegado una chacra en el Monte Grande y dossolares en la ciudad, donde edificó sendas casas, eligiendo una de ellas, en laactual esquina de Bolívar e Hipólito Yrigoyen, para su vivienda. Más tarde, enl609, compró unas tierras en el río del Espíritu Santo o de las Palmas, a 9 leguasde la ciudad.“
En el año de 1603, en ocasión de una entrada que hizo el gobernador Hernandarias de Saavedra a las islas del Paraná, fueron atacados por los indios cha
“ RAÚL A. i\IoLiN,\, Hernandarias — El hijo de la. Tierra, Buenos Aires. 1948, cap. IX, X.XI. XII y XIII. MANUEL RICARDO TRFLLES, en Revista Patriótica del Pasado Argentino, op. cil.y lor. cil. Acuerdos del «Extinguido Cabildo de Buenas Aires, tomos correspondientes a la primera mitad del siglo xvu.
“’ LUDWIG PFANDL, op. cit. cap. IV. R. P. Bl-ZRNARDINO LLoRc.-\. S. ]., La Inquisición en I-Ispaña, editorial Labor. 1936.
5° Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires. tomos correspondientes a la primeramitad del siglo xvu. Dosimco F. SAnMiENro, Facundo, Buenos Aires, i940, cap. I, II, III. ESTEBANECHEVERRÍA, La Cautiva, Buenos Aires (conjuntamente con El Matadero), 1961. La lectura deFacundo, que es nuestro poema nacional y de La Cautiva, así como la de las Rimas, de Mitre(Buenos Aires, 1876), es obligatoria para todo aquel que sea buen argentino. Son tres expresiones puras y espontáneas del alma nacional.
“l Testamento de Amador Vaz de Alpoin y Margarita Cabral de Melo, citados en lanota 21.
l77
de intelectuales gloriosos, ha comprobado que ellas no sabían leer, y cita el casode doña Isabel del Carpio, hermana de Lope de Vega, que ni siquiera sabía firmar. Empero, si bien no tenía instrucción libresca, más mujer de hogar y de sufamilia que todas las demás mujeres contemporáneas de ella en Europa fue gracias a su piedad y su moralidad ejemplares, como lo afirma el historiador alemánLudwig Pfandl en su Introducción al Siglo de Oro, de España.“
Muchos de los vecinos de Buenos Aires del 1600, eran parientes cercanos deescritores célebres, considerados hoy clásicos de las Letras Castellanas. El Capitánjuan de Vergara, Alonso Agreda de Vergara y el Obispo Carranza, eran sobrinosdel poeta y gramático sevillano Juan de Mal Lara; el Licenciado Gabriel de Peralta, Provisor del Obispado, Alonso Gómez del Mármol y Juan Bautista justiniano, eran sobrinos de Luis Vélez de Guevara, el autor de El (liablo cojuelo yReinar después de morir; Tristán de Tejada, vecino de Córdoba, pero que poseíaun molino en Buenos Aires, era primo de Santa Teresa de jesús; doña Leonorde Cervantes, mujer del general juan de Tapia de Vargas, era prima del autordel Quijotefi“
Los hijos y nietos de conquistadores, fuesen laicos o sacerdotes, eran celososde los privilegios que como a tales les acordaban las leyes. La nobleza de la ciudaddefendía su Estado con energía y fue asi como, negóse a recibir en Cabildo comoRegidor a un vecino que había ejercido un oficio manual. Esa nobleza era laclase alta de la ciudad, y la constituían aquellas familias cuyos antepasados ya loeran en España y los descendientes de los primeros conquistadores y pobladores,que alcanzaron dicha calidad por sus servicios, de acuerdo con lo dispuesto enlas leyes de Indias y en la Ley Sexta de la Ordenanza dictada por Felipe II enEl Escorial, el 10 de julio de 1573.47
Los cabildantes celebraban sus reuniones en las Casas Reales del Fuerte, queera residencia de los gobernadores, hasta que tuvieron casa propia, en el mismolugar donde ahora se encuentra lo que queda del Cabildo en que comenzó enmayo de 1810, la Revolución Emancipadora.
No era tranquila y sosegada la vida de aquellos remotos antepasados nuestros.La Siesta Colonia-l, sólo existió en la imaginación de escritores pocos informados.Además de las epidemias, principalmente de viruelas, que diezmaban con preferencia a los indios y negros, por su menor higiene, se vivía en constante alarma
‘5 LUDWIG PFANDL, Introducción al estudio del Siglo de Oro, Barcelona, 1929, p. 125. LuisAsmANA MARÍN, op. cit.
“’ RAÚL A. NÍOLINA, Juan de Vergara, Señor de Vidas y Haciendas en cl Buenos Aires del160o, op. cit. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN, Nuevos datos para las biografías de cien escritores delos siglos XVI y XVII, Madrid, 1923, p. 11-22, 405. LUIS VÉLEZ DE GUEVARA, op. cil. Ademásnota 23, in fine, de este discurso.
” RAÚL DE LABOUGLE, Litigios de Antaño, Buenos Aires, 1941. LUIS 1mm MoNTr, La distin(‘ión de Estados en Indias, publicación del Archivo Histórico y Administrativo de Ia Provincia(le San Juan, San Juan, 1965, N0 17, p. 7-13. RICARDO ZORRAQUÍN Bncú, La condición jurídica delos Grupos Sociales Superiores en la Argentina, Buenos Aires, 1962. PBRO. DR. FRANCISCO C. Acns,up. cit. especialmente p. 9-33 de la primera parte. Información de Bautismo y Nobleza de LuisArias de Mansilla, para ordcnarse sacerdote, año 1631, que era el expediente N0 2 del legajo 159.del Archivo de la Curia Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, que fue incendiado enjunio de 1955 por la turba peronista, y del que posee copia legalizada el 2 de diciembre de 1940,Raúl de Labougle. ARcHrvo m: LA REAL CANCILLERÍA, Granada, Legajo 88, pieza 17, Carta Ejecutoria de Hidalguía a pedimento de Luis Arias de Mansilla y de Juan Arias de Mansilla.otorgada el n de octubre de 1595.
176
por el riesgo de piratas, que surcaban el gran río, y por la proximidad’ de lossalvajes, que tenían en permanente vigilancia al pequeño ejército de cuatro com¡Jañías de caballería y una de infantería, encargado de la protección y defensa dela ciudad. Y por si ello no bastara, el contrabando había dividido a la poblaciónen dos bandos irreconciliables, el de los confederados y el de los beneméritos,cuyas incidencias y peleas ha relatado nuestro sabio colega, mi amigo de la infancia, el académico Raúl Molina en su notable obra Hernandarias — El Hijo de laTierra, que es una de las veinte que ha escrito sobre los tres siglos monárquicosde nuestro pasado.“
Por la pureza de la Fe y de las costumbres, velaba celosa y eficazmente elTribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que ha sido tan calumniado por elmovimiento romántico del siglo xix, el liberalismo doctrinario y el izquíerdismomoderno!"
La ciudad propiamente dicha, o sea, las cuadras que estaban edificadas casien su totalidad, eran las comprendidas: Al Este, por las actuales calles de Balcarcey 25 de Mayo; al Oeste, por Libertad y Salta; al Norte, por Viamonte; y al Sur,por Estados Unidos. Se extendían luego las chacras del contorno, con sus cercosde zanjas y cina-cina, sus montes de frutales, y sus sementeras. Las estancias estaban pobladas de ganado en los pagos cercanos de la Matanza, Monte Grande, Ríode Luján y la Magdalena. Eran inspeccíonadas periódicamente por el Cabildo.Más allá, se extendía la pampa infinita, salpicada de ombúes; soledad y silencioplenos de belleza, que describió magistralmente el genio de Sarmiento, y cantócon amor entrañable aquel joven poeta, desafortunado, soñador y romantico, quese llamó Esteban Echeverría. . .50
Así era la ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de Buenos Aires, donde llegaron Amador Vaz de Alpoin y su familia, el 5 de enerode 1599.
Trajo consigo la dote de su mujer, consistente en 500 ducados de Castilla,con los que adquirió a poco de llegado una chacra en el Monte Grande y dossolares en la ciudad, donde edificó sendas casas, eligiendo una de ellas, en laactual esquina de Bolívar e Hipólito Yrigoyen, para su vivienda. Más tarde, eni609, compró unas tierras en el río del Espíritu Santo o de las Palmas, a 9 leguasde la ciudad.“
En el año de 1603, en ocasión de una entrada que hizo el gobernador Hernandarias de Saavedra a las islas del Paraná, fueron atacados por los indios cha
‘S RAÚL A. i\IoLi.\'A, Hernandarias — El hijo de la. Tierra, Buenos Aires. 1948, cap. IX, X.XI. XII y XIII. MANUEL RicARDo TRl-ÏLLES, en Revista Patriótica del Pasado Argentino, op. cil.y lor. cit. Acuerdos del ¡Extingtlirlo Cabildo de Buenos Aires, tomos correspondientes a la prímera mitad del siglo xvu.
“’ LUDWIG PFANDL, op. cit. cap. IV. R. I‘. Bl-ZRNARDINO LLORCA. ]., La Inquisición en lispaña, editorial Labor, 193G.
5” Acuerdos del Exlinguido Cabildo de Buenos Aires, tomos correspondientes a la primeramitad del siglo xvu. DoMmco F. SARMIENTO, Facundo, Buenos Aires, 1940, cap. I. II, III. ESTEBANlicHEvERRiA, La Cautiva, Buenos Aires (conjuntamente con El Alatadero), l96l. La lectura deFacundo, que es nuestro poema nacional y de La Cautiva, así como la de las Rimas, de Mitre(Buenos Aires, 1876), es obligatoria para todo aquel que sea buen argentino. Son tres expresiones puras y espontáneas del alma nacional.
“ Testamento de Amador Vaz de Alpoin _\ Margarita Cabral de Melo, citados en lanota 21.
l77
rrúas, y cayendo Hernandarias del caballo, estuvo a pique de perder la vida,siéndole salvada por Vaz de Alpoin, favor que aquél nunca olvidaríaf’?
No aparece su nombre entre los vecinos y moradores que el 6 de octubre de1602 el Teniente de Gobernador Francisco de Salas convocó en la Plaza Mayorpara la reseña de las armas y municiones que tuviesen; ni tampoco el 13 de juniode ese año, entre los que contribuyeron con su donativo para los gastos quedemandara la canonización de San Isidro de Madrid, lo que hace suponer noestaba entonces en Buenos Aires; pero, a comienzos del siguiente, figura entrelos adjudicatarios en el reparto de la permisión para exportar, que se hizo entre84 vecinos.”
En su expedición al descubrimiento de la ciudad de los Césares que, segúnse decía, era opulenta, rica en oro y en plata, acompañó a Hernandarias. Partieron130 hombres de Buenos Aires el l‘? de noviembre de 1604, e internándose en eldesierto, llegaron a las márgenes del Río Negro. Las dificultades con que tropezaron, la falta de bastimentos, y la hostilidad de los indios, les determinaron alregreso. El 18 de febrero de 1605 estaban en la ciudad.“
En la chacra que poseía en el Pago de Monte Grande, que estaba cercadapor una zanja, tenía frutales, legumbres, arboleda variada, casas, lagar, percheles,atahona, y una viña de tres mil cepas, que era la mejor de la jurisdicción yproducía un vino de buena calidad de lo que se preciaba, y con razón, su dueño.“
Fue recibido como vecino el 9 de mayo de 1611 y Hernandarias le nombróCapitán de una de las compañías de caballería. Habiendo otorgado su testamentoel 26 de mayo de 1617, murió a principios de 1618, siendo sepultado en la Iglesiade Nuestra Señora de la Merced, cuya reedificación había costeado de su peculio.En su estancia, poseía vacunos, ovejas, cerdos y caballos. Su mujer doña MargaritaCabral de Melo, que le sobrevivió, acrecentó la fortuna familiar con una estanciaen el pago del Río de Luján, que administraba su hijo Manuel Cabral de Alpoin.Su casa morada, situada como ya dije, frente a la Plaza Mayor, estaba lujosamentealhajada, con ricos muebles de jacarandá y de caoba, vajilla de plata labrada,cuadros y gran cantidad de alfombras, tapices y ropa blanca. Entre sus joyas, unpapagayo de oro. Todo ello consta en su testamento, de fecha 5 de juniode 1630.56
Manuel Cabral de Alpoin, al que las dificultades, que tuvo con su madre yhermanos, derivadas de su gestión en la estancia del Río de Luján, le determinaron a dejar Buenos Aires en 1625, había nacido el año 1590 en la Isla de SantaMaría. Fue uno de los cuatro pequeños que vinieron con sus padres, en 1598.Hizo sus estudios en nuestra ciudad y en 1611, pasó a Lisboa, donde presentó
53 Akcuivo GENERAL DE LA NACIÓN. Buenos Aires, División Colonia, Tribunales, legajo E I.N9 6. información de origen y servicios, etc. citada en la nota 19.
2 5° MANUEL RICARDO TRELLES, Registro Estadístico de Buenos Aires, año 1861. Buenos Aires.186 , t. I.5‘ Ver notas 21 y 51. MANUEL RICARDO TRELLES. Registro Estadístico de BuenosAires, año
l86l. Buenos Aires, 1862, t. I, p. 2-1-32. Acuerdos del Extinguitlo Cabildo de Buenos Aires, tomoscorrespondientes a la primera mitad del siglo xvu. RAÚL A. BÍOLINA, Hernandarias El Hijo de laTierra, op. cit. p. 146-156.
5‘ Ver notas 21 y 5l._ 5° Ibidem. Acuerdos del Extingiaítlo Cabildo de Buenos Aires, tomos correspondientes a la
primera mitad del siglo xvu.
178
Información requiriendo se le reconociera la nobleza de sus cuatro abuelos, ganando la Real Ejecutoria correspondiente, el 15 de febrero de 1612.57
De regreso en Buenos Aires, entró a formar parte de una de las compañíasde Caballería, de la que era Alférez el 19 de enero de 1621, día en que fue elegidopor el Cabildo, Alcalde de la Santa Hermandad. Le opuso reparos uno de losregidores, arguyendo que era portugués; pero, consultado un letrado, el Licenciado Gabriel Sánchez de Ojeda, dictaminó a su favor, por considerarle digno delcargo, pues tenía más de 16 años de vecino y era, además, benemérito por losservicios que prestara a la ciudad en toda circunstancia. Después de desempeñarsecon eficacia y satisfacción general, devolvió la vara el l‘? de enero de 1622.53 Indignado por la impugnación que se le hiciera, produjo ante el Alcalde OrdinarioInformación, por sí y sus hermanos, de su clara nobleza y de los loables serviciosprestados por su padre y por e'l; de que nunca habían sido ni mercaderes nitratantes, por mar ni por tierra, sustentándose de la labranza; no habiendo sidotampoco de los que el Gobernador Hernandarias de Saavedra procesara por susexcesos y delitos, y pusiera presos. Se refería a los episodios de que se ha ocupadoel Académico Molina en el libro que he citado anterionnentes”
Establecido en Corrientes, donde obtuvo en 1627 la vecindad, Cabral deAlpoin compró a don Pedro de Vera y Aragón sus derechos como AccioneroMayor del Gando Vacuno.
En un estudio que publicara en el año 1962, he señalado las dos particularidades que tuvo la fundación de aquella ciudad, hecha por el Adelantado Torresde Vera y Aragón, el 3 de abril de 1588. Una de ellas fue que, al contrario delo sucedido en otras partes, todo el ganado vacuno que se llevó allí desde elParaguay, tenía un solo y único propietario, el Capitán Alonso de Vera y Aragón,a quien heredó su hijo don Pedro, casado con doña Inés Arias de Mansilla, correntina, de una familia poderosa en el Paraguay y Río de la Plata, cuyos padresasistieron a la fundación de Corrientes, donde poseían una Encomienda y numerosos bienes. Cuando pasó por allí el Visitador don Francisco de Alfaro, logróconvencer a don Pedro de Vera y Aragón, de que siendo tan grande la cantidadde ganado como la pobreza del vecindario, era necesario y urgente acudir al remedio de la segunda, haciendo donación de aquel a la ciudad, a fin de que lospobladores de ella, para el sustento de sus casas y familias, pudieran librementevaquear y charquear, pagándole la cuarta parte de lo que mataran o recogieran.Don Pedro de Vera y Aragón, con toda generosidad, otorgó la pertinente escrituraante el Visitador Alfaro, contrato que fue aprobado por Real Cédula y notificadoal Cabildo de Corrientes. Cabral de Alpoin sucedió, en este derecho de AccioneroMayor del Ganado Vacuno, al comprárselo a Vera y Aragón.“
La otra particularidad que tuvo la fundación de Corrientes fue que, al hacerse el repartímiento de tierras e indios entre los que a ella concurrieron, se
57 RIANUEL RICARDO TRI-ZLLES, El Dr. Fernández de Agüero — Genealogía de su ascendencia,op. y loc. cil. Ejecutoria de Ivobleza a favor de Manuel Cabral de Alpoin, citada en la nota 17.
5° Acuerdos del Extingitirlo Cabildo de Buenos Aires, tomos correspondientes a la primeramitad del siglo xvu.
5" Manuscrito original en poder de Raúl de Labouglc.°° RAÚL DE LABOUGLE, Orígenes de la ganadería en Corrientes — Siglos XVI y XVII. Bue
nos Aires, 1962.
179
comprendió en el mismo las 51 mujeres de los pobladores. En Buenos Aires, aparece una sola mujer, en 1580. Esto de recibir su parte las mujeres en Corrientes. noes de extrañar porque, en el Perú, se adjudicaron oro, plata, tierras e indios, nosólo a los conquistadores, sino a cada uno de sus caballos, como auxiliares delesfuerzo de los jinetes.“
La ciudad de San _]uan de Vera de las Siete Corrientes —para mencionailzicon todos sus nombres, reducidos en esta época cliata y materialista al ¡’iltimo deellos- tenía en 1625, unos mil habitantes blancos, de los cuales 91 eran vecinos,con sus familias, y el resto moradores o estantes. Pocos eran los negros esclavos eindios de servicio, de manera que, cuando se emprendía alguna obra pública,era menester, llevar indios de las reducciones franciscanas de la jurisdicción, queeran cuatro: Itatí, Santa Lucia de los Astos, Santiago Sánchez y Ohoma; con laconsiguiente protesta de los curas doctrineros, invocando las Reales Cédulas quelo prohibían. Las casas, en su interior y su exterior, eran semejantes a las de Buenos Aires, si bien con menor cantidad de muebles, adornos, vajillas y ajuar, listapobreza, señalada por cuantos la visitaron y en los documentos coetaneos, noimpedía a sus habitantes blancos considerarse los más nobles de todas las ciudadesde la Provincia del Río de la Plata, por descender de los hidalgos que vinieron en1535 en la Grande ¿Armada del Adelantado don Pedro de Mendoza, que fue lamás lucida que pasó a las Indias, como lo ha reconocido hasta el mismo PaulGroussac, cuya lamentable hispanofobia y su afan-por desacreditar todo lo relerente al pasado monárquico de nuestra Argentina, son notorias.“
Paraná de por medio, estaban los rudos abipones, de la valiente raza guaycurú, a la que también pertenecían los frentones, los mepenes, y los astos, quelevantaban sus tolderías al sur y al este de la ciudad; mas al interior del territorio,diversas tribus, cuyas costumbres y belicosidad, revelaban su origen chaqueño; y.al sur del río Corrientes y la laguna Iberá, habitaban los charrúas, feroces y sanguinarios.
La proximidad de tantas tribus bárbaras, hizo que la ciudad viviera en unconstante batallar. Todos sus vecinos fueron soldados, de un temple y una piedadtales que, siempre, antes de salir a campaña, se confesaban y comulgaban, considerando que el hacerlo era necesario —según se dice con sencillez en un documento de la época- porque ello importaba al servicio de Dios y del Rey.“
Valor indomable, profunda piedad, y pobreza soportada con altivez. caracterizaron a Corrientes. Era la de ella, una sociedad aristocrática y guerrera quetenía desdén por todos los afanes del interés y del lucro.
'“ Revista del Archivo (le la Provincia de Corrientes. Corrientes. 1908. l. I. p. 102. R-H-‘Al-ÏLLoan-zoo, Los repartos. Perú, ed. Lima, l958, p. 97-99.
“2 RAÚL m: LABOUGLE, San juan (le Vera de las Sicle Corrientes. Buenos Aires. 1956. PADRI-ÏPEDRO LOZANO, de la Compañía de jesús, Historia de la Conquista del Paraguay, Rio de la Plalay Tucumán, op. cit., t. II, cap. Ill Ruy DÍAZ DE GUZMÁN, Historia Argentina del D€SCllÜl'ÍlIlÍ('71l0,población y conquista (le las provincias (le! Río de la Plala, escrita en el año l6l2. Buenos Aires,ed. Angelis, 1935, libro I‘-’, cap. X. j. l’. y (E. I’. ROBERTSON. Cartas de Sudtnr¡c'r'ica. Buenos Aires.1950, cap. VII.
°“ ARCHIVO Cl-iNl-ZRAL me LA PROVINCIA m‘. CORRIENTES. Actas Capitulares, manuscrito original.legajo del año l802. Acuerdo de fecha 23 de marzo. Akcuivo GENERAL m: L.-\ NACIÓN, Buenos Aires, División Colonia, Tribunales, Legajo E I, expediente N‘? 3. fs. 125 y siguientes. RAÚL m:LABOUGLE, San Juan de Vera (le las Siete Corericnlcs. 0]). (il.
180
Corría el año de 1628, cuando fue conmovida la ciudad por la noticia de unlevantamiento general de los indios guaraníes contra los misioneros jesuitas. El15 de noviembre de ese año, el Padre Roque González de Santa Cruz se encontraba en la Reducción de Todos los Santos del Caaró, con otro jesuita, el PadreAlonso Rodríguez, y de manera imprevista, fueron bárbaramente asesinados porlos guaraníes, y sus cuerpos descuartizados se pusieron en una pira, siendo pastode las llamas. No satisfechos los indios, fueron hasta la vecina Reducción de laCandelaria de Yjuhí, donde, el 17 del referido mes, mataron a su Cura, el PadreJuan del Castillo.
Ante semejantes crimenes y temerosos de mayores excesos, los jesuitas sedirigieron al Cabildo de Corrientes, en demanda de socorro. La ciudad no estabaen condiciones de prestarlo; pero, Manuel Cabral de Alpoin, espontáneamente,se ofreció para ello. Armó a su costa siete soldados blancos y doscientos indiosauxiliares, de la Reducción de Itatí, y fue con ellos en busca de los sublevados.Les alcanzó a poca distancia de la Reducción de la Candelaria, el 21 de diciembre.El combate duró desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, siendolos indios completamente derrotados, y quedando prisioneros los principalesculpables. Doce de sus cabecillas fueron ahorcados, y, al resto, se les perdonómediante compromiso de que irían a las tribus para comunicarles que, de noaceptar y respetar a los jesuitas, serían castigados.
Obtenida la victoria, Cabral de Alpoin fue hasta el Caaró, y en el lugar delmartirio, refiere en una carta el "Prepósito General de la Compañía de jesús alPadre Provincial de ella en el Paraguay,.
Cabral de Alpoin, con su gran piedad puso piernas al caballo queriendo ser el primeroen venerar aquellos santos lugares, y enriquecerse con algunas de las reliquias que allihabian quedada Antes de llegar, se apeó del caballo y reverenciando el lugar comenzó arecoger las reliquias y huesecitos que hallaba del Santo Padre Roque.
Revisando una talega de reliquias, hallaron el corazón del Padre Gonzálezde Santa Cruz, chamuscado, pero no quemado, y atravesado por una flecha. Hoydía se conserva y venera en la Iglesia del Salvador, de esta ciudad de Buenos Aires,incorrupto, dentro de un relicarío.“
El Procurador General de Corrientes, dando cuenta de estos sucesos al Gobernador don Francisco de Céspedes, le informaba: Fue tanto el miedo que cobro’{oda aquella. Provincia, que (iespués se han hecho muchas misiones y reducido‘mar/m suma de indios y c011. lo que los tienen sujetos los dichos Padres (se refierea los jesuitas), es con decir: Ha de venir el español y castigados; por cuya causaestán. sujetos!” Sabido es, y ello está comprobado con documentos de la época,que no fue con la sola palabra evangélica que se redujeron los indios, sinó obligados por los soldados que ‘¡contra ellos se enviaron de las ciudades de Asuncióny Corrientes!” '
°‘ R. P. josís MARÍA Bmxoo S. ]., Historia Documentada de los ¡Mártires del Caaró e Yjulu’.Buenos Aires, 1929, cap. X-XVIII y Documentación.
°° RAÚL m: LABOUCLE, Litigios de Antaño, op. cit, p. 145 infine y 146.°° RAÚL DE LABOUCLE, La reducción franciscana de Santa Lucía de los Astos, separata de
Investigaciones y Ensayos N0 5. Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1968.
181
Para reparar los daños causados en las misiones jesuíticas por los indios rebeldes, Cabral de Alpoin donó gran cantidad de cabezas de ganado.
Grande fue el prestigio que esa hazaña dio a Cabral de Alpoin, mereciendoque el gobernador don Francisco de Céspedes le designara el 27 de junio de 1629,Teniente de Gobernador, justicia Mayor y Capitán a Guerra de Corrientes.Desempeñó su cargo con loable celo, hacienda construir con su dinero las murallasde la ciudad, que subsistieron hasta fines del siglo xviu; la Iglesia Matriz; y elConvento de Nuestra Señora de la Merced.“
Al mando de soldados que él equipaba y pagaba, efectuó numerosas campañas contra los indios —Entradas, se les llamaba en el lenguaje de la época- coinportándose heroícamente, lo que le valió su ascenso a Maestre de Campo, el 21 deAbril de 1634 y el ser nombrado nuevamente Teniente de Gobernador, justiciaMayor y Capitán a Guerra de Corrientes, el 6 de marzo de dicho año.
Destruida la Ciudad de la Concepción del Río Bermejo en 1632, y abandonada por sus habitantes, auxilió con dinero y armas a las dos expediciones quefueron enviadas desde Buenos Aires para intentar su repoblación. Al jefe de lasegunda de ellas, Capitán don Pedro Dávila Enríquez, hijo del Gobernador donPedro Esteban Dávila, alojó en su casa durante seis meses y contribuyó con cincomil seiscientos pesos, suma considerable en aquellos años, para el reequipamientode sus soldados, que habían regresado del Chaco muy quebrantados y semidesnudos, debido a las lluvias y pantanos que encontraron allí.
Obtuvo, con habilidad, buenas palabras, y regalos, la conversión de losindios ohomas, a quienes estableció en Reducción, a cargo de la Orden Seráfica,a orillas del Paraná, con el nombre de Candelaria de Ohoma.
Fue confirmado como Teniente General de la Gobernación del Río de laPlata, el 26 de mayo de 1636: pero, en ese año, vióse obligado a alejarse de Corrientes para comparecer ante la Real Audiencia de Charcas, donde debió responder a la demanda que le entablara la viuda y heredera del Adelantado inpartibus don juan Alonso de Vera y Zárate, que pretendía desconocerle su derecho de Accionero Mayor del Ganado Vacuno. Tres años antes, Vera y Zárate; hijodel quinto Adelantado, y último que ejerció su autoridad como tal, Torres deVera y Aragón, por escritura de fecha 5 de junio de 1633, firmada en La Plata,hizo donación de todo el ganado de Corrientes, atribuyéndose derechos sobre elmismo, a favor de la Compañía de jesús, y ésta obtuvo del Gobernador Dávilapermiso para vaquear en virtud del referido instrumento. La noticia de que losjesuitas tenían el propósito de aprovechar la donación referida, habia llegado aCorrientes, causando el consiguiente alboroto, pues Cabral de Alpoin apercibiósu gente para impedir el atropello. El gobernador, temeroso de desórdenes, y anteel reclamo del Accionero Mayor dejó sin efecto el permiso acordado. El Cabildose había sumado a la viuda de Vera y Zárate en su demanda, nombrando sus
“7 información de Nobleza y Servicios del Maestre de Campo, ¡Manuel ArIariel y Cabral deAlpoin, aprobada el 18 de diciembre de 1756 por el Alcalde de Segundo Voto de la ciudad deSanta Fe de la Vera Cruz, don Lorenzo josé de César; manuscrito de 62 fojas útiles, en poder(le Raúl de Labougle. Información de Nobleza y Servicios del ¡Maestre de Campo, Manuel Cabralde Alpoin, aprobada el 30 de junio de 1636 por el Alcalde de Segundo Voto de la Ciudad deSan juan de Vera de las Siete Corrientes y Tesorero juez Oficial Real de la misma, capitánMateo González de Santa Cruz; manuscrito de 113 fojas útiles, cn poder de Raúl de Labougle.
182
apoderados ante la Real Audiencia, a dos jesuitas, Este pleito terminó en 1638,por transacción que se aprobó por el gobernador Lariz en 1647, y el de la viudade Vera y Zárate, por sentencia favorable a Cabral de Alpoin.“
En 1638 llevó una campaña victoriosa contra los caracarás, que habían destruido la Reducción de Santa Lucía de los Astos, que restauró luego con su esfuerzo y su hacienda.
En 1640, al mando del Tercio Correntino, participó en la entrada al Chacoque realizó el Gobernador don Mendo de la Cueva y Banavides, quien, el 15 demayo de dicho año, expidióle una Certificación dejando constancia de su comportamiento valeroso y de que siempre era el primero en atacar al enemigo.
Durante el ejercicio de sus varios gobiernos, Cabral de Alpoin no sólo reediIicó iglesias y conventos, con su dinero, sino que restauró las casas del Cabildo;reglamento las vaquerías; se ocupó del arreglo de las calles y del aseo de la ciudad;ayudó a los pobres, de tal suerte que dejó de haberlos en Corrientes; fijó los pre(‘los de los frutos y mercaderías, impidiendo los abusos de los mercaderes que antes, aprovechando los años de escasez, los aumentaban caprichosamente; y, nohabiendo moneda metálica en la jurisdicción de su mando, señaló el valor delos productos de la tierra que servían de moneda para los tratos comerciales y pago(le los impuestos. Se utilizaban para ello el lienzo, los cueros, la cera y el algodón;estando expresamente prohibidos el hierro, el acero y el plomo.“
La revolución e independencia de Portugal tuvo graves consecuencias en laProvincia del Río de la Plata, porque la quinta parte de su población era denaturales de aquel Reino. El gobernador don Jerónimo Luis de Cabrera, dispusoel registro y desarme de los portugueses existentes y en esa medida fue comprendido Cabral de Alpoin, medida que se cumplió respecto de su persona, el 31 deenero de 1643. Limitóse aquella a tomarle declaración sobre sus bienes y susarmas, sin que se le molestara en lo sucesivo, tan grande era el ascendiente de quegozaba.
En ese mismo año de 1643, en una Información labrada en la ciudad a pedidodel Clero, fue declarado Bienhechor de la Orden de Predicadores, y paraba en supode-r la Real Cédula de 28 de julio de 1607, que autorizaba la fundación de unaiglesia y un convento de Santo Domingo en ella.”
Seis años más tarde, llegaron a Corrientes los jesuitas del Colegio de Asunción, ‘que de allí habían sido expulsados por el Obispo Fray Bernardino de Cárdenas, famoso por su genio turbulento, el que se había hecho elegir gobernadordel Paraguay por los vecinos de Asunción, en abierta lucha contra la Compañíade jesús. Cabral de Alpoin los acogió generosamente, hospedúndolos en su casa,sin que nada les faltara, durante más de un año, Esa casa era la mejor de la
"9 Actas Capilulares ¿le Corrientes. Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia,1941-1912, t. I, p. 294, 330, 333-335, 418-420, 436, 437, 495; t. II, p. 53-56, 83, 213-217, 242-246,.262-267. Revista del Archivo de la Provincia (le Corrientes op. cit., t. I, p. 251 y siguientes. RAÚLm: LABOUGLE, Orígenes (le la Ganadería en Corrientes, 0]). cit.
°“ NÍANUEL RlCARDO 'l‘RELLIcs, Revista Patriótica del Pasado Argentino, op. cit. Informaciónrlc Nobleza y Servicios del Maestre de Campo ¡Manuel Cabral de Alpoin, citada cn la nota 67.R. P. JOSÉ MARÍA BLANCO S. ]., op. cit.
7° Revista del Archivo General de Buenos Aires. Buenos Aires, 187], t. Ill, p. 234, 246, 247.ARCHIVO GENERAL DF. LA NACIÓN, Buenos Aires, División Colonia, justicia, legajo ll, expedienteN‘? 243.
183
ciudad, con paredes de ladrillos, techo de tejas, y pisos de madera de buena calidad, suntuosamente alhajada y en situación inmejorable en la Calle Real, mirando al Este, frente a la Plaza Mayor. Había sido construida en 1630.71
Designado Comisario y Tesorero de la Santa Cruzada, en diciembre de 1650,acudió a sus obligaciones con cristiana diligencia.
En 1651, el 29 de julio, el gobernador don Jacinto de Lariz, famoso por susarbitrariedades y locuras, relatadas prolijamente en su biografía por don EnriquePeña, ordenó su expulsión de Corrientes y que se le obligase a pasar a Tucumáno al Perú, atribuyéndole que, en connivencia con sus hermanos de Buenos Airesy Santa Fe, planeaba la entrega de la Provincia del Rio de la Plata a los portugueses del Brasil. A fin de probar su inocencia, vino a Buenos Aires, teniendo lafortuna de que el 18 de febrero de 1653 llegara don Pedro de Baygorri, nombradoGobernador en remplazo de Lariz, quien de inmediato formó juicio de residenciaa Lariz, juicio que tuvo como resultado diera éste con sus huesos en la cárcelde Lima.”
Estando en Buenos Aires en 1655, solicitó la concesión de tierras al nuevoGobernador, oponiéndose el Cabildo de Corrientes, arguyendo que no las pediapor necesidad, pues era dueño de ias mejores y más extensas de la jurisdicción.Era, decia el Cabildo, el vecino más poderoso, no pudiendo hacerse nada allícontra su voluntad; según consta en un documento que publicó el venerable investigador don Manuel Ricardo Trelles. En 1663 fue designado por el Cabildo,Procurador General ante el gobernador y Presidente de la Real Audiencia deBuenos Aires, don josé Martínez de Salazar, para que lo cumplimentara en representación de la ciudad. Salazar, el 24 de abril de 1664, le nombró ProtectorGeneral de Naturales; nombramiento acertado por cuanto Cabral de Alpointenía, después del episodio del Caaró e Yjuhí, el respeto de los indios y les habíatratado, después, siempre, con bondad, exhortando a sus convecinos a que fuerancon ellos caritativos, ayudándoles en sus dificultades; por eso fue que el PadreFrancisco Díaz Taño, de la Compañía de Jesús, le pidió y obtuvo de él, unaCertificación a favor de los caciques, en que recomendaba se diera a éstos el mismotratamiento que a los blancos nobles, que lleva fecha 3 de abril de 1658 y ha sidopublicada por el Padre José Maria Blanco S. en su conocida obra sobre losmártires jesuitas del Caaró e Yjul1í.73
A fines de 1668 quedaron vacantes todos los cargos del Cabildo, razón por lacual el Gobernador, Capitán General y Presidente de la Real Audiencia de Buenos Aires, aplicando las leyes 9 y 12 del Título 19 de la Partida Segunda, del Reydon Alonso el Sabio, dispuso se nombrase los cabildantes para 1669 por eleccióngeneral del vecindario, la que se realizó el 16 de enero de ese año. Votó el primero,Cabral de Alpoin, por ser el vecino más calificado, y luego los demás; hasta
'“ PADRE PEDRO FRANCISCO XAVIER m: CHARLEVOIX, S. ]., Historia del Paraguay, Madrid.1912, t. III, p. 179. Actas Capitulares de Corrientes, op. cit. III, p. 4-11-412. ARCHIVO GENERAL m:LA NACIÓN, Buenos Aires, División Colonia, Sección Gobierno, Sala IX, legajo C l, expediente
0
N 8'” Actas Capitulares de Corrientes, op. cit., t. II, p. 250, 280-284. ENRIQUE PEÑA, Don Jacinto(le Lariz — Turbulencias de su gobierno en el Río de Ia Plata, Madrid, l9ll.
7" Actas Capitulares de Corrientes, op. cit., t. II, p. 359-361; t. III, p. 340-342, 398, 408-410.NIANUEL RICARDO TRELLES, Registro Estadístico de Buenos Aires, 1862. Buenos Aires, 1864, t. I,p. l2l y siguientes.
184
número de 48. Los electos aceptaron los cargos y prestaron juramento el mismodía ante el Corregidor.“
Su actuación como Accionero Mayor del Ganado Vacuno, cuyos derechosejercitaba escrupulosamente, le deparó numerosos litigios con el Cabildo, lasreducciones franciscanas, las misiones jesuíticas, y los vecinos de la ciudad, si bienalcanzó siempre soluciones favorables para él.
El 4 de julio de 1672 reclamó ante el Cabildo contra los abusos de quienespretendían vaquear sin su expreso permiso. Fue su última intervención en la vidapública y, desde entonces, su nombre desaparece de los documentos oficiales.
Murió en el invierno de 1676, a los 85 años de edad.Estuvo casado dos veces: La primera con doña Inés Arias de Mansilla y la
segunda con doña juana Delgado de Espinosa, correntinas, y de ambas tuvo hijose hijas que perpetuaron su sangre en dilatada e ilustre descendenciaflï‘
Por su piedad, su heroísmo, su generosidad, su altivez, sus victorias sobre losindios, su amor a nuestra tierra argentina, y su fidelidad a la Corona de España,el Maestre de Campo Manuel Cabral de Alpoin fue el último conquistador delRío de la Plata.
"‘ Actas Capitulares de Corrientes, op. cil., t. IV, p. 115-130. HEVIA BOLAÑOS, Curia Filipica.Primera parte, Madrid, párrafo 4.
7" Actas Capitulares de Corrientes, op. cit., t. IV, p. 404. información de Nobleza y Serviciosdel Maestre de Campo Manuel Maciel y Alpoin, citada en la nota 67. ARCHIVO DE LA CURHECLESIÁSTICA DEL ARZOBISPADO m: Buenos Ames, citado en la nota N0 47, legajo 75, expediente122, caratulado Dispensa de quarto grado de consanguinidad a Dn. León Martinez de Ibarra _\‘Da. María Ignacia de Acosta, vecinos de la ciudad de Corrientes, del año 1792, copia legalizadael 15 de marzo de 1917, en poder de Raúl de Labougle. Del mismo Archivo, legajo ll0, expediente N° 188, caratulado Dispensa para contraer matrimonio a Don Francisco Xavier de Lagrañay Doña Rosalía de Acosta, año 1804; copia legalizada el l‘? de diciembre de 1916, en poder deRaúl de Labougle.
185
INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO CORRESPONDIENTEEN BUENOS AIRES, R. P. PASCUAL E. PAESA S. D. B.
Sesión N? 884 de 30 de setiembre de 1969
La Academia dedicó esta sesión para recibir al académico correspondienteen la provincia de Buenos Aires, R. P. Pascual E. Paesa S. D. B. Fue presididapor su titular Dr. Miguel Ángel Cárcano, y asistieron los Académicos de Númeroseñores: Enrique de Gandía, Guillermo Furlong S. ]., Ricardo R. Caillet-Bois,Ricardo Piccirílli, Humberto F. Burzio, Raúl A. Molina, Augusto G. Rodríguez,Armando Braun Menéndez, Jose’ Luis Molinari, Julio César González, ErnestoFitte, Guillermo Gallardo, Enrique Williams Alzaga, Leopoldo R. Ornstein, Raúlde Labougle y León Rebollo Paz,
Abrió el acto el Presidente Académico Dr. Miguel Ángel Cárcano; seguidamente el académico de número Dr. José Luis Molinari recibió al nuevo miembroen nombre de la Academia. Por último el R. P. Paesa, disertó sobre el tema:Don Basilio Villaririzo y Bermúdez, Primer Piloto de la. Real Armada y de lasCostas Patagónicas.
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,DR. MIGUEL ÁNGEL CÁRCANO
La Patagonia siempre atrajo la atención de los grandes navegantes y exploradores. César, el soldado de Gaboto, fue el primero que excursionó a esas regioncs en busca de la ciudad encantada, construida con oro, plata y piedras preciosas,la misma que el padre Mascardi y Hernandarias de Saavedra buscaban en 1670.Nuestro colega Enrique de Gandía ha publicado un interesantísimo libro sobre la“Ciudad encantada”. Todavía se discute si Américo Vespucio avistó sus costas.Lo cierto es que fue Magallanes (1520) el primero que descubrió el escondidoestrecho e inició la serie de viajes que dibujaron su mapa. Banderas de todas lasnaciones ondearon en sus puertos y capitanes de todos los países recorrieron sustierras. Desde Carlos V los españoles intentaron colonizarla sin resultado. Portugueses como Alozola (1535), holandeses como Van der Meeren (1700), italianoscomo Malaspina, ingleses como Byron (1764), franceses como Guyot (1763),
187
dejaron sus huellas indelebles. Famosos aventureros ennoblecidos por sus hazañas,como Drake, navegantes como Bougainville, hombre de ciencia como Humboldt,exploradores como el P. Falkner, intrépidos sacerdotes como el Padre Mascardi, aveces con más fantasía que verdad, ilustraron con sus relatos esas regiones queentonces eran remotas y salvajes.
Detrás de los navegantes, llegaron los soldados y enseguida los misioneros.Villarino, Viedma y el padre Fagnano navegaron sus ríos, observaron sus pobladores, fundaron pueblos e iniciaron la explotación de la tierra. La marina argentina civiliza las costas, los misioneros construyen escuelas y talleres, el ejércitodomina las tribus salvajes. Moreno mensura la cordillera, Menéndez explota laganadería y Gregores organiza la administración nacional en Santa Cruz, Conla expedición del general Roca se une a la República el gran continente patagónico. Cuando nuestra Corporación publicó la Historia Argentina Contemporánea,aparece la historia de la Patagonia, metódicamente expuesta. La cría de los ovinos,la fruticultura y la explotación del petróleo son industrias florecientes que seintegran con la economía nacional. Con la creación de las cuatro provincias laPatagonia adquiere la plenitud de los derechos políticos. Es el último continenteque se ha incorporado a la vida civilizada.
En muy pequeña parte he contribuido a esta obra de progreso. Como diputado despaché e infonné la ley de parques nacionales. Siendo ministro de Agricultura, puse mi mayor empeño en el éxito de la gran obra que realizó el Presidente de Parques Nacionales, Dr. Exequiel Bustillo, que transformó el inhospitalario Nahuel Huapi en un centro de turismo internacional.
Al Presidente Justo se le debe el gran impulso que necesitaba la Patagonia.Por primera vez un ministro nacional, durante un mes la recorrió en toda suextensión. Entregó títulos de propiedad a los pobladores de tierras fiscales, mejoró sus colonias agrícolas, nombró funcionarios públicos en los centros más importantes, proyectó embalses, organizó el abastecimiento de los regimientosnacionales, y llegó hasta el lago Argentino acompañado por el progresista gobernador Gregores que hoy tiene una estatua en la capital de la provincia de SantaCruz.
La Academia Nacional de la Historia tiene un especial interés en fomentarlas investigaciones y estudios históricos que con un vigor y entusiasmo extraordinario se realizan en las principales ciudades. Ya existen centros e institutosconsagrados a estudiar su pasado. La Universidad de Bahía Blanca ha organizadoun instituto de investigación y un archivo documental patagónico que dirijenuestro Secretario Etchepareborda. El año pasado el Académico Raúl Molinarepresentó a la Corporación en una reunión de historiadores en Santa Cruz. Noshemos adherido al Congreso de Historia que se celebrará el año próximo. Hadesignado académicos correspondientes en Neuquén y Río Negro, al Dr. GregorioÁlvarez y al R. P. Raúl Entraigas. Hoy tiene la satisfacción de recibir al PadrePascual Paesa como Académico correspondiente de Bahía Blanca. Profesor dehistoria durante treinta años y autor de numerosos libros. Se ha especializado enla región patagónica. Es un investigador permanente de los archivos nacionalesy ha reunido un copioso material sobre las ciudades y pobladores de las cuatroprovincias del Sur.
188
El Académico de Número Dr. José Luis Molinari presentará a nuestro nuevocolega con su erudición habitual.
Señor Académico Correspondiente. Esta Academia se complace en recibirloy ofrecerle por mi intermedio el Diploma y la Medalla que os acreditan comoAcadémico Correspondiente.
DISCURSO DE RECEPCIÓN DEL ACADÉMICO DE NÚMERODR. JOSÉ LUIS MOLINARI
El 16 de agosto de 1815, en la convulsionada Europa de aquellos tiempos,nacía en Castelnuovo de Asti, a corta distancia de Turín, cuyos cielos de turquesaresplandecerían en ese momento con un brillo inusitado, un niño, hijo de unoslabradores de Becci: Juan Bosco y Margarita Occhienna, al que se bautiza conel significativo nombre de juan: Hubo un hombre enviado por Dios que sellamaba Juan (aludiendo al Evangelista San Juan).
juan Bosco, que sería con el tiempo, una de las figuras más grandes de lahistoria del siglo xIx, no sólo fue el fundador de la Sociedad de San Franciscode Sales, del Instituto de Hijas de María Auxiliadora y de la Pía Unión de Cooperadores Salesianos, sino también un extraordinario hombre de ciencia, y el anunciador de la grandeza de la Patagonia.
Hoy día que se aceptan, por lo menos en lo que tienen de seriedad los fenómenos de parasicología, en sus mas diversas variedades, han pasado de simplesmitos; el magnetismo animal; la imposición de las manos y otros fenómenos análogos, y de los que aprovechó en gran escala José Balsamo, que se hacía llamar elConde de Cagliostro, que gozó del favor de todas las cortes europeas, a mediadosdel siglo xvui, para ser considerados como ciertos algunos fenómenos de este tipoque se presentan en determinadas personas.
En una obra sobre los Andes Patagónicos de Ia Patagonia Austral (indispensable para el que quiera conocer esas zonas montañosas y lacustres de nuestraPatagonia), nos dice, entre otros, su ilustre autor, el salesiano Alberto M. deAgostini, y de cuya autoridad nadie puede dudar, las siguientes palabras:
Para dilucidar la cuestión del (li-uorliurn aquarum, planteada entre Chile y la Argentina en las proximidades del paralelo 52°, el gobierno chileno encargó en 1884, al capitánRamón Serrano Montaner, que efectuara una exploración de Última Espezanza. Acompañado de varios ingenieros y oficiales del ejército, realizó un complejo estudio sobre laregión, ¡‘elevando el seno Última Esperanza y los lagos Balmaceda. Pinto y Toro, y el vallerecorrido por el emisario del Lago Toro o Maravilla. al que dio el nombre dc Río Serrano.
En 1892, el capitán Hermann Eberhardt, de nacionalidad alemana, recorrióestas regiones para comprobar su fertilidad, y al año siguiente fundó una estanciae importó los primeros animales lanares, señalando así el comienzo y prósperodesarrollo de la industria pastoril en la región de Última Esperanza. Al mismo sedeben las denominaciones de Sierra Arturo, Prat y Dorotea, dados a los montesque se levantan al norte del Fiord de Última Esperanza.
La cuestión de límites entre Chile y la Argentina, aportó una nueva y podc
189
rosa contribución al conocimiento de la región cordillerana. Según el tratadode 1881, se estableció que la frontera debía seguir la línea de las aguas (divortiumaq-uarum) de los Andes hasta el paralelo 52°. Pero cuando en 1892, los peritoselegidos por ambas partes, trataron de fijar los límites sobre el terreno, surgieronlas primeras divergencias ocasionadas por la compleja y diferentes configuraciónde la Cordillera, que, al sur del paralelo 419 no ofrece la misma continuidad dealtura y la coincidencia entre las líneas orográficas con las hidrográficas, sino queestá interrumpida por numerosos valles transversales recorridos por ríos de opuestas direcciones.
Las soluciones que proponían las dos partes, eran diametralmente opuestas.El perito chileno quería sobre todo que se tuviese en cuenta la linea que clividíalas aguas continentales; mientras que el perito argentino, declaraba que la frontera debía seguir las altas cumbres de la Cordillera. Para resolver en formaadecuada este conflicto, era necesario conocer la configuración y estructura de laCordillera y de los valles adyacentes, y por ello, los gobiernos respectivos crearonsendas comisiones de límites, formadas por ingenieros y geógrafos con la misiónde efectuar relevamientos topográficos de toda la Cordillera y los valles vecinos.Estas Comisiones comenzaron sus trabajos en 1894, con gran actividad, llevándolosa término en 1900, contribuyendo grandemente al conocimiento de la CordilleraPatagónica, sus valles y sus lagos, que hasta entonces estaban envueltos en el másoscuro misterio. Las investigaciones realizadas por las Comisiones técnicas llegarona la conclusión de que los términos del tratado de 1881, eran inaplicables a las condiciones geográficas del terreno, porque resultaba imposible conciliar las líneasorográficas con las hidrográficas. Para solucionar tan grave divergencia, las dosnaciones, en base a una cláusula ya determinada en 1896, eligieron como árbitroal Rey de Inglaterra, quien fijó la línea demarcatoria adoptando una vía intermedia entre las exigencias extremas y poniendo fin en esta forma a la espinosa yenojosa cuestión. Hasta esta época se había creído que la Cordillera de los Andesfuese una única y homogénea cadena de montes que corría paralela al Pacífico,y así aparecía burdamente en los mapas de aquel tiempo. Pero después de losviajes de estudio realizados por los geógrafos y exploradores enviados por losgobiernos de la Argentina y Chile, se descubrió que se dividia en numerosos grupos o nudos de montañas, con dirección y características geológicas distintas, yque, en algunos puntos, estaba seccionada transversalmente por inmensas y profundas depresiones hidrográficas en forma de senos, valles y cuencas lacustres.
Estos descubrimientos concordaban perfectamente con las afirmaciones delhumilde sacerdote italiano Juan Bosco, ignorado en el mundo geográfico, quienya desde 1883, declaró con impresionante seguridad: “Los geógrafos se engañanal creer que la Cordillera de América sea un muro que divide aquella gran partedel mundo; aquellas cadenas de altas montañas forman numerosos senos y vallesde 1000 y más kilómetros". Las descripciones que él mismo hizo de la configuración orográfica, fauna, flora y etnografía de la Patagonia, no figuraban en ninguna geografía de la época.
Estas revelaciones causaron tanto interés, que en 1883, encontrándose de pasoen Lyon, se vio obligado a dar una conferencia en la sede de la Sociedad Geográfica, que mandó acuñar una medalla de oro expresamente para él. ¿Cómo pudo
190
Don Bosco adquirir conocimientos tan exactos de tierras lejanas, cuando todavíaningún explorador había penetrado en aquellas regiones cordilleranas y cuandolos mismos gobiernos de la Argentina y Chile estaban en litigio precisamente porcausa de este (lesconocimiento? Todo esto se debe a los sueños y visiones sobrenaturales que tuvo Don Bosco. El más importante de ellos, con referencia a estospuntos, es el de 30 de agosto de 1883, y en él se le ofreció una visión detallada detoda la América Meridional. El sueño, relatado el 4 de setiembre a los Salesianosen una reunión del Capítulo General, fue transcripto por el P. Lemoyne, tambiénsalesiano, y Don Bosco, lo volvió a leer en todo su texto, agregando algunos párrafos y haciendo algunas modificaciones. Desenvolviendo una cinta que le presentó un jovencito de sobrehumana belleza, en la que estaban marcados los grados(le latitud, Don Bosco contemplaba un panorama inmenso que dominaba a vuelode pájaro a medida que se acercaba al Sur. “Mi mirada —dijo— adquiría unpoder maravilloso. Veía bosques, montañas, llanuras, rios larguísimos y majestuosos, y tan grandes que yo no los hubiera podido imaginar asi en regiones tanalejadas de su desembocadura. No sólo veia la Cordillera aun cuando me encontraba lejos de ella, sino hasta las cadenas de montañas, aisladas en aquellas llanuras interminables, eran perfectamente observadas por mi, pudiendo discernirhasta sus más pequeños accidentes. Tenía bajo mis ojos las riquezas incomparablesde estos paises que deben aún ser descubiertos. Veía numerosas minas de platay de metales preciosos, canteros inagotables de carbón, depósitos de petróleo tanabundantes cual nunca hasta hoy se han encontrado en otros lugares. . . Lo quemayormente me sorprendió, fue ver en diferentes lugares como las Cordillerns.retirándose formaban valles, cuya existencia ni siquiera sospechaban los geógrafosactuales, pues se imaginan que en aquellos lugares las faldas de las montañas soncomo una pared derecha". Al final del largo viaje que describe con interesantísimos detalles, el joven desplegó ante él, un mapa en el cual estaba señalada conexactitud maravillosa toda la América del Sud. “Además, —añade Don Bosco—:alli’ estaba representada lo que fue, lo que es hoy, y lo que será de aquellas regiones, sin confusión, con una claridad notable, que yo veía de un solo golpe".Al llegar aproximadamente a los 47 grados de latitud Sud, la cinta que el jovencitodesenvolvía presentaba un nudo del que salían otras cintas menores en direcciónde Oriente, Occidente y Mediodía. Parece que el nudo puesto a los 47 gradosquisiese indicar el centro más importante de esta región austral, desde donde lossalesianos irradiaban su actividad hacia los puntos mencionados. Don Bosco,describe como en un futuro lejano, una gran población allí establecida (respondería tal vez hoy a Comodoro Rivadavia), con sus edificios, escuelas, iglesias ysus florecientes colegios para jóvenes y artesanos adultos. No cabe duda que estesueño de 1883, se ha realizado ya en gran parte (y hoy día también cuenta conuna floreciente Universidad, la ciudad de Comodoro Rivadavia). Y el hombreque se llamaba Juan, envió a sus hijos espirituales a la Patagonia, donde sedesempeñaron principalmente como educadores y misioneros, pero también loshubo y en gran cantidad, hombres de ciencia, de primera magnitud. Entre unosy otros, podemos citar los siguientes: Beauvoir, Milanesio, Molina, Pedemonte,Costamagna, Manachino; el futuro Cardenal Cagliero, José Fagnano, de Agostini,Pestarino, Vacchina, Bonacina, Brentana, Cencio, Tognetti, De Salvo, Pagliere,
191
Vaira, Marelli, Evasio Garrone, médico de Viedma, y más recientemente a Monseñor Esandi, Monseñor Pérez, actual arzobispo de Salta, y a quien tuve el gustode tratar cuando se desempeñaba en Comodoro Rivadavia, Monseñor Nevares,y los tres grandes historiadores con que cuenta actualmente la Congregación:Raúl Entraigas, Miembro Correspondiente de Nuestra Academia, y que colaborara en la Historia ¡Jublicada por la misma; el Padre Bruno, cuya Historia Eclesiástica es un verdadero monumento, y el Padre Paesa, que hoy se incorpora anuestra academia, quien se ha recorrido todos los archivos de la Patagonia, Vaticano e Indias en busca de documentación para escribir la Historia integral de la,Patagonia: tres Salesianos que con la paciencia de una abeja y el vuelo grandiosodel águila han traspasado ya las fronteras de nuestra Argentina, El padre Paesatiene un frondoso mrrículzun, que obra en poder de la Academia, al que se puedenagregar algunas publicaciones y designaciones más. Bienvenido el P. Paesa, y aldarle el espaldarazo de entrada a nuestra Academia, podemos contar con que seencuentra desde ahora entre nosotros un valor de alta calidad, y que al recibireste nombramiento, añade un compromiso más a su futura obra de historiador einvestigador a la que agregará nuevos títulos de elevado valor histórico.
192
DON BASILIO VILLARINO Y BERMUDEZ
Primer piloto de la Real Armada y de las costas patagónicos
PASCUAL R. PAEsA S. D. B.
La Patagonia amanece hoy en los horizontes Económicos nacionales, comouna “veta áurea”. Los vientos y el desierto patagónicos, exigieron a los pionerosalas de empuje y Acciones de epopeya, en el pasado. Hoy, en cambio, el diosMercurio (el de las alas en los pies) realiza largos vuelos con seguridad de bienes.Vivimos la edad de las Acciones financieras.
Ante esta acentuación económica, un noble empeño aspira a realizar unaPatagonia integrada nacionalmente. Integrada al concierto de las Provincias Argentinas, de todas las latitudes, en la plenitud de bienes comunes, materiales ehistórico-culturales. El Sur Argentino, no es la “Terra Ignota" que nace sinalborada, después del tajo de 1879. Como sus hermanas del Norte, dcl Interiory del Litoral, en la historia común, ha labrado también, su escudo. Lo ahondaronlos mismos marinos, exploradores, misioneros, hombres de ciencia, colonos...Y sus proas, precursoras de las navegaciones nuestras, quizás se aceraron con mástemple, por ser patagónicas.
Y aún más: España ya abierto los horizontes del Sur, antes de que alborearaen el Norte. Lo habían develado Magallanes, Alcazaba y Sotomayor, Sarmientode Gamboa, los Viedma y Villarino. Este enfoque me ha movido a dar resaltes aun nombre heráldicamente señero: el dn. Basilio Villarino y Bermúdez —PrimerPiloto de la Real Armada y de las Costas Patagónicas, Por nombramiento y hechosesforzados. Me deslumbró su coraje de hombre de mar austral, su idealismo y sutrascendencia como hito en los paralelos de nuestro Atlántico Sur.
El estudio sobre el origen regional del Primer Piloto, lo realizó con tenazadmiración en los archivos de Galicia a principios de nuestro siglo, dn. Manuelde Castro López, de la Real Academia Española de la Historia. La partida debautismo hallada en la Parroquia de Santa Cristina de Barro, término judicialy municipal de Noya, provincia de Coruña, diócesis de Santiago de Compostela(que visité personalmente) , certifica que nació el 15 de junio de 1741. Su nombrede pila fue: Basilio Antonio de Villariño y Bermúdez}
El futuro marino galaico-patagónico, debe haber castellanizado muy pronto
1 El Explorador Villarino, Buenos Aires. Establecimiento Gráfico j. Estrach, 1909.
193
su apellido. Porque su nombre aparece modificado desde las primeras armas de sufoja. En el Archivo General de Indias, encontré este comprobante, extendidoun año antes de su muerte: “Juan Josef de Samacois-Cavallero pensionista de laRl y distinguida orn. de Carlos 3‘? y Contador principal de los oficios de Marina. . . (certifico) que comenzó a servir de artillero de mar agregado ala Escuelade Navegación, en el Navío Diligente el primero de Septiembre demil setecientossesenta, y dos... El catorce de Marzo de sesenta y cinco se embarcó de PilotinHavilitado, en el Navío Arrogante. . . fue destinado en veinte yocho de Novire.al Pingue Sueco nombrado la Luisa Ulrrica en el que pasó zi América endondetransbordó ala Fragata. Palas, en la que regresó a Cádiz en catorze de l\'Iayo desesenta y siete siendo Pilotin del Numro. . . En tres de junio de dho. año (1768) ,(el marino ya americano, comienza a figurar como coductor, porque nota el documento citado) se embarcó enla Saetia particular nombrada sn. Josef como Capitán y Piloto para América enla que regresó á Cádiz". . .
Entre 1770 y 1772, volvió a navegar en un largo periplo por las costas americanas. Y al año siguiente tornó a las costas de nuestro continente en la FragataPerpetua “en donde tubo ascenso á Segdo. Piloto” el 19 de julio de 1774.?
Al filo de esos años, y mientras el Piloto de la Real Armada se curtía parasu destino atlántico, comenzó a alzarse sobre los mares sureños la zarpa imperialinglesa. España miró con recelo hacia las costas patagónicas y decidió ocupar yfortificar sus entradas. En 1769, el Cap. dn. Fernando Ruvalcava, recibía estas“Insrucciones que devera observar enla Expedición alas Islas, y costas Patagonicas, para descubrir establecimientos Exrangeros. .. Suponese por seguro que aiIngleses extablecidos enlos 52 grados 22 ms. de Ltd. sur, y 57 gros. 21 ms. deLond. occidental de Londres en un Puerto que llaman Egmond”?
En el mismo Archivo de Indias, se guarda este rótulo: “Explicación que sehalla en papel portada de (60). Un extracto de carta. Sre. las Consecuencias yempeños que pueden resultar de la expulsion delos ingleses del Pto. Egmond,que ha resuelto emprender, el Gobernador de Bs. Ayres y aprovación sinfha. se halló entre los papeles del difunto sor Marques de Sonora después desu muerte".
En este “Extracto", no tan breve, se expone un meditado plan de reestructuración militar en el continente americano. Según lo prevenido, los ingleses fueron expulsados en 1770 por una escuadra bonaerense. Los británicos, después deamenazar con todo el poderío de su imperio, alzaron bandera blanca a la primeraandanada. Y se retiraron, después de pasar por las horcas caudinas del desmantelamiento de su fragatas‘
“Alea jacta est”. . . “Consecuencias y empeños que pueden resultar de la expulsión”. . . España, por tanto, debió proceder a la ocupación militar de la Patagonia. El 8 de junio de 1778, el rey firmaba en Aranjuez, estos “Apuntes y Advertencias para las Instrucciones que se deben formar en Buenos Ayres por elvirrey. . . a los sujetos destinados por S. M. para establecer poblaciones y Fuertes.
2 Archivo General dle Indias, , Audiencia de Buenos Aires. Legajo 328.3 Archivo (Javiera! de Indias, Audiencia de Buenos Aires. Legajo 522, Ríalrínas.‘ lbírlcrn.
194
provisionales en la Bahía Sinfondo, la de sn. Julián, u otros Parages dela CostaOriental, llamada Patagonica".
Se recalcaba: “Con motibo de la guerra que subsiste entre la Inglaterra y suscolonias sublevadas de la América Septentrional, y de la poca esperanza que tieneel Govierno Británico enla actualidad de reducir á la obediencia aquellas grandesposesiones, que hacían uno de los mres. resortes de su poder marítimo, piensa lacorte de Londres indemnizarse de la pérdida que le amenaza pr. el medio deadquirir algunas posesiones en la América Meridional haciendo establecimientosenla expresada Costa Patagónica, que tienen bien explorada y reconocida variosnavegantes y aventureros de su Nación”?
El 14 de mayo de ese mismo año, Carlos 39 nombraba al superintendente dn.Juan de la Piedra, “con el importante fin de hacer la Pesca de la Ballena en lacosta de la América Meridional, impedir que otras Naciones consigan este beneficio, y asimismo que quede resguardada de qualquiera tentatiba que en lo sucesivopueda intentarse contra el dominio que me pertenece de aquel País”.
Del “sujeto” investido, afirmaba, que era “persona inteligente, desinteresaday celosa de mi Real servicio, y bien de mis vasallos". Pues había dado apreciablespruebas: “Ministro que habéis sido de mi Real Hacienda en las Islas Malvinasï“
Sin dilaciones, el novel superintendente aportaba a Buenos Aires, el 27 deagosto. Y el 15 de diciembre se hacía a la vela proa al sur. Después de bordejearcon felicidad por las costas patagónicas septentrionales, el 7 de enero, las navesfueron impetuosamente arrastradas y penetraron en un amplio y refugiado golfo.Lo llamaron San José. El superintendente ordenó el desembarque y la exploraciónde las riberas. Fondcaron primeramente, en la garganta del Delfín, y luego, sobrela Punta Tehuelche. En el informe elevado por dn. Francisco de Viedma, comienza a surgir, así, la figura del Piloto Patagónico: “Haviendo salido la primeraexpedición del Puerto de Montevideo... para poner por obra dichos establecimientos (Villarino) fue de primer Piloto enel Paqt. Presa de S. M. llamado SantaTheresa, y haviendo descuvierto el puerto de sn. Josef, fue la primera embarcación que entró en el”.7
Exploraron el terreno y fueron adelantando los campamentos hasta fijarlodefinitivamente al oeste del cerro “El Montículo". En 1967, como corolario deller. Congreso de Historia de la Provincia del Chubut, logramos situar esta primera fundación. Quedan los fosos de los polvorines, y zanjas, escombros, tejuela española, y un aljibe leonés de unos lO m. de diámetro con sus características torrezuelas-respiraderos, aún intacto. Obtuvimos felizmente, la recompensa de una rejade arado español. Su forma y dimensiones coincidían exactamente con el planodel Archivo de Indias.
Después (le tomar posesión “R1. Cibil, Corporal Velquasi “de la actualPenínsula Valdés y de sus golfos, “en nombre de S. M. Catholica, para si y susl-Iixos y subcesores, a cuyo efecto se embarcó y desembarcó (el superintendente),corto Ramas arranco Matas deshizo terrones movió Piedras, e hizo todos los demás
5 Archivo General de Indias, Atidiencia de Buenos Aires. Legajo 326.“ Ibidem.7 Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires. Legajo 330.
actos de posesión, en derecho necesarios", fue fundado el establecimiento el 20de enero de 1779.3
Esta fundación no dejó de ser apresurada e inconsulta. Violaba las meticulosas instrucciones reales: no habia agua dulce. Cavaron pozos tan hondos como sused: "60 brazas”. Pero surgió “tan salada como la de la del mar o poco menos”.De la Piedra desilusionado y sin ánimos, se retiró. Tomó el mando, el esforzadodn. Francisco de Viedma. En el informe de servicios del Piloto, consigna: “Estando todos en in minente riesgo. . . enterado Villarino, conociendo qluanto importaba descubrir la apetecida agua pues de no conseguirlo todos indefectiblementepereceriamos, se salió despechadamente a aquel desconocido y miserable campo,tomando uno delos caballos que quedaron vibos delos embarcados en diha.Expedición, y logró descubrir las fuentes y salinas cuio descubrimiento sirvió atodos de suma alegría porque ya se respiraba con solo el amenazado peligro”?
El virrey Vértiz, con muy buen acuerdo, habia cambiado los destinos deViedma y de la Piedra, ordenados por el rey. Este último debería dirigirse a S.Julián, y Viedma a Bahía Sin Fondo. Los pobladores desamparados entre lascerrilladas de los medanales chubutenses, muy pronto fueron atacados por elescorbuto. Y muy pronto fueron segados casi hasta la extinción.
Alarmado el virrey, el 22 de agosto, se apresuró a enviar un comisionado.En las “Noticias Relativas ala Instrucción" entregadas al Cap. dn. Manuel Soler,se va notando: “Para maior claridad, y exactitud se satisfacen los articulos dediha. Instrucción por su orden, y ban señalados como se ve marcado en el Planoaparte... por la duplicación delas observaciones hechas por el Piloto delaArmada dn. Basilio Villarino”.
Estas observaciones patagónicas, van dando estos resaltes a la figura delPiloto: “se sondeó entrepuntas en vaja mar, y se encontraron indistintamentehasta 35 brazas de fondo, ya de arena, ya de conchilla, ya de piedras, como mejorobservará V. E. en el diario marítimo que dho. Piloto Villarino y el capitán de miembarcación deben presentar”.
El dios Eolo, es sin duda el Zeus del Olimpo patagónico. Así comenta susveleidades: “sufrimos calmas, mucha mar, duros frios y abundantes lluvias”. Antes de recalar: “durante la noche hicimos poca vela, y al día siguiente descubrimos"la boca del Puerto de Sn. Josef; pero se quedó el viento en calmapor espacio dedos dias ala vista. Refrescó al Nordeste, y haciendo fuerza de vela empezamosa entrar por la angostura, y ya apunto de revasarla entró otra calma demodo quela horrenda fuerza de las corrientes de la baciante nos arrolló casi hasta fuera delPuerto... Durante los tres días demi permanencia en dha. ensenada hice tresreconocimientos por tierra acompañado de la experiencia de aquel paraje delPiloto dn. Basilio Villarino”.
Un plano, no de muy buena fe, marcaba dos islas en el inexplorado golfo.Informa el Cap. Soler: “Resolví que el Piloto dn. Basilio Villarino, pasase hastael punto... Prevenidos todos de agos. víveres y aguas. (Tardaron) cinco díasen ida y buelta: concuía diligencia y operaciones hechas por medio del octante",se comprobó que no existían sino “arrumbamientos y enfilaciones".
° Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires. Legajo 326.° Archivo General de Indias, Legajo 330.
196
Cuando el comisionado consideró cumplida su misión en el Chubut, no seatrevió a afrontar la mar austral con sus embarcaciones. Para asegurar su derrota,consultó a su Piloto. Y este, le contestó con esta risueña descripción y deshaucio:su velero "tiene un abatimiento dislorme de bolina, y aun con viento largo, porlo que no sirvepara andar con ellas sobre costas pues con Travesías aunque seanbonancibles, preciso se ha de perder: Que tampoco sirve para resistir ala marpor su ligazón sencilla, queal mejor tiempo, se abrirá con toda facilidad. Quetampoco cs buena con mucha mar para correr en popa, asl por su mal gobierno.como por ser de popa llana, y ¡nui sencilla, que un buen golpe de mar la puedeabrir, Tampoco de la Aleta. por ser tan rasa, quepuedc llevar gente al Agua: Esono se le puede esconder a vm. sobre el asunto".1°
Como ya hemos notado, con notificación del 30 (le noviembre de 1778, aprobada por el rey el 12 de marzo de 1880, Vértiz habia cambiado los destinos de losdos superintendentes patagónicos. Antes de retirarse, de la Piedra, había adelantado a reconocer las costas septentrionales, al Piloto dn. Manuel Bruñel y al Ttc.dn. Pedro García. El 3 de febrero los exploradores regresaron con la fausta noticia de haber avistado la boca del "Rio de los Sauzes". Pero que "por la mucha¡‘Cbclltïllóll de la entrada” y la incapacidad de su nave, no se habian arriesgadocn un reconocimiento.
En todos los hitos de la historia sureña, se adelanta el Piloto Villarino. Dn.Francisco de Viedma. señala en un “Informe”, que citaremos repetidamente: "Seofreció voluntariamente avencer laentrada dedicho Río de los Sauzes, conociendo desde luego que las dificultades no dimanaban dela imposibilidad sino delafalta de espíritu, inteligencia y resolución; y con electo así lo acreditó, pues tomando el mando del bergantln nuestra señora del Carmen y las Animas, consiguióvencer tan aparentada dificultad entrando felizmente".“
Un “Extracto del Diario" del Piloto Villarino (guardado en el mismo archivo sevillano) describe con sencillez de romance la entrada en el Curru Leuvú.Narra: “En el día 13 de febrero de 1779 salí de la barra del Puerto de Sn. Josef.a rumbo N. 43 N. . . y navegando por el mar el día 18, vimos señal de tierrapor la corriente, palos quemados y otros vestigios, y color de agua. El día 2| defebrero al ponerse el sol, se tlemarcó una punta quelorma a laparte de O. alO. 43 S. O. .. fui sondando por 10 brazas. y por ll. y 12: A las5 dela mañanaavisté la boca del rio quese sospcchava ser el quese buscava, y haciendo diligencias de entrar, la reconocí toda llena de bajos, que di fondo en 3 brazas, haciendojuicio estaren baja mar, y que cuando crece podría entrar: hize echar la Chalupaal agua, y fui sondando por 3 brazas al N. E. 4? N. .. orzé al E. N. E. con lamisma agua dedos millas... (lemon-ando al S. O. 4x‘ 8.: me halle en 10 palmosde agua, y governé al N. N. tlemorando la boca del río ál N.: luego puse laproa a la boca del rloz. . . reventazon debajos por todas partes, hasta quelleguea la Costa del N. en la boca del río: metimos al N. N. O... y aquí hallamosagua dulce, sin mezcla de salada, río arriba. . . arrimamos a tierra, y desembarcamos, a donde hallamos árboles grandes de Sauces secos que hablan traído lascrecientes del rlo; En la tierra hallamos el campo quemado de poco tiempo, plan
'° Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires. Legajo 330.“ Ibidcm.
197
tas como las del otro Puerto, Apio, Llanten y otras; muchos Patos, Chorlitos,Perdices, e infinitos Lobos de Azeite, de admirable tamañoïï-‘ï
El 4 de junio, Viedma le comunicaba a Vértiz: El día 13 de marzo, bolviola Lancha ó Goleta nra. sra. del Carmen del reconocimiento á que se lecomisionó. . . Me informó Dn. Basilio Villarino y demás oficiales de esta embarcacion, havian logrado entrar en el Río felizmente, sin embargo de la Barra, quele impide su entrada en vaja Mar. . . Que después de pasar la Barra havia fondopara qualequiera embarcaciones: que el terreno era amenisimo: el agua singular:y abundaba de Arboles de sauce. . . Con esta noticia determine aprobechar porminutos el tiempo para pasar á esteparage con las embarcaciones, víveres, efectos,Maestranza, Tropa y demás Individuos, para hacer el establecimiento que se previeneen la Instrucción”.13
Esta exploración y descubrimiento, tuvo decisiva trascendencia en la geogra{ia patagónica. Viedma le advertía al virrey, ya desde el fuerte del Carmen, el 12de agosto de 1871: “Estas mismas proporciones (de buen puerto y buenas tierras)presenta Flan Karner (Falkner) en la Bahía sin Fondo, situada en el Desaguadero deeste Río... La descubierta del Rio (Negro) há desengañado de apócrifasemejante Bahía pues sólo desagua en una costa incapaz de abrigo”.“
Un siglo y medio, bien sobrado, el Curru Leuvú había reflejado en sus aguasla audacia de los hombres blancos de Hernandarias de Saavedra. Rui Diaz deGuzmán, nos ha legado, tan sólo, estas escuetas líneas sobre la primera entradaa la Patagonia Septentrional: En toda aquella costa mui rasa, la falta de leña yde pocos puertos y ríos salvo uno que llaman del inglés, a la primer vuelta delcabo y otro mui adelante que llaman la Bahía Sin Fondo, que está de esta partede un gran río, que los de Buenos Aires descubrieron por tierra el año 1605,saliendo en busca de la noticia que se dice de los césares, sin que por aquella partedescubriesen nada de consideración, aunque se ha entendido haberla más arrimado a la cordillera que va de Chile para el estrecho y no a la costa del marpor donde fueron descubriendo. La gente del ilustre criollo, llamó al Rio Colorado: “Turbio”, y al Negro: “caudaloso y hondable”.15
Raúl A. Molina en su tan completa biografia crítica: “Hernanclzirizns —ElHijo de la Tierra”; y luego, Emilio A. Coni y Enrique Stieben, marcan un itinerario directo por el interior a la Isla de Choele Choel, en esa expedición de 1605.Da razón a la hipótesis: “las grandes calamidades que sufrieron por la escasez deagua... en una tierra estéril y falta de 1nantenimientos”.1°
Hace ya 55 años, que empecé a recorrer las viejas rastrilladas del Pais delDiablo. Más de una vez he sufrido personalmente, la verdad del mito del P. Car(liel. En 1746, le escribía al Gobernador de Buenos Aires, el ilustre jesuita: “Luegoque halle coyuntura emprenderé el viaje al Volcán. . . (para) penetrar desde allia los célebres Patagones y Césares, hasta el Estrecho de Magallanes, porque ha
” Archivo (Jeneral de Indias, Audiencia de Buenos Aires. Legajo 326.13 Ibidem." Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires. Legajo 328.l‘ PEDRO m: ANGELIS, Colección de Obras. T. IVQ, p. 595.° RAÚL A. MOLINA, Hernandarias. El Hijo de la Tierra. EMiuo Com, Rev. La Nota N‘? 208;
ENRIQUE STIEBEN, La Pampa. Buenos Aires, 1946.
198
H
biéndose frustrado esta empresa por mar, por lo inhabitable de sus costas". . .17Y dos años más tarde, el mismo misionero-explorador, notaba en su “Diario
de la Misión al Sauce: “Para acercamos al mar (desde el sur del Quequén Grande) a dos leguas entramos sin pensar en una tierra sin pasto ni yerba, como lacampaña recién quemada, era algo arenisca, pensamos se acabaría luego: no fueasí, caminamos todo el día por esa pelada tierra. . . hallábamos en tan triste tierraalgunos retazos con piedras menudas... (Los Toelchús, decían) que en aquelparaje y en los grandes arenales del mar solía aparecer el diablo, y que el que loveía moría presto de susto". . .13
El conocimiento y sufrimiento personal de estas travesías, me inclinan, conel escritor bahiense Segundo Otaola y el neuquino, Juan l\=I. Raone, 19 a seguirla relación de Rui Díaz: “a la costa del mar por donde fueron descubriendo”.
El dr. Milcíades A. Vignati, en su estudio (que es pauta) : “Los habitantesproto-históricos de la pampasía bonaerense y norpatagóníca”, consíderaría como“Huecuvu Mapú", la zona de Tres Arroyos. Benigar, lo situaría en Dorrego.”El P. Falkner, observa: “Los Chechejets que viajan al Colorado, van directamenteal Vulcán, aproximándose más hacia la costa, y pasan entre el Cashuatí y el mar;porque así evitan un gran desierto medanoso que llaman Huecuvu Mapu o elPaís del Diablo, en que podrían perecer ellos y sus familias si llegase a levantarseuna tempestad de viento y los tomase en la travesía".21
Las mismas ásperas condiciones notó el diario del Adventure y el Beagle en1826: “para completar sus poco halagüeñas perspectivas en el interior, pero limitando con esta playa, existe una lonja desierta evitada aún por los indios, y llamada por ellos Huecuvu Mapu".22
Un lustro más tarde, Darwin, refrenda también: “el país entero no merecemás que el nombre de desierto. .. El viaje debe ser terrible en verano, pues yaes bastante penoso en invierno".23
En 1833, al arribar a Sierra de la Ventana la expedición al desierto, Rosasse encuentra sin caballos. Y le explica a dn. Ramón Balcarce: “No me queda yamás remedio que marchar de cualquier modo y hacer la travesía al Colorado,que es malísima. . . No ha sido posible ir por el camino de arriba, que no es tanmalo, porque tienen sus espías los indios"? La descripción, de estas rastrilladasen el diario de marchas, confirma esta presunción hasta con patetismofiï‘
El cnel. dn. Eduardo Ramayón, concluye también: “A dicha zona de lapampa se la puede considerar sin vacílacíones ni duda alguna, la peor de todas,pues-es el pedazo más malo de nuestra tierraï?“
17 Pnnno m: ANGELIS: Colección. T. IO, p. 362.1" Diario del Viaje y ¡Misión al R. del Sauce. Buenos Aires. Fac. de Fil. y L. Serie A, N‘? 13.1° Rev. de la Junta de E. H. de B. Blanca. Vol. I‘? N‘? l; Fortines del Desierto. T. 1°,
año 1969.9° ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Rev. lnveslígariones y Ensayos. N9 3. dic. 1967.9‘ Descripción de Ia Patagonia, Traducción de S. Lafonc Quevedo. Buenos Aires, 1957.
p. mi); Narración de los viajes de levantamiento (le los buques de 5.1K. "Adventure” y "Beagle"en los años 18'26 a 1836. Traducción de T. Caillet-Bois, Buenos Aires, 1933, t. III, p. 112.
3° Viaje de un Naturalista, Traducción de j. Hubert. Buenos Aires, 1942, p. 101.2‘ Revista Militar, Vol. 84 N0 3.25 Ana-uva GENERAL m: LA NACIÓN, X-27-5-3.2° La: Caballadas en la Guerra del Indio, Buenos Aires, 1920, p. 119.
199
El agudo escritor de la “Descripción Amena de la República Argentina", dicede los mismos malos caminos: “El Entre Ríos del Sur es un terreno arenoso,estéril, sin aguadas y sin pastos, intransitable para los mismos indios. . . El paísdel Diablo, como llamaron acertadamente los indios y exploradores del siglopasado a la región situada al norte del Colorado y al oeste de Bahía Blanca”.37
Las mismas observaciones sientan los ingenieros militares, Juan Czetz yAlfredo Ebelot, en sus informes de 1870 y 1879, con igual desprecio y mayor técnica.”
Es precisamente al sudoeste de Bahia Blanca, en Cabeza de Buey, donde laexpedición de Hernandarias debió dejar sus 70 carretas e impedimenta. Lo arredraron, las marismas, cangrejales y cerrilladas de médanos vivos de aquel entonces.
Expuestas al trazo, estas pinceladas sobre senderos y tierras, volvamos a loshombres. Develada, sonda en mano, la contradictoria toponimia del Curru Leuvu:“Bahía Sin Fondo" (y según expresión de Viedma: “desengañada de apócriia")el superintendente dejó una guarnición en el golfo S. josé, y ordenó el enjambredel establecimiento “a las amenísimas orillas” del río explorado por Villarino.
Aleccionado por las penurias del Chubut, Viedma recorrió con detención lasriberas y rellanos del cauce rionegrino. Y el 22 de abril, de 1779 fijó el sitio de lanueva fundación. Sin darse reposo, el 23 ordenó “el reconocimiento de las costascolaterales”. Y sin mutación posible en la gesta de sus paladínes, le comunica alMinistro de Marina: “Estos servicios y conocimientos (de Villarino) que medieron desu actitud eficacia y ciencia en su profesión me estimularon a habilitarlo deprimer piloto”.
Y agrega: “Salió con dos soldados, un Presidiario y un Indio de Practico óBaqueano por tierra al reconocimiento deuna isla incógnita, situada entre laboca del Río Negro, y el colorado, por haver informado los Indios del Caciquenegro adicho sor. Exmo. hallarse havitada de Gente no conocida, mandarmeexpresamente S. E. executase este reconocimiento, al qual aunque aprincipios deNoviembre del año proximo anterior, se emprendió por mar y tierra. . . aunquese consiguió entrar en la Bahía llamada de Todos Santos, no pudieron enterarsedela situacion. . . y haviendo vencido todas las dificultades el dn. Basilio Villarino, logró reconocer la citada Isla la forma que se le previno; y encontrandofalsas las noticias pasó al Rio Colorado aexaminar sudesague enla Mar, en cuiadiligencia estubo mui expuesto a perecer, asi por los muchos trabajos, sedes,hambres, e intemperies que sufrio como por estar havitados estos paraxes. demultítud de Indios salbajes que no saben guardar amistad, ni fidelidad alguna”.29
Esta expedición ofrece un final tragicómico para la tan mentada leyenda dela Ciudad de los Césares. Los enviados del cacique Chanel, le habían reveladoa su vez en un viaje a la capital, al virrey, el último escondite del mito de la“Isla Incógnita”. Villarino recibió la orden de encontrarla. De esta expediciónnos ha legado unos minuciosos apuntes, en el “Diario del descubrimiento de la
2" l-ZsrANisLAo ZEBALLOS, La Conquista de 15.000 Leguas, Buenos Aires, 1878, p. 163; Viajeal País de los Araucanos, Buenos Aires, l88l, p. 304.
2° Informe de la Nueva Línea de Fronteras al Norte de La Pampa, 1870; Memoria delDepartamento de Guerra, 1879; y de A. EBELOT, La Pampa. París, 1890.
2° Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires. Legajo 330.
200
Bahía de todos los Santos, Islas del Buen Suceso, Río Colorado e internación delRío Negro".
Un cronista resumió, luego, este manuscrito con el rótulo: “Relación sacadadel diario. . .”, con absoluta fidelidad.
Narra el Piloto, que el 25 de abril de 1780, se hallaron a unas 8 leguas de laboca del Colorado. No lo pudieron cruzar, y entonces, “lo fuimos costeando Campo adentro y habiendo atravesado un brasosuyo mui Pantanoso aunque seco porestar la l\Iar Baja; dimos o nos hallamos circundads. porto das Partes por ser estala expresada Isla y habiéndome caydo ami y al Indio los Caballos en el Pantanoque con trabajo los sacamos de la rienda apie por el Agua salada. . . alas 4 dela Tarde Intentamos salir dela Isla pr. la parte de el Les nordeste pero no fue posible por el grande Pantano que ay y no pudiendo hallar paso nos quedamos adormir en la Isla".
Durante el sueño del Piloto, del presidiario y del indio, se esfumó el famosoPatití, el Dorado y Ciudad Encantada trotamundos: “Tampoco hay establecimientos de Europeos en dha. isla (concluye) Villarino, como sin fundamentose dijo”.3° El Instituto Geográfico Militar ha conservado en el archipiélago dela Bahía Anegada, su más histórica isla: la de los Césares.
He dicho: “Se Esfumó”. . . aunque quedó este interesante crepúsculo. Antonio Félix de Meneses, decía de la campaña de 1833: “El Gral. Pacheco por informes tomados a los indios, tenía la noticia de que a sesenta leguas al sur del RíoNegro, había una población grande, compuesta de hombres altos y blancos, dandola dirección de las fortificaciones que tienen, con sus casas y su idioma diferentedel de los indios. Se ha sabido también que hace muchos años se habría perdidoen el Estrecho de Magallanes un buque inglés con bastantes familias y que estashabían sido tomadas por los indios, según ellos lo declararon. El general quisodescubrir lo que no se ha podido efectuar. . .31
Esta nueva reaparición, sería confirmada por una carta dirigida al mismogeneral Pacheco por dn. Tomás Guido, el 19 de agosto de 1833. Reza así: “Lainvestigación que hacen los extrangeros acia el Sur de la Baía de Sn. José debellamar seriamente nuestra atención; estoy persuadido de que no se trata solamte.de rectificar descubrimtos. ni de adelantar meramte. las nociones científicas:el plan de los ingleses irá más adelante, y algún día veremos sobre nuestro continente poblaciones extrangeras que se aprovecharán de nuestra impresivión ynuestra incuria”.32
Exploradas y liberadas en la verdad de la cartografía las islas y costas entrelos paralelos 40 y 41, Villarino siguió avanzando. El “Diario" antecitado, notael 28 de abril: “a las 12 llegamos al Colorado, y no pudiendo llegar a el por lamucha masiega y Pantano lo costeamos aguas arriba a fin de hallar Agua dulce. . .Este día casi llegaron los caballos rendidos por falta de Agua y uno se quedócansado pareziendo la misma sed".
El 19 de mayo enderezaron a la boca del Colorado: “Llegue y no fue posibleentrar por los muchos Pantanos y Masiega qe. nos cubría que Clabados en ellos
3° Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires. Legajo 236 y 327.3‘ A. SALDÍAS, Historia de la Confederación Argentina, Buenos Aires, 1892, p. 369.3’ ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN, VII l-2-6.
201
los caballs. nos costaba Trabajo sacarlos de la Rienda, sali afuera y delo altito deun Cerro Rumbe a la Costa del N. . . Este Río tendrá la quarta parte del caudaldel Negro o menos yo lo pase a caballoy adonde era ondomellego el Agua albasto de el Lomillo en su desague no se ve rebentason pero pienso que será demui poca Agua Ala baja Mar”.33
Para trazar el plano de la boca del Río Negro, y encaminar con seguridad laconstrucción del Fuerte, habían sido enviados el ingeniero extraordinario dn.jose’ Pérez Brito y el Piloto Juan Pascual Callejas. Mas, a pesar de su mérito, subreve permanencia no les permitió ahondar su huella. Sin sustitutos, Villarino,vuelve a la proa de su nave. Viedma atestigua: “fue comisionado para reconocerel Puerto de S. Antonio con el bergantín El Carmen, y logró el fin y tubo elvalor de atravesar aquel campo hasta el Río Negro con el único auxilio de unMarinero y un caballo cada uno, descubriendo el camino por tierra hasta el establecimiento, en cuia descubierta pasó aun mayores trabajos y fatigas”.34
Reconocida la Patagonia septentrional y Central por su esfuerzo y audacia,el 19 de abril Villarino recibe un oficio de Viedma, que le ordena: “como ningunode cuantos sujetos hay eneste establecimiento han trabajado como usted, en losreconocimientos de la costa del mar, puertos, ríos y terrenos, ni tienen tan generalinteligencia. . . me informará ud.. .
El Piloto contesta con este hondo cariño a esta, su tierra: “en las embarcaciones que están entrando y saliendo en este río (negro), y navegan de él a Buenos Aires, no tengo yo la menor dificultad de navegar con ellas a Europa y acualquiera parte del globo... Del mismo modo, embarcaciones de igual portepueden venir. . . conducidas por los enemigos. . . Dejo otras ventajas. . .: como,son: tener mucho avanzado para la comunicación con Mendoza, lo que se adelantaria para la descubierta de este río y camino de Valdivia. . . Téngase para estainteligencia a la vista las cartas geográficas, y las ventajosas tierras que tiene esterío. . . en las que hay maderas muy altas y muy derechas, y montes de manzanas,que la naturaleza ha producido. . . Pero si no vemos, si no andamos, si no descubrimos, siempre estaremos metidos en nuestra ignorancia y tal vez algún tiemponos enseñaran los extranjeros nuestras propias tierras. . .: pues no puedo ver queun inglés como Falkner nos está enseñando, y dándonos noticias individuales delos rincones de nuestra casa, que nosotros ignoramos". Esta reiterada citación delmédico jesuita, me persuade, con el dr. Vignati en el trabajo citado, que losmarinos españoles contrastaron sus exploraciones con la traducción castellana dela “Descripción de la Patagonia”, impresa en 177-1.
Y concluye, aún más herido, el Piloto patagónico: “Dicen muchos (yo lo heoído diferentes veces); ¿de qué nos puede servir la costa patagónica?. .. Y estopor sujetos que tal vez no saben otra cosa que disfrutar sueldos. . . He dejado correr la pluma movido por el fervoroso celo al servicio del Rey y de la Nación. . .Asimismo me he dejado arrebatar al acordarme de ver en Buenos Aires a aquelraciocinio general sobre si puede o no importar al Estado la costa patagónica. . .sin que la hayan visto ni pintada, ni entiendan su pintura. . . pues su incapacidad,
3° Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires. Legajo 326.3‘ Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires. Legajo 330.
202
pereza, cobardía e ineptitud no les ha dado lugar a que sc separen cuatrocientospasos del agua".“5
“Historia magistra vitae". . . Contrastemos el enardecido párrafo de Villarinocon este más sereno, pero coincidente, del cnel. Olascoaga, en 1879: “Esos dominios (la Patagonia, escribe) representaban otra República Argentina anexada ala anteriormente constituida, y formada de territorios indefinidos. . . Los deberesque venían aparejados con la gloria del triunfo empeñaban de un modo bastanteserio la palabra del Gobierno Nacional para provocar meditaciones. . . Se podíadudar, y se dudó efectivamente con mucha generalidad, si esa empresa no era unaimprudencia análoga a la de las familias que se arruinan por haber compradouna casa demasiado grande... Las significativas palabras" se necesitarán diezgeneraciones y trescientos años para llegar al Río Negro", por más cruelmenteque hayan sido desmentidas por los hechos, indicaban una elevada comprensiónde las leyes que rigen el desarrollo de las sociedades, al mismo tiempo que revelaban un conocimiento incompleto de las condiciones físicas de la pampa".3°
Permanecía aún en un misterio hostil, el curso interior del Río de los Sauces.Las órdenes reales hacía 3 años que urgían su exploración. Desavenencias 1ninistriles sobre las embarcaciones técnicas necesarias, retardaron el envio hasta juniode 1780. El intento de navegación del Curru Leuvu hasta sus nacientes: las presuntas lagunas de Guanacache y Senamaguise (nombre tehuelche del NahuelHuapi) era digno de un paladin. Y Villarino consideró suya, también esa gesta.
Se hizo a la vela desde el Carmen, el 28 de setiembre de 1782. Componían suarmada 3 chalupas artilladas con pedreros y un champán. Las tripulaban 72hombres. No podemos detenernos en los ásperos detalles de este primer periplorionegrino. Aún hoy causa estupor. A la vela, a la sirga, a la espía, alzando en vilolas cargas y las embarcaciones, fueron ascendiendo por el Negro y sus afluentes.
En Choele Choel, vieron desfilar 8.000 cabezas de ganado, camino de Valdivia. Un rodeo alzado en las pampas bonaerenses. Un siglo más tarde la espada deRoca señalará la misma rastrillada. En aquella fecha, Villarino intentó cortar elnudo gordiano de los malones de Arauco, clavando el primer fortín en la encrucijada de la Isla Grande. Sus hombres hacharon sauces. Artillaron el palo a piquecon pedreros. Y en espera de los refuerzos de Viedma, se dispusieron a pasar elinvierno y a guardar sus comunicaciones.
Anota el Piloto: “Esta mañana hice recoger todos los remos rompidos, ymandé al carpintero y algunos marineros hiciesen de ellos astas para chuzas. ..No hallo parte ¡nas segura ni de más conveniencia, puesta la estacada y abridopor la parte de afuera un pozo de agua... al cual puesto un puente levadízo,queda dicho potrero inexpugnable aunque vengan 50.000 indios".37
El “Diario”, fechado “a bordo de la chalupa S. Juan enel Río Negro", vanotando los hitos de la navegación: confluencia del Diamante (Neuquén) con elEncarnación (Limay) río Pichicpicuntu Leubu; rio Limay. . . Una escollera torció sus esfuerzos hacia el Colluncura. Un siglo exacto después, Erasmo Obligado
“5 PEDRO m: ANGELIS, Colección. T. 1V, p. 595.3° Informe Oficial de la Comisión Agregada al Est. Ma)". de la Expedición al Rio Negro,
Buenos Aires, año 1881, p. XI.3" Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires. Legajo 328.
203
escribirá ante las mismas rompíentes: “el día 18 (de noviembre de 1881) alcanzamos a un punto donde anhelábamos llegar: ¡el paraje desde el cual se vioobligado Villarino a volver la proa de sus buques agua abajo! Efectivamente encontramos el río muy estrecho y dividido en dos brazos por un peñón de 35 a 40pies de elevación, que surge de su lecho y prolonga numerosos peñascos y rocasen su contorno; la corriente es allí tan rápida y se precipita con tanta fuerza, queforma olas y remolinos, y saltan espumosas las aguas. . . Como un justo homenajea la memoria del célebre y primer explorador del Limay, D. Basilio Villarino,dimos su nombre al peñón”.33
Ante este obstáculo y viendo el mayor cauce del Colluncura, torció y avanzópor él. Y acampó junto a las tolderías del cacique Chulilaquín. Este indígenatehuelche temía las represalias de los suyos por haber muerto a Cuchumpilque.La protección prestada por el Piloto, será el paso fatal dc su destino.
El 23 ascendió por el reducido cauce del Catapulíchc, con un bote: “a losdos días de navegar (narra) se imposibilitó su navegación por estar sumamentebajo, por éste motivo y estando ya a 10 leguas dela Cordillera me fui por tierra,y caminé lo que me fue posible apie, y delo alto deun cerro, divisé otro muialto que estaba alaparte opuesta dela Cordillera, y sobresale encima de todaestagran hilera de Montañas, está mui solo y se ve algo confuso. La Cordilleraestá mui claray cerquita cubierta de niebe. .. Poresto, y por la Latitud en queme hallo, y el rumbo aque me demora meparece queno puede ser otro que elCerro Imperial que está inmediato zi Valdivia”. El “coloso sobresaliente y aislado”,era el cono de hielo del Lanín.
Llegan así, a la vista del Huechu Lafquen, hondón bellísimo, que reflejansus aguas y su topónimo: “Lago del Rincón o del Extremo", significa. Y a estosextremos habían llegado: todos los víveres consumidos: minados por el escorbuto;desmoronadas las chalupas y los cuerpos. Nota el “Diario”: “parecemos lazarinoshinchados por las plagas de los gegenes”. . . “la gente tiene que conducir sobrehombros la carga de las chalupas y a ellas poco menos”. . . “toda la gente desnuday metida en el agua". .. subimos “abriendo zanjas con palas y zapapicos". . . Elepílogo de este cantar de gesta, se cierra con este colofón: “remito la chalupa sn.Josef por estar ya en disposición de no poder seguir viaje. . . Los individuos quela tripulan van destituidos de salud, y defuerza, quelas rindieron ala continuación delos exquisitos trabajos quehan padecido”.39
En la tragedia griega las vidas insignes de los protagonistas (primer luchador)se quiebran fatalmente. En 1874, dn. juan de la Piedra fue repuesto en el mandode los establecimientos patagónicos. Mejor pleiteista que jefe de fronteras, despuésde 4 años de hilar fojas, logró un fallo favorable. Las depredaciones de los salvajestajaban todos los intentos de florecimiento en el Carmen de Patagones. Los roboscontinuos y el acecho felino sin reposo, ponen esta solución tajante en la plumade Viedma: “a no exterminar o ahuyentar los indios no hay que contar deestosEstablecimtos. más que un continuo subsidio contra el R. Herario".
Algunos años antes, el virrey Cevallos había también escrito en la memoria
3° SANTIAGO J. ALBARRACÍN. Estudio General sobre los Ríos Negro, Limay y Colluncura yLago Nahuel Huapi, Buenos Aires, 1886, p. 224.
3° Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires. Legajo 328.
204
legada a su sucesor: “No hay esperanza ni la más remota de convertirlos, ni quese reduzcan a vivir en puesto fijo. . . (Por lo tanto) es indispensable por la natural defensa y seguridad pública, tratar seriamente de perseguirlos hasta la extinción”.4°
Cevallos planeó una campaña de gran alcance con las fuerzas del Virreinato:Buenos Aires, Córdoba y Cuyo, y la Capitanía General de Chile. Pero debió retirarse a España. Y su sucesor volvió a optar por las líneas defensivas estáticas. Unsiglo las mantendría en una cruenta impotencia. No obstante, Vértiz, algo debehaber aprendido y escarmentado. Porque antes de terminar su mandato, organizótambién él, una campaña. El Marqués de Loreto, su sucesor, intentó llevarla acabo. Y como parte de su plan, animó a avanzar a de la Piedra. Pero éste se adelantó tardíamente, cuando el cuerpo de ataque en el norte, ya se había retiradocasi sin éxito.
Jugándolo todo a la primera carta, y después de represalias inconsecuentes,cl superintendente de Patagones partió a principios de 1885 con 200 hombres. El22 de enero acampó sobre cl Sauce Chico, en las primeras estribaciones de la Sierra de la Ventana. El 23 adelantó cautelosamente una avanzada de 98 hombres.Debían sorprender unas tolderías cercanas. Tan seguro estaba, que ni siquieraaprovisionó la tropa ni le agregó baqueanos. Según sus cálculos debía volvervictoriosa al día siguiente.
Empero (reza el Parte del Alférez Lázaro Gómez, que sustituyó a de la Piedra) : “el 24 se presentó un Tropel de Indiada, que vino cubierta con las serraníasinmediatas deforma, que quando fue vista sin dar lugar á que nros. Peones recogiesen el Ganado, lo arrebataron, y mataron quatro, que lo estaban custodiando:esta sorpresa imprevista y la falta de gente escogida, qe. llevó la Partida, y elquedar enteramente destituido de todo efugio, faltando ganado, y Cavallada,conmovió de tal suerte el espíritu del Superintendente, que cayó repentinamentemuerto. En este mismo instante procure’ ponerme en defensa, teniendo la Indiadaal frente, y fortificarme haciendo una Estacada de Palos de Sauce, bastantementesencilla, a donde no se determinaron los Indios, avanxar, pasamos el resto del díay la noche con las armas en las manos".
Amaneció el 25. Los indios se adelantaron en formación de combate. Los caciques Ngro, Maciel y Alejandro exigieron tratar con el hombre, para ellos, demás consideración. El alférez envió a Villarino, “con las precauciones que corresponde”. . . Como primera condición impusieron la devolución de los prisionerosy de los remitidos a la capital. Se convino en ello. Guillermo Cox, sostiene quefue la protección acordada a Guchunpilque, la causa del trágico fin del Piloto.“Villarino habría sido la punta de lanza en todos los avances de los wincas. Asífue ultimado alevosamente.
Porque prosigue el Parte citado: “después de medio día se alborotarony estando a distancia de una legua, recogieron sus Cavalladas con mucha impetud,dejaron el sitio haviendo muerto antes todo el Ganado Bacuno qe. nos havíanquitado", mientras unos mensajeros traían la noticia, “que viniendo ntra. Partida con mucho num°. de Ganado vacuno, Cavallar, y Obejuno, fue asaltada por
‘° Revista del Archivo General de Buenos Aires, 1870, t. II.‘1 Anales de la Universidad de Chile, Santiago, 1863, t. XXIII, p. 19.
205
todas las indiadas, qe. se havían juntado, y qe. enteramente la havían derrotado".43
El Marqués de Loreto, por su parte, completaba este cuadro, con esta trágicaestadística: muertos, 38; prisioneros, 7; “echados de menos", 17, y. .. “que mataron al Comandante interino el Alférez dn. Francisco Piera, y ál Piloto dn. BasilioVillarino, cuias muertes, he recelado fuese con engaño porque entre los Bárbaroshavía algunos que lo tenían en cuenta por sus antiguos encuentros y bien enteradodeello habrá que vindicarse ásu tiempo para escarmentarlosï“
Así epiloga la vida de dn. Basilio Villarino y Bermúdez. Como en la tragediagriega, en un grandioso y quebrado escenario: el Cashuatí, los ásperos roquedalesde la “Sierra Alta”, de la Ventana. Ignoramos en que muñón de granito se quebró su gloria. Sobre el pondrá el superintendente dn. Francisco de Viedma, elúltimo laurel: “Há levantado los Planos del Puerto de sn. Josef, Puerto nuebo,del Puerto de sn. Antonio, Bahía detodos Santos, y Anegada, y de sus Islas,boca del Río Colorado, la del Río Negro, y de todas las costas qe. comprendenlos Puertos, Bahías, y Ríos expresados”.‘“
El 15 de diciembre, a los 42 años, en las lejanas costas del Mediterráneo,había sido ascendido a Primer Piloto de la Real Armada. No alcanzó a recogereste reconocimiento. Pero la historia del Sur Argentino, lo ha enraizado ya en laplenitud de su trascendencia: Printer Piloto de la Real Armada y de las CostasPatagónicas.
‘2 Archivo General de Indias, Audiencia dc Buenos Aires. Legajo 328.Ibidem.
“ Archivo General de Indias, Audiencia dc Buenos .-\ires. Legajo 330.s L7
206
FLORENCIO VARELA, PADRE E HIJO;UN TRÁGICO DESTINO COMÚN I‘???
[Comunicación leída en la sesión privada de 22 de abril de 1969 por cl Académicode Número Dr. Ernesto ]. Fille]
Ciento veinte años atrás, la plaza de Montevideo —1a Nueva Troya delPlata- resistía heroicamente el asedio de las fuerzas del general Manuel Oribe;constituía el último baluarte de la libertad que todavía se mantenía en pie, en lacruenta lucha que los hombres libres sostenían contra la dictadura de don JuanManuel de Rosas.
La ciudad, recostada sobre el puerto y con la mirada puesta en el río —únicacomunicación con el exterior- tenía por límite al Norte la actual calle Éjido, yhacia el Este llegaba hasta la de Migueletes; dentro del estrecho recinto vivían yluchaban patriotas que creían en'el futuro de una sociedad mejor, redimida delvasallaje y de la sumisión a los caudillos omnipotentes. Envolviendo ese reductofortificada, el ejército sitiador había tendido sus líneas, que partiendo del campamento ubicado en el Cerrito de la Victoria, seguían las sinuosidades de la ZanjaReyuna, y terminaban en las proximidades de la ensenada del Buceo.
Si bien el coraje de los defensores no cesaba de hacer milagros y conteníauna tras otra las embestidas de los atacantes, superiores en número, Montevideodisponía de un arma que a la par de revelar al mundo los ideales de la causaproclamada por ese puñado de valientes, infería a Rosas y a su lugartenienteOribe, heridas desgarrantes tremendamente dolorosas.
Esa arma temida era la pluma hábil del Dr. Florencio Varela, fundador yredactor del periódico titulado Comercio del Plaza. Dotado de un juicio políticocertero, su permanente presencia en los artículos de fondo, denunciando en cadaedición los inacabables atropellos de la dictadura —cuyos ejemplares circulabany se leían hasta en Buenos Aíres—, molestaba e irritaba a sus enconados enemigos.
La profundidad del pensamiento expuesto influenciaba los ánimos, y envísperas del arribo en mayo de 1848 de la misión mediadora compuesta por elplenipotenciario británico Mr. Gore y el representante francés barón de Gros,se hacía menester acallar esa voz clara y vibrante.
El general Oribe decidió entonces la eliminación violenta de Florencio Varela. Empezaron a rodar rumores que sería asesinado, y aunque éstos llegaron aoídos del interesado, no les hizo mayor caso.
207
La intención fue tan manifiesta, que en un espectáculo público que sirviópara dar rienda suelta a los bajos instintos de los ejecutores, el periodista acabósiendo fusilado en efigie el día 7 de ese mismo mes, previa lectura de una sentencia, que se dijo llevaba estampada la firma del jefe oriental. No obstante, la parodia resultó una advertencia premonitora.
En efecto, escasos días después —el 20 de marzo de 1848-, a las ocho de la noche Varela sucumbía atravesado por una feroz puñalada que le asestó por laespalda la mano mercenaria de un pescador oriundo de las islas Canarias, llamadoAndrés Cabrera, en el preciso instante en que golpeaba a la puerta de su domicilioparticular de la calle Misiones N9 90.
Expiró de inmediato, y su cuerpo inerte, desde el sitio donde cayó, fue transportado a pulso hasta la Iglesia Matriz, distante cinco cuadras, dejando en eltrayecto un reguero de esa sangre generosa que nutrió la existencia del ilustreescritor, mártir de los eternos principios que dignilican a la humanidad; entretanto, el miserable asesino a sueldo, se refugiaba bajo la sombra benévola de suinstigador,' a cuyo amparo su delito permaneció temporariamente impune, hastaque en 1851 es tomado preso a raíz del armisticio del mes de octubre. De ahíen más se pierde su rastro, pese a que algunos investigadores sostienen que fueultimado en la cárcel al ser reconocido por un soldado del general Flores.
Al morir, Varela no tenía más de 41 años; había emigrado a Montevideocuando vio fracasar la revolución desembrista de Lavalle, escapando de una ordende destierro dictada contra él y sus hermanos. Dos años después, en 1831, se casaba por poder desde la vecina orilla —al igual que lo haría también diez y seisaños más tarde don Vicente Fidel López, otro expatriado de nota—, y la fecundidad no tardó en desparramar sus bendiciones sobre el nuevo hogar, dándole suesposa doña justa Cané la alegría de doce hijos, de los cuales ocho varones,además de quedar esperando el décimo tercer vástago al tiempo de producirse sufallecimiento. Dos de las hijas mujeres murieron de tierna edad. Al noveno dela larga serie lo bautizaron con el nombre de Florencio, y tenía apenas cinco añosal desaparecer su padre.
Casi nada se sabe del paso por la vida de este descendiente homónimo, perolos pocos datos descubiertos nos bastan para aseverar que la suya lejos estuvo deser la imagen de su progenitor. Los vagos recuerdos de la familia, transmitidospor una nieta política del insigne publicista, alcanzan a determinar que se distinguió por su vida disipada, muy distinta de la ejemplar corrección de que siemprehizo gala el autor de sus días. Esta impresión se verá lamentablemente corroboradacon los hechos consignados a continuación.
De cualquier forma, hemos podido averiguar que contrajo matrimonio condoña Mercedes Ortiz, de quien tuvo dos hijos; en lo relativo a sus ocupaciones,nos consta también que en 1853 desempeñaba funciones de Oficial de Sala de laCámara de Representantes. Esos son los magros antecedentes que a duras penashemos logrado recopilar sobre la personalidad del hijo, y el triste epílogo quetraeremos enseguida a colación, será el único nexo en común entre las dosgeneraciones.
Los hechos, turbios por los factores desencadenantes que les dieron origen ypor el ambiente donde se desarrollaron, principian a delinearse el 9 de junio de
208
i870, y en contadas horas habrían de costarle la vida al segundo protagonista deesta crónica. Cabe advertir, a mayor abundamiento, que los pormenores de lamencionada incidencia a que ahora aludimos, han sido extraídos de un expedientepolicial que tenemos a la vista, compuesto de 30 fojas.
De la lectura de estas actuaciones se desprende que en la noche de la fechaseñalada, Florencio Varela, hijo, concurrió —como la hacía habitualmente- alcafé y casa de comida conocido por el Restaurante de la Catedral, ubicado en lacalle San Martín N‘? 20, calzada por medio con el templo metropolitano.
Al parecer, en una de las habitaciones interiores del establecimiento solíanreunirse regularmente distintas personas, organizándose entonces partidas de juego, que alternaban entre pases de monte, mesa de ruleta y tiradas de dados.
En la citada ocasión se hallaban presente, entre otros varios, un individuo que debió ser un jugador profesional; se alojaba en la misma fonda y respondía al nombre de coronel Orfila. Conforme a la filiación policial tenía 55años, era de pelo trígueño, delgado, bajo de estatura, lucía barba negra cerrada,y usaba sombrero de felpa, de copa alta; detalle curioso, empleaba para su serviciopersonal a dos dependientes jóvenes, pagándolos de su peculio, que en la piezadonde se jugaba, atendían a los contertulios y servían las bebidas. Una mujer,artista francesa del Alcázar Lírico y amiga del coronel, ponía una nota galanteal severo cuadro.
Cabe puntualizar que con excepción de esta dama, de los dos dependientes,y del dueño del restaurante, ninguno de los restantes intervinientes en el dramapudo ser indagado como testigo, por haberse ocultado o simplemente desaparecidode los lugares de diaria frecuentación. Falta agregar que la policía no demostrótampoco mucho interés en hallarlos.
Pese a esta falta de información, es posible reconstruir los sucesos. lin tal sentido, se desprende de los interrogatorios que pasada la media noche, los diez odoce concurrentes cenaron atendidos por el personal a las órdenes del coronel,luego de lo cual se pusieron enseguida a jugar a la ruleta, calculándose que lasesión de timba hubo de empezar a las dos de la madrugada.
Ateniéndonos al testimonio de la artista del Alcázar —que presenció el incidente—, alrededor de las cuatro de la mañana uno de los jugadores pretendióretirarse llevándose una sustanciosa ganancia, actitud a la cual se opuso Orfila,aduciendo no ser correcto proceder (le tal modo, habiendo perdidosos que estabanziguardando el desquite.
Al escuchar estas expresiones, Varela salió en defensa del aludido, originandosc un vivo altercado con el coronel; ante la alegación de aquél, sosteniendo serlegítimo para cualquiera el renunciar a la partida cuando se le antojase, Orfilaa su turno replicó que si bien a todos les asistía ese derecho, era impropio queun ganador lo hiciese entre gente que se titulaba amiga.
Añadió la (leelarante que frente a esta recriminación del coronel, Varelaperdió su dominio y amenazó con abofetearlo, terciando a esta altura algunos(le los otros asistentes para apaciguar a los antagonistas, que estuvieron al bordede irse a las manos.
A partir de ese instante, la situación se torna confusa; el juego no se reanuda,y uno de los dependientes va a pedirle al patrón de la casa le facilite recado de
209
escribir, que el mencionado acostumbra tener preparado y que entrega sin sorprenderse, pues por lo general las veladas terminaban suscribiéndose pagarés donde se asentaba el reconocimiento de las deudas que quedaban pendientes.
Pero en esta oportunidad los útiles de escritorio serían usados para otra cosa,y ya más calmados los contendientes, cada uno se sienta en una mesa y redactaen un papel, esta frase que es completada con su firma puesta debajo: Cansadode vivir, me pego un tiro.
Es el resultado de un desafío concertado entre ambos; Orfila asume el papelde ofendido reclamando una reparación, y Varela no titubea en aceptar el rcto,en un absurdo desplante de hombría mal entendida.
Se ignoran por completo las condiciones fijadas para el duelo; los testigosnada aportan al respecto, en razón que de los contados que declaran, la mujerse ha retirado minutos antes convencida que la disputa no tendría consecuencias,y los conocidos empleados de Orfila —el uno por no dominar el idioma y el otropor haberse ido a descansar temprano—, de su lado de nada se enteran.
Sea lo que fuera, el drama está en vias de materializarse. A las siete y mediade la mañana del día 10 de junio de 1870, cerca de ocho personas montan en trescarruajes, que alguien ha mandado buscar a la vecina Plaza dc Mayo; al subira uno de ellos, Varela requiere del propietario del restaurante le proporcioneun paquete de cigarrillos y una copa de ginebra, que bebe despreocupadamente.Iba con el semblante bastante alegre, portando un revólver que asoma de unbolsillo de su paletó.
Los coches tomaron la dirección de Palermo. A mitad de camino hicieron unalto en la confitería llamada del Pobre Diablo, a objeto de apurar una taza decafé, consumición que abonó Varela con un billete de cincuenta pesos. Mientraslo sorbían, uno del grupo pidió tintero y pluma, y lo mismo hizo Varela, volviendo a escribir nuevamente él y Orfila algunas líneas. Nuestro personaje acabósiendo reconocido por el patrón de la casa.
Cumplida esta diligencia, prosiguieron viaje pasando frente al café Oribe,sin detenerse, uno de cuyos mozos manifestó luego haber observado el desfile delos tres coches en las primeras horas de esa mañana conduciendo gente en suinterior, y con rumbo a Palermo; el deponente agregó también que a poco observó el regreso de aquellos, pero vacíos ahora, parando los tres en el café, dondelos cocheros bajaron a tomar una copa. Al rato comprobó que dos de los vehículosretomaban al bosque en busca de las personas que habían llevado a la ida.
El tercer conductor hizo lo mismo un instante después, llegando hasta laglorieta o despacho del alemán juan Hanssen, lugar de diversión que adquiríafama posteriormente como punto de cita de compadritos y arrabaleros porteños,con su nombre inmortalizado en la letra de las milongas tangueadas, en augeen las postrímerías del siglo pasado.
El relato del propietario de ese centro de esparcimiento, aunque breve, esquizás el más sugestivo; por pronta providencia confirmó la versión del pasajede los vehículos internándose en el bosque, y su inmediato regreso desocupados.Añade literalmente que tras un intervalo,. . . oyó dos disparos, seguidos de tiros,viendo entonces a continuación, aparecer de vuelta a tres personas a pie.
Un hálito de tragedia acababa de invadir la escena; en un claro entre los
210
árboles quedaba tendido en el suelo el cadáver de Florencio Varela, presentandoun orificio de bala en la tetílla derecha. A un costado se divisaba una pistolacargada; en uno de los bolsillos de su saco se halló un papel manuscrito, cuyoencabezamiento solo decía Buenos Azres. En el renglón siguiente podía leerse:Me quite’ la vida porque estoy desesperado de ella — Florencio Varela.
A treinta pasos del cuerpo se veía un hierro que por su aspecto denotabahaber sido clavado recientemente en tierra, suponiéndose que fue puesto allípara marcar la distancia entre los adversarios.
Aquí termina el sumario policial, levantado por los comisarios don Jose’Calderón y Buenaventura Herrera, de las seccionales 153 y 16€‘, respectivamente;el primero había recibido expresas instrucciones verbales, dadas directamentepor el Jeie del Departamento (ieneral de Policía, don Enrique O’Gorman, conmiras a activar la indagación y esclarecer rzipidanrente lo ocurrido.
Los sumariantes, empero, no ahondaron mayormente la investigación, alextremo que ninguno de los concurrentes al bosque de Palermo fue detenido niinterrogado, y se dieron por satisfechos al cabo de dos dias de labor informando ala superioridad de aquello que habian escuchado de labios de los testigos secundarios. Sostuvieron en su descargo haberles faltado tiempo para localizar a losrestantes sujetos, que se sospechaba participaron en el desenlace.
Con tan pobres elementos de juicio no se avcnturaron lógicamente a calificarel delito en sí, aunque sus reflexiones tienden a admitir que efectivamente huboun duelo entre Varela y Orfila, respecto del cual en realidad nada saben sinembargo, a punto de confesar que únicamente han podido individualizar a unode los padrinos del lance, que resultó ser un tal Emilio Esquivel, pero desconociendo a cual de los contrincantes representó.
Analizada severamente la conjetura insinuada por los funcionarios policiales,descubrimos dos circunstancias que hacen dudar de su verosimilitud; una se refiere a los dichos del alemán Hanssen, que asegura haber oído dos disparos, seguidosde tiros. La otra surge a manera de un interrogante de difícil respuesta; si todose hizo en regla, ¿por qué dejaron cobardemente abandonado el cadáver de Varelasus padrinos, en vez de recogerlo y traerlo a la ciudad, como les correspondióhacer?
¿Qué fue entonces aquello? ¿Crimen o farsa de desafío? De cualquier forma,no mereció sanción alguna.
La noticia no trascendió al público, y los diarios, obedeciendo probablementea una consigna, tampoco comentaron el desgraciado asunto.
No obstante, la repentina desaparición de Florencio Varela de entre los vivos,no podía ocultarse; el día 23 de junio La Prensa y El Aïacional reproducían unaviso necrológico de la familia, invitando a un funeral que sería rezado el 28 enla iglesia de San Ignacio por el eterno descanso del alma de Florencio y de suhermano Horacio, fallecido este último dos años antes.
Después de este acto recordatorio, el perfil de nuestro segundo protagonistase desdibujó para siempre en el olvido de los tiempos.
El minúsculo episodio relatado pertenece a la pequeña historia; en cambiola muerte de Varela padre, con su sacrificio en aras de la libertad, ya había entrado de su parte en la crónica grande.
211
Uno y otro se complementan, y nos muestran a ambos Florencios, tan distin10s entre sí, unidos a pesar de todo por un común destino final (le violencia.
El Florencio Varela que cayó asesinado en la Nueva Troya, recibió en suépoca el homenaje dc sus contemporáneos; clon Luis L. Domínguez en 1848 clioa luz en Montevideo un opúsculo con su autobiografía, y al año siguiente donJosé Málmol señaló a fuego, tanto al autor material del hecho como a los instigadores que habían armado el brazo homicida. En días recientes, el distinguidoacadémico Dr. Leoncio Gianello retomó el tema al estudiar la figura del granpublicista, en un enjundioso libro editado en 1948.
En cambio, del hijo, cuyo cadáver quedara abandonado en Palermo, nadiese ocupó, salvo el verse mencionado en las treinta carillas que debieron llenarseen el expediente policial abierto obligadamente con motivo de su muerte.
IC ._. IC
INVENTARIO DE LOS BIENES DEL CACIQUE CAÑUEPAN(1838)
[Comunicación leída en la sesión privada de 20 de mayo de 1969 por el Académicode Aïúmero Dr. jose’ Luis Molinari]
El nombre del cacique Venancio Cañuepan, Coñucpan, o Cañueypan, estáíntimamente ligado al malón que asoló la Fortaleza Protectora Argentina (BahíaBlanca), el 24 de agosto de 1836, que condujo el gran cacique juan Callvucurá(Piedra Azul), que tenía su capital en los foraces médanos de Massallé, situadacn las Salinas Grandes de la Pampa.
Muy pocos datos se tienen sobre la vida de Cañuepan. En el año 1827, elcomandante Venancio Cañuepan, ex-cacique araucano, que revistaba bajo lasórdenes del general Bernardo O'Higgins, cruzó los Andes por un boquete muypoco conocido, frente a las sierras neuquinas: iba a la cabeza de mil lanzas depelea. Le acompañaba el capitán Juan de Dios Monteros con un escuadrón decazadores a caballo, del que formaba parte el sargento Francisco Iturra} Se diceque estas fuerzas se dirigían a castigar a los indios voroganos, que sentaban susreales en la Sierra de la Ventana. Después de pasar los Andes y Sierra de la Ventana, tomaron en dirección al Río Colorado, no sin sostener recios y duros combates con los indios, y las huestes de los Pincheira.
Por esa época, era comandante del Fuerte Independencia (Tandil) , el coronelRamón Estomba, quien fue designado para mandar la expedición fundadora deBahía Blanca, en 1828. Estomba, al tener conocimiento de la marcha de juande Dios Monteros y sus acompañantes, estando éstos acampados a medio cursodel Colorado, resolvió enviarles al entonces sargento Fabián González, con elobjeto de guiarles cn su trayecto hacia el este.
Si digna y heróica fue la conducta de las fuerzas chilenas, no le fue en zaga,la suerte que tocó al puñado de soldados argentinos. Cuando éstos llegaron aSierra de la Ventana, fueron hechos prisioneros por los indios de los caciquesLíncon, Pichilomcoy, y Ancafilú, que el año anterior habían sufrido el despiadado
1 Doumco PRONSATO, Estudio sobre los origenes y consolidación dc Bahía Blanca.Aborígencs, descubrídores y civilizadorcs. Síntesis geofísica c histórica para los anales de la ciudadcapital del sur. Carta-Prólogo de Adolfo Garreton. Ilustración bibliográfica y documental. Mapas.planos, dibujos y fotograbados. Bahía Blanca. Talleres Gráficos de Panziní Hermanos. 195G,p. 26 y 27.
213
escarmiento, a que los sometió el coronel Federico Rauch. Para vengarse, ibanahora a sacrificar al sargento González y sus acompañantes que, desnudos, fueronatados a los caldenes, para ser sacrificados durante la noche.
Sin embargo, la muerte no llegó para esos valientes, porque durante la borrachera ritual que precedía a estos sacrificios, surgió una furiosa reyerta entre loshombres de los caciques nombrados y los indios de Catriel y Cachul, caciquesargentinos, que tenían su asiento en las cercanias. Así se liberaron los condenadosa muerte, que, durante la noche pudieron huir y dirigirse a Tandil. Desde estepunto, Estomba, envió apresuradamente un escuadrón de granaderos que, guiadopor González pudo socorrer a los caciques amigos, cuando ya estaban a punto desucumbir, ante fuerzas más numerosas. Los indios enemigos huyeron hacia SalinaGrande.
Expedito el camino en su tramo final, Juan de Dios Monteros, Cañuepane Iturra llegaron a fines de 1827 al Fuerte Independencia, donde fueron recibidoscon generales muestras de alegría, y les fueron rendido los honores militares quecorrespondían al triunfo de su temeraria empresa.
El comandante de las milicias argentinas, propuso al inspector general dearmas, general d. josé Rondeau, que todos los militares chilenos fueran incorporados con sus respectivos grados al ejército que iba a marchar a la Bahía Blanca. Desde entonces, también, data la amistad del coronel indio Cañuepan conRosas, de quien recibía el trato familiar de don Venancio.
El cacique Cañuepan, plantó sus tolderías en las lomas y médanos vecinosde Bahía Blanca, donde actualmente se encuentra el cementerio y que desdeentonces se llama “Lomas de Cañuepan". Figura entre los indios amigos, y no se‘sabe positivamente que haya tomado parte en los malones contra la FortalezaArgentina. El 24 de agosto_de 1836, Callvucurá que siempre fingía amistad y sumisión a los jefes argentinos, solapadamente, de acuerdo con los voroganos deSierra de la Ventana, y los indios amigos situados en los alrededores del Napostá,lanza el terrible malón, sin tener el comando, la más leve noticia de sus intenciones. Previamente, Callvucurá sorprendió a las tolderias del fiel Cañuepan, aquien dio muerte, vengándose de este modo por lo que él consideraba una traicióna su estirpe. Muchos indios de Cañuepan murieron con e'l, y otros se incorporarona las fuerzas atacantes, y todos reunidos sorprendieron a la guarnición del fuerte.
El primer cura castrense, Juan Bautista Biggio, de origen genovés, llegadoel año anterior a Bahía Blanca, consigna en el primer libro de fallecimientosexistente en el archivo catedralicio, una nota [echada en el mismo día del asalto,y que tituló: “Día de susto y carnicería", en la que afirma que el cacique Venancio Cañuepan se había unido a los atacantes, cometiendo asi un acto de feloníacontra la guarnición.
Es evidente que el cronista que escribía sus notas en el mismo momentode la confusión, “susto y carnicería", no estaba bien informado, e ignoraba porconsiguiente que Venancio, fue la primera víctima del terrible malón. La notadel padre Biggio, figura en el folio N‘? 34, del citado libro donde hace la descripción en la siguiente forma: "Agosto 24 de 1836". Día de susto y carnicería enBahía; Blanca:
214
Las indiadas de Boriganos amigos desde unos años de los Caziques Alón, Meliguel, Culalen que tenían las tolderías al pie de la Cierra de la Ventana, de consentimiento con laIndiada del Cazique con grado de coronel D. Venancio Callupan que tenia sus tolderiasa un quarto de legua siguiendo la orilla del Napostá atrás de la loma, en número de 800tantas lanzas de pelea, se rcbelaron sorprendiendo a esta guardia antes del amanecer. Luegoque pudieron marcharon los nuestros a pelearlos inmediatamente, pasado el vecino arroyoen el declive de la loma, y mal montados los unos, los más de apie, por estar la caballadainvernando en el Sauce Grande. La acción fatal a los nuestros; perecieron 43 tantos entreBlandengues y Dragones, entre estos el señor Teniente D. Justo Fernández; hirieron amuchos, quemaron la casa del mayor Iturra sobre la loma dicha del Paraguay y otros ranchos pasado el arroyo. Cautivaron 13 personas, niños y mujeres, robaron bastante hacienday se retiraron al día siguiente avanxaron las estancias del Sauce Grande, donde robaroncomo dos mil nuevecientos tantas cabezas de ganado, habiéndose aciertado en la nochea travar en salvo por la orilla del mar la Caballería patria, quemaron los ranchos y cautivaron unas cuantas personas.
La sorpresa ha sido por la gran confianza que se tenia en la Indiada del Cazique D.Venancio en número de 250 tantas lanzas de pelea. Estos vivian como hermanos, y buenosamigos desde 8 años; habian peleado contra los amotinados Unitarios al mando del GeneralD. Juan Lavalle en el 1828. Fueron juntos con los nuestros a exterminar los Indios enemigosranqueles del Cazique Yanquetruz a Naguel Yapú, pelearon en los campos del Guaminycontra los Indios rebeldes Boroganos del Cazique Cañuquel; recibían más frecuente de losotros ración de yerba, azúcar, tabaco, papel, pasas; venian a la Guardia todos los dias acomerciar, a emborracharse; eran ricos, nada les faltaba; pero no hay lealtad en los indios,nzíscricordie Domini quia en este día, nam smnus Conjunta", Es de advertir que semanasantes, habia marchado a la Cierra de la Ventana el Teniente Arebalo con un destacamentode 20 Blandenguez a espiar las operaciones de los Indios, pero fue completamente acrebillado, sin poder dar aviso"?
Posiblemente los indios ‘adelantaron el ataque que venían preparando alconocer la noticia de la muerte del coronel Francisco Sosa, Comandante de losBlandengues, acaecida en forma un tanto misteriosa el 5 de agosto de 1836 en suestancia del Sauce Grande. A los pocos días el Cnel. Antonio Manuel De Molina,comandante del Regimiento de Dragones, también falleció inesperadamente. Acababan de ser sepultados los restos de los valientes militares en la iglesia de laMerced, cuando los indios atacaron el fuerte?
Antonio Crespi Valls, otro historiador de Bahía Blanca, habla naturalmentedel malón de 1836, reproduce la nota del padre Biggio, pero no abre juicio sobreCañuepanfl
En el Archivo General de la Nación, 5 se encuentra el: “Inventario de losbienes del cacique Cañuepan", que por considerarlo como pieza única en su clase,me atrevo a presentarlo en esta comunicación. Dice el documento citado:
‘-’ Libro de Actas dc Defunciones. Catedral de Nuestra Señora de la Merced. Folio 34. Enlos folios siguientes aparece una larga lista de defensores y pobladores caidos en esa acción yde heridos, y muertos poco después por gangrena o infección.
3 DOMINGO PRoNsATo. Luces de mi Tierra. Edita: Asociación Artistas del Sur. Bahía Blanca.Imprenta Martínez y Rodríguez. Bahia Blanca, 1954. p. 77 y 78. ESTEBAN S. RIGAMONTI.
Antecedentes Izístóricos sobre la ciudad de Bahía Blanca. Publicación de los Amigos deBahia Blanca. Buenos Aires, 1950, Sociedad Impresora Americana, p. 30 y 31.
‘ La Invasión del 19 de mayo de 1859, Primer Centenario, 1859-1959. Informes recopiladospor el Director del Museo Histórico Antonio Crespi Valls. Municipalidad de Bahia Blanca.Museo Histórico. Publicaciones, 3. Bahía Blanca, 1959.
5 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ARGENTINA, Bahía Blanca, juzgado de Paz de 1831-1852.20-10-4.
215
"Buenos Aires junio ll de 1838. — Autos y vistos: de conformidad de Don RamonCayhuepan hijo único, mayor de edad, y heredero del finado Coronel D. Benancio Cayhuepan se aprueba en cuanto ha lugar en derecho los inventarios y tasaciones de los bienesque han quedado por fallecimiento de dicho Coronel: en su virtud entreguense bajo recivoen autosal expuesto Don Ramon Cayhuepan, los novecientos noventa y nueve pesos quatroy medio rreales metalico, quedando a su disposicion los demas bienes inventariados existentes en el Fuerte Argentino, los que procurará recoger; debiendo con su valor (ecceptuandolos novecientos noventa y nueve pesos cuatro y medio rreales metalico predichos que sonde su positiva propiedad, segun las notas de fojas treinta y una) satisfacer las constas delexcediente, y los zellos que deben reponerse, y los ochocientos sesenta y cinco pesos monedacorriente por una parte, y los cuatrocientos pesos por otra, que segun los pedimentos enfojas doce, y dies y seis, reclama Don Pedro Vela debiendo entonces entregarle el sable ybayoneta de plata, y las cinco y quartos onzas de chafalonía, que tiene en depósito. Ensu virtud, fijese el correspondiente libramiento a la Casa de Moneda, o Oficina del Juezde Paz de Bahía Blanca sobre el recibo de los indicados novecientos, noventa y nuevequatro y medio metalico, insertandole para su inteñigencia, al que se hará tambien saberel referido Dn. Pedro Vela; y proveer-le los autos al tasador General de Cuentas —BernardoPereda.
En su virtud, el Señor juez de Paz, a quien se dirije esta Comunicación entregará aldicho Señor Don Ramon Cayhuepan; o al apoderado que este nombre todos los bienes eintereses que quedaron en el inventario y tasaciones insertos en esta misma comunicacion,a excepcion de los mil pesos plata metalico que fueron remitidos a este juzgado y los tieneya en su poder el Dicho Dn. Ramon. Y puesta constancia a continuacion del inventariode los expresados bienes, devolverá a este juzgado dicha comunicacion y demás a la posiblebrevedad. Dios guarde a Vd. ms. as. (firmado, Bernardo Pereda.
¡Viva Ia Federacion!Sello de 1838 (en rojo)
Juzgado de l?‘ Insta.Mueran los Unitarios Vivan los Federales.
Buenos Aires junio 15 de 1838. Año 29 de la Libertad.23 de la Independencia y 9 de la Confederación Argentina.
Al Señor Juez de Paz del Fuerte Argentino. En la Testamentaria del finado Coronel Dn.Benancio Cayhuepan, se ha mandado lo que con su referencia es como sigue.
Tasación de los bienes, y halajas que por orden de Su Señoria, el Señor Juez de PrimeraInstancia en lo Civil Don Bernardo Pereda; se hace de las pertenencias del finado CoronelDon Benito Cayhuepan.
Primeramente mil pesos metalico que por la misma orden de Su Señoria remiten conDon Santiago Aris, Capitan del Bergantin Argentino; en la clase de moneda siguiente:
Clase de moneda siguiente
216
Patacones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . _ . . 50,5"Bolivianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301Peruanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Patrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43"Mejicanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Españoles de Rostro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4"Chilenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,,Macuquino Cordoncillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13Cortado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
En metalico . . . . . . . . .. 1000 S
Un par de espuelas forradas de plata, con peso de libra dos onzas, seis pesos por hechuraUn par de id. chicas con peso de veinte y tres onzas, a seis pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Unas Cabesadas de Arena de plata con peso de veinte y cuatro onzas, a seis pesos por
la jechura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Un rebenque de plata, con oro de diez onzas y media a seis pesos por la hechura . . . . ..Dos pasadores de estribos de plata con cuatro onzas y media de peso a seis pesosUn par de Charatas finas en buen uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Otras íd. ordinaria usados enUna banda usada en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Una testera nueva para el caballo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Una Borla para sable de Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Un cintoUn sello de Reloj en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma y pasa a la vuelta . . . . . . . . ..
Una docena de sortijas cn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Un Cinturon con galon de oro cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Una manga de gorra como tresillado de oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Dos atados cuentas dc color ordinariasDos ponchos ingleses nuevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Unas casacas de paño usadas en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Una manta pampa de regular uso en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dos pares pantalones finos usados en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dos levitas paño nuevas en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Tres chalecos id. id.Cuatro camisas genero blanco en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Un par de calzoncillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Una sabanilla de paño fino en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . ..Dos pares de medias blancas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Cinco id. . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . .Siete pañetes de regular uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . ..Dos íd. Reboso de sc(la en . . . . . . ..Dos polleras de mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Un par de zapatos de tafilete usados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Un recado con carona y poso usado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . ..Un par de medias de patente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . ..Un prillon de Recado usado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Una gorra con galon de regular uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Un sombrero de pelo usado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Una Bandera nacional de regular uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Por once y una de rasete a dos ps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Un puñal usado con vaina y conteras (le plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Un Baul viejo en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Una carreta muy ¡usada tasuda en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma total de ps. . . . . . . . . ..
204138
14450
30100260
2420
615
G
521
‘.30
8
3401040lO
8
20,.2550
5
250
24 99
Sc adjunta copia de la noticia pedida al Coronel graduado. don juan Zelarrayan resultandosobrantes muchos animales bacunos.
El Juez de Paz que firma, citó a los vecinos Don Jose’ María Mendez, y Dn. Pablo Acostapara que como inteligentes asistiesen a las anteriores tasaciones lo que verificarán, y para constancia firmaron a continuación con el infrascripto — José María Araujo — José María Mendez —Pablo Acosta — Buenos Aires junio ll (lc 1838.
217
Autos y vistos: de confonnidad de Don Ramón Cayhuepan hijo único, mayor de edad, yheredero del finado Coronel Dn. Benancío Cayhuepan se aprueba en cuanto ha lugar en derecholos inventarios y tasaciones, de los bienes que han quedado por fallecimiento (le dicho Coronel;en su virtud entréguense bajo recibo en autos al expuesto Don Ramón Cayhuepan, los novecientos noventa y nueve pesos quatro y medio reales metálico, esto para su inteligencia; el que sehará también saber al referido Dn. Pedro Vela; y pasarsele los autos al tasador General deCuentas —Bernardo Pereda.
En su virtud, el juez de Paz, a quien se dirige esta Comunicación entregara al dicho D.Ramon Cayhuepan, o al Apoderadi que cstc mande, todos los bienes e intereses que aparecenen el inventario y tasaciones insertos en esta misma comunicación, a excepción de los mil pesosplata metálico que fueron remitidos a este Juzgado y los tiene ya en su poder el dicho D. Ramon_Y puesta constancia a continuacion de la entrega de los expresados bienes, dcvolveran a estejuzgado la comunicacion y demás a la posible brevedad.
Dios guarde a Vd. ma. as. (firmado): Bernardo Pereda.
El nombre Cañuepan o Coñuepan, parece derivar de dos palabras del idiomaaraucano o mapuche: Coñhue: recién nacido; y Pan, apócope de Pangui: puma,león americano. Equivaldría por lo tanto a: Cachorro de Puma.“ y 7
° ESTEBAN EIuzE, Diccionario Comentado Mapuche-Español. Araucano Pehucnche PampaPicunche Rancülche Huilliche. Cuadernos del Sur. Impresión Patrocinada por la ComisiónNacional Ejecutiva del 150° Aniversario de la Revolución de Mayo. Instituto de Humanidades.Universidad Nacional del Sur. Buenos Aires, 1960.
" P_ ANDRÉS FEBRES, Arte de la lengua general del Reyno de Chile. Con un diálogo chilenohispano muy curioso: a que se añade la doctrina Chiftiana, esto es Rezo, Catecismo, Coplas.(Ionfesionarío, y Pláticas; lo más en lengua chilena y castellana y por fin un vocabulario hispanochileno, y uno calepino chileno-hispano más copioso. Compuesto por el P. Andrés FebresMisionero de la Compañía de Jesús, año de 1764. Dedimdo a Maria SS. Madre de la Luz Increa(la Abogada especial de las Misiones. Con Licencia: en Lima, en la calle de la Encarnación,año de 1765.
Al hablar de la palabra coñhue, dice: Corderíto, o cualquier animal recién nacido.
218
¿FUE ALGUNA VEZ MASÓN S. S. PIO IX?
[Comunicación leída en la sesión privada de 2 de setiembre de 1969,por el Académico de número Sr. Guillermo Gallardo]
A muchos parecerá absurda la enunciación de este interrogante, pero ya hacemás de un siglo que se afirma, como blasón o como baldón, que años antes de suexaltación al trono pontificio, Giovanni María Mastai Ferretti fue iniciado enlas sociedades secretas.
Nunca faltó, tampoco, quien negara rotundamente aquella afirmación, aunque sin aportar, por lo común, argumentos definitivos.
Como tales dudas se han expuesto, también, entre nosotros, y por personasde gran autoridad cuya amistad me honra, pienso que ha de resultar de interésconocer las conclusiones a que una búsqueda tranquila y cuidadosa me ha permitido llegar.
LA HIPÓTESIS
Para afirmar la afiliación masónica de Monseñor Mastai Ferretti existen textos de autores dignos de todo respeto y consideración, como son mis distinguidosamigos y colegas: R. P. Guillermo Furlong, S. ]., y el profesor D. Ricardo Piccirilli, quienes fundados en la afirmación rotunda del historiador oficial, diríamos,de la masonería argentina, l\lartin V. Lazcano, y en algún otro testimonio, aceptanpor buena la aseveración de que Mastai Ferretti se incorporó a las sociedades secretas en 1829, o antes.
En su obra Las Sociedades Secrelas Políticas y Aiasónícas en Buenos Aires,Buenos Aires, 1927, t. l, p. 189 y sig., Lazcano afirma que Pío IX fue: “masón ygrado 33 durante su estado civil y subalternidad sacerdotal", tras de lo cual transcribe in extenso la siguiente acta:
“Acta de afiliación masónica dc Giov. Mastai Ferretti, después Pío IX:
AI. L.'. GI. D.'. G.'. A]. D.'. U.'.
La Resp.'. Log.'. “Fidelidad Germánica", hija de la Gran Logia de Baviera, con CartaConstiï. de la gran Logia Masï. “Los Tres Globos", del Vallï. de Berlín, Certifica: poseemosen nuestros archivos, registrado al número Trece mil setecientos quince, el siguiente documento
219
certificado y legalizado en debida forma, escrito en italiano y acompañado del Gran Sello de laGran Logia "Luz Perpetua" del Orden de Nápoles. “Respf. Logia Eterna Cadena" del Orden dePalermo: "Nos l\Iaest.'.,DDign.'. y OOficÏ. de los 3 ggr.'. l\ll\las.'." de San Juan. Certificamos en nombre del Gr.'. Arq.'. del "Universo, que todo lo dirige, que hoy, a media noche, hemos"recibido en esta Logia con todas las formalidades del caso al "Sr. juan Mastai Ferretti, naturalde Sinigaglia (Estados Pontifieios) el cual, después de haber prestado juramento en presencia denosotros, ha asegurado no pertenecer a sociedad alguna más que a nuestra Logia, habiendo satisfecho los derechos que corresponde a su grado". “En consecuencia: Ordenamos a todas las Log.'..\lM.'. del Universo que lo reconozcan como Verdadero Masón, recibido en una Log.'. Reg.'. yPerff. porque asi lo juzgamos cierto y atestiguamos como verdadero, lo firmamos en el Vall.'.de Palermo, en la primera quincena del mes de agosto del año prof.'. y Civ.'. 1829. ElVen.'. de la Logf. — Paulo Duplesis_ Ne Varieuter — Giov. Vastai Ferretti — El Gr.'. Maestf.de la Gr.'. Log.'. de Nápoles — Sixto Catano, 33K.”
“El que abajo suscribe certifica que todo lo que antecede es exacto, y que este documentoexiste en los Archivos mencionados. — Guillermo Vittelbach, Principe de Baviera, Gr.'. “Maest(le la Gr.'. Log.'. de Baviera".
Después del acta agrega Lazcano: "Giovanni Mastai Ferretti, al ingresar a la Franc-Masonería, adoptó el nombre simbólico de ¡Hacia Scevola. En los registros de asistencia a tenidas deLogias en Montevideo en 1826 consta la presencia bajo la firma de Conde de Mastai l-‘erretti,de su puño y letra. Esto da valor al documento antes transcripto y de tres años posterior”.
El P. Furlong, en su trabajo sobre “La misión Muzi en Montevideo", (Montevideo, 1937),además del acta anterior proveniente de Lazcano, transcribe parte de la Relación del malóvoloabatc Sallusti, acompañante (le Muzi y de Mastai en aquella oportunidad, donde se describe unaceremonia celebrada en el Salón Anexo a la Capilla de San josé, en Montevideo, ocasión en queal legado papal “le fue entregado un gran diploma que declaraba a Monseñor como Hermano deaquella asociación llamada la Casa de la Caridad, acto que Monseñor agradeció mucho".
Cuando unos dias después, el 16 de enero de 1825, monseñor Muzi volvió a impartir elsacramento de la confirmación en aquella capilla, nos cuenta Sallusti que: “Antes de empezarla confirmación, estando el Vicario Apostólico sentado delante del altar mayor, fue investido.por el Gran Prior de la Hermandad, con la insignia distintiva de aquel instituto de Caridad,que era una gran faja encarnada con un corazón en el centro. Le fue colocada de modo quequedara el corazón en medio del pecho, como lo llevan todos aquellos Hermanos. Después.revistiendo el pluvial, confirió la confirmación al pueblo con la doble insignia de Arzobispo yde Hermano del Instituto de Caridad de Montevideo". Después de este relato, agrega Sallustien su habitual forma indirecta e insidiosa: “A muchos no agradó esta pública investidura e incorporación del Vicario Apostólico a aquel Instituto de caridad, porque sospechan algunos malintencionados, que aquel Instituto es una Logia Wasónica. Nosotros debemos creer que talsospecha es la consecuencia de una calumnia, y por esto no veo en qué pueda ser reprensibleel Vicario Apostólico, a no ser por la publicidad con que se hizo colocar en presencia del pueblo.aquel distintivo del Instituto, en el acto de administrar la Confirmación, confundiendo asi lainsignia de la Hennandad con los hábitos Pontificales (le Arzobispo, que en la persona de unrepresentante público del Papa no reconocen distintivo igual, con el cual deban estar unidosen el ejercicio de las sagradas funciones. Pero, como en aquella circunstancia el Vicario Apostólicofue sorprendido, debemos excusarlo.”
Realmente, nada surge de este hecho en contra de Monseñor Muzi, que sólo quiso mostrarseagradecido a quienes le habian hecho una distinción. Conviene notar de paso, lo poco que podíaimpresionar a quien venia de la corte pontificia, que lo declararan miembro de una hermandadde caridad en tan lejano y poco importante lugarcillo como era el Montevideo de 1825.
Cabe dentro de lo posible que quienes manejaban la hermandad tuvieran simpatías porlas sociedades secretas y hayan querido hacer burla del enviado pontificio. De otros relatos sededuce que no fue aquella la única oportunidad en que hicieron víctimas de sus guasadas a losmiembros de aquella misión. Recuerdo, por otra parte, haber oido que en una importanteciudad del Brasil, quizás en el mismo Río de janeiro, la fraternidad de la Tercera Orden seglarde Santo Domingo llegó a ser copada por miembros de la masonería. Como ese cuerpo teníapersonería jurídica, resultó imposible despojarlo de un poder que habian fortalecido mediantela introducción de otros amigos que les aseguraban mayoría en las asambleas. Amparados por
220
las autoridades, a favor de los textos legales, aquellos tisurpadores se hicieron dueños de lasmuchas propiedades de los terciarios, incluso una o más capillas públicas, y la orden dominicanase vio obligada a abandonarles todos aquellos bienes y fundar una nueva hermandad de terciarios, esta si con fines de perfeccionamiento espiritual.
Por las noticias, agregadas por Furlong, acerca del carácter de masón de Joaquín Sagra, en1825 presidente de la Hermandad y Casa de Caridad de Montevideo, parece haber ocurrido enel Uruguay algo análogo a lo del Brasil.
De las transcripciones e interpretaciones de Furlong se hace eco Ricardo Piccirilli en “SanMartín y la política de los pueblos", Bs. As. 1957, pp, 147 y SS.
Fundado principalmente en ellas, el distinguido historiador llega a la conclusión de que,sin duda alguna, Pío IX fue masón.
Resulta evidente, sin embargo, que en aquella oportunidad Muzi no tuvo el propósito deinscribirse en una logia ni en sociedad secreta alguna. En aquellos mismos dias, al embarcarseen Montevideo el l8 de febrero de 1825, se expresaba del siguiente modo: “Yo mismo soy testigodel empeño de los libertinos y de los heréticos por propagar la incredulidad y los errores. EnBuenos Aires son públicas las logias masónicas, se venden públicamente los catecismos masónicosy las patentes de agregación. Los comerciantes venden pañuelos todos coloreados de signos masónicos. Se reparten por América, en las casas, librejos dorados por fuera, pero con figuras obscenasdentro, y se los regala a los jóvenes de ambos sexos, con máximas que ponen en ridiculo nuestraSanta Religión y sus prácticas devotas”. (Pedro de Leturia y Miguel Batllori S.I. La primeramisión pontifícia a Hispano América, 1823-1825, Relación oficial de Mons. Giovanni Muzi, Ed.Pontificia Universidad Gregoriana, Ciudad del Vaticano, 1963, p. 514). Queda bien en claro, eneste texto, la opinión de Muzi acerca de las sociedades secretas en aquel momento.
Además de las afirmaciones de Lazcano en 1927, y más cerca de nosotros, tenemos lo quenos dice el Diccionario Iïnciclopédico de la Aíasonería;
"Obra especial en su género. Para el conocimiento de los origenes, naturaleza, simbolos.práctica y fines de la Orden, conteniendo, además, una nutrida biografia de Masones célebres.
“Con una Historia General de la Orden Masónica. Desde los tiempos más remotos hastala época actual.
“Completado con los Rituales y lilurgias (lc la Francnia.soncr¡'a para guía dc dignatarios yoficiales (le logias, capítulos y altas cámaras.
“Redactado por los eruditos francmasones.“Don Lorenzo Fran Abrines: Grado 33 del Rito liscocés Antiguo y Aceptado. lïx Ven].
Maestro de varias Logias — “icmbro Honorario de muchos Supremos Consejos del Mundo.“Don Rosendo Arns Ardcriu: Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado Ex Ven.'.
Maestro de varias Logias — Ex Gran Maestro de la Gran Logia Regional Catalana Balear,"¡Editorial Kier. Buenos Aires. Editado en el año 1962.En esta obra, bajo el nombre de Pío, tras algunas informaciones generales, se dice: "Igual
referencia podemos hacer de Pio IX, el ex-masón conocido en el mundo profano por juanMastai Ferretti, y es de notar que este se distinguió por sus crueldades no bien se hubo alejadode nuestra augusta Ord.'. a la que favoreció con su defección contribuyendo con sus actos yúltimamente con su encíclica de 9 de noviembre de 1846, contra la Institución, a hacer caer lavenda que cubría los ojos de muchos ilusos capaces de creer aun que el clericalismo fanáticoy tiltramontano puede conciliarse con el espíritu liberal y progresivo de la época moderna."
Este conjunto de afirmaciones, tan rotundas algunas, deja la impresión de que algo debehaber habido, siquiera como indicio, para fundar la imputación de masonería contra quien,como Papa, se mostró decidido contrario de las sectas y de su ideología.
Sin embargo, algunas objeciones surgen, a poco que se observen los cargos. Hay en ellosuna mezcla de precisiones de detalle y de vaguedad en las líneas generales. que (lespierta sospechas.
Por ejemplo la afirmación de lsazcano, ya citada, de que la firma dc .\luzi figura de supuño y letra, en los registros de asistencia atenidas de logias en Montevideo en 1826 no puedemenos de sorprender, si se tiene en cuenta que el canónigo Mastai Ferretti se embarcó de regresoa l-Ltiropa, con Monseñor Muzi, el 18 de febrero de 1825, y no volvió nunca a América.
Toda la leyenda relativa a sus vinculaciones con sociedades secretas en Montevideo parecereposar sólo sobre lo que hemos leído acerca de la recepción de Muzi en Ia Hermandad de Cari
221
dad, donde no se dice ni una palabra que víncule a Mastai con aquel hecho inocente, salvo lasafirmaciones gratuitas de Joaquín Sagra, recogidas por Furlong.
Reflexiones sobre el tema:
Hace bastantes años ya que me inquietaba el deseo de poner en claro toda esta cuestión,llena de contradicciones. Sabido es, en efecto, que en Italia se hicieron vehentes acusaciones aMastai Frretti de haber estado afiliado a la masonería. No es sólo aquí, en Buenos Aires y Montevideo, donde han corrido esas versiones, ni en los años recientes, sino muy principalmentedurante su vida, esgrimiéntlolas en contra suyo, tanto los papalini, o conservadores exaltadosque consideraban ignominioso el imputado carácter masónico, corno los liberales, que echaronen cara al Papa Pio 1X que siguiera una política e hiciera (ieclaracioxies públicas del todo opuestas a los principios que los logistas se obligaban a defender.
Si la imputación existió y se (lifundió tanto, alguna apariencia (le fundamento tcnía quetener. En efecto, Monseñor Mastai, durante el gobierno de sus (llÓCL‘SÍS, Spoleto primero, y maistarde Imola, trató con benignidad a los liberales, los recibía, conversaba con ellos, escuchabala exposición que le hacian de sus puntos de vista, a (liferencia del rigor con que algunos otrosobispos los zaherían. Aún cuando no interviniera para nada en la politica activa, del todo nopodia apartarse de sus problemas, ya que tuvo a su cargo diócesis pertenecientes a los estadosde la Iglesia, cuyo gobierno civil se hallaba a su cargo, no menos que el religioso, en muchosaspectos.
La pasión partidaria, terriblemente violenta en aquella época de convulsiones, revueltas,atentados, crimenes políticos, luchas por la unidad italiana, odio por los austríacos, dominadoresde buena parte de la peninsula, enardecia los ánimos de suerte que la benignidad del preladoy su afán por mantenerse equidistante de los partidos, movió a los más violentos conservadoresa tildarlo, no sólo de liberal, sino también, muy pronto, de masón.
Más hábiles en el juego político, los liberales inmediatamente recogieron la acusación yproclamaron a voz en grito que el obispo Mastai les era favorable y era partidario de la revolución.
Cuando el cardenal Mastai Ferretti fue elegido Papa, el 15 de junio de 1846, los liberalesy las sociedades secretas de francmasones, carbonarios y demás sectas menores desencadenaronuna marea arrolladora de entusiasmo y adhesión a la persona de Pio IX, procurando, así, comprometerlo en su plan (le reformas políticas y sociales, expulsión de los austríacos, unidad italianacon supresión de los estados pontificios, con el propósito ulterior, animado por la Gran Ventacoordinadora, de llegar a la supresión del Pontificado mismo y destrucción de la Iglesia.
Conocidas son todas estas circunstancias, pero conviene record-arias para poner en ambiente el problema de la posible iniciación masónica de Mastai Ferretti.
Una vez coronado Papa, comenzó Pío IX por proclamar una amnistía generalpor delitos políticos que llevó al máximo el entusiasmo de los liberales y la desconfianza, cuando no la desesperación, de los tradicionalistas. Imposible es detenernos a considerar en detalle su gobierno, que duró más de treinta años.
Bástenos recordar que su intento de otorgar un régimen más liberal de gobierno, con uri parlamento y la intervención de laicos en el manejo de la cosapública en Roma y los estados pontificíos, condujo al estallido de la mayor violencia popular, preparado por las sectas, el asesinato del primer ministro PeregrinoRossi, la anarquía, la huida del Santo Padre a Gaeta, en los estados del rey deNápoles; la proclamación de la república romana en medio de los más inconcebibles excesos de odio satánico contra la religión, y el final restablecimiento delorden por la intervención de las tropas francesas.
El fracaso de su generosa tentativa llevó a Pío IX a restablecer la forma de
222
gobierno primitiva, bajo el amparo de una guarnición francesa en Roma, hastaque el retiro de la misma en 1870, a raíz de la guerra franco-prusiana, provocóla toma de Roma por las fuerzas de Garibaldi y la reclusión del Papa en el Vaticano como prisionero voluntario hasta su muerte en 1878.
Era necesario esbozar este cuadro, para que se comprenda qué clase de pasiones pueden ocultarse detrás del problema, aparentemente anodíno, de si el PapaPío IX, en algún momento de su vida, estuvo realmente inscripto en alguna logiamasónica.
La consideración de los escritos de Monseñor Mastai Ferretti, antes de suexaltación al trono pontificio, resulta ilustrativa en cuanto a su opinión acercade los ideales del liberalismo.
En 1824, en la Relación de su viaje a Chile, dice: "En Mendoza, donde tuvimos tantas invitaciones, había ocurrido una revolución en aquellos días con lopeor del partido bueno y el triunfo de los liberales.” (Chu: A. SERAFINI, Pío IX,t. l, p. 340, Breve relazione del viaggío fatto al Chile del Canonico GiovanniMaría Mastai Ferretti di Sínigallia, Editrice Vaticana, 1958).
No es mucho, pero es francamente desfavorable, y esto ha sido escrito pocomenos dc un año antes episodio de Montevideo en la Casa de Caridad.
En aqirellos días, el 3 de julio de 1824, en carta enviada al Cardenal GiulioM. della Somaglia, Decano del Sacro Colegio y secretario de Estado de Su Santidad, dice Vastai que la venida del Vicario Apostólico Monseñor Muzi no fueinútil, como lo prueba la reacción de los impíos y el consuelo de los fieles. "Loprueba, agrega, el golpe que han recibido los jansenistas con la venida de Monseñor Vicario Apostólico, aquellos, es decir, que atribuyen a la autoridad civil ya las eclesiásticas subalternas ciertas facultades cuyo ejercicio está reservado únicamente al Sumo Pontífice. . .
“Alguna oposición, sin embargo, no debe preocupar, ya que se sabe que todaslas obras dc Dios deben experimentar-la: y como ésta lo es, desagrada al infiernoy a sus ministros, entre los cuales el principal en la América del Sur es el señorBernardino Rivadavia, Ministro del Estado de Buenos Aires.” (A. SERAFXNI, ob.ciL, p. 328).
Algunos años más tarde, en 1834, ya arzobispo de Imola, se defiende contrala tacha de liberal, tanto en carta a su amigo Falconieri, Arzobispo de Ravena,como al Cardenal Polidori, a quien dice: “Aprovecho esta ocasión para pedirleun favor que para mí es máximo, ya que interesa a mi tranquilidad. No sé porqué tenebrosa combinación se ha procurado pintarme en Roma como un obispopoco menos que liberal. El Cardenal Bernetti me escribe sobre ello con reservay me incluye anónimos dirigidos contra mí. Uno de los que se señalan comoresponsables de mi pretendido liberalismo, cosa en verdad extraña de‘ oír, [es] miviejo Vicario, a quien tomé con aprobación de León XII, y por consejo de PíoVIII, entonces Cardenal Castiglione. Vuestra Eminencia conoce a este hombre, ypodrá así apreciar el juicio que se puede hacer del liberalismo de que han tachadoa todas las personas que están conmigo, eclesiásticos y seglares. La serie de chismesy las impertinencias de los así llamados papalini, es cierto que no las he recibidode los liberales en la Cuaresma de 1831: este argumento, si lo hiciera conocer acierta clase de papalini sería bastante para hacerme aparecer poco menos que
223
como un monseñor Grégoire. Dejo, pues, una serie de inútiles bagatelas y digoque me duele infinitamente oír que los obispos de la Romagna están divididos ala diestra y la siniestra: y yo estoy a. la siniestra, pero confío en la Divina Misericordia estar a la diestra en el Valle [de Josafat]: me duele infinitamente ver quelos malos, ya que son muchos, gozan con este desprecio en que se tiene a los obispos, y que los buenos, con menos visión, pierden con ello la le, y los pequeñospadecen escándalo.” (A. SERAFINI, ob. ciL, p. 825).
El año anterior, a poco de ser nombrado en Imola, escribió algo más termiuantc aún al mismo monseñor Falconieri, donde se destaca su empeño por nodejarse arrastrar a tomar partido, pero, por sobre eso, su íntima repulsa de laideología liberal. “Querido amigo, escribe en junio de 1833, ¡es tan difícil conservar el equilibrio en estos tiempos! Odio y abomino hasta la médula de loshuesos los pensamientos y operaciones de los liberales; pero el fanatismo de losllamados papalini no me es por cierto simpático. El justo medio, aquel justo medio(iristiano, y no el diabólico que hoy está de moda, sería el camino que quisieraseguir con la ayuda del Señor: pero ¿quién lo logrará?" (A. SERAFINI, ob. cit., p.1238 y sig.) .
En un hombre de la moderación de Mastai Ferretti, con su afán de guardarel justo medio, la declaración de que odia y abomina desde la médula de loshuesos los pensamientos y operaciones de los liberales tiene extraordinaria fuerza.
Se dirá que estos diversos juicios son relativos a la ideología liberal, y no a lamasonería, Pero, como diría algunos años más tarde León XIII en su encíclicaHumanum gcnus, después dc exponer la doctrina del liberalismo: “Y que todoesto agrade a los masones del mismo modo, y quieran ellos constituir las nacionessegún este modelo, es cosa tan conocida que no necesita demostrarse. Con todassus fuerzas e intereses lo están maquinando así hace mucho tiempo, y con estohacen expedito el camino a otros mas audaces que se precipitan a cosas peores,como que procuran la igualdad y comunión de toda la riqueza, borrando así delEstado toda diferencia de clases y fortunas." (Hunzanztm genus, 10).
No, no hay duda alguna de que quien así se había expresado acerca del liberalismo, no podía estar inscripto en ninguna logia masónica.
Pero caben aun otras consideraciones vinculadas al mismo tema.En la pretendida “Acta” de afiliación masónica, cuyo valor veremos mas ade
lante, se dice que Mastai Ferretti habria recibido la iniciación en la primeraquincena de agosto de 1829. Conocida de todos es la ferviente devoción de Mastaipor la Santísima Virgen durante toda su vida. No sólo proclamó solemnementecomo dogma de fe la Concepción Inmaculada de María en 1854, sino que desdesu primera juventud alimentó su piedad particular e íntima con las prácticas dela devoción mariana. Una vez elevado al episcopado insistió en rodear de pompay solemnidad las fiestas de la Virgen. Concretamente sobre el tema de la Asunciónde María a los cielos, predica sermones el día de la festividad, 15 de agosto, tantoen 1827 y 1828, como en 1829 y 1830. No por casualidad insiste así, ya que sucatedral en Spoleto está dedicada a María Santísima Asunta, Y obsérvese que hedicho que también predicó el 15 de agosto de 1829.
¿Quién puede creer que un hombre que, como Mastai tomaba en serio su le,
224
hubiese recibido la iniciación masónica la primera quincena de agosto de aquelaño como lo afirma la supuesta acta? En un hombre recto, ello es inverosímíl.
A comienzos de aquel año 1829 había muerto el Papa León XII, que cuatroaños antes condenara la masonería en su encíclica Quo graviora, pero más chocante aún resulta considerar que en mayo de ese mismo año 1829, tres meses antesde la presunta iniciación de Mastai, el nuevo Papa Pío VIII había lanzado nuevaseverísima condenación contra las sociedades secretas, y este Pío VIII no era otrosino el cardenal Francisco Javier Castiglioni, el mismo que consagró obispo aAíastai Ferretti el día de Pentecostés de 1827. Y con esa vinculación directa, personal, ¿Mastai habría desobedecido, a los tres meses, la prohibición pontificia deafiliarse a sociedades secretas?
Basta enunciar estos hechos y confrontar estas fechas para convencerse delningún fundamento de tal especie. Nada autoriza, bien miradas las cosas, a sacarla conclusión de que Pío IX fue masón. Debe tratarse de una patraña.
Para apreciar debidamente el grado de adhesión de Mastai Ferretti a la doctrina de los pontífices, es necesario tener presente que el Papa León XII se hallabaestrechamente vinculado con la familia de los condes de Mastai cuya casa frecuentaba cuando, antes de ser elegido Pontífice, desempeñaba el Obispado de Sinigaglia. Allí conoció al niño Giovanni María, a quien no perdió de vista en Roma,como joven sacerdote y a quien él mismo hizo incluir en la nómina del personaldestinado a la misión de Chile, a cargo de Monseñor Muzi. De regreso en Italia,el Papa León XII continuó recibiendo con frecuencia a Mastai y, finalmente, éllo elevó al episcopado en 1827.
León XII dio su constitución Quo Graviora sobre las sociedades secretas el 13de marzo de 1825, cuando Mastai se hallaba en viaje de regreso a Europa, y enella renueva las condenaciones anteriores y recuerda a los príncipes que las sectasson tan grandes enemigas del poder civil como de la religión, siendo su propósitodestruir la una y la otra. “Por lo tanto, dice allí el Pontífice, mandamos estrictamente y en virtud de santa obediencia a todos y a cada uno de los fieles cristianos,de cualquier estado, grado, condición, orden, dignidad y preeminencia, sean laicoso clérigos, tanto seculares, como regulares, aún a los dignos de específica e individual mención, que nadie bajo ningún pretexto o rebuscada excusa se atreva opresuma ingresar en las predichas sociedades de cualquier manera que se lasllame, como tampoco propagarlas, favorecerlas, recibirlas u ocultarlas en sus hogares o casas, inscribirse, agregarse o asistir a sus reuniones o dar autorización ocomodidad para que sean convocadas en cualquier lugar; ni prestarles ayudaalguna, ni consejo, ni favor, abiertamente o en oculto, directa ni indirectamente,por sí o por otros; como tampoco exhortar, inducir o provocar a otros a inscribirseen dichas sociedades, tomar parte en sus reuniones, ayudarlas y favorecerlas decualquier manera; sino por el contrario deben abstenerse totalmente de dichas sociedades, agrupaciones, juntas, reuniones o conventículos bajo pena de excomunión a ser incurrida ipso facto sin ninguna declaración por los violadores o transgresores, de la cual excomunión nadie puede ser absuelto sino por Nos o por elSumo Pontífice existente en su tiempo a no ser que se halle en artículo demuerte".
¿A qué seguir? No es posible pedir mayor claridad ni términos más expresos
225
y severos. Y Mastai Ferretti no era originario de alguna región remota donde noconstara plenamente el carácter de la condenación pontificia, sino que se hallabaen Roma o sus alrededores, en los estados de la Iglesia, donde nació y se educó,y tenía trato frecuente y familiar con los mismos Pontífices y con sus consejeros.
Repito que, bien miradas las cosas, no puede afirmarse que Pío IX fueramasón, sino todo lo contrario.
Un autorizado testinzoizio eclesiástico
Cada vez más convencido de que todo tenía que ser un engaño, hace yabastantes años procure aclarar el enigma, si bien con las dificultades inherentesa la distancia de los lugares donde se desenvolvió lo principal de la vida y obrasde Giovanni María Mastai Ferretti, como seglar, como sacerdote, como obispo ycomo Papa.
En enero de 1962 escribí una carta explicando lo esencial del problema amonseñor Alberto Serafini, protonotario apostólico de número, autor de uneruditísimo libro sobre Pio IX del que sólo conozco hasta ahora el tomo primero,sin duda la persona que mejor conocía el pensamiento de aquel pontífice. Enefecto, monseñor Serafini tuvo a su cargo la revisión y clasificación y el ordenamiento de todos los escritos de Pío IX, para la substanciación del proceso canónicode beatificación. Para quien conoce la seriedad con que en el Vaticano se tratanestas cosas, ya está todo dicho.
Felízmente obtuve respuesta, remitida a través de la embajada argentina. Ensu precisa contestación, monseñor Serafini, cuya muerte se produjo algún tiempomás tarde, me dio noticias del mayor interés.
Dice allí, desde la primera línea, que “ningún fundamento histórico tienela iniciación masónica de Monseñor Mastai. Se trata de una invención calumniosa, de la cual se tienen varias versiones.” Explica, luego, que la una afirma quefue iniciado en una logia de Filadelfia, (U. S.A.), y hace notar que en su viajea América, Mastai no alcanzó nunca la parte norte del continente ni llegó nuncaa los Estados Unidos.
Pienso que esta versión debió originarse en las leyendas montevideanas. Ignorantes de la extensión del continente americano, y sabedores de la importancia deFiladelfia como centro masónico, allí se ubicó, sin mayor investigación, la presunta iniciación.
Según la segunda versión Mastai habría sido iniciado en una logia de Palermo, no coincidiendo sus sostenedores sobre el momento en que ella habría tcnidclugar: según los unos, mientras era arzobispo de Spoleto, entre 1827 y 1832, entanto otros la atribuyen a la época en que fue arzobispo de Imola, entre esteúltimo año y su exaltación al trono pontificio, en 1846. El acta publicada porM. V. Lazcano fija, como sabemos, la fecha de la primera quincena de agosto de1829. Ya he expuesto las objeciones que tal fecha sugiere, prima facie.
Hace notar monseñor Serafini en su carta que Mastai estuvo en su ciudadnatal, Sinigaglia, en el mes de julio, con motivo de una gravísima enfermedadde su padre, y remite a la p. 135 de su libro sobre Pío IX donde se lee una carta
226
en que explica cómo deberá estar en Spoleto para el jubileo otorgado por el Papa,del 19 al 15 de agosto.
Afinna, luego, monseñor Serafini, que Mastai no estuvo nunca en Sicilia, demodo que no pudo hallarse en Palermo para la presunta iniciación. En cuantoal período en que fue arzobispo de Imola, Mastai no se ausentó de su sede en laépoca señalada.
Viene, ahora, lo más terminante de las declaraciones de monseñor Serafini,a cuya versación en el tema ya me he referido, asi como a su familiaridad con elespíritu y los escritos de Pío IX.
“Repito que se trata de invenciones calumniosas, dice, que luego escritorespor motivos políticos han repetido, y novelistas y periodistas han divulgado sinescrúpulos. Hoy no hay ningún escritor serio y de buena fe, aun cuando fuereseetario, que no reconozca que la iniciación de Mastaí en cualquier see/a es insostenible. (Así en el Proceso Canónico, p. 763)
Nadie ignora la severidad con que la Iglesia instruye los procesos que haránposible una canonización, ni la rigurosa minuciosidad con que el fiscal —[amiliarmente llamado abogado del diablo- impugna cualquier afirmación que no sehalle ampliamente probada y documentada. La afirmación del proceso y la demonseñor Serafini han de ser, por lo tanto, suficientes para llevar la tranquilidada cualquier conciencia inquieta por el enigma que estudiamos. No queda allí, sinembargo, agotada la consideración del caso, y aun contemplaremos otro aspecto,pero antes hemos de ver cómo termina la carta del erudito investigador monseñorAlberto SerafinLHace notar que la lectura atenta del Diario de viaje no revelanada sospechoso relativo a la estada en Montevideo, y llama la atención sobrecómo el dictador Francia, del Paraguay, a quien califica de gran masón, permaneció inaccesible a lyíastai como a los demás miembros de la misión. Es ciertoque la distancia desde Montevideo es mucho mayor que lo que desde Europapuede parecer.
“En conclusión, dice monseñor Serafini, el señor Gallardo puede tranquilamente desmentir estas falsificaciones históricas de mala fe."
Es lo que estoy haciendo, pero no fundado solamente en argumentos de autoridad, sino procurando desentrañar la verdad a través de los testimonios másíehacientes.
Testimonio franemasóníeo
Falta aun considerar en sí misma, y a la luz de opinión masónica autorizada,aquella Acta cuya Copia Oficial nos presentara Martín V. Lazcano, con solemnidad que indujo al Padre Furlong a reproducirla con entera confianza y a RicardoPiccírilli a no desconfiar, tampoco, de su autenticidad.
He señalado hasta que punto resulta difícil conciliar lo afirmado en dichodocumento con todo lo demás de Giovanni María Mastai Ferretti se sabe fehacientemente y con lo que puede deducirse de su origen, extracción, educación y conducta a través de una vida larga que incluye más de treinta años de pontificadoen una de las épocas más dramáticas de la historia de la Iglesia.
227
Indicadas quedan, también, las dificultades que surgen de la fecha señalada en aquel documento, firmado, según dice, “en el Vall.'. de Palermo, enla primera quincena del mes de agosto del año prof]. y Civ,'. 1829", por “ElVen], de la Log.'. Paulo Duplessis", a cuyo nombre sigue, tras el Ne Varietur,el de Giov. Mastai Ferretti, Cierra la serie “el Gr]. Maestf. de la Gr.’. Log','de Nápoles n: Sixto Caetano, 33K."
Y luego, como dijimos, certifica esta copia “Guillermo Vittelbach [sic],Príncipe de Baviera, Gr.'. Maest'.' de la Gr]. Log.'. de Barieva."
Ahora bien, en el lnternationales Freimaurer Lexicon, de Eugen Lennhoff yOskar Posner, publicado por Amalthea-Verlas, XVien, 1932, que me fue dadoconsultar merced a la amabilidad nunca desmentida de mi amigo Patricio Maguire, serio y científico investigador de la francmasoncría, he encontrado una interesantísima noticia vinculada directamente con este caso.
Allí, en la columna 1213-14, dice así:“Pío IX; Giovanni María, Conde BIastai-Ferretti, 1792,? 1878, electo en
1846, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, perdió los estados de laIglesia, condenó la Francmasonería en siete documentos públicos. El Museo de laFrancmasonería de Bayreuth exhibe una fotografía a todas luces falsificada delPapa que, sobre la estola papal, lleva una banda francmasónica dibujada. La falsaversión de la pertenencia del Papa a la Unión [francmasónica] surgió en tiemposde su elección y más tarde nuevamente de modo que el mismo la desautorizó en1849. Así se sostuvo que Pío IX fue recibido en la Logia Eterna Catena, en Palermo, el 15 de agosto de 1839. Constancia de esto figuraría en una copia de su actade afiliación en poder de la Logia Zur Deutschen Treue, de Nuremberg. Tallogia jamás existió, como tampoco el Príncipe de Baviera ‘Wilhelm von Wittelsburg fue nunca Gran Maestre de una inexistente Gran Logia de Baviera.”
Hasta aquí el texto del Internationale: Freinzmrrer Lexicon, según el cualPío IX no fue nunca masón, la logia Eterna Catena, (le Palermo, no existió jamás,como nunca, tampoco, el príncipe de Baviera fue gran maestre de una gran logiaque, tampoco ella, existió jamás.
La enciclopedia germánica no hacía, por otra parte, sino confirmar lo queya declarara en forma solemne en 1892 el gran maestre de la masonería italianaAdriano Lemmi, en el. diario “Il Secolo” de Milán, el día 7 de enero.
Afirma allí el conocido dirigente de las luchas por la unidad italiana: “El12 de diciembre último la Cancillería del Gran Oriente de Francia me telegrafiaba preguntándome si yo poseía documentos para demostrar que Pío IX habíasido francmasón.
“La Cancillería del Gran Oriente de Italia, por orden mía, contestó lo quesigue:
“Ha corrido siempre el rumor de que Pío IX había pertenecido, ya al Carbonarismo, ya a la Masonería; pero nosotros nunca hemos podido tener un documento formal para probar su iniciación en las Ventas o en las Logías italianas”.
“Así se desvanecen todas las insinuaciones de los clericales y de los renegados."(Cir; LEO TAXIL, La leyenda de Pío IX franemasón, versión española de P.
F. Luis Obiols, Barcelona, Librería de la Inmaculada Concepción, p. 177 y sig. LeoTaxil era el pseudónimo de Gabriel Jogand Pages y carece de autoridad por sus
228
actitudes efectistas y sus cambios de frente, pero lo interesante es la transcripcióndel Secolo y de numerosos otros periódicos contemporáneos. Debo a la amabilidaddel R. P. Avelino I. Gómez Ferreira, S. ]., el haber podido consultar este opúsculo sumamente raro).
Es difícil pedir desmentidas más rotundas y terminantcs, hechas por losmismos masones, de lo que otros hermanos más apasionados y menos escrupulososde exactitud habian propalado urbi et orbi con grave daño de la verdad, y sorprendiendo la buena fe de muchos de los que aun nos dejamos impresionar pordocumentos imponentes, llenos dc firmas y de sellos, y rodeados de un aura demisterio. _
Gracias a Dios creo que con esto quedan disipadas las dudas acerca del caracter masónico, que se pretendía atribuir al Papa de la Inmaculada. _
Pío IX fue, además, el Papa del Syllabus, del Concilio Vaticano l‘? y de lasolemne proclamación de la infalibilidad pontificia, tema no menos candente quelos anteriores. Pero esta misma enunciación de los motivos que generan aun hoyen torno suyo violentos torbellinos de pasiones sectarias, da la medida de sugrandeza y de la genial previsión con que veló por la pureza doctrinal y la disciplina eclesiástica.
El presente análisis de los hechos históricos, del pensamiento de MastaiFerretti, de la vaguedad e imprevisión de las afirmaciones, a menudo contradictorias, y de la paladina y reiterada desautorización por las autoridades de lamasonería, de la leyenda de su iniciación, permite desechar definitivamente todasombra de duda acerca del tema.
S. S. Pío IX no fue nunca masón.
229
UN SACERDOTE REALISTA EN 1810:EL DOCTOR DON FRANCISCO XAVIER DE DICIDO
Y ZAMUDIO
[Comunicación leída en la sesión privada de 18 de noviembre de 1969 por elAcadémico de Número Dr. Raúl de Labougle]
El 22 de mayo de 1810, tuvo lugar en nuestra Buenos Aires el Cabildo Abierto que, presidido por el Alcalde de Primer Voto don Juan José de Lezica y al queconcurrieron doscientos cuarenta y cuatro vecinos —la parte más sana y distinguida del vecindario, según se expresa en la documentación de la época-, fue lainiciación de la Revolución que llevaría nuestra Patria a su Independencia definitiva, en 1816. Participaron de esa asamblea, el Obispo don Benito de Lué yRiega, cuatro de loscinco miembros del Cabildo Eclesiástico, y veintiún sacerdotes y frailes de las Órdenes Religiosas. El único componente del Cabildo Eclesiástico que se abstuvo de asistir, fue el Arcediano doctor don Francisco Xavier dcDicido y Zamudio, que tampoco concurrió el día 25, y que el 29, no obstante haberestado presente en el Acuerdo realizado ese día por el Cabildo Eclesiástico y queel presídiera, no firmó el Acta correspondiente. Fue, pues, el único sacerdote dealta jerarquía que, además del Obispo, manifestó con su actitud su oposición ala Revolución}
¿Quién era el Doctor Zamudio? Es interesante conocer su origen, su formación espiritual y su vida, para tratar de comprender las causas (le su determinación.
Era natural de Corrientes, donde nació el 5 de noviembre de 1741, en elseno de una de las familias de la nobleza local; quizás la más acaudalada. Supadre, el Maestre de Campo don Juan Crisóstomo de Dicido y Zamudio, nacidoen 1680 en la Torre de Zamudio, en Baracaldo, cerca de la Villa de Bilbao, vinoal Río de la Plata en 1696, pasando a Córdoba donde residía su tío don Juan deZamudio, Caballero de la Orden de Santiago, y en ese entonces, Gobernador del
1 El Clero Porteño en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo, por el Canónigo Lubovico GARCÍADE Lovm, y Clero Patriótica y Clero apatriótico entre 181o y 1816, por el R. P. GUILLERMO FunLONG S.]., en Archivum, revista de la Junta de Historia Eclesiástira Argentina, Buenos Aires,julio-diciembre de 1960, t_ 4°, cuaderno segundo, p. 517-539 y 568-G12.
231
Tucumán. Pertenecía a uno de los veinticuatro linajes principales del Señorío deVizcaya, que se titulaban Paríentes Mayores, por darles a sus jefes el Rey tratamiento de primos. La Torre de Zamudio, solar inmemorial de la familia, todavíalevanta su recia construcción de sillería, y ha sido descripta por el historiadorespañol don Xavier de Ibarra y Bergé, en su notable obra Las torres de Vizcaya.Es actualmente propiedad del Duque de Arión, Grande de España, en quien harecaído el Mayorazgo de Zamudio. Además, don juan Crisóstomo, hijo de donTomás de Dicido de la Quintana, caballero hijodalgo notorio, según consta enla Ejecutoria de reconocimiento de su nobleza, que le fue otorgada el 30 de octubre de 1673 por el Teniente General, Diputados Generales, y Síndicos del Señoríode Vizcaya, al acordársele derecho de vecindad en la Villa de Bilbao, era nietopor su línea materna de doña Catalina de Arteaga, hija de los Señores de laTorre de Arteaga, que también estudia el señor Ybarra en su citada obra, Torreque fue transformada en lujoso palacio, a mediados del siglo XIX, por su propietaria, la Emperatriz Eugenia?
Por su madre, doña Ana Maciel y Cabral de Melo, no era menor el lustre desu linaje, pues don Francisco Xavier de Dicido y Zamudio venía a ser nieto delGeneral Baltasar Maciel de la Cueva, prócer correntino, que ejerció en su ciudadnatal todos los cargos del gobierno de ella, y bisnieto del célebre Maestre de Campo Manuel Cabral de Alpoin,_cuya semblanza yo hiciera en mi Discurso de recipiendarío.
Don juan Crisóstomo de Dicido y Zamudio, siendo Capitán, prestó serviciosen Córdoba, hasta 1714, año en el que, enviado a la ciudad de Corrientes con unamisión de carácter militar, se avecindó allí, contrayendo matrimonio en 1721 conla ya nombrada doña Ana Maciel, cuya Dote, que alcanzaba a la suma de oncemil quinientos veinte pesos con seis reales, fue la mayor que se registra en documentos de la época? En ese año de 1721 compró el oficio de Alcalde 1\«Iayox'Principal de la Santa Hermandad, pagando por el 2.600 pesos, el cual desempeñóhasta 1725, en que hizo renuncia del mismo. En 1730 fue elegido Alcalde de Primer Voto, y en 1735 y 1738, Regidor del Cabildo, comportándose a entera satis
'-’ Akcmro DEL AYUNTAMIENTO Bu_u..\o,N° 2:32, cajón 35, libro 17. Sección Antigua, Genealogíae Hidalguia dada a pedimento de Tomás de Dicido, natural del lugar de Mioño y residente enesta Villa de Bilbao, y dada a pedimento del susodicho y con citación del Síndico Procurador deeste Señorío de Vizcaya y del Síndico de esta ¡"illa de Bilbao. ARcmvo DFL ARZOBISPADO m: CÓRDOBA, Informaciones Matrimoniales, libro 60, leg. 98. República Argentina. ARCHIVO HlSTÓRlCO NACIQNAL, Madrid. Sección de Órdenes Militares, Pruebas de Nobleza de los Caballeros dc la deSantiago, expediente N0 4088, correspondiente al Capitán don juan (le Zamudio, 1688. RAÚL DELABOUGLE, Historia de los Conzuneros, Buenos Aires, 1953. XAVIER DF. YBARRA Y BERGÉ r PEDROm: CARMENDIA, Torres de Vizcaya, Madrid, 191G, t. II, p. 240-245, y t. III p. 49-53. En 1856, siendoSeñora de la Torre de Arteaga doña Eugenia de Guzmán, Emperatriz de los Franceses, la JuntaGeneral del Señorío de Vizcaya acordó nombrar Vizcaíno originario al príncipe Napoleón Eugenio Luis Bonaparte, nacido el 16 de marzo de ese año, hijo de la Emperatriz y del EmperadorNapoleón III. Hoy día pertenece esa 'l'orre de Arteaga al Duque de Peñaranda, sobrino-nietode la Emperatriz
° ARCHIVO GENERAL DF. LA NACIÓN, Buenos Aires, División Colonia, Tribunales, legajo 108,expediente N‘? 14, caratulado: Pérez de Saravia Fran“ v/Pation, Nicolás, s/cobro. A fs. 130comienza la Carta de Dote que Doña Gregoria Cabral de Melo, vecina de Corrientes, viuda delgeneral Baltasar Maciel, otorga a favor del Maestre de Campo don Juan Crisóstomo de Dicidoy Zamudio, que va a contraer matrimonir) con su hija Doña Ana Maciel.
232
facción del vecindario. Dedicado a la administración de sus campos, falleció enCorrientes el 2 de julio de 1764, después de una larga y cruel enfermedad!
La familia de que era jefe el Maestre de Campo Dicido y Zamudio, orgullosade su prosapia y con el poder que le daba su fortuna, intervino activamente enla politica local, acaudillando sus miembros al partido de los ajesuitados, compuesto en su mayoría de peninsulares, contra los Comuneros, que seguía lasinspiracíones de los Casajús y agrupaba a los patricios, o sea, a los blancos nacidosen la Tierra. Bueno es señalar que a éstos se les llamaba así o bien españolesamericanos, y aún simplemente, españoles, y no criollos, porque esta palabra serefería exclusivamente en esos años, a los mestizos, negros, y mulatos, naturalesdel país. Así lo he comprobado en innumerables documentos del siglo xvnI.
El bando de los ajesuitados tenía a su frente a los tres yernos del Maestrede Campo: El General Nicolás Patrón y Centellas, largos años Teniente deGobernador de Corrientes y que murió en 1759 en Lima, siendo Gobernador dela Provincia de Huanta en el Perú, marido de doña María Antonia de Zamudio,señora famosa por su soberbia; el Alcalde Mayor Provincial de la Santa Hermandad, don José de Acosta, casado con doña Ana de Zamudio; y el Familiardel Santo Oficio de la Inquisición don Ziprian de Lagraña, marido de doñaMaría Gregoria de Zamudio, que fue muchas veces Alcalde de Primer Voto deCorrientes. En ese ambiente de extrema derecha —como se dice ahora- creció elque después fuera el doctor don Francisco Xavier de Zamudio?
Me he detenido en explicar con prolijidad los orígenes familiares del Doctor Zamudio, porque creo que ello es necesario al trazarse la semblanza de unpersonaje histórico. La Genealogía es ciencia auxiliar de la Historia. Para demostrar su importancia, me basta recordar que en el Nuevo Testamento los evangelistas comienzan su relato con la genealogía de Jesús. Además, Homero en laIlíada, Dante en La Divina Comedia, y el anónimo autor de la Crónica de DonAlvaro de Luna, destacan esa importancia. No se puede olvidar a quienes nosprecedieron en este mundo. Con verdad escribió Charles Péguy, Celui qui n’a pasde veille, comment le ferait-on un lendemain, y Sully Prudhomme este versoirrebatible: Malgre’ toi, tous les morts t’o.n fait leur héritier, y Pedro Salinas, eldelicado poeta español, en su magnífico estudio sobre Jorge Manrique, dice quela tradición es la enorme reserva de materiales con los que el hombre puederodearse de horizontes, y que ella tiene una función selectiva, que díscierne lobueno de lo malo, y hace perdurar siempre lo mejor.“
‘ Akcmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Colonia, Sección Gobierno, Hacienda, 17031768, Sala IX-ll-9-3, expediente caratulado: Relazión y Carta Quema General de la Real Cajade esta ciudad de San Juan de Vera de las Siete Corr‘"‘ desde el dia 15 de mayo de el Año jmsado 1717 hasta el día 13 de mayo de 1722 en que se rezibió de ella D" Gregorio de Casajús.Akcl-nvo GENERAL DE LA PROVINCIA, Corrientes, Actas Capitulatres, Legajos de los años 1730, 1735
1738.y 5 RAÚL m: LABOUGLE, op. cit., y San juan de Vera de las Siete Corrientes, Buenos .-\ires, 1956.
° El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el Nuevo Testamentode Nuestro Señor Jesucristo, traducido por el Dr. Félix Amat y anotado por Monseñor Dr. juanStraubinger, publicado por los Padres del Verbo Divino, Buenos Aires, 1941, p. 3-7. HOMERO,La Ilíada, Libro VI, t. I, versos 144 a 2ll y 231 a 236, p. 177-182, Madrid, 1923, traducción deD. José Gómez Hermosilla, DANTE Amor-maru, La Divina Comedia, Canto XI de El Paraíso, t. II,p. 182-187 ed. de Garnier Freres, Paris, en la versión castellana de D. Enrique Montalbán, 1929.
233
La historia de los linajes que han influido en los acontecimientos y en lascostumbres de un país, es también historia de la Patria; negarlo, es gesto deresentidos.
Francisco Xavier de Dicido y Zamudio tenia 18 años cuando sus padres leenviaron a Córdoba, en 1759, para que siguiera los estudios de Filosofía y Teología, con la píadosa intención de que luego tomase estado sacerdotal a título depatrimonio. Este le fue constituido, para asegurar su congrua, por su madre y porsu hermana doña Haría Antonia de Zamudio, en el año de 1765. De las escrituraspertinentes, consta que estaba formado por los siguientes bienes: Un esclavo llamado Toribio, de edad de seis años, criollo, negro, tasado en 400 pesos; una casafrente a la Plaza Mayor de Corrientes, de 30 varas de frente por 66 varas y medíade fondo, tasada en 4.000 pesos; varios objetos de plata labrada, tasado en conjunto, en 400 pesos; varios muebles y enseres de uso doméstico, en 180 pesos; dosmanadas de yeguas y dos caballos padres —así reza la escritura—, a dos pesos porcabeza las yeguas y a seis pesos cada caballo, o sea 112 pesos. El patrimonio quese señaló al futuro sacerdote, sumando los referidos parciales, alcanzaba a 5.128pesos. El expediente que registraba esas donaciones se conservaba en el destruidoArchivo de Ia Curia Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires y del mismoposeo copia autenticada en forma, de fecha l‘? de noviembre de 1916.
En la Universidad de Córdoba se distinguió por su inteligencia, su aplicacióny su buena conducta, y ha quedado de su paso por las aulas un grueso manuscrito.que constituye un volumen en 89, de 616 páginas, existente hoy en la Bibliotecadel Colegio del Salvador, y en el que Francisco Xavier de Zamudio resumió laslecciones de su Maestro de Filosofía el R. P. Benito Riva, S. ]., varón insigne,al que menciona elogiosamente nuestro respetado y sabio colega el R. P. GuillermoFurlong, en su notable obra ¿Yacimiento y Desarrollo de la Filosofía en el Ríode la Plata, 1536-1810, publicada en el año 1952, y cuya lectura es imprescindiblepara todo aquel que aspire a conocer la cultura argentina durante los siglos dela Monarquía.
Hizo sus estudios de Filosofía en los años 1760, 1761 y 1762, graduándose deBachiller, Licenciado y Maestro en Artes, el 3 de diciembre de 1764. Confiriólelos grados el Ilmo. Señor Abad Illana, obispo Diocesano de Córdoba del Tucumán,siendo su padrino don Francisco de Cevallos, vecino prestigioso de aquella ciudad.Emprendió luego los cursos de Teología, rindiendo los exámenes de las ParténicasPrimera y Segunda, el 2 de octubre de 1766 y 25 de mayo de 1767, y la Ignacianao Tesis Final, el 19 de setiembre de 1767. Por último, recibió los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor, en la Facultad de Teología, el 8 de diciembre de 1767.El 10 de dicho mes y año, con Dimisorias de su Obispo, y dispensados los Intersticios, con extra tempora, sc ordenó de Subdiácono; el 3 de mayo de 1768, deDiacono; y el 12 del referido mes y año, de Presbítero, a título de Patrimonio.
El Obispo de Buenos Aires, don Manuel Antonio de la Torre, de acuerdocon el Gobernador y Capitán General de la Provincia, don Francisco de Paula
Crónica de don Alvaro de Luna, Condestable de Castilla, Alacstre de Santiago, Cap. I-ll, edicióny estudio por Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1940. PEDRO SALINAS, Jorge Alanriquc o Tradición y Originalidad, Buenos Aires, 1947, parte IV. Sunu‘ Pntimloxlsilï, Poésies, 1866-1872, t. ll.p. 50, soneto La Patrie, París, 1947.
234
Bucareli y Ursúa, y aquiescencia del Venerable Dean y Cabildo Eclesiástico,decidió la creación en nuestra ciudad de cuatro nuevas parroquias, teniendo encuenta el considerable aumento de la población. Se erigieron así, el 5 de noviembre de 1769, la de San Nicolás de Bari, con dos Curas; la de la Purísima Concepción, en el Alto de San Pedro, con otros dos; la de Nuestra Señora de Montserraty la de Nuestra Señora de La Piedad, con solo un Cura cada una. Hecho el pertinente señalamiento, deslinde, y demarcación del territorio que les correspondería, se publicaron edictos llamando a oposición para la provisión de los Curatos,y. además, para uno de la Catedral, que estaba vacante. El Ilmo. Obispo de laTorre, el 4 de diciembre de 1769, propuso al Gobernador como prescribía el RealPatronato, que éste ejercía como vicepatrono, al doctor Zamudio para CuraRector de La Piedad, considerándole acreedor a que se le designase, en atencióna su ajustado porte de vida, y aplicación a los estudios, y por sus grados literarios,ejemplares costumbres )’ selo, manifestado con edificación en Ia asistencia al conjcsionario. Señaló, además, el Obispo, su extraordinaria preparación en HistoriaEclesiástica, Teología, Moral y Mística. El 27 de diciembre se le despachó el título,dándosele la colación del mismo el 3 de enero de 1770. Hasta entonces habíaservido el Curato, con carácter de interino, el Presbítero don Valentín Cabralfi
Inmediatamente se destacó el doctor Zamudio por su eficaz desempeño, mereciendo que el Ilmo. Obispo de la Torre, le recomendase al Gobemador donjuan José de Vértiz y Salcedo, para que éste, a su vez, le indicase al Rey a fin deque se le proporcionasen mas altos y útiles empleos, en la seguridad de que cumpliría celosamente sus obligaciones, a satisfacción de todos, dados su talento y susvirtudes. El Obispo dejaba constancia de que el doctor Zamudio pertenecía a laprimera nobleza de Corrientes. La existencia de esta clase durante el períodoinonárquico de la Argentina, ha sido negada por casi la totalidad de nuestroshistoriadores, en un afán asombroso de aparecer democráticos. Quizás, tambiénpor falta de suficiente información, aunque en la Vida y Memorias del Doctor¿Mariano Moreno, obra escrita por su hermano don Manuel Moreno, éste serefiere clara y categóricamente a los nobles de la ciudad de Buenos Aires, y yosupongo que aquella ha sido leída. Insisto sobre este aspecto de la sociedadargentina de entonces, porque él contribuye a explicar la ulterior actitud deldoctor Zamudio ante la Revolución de Mayo!’
La Iglesia de La Piedad estaba recién acabada de construir, gracias a lagenerosidad de los vecinos don Manuel Gómez Casado y su mujer doña MaríaFrancisca Fernández; pero carecía de los necesarios ornamentos y vasos sagradosimprescindibles para el culto divino. Todo lo suplió el doctor Zamudio de supropio peculio, extendiendo su caridad más allá de sus obligaciones de Párroco,
7 Archivo General de Indias, Sevilla, Sección V, Audiencia de Buenos Aires. Consultas (leAlalcrias y Provisiones Eclesidsticas de Tucumán, años 1704-1819, Signatura Moderna: BuenosAires, Legajo 602. Mismo Archivo, Consultas dc ¡Materias y Provisiones Eclesirislicas de BuenosAires, años 1704-1819, Signatura hloderna: Buenos Aires, Legajo 600, Relación de Méritos yServicios del Doctor don Francisco Xavier de Dicido y Zamudio, año l80l. R. P. GUILLERMOFURUONG S. _]., Alacinzicnto y Desarrollo de la Filosofia cn el Río (le la Plata, 1536-1810, obrascitada en el texto p. 187-188.
° MANUEL IWORENO, Vida y Aíeniorias del Doctor Jlariuno Aíoreno, p. 226, ed. La CulluraArgentina, Buenos Aires, s/a.
IO 1):; U1
pues instaló una escuela pública, para instrucción de los niños y jóvenes de suParroquia, de cuyo sostenimiento se encargó voluntaria y desinteresadamente.
No sólo al Obispo merecía tan elevados juicios el doctor Zamudio. Don JuanJosé de Vértiz, el 2 (le junio de 1773 elevó al Rey un informe detallado de susméritos sobresalientes, y el 28 de setiembre del mismo año reiteró su informe,solicitando se le designase en Dignidades Eclesiásticasf’
El 18 de febrero de 1772 el Obispo de la Torre autorizó la fundación en laParroquia de La Piedad, de una Cofradía de Negros Libres y Esclavos, bajo laadvocación de San Baltasar, encargando a su Párroco la redacción de sus Constituciones, las que una vez presentadas, fueron aprobadas por Su Ilma. Como enellas se establecía que los Hermanos deberían celebrar una misa todos los lunesen sufragio de las benditas animas de sus difuntos, los negros pidieron que seles permitiera asistir a misa los domingos y días de fiesta, sin esa obligaciónde los lunes, porque los días de trabajo su condición de esclavos les impedía abandonar las casas o quintas de sus amos. Ante la negativa del Párroco, que era ala vez Capellán de la Cofradía, de conformidad con lo dispuesto en las Constituciones, se presentaron en queja, en abril de 1779 al Provisor y Vicario Generaldel Obispado, iniciándose un enojoso pleito que solo tuvo fin en el año de 1785.En el expediente que se formó, llama la atención la libertad e insolencia con queal principio se expresaron los negros, acusando al doctor Zamudio de tratarlesde manera despótica y despreciativa, de insultarles y vejarles, demostrando haciaellos una aversión reñida con la caridad cristiana, beneficiándose, por añadidura,con los derechos que les precisaba a pagar por las misas y sufragios, no preocupándose de cumplir con los deberes que le señalaban el capítulo IV y otros de lasConstituciones, los que detallaban, afirmando, también, que había abofeteado auno de los negros, públicamente. El doctor Zamudio, a quien se dio vista de lapresentación de los negros, demostró la falsedad de los cargos que, con inauditoatrevimiento, aquellos le hacían, y, en cambio, dejó claramente establecido quesi él era Capellán de la Cofradía, era en virtud de las Constituciones, y que asíse usaba en todas las otras parroquias de la ciudad, siendo falso que abofeteara aun negro esclavo, haciendo por el contrario a los cofrades la imputación —luegoreconocida por éstos- de que aprovechaban los domingos y fiestas, para practicaren el atrio de la iglesia bailes obscenos, emborracharse y cometer toda clase deexcesos, si bien los negros trataban de atenuar su culpabilidad con el pintorescoargumento de que aún en el caso, siempre negado, de que hubiese culpa, esta noes la de Adán, que se trasladó al género humano.
En el curso del litigio, los negros solicitaron se les adjudicase en la iglesiacapilla propia, y enredóse el asunto de tal manera, que llegó hasta el Rey. Intervino el ministro don José de Gálvez, que se dirigió al Virrey Marqués de Loretoel 16 de julio de 1784 requiriendo informes; el Arcediano doctor don Migueljosé de Riglos y el Fiscal de la Real Audiencia, don jose’ Marquez de la Plata, sepronunciaron a favor del doctor Zamudio, calificando duramente las pretensionesde los negros, y, finalmente, se terminó el pleito en 1785, desechándose los cargos
° Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN, Buenos Aires, Sección Gobierno, Correspondencia conEspaña y varios; Sala IX-2l-l-9.
236
/ a '“ ' . . / ,_&at- . ¿In 414-7? - aq maná/u wcÍ//a/J.u«a. wal/HGMÜfiaysxsflufig, ¿wázfi a Uznfií/Mihw/Á/ m,‘«¿tr/bath ¡ztíaocaxá7 ‘ ; Qflóáxy/ 1;‘. * (/’.*..‘ z37W “vitara/á Q/Ib/¡lflub/ ¡‘dl/Maí/ o/ Lg-jmraá/ï m ¿rx v nflczbyïgw; ¿Gunz/haz pa," j — / x . r¿’y 7/142? ¡naná0/ a, 14791;aío¿Z,¡.—%5z¿c0 ¿»v/guano- t, ., r _ a .WtAhÍX/"fi ÚÏÍ/háyí mag ÏÓÜ/É/O/lfifimrqI, y’ V/ ,n /Ïz/nwnf- ,/ m, ' Jf’ í / - .
flex/a" atwólffiltg/xútf/aryjflíaJfpzáza/uaJggíh.¿mc/sy 53761/77‘ (Manny! ¿nu nczdlïj/ fflmzoán-quaíy
fiá aqu Vfll-Óku (71,41. ./:¿//. íl/{J/J/{LÏ/ï,1 . V. _y / / fl f ‘ flfllífdfl/‘Vïkfl-(¡J ¿(G16519 %11¡iu447l(.('- ,/¿f_¿7p//)n¿,¿/ _'a n’ Ï a n, , 2’ v wufi,«a mm} mr- «nanny /J ar-díflñ- /á7o[7za'¿fl.44)/ , \ 0 x/ _/‘ _ / , _" ’Ïwwl/¿fizc (¡a oággutn}; ¡{uma '¿,¡‘m¡¿¿¿v_30. áixzazg ¿{#7712 ¡f7ta)u4á1(fi¿¿Zg;¿¡ hl;¿f,,t¡_‘_x"zr‘. ' J . x ‘I A ' ' vá, l. I ,'jlntg-yf; ¿’ww aíaa /¿/f¡///v'//¿O(ÏÍF’1/)9ï/ fiïwígfif/ x, b’ - ¡ y l ’ « . _ 4 / y. fzlf rw fiéá/¡wt aya!’ 4138 ¿ah QP/Czz/líïl/QÏ. ('77:,»:7_¡ 4/3¡“Wáí/‘U. WM‘? “ÜYL- «WM e/¿Jw/Éïuia/ïouíïaï, ¿MUÍU
7717/947/0!’ finfïüíï/e/¿a/ 33/7853: ¿fic/éïtáflfiflwl’Ar , «/ ‘¿A , v, _ l. /¿‘tïflquïyunf nai/aja vúfi/ 24m?’ moza gyáflïyu.’ ¿‘c la) 77w'2'¿¿.71\ ' 2392:‘ ‘¡mi!"- s/í q’, , ' l o 1 l,fl /° 66g / M074- Mï/g/yña ha/Érd q 121153,,. I , . ’ . l / /¡Ívn/ zv/Oll don! - «Vu-Lx Á/(Sáfl agaaffiú/ug.17 ,. .// La Z/. ’_, ‘¡,7 ."¡o i/f- ,///bFotocopia (lc una ¡Jzigina de la obra del R. l’. Benito Riva S.]., cuya copia nmnuscríta seconserva cn cl Colegio del Salvador, hecha por el entonces estudiante Francisco Xavier (lc Dicido
y Zamudio.
formulados al doctor Zamudio, y el pedido de capilla propia que hicieran losnegros.”
En ese año de 1785, en el mes de agosto, consecuente con la tradicional fidelidad de su familia para con la disuelta Compañía de Jesús, el doctor Zamudiohizo ejercicios espirituales en la casa fundada por la Beata María Antonia de SanJosé de Paz y Figueroa, la Flor de Silípica, según informa ésta el 22 de dicho mesy año en carta al ex—jesuita Padre Gaspar Juárez, en ese entonces residente enRoma; y, posteriormente, en 1787, se celebró en La Piedad, con toda solemnidadel día de San Ignacio de Loyola.“
Cabe aquí recordar que la Beata María Antonia de Paz y Figueroa, al término de su peregrinación por las ciudades y pueblos del interior del Virreinato,al llegar a Buenos Aires, en setiembre de 1779, fue acogida con sus compañeras,hospitalariamente, en la Iglesia de La Piedad.”
Era obligatorio en esa época, de más elevada espiritualidad que la nuestra,que está inficionada por más de ochenta años de enseñanza laica, el cumplir losvecinos con el precepto pascual; y para constancia de que lo hacían se llevaba encada Parroquia un Libro especial. El 6 de agosto de 1785, el doctor Zamudioelevó al Virrey, por intermedio del Arcediano, la lista de quienes, no obstantehabérseles amenazado con la excomunión, no habían comulgado. Califica a losremisos de delincuentes. Eran siete peones de una panadería y otros noventa ytres feligreses, entre los cuales, aparecen varios indios y mulatos.
En 1782, la decisión del Obispo Malvar y Pinto, de crear nueva parroquiaen la capilla de Nuestra Señora del Socorro, que fuera edificada por piadosadonación del vecino don Alejandro del Valle, encargando de ella, interinamentey sin erección formal y canónica ni intervención del Vicepatrono —o sea, delVirrey—, al Presbítero doctor Félix de Soloaga, le causó la consiguiente desazón,por cuanto se pretendía desmembrar los territorios de La Piedad y de San Nicolás,que eran sus linderos, perjudicándose La Piedad, porque al disminuirse el número de sus feligreses, sería mucho menor la congrua del Párroco, ya de por síexigua.
El 25 de junio de ese año de 1782, el doctor Zamudio presentó al Virrey unextenso Memorial oponiéndose a la creación del nuevo Curato y recordando quese trataba de actualizar un proyecto ya rechazado en 1778 por el Venerable‘Deány Cabildo en Sede Vacante. Reforzaba su argumentación con sendas planillas enque se detallaban los ingresos que percibía La Piedad en 1781 en concepto de derechos cobrados por Servicios Mortuorios, Casamientos y Bautismos, y de los gastosefectuados, de donde resultaba que en ese año solo quedaba para el Párroco lamódica suma de 479 pesos con cinco reales. Como curiosidad, expresaré que, dentro de la planilla de gastos, se encuentra la manutención de los caballos que aquélutilizaba para trasladarse de un lugar a otro. En 1782, debido a la peste de viruelasy otras causas, la cantidad que quedó para el Cura fue todavía menor, alcanzando
1° ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN, Buenos Aires, División Colonia, Justicia, año 1785,legajo N9 17, exp. N‘? 436, caratulado: Año de 1785. Expd.” en q" los morenas cofrades deS" Balthazar solicitan hacer una Capilla para celebrar en cIla sus funciones.
11 PADRE Jusro BEGUIRISTAIN S. ]., La Beata de los Ejercicios, Buenos Aires, 1933, p. 69-79.1’ LUCRECIA SÁENZ QUESADA m: SÁENZ, María Antonia de Pa: y Figueroa, cap. V, Buenos
Aires, 1937.
237
solamente a 292 pesos con dos reales y medio. Se suscitó con ese motivo una seriede incidentes con el obispo, pues, de acuerdo con lo dispuesto al erigirse la parroquia, su Cura Rector, en caso de no llegar a ser su beneficio de 500 pesos al año.estaba exento del pago de la Cuarta Episcopal. Explicar las alternativas de esteasunto, sería largo y enfadoso. Sea como fuere, el doctor Zamudio, en mayo de1783 se presentó al Virrey reiterando su negativa a realizar tal pago, siendo apoyado en esta instancia, por su primo-hermano el Maestrescuela doctor don juanBaltasar Maciel, Cancelario del Real Colegio de San Carlos, varón de singularilustración y de gran prestigio en la ciudad, y consiguió que, el Arcediano Riglosdispusiera el cese de Soloaga en el ejercicio de su ministerio de Cura Párroco deNuestra Señora del Socorro, prohibiéndole celebrar matrimonios, resolución quefue confirmada el 22 de diciembre por el Cabildo Eclesiástico. Cerróse así, la Iglesia del Socorro, declarando: expresamente el mencionado Cabildo, que el poner yremover Curas interinos, era absolutamente privativo de la jurisdicción eclesiástica, con independencia total del Real Patronato.
Este incidente, al que se agregaron otros de menor importancia, que recuerdaagriamente el Virrey Marqués de Loreto en su Memoria, le exasperaron de talmanera, que dando rienda suelta a sus impulsos, culpando de todo al doctorMaciel, le puso preso y desterró a Montevideo. Se inició así el proceso que, yafallecido el 2 de enero de 1788 en Montevideo, culminaría por fin el 10 denoviembre de 1794 con la sentencia dictada por el Supremo Consejo de Indias,declarando la inocencia del doctor Maciel, cuya memoria se mandaba honrar acosta del Marqués de Loreto, al que se condenaba, además, a pagar 2.000 pesosa los herederos del doctor Juan Baltasar Maciel, en concepto de daños y perjuicios.”
Como escribe con razón y con elegancia Juan María Gutiérrez:
Cuando el Doctor hIaziel fue bárbaramente despojado de sus empleos y arrojado coninhumanidad a morir en el destierro, como se ha referido, el magnánimo (lloro de BuenosAires, según la bella expresión del Deán Funes, tuvo a tlescrédito que un bajo silencioaprisionase su lengua siendo humillado el personaje que más le honraba. l-Ln efecto: laporción más visible de los clérigos de entonces, sin intimidarse ante la arbitrariedaddesencadenada, acatando únicamente la verdad y la justicia, firmaron una manifestaciónen que hicieron constar la alta idea que tenían de la virtud, de las luces y de la inocenciadel Alaestrescuela.
1’ Archivo General de Indias, Sevilla, Sección V, Audiencia de Buenos Aires. expedientesa instancia de partes, Signatura Moderna: Audiencia de Buenos Aires, legajo 314, 1797-1798.JUAN PRoBsT, juan Baltasar Maziel — El Maestro de la Generación de Mayo, cap. X, XI y XII,Buenos Aires, 1946. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires, División Colonia, Justicia.Sala IX-3l-6-2. expediente N‘? 856, caratulado: Año de 1791 — Sup’. Gov“. Testimonio deinstancia seguida por el D-r. D". Fran”. Xavier de Zamudio, Cura de Ia Parroquia de LaPiedad, sobre que no se desmembre de ella el territorio señalado para la del Socorro. Corre conel expediente obrado a consequencia de recurso del Dr. D". Félix Soloaga, Cura Interino de laParroquia de Nra. Señora del Socorro. Illemoria del Virrey Marqués de Loreto, ¡o de febrerode 179o, en Illemorias de los Virreyes del Rio de la Plata, especialmente p. 339 y siguientes,Buenos Aires, 1945. JUAN MARÍA GUTIÉRREZ, El Doctor Don Juan Baltasar Maziel, en Anales dela Universidad de Buenos Aires, t. II, p, 584-623, Buenos Aires, 1877. El Maestrescuela firmabaMaziel, pero la verdadera grafía del apellido era Illaciel. Algunos otros de la familia firmabanIllasiel y Alassiel.
Entre los firmantes, estuvo el doctor don Francisco Xavier de Dicido y Zamudio. La fecha del documento: 24 de enero de 1787.14
En 1791, el 18 de marzo, fue nombrado Canónigo de la Santa Iglesia Catedralde Buenos Aires, y el 15 de mayo de 1792, promovido a Maestrescuela. En 1796, el29 de enero, fue designado Comisario y Juez Subdelegado de la Santa Cruzada.”
Desempeñando la dignidad de Maestrescuela, tuvo un conflicto por razonesde etiqueta con el Deán Pedro Ignacio de Picazarri, a quien Gutiérrez en el trabajo citado precedentemente, califica —sin justificarlo- dqpresumido e ignorante.Ocurrió que el 18 de febrero de 1799, en la Junta Superior de Diezmos, el Deanpretendió ocupar el asiento que hasta entonces era de Zamudio, arguyendo que,habiendo sido electo Juez Hacedor de Diezmos por el Cabildo Eclesiástico, lecorrespondía, porque habiendo muerto el Prelado que designar-a a Zamudio —quefue el Obispo don Manuel de Azamor y Ramírez- se produjo el cese en susfunciones para éste. Le parecía indecoroso al Deán que, siendo él la primeraDignidad de la Iglesia, le precediese quien era la cuarta, o sea, el Maestrescuela.Como el doctor Zamudio no se movió de su asiento, Picazarri tuvo que sentarseen el que ocupara su antecesor, después del Ministro de Real Hacienda; pero, alrubricar la providencia acordada en la Junta no lo hizo —reza el documento cuyoconocimiento debo a la amabilidad del señor Académico Gallardo- en el lugary grado qe habla tenido, sinó ingiriéndose entre la del Sr. Oidor (que ya estabanpuestas) —escribe el doctor Zamudio- confundiéndolas ambas, o ya en unaposición ridícula y extraña. Sostenía el Maestrescuela que el Deán Picazarri debíaocupar, como juez Hacedor, el lugar y asiento siguiente al del Ministro de RealHacienda, asi se evitaban discordias y el que semejante desavenencia trascendieseal público. En opinión suya, los nombrados por los Obispos, no cesaban en suscargos por muerte de éstos, sino cuando eran relevados por autoridad legítima ycon justa causa, y reforzaba su tesis destacando el hecho de que el Deán seguíade Administrador de las Rentas del Seminario, no obstante datar su nombramiento del año 1772 y hacer muchos que el Ilmo. Obispo de la Torre, que le designara,había fallecido. Además creía que él, como Maestrescuela, representaba al Obispo,mientras que el Deán al Cabildo, lo que indudablemente le daba la preferenciaque se atribuía. Insistió el Dean y, dada vista al Fiscal en lo Civil por el Virrey,el funcionario judicial dictaminó que los artículos 132 y 151 de la Ordenanzade Intendentes, si bien señalaban las precedencias, no aclaraban lo correspondiente a los Jueces Hacedores, de suerte que era necesario consultar al Rey, debiendomientras tanto seguir las cosas como estaban. El Virrey, Marqués de Avilés, resolvió (le conformidad con el Fiscal; pero el Deán no se dio por vencido e invocandola Ordenanza de Intendentes de México, que disponía categóricamente que losjueces Hacedores tengan su lugar preferente en dichas jun/as, según la Dignidady antigüedad que tengan en sus Iglesias, su derecho era evidente para gozar de lapreferencia que reclamaba. De nuevo se expidió el Fiscal; esta vez a favor de
1‘ Ibidem.1‘ Akcmvo GENERAL m: LA NACIÓN, Libro de Tomas de Razón, Buenos Aires, libro 26, fo
lios 34-47, y libro 32, folios 87-89.
239
Picazarri. Protestó Zamudio, pero, finalmente, el Virrey resolvió se aplicase lodispuesto para México.”
Chantre en 27 de octubre de 1801; Arcediano en 18 de mayo de 1809; fuedesignado Dean de la Santa Iglesia Catedral, el 29 de diciembre de 1812.17
Aparece el nombre del doctor Zamudio entre las personas de crédito de Buenos Aires dispuestas a secundar al ejército del Infante don Pedro de Portugal paraestablecer en nuestra ciudad y Virreinato, el gobierno de la Infanta Carlota, segúncomunicación pasada por Felipe Contucci al gobierno de Río de Janeiro y queéste dio a conocer a Lord Strangford, embajador británico allí, que, a su vez,elevó esa nómina a Canning el 29 de noviembre de 1808, de manera secreta yconfidencial, dadas las características de los nombrados.”
Gravemente enfermo desde fines de 1813, fue atendido por el médico doctorCristóbal Martín de Mantúfar y el Boticario don Juan Gallardo, hasta su fallecimiento, ocurrido en esta ciudad el 14 de diciembre de 1814, en la casa de supropiedad, sita en la calle de Balcarce número 7, que lindaba por el Norte conla del General Antonio González Balcarce y estaba inmediata a la Fortaleza. Fueenterrado en la Iglesia de La Piedad.
Su testamento lo hizo por poder su sobrino nieto político don Santiago Gutiérrez, esposo de doña Estanislada García de Cossío y Lagraña, que fue una delas señoras designadas por Rivadavia para integrar la Comisión de la Sociedadde Beneficencia.” Hizo numerosos legados, dejando por heredero en el remanentede sus bienes a su sobrino nieto el doctor don José Francisco de Acosta, que vivíaen su casa, y fuera Diputado al Congreso General Constituyente en 1826.
El doctor Zamudio dejó una cuantiosa fortuna y del expediente testamentarioconsta que su casa, que era de altos, estaba construida con los mejores materiales,y amueblada y alhajada con suntuosidad. Como dato curioso, recordaré que existeuna partida de pago por el alquiler de un coche que utilizaba para pasear, y lecostaba cinco pesos cada tres días.”
Hemos llegado al final de esta Comunicación, que espero no haya fatigadoa los señores Académicos.
1° ARcI-uvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Colonia, 'l'ribunales, legajo 5, expediente N‘? 2,caratulado: Expec". promovido p’. el S’. Maestre Escuela de esta S“. Igl“. Catccl‘. G°". G".Fran”. Xavier de Zamudio, Jue: Hacedor (le Diezmos p’. parte (le la Illitra, Sra. q“. p’. el S’.Dean (le la misma S”. Ig“ G". Pedro Ign“. de Picazani tamb". juez Hacedor por elección delCar“. Eclesiástico se observe Ia costumbre en el om. de asientos votos y firmas. Año de 1799,Buenos Aires.
" ARcHrvo GENERAL DE LA NAcIóN, División Colonia, Libro de Tomas (le Razón, libro 2G,folio 23; libro 2, folio 13; libro 70, folio 98. Véase, además, nota 7_
1° Aparece el nombre del doctor Zamudio entre las personas siguientes: Dean GregorioFunes, Dr. Julián de Leyva, don Antonio josé de Escalada, don Miguel de Azcuénaga, donCornelio de Saavedra, Dr. Mariano Moreno, Presbítero Gómez, don Gervasio Antonio de Posadas, Presbítero doctor Domingo Estanislao de Belgrano, don Pedro Vicente Cañete. don Manuelde Labardén y el Presbítero Dn. Diego Estanislao de Zavaleta. Cfr.: RICARDO PIcclRILLI, San¡Martín y la politica de los pueblos, Buenos Aires, 1958, p. 51-52 y 395.
1° ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, Escribanías Antiguas, Registro V, f. 261 vta. y siguiente,Escribano Tomás Boyso, años 1812-1815.
2° Ibidem.
240
Nacido de linaje ilustre; [oriundo cn un ambiente familiar profundamentereligioso y monárqtiico; poseedor de una vasta y sólida cttltura; adornado de lasmás excelsas virtudes cristianas; el doctor don Francisco Xavier de Dicido yZamudio vio con dolor resquebrajarse el mundo en que sc había formado. F ucuno de los tantos hijos de esta tierra, que no simpatizaron con lu Revolución deMayo. Quizás, como el general San Martín, como josé de Artigas, como juanManuel de Rosas, que no abrazaron desde cl primer momento la causa de laPatria, de haber vivido unos años más hubiera comprendido su justicia y modificado su actitud, y sido uno de nuestros próceres.
INFORME ACERCA DEL PROCESO HISTÓRICO Y DOCUMENTACIÓN EXISTENTE SOBRE EL RÍO DE LA PLATA, ENRELACIÓN AL PROBLEMA LIMÍTROFE DE ARGENTINA YURUGUAY, POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO DR. RAÚL
DE LABOUGLE.
La Secretaría de Informaciones del Estado solicitó a la Academia Nacionalde la Historia la confección de un trabajo tendiente a establecer el proceso histórico, y la documentación existente sobre el Río de la Plata, en relación alproblema limítrofe de Argentina y Uruguay. Para tal fin la corporación encomendó al Académico de Número Dr. Raúl de Labougle para redactarlo, quien presentó el informe que transcribimcs a continuación y que fue aprobado por laAcademia en la sesión de 29 de julio de 1969.
Buenos Aires, julio 5 de 1969
Señor Presidente:
Tengo el honor de elevar a su consideración el informe que me fuera encomendado por esa Academia, en su reunión privada de fecha 22 del pasado mesde abril, sobre el proceso histórico, antecedentes y documentación existente sobreel Río de la Plata en relación al problema limítrofe de Argentina y Uruguay.
Debo, previamente, dejar constancia de que habiendo visitado al señor Secretario de Informaciones de Estado, General don Eduardo Señorans —que fueraquien solicitó el referido informe- con el fin de saber cuál era el alcance de supedido, dicho funcionario me expresó que el mismo se limitaba exclusivamenteal Río de la Plata y a los antecedentes históricos que hubieran, no comprendiendo,de ninguna manera, los aspectos jurídicos y politicos del problema.
Comenzare recordando que fue en el año de 1516 cuando juan Díaz de Solís,Piloto Mayor del Reino de Castilla, “el más excelente en la Náutica que conociósu tiempo”, —según el juicio del Padre Lozano S. I., en su Historia de la Conquista del Püïagitay, Río de la Plata y Tucumán, (Tomo II, edición de Buenos Aires,año 1874) — descubrió el Río de la Plata. Los autores portugueses atribuyen dichodescubrimiento al marino lusitzmo Juan de Lisboa y, en los últimos años, no han
Ífzltado historiadores argentinos que adjudiquen el merito de la hazaña al célebreme11co.Vespuc1o, en su viaje de 1501; pero, todo esto es pura conjetura, siendoen cambio hasta ahora indubitahle que Solís fue su (lcscubridon
243
Portugal consideró el viaje de Solis violatorio del 'l'rztlado de Tordesillas.reclamando para Juan de Lisboa la prioridad en el (lescubrimiento. Las gestionesde los tliplomaticos lusitanos en apoyo de su tesis, hechas con energía, cobraroncaracteres alarmantes cuando se preparó la expedición de Magallanes. Todo eso.(leterminó la fundación de San Vicente, en la costa atlántica del Brasil, por Martín Alfonso de Souza en 1532, año que señala así el comienzo de la Colonizaciónportuguesa. Inicióse entonces el avance hacia el Rio de la Plata, y fueron muchoslos de esa nacionalidad que luego se establecieron en Buenos Aires, Santa l-‘e yCorrientes, especialmente durante el tiempo en que estuvieran reunidas las coronas de España y Portugal, o sea, desde 1580 hasta 16-10.
La expedición de Souza y los informes que enviara al Rey Carlos l —(larlos\«’ de Alemania- su embajador en Portugal, el ll de julio de 1535, sobre el¡ieligro de que se hicieran más poblaciones en la costa zitlzintica del Brasil y aúnen el Rio de la Plata, fueron la principal causa, quizás, que decidieron cl envíode la Grande Armada del Adelantado don Pedro de Mendoza que, salida deEspaña a fines del dicho año de 1535, llegó al Río de la Plata en enero de 1536.fundando la primera Buenos Aires en su costa occidental y dando así, a su vez.PFÍHCÍPÍO a la colonización española, ya que las anteriores expediciones de Sebastián Cabotto, en 1526, y de Diego García, en 1527, habían sido de simple exploración (Cfr.: Biblioteca del Congreso Argentino, Correspondencia de la ciudad deBuenos Aires con los reyes de España, edición de Madrid, año 1918; Paul CrousSac, Mendoza y Garay, edición de Buenos Aires, año 1916; Ricardo de LafuenteMachain, Los portugueses en Buenos Aires, edición de Buenos Aires, año 193]:Carlos Malheiro Días, Introducao en Historia da Colonizagao Portuguesa do Brnsil, tomo I, edición de Porto, año 1921; Doctor Jaime Cortesao, A expedigao doCabral, en el tomo II de la Historia precedentemente citada, capítulo V; y Enrique Lopes de Mendoca, De Restelo a. Vera Cruz, en la misma Historia, tomo II,capítulo VI; F. M. Esteves Pereyra, 0 Descobrimicrnlo do Río da Praia, en la misma Historia, tomo II, capítulo XII; Jose’ Toribio Medina, EI Descubrimiento delOcéano Pacífico, capítulos IV y IX, edición de Santiago de Chile, año 1920; PaulGroussac, en sus Notas a la Argentina, de Ruy Díaz de Gtizmán, en Anales de laBiblioteca, tomo IX, edición de Buenos Aires, etc.).
Abandonada la primera Buenos Aires en 1541 y concentrados los conquistadores españoles en Asunción, de allí partieron en 1580 para repoblarla, Juan deGaray con sesenta y cuatro compañeros, casi todos criollos, dando cumplimientoa su propósito, el sábado ll de junio de dicho año.
Alcanzada por Portugal su independencia en 1640, que fue reconocida en1668, su política internacional fue marcadamente antiespañola, y el deseo de llevarsus posesiones ttltramarinzrs hasta el Rio de la Plata se hizo manifiesto de talmanera, que el temor de que los súbditos de esa nación ocuparan la isla deMaldonado determinó al Gobernador y Capitán General de Buenos Aires donJosé Martínez de Salazar —qtiizzís el mejor gobernante de estas tierras durantela época hispánica- a proponer al Rey su población y fortificación, en los años1672 y 1673, y, poniendo su idea en principio de ejecución, en abril de ese últimoaño, procedió a la ocupación y reconocimiento, no sólo de la isla, sino tambiénde la tierra firme adyacente. Desempeño la comisión el capitán Miguel de Arpidc.
244
con doce soldados, un religioso, dos capitanes, y el piloto Diego Ruzo, quienesfijaron las armas reales de España en un mogote de aquella, comprobando en latierra firme la existencia de grandes arboledas y de mucha cantidad de ganadovacuno.
Por Bula de 16 de diciembre de 1676, el Papa Inocencio XI creó el Obispadode San Sebastián de Rio de Janeiro, asignándole jurisdicción hasta el Río de laPlata. Alentado por esa Bula, el Rey de Portugal dispuso la ocupación de laribera oriental del Río de la Plata y fue así como, el ll de enero de 1680, sefundó la ciudadela de la Colonia del Sacramento y se fortificaron las islas deMartín García y de San Gabriel, vecinas de ella.
El Gobernador de Buenos Aires, don josé de Garro, al tener conocimientode la fundación, envió contra ella una expedición al mando del Maestre de Campo Antonio de Vera Muxica, santafecino, en marzo del mencionado año. lilpequeño ejército se componia de doscientos sesenta blancos, casi todos criollos,vecinos de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes, y un cuerpo prctendidamenteAuxiliar de tres mil indios guaraníes mandados por oficiales blancos. El 7 (leagosto de 1680, después de reñida lucha, fue tomada la plaza, quedando prisioneros sus defensores. Españoles y portugueses hicieron prodigios de valor, señalanclose los guaraníes por su cobardía y ansia de rapiña. El historiador y poeta DonLuis L. Domínguez ha escrito de esta campaña, y con razón, que “es la primerahazaña militar que se registra en los anales argentinos”.
Esta victoria se transformó en derrota, al suscribirse el Tratado Provisionalde Lisboa, del 7 de mayo de 1681, en el que se estipuló que la Colonia del Sacramento fuera devuelta a Portugal, restableciéndose las murallas y defensas de ellaal estado en que estaban antes de la acción del 7 de agosto. Quedó así instaladaen el Río de la Plata y en él permanecería por más de un siglo, lo que Mitrecalificó acertadamente de “ciudadela del contrabando organizado”, (Chu: Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, tomo I, Cuartaedición, Buenos Aires, año 1887; toda la documentación que se refiere al desarrollo de los sucesos narrados, ha sido analizada en: Raúl de Labougle, Litígios deAnmño, capítulo La Colonia del Sacramento en 1680, edición de Buenos Aires,año 1941, que apareciera antes, en folleto, en setiembre de 1931. Posteriormente,dicha documentación fue publicada íntegramente por el Archivo General de laNación en la obra Campaña del Brasil — Antecedentes Coloniales, tomo I, 15351749, p. 89 a 366, con Prólogo de don Carlos Correa Luna, fechado el 5 de(liciembre de 1931) .
La solución desgraciada a que se llegó, no satisfizo ni al Gobernador Garro,ni a sus sucesores, ni a los vecinos de Buenos Aires, siendo numerosos los incidentes que la ejecución del Tratado suscitara, hasta que, en 1704, estallada la guerraentre España y Portugal, don Alonso Juan de Valdés e Inclán, a la sazón Gobernador, envió contra la Colonia del Sacramento al Sargento Mayor Baltasar García Ross, al frente de una expedición cuyo mando asumió luego Valdés, la quese apoderó de la plaza en marzo de 1705. Nuevamente las armas fueron anuladaspor la Diplomacia y, en el Tratado de Utrecht de- 6 de febrero de 1715, que pusotérmino a la guerra, se dispuso otra vez la devolución de la plaza a los portugueses.El cumplimiento de las pertinentes cláusulas del Tratado, fue lleno de dificulta
04:’,
des, y la presencia de los portugueses en el Rio de la Plata, favoreciendo el contrabando en gran escala, determinó al Rey de España a ordenar al Gobernadorde Buenos Aires don Bruno de Zavala que fundase una ciudad y fortaleza en la¡margen norte del gran Río, en el puerto natural conocido desde antiguo con elnombre de Montevideo, lo que efectivamente se realizó en el año de 1726, dandosele el nombre de San Felipe de Montevideo, ciudad que, por Real Cédula deFelipe V de fecha 22 de diciembre de 1749, se subordinó al Gobierno de BuenosAires.
Pocos años después, siendo Gobernador el Caballero de la Orden de Santiagodon Miguel de Salcedo, en 1735, sin previa declaración de guerra, se puso sitio ala Colonia del Sacramento, combatiéildose in fructuosamente durante dos años hasta que, en el de 1737 se suspendieron las hostilidades, ¡estableciéndose por terceravez las cosas al estado en que se hallaban antes de las mismas. (Cha: Relación delsitio y toma de la Colonia del Sacramento por las tropas españolas en 1705, folletode ocho páginas, impreso en Lima, en la Imprenta Real de Joseph de Contreras,1705; reimpresión facsimilar en Montevideo, año de 1929, por el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, con Prólogo del doctor Rafael Schiaffier. La documentación referente a estos sucesos, está publicada íntegramente en la ya citadaobra Guerra del Brasil — Antecedentes Coloniales, tomo I, p. 366 a 543. LuisEnrique Azarola Gil trae muy interesantes datos en sus dos libros Historia de laColonia del Sacramento y Los Orígenes de Ilfontevídco) .
Empero, no aceptaron nunca de buen grado los gobernadores y vecinos deBuenos Aires la solución acordada y sus continuas quejas y representaciones antela corte de Madrid, fueron motivo determinante de laboriosas negociaciones diplomáticas. Así se llegó al año de 1750, en el que, reinando Fernando VI, monarcasometido totalmente a la influencia inglesa, por inspiración del embajador deGran Bretaña Mr. Keene, se firmó en la capital española el 13 de enero de dichoaño, un Tratado que sería luego famoso por sus consecuencias y al que se conocepor el nombre de “Tratado de Permuta”. (Ghz: Pierre Muret, Le con flít AngloEspagnol dans I’Amerique Centrale au XVIII!’ siécle, en Revue d’His/o¡rc Diplomatique, años 54-55, edición de París, año 1910).
Se estipuló entonces que la Colonia del Sacramento pertenecerízt a los españoles, que daban y cedían a Portugal, a cambio de ella, las siete misiones jesuíticassituadas al oriente del río Uruguay, a lo que se daría cumplimiento una vezdesalojados de esos pueblos los sacerdotes de la Compañía de jesús y los indios quelos habitaban.
La resistencia que opusieron los indios y que se conoce como “La guerraguaranítica", y duró desde 1754 hasta 1756, escapa a los límites de este informe;pero, cabe señalar que el artículo 13 contenía una importantísima disposición:"La navegación del inmenso Río de la Plata la cual pertenecerá enteramente ala corona de España".
Suspendido el cumplimiento del Tratado de Permuta por Real Orden de28 de febrero de 1760, fue anulado por el Tratado de El Pardo, de 12 de febrerode 1761, restituyéndose todo a su estado anterior a 1750.
Habiéndose complicado la situación internacional en Europa como consecuencia del célebre “Pacto de Familia", suscrito el 15 de agosto de 1761 por los
246
representantes de los reyes de España y Francia, motivó que la guerra que sosteníaesta nación con Inglaterra, decidiera a esta última a declarar la guerra a España,sumándose contra ésta en la contienda, Portugal, en junio de 1762. (Cfr.: Campaña del Brasil — Antecedentes Coloniales, op. cit., tomo II).
En rápida campaña, el Gobernador de Buenos Aires don Pedro de Cevallos—“la última llamarada del genio español en América"— tomó la Colonia delSacramento en octubre de 1762, cuyos defensores se rindieron el dia 30 del referidomes. El Tratado de París, del 10 de febrero de 1763, puso ténnino a la guerra yanuló la victoria de Cevallos al disponer que la Colonia del Sacramento fueradevuelta a Portugal.
En 1776, creado el Virreinato del Río de la Plata, su primer Virrey fue el yanombrado General don Pedro de Cevallos. Al mando de una fuerte expedición,salió de Cadiz el 13 de noviembre de 1776, y, en brillantes operaciones, ocupó laisla de Santa Catalina y la Colonia del Sacramento, cuyo puerto fue eegado y susfortificaciones arrasadas. Esta vez, la Diplomacia no destruyó la obra del soldado.En efecto, por el Tratado de San Ildefonso, firmado el 19 de octubre de 1777,quedó la Colonia del Sacramento —causa de tanto conflicto- definitivamentepara España a la que, además, por el artículo 3°, se reconoció que “la navegaciónde los ríos de la Plata y Uruguay, y los terrenos de las dos márgenes, septentrionaly meridional, pertenezcan privativamente a la Corona de España, y a sus súbditos”. En el mencionado artículo se alude a que, mientras los portugueses ocupenla margen septentrional del Río de la Plata y otros lugares de la banda orientaldel Uruguay, esa circunstancia hizo que fuera “común con los españoles la navegación de ambos ríos. (Cfr.: Enrique M. Barba, Don Pedro de Cevallos — Gobernador de Buenos Aires y Virrey del Río de la Plata. Ed. de La Plata, año de 1937.G-zterra del Brasil — Antecedentes Coloniales, op cz't., tomo III).
Desde entonces hasta el Tratado Preliminar de Paz del 27 de agosto de 1828entre la República Argentina y el Imperio del Brasil, que consagró la independencia de la República Oriental del Uruguay, no hubo ningún inconveniente conreferencia al Río de la Plata en cuanto a la jurisdicción sobre sus aguas, ya queambas márgenes pertenecían, hasta 1816 a España y desde ese año a la Repúblicade las Provincias Unidas del Río de la Plata, exclusivamente. La RepúblicaOriental del Uruguay no existía y sólo desde su independencia y creación, obtuvopersonería internacional.
Corresponde aquí señalar que, durante los siglos xvi, xvn, xvm, y aún aprincipios del xxx, el Río de la Plata vio surcadas sus aguas por piratas y contrabandistas; por navíos cargados de negros, especialmente, no sólo porque se habíainstalado en Buenos Aires la Compañía de Guinea, francesa, de 1702 a 1713, sinotambién porque, posteriormente, en virtud de lo convenido en el Tratado deUtrecht, el Asiento ajustado con Inglaterra, encargaba de la introducción denegros esclavos a la Compañía de la Mar del Sur, de ese país, desde 1713. Innumerables fueron los vecinos de Buenos Aires que se dedicaron a ese odioso comercio, lo que les reportó pingües ganancias. Las naves inglesas, en 1806 y 1807, lonavegaron en son de conquista, y, producida nuestra gloriosa Revolución de Mayo, el Río de la Plata fue teatro de las hazañas de Brown en su lucha contra laescuadra española de Montevideo, y más tarde, contra la poderosa armada del
247
lmperio brasileño. (Para conocer bien el movimiento maritimo y comercial enel Río de la Plata, conviene consultar la obra de Raúl A. Molina Las primerasrax-perienrias comerciales del Plata, edición dc Buenos Aires, año 1966; AníbalRiverós Tula, Notas sobre el espionaje ÍIINÍTNÜCÏOIIÜÍ en cl Rio de la Plata, en larevista Historia, N9 II. (Cir; atlemas Elena F. S. de Studer, La trata de Negros enel Rio de la Plata durante el siglo xvIu, cd. Buenos Aires, año 1958; Germán O.E. Tjarks, EI Consulado de Buenos Aires y sus proyecciones en la Historia del Riode la Plata, edición de Buenos Aires, año 1962; Octavio Gil Munilla, El Río deIa Plata en la política internacional - Génesis del Virreinato, edición de Sevilla,año 1949; Guillermo Kratz S.]., El Tratado hispano-portugués de límites de1750 y sus consecuencias, ed. de Roma, año 1954).
El Tratado Preliminar de Paz, mencionado anteriormente, fue implícitamente ratificado recién el 2 de enero de 1859, por un Tratado Complementario quedispuso, entre otras obligaciones, la terminante prohibición para el nuevo Estadoque se había creado, de incorporarse en todo o en parte, ya fuera al Brasil o a laConfederación Argentina, comprometiéndose estos dos países a defender su independencia. Este tratado no tuvo ratificación posterior. Cabe recordar que,previamente a la firma del mencionado Tratado Preliminar, en el año 1827, donManuel jose’ García, enviado a Río de Janeiro en misión (le paz, ante la intransigencia del Brasil que pretendía el dominio de la isla de Martin García pormotivos estratégicos, ofreció el desmantelamiento de sus defensas, redactandoseel artículo 49 de su proyecto de Tratado que así lo establecía, lo que aceptó elEmperador don Pedro I, y esa desgraciada concesión, pese a que luego no seconcretó, fue el origen de la obligación que después se insertaría en todos lostratados en que fue parte el Brasil, país especialmente interesado en la neutralización de la dicha isla, como se verá después. Es sabido que el poco afortunado proyecto de don Manuel José García fue rechazado y desautorizado violentamente su autor.
Despues de una serie de alternativas de carácter politico que no correspondeanalizar en este sintético informe, asume el gobierno de Buenos Aires, con facultades extraordinarias, el General don Juan Manuel de Rosas. Durante su prolongada dictadura, desde 1835 hasta 1852, Rozas sostuvo el derecho exclusivo de laArgentina a la navegación interior en el Río de la Plata y sus afluentes. (Cha:Carlos Calvo, Derecho Internacional Teórico y Práctico de Europa y América,tomo I, edición de París, año 1868).
Empero, don Agustín de Vedia cita el caso ocurrido en el año 1833, en queel gobierno de Buenos Aires se dirigió al del Uruguay, proponiendo la colonización de un faro al este del Banco Inglés, con ofrecimiento de cooperar en losgastos que la obra demandase; pero, ésta no se realizó. Según este autor, Rozasreconocía la comunidad fluvial. (Cir; Agustín de Vedia, Martín García y la. jurisdicción del Plata, edición Buenos Aires, año 1908).
Además, se ha sostenido por algún autor argentino que en el año de 1836,Rozas admitió con relación al Uruguay sus derechos al Río de la Plata, conmotivo de la protesta del gobierno de ese Estado contra el Decreto del Gobiernode Buenos Aires que recargaba los derechos establecidos sobre los efectos de ultramar, que por trasbordo o reembarco de cabos adentro, se introdujeran en la
248
Provincia de Buenos Aires. La actitud de Rozas, dice ese autor, implicaba considerar comunes las aguas del río. (Cfr.: Isidoro Ruiz Moreno (hijo), Historiade las Relaciones Exteriores Argentinas, edición de Buenos Aires, año 1961).
En 1838, la isla de Martín García fue tomada por los franceses y tlruguayos,a quienes opuso una heroica resistencia su Comandante el Coronel don JerónimoCosta. Oribe, Presidente del Uruguay, protestó por el ataque realizado contra “ungobierno amigo". Al hacerse la paz con Francia, el 29 de octubre de 1840, la islafue devuelta a Rozas.
En 1845, el patriota italiano José Garibaldi, al servicio de los unitarios, seapoderó de 1\Iartín García. Fue nuevamente devuelta a la Argentina, al celebrarse los convenios Aitana-Southern, el 24 de octubre de 1849, y Arana-Lepredotn‘.el 31 de agosto de 1850. Abandonan la isla los franceses, que la ocupaban, peroun destacamento uruguayo, al mando del Comandante don Timoteo Domínguez,se instaló en ella. El 25 de febrero de 1852, el gobierno de la Confederación Argentina notificó al del Uruguay que ocuparía Martin García, lo que así hizo, sibien el de Montevideo manifestó que se retiraban sus tropas “salvando todos ocualesquiera derechos que la República pueda hacer valer sobre ella”. En 1859,cuando se firmó el Tratado Complementario, donde estuvo representada la República Oriental del Uruguay por don Andrés Lamas, este no hizo sobre el particular ninguna reserva. Ni en 1828 ni en 1859 se mencionó a la Isla de MartínGarcia, porque no se dudaba que era argentina,
En el año 1851, el l‘? de mayo, ocurrió el “pronunciamiento" del General donjusto jose de [Jrquiza contra Rozas. Urquiza, en su carácter de Gobernador deEntre-Rios, que había reasumido su soberanía, contrajo alianza con el Brasil, elUruguay y Corrientes, cuyos representantes firmaron el 'l"ratado que la establecía,el 29 de mayo, comprometiéndose a derrocar a Rozas. El Paraguay [ue invitadoa adherirse, pero se mantuvo ajeno al mismo. lis, entonces, que el Uruguay celebracon el Imperio el Tratado de fecha 12 de octubre de 1851, firmado en Río deJaneiro, sobre comercio y navegación, en el que se consigna que la del río Uruguay sería libre para ambos países y que los ribereños del Río de la Plata y desus afluentes, serían invitados a concluir un Tratado sobre la libre navegacióndel Paraná y del Uruguay. Para los autores uruguayos, en ese Tratado se colocabaen igualdad de situación a las repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay, porcuanto el mismo, al referirse a Martín García establecía que las partes contratantes se opondrían por todos sus medios a la posibilidad de que la isla dejase depertenecer a uno de los Estados del Plata, interesados en su libre navegación, ya solicitar el concurso de ios (lemas ribereños para hacer efectiva la neutralidaden caso de guerra. Esta cláusula se repitió en el "Tratado firmado el 10 de juliode 1853, en San José de Flores, por el gobierno de la Confederación Argentinacon Francia, Inglaterra, y los Estados Unidos, y lo mismo se reiteró en el de Amistad y Comercio, suscrito en 1856, entre la Confederación Argentina y el Imperiodel Brasil.
La constitución del Estado de Buenos Aires, separado de la Confederación,del año 1854, al definir el territorio del mismo, en su artículo 2°, declara expresamente que comprende “la isla de Martín García y las adyacentes a sus costasfluviales y marítimas”. (Cfr.: josé León Suárez, La isla de Alartín García — Legi
24!)
tinzizlad del Dominio argentino, en la Revista de Derecho, Historia y Letras,Axio X, tomo XXVIII, Buenos Aires, año 1907; César Díaz Cisneros, Límites dela República Argentina, capítulos de la Sección Quinta, edición de Buenos Aires,año 1944).
La caída de Rozas trajo el advenimiento al poder de los elementos liberalesque le combatieron sin tregua, tanto dentro del país como desde el extranjero. Seconfirmaron, como lógica consecuencia, los compromisos contraídos por EntreRíos y Corrientes con sus aliados, tanto en el "Tratado de Alianza suscrito porBrasil, Uruguay y Entre-Ríos, en el que se estableció para los signatarios la librenavegación del río Paraná, en su artículo 18, como en la Convención de Montevideo, del mismo año, consecuencia del anterior, en la cual Entre-Ríos y Corrientes se obligaron a emplear toda su influencia cerca del Gobierno que se organizaraen la Argentina, para que éste acordase y consintiera “la libre navegacitïn delParaná y demás afluentes del Río de la Plata, no sólo para los buques pertenecientes a los Estados Unidos, sino también para los de todos los otros ribcreños”.(Cha: Colección de Tratados de la República Argentina, tomo I, edición BuenosAires, 1925).
La Constitución de 1853, sancionada en la ciudad de Santa Fe, y luego reformada en 1860, estableció definitivamente en su artículo 26 que: “La navegaciónde los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, con sujeciónúnicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional”. Esta reglamentación, por el artículo 67, incisos 9, ll y 12, se declaró correspondía al CongresoNacional.
Así se daba cumplimiento a lo ordenado en el Tratado y Convención citadosprecedentemente, y se terminaba un largo proceso, del que fueron etapas inmediatamente anteriores a su solución, los decretos del Director Provisorio de laConfederación Argentina, General don Justo josé de Urquiza, del 28 de agostode 1852 y del 3 de octubre de 1853, que ya habian declarado la libre navegaciónde los ríos.
Juan Bautista Alberdi, el gran pensador argentino, a quien todavía no se leha hecho la debida justicia, hizo una síntesis exacta del referido proceso, en su“Apéndice”, a su notable obra Sistema Económico y Rentístico de Ia Confederación Argentina según la Constitución de 1853. (Chu: op. cít., edición de Valparaiso, año de 1854). Para Alberdi, la libre navegación de los ríos abría a las provincias litorales sus comunicaciones con el exterior y ponían fin al “monopolioque ha empobrecido y arruinado a todas las provincias”. (Cfr.: jorge M. Mayer,Alberdi y su tiempo, cap. IX, edición de Buenos Aires, año 1963) .
En el ya mencionado Tratado del 10 de julio de 1853, firmado por el gobierno de la Confederación Argentina con los representantes de Francia, GranBretaña y los Estados Unidos de América, en San José de Flores, se dice en elartículo 19: “La Confederación Argentina en el ejercicio de sus derechos soberanos, permite la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, en toda la partede su curso que le pertenezca, a los buques mercantes de todas las naciones”, “consujeción únicamente a las condiciones que establece este Tratado y a los reglamentos sancionados o que sancionase la autoridad nacional”, (Cfr.: Colecciónde Tratados de la República Argentina, op. cit. tomo I).
250
Diez y siete días después, o sea el 27 de julio, la Confederación Argentinafirmaba nuevo Tratado con los Estados Unidos, de “Amistad, Comercio y Navegación", en el que se incorporó la cláusula de la nación más favorecida”. Además,en el artículo 59, referente a la isla de Martín García, se estipuló que, pudiendo“por su posición, embarazar e impedir la libre navegación de los confluentes delRío de la Plata, convienen en emplear su influjo para que la posesión de dichaisla no sea retenida ni conservada por ningún Estado del Río de la Plata o susconfluentes, que no hubiera dado su adhesión al principio de la libre navegación", y en el artículo 69, “Si sucediese que la guerra estallase entre cualesquiera(le los Estados, Repúblicas o Provincias del Río de la Plata o de sus confluentes,la navegación de los ríos Paraná y Uruguay, quedará libre para el pabellón mercantil de todas las naciones. No habrá excepción a este principio, sino en lo relativo a las municiones de guerra". Se convino, además, en que podrían adherir, tanto a este Tratado como a los del 12 de octubre de 1851 y 10 de julio de 1853, elImperio del Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. (Clin: César Díaz Cisneros, op.cít.; Jaime Gálvez, Rosas y la libre navegación de nuestros ríos, edición BuenosAires, 1944; Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, tomo III,edición Buenos Aires, 1968).
Todos esos Tratados fueron aprobados por el Congreso.La Argentina y el Brasil, firmaron el 7 (le mayo del año 1856, un Tratado
de “Paz, Amistad, Comercio y Navegación”, complementando el 20 de noviembrede 1857 por una Convención Fluvial. En ninguno de ellos se alteraba el régimenya establecido y sus disposiciones se referían a la ratificación de lo estipulado enel de 1828, en cuanto obligaba a las partes contratantes a defender la integridade independencia del Estado que se creaba o sea, la República Oriental del Uruguay, definiendo en qué casos correspondía que ella se hiciera efectiva. Tambiénse ratificaba el reconocimiento de la independencia del Paraguay, hecho en fechasdispares: El 14 de setiembre de 1844 por el Imperio, y el 17 de julio de 1852 porla Confederación Argentina; se incluía asimismo la cláusula de “la nación másfavorecida"; la libre navegación de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, paralas Banderas de todas las naciones, fueran los buques mercantes o de guerra; y laentrada, permanencia, y operaciones en los puertos; la conservación y balízamiento de los ríos; la cuarentena; los pilotos; y los derechos que corrcspondieran porconcepto de Aduana, puertos y faros, (Chu: Díaz Cisneros, op. cit.; PelhamHorton Box, Los orígenes de la guerra del Paraguay, edición Buenos Aires —Asunción, año 1958).
En ese Tratado de la Confederación Argentina con el Brasil se reitera laclásula inserta en el Tratado celebrado entre el Imperio del Brasil y la RepúblicaOriental del Uruguay, del 12 de octubre de 1851, que don Agustín de Vedia hacalificado de “histórica". Ella reza: “Artículo 18 — Reconociendo las partes quela isla de Martín García puede por su posición embarazar e impedir la librenavegación de los afluentes del Río de la Plata en que están interesados los ribereños y los signatarios de los tratados de lO de julio de 1853, reconocen igualmente la conveniencia de la neutralidad de la referida isla en tiempo de guerra yaentre los Estados del Plata, ya entre éstos y cualquiera otra potencia, en utilidadcomún y como garantía de la navegación de los referidos ríos y por lo tanto
251
acuerdan: l‘? oponerse por todos los medios a que la posesión de la isla de MartiniGarcía deje de pertenecer a uno de los Estados del Plata interesados en su librinavegación; 29 Tratar de obtener de aquel a quien pertenezca la posesión de lamencionada isla, que se obligue a no servirse de ella para impedir la libre navegación de los otros ribereños y signatarios (le los tratados de 10 de julio de 18:33.y que consienta en su neutralización en tiempo de guerra, así como en que selormen en ella los establecimientos necesarios para seguridad de la navegacióninterior de todos los Estados ribereños y naciones comprendidos en los tratadosde lO de julio de 1853". El articulo 19 reproduce la clausula que permite la librenavegación aún en casos de guerra (Cfr.: Agustín de Vedia, op. cit.).
Nuevamente, la Confederación rkrgentina y el Brasil reiteraron el 20 denoviembre de 1857 en la Convención Fluvial firmada en la ciudad de Parana,la libre navegación de los ríos Uruguay, Paraná y Paraguay, para todas las banderas, desde el Río de la Plata hasta los puertos habilitados o que se habilitasen.reglamentando prolijamente el tránsito de buques.
Cabe señalar que esos tratados precedentemente mencionados, se relacionaban con Bolivia y el Paraguay. Consecuente con ello, la Confederación Argentina, y después la República Argentina, suscribieron con Bolivia tratados en 1858,1865 y 1868, referentes al comercio y la navegación, disponiéndose en el de 1868“que las partes se conceden mutuamente la libre navegación del Plata y susrespectivos afluentes". Tratados análogos se firmaron con la República del Paraguay. Se cumplía para este país un antiguo anhelo, ya expresado por el doctordon José Gaspar de Francia, el Supremo Dictador. (Cfr.: Pelham Horton Box,op. cit.).
Es interesante señalar que, por Protocolo Adicional al Tratado del 29 dejulio de 1856, entre el Paraguay y la Confederación Argentina, se declaraba queaquella República no sería indiferente si la isla de Vartin García fuese ocupadapor “algún poder decidido a impedir la libre navegación de los ríos". Aunqueratificado, este Tratado y su Protocolo Adicional caducaron en 1862, al términodel plazo que se fijó para su duración. En el Tratado de Paz de 3 de febrero de1876, poniendo fin jurídicamente a la cruenta guerra de la Triple Alianza, quepráctica y militarmente ya había tenninado en 1870 con la tragedia de Aquídabán, se estableció la libre navegación de los ríos. Paraguay denunció esteTratado, en 1881 (Cfr.: Ramón J. Cárcano, La guerra del Paraguay; H. SánchezQuel], La diplomacia paraguaya de Mayo a Cerro-Cord, edición Buenos Aires, 1957).
La ley 240, del año 1860, otorgó por el término de veinte años a la EmpresaJuan Libarona la concesión de cobrar un impuesto en los puertos de la Confederación Argentina a los buques que vinieran de cabos afuera. contándose elplazo desde el día en que esa empresa hubiera establecido en el Banco Inglés oen la isla de los Lobos las farolas que había contratado con el gobierno tlruguayro.(Cfr.: Isidoro Ruiz Moreno (h) , op. cit.).
Diversos incidentes sin importancia y que no determinaron declaración alguna de trascendencia ocurrieron entre 1861 y 1890.
Sarmiento, en 1867, proyectó la defensa fija del Río de la Plata, pensamientoque concretó siendo Presidente de la República, en 1872, ideando un sistema es
259n n
pecial consistente en una línea de torpedos fijos, de torpedos automáticos, y debotes torpederos. Este sistema lo volvía a aconsejar, en 1879, para el resguardode la isla de Martín García. Así lo refiere el inteligente y erudito AcadémicoCapitán de Navío don Humberto F. Burzio, en su obra: Historia del torpedo ysus buques en Ia Arnzada Argentina, (edición Buenos Aires, 1968).
En el año 1873, siendo ¡Nlinistro de Relaciones Exteriores de la RepúblicaArgentina el doctor don Carlos Tejedor, contestando a una nota del representantedel Uruguay, manifestóle “que el gobierno argentino piensa que estan indeterminadas las aguas territoriales del Río Uruguay y Río de la Plata, porque comunes ambos rios a las dos repúblicas, la anchura de ellos y la situación de ‘algunasde las islas, no permiten o por lo menos, sujetan a error, la aplicación prácticadel Derecho de Gentes que divide en esos casos por la mitad la jurisdicción”, yagregaba que “Con esta afirmación, no ha querido el gobierno argentino darseun pretexto para violar el territorio fluvial de esa República, ni menos paraestablecer una (loctrina contraria a sus derechos”. (Cfr.: Agustín de Vedia, op. cit.,y César Díaz Cisneros, op. cit.). Los autores uruguayos han pretendido interpretar esa opinión de Tejedor, como favorable a sus pretensiones sobre la jurisdicción del Río de la Plata, olvidando, o simulando olvidar, que en los casos en quese trata de ríos navegables, no es aplicable la división por la línea de la distanciamedia entre las costas, sino la que sigue la línea del “thalweg” o vaguada. (Cha:Hildebrando Accioly, Tratado (le Derecho Internacional Público, edición de Ríode janeiro, año 1946) .
En 1875, el Ingeniero Hunter Davidson, Jefe de la División ¡Argentina deTorpedos, en un enjundioso informe, aconsejaba para la defensa del Río de laPlata, en coincidencia con Sarmiento, el empleo de torpedos y de minas. Ambosse expresan considerando al Río de la Plata exclusivamente argentino.
En 1891 se firmó la Convención sobre Prácticos Lemanes entre Argentina yUruguay, declarando esa profesión libre en el Río de la Plata, pudiendo utilizarsepor los buques indistintamente prácticos de una u otra nacionalidad de las partescontratantes.
Al proyectarse ahondar el canal del Infierno, el gobierno argentino solicitóel consentimiento del ttruguayo, por el hecho de que parte de las obras a realizarpasaban por aguas de jurisdicción uruguaya. Lo mismo aconteció y por análogostrabajos, en los pasos de la isla Martín García, en 1893.
En 1897, un nuevo incidente hizo que el Uruguay diera las correspondientessatisfacciones al gobierno argentino, por haber un buque de aquel país ejercidoactos de autoridad en aguas argentinas.
En 1898 ocurrió un serio incidente en las costas de la República del Uruguay:La cañonera ¡uruguaya General Flores capturó los vapores Frank, Venus y Doly.en aguas argentinas. Planteada la reclamación diplomática que correspondía.—era Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina el doctor don AmancioAlcorta, reputado internacionalista- el gobierno tiruguayo dio amplias explicaciones, labrándose en Montevideo un Acta en la que se consignaba expresamenteque el gobierno de la República Oriental del Uruguay lamentaba y condenabuel incidente, (lejando bien establecido que no había existido intención de ofenderla dignidad argentina ni menos afectar sus derechos, ni invadir el límite de la
253
jurisdicción que corresponde a la República Argentina en las aguas del Río dela Plata.
En 1901, de acuerdo i-Xrgentina y el Uruguay, se colocaron por nuestro paisboyas luminosas en los canales que comunican el Río de la Plata con los ríosParaná y Uruguay. Se aclaró que ello “no alteraba la jurisdicción que cadaribereño ejerce en el Río de la Plata”.
En 1907, con la conformidad y cooperación del gobierno uruguayo, el argentino hizo practicar por sus marinos sondajes en el Río de la Plata.
En ese mismo año 1907, se produjeron dos conflictos: El decreto referente alos barcos pesqueros y suspendido luego por otro de fecha 9 de agosto, dictadopor el gobierno uruguayo, y la intervención de autoridades argentinas en elnaufragio del vapor Constitución, ocurrido a fines del dicho año, en que nuestropaís, ante la reclamación uruguaya, por intermedio del Ministro de Relacionesy Culto doctor don Estanislao S. Zeballos, sostuvo con energía su derecho de ejercer la policía fluvial en el Río de la Plata.
En el año 1908, parte de la escuadra argentina realizó maniobras en las proximidades de Montevideo, a menos de cinco millas de la costa uruguaya, frentea la isla de Flores. Presentada reclamación diplomática por el Gobierno del vecinopaís, el gobierno argentino le negó que las aguas abiertas a la libre navegaciónfueran de jurisdicción uruguaya, “pues la defensa del Río de la Plata es precisamente una de las causas primordiales de la existencia de la flota de guerra de laRepública Argentina", y que no aceptaba “las manifestaciones del gobierno uruguayo, que afectan los derechos y los intereses de la República Argentina conrelación a los canales del Río de la Plata". Era Ministro de Relaciones Exterioresel gran internacionalista doctor Estanislao S. Zeballos, que procedió en la emergencia con la energia que le daba su acendrado patriotismo.
El gobierno argentino, con el propósito de acabar con la tirante situaciónnacida de esos incidentes, envió a Montevideo en misión especial al doctor donRoque Sáenz Peña. El resultado obtenido por este estadista fue el “ProtocoloSáenz Peña-Ramírez", firmado el 5 de enero de 1910 en Montevideo, por RoqueSáenz Peña y el doctor don Gonzalo Ramírez, en representación del Uruguay. Enél se declaró lo siguiente:
l‘? Los sentimientos y aspiraciones de uno y otro pueblo son recíprocos en elpropósito de cultivar y mantener los antiguos vínculos de amistad, fortalecidospor el común origen de ambas naciones.
29 Con el propósito de dar mayor eficacia a la declaración que precede y deeliminar cualquier resentimiento que pudiera haber quedado con motivo depasadas divergencias, convienen en que, no habiendo tenido ellas por móvil inferirse agravio alguno, se las considera como insubsistentes y que, por lo tanto, ennada amenguan el espíritu de armonía que los anima ni las consideraciones quemutuamente se dispensan.
3‘? La navegación y uso de las aguas del Río de la Plata, continuará sinalteración, como hasta el presente, y cualquier (liferencia que con ese motivopudiese surgir, será allanada y resuelta con el mismo espíritu de cordialidad ybuena armonía que han existido siempre entre ambos países
Saludada con alborozo esa precaria solución, don Emilio Mitre, que la
254
consideró definitiva, señaló con clarividencia que existía, dada la extensión delDelta del Paraná, una tendencia a que parte del Río de la Plata llegue con elandar del tiempo a convertirse en tierra firme. Efectivamente, son un serio problema las enormes cantidades de material sólido que arrastran los rios Paraná yUruguay, que han formado en los siglos el Delta y los bancos del Río de la Plata.Este avance lento y continuado del Delta no debe ser olvidado. Un ejemploilustrativo es el caso del Fuerte (le Barragán, que a comienzos del siglo xvur estabaal borde del agua y ahora se encuentra a cuatrocientos metros de la costa. (Cfr.:César Díaz Cisneros, op. cit.; Lorenzo A. García, Desafío al Mañana — La Cuencadel Plata, (‘lave del desarrollo sudamericano, edición Buenos Aires, año 1967).
En este sintético informe, me he limitado en lo posible a lo histórico, sinconsiderar los aspectos jurídicos d.el asunto; pero, cúmpleme dejar constancia deque, así, es deficiente la visión del problema del Río de la Plata, para mi opinióninseparable del secular conflicto, aparentemente terminado, con el Brasil y que,tarde o temprano se actualizará.
El Protocolo Sáenz Peña-Ramírez dejó pendiente la cuestión de la jurisdicción de las aguas del Río de la Plata para un futuro incierto. Fue, por lo tanto,semilla de conflictos y buena prueba de la verdad de esta afirmación, es la actitudarrogante adoptada por el gobierno y pueblo uruguayos so-pretexto de unabúsqueda de petróleo en el lecho del Río de la Plata, cuyas aguas no le pertenecen, y en las que su jurisdicción alcanza, jurídicamente, apenas hasta la línea dela más baja marea. La República Oriental del Uruguay fue creada por el Tratadode 1828; era antes una provincia argentina. Se formó por su desprendimiento,por desmembración, de nuestra Patria, impuesta por un Tratado y por la influencia de Gran Bretaña como es notorio. No pudo el nuevo Estado tener otro territorio que el expresamente comprendido en la desmembración y la interpretaciónen este caso, es restrictiva y a favor del antiguo todo y no de la parte. (Cfr.: JoséLeón Suárez, op. cit.) .
El Protocolo Sáenz Peña-Ramírez no ha sido alterado por las negociacionesque llevaron a la Declaración Conjunta del 30 de enero de 1961 ni por el Protocolo del 14 de enero de 1964.
En la República Oriental del Uruguay se ha agitado últimamente la opiniónpública con motivo de la cuestión del Petróleo, que se supone existe en el lechodel Río, y que el gobierno de ese país pretendió conceder para su explotación auna Compañía, mediante la pertinente licitación. Hasta se publicaron, diciembrede 1968 y enero del año en curso, dos cuadernos de AIarc/za, con estudios de juristas uruguayos.
Por su enfoque esencialmente jurídico, no me he referido al magistral discurso del sabio y patriota doctor don Estanislao S. Zeballos, en que sostuvo lajurisdicción argentina sobre las aguas del Río de la Plata, en ocasión del apresamiento del vapor Presidente Mitre, en la sesión de la Cámara de Diputados de laNación, del 6 de diciembre de 1915, (Cfr.: Diario de Sesiones de la Cámara deDiputados, año 1915, tomo 1V).
Saludo a Ud. señor Presidente, con mi más alta y distinguida consideración.
SAN FERNANDO DE MALDONADO DURANTE LASINVASIONES INGLESAS AL RÍO DE LA PLATA
(1806-1807) *
Josiï: LUIS MQLINARI
En el libro la Banda Oriental. Pradera. Puerto, (1966) , 1 aparecido en la vecina orilla en 1966, comienza el capítulo VII: “La lucha por el dominio del Ríode la Plata, con las siguientes palabras, que traducen el espíritu que domina laobra:
Montevideo nació con el signo de las desavenencias con Buenos Aires. Fueron al principio rivalidades aldeanas, de campanario, sobre cuestiones de preeminencias o prerrogativas (vaquerías) con motivo de conflictos entre Comandantes militares y Cabildos, respaldados los primeros, en su atropello a los fueros concejiles, por las autoridades de la otraBanda. Pero a veces, imbricados en aparentes discordias episódicas, algunos problemas defondo también se discutieron. . . y cuando Montevideo, de atalaya se transformó en puerto,las rivalidades mercantiles pasaron a primer plano... Con los años aumentaron lasdesavenencias, a veces con pretextos realmente futiles, pero en los que se adivinaba larivalidad del predominio. Pero estas rivalidades y tensiones, súplicas y resquemores entregremios mercantiles, son lógicos reflejos en el estado emocional de las respectivas ciudades,cuando comienza la grande y grave crisis de autoridad del Estado Español, en América,que en el Rio de la Plata, abrieron las invasiones inglesas.
No está en mi ánimo hablar de los episodios de las Invasiones Inglesas, sinagriar aún más esos resquemores, sino referirme a la actuación que cupo en esostiempos a las ciudades de San Fernando de Maldonado y San Carlos, y a susrespectivos curas: Alberti y Manuel de Amenedo.
La Ciudad de Maldonado o mejor dicho, San Fernando de Maldonado, fueuna de las reales y constantes preocupaciones que tuvo la Corona Española, porconsiderarla como llave para entrar al Rio de la Plata. Ya en 1594, una R. C.,fechada en San Lorenzo, hace saber el enorme interés que ponía la corte en lapoblación de un asiento en la Isla de Maldonado (actual Gorriti), para brindarla ayuda necesaria a las embarcaciones que naufragasen en la vecindad? En 1606,
' Conferencia, que con el patrocinio de la Comisión Nacional de la Reconquista, se pronunciú el miércoles 2 de julio de 1969 en el Salón del Museo Mitre.
1 WAsHiNcroN REYES Acaous, OSCAR BRUSCIIERA y TABARÉ luALocNo, La Banda Oriental.Pradera. Puerto, Montevideo, 1966.
2 RICARDO R. CAILLET-Bois, Apuntes para la historia dc Alaldonado, en Revista Histórica,
257
el gobernador de Buenos Aires, Don Diego Rodríguez Valdés, informó a S. M.sobre el cumplimiento llevado a cabo, de tres R. C. sobre asuntos de poblacióny fortificaciones de Maldonado. Estas obligaciones, no llevadas a la práctica, serepiten año tras año, y sus conceptos caen en el más profundo vacío.
Pasaban los años, pero el tiempo quedaba detenido. La Respuesta Anónima.aparecida en 1762, despertó mayores inquietudes, pero no pasaron de tales. PorR. C. de 23 de mayo de 1723, reiterando el rey, órdenes anteriores, encarga alMariscal de Campo don Bruno Mauricio de Zabala, que para contenerse a losportugueses, fortifique y pueble los dos parajes de Montevideo y Maldonado?
Celoso de las defensas de las posesiones de su rey, Francisco de Céspedes.Gobernador y Capitán General del Río de la Plata, desde el 18 de setiembrede 1624, fecha en que jura su cargo ante el Cabildo de Buenos Aires, hace explorar la ribera norte del Plata, de Colonia y Maldonado, y el 10 de mayo de 1626.informa a Felipe IV “este puerto (de Buenos Aires), no sólo no tiene riesgode perderse pero si por nuestros pecados succdiese lo corren las provincias delParaguay y Tucumán y reino del Piru. Juzgo que con toda brevedad hazerpoblación en Montevideo y un buen fuerte con gente pagada. .. y asi no podráentrar navío en el puerto de Montevideo sin ser visto"! Similares conceptos trasmite el Gobernador José Herrera y Sotomayor al Monarca, en comunicación delll de enero de 1683.
La necesidad de garantizar la ocupación de las islas Malvinas y vigilar elAtlántico Sur para impedir el comercio fraudulento y las intenciones de Inglaterrade asentarse en algún punto de estas bajas latitudes, asegurándose de este modo.una base para su expansión económica en la América Meridional, dieron lugara la creación del Apostadero Naval de Montevicleofi El Apostadero, no sólo habiade atender el establecimiento de las Malvinas, sino la empresa de la colonizaciónde la Patagonia y prestar auxilios a la defensa de la frontera con las posesionesportuguesas; y organizar la ocupación de las islas de Annobón y Fernado Poo.cedidas a España por el tratado de San Indefonso de l de octubre de 1777.3
A sus jefes, a partir de José de Bustamante y Guerra, se lcs confía cl gobiernopolitico militar de Montevideo; sus oficiales ocupan la Sargentía Mayor de laCiudad, y cuando llegan los días difíciles para las colonias americanas de 1808y 1810, toman franco partido en los acontecimientos políticos que se debaten enel Plata, interviniendo en las luchas armadas que se siguen, culminando la trayectoria de este organismo representativo del poder y la organización navalesespañolas.
Ruiz Puente, en su viaje a las Malvinas, fondeó en la Bahía de Montevideo
publicación del Museo Histórico Nacional, segunda época, Montevideo, 1942, t. 13 N0 38-39.p. 317-351.
a RICARDO R. CAILLET-BOIS, cit.‘ LUIS ENRIQUE AZAROLA Gu., Los orígenes de Montevideo, 1607-1749, Buenos Aires, l933.
p. 212.° Archivo General de Indias. Audiencia de Buenos Aires, legajo 552. Carta de Julián de
Arriaga, de la Secretaría de Marina e Indias a D. Blas de la Barreda, solicitándolc informesdel Oficial más a propósito para Gobernador de las Islas Malvinas (cit. Caillet-Bois: A1arolaGil).
° HOMERO ¡MARTÍNEZ luonnaao, El Apostadero dc hIonte-uidco, 1776-1814. C. S. I. C. InstitutoHistórico de Marina, 1968. Prólogo del Contralmirante Julio F. Guillen, Madrid, 1968. p. 7.
258
en enero de 1767, a fin de reacondicionar y aprovisionar las naves._El 2 de abriltomó solemne posesión de las islas, que abandonan los franceses. Pero esta solución pacífica, hecho factible por las relaciones de las cortes de los Borbones, nopodía repetirse con las de Su Majestad Británica, cuyas tropas se habían asentadoen Puerto Egmont en prosecución de una política expansionista bien definiday alentada por la rivalidad anglo-hispánica. En consecuencia, y para cumplir eldesalojo por la fuerza, se despachó desde Cádiz al general de la Real Armada,juan Ignacio de Madariaga, designando jefe de la escuadra al Río de la Plata,con la que {ondeó en Montevideo el 3 de enero de 1769. Era una fuerza respetabley su aprovisionamiento creó apremios a Montevideo, sobre todo, luego que informado el gobernador del Río de la Plata, D. Francisco de Bucarelli y Ursúa porRuiz Puente, de sus estériles tentativas de obtener por medios pacíficos la evacuación de Puerto Egmont, se determinó a enviar una fuerza compuesta por laSanta Catalina, el Andaluz y el San Iüancísco de Paula, puesta a las órdenes delcapitán de Fragata Fernando de Rubalcava. Mientras Buenos Aires envía provisiones de boca y leña para los buques, 7 Montevideo vacía de pólvora sus arsenales!’
Como las naves tienen abundancia solo de necesidades, Bucarelli consideranecesario enviar al brigadier D. Juan José de Vértiz, llegado al Plata con la mismaescuadra de Madariaga, y virrey de 1778 a 1784, investido de autoridad suficientepara decidir por sí todo lo conducente al más rápido y completo de las naves,todas las indicaciones necesarias. El 14 de mayo parte la escuadra de Montevideo,para cumplir exitosamente su incruenta jornada. Como es sabido, Inglaterra,cuatro años más tarde hacía su voluntario abandono (Puerto Iigmont) , y el 9 deagosto de 1776, se firmaba en San Ildefonso la Real Orden, disponiendo la presencia permanente en la región, de dos fragatas de guerra, destinadas al resguardode este Río de la Plata, y a la conservación de Malvinas, principio del Apostaderode Montevideo.
¿Por qué se eligió a Montevideo como asiento del Apostadero? Hasta finesdel siglo xvm, las posesiones españolas sobre la costa del Atlántico, comenzabanen Santa Catalina o por lo menos se disputaban desde el paralelo 289, hacia elsur. Y bien: desde este punto hasta la margen septentrional del Plata, la costa nopresenta sino un litoral inabordable de playa arenosa o con interposición deescollos. Pocas y pequeñas caletas de dificultosa maniobra para la navegaciónde la época. En tierra, firme, además no había un centro poblado que ofrecieserecursos de aprovisionamiento ni mano de obra. Y el fondeadero de Santa Catalina quedaba lejos del centro de acción. La costa, extendida desde la margenmeridional del Plata a los canales fueguinos, era casi desconocida y más inhóspitaaún inhabitada, sin maderas, sin reservas alimenticias. No quedaba otro puntoque el Plata, pues, para establecer el Apostadero. Dentro de él, dos puertos podían servir de asiento a la organización: Buenos Aires o Montevideo. El primeroservía a la capital política y administrativa de la región; asiento de las máximas
" ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN, Expediente General dc Montevideo. Archivo General deMontevideo. Caja l7. Documento 7.
° ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN, Expediente Archivo General de Montevideo. Caja 16.Carpeta 6. Documento 7.
259
autoridades y de los supremos tribunales coloniales. Aquellas y éstos con jurisdicción sobre Montevideo, ciudad subordinada en todos sus aspectos. Pero mientrasla capital se levantaba al fondo de un río que no siempre podía recorrerse por lalimitación de canales poco conocidos y sin balizamiento, a cuyo término se encontraba un surgidero sin abrigo y de escaso fondo. Montevideo ofrecía una bahíafrancamente accesible, con fondeadero hondable y bien protegido. Montevideotenía siempre expedita la vía de alta mar; la comunicación exterior de BuenosAires, quedaba supeditada a la dirección de los vientos y a la altura de las aguas.Asi’ el destino reservado a Montevideo tiene una determinante geográfica; laciudad fundada por Zabala y cuya bahía venía siendo utilizada como segurofondeadero desde años atrás, fue la elegida —no había otra alternativa- comosede del Apostadero Naval del Atlántico. Por si algunos ignoran la procedenciadel nombre de Maldonado (cosa no demostrada aún) , 9 dicen todas las leyendas,que se debe al de un corambrero llamado Francisco Maldonado. Es posible queasí sea, aunque no existe ninguna prueba documental a este efecto. Tal vez habitaba éste la Isla de Gorriti, que primitivamente se llamaba Isla de Maldonado. Elapellido Maldonado es conocido desde muy antiguo en España (año 1228), yproviene del nombre escocés Mac-Donald, Mac radical que indica filiación y Donald, jefe venerable.
El 23 de diciembre de 1723, vuelve el rey a repetir el encargo de la falta defortificación en ambos lugares (Montevideo y Maldonado) , insistiendo sobre elmismo asunto el 20 de junio, 21 de octubre de 1724, y 26 de abril de 1725, peroZavala considera que es más importante fortificar primeramente a Montevideo.El rey contesta el l de diciembre de 1728, recomendando eran los deseos de quese hiciesen en Maldonado, los mismos trabajos de fortificación, que se realizaríanen Montevideo.
Solo en 1730, se traslada Zavala, después de la fundación jurídica de Montevideo a Maldonado, con el ingeniero Petraca, que había realizado en 1719 en laEnsenada de Maldonado.
Conviene recordar antes de proseguir con estos informes, el que pasaron en1600, sobre el terreno los pilotos Francisco y Antonio Fernández (para el gobernador Valdés y de la Banda), para tener una noción completa y geográfica sobrela región.
La Isla (Maldonado o Gorriti). Tendrá la Isla en redondo una legua poco mas omenos y es casi redonda cercada de playa de arena y piedras. En las pleamares ay mucholimo. l’or la tierra adentro la mayor parte de la vanda del este ay señal de grandes llenasy luego por encima de la pleamar. Es cercada toda a la redonda de Pinos de ¡nuchas suertespor donde no se puede atravesar sino con mucho trabajo. Se hallaron muchos pozos deagua dulce que se rezumía de la misma tierra y que andando mas adelante a la vanda delsudeste allaron un arroyuelo de agua dulce muy pequeño que se nacía entre unas piedrasu hacia muchos pozos por zer el monte muy fuerte y no llevar lo necesario. no entraron. Aldía siguiente fueron mejor pertrechados y entrando en la isla hallaron mucha arboleda yno muy grande y muchas palmeras que dan fruto que se come y es muy bueno y ay muybuenos Palmitos de los cuales trujeron algunos y muchas yervas buenas a modo de doradi
° ALFREDO CHIOSSI SAVOIA, Del Pasado Fernandino, Maldonado. 1957. FERNANDO CAPURRO,San Fernando de Maldonado, NIQMXLVIII. R. FRANCISCO híazzom, Senda y reto-mo de Maldonado. Seleccion de articulos publicados en el suplemento de El Día, de Montevideo. Prólogo deRafael Alberto Arrieta, 1947.
260
llo (como en España) hay apio y abenca que creo es mastranto, pholipodio, Romañinoque entiendo que es tomillo y mejorana y otras yervas buenas. . .
Tierra firme. Este mismo dia de la vanda del este en una punta que hace el mar entierra firme saltaron en tierra algunos hombres y hallaron ser la tierra muy buena paradar todo lo que se sembrase y tiene muchas yervas buenas y buscaron hasta del mar queno se halló rastro alguno de cosa importante salvo venados. Entre las puntas la tierrafirme del este y del oeste puede haber legua y media de laro de tierra adentro, no hayagua ni leña. Por aquella parte después volvieron a entrar con alguna gente y vieron desdeencima de aquellas lajas o montes de arena hacia el norte una laguna grande a modo derio que salia de la banda de la mar con mucha arboleda alrededor y alrededor de la laguna poblaciones de indios y se vieron algunos y por eso se volvieron a retirar al bate], yotro dia pareció un indio juanto a la playa grande de cuerpo y por estar muy metido enla tierra adentro no se habló con el.
Parte técnica. En lo que se dice con apreciaciones técnicas desde el punto de vista nautico y militar, hay en e1 informe datos del mayor interés. Al respecto se le sondaron labahia que tiene de ancho de la banda del este hacia la tierra firme un tercio de legua yasi tiene toda la ensenada hasta el Cabo de la isla; y de la banda del este de las trescuartas partes la una de la tierra firme tiene un bajio que se quiebra de continuo y tienepor una banda y otras del bajio siete y ocho brazadas y fondo y pegado a tierra dos o tresbrazas y junto a tierra firme tiene cuatro y cinco brazas.
Desde el punto de vista 1nilitar. Se dice qeu la isla es acomodada para poder hacer enella diversos fuertes para la mayor seguridad. En las “dos Puntas (dice el informe), sepueden hacer dos fuertes, para quedar más segura la isla. Hay mucha piedra para poderhacer todo lo que se quiera, madera hay para quemar en cantidad, pero no para edificios.
Más adelante, eI 30 de marzo de 1731, Zavala enviaba a consideración delmonarca tres planos realizados por el ingeniero Petrarca, y uno de ellos se relacionaba especialmente con la ensenada e Isla de Maldonado, y el 28 de diciembrede ese mismo año (Real Orden de Sevilla, 28 de diciembre de 1731), ordena elrey, que en la dicha ensenada se deberá construir “Batería capaz de diez cañonespara defender la entrada, y Petrarca debería informar previamente en escala grande: un plano particular referente a la entrada en que se demuestre la colocaciónde la batería y muelle, explicando con que material y en que forma deba constru1rse."
El 31 de enero de 1763, al regresar de Asunción, muere Zavala, y en agostode ese mismo año muere en Buenos Aires, el ingeniero Petrarca. Todo quedanuevamente en punto cero.
El 31 de enero de 1736, toma posesión de su cargo como Gobernador deMontevideo Don José Joaquín de Viana, joven y pundonoroso militar español.Según Carlos Seijo: 1° “Viana después de hacerse cargo del Gobierno de Montevideo, pasa personalmente a reconocer los territorios de su jurisdicción paraimponerse de sus cualidades y situaciones”. Con fecha 16 de julio de 1754, exponeal rey Carlos III, lo preciso y conveniente que sería establecer dos poblaciones: unaen el puerto de Maldonado y otra en la Sierra de las Minas. Reitera esta exposición, en su carta de 4 de diciembre de 1755, que dirige a Don Julián de Arriaga,y en la que agrega por su propia cuenta:
1° CARLOS SEIJO, Maldonado y su región. Montevideo, 1945.
261
He principiado a formar el Puerto dc Maldonado, en la que tengo ya puestos catorcevecinos. con sus repartimíentos de tierras y otros utensilios con que la cultiven, para sualimento, valiéndomc de arvitrios que no han gravado ni a la Real Hacienda, ni al público”.
Según Villegas Suárez (historiador uruguayo), el nuevo pueblo se habíaformado “como a una legua de distancia donde está situado Maldonado hoy día,en un lugar en que varios lustros después estuvieron las caballerías del Rey, enel Rincón del Diario, cerca de Portezuelo, que llaman de la Ballena, en cuyoparaje se mantuvieron como dos años”?
A fines de 1755, después de haber instalado la población a que nos hemosreferido, Viana se dirige como Segundo Jefe del Ejército Español, a expulsar enuna segunda tentativa, a los indios de las Misiones, cedidas a Portugal. Vencidoslos indios, el ejército formado por españoles y portugueses, toma posesión de lospueblos de las Misiones.
Cuando se discutía en Madrid el Tratado de Límites entre España y Portugal,firmado el 13 de enero de 1750, los portugueses propusieron que dentro de lalínea fronteriza quedara a su favor, el puerto de Maldonado; mientras las Misiones, pasaran a favor de España. Ésta no quiso aceptar la solución, entregando lasreducciones a Portugal. En esta permuta, entre una rica y extensa zona como loeran las Misiones, y un lugar inhospitalario y de mucho menor superficie, comolo era Maldonado, preferido éste por la Corte Española, debe haber influidomucho la opinión de Viana, por considerarla de gran valor estratégico en ladefensa del Río de la Plata. Conocía Viana, que los portugueses codiciaban esepuerto y a su regreso de la campaña de las Misiones, después de haber fundadoa Salto, a fines de 175G, y de haber establecido parajes estratégicos como SantaLucía y Casupá, para prevenir las invasiones de los indios bravos, se ocupa depoblar y fortificar la zona de Maldonado. Con fecha 26 de agosto de 1757, recuerda al rey Carlos III, su proyecto anterior y que a pesar de haber estado ausenteveinte meses, siempre ha permanecido en el desvelo de conservar los catorcepueblos que puso en Maldonado. Agregaba Viana que se habían venido con élsiete familias de indios. La carta y la lista de 26 de agosto de 1757, fue enviadaal rey. Esta carta y la lista mencionadas constituyen documentos probatorios paradeterminar en forma aproximada la época en que Viana efectuó el Repartimiento. Otro documento, es la carta de 25 de noviembre del mismo año. Entre el 26 deagosto y 25 de noviembre de 1757, que encierran un período de tres meses, Vianarealizó el Repartimiento.
Varios historiadores uruguayos y no uruguayos de gran valía, están de acuerdo con la opinión de que el Repartimiento lo realizó Viana, en el mes de setiembre: Bauzá, Atilio Cassínelli, Horacio Arredondo, Ricardo R. Caillet-Bois, Fernando Capurro, Ernesto Villegas Suárez y Carlos Seijo, entre otros. De todos estosantecedentes surje que la fecha del Repartimiento de solares, realizado por Vianaen la población de Maldonado, en el Puerto del mismo nombre, corresponde a laépoca comprendida entre el 26 de agosto y el 25 de noviembre de 1757, en el mesde setiembre de ese mismo año y en los últimos días de ese mes.
‘1 Enmasro VILLEGAS SUÁREZ, Punta Ballena, El Bosque Lusich. Montevideo, 1921.
262
Cuando a fines de setiembre de 1757 como hemos visto, Viana realizaba elRepartimiento de terrenos para fabricar casas “no se distribuyeron en aquel momento sitios comunes, ni aparece acta de lo hecho por Viana, ni se nombró Cabildo. Lo dice en 1783, uno de sus habitantes (ver Caillet-Bois) :
Quando Maldonado se intentó fundar y quando alli hicieron asiento varios pobladores, no se destribuyeron sitios comunes y los que son necesarios para vivir de consumocomo Ejidos, Dehesas y Algunos Propios...
Aunque cada uno había construido su rancho, lo que hace presumir queViana hizo el Repartimiento, sobre la base de un plano, sin cuyo requisito unrepartimiento es de dificil realización, faltaba aclarar la situación y determinarel estado legal de cada propietario.
Fue en 1783, después de haber crecido la población de la villa y aumentadoel número de estancias que los vecinos, en el mes de mayo de ese año, a los 25de haberla establecido Viana otorgan poder a Don Luis de Estremera, vecino dellugar para gestionar la creación del Cabildo, pidiéndose informes al de Montevideo. Acerca de la fecha de la fundación de la ciudad, existen diferentes pareceres.Cuando celebró el bicentenario de Maldonado, el Presidente Ejecutivo de laComisión de Celebración, don Elbio Rivero, se pasa la nota con fecha 29 de juliode 1955: (al Instituto Histórico y Geográfico).
De mi consideración:En referencia a su nota de 30 de junio ppdo., me es honroso adjuntar a Ud. el estudio
realizado por el Vice-Presidente de esta Corporación, arquitecto don Carlos Perez Montero,sobre la fecha de la fundación de la ciudad de Maldonado.
Al reiterar al señor Presidente el ofrecimiento de colaboración del Instituto me valgode esta oportunidad para saludarle con mi más distinguida colaboración: (firmado) AriostoD. González, Presidente. Arturo Scarone; Alberto Thevenet, Secretarios.
El informe de Carlos Pérez Montero (12 de julio de 1955, Montevideo),terminaba con estas palabras:
Me inclino a considerar que la fecha dc la fundación de Maldonado, es la que corresponde al momento en que el Gobernador Don josé Joaquín de Viana, sc instala en elmismo lugar donde hoy se halla la Ciudad de Maldonado, y hace el Repartimiento de"terrenos para fabricar casas" a las familias que había traido dos años antes junto con lasque habían venido con él de las Misiones, es decir a fines de l757.
¿Con qué fuerzas contaba Maldonado para la defensa de la Ciudad y del Riode la Plata, durante las invasiones inglesas (y que fortificaciones)? Un informetle Zavala de 1729, considera inapropiado a Maldonado para una población ysin reparos para los navíos. Hemos visto ya, como el gobernador Viana, terminadala guerra guaranitica, ubicó cierto número de familias indígenas en Maldonado.Cevallos después de su campaña de 1762, destacó al teniente coronel Luca Infantepara iniciar la construcción que Vértiz continuó utilizando los servicios del gene¡al Ferro. Su ubicación frente a la entrada del Río de la Plata, le asignaba granvalor como apostadero de naves para vigilar, defender o impedir el acceso a dichorío. El Virrey Pedro Melo de Portugal hizo terminar las baterías de Punta del
263
Este y Aguada, con ocho cañones de a 24, baterías hacia el frente continental ymuy expuestas a los ataques de tierra.
El campo de Maldonado, había adquirido una gran importancia. Lo denunciaba el hecho de que en marzo de 1753, tenía una fuerza militar compuesta pordiez y ocho capitanes, veinte y cuatro tenientes, veinte y dos alféreces y mil cientosesenta y cinco soldados. Tenía para su uso, dos mil seiscientos treinta caballos.Cubría dicha fuerza los siguientes puestos: Solís Grande, Pan de Azúcar, Arroyodel Sauce, Puesto de Moreno, Zeybos, Guardia Vieja, Punta de la Sierra, Pasode la Coronilla, Paso del Arenal, Paso de las Piedras, Paso de Molera, Puerto deMaldonado e Islas. Pero las milicias se hallaban en el peor estado posible, y pu’)xima a desertar bajo cualquier pretexto. El sucesor de Infante: Francisco de laRiba Herrera, hace un inventario (diciembre de 1776) (enero de 1767), y comunica al gobernador de Buenos Aires, que aquel le hacía entrega de la Isla; enestado de no poder disparar un cañonazo por falta de esqueques (palanca demadera de que se sirven los artilleros) .
El estado de la artillería en 17'70 (que probablemente empeoraría por faltade cuidados, hacia la época de las invasiones inglesas) , era el siguiente:
Cañones de a diez y seis: montados . . . . . . .. 3Batería de San Carlos Cañones de a doce montados . . . . . . . . . . . . .. l
Idem desmontados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Cañones de a diez y seis: montados . . . . . . .. lIdem de a doce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l
Batería de San juan Idem desmontados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3Idem de a tres desmontados . . . . . . . . . . . . . . .. I
Batería de San Francisco Cañones de a cuatro montados . . . . . . . . . . .. 4Cañones de a tres montados . . . . . . . . . . . . . . .. l
Batería Chica Cañones de a tres montados . . . . . . . . . . . . .. 3Frente del Cuartel \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l
Batería del Este Cañones de a ocho montados . . . . . . . . . . . . .. 3Cañones de a cuatro montados . . . . . . . . . . .. l
Batería de Pólvora Cañones de a doce montados . . . . . . . . . . . . .. 6
Batería de Maldonado Cañones de a cuatro inútil . . . . . . . . . . . . . . ..
La Batería de Punta del Este estaba enteramente construida en 1780.
Con los restos salvados del desastre de la reconquista, principalmente infantería de marina, no permanecía ocioso Sir Home Popham, sino que bogaba por e]río en procura de un desquite. Esperando refuerzos del Cabo, bloqueaba el litoralcomprendido entre Montevideo e Higueritas, dificultando mucho la comunicación entre Ruiz Huidobro con el exterior. Para sufragar los gastos de la defensael país, tenía el gobernador de Montevideo mucha necesidad de numerario, peroel bloqueo de Popham le impedía adquirirlo del lado del Perú que era pordondeúmcamente podían llegarle caudales. Esto dio mérito a que don MiguelAntonio Viladerbó prestase un nuevo servicio, ofreciéndose a conducirlos desde
264
. »AU__N._.—ÉCH— UC «WC-JA. “LC-ufff. =_ .2.
cÉuzír. c_::.:_::_z. u: c_:.=:.5.._ :..,r. ut 3...3 2
o: :::,::._ .:...u._ u: T, zzzmnu 3. .51 ._: :_:_...:._..._ .C_::_.._._n_/. ..._. c_:_::._;.._ zsm a: its? Emi»: ._ .25
el Perú, para lo cua] emprendió el viaje hasta allí. Afortunadamente para él,llegado a Córdoba, encontró un depósito de 300.000 pesos de los fondos o situadosque por aquella vía se despachaban, y haciéndose con ellos tornó a Montevideosin que se lo pudiera impedir la vigilancia de Popham. Con esta cantidad sesuplió en gran parte los gastos que demandaba la tirantez de la relación.
Coincidió con el auxilio traido por Viladerbó, otro y mucho más importanteque acababan de recibir los ingleses. El teniente coronel Backhouse con 1930hombres de tropa, salió del Cabo, por su gobernador Sir David Baird a requerimiento de Popham, y cuya composición era la siguiente: Regimiento N9 38(Teniente Coronel Vassal), 811 hombres de tropa; Regimiento N‘? 47 de Infantería (Teniente Coronel Backhouse) , 685 hombres de tropa; una compañía delRegimiento N‘? 54 de Infantería, 103 hombres; y Contingente del N‘? 21 de Dragones Ligeros, 140 hombres. Escoltada por algunos buques de guerra la expediciónllegó al Río de la Plata, alrededor del 13 de octubre de 1806. La nueva expediciónse incorporó a las naves de Popham. El 28 de‘ octubre se presentó con todos susbarcos por la parte situada hacia atrás del Cerro, donde Ruiz Huidobro habíacolocado un cuerpo de milicias bien sostenido, con el fin de impedir un posibledesembarco. Cruzóse algún fuego entre los ingleses y las milicias de Ruiz Huidobro, pero viendo Popham que aquel punto estaba bien resguardado, hace suproyectada operación, entrando con toda la escuadra al puerto. Entonces tomócomo objetivo de su ataque las baterías de la costa sur, sobre las cuales rompióun fuego muy recio. Contestaron éstas con buen orden y excelentes resultados,apagando los fuegos del inglés después de tres horas de combate. Viendo frustradasu tentativa, salió Popham del puerto, y dejando algunos barcos que sostuvieronel bloqueo, dio la vela para Maldonado, con el grueso de las tropas y escuadra,donde llegó el día 29.
Maldonado era un pueblo corto y abierto, situado cerca de treinta leguas deMontevideo. El puerto es en realidad una ensenada, en la que la Isla Gorriti, queocupa el lugar del centro del puerto, le forma dos canales, y en ella había diezy ocho cañones, de a 4 los más, y tres baterías en la playa del mismo puerto, concuatro piezas cada una de igual calibre, para defender el fondeadero de la isla,pero no a la población, porque había intermedios, cerros o médanos de arenasuelta.”
La guarnición de la Isla de Gorriti constaba de cien hombres, y en el pueblode Maldonado se podían reunir hasta doscientos treinta hombres entre dragones,blandengues y algunos vecinos agregados, disponiéndose también de una batería
1’ FRANcisco BAUZÁ, Historia de la dominación española en el Uruguay, 2 v., Montevideo, 1929.
JUAN BEVERINA, Las invasiones Inglesas al Río de Ia Plata. Biblioteca del Oficial, 244-245.(2-3193) , t. I, p. 538 y t. II, p. 536.
Documento N? 4. 19 de noviembre de 1806: Narración anónima de los episodios de latoma de Maldonado por los ingleses, en: Jorge L. R. Fortín. Invasiones Inglesas. Colección PabloFortín. Buenos Aires, Editora Casa Lamsa, 25 de Mayo 168, 1967, p_ 89, 90, 91 y 92.
BARTOLOMÉ Muñoz, Diario del segundo sitio de Montevideo. Publicado por la Revista delInstituto Histórico y Geográfico del Uruguay, t. XXI, año 1954, p. 169 a 227, en la que se informa que el original del Diario se encuentra en el ARCHIVO GENERAL Di: LA NACIÓN, Montevideo,año 1812-1814 (Fortín, p. 148 a 194).
265
de campaña de dos cañones de a 4 y dos obuses. El comandante del puerto era elteniente coronel de Infantería, don juan Moreno.
Manifiesta también el teniente coronel Backhouse, que fracasado el ataquea Montevideo:
juzgue conveniente con la cooperación de Sir Home Popham, apoderarme de la Ciudad de Maldonado, como una posición favorable con el propósito de refrescar las tropas.montar mi caballería y tomar otras medidas que aparecen después como las más necesarias. No (lesperdicié un momento y, en efecto, en la tarde del 29 desembarqué con unoscuatrocientos hombres, pertenecientes principalmente al Regimiento N9 38 a las órdenesdel coronel Vassal, y avance’ contra la ciudad que parecía ocupada por unos seiscientosmilicianos y regulares, la mayor parte montada, con un obús y un cañón largo de campañade a 4, ambos de bronce. A pesar de que no teníamos artillería, el enemigo fue dispersadoenseguida, con la pérdida de sus cañones y de unos cincuenta hombres entre muertos yheridos del Regimiento de S. M. N9 38.
Decididos a empeñar un duelo entre la artillería de la escuadra y las baterías de la Isla y de costa, los ingleses habían realizado el desembarco en un lugarun poco al sudoeste del pueblo de Maldonado, que constituía la primera meta dela operación. Neutralizaban así la acción de los cañones de grueso calibre de ladefensa evitando al mismo tiempo que la guarnición del pueblo pudiera obstaculizar desde el primer momento el desembarco de las tropas. Descubierto el plandel enemigo (el inglés) , salió “la guarnición en columna y con tren de artillería,dirigiéndose al local donde los ingleses desembarcaban; pero los médanos de arenadificultaban grandemente la marcha, contribuyendo a que se atollase un cañón;visto lo cual retrocedió hasta una altura al arrimo de la torre de observación, enuno de los extremos del pueblo.
Los ingleses entretanto, habían efectuado su desembarco y divididos en trescolumnas avanzaban sobre la ciudad. Chocó la primera y más gruesa de sus columnas contra la guarnición por el frente, mientras que la otra amenazaba cortarla,entrando a paso de trote por el norte, para tomar posesión del pueblo. Rompíoseel fuego de artillería y fusil; pero arrollada la guarnición, se retiró en desorden,perdiendo dos cañones y una parte de gente que se dispersó. Los restantes, internándose hasta la plaza principal, se parapetaron en las azoteas que la cuadraban,y en la Iglesia Matriz, edificio a medio concluir. En esta actitud esperaron a lastres columnas inglesas, que ya se habían reunido y se preparaban para el asaltofinal. Por ambas partes se peleó con decisión, derribando los ingleses las puertasde las casas donde resistían los defensores y entrándose a ellas con resuelto empeño. La parte más enérgica de la Defensa se sostuvo por los que estaban acantonados en la casa del Oficial de la Real Hacienda, quedando muertos o heridos losdefensores de la ciudad; al anochecer quedó todo concluido y los ingleses dueñosde la ciudad (Maldonado), con la pérdida de 37 muertos y 40 heridos (tomade Maldonado o batalla de Maldonado, 29 de octubre de 1806).
Al día siguiente el coronel Backhouse dispuso que el teniente coronel Vassal,se apoderase de las baterías situadas “en la playa" del puerto y península. Tomadas de revés y sin poder defenderse pues su campo de tiro abarcaba únicamenteel frente marítimo, aquellas cayeron en poder de los atacantes sin que la guarnición hubiese podido clavar más que la mitad de los cañones.
266
Quedaban ahora las defensas de la Isla Gorriti entre dos fuegos. Por lo cual,su guarnición al recibir una intimación que le dirigiera el comodoro Popham, serindió sin oponer resistencia, para ser llevada a bordo de los buques ingleses, encalidad de prisionera. Según informaba el 31 de octubre el teniente coronel Blackhouse “entre ayer y esta mañana ha sido desembarcada la parte principal delresto de las tropas, y he conseguido también montar casi la mitad de mi caballería”.
Con los sobrevivientes del combate del día 29 y la caída de Maldonado, elcomandante Moreno replegóse al pueblo de San Carlos, distante dos leguas deMaldonado, dedicándose en los siguientes días a “retirar ganado y caballada” eimpedir la entrada de víveres (a Maldonado) y observar los movimientos delenemigo. Informado el Virrey Sobremonte de la ocupación de Maldonado por elenemigo, concibió el plan de reconquistar el punto con las fuerzas exteriores dela plaza de Montevideo, que ascendían a dos mil hombres “casi el todo de miliciasdel país". Pero cuando recibió la noticia del comandante Moreno, anunciandoque el enemigo había continuado desembarcando numerosas tropas en Maldonadoy que su ánimo era dirigirse a Montevideo, luego que tuviesen el considerablerefuerzo que esperan de Europa desistió de la idea. . Sobremonte atinadamente(y fue tal vez una de las pocas de esta índole que tomó), dejó el grueso de lasfuerzas en Montevideo. Pero tampoco era prudente, dejar al enemigo mal contenido por las escasas fuerzas en Montevideo. Para contrarrestar los diversos peligros —dice Moreno al Virrey —“tomé el partido de cortarles todo auxilio de víveresy hostilizarlos con partidas de guerrillas estrechando aún las órdenes a las miliciasmás distantes, para su venida, con el objeto de procurar una fuerza competentepara la empresa de arrojarlos, sin exponer esta plaza ni a la acción por la superioridad de número, en razón de la calidad de aquellas, y el concepto de tratar demantener en aquel puesto la fuerza que saliese de aquí, sin lo cual, después deexponer mucho, era ninguna la ventaja, pues que, siendo difícil cortarles suretirada a los buques fondeados en el Puerto o en la Punta del Este del mismo,donde se han fortificado protegidos de aquellos, volverían a ocupar el pueblosi como, era preciso, regresaba mi tropa a las inmediaciones de la Plaza, por nopoder tenerse en ella obra de tanta fuerza”.13
El teniente de fragata retirado don Agustín Abreu, recibió en los primerosdías de noviembre, la orden de Sobremonte de escoger en los campamentos exteriores de Montevideo, 400 hombres montados para cerrar al enemigo que ocupabaMaldonado, debiendo dirigirse a ese punto “para el referido fin de hostilizarlose impedirles los auxilios para su subsistencia, la internación de sus partidas yproteger la deserción de sus tropas procurada por varios medios: asimismo paraque reuniese las fuerzas dispersas de resultas del ataque de Maldonado. Al frentede noventa dragones, otros tantos cordobeses y 150 hombres del Regimiento de‘Caballería de Montevideo (Voluntarios de Caballería) , salió Abreu para cumplirla misión recibida, hallándose el 7 de noviembre en las cercanías de Maldonado.Aquí se supo que un destacamento enemigo se había dirigido al pueblo de SanCarlos (distante lO km. de Maldonado) con el fin de saquearla y procurarse
1’ Oficio del virrey al Príncipe de la Paz, 30 de diciembre de 1806, donde da cuenta de lopensado y actuado por Moreno. Ver Bauzá, donde se reproduce el oficio.
267
víveres. El jefe español resolvió marchar de inmediato hacia aquel punto paradestrozar la fuerza enemiga. La situación de las tropas inglesas desembacadas enMaldonado hacíase cada vez más difícil a medida que se agotaban los recursosdel lugar y los que al principio lograron conseguirse en las inmediaciones de lavilla. Las partidas del comandante Moreno, después de haber retirado de losalrededores todo lo que podía servir al enemigo, vigilaban celosamente paraimpedir la salida de pequeñas fracciones dcl enemigo que buscaban víveres, caballos y forraje. Viéronse obligados los jefes ingleses a enviar con dicho fin, gruposmás numerosos, capaces de vencer cualquier resistencia y de alejarse a ciertadistancia, en donde fuese más probable hallar lo que más se necesitaba. A unode ellos pertenecía precisamente el que el 7 de noviembre de 1806 (batalla de SanCarlos) llegara a la villa de San Carlos, constituido por 150 infantes y 60 dragonesmontados. Al descubrir su jefe que un grupo numeroso de caballería avanzabahacia la villa desde la dirección de Maldonado, se preparó a resistir el ataque.situándose al efecto en un llano mmediato al oeste del pueblo: los dragonesdesplegados en batalla en dos filas abiertas, y la infantería ocupando la derecha.formada en cuadro. En su avance al pueblo de San Carlos, el destacamento dcAbreu debió ascender una barranca, que por el sur limitaba el llano donde schallaba situado el enemigo. Vencido el obstáculo, los tres escuadrones desplegaronen batalla sobre una línea en forma de arco, cuyos extremos rebasaban a las dela formación de los ingleses. Dada la orden de ataque por Abreu, que ocupó elala derecha con los dragones, éstos avanzaron a su frente para caer sobre laizquierda de la caballería enemiga. A su vez, los cordobeses y los voluntarios deMontevideo acompañaron el movimiento frontal; más al entrar en la zona defuego de la infantería, que los castigó severamente, obligaron con rapidez a laderecha, avanzando después en columna para disminuir las pérdidas, los voluntarios de Montevideo detrás de los cordobeses. Ante la superioridad del enemigo.la caballería inglesa debió ceder terreno; pero muy pronto llegó en su apoyo lainfantería, la que tomó por el flanco a la columna española. Esta circunstanciay la no menos sensible de la pérdida de sus jefes —pues Abreu había caído mortalmente herido al principio del combate y, también su segundo, el capitán dcdragones, José Martínez- introdujeron la desinoralización en las filas españolas.que se desbandaron sin que fuese posible reunirlas más tarde. Terminada laacción, los ingleses regresaron a Montevideo. Las pérdidas del atacante, ademásdel teniente de fragata Abreu, que fallecido a los 4 días (oficio al Príncipe de laPaz, 30 de diciembre; en Bauzá) del capitán de los voluntarios de Montevideo,josé Martínez, gravemente herido en un brazo, y del capitán de los Voluntariosde Montevideo, Francisco Ruiz, ascendieron a cuatro dragones muertos, a seisheridos y algunos contusos, las de la caballería inglesa fueron más o menos iguales.Aleccionados por este episodio, los ingleses no intentaron nuevas expedicionesalojadas en el interior. Por otra parte, las fuerzas españolas de observación deMaldonado, reorganizadas por el comandante Moreno, mantenían celosamenteel aislamiento de la compañía de tropas enemigas desembarcadas.
Antes de proseguir con algunos episodios de las invasiones inglesas, hablaremos algo del pueblo de San Carlos, y su fundación, por boca de Florencia Fajardo
268
Terán: 14 “La Campaña al Río Grande del general Cevallos, al comenzar el año1763, que fuera brillante y exitosa desde el punto de vista militar para la afirmación del dominio de España en la Banda Oriental del Río de la Plata, tuvo paranuestra región del este del Uruguay, un marcado sentido, y extraordinaria. En1763, avanzando hacia cl este, más allá de la jurisdicción de Montevideo, sólohabía en aquella vasta e indeterminada región (cuya posesión se la disputabanEspaña y Portugal) como afirmación y expresión práctica del pretendido al tiempo que discutido derecho español, a él, algunos puestos militares diseminados enla zona costera, cuyo punto terminal era el de josé Ignacio. Y aún así, esa políticade la Corona Española, tenía allí sus orígenes recientes: derivaba ella, de la instau¡ada prácticamente en el año 1757, con la ocupación efectiva —mediante unpuesto militar- de la Bahía de Maldonado, y poco después, por la fortificaciónde la hoy llamada Isla Gorriti.
Esta Comandancia del Puesto de Maldonado, extendió su acción, ubicandosus fuerzas (casi siempre hacia la costa) , bajo la forma de puestos militares dependientes de ella. Esto no implicaba, desde luego, la ausencia de población, ya fueradesplazada en los campos, o amparada en el propio Puesto Militar, que contabacon un núcleo civil; pero por sobre todo primaba el carácter militar de la posesiónreal que España iba tomando de la región. La presencia en ella, del general Cevallos, orientó hacia otros rumbos la historia de la región del este de la BandaOriental, al dar vida al primer núcleo —poblaclo, pura y exclusivamente civil,fundando la llamada villa de San Carlos. Un hecho incontrovertible, es el que ella¡"ue fundada, casi diríamos—, exclusivamente con “azorianos” o al menos consúbditos portugueses: el léxico de la época hace alusión a ello, cuando expresaal referirse a la Villa de San Carlos y sus pobladores el pueblo de los isleños, osimplemente “isleños". Y esos “isleños" Cevallos los desarraigó de su nueva tierra(Río Grande), no sabemos en que número —y fundó con ellos un lugar privilegiado geográficamente, ya preindicada su importancia por el destacamentomilitar existente allí, y conocido personalmente por Cevallos pasando con susfuerzas por él, al marchar hacia Río Grande. San Carlos fue fundada en 1763,por Cevallos, no sabiéndose el día, ni el mes; probablemente lo fue después demayo de ese año.
Añadiremos algunos episodios mas que siguieron a la toma de Maldonado,(¡ue han sido ignorados por algunos escritores argentinos, tales como Beverina;o [alseados por algún historiador uruguayo, como Schiaffino.
Dice el historiador uruguayo Bauzá, 15 en la parte del escrito como en losdocumentos probatorios, que acompañan a la referencia de los sucesos, lo siguiente: (Exposición probatoria de los vecinos de Maldonado al Cabildo de Montevideo sobre la conducta de los ingleses. Documento probatorio N‘? 4). “Desde esemomento (toma de Maldonado), comenzó el más inhumano ataque. Principalmente el registro de las casas, haciendo prisioneros todos los hombres, que encontraban en ellas, aún al más anciano. Después de amenazas, insultos, y golpes nosconducían y encerraban en la crujía y calabozos de este cuartel. En esta noche
" FLORENCIA FAJARDO TERÁN, Historia de San Carlos. Montevideo, 1955."' FRANCISCO BAUZÁ, Exposición de los ¡xccinos de Maldonado al Cabildo de Montevideo
sobre la conducta de los ingleses. Documento probatorio N9 4.
269
horrorosa no sólo robaban ropa, dinero, alhajas y titensilios, hicieron pedazoslos muebles, todo lo que no les era útil, destrozaron muchas eiigies Santas en lascasas, en que encontraron, sino también en algunas de ellas registraron sin elmenor rubor las mujeres por si también tenían algún dinero oculto, y algunas.les quitaron parte de la ropa que tenían puesta abusando de otras por fuerzasin respeto a las lágrimas, suplicaciones, y a la edad avanzada, ni a la virginidad.Se alumbraban para cometer estas inhumanidades terribles con la cera que encontraron en la iglesia, de la que sin duda no sacaron otras cosas, por que contiempo nuestro Cura el Dr. Don Manuel Alberti, las había extraído a ocultas.Se concedió esta bárbara licencia del saqueo, en los tres días consecutivos con susnoches, no sólo a los tres mil y más de tropa, que ocuparon esta Plaza, sino también a la marineria de los setenta y más buques que tomaron nuestra bahía. Asu habitual inmoralidad añadían el estar ebrios. Pocas fueron las casas que selibertaron del saqueo, y estas por estar alojadas en ellas algunos oficiales de distinción que las defendieron. Los caballos, bueyes y ovejas que había en el ejidode la ciudad fueron robados. Y añade el informe: ¿Quién ignora que los Archivos Públicos y los Hospitales son respetados por todo el mundo en tales lances?Pues no fue así y aquí por los ingleses. Todos los papeles del Ministerio —de laReal Hacienda, y Superintendencia de estas nuevas poblaciones, los de la Comandancia militar, y los de vuestros ilustres Cabildos, fueron rotos o arrojados a lascalles o destinados para hacer cartuchos y otros usos. El Hospital fue enteramentesaqueados la primera noche. Nosotros en esos días no tuvimos mejor suerte. Encerrados con muy grande estrechez e incomodidad, nos daban para alimentarnoscada día tres espigas de maíz por individuo y agua sucia, de un pozo dejado pormucho tiempo. Aumentó nuestro desconsuelo al ver la mañana del treinta, anuestro Cura y a su teniente contra la seguridad para con sus personas habiadado el general la noche anterior, y esa misma mañana andando en diligenciasde enterrar los muertos de ambos bandos, los arrestaron, y condujeron a nuestraprisión, donde estuvieron un rato, sufriendo este vejamen, mientras fue noticiadoel general, quien a poco tiempo puso en libertad a sus personas, pasando ordenpara que no fueran molestados. Pasaron esos tres días de tribulación, en el cuartoamaneció un cartel dejado en la Plaza firmado por el ex general Backhouse y susecretario, en el cual se proclamaba a todos los habitantes de Maldonado, queestaban fuera, el que volviesen a sus ocupaciones que serían protegidos con elmayor cuidado en sus personas y propiedades, enviándolos a emplearse en susrespectivas ocupaciones tan pacíficamente como antes. En ese mismo día se nombró como gobernador de la plaza, al teniente coronel del 38, Don Diego Vassall.Con esta proclama y con las providencias que empezó a dar el nuevo gobernador.el cual aparentaba estar compadecido de nuestra severa suerte y que trataba deenmendarla en lo posible, creímos ver como un crepúsculo de serenidad.
Lo primero que dispuso fue buscar y restituir una porción de la ropa de laIglesia que habían saqueado los soldados, aprovechándose del tiempo que nuestrocura estuvo detenido en el cuartel. Como hubieran dado órdenes para que serespetaran nuestras funciones eclesiásticas, concediéndose su libre ejercicio, asegurando ser un artículo de la instrucción de su gabinete no tocar nada la Religiónde la América del Sud, nuestro Párroco les contestó que no celebrarían función
270
alguna sino se les restituía lo que se les había robado, perteneciente a la Iglesia.No sólo les restituyó, sino que fue también en persona a su casa, haciendo conducir dos Cajas de Capilla incompletas, que había encontrado en un almacén delRey, y las dejó para la Iglesia en reemplazo de lo que faltaba. Puso un centinela enla puerta de la Iglesia provisional; el que no se quitó mientras estuvieran aquí,para que la custodia celase que nadie perturbase en nuestros piadosos ejercicios.
Puso en libertad a don Pascual Plá, alguacil mayor, y a Don Juan MachadoRejidor, Defensor de Menores: quiso que todos los cabildantes ocuparan sus respectivas funciones. Pero sin duda estas y otras providencias no tuvieron otroobjeto que salvar a sus connacionales de las notas de sin ley, e inhumanos quetan justamente merecen sus nacionales por el atroz tratamiento que han dadoa este pueblo pobre e inocente. Todas ellas no tuvieron realidad; o no tuvieronefecto desde el principio, o fueron mera apariencia, como lo evidencian los mismos hechos. Nuestra Santa Religión fue atacada en un cartel público, que fuearrancado personalmente por nuestro cura, por lo que fue reconvenido por elSecretario General. A las protestas justas de nuestro Cura por esta y otras medidasno dieron otra contestación que llamar su persona a su presencia e intimarlo pormedio del intérprete después de varias expresiones insultantes, estando presenteel General en jefe, que inmdiatamnte saliese del pueblo, bajo el pretexto de quese correspondía con el jefe español, que estaba en Pan de Azúcar. Fue desde allíacompañado del Preboste, el que no se le quitó de su vista hasta la última avanzada, sin que pudiese sacar más que sus breviarios y un poco de ropa por mediode su criado... Sigue la exposición de los vecinos con otras consideraciones.y es dirigida al Rey, desde Maldonado con fecha 24 de julio de 1807.
El cura de Maldonado, era Manuel Maximiliano Alberti, nacido en BuenosAires, el 28 de mayo de 1763, hijo de don Antonio Alberti, italiano; y de doñaAgustina Martín, hija de Buenos Aires. Hizo sus estudios en San Carlos, y Montserrat.
Manuel Maximiliano Alberti, fue bautizado el 19 de junio de 1763, por Miguel Jerónimo López, cura de la Vice Parroquia de la Concepción siendo suspadrinos juan Javier Dogan y Marín tío segundo del niño, y futuro abuelo deJuan Martín de Pueyrredón, y su esposa doña Isabel de Soria y Santa Cruz.” y 17
El nombre de los padres de Manuel Maximiliano Alberti, se halla estrechamente ligado con la Santa Casa de Ejercicios de Buenos Aires, pues gente bienhechora, había donado un amplio solar para la instalación de la misma.
El presbítero Manuel Alberti, recibió de sus padres, una casa y una huerta.que estaba en la antigua calle Ituarte hoy Estados Unidos, entre Bernardo deIrigoyen y Lima, y en la que según su biógrafo Gelly y Obes, “no faltaban las tejasespañolas, los tirantes de lapacho y clásico brocal".
Alberti estudió, como hemos dicho en el Real Colegio de San Carlos, en cuyosegundo libro de matrícula, figura con el apellido Alberto. El 12 de febrero de1777, se inicia en Filosofía con el catedrático Posse, y oye lógica con los gramá
‘° RAÚL A. MOLINA. MANUEL ALBERTI, En Genealogía Hombres de Mayo. Revista del Instituto Argentino de Ciencia Genealógica, Buenos Aires, 196], p. 15 a 18.
1" CARLOS MARÍA CELLY Y Omzs, MANUEL ALBERTI, En Gobernantes de Mayo, Seminario deEstudios de Historia Argentina. Buenos Aires, 1960. Ediciones Humanismo, p. 127 y sigts.
271
ticos; el 4 de marzo de 1778, se inscribe en Física con el mismo profesor, y en1779, figura con los filósofos del curso de Matemáticas. Fueron sus condiscípulosen estos diversos años y materias: Hipólito Vieytes, Martín Gainza, Mariano Paso,Manuel Irigoyen, josé de la Reyna, Cornelio Saavedra, Feliciano Chiclana y JuanJosé Castelli.
De Buenos Aires, pasa a Córdoba donde se inscribe en el Colegio de Montserrat, en donde termina su formación intelectual. El recuerdo de sus estudiosen Córdoba los da Fray Zenón Bustos y Ferreyra, en los “Anales de la Universidad", donde consta que Alberti había entrado al colegio el 4 de marzo de 1780,y enfermo tuvo que regresar a Buenos Aires, reintegrándose el 14 de febrero(le 1785, y Graduado de Doctor, el 16 de julio de 1785. Un año después recibíasu consagración sacerdotal, y se incorporaba casi inmediatamente a la Parroquiade la Concepción, donde había sido bautizado. Compartió sus tareas parroquialescon la dirección espiritual de la Casa de Ejercicios, que entró a desempeñar cuando cesó juan León Farragut, a solicitud de la rectora Margarita Melgarejo. Nose limitó Alberti al ejercicio rutinario de su misión, sino por el contrario, conejemplar celo denunció una serie de corruptelas que disminuian u obstaculizabanel cabal cumplimiento de la obra que dirigía. Trató de que se pusiese remedioa la informalidad con que se adminístraban las limosnas e incomodidades delnúmero e instalación de los ejercitantes. Estas manifestaciones debidamente interpuestas a la autoridad eclesiástica le valieron un serio conflicto con la Rectorade la Casa. El Dr. Ricardo Levene ha investigado exhaustivamente el expedientereferido a ese pleito eclesiástico, del cual deduce como conclusión, la eficienteactuación y los perfiles de la “severa figura" del vocal de la Junta de 1810. Ensetiembre de 1790, es designado cura interino de la Magdalena, en que construyóla capilla, en que colaboró singularmente para nuclear su poblamiento, dondehoy se encuentra el pueblo de la Magdalena, y centro del partido provincial.
El 12 de enero de 1802, es designado "Cura Rectoral de la Iglesia de laCiudad de Maldonado", donde actúa hasta después de las invasiones inglesas,con la aprobación general de las “fernandinos". Maldonado, donde iba a ejercersu curato el presbítero Alberti, era una villa situada en esa época en donde estáactualmente, pues primitivamente no estuvo en el mismo lugar. Lo que se conocíaanteriormente por Maldonado, era la actual isla Gorriti.
Cuando terminaron las invasiones vuelve Alberti a Buenos Aires, en 1808, yel 29 de julio de ese año se presentaba al concurso de vacantes de curatos, designado primero en la terna presentada por el Obispo Lué a Liniers, el 2 de diciembre. Fue nombrado cura de la Iglesia de Buenos Aires, el 2 de diciembre de 1808.En estas funciones lo sorprende el movimiento de 1810. Destacado en sus me’ritos, como dice Ignacio Núñez, en sus Noticias Históricas participó en lasreuniones en casa de Rodríguez Peña (Nicolás), donde rivalizaba en su amorpor la causa de la libertad, con Saavedra, Castelli, Moreno, Vieytes, Chiclanay muchos otros.
Alista al Cabildo Abierto del 22 de mayo, en que se pronuncia por el voto deJuan Nepomuceno Solá:
Que en atención a las críticas circunstancias del dia, cs de sentir que debe subrogarse
272
el mando en el Excmo. Cabildo según voto decisivo del Caballero Síndico Procurador General, debiendo entender esto provisionalmente hasta la creacion de una junta Gubernativa, cual, corresponde, con llamamiento de todos los diputados del virreinato.
Ante la mayoría de sufragios que se pronunció por la subrogación del Virrey,se producen las escaramuzas de los días 23 y 24 de mayo, culminadas con el intentoespañol de recuperar el control de la situación, mediante una Junta formada enel segundo de esos días y en las que volvía a aparecer en escena Cisneros, ocupando su presidencia. La Reacción Criolla no se hizo esperar, y por la noche del día24 comenzó a circular por cuarteles y barrios de Buenos Aires el petitorio (leintegración de una Junta Gubernativa presidida por Saavedra y entre cuyosvocales aparecía Alberti. Su hermano Manuel Silvestre, agrega su firma en ellolio 4 de este histórico documento, junto a las de Roque Illescas, Gregorio Perdriel, juan Andrés Gelly, juan Madera y juan Antonio Pereira entre otros.
Con esta certificación escrita, voluntad firme de los que desean imprimir unnuevo ritmo a los acontecimientos, se logra el triunfo memorable del 25 de mayode 1810. El Cura Rector de San Nicolás, a donde habia pasado (después deldesmembramiento en San Benito), el virtuoso pastor de almas, el fervoroso patriota del Cabildo, el indomable defensor de la tierra amada, como ya lo demostraba en Maldonado, habrá sentido el palpitar de su corazón en el dia gloriosoc inicial de la Patria. La Junta se instaló ese día venturoso y entre el grupo desus integrantes entró al fuerte, Alberti envuelto en su severo hábito sacerdotal.La incorporación de su nombre a los gobernantes de 1810 pudo haber respondidoa diversas causas, según la opinión de autorizados historiadores. Para Canter,representa el grupo del padre Solá, que no se agregó a la junta por su ancíanidadlo que no impidió que Alberti muriera poco después y antes que el prestigiosocura de Montserrat, Para Levene, en cambio, la inclusión de Alberti con los deAzcuénaga, Matheu y Larrea “evidencia el espíritu de conciliación que animaa los autores de la lista". La misma opinión es sostenida por Corbellini.
Matheu, en su autobiografía (ordenada por su hijo Martín), describe delsiguiente modo a la junta de Mayo: “En el vaso del fusilamiento de Liniers, noasiste al acuerdo que ordena el fusilamiento de los prisioneros de Córdoba. Cuando se trata de refrendar las drásticas instrucciones del país, antepone a su rúbricala siguiente declaración: “Firmo los anteriores artículos con exclusión de penade sangre”.13 La revolución en lo que en ella participa de profunda mutaciónde ideas y prácticas le encuentra siempre pronto. Su nombre se vincula perdurablemente a la historia de la libre expresión en nuestro suelo. En la orden de lajunta del 2 de junio de 1810, por la que se crea la Gaceta de Buenos Aires —reimpresa el 7 del mismo mes en la Imprenta de Niños Expósitos, aparece su nombreindicando que los escritos a publicarse en el nuevo órgano oficial debían dirigirsea él—, que cuidará privativamente de este ramo. El padre Furlong creemos quefundamentalmente afirma, que bien merece por tal circunstancia el título de
1' Biblioteca de Mayo. Colección de Obras y Documentos para la Historia Argentina. Tomo III. Autobiografías Senado de la Nación. Edición especial en Homenaje al 150° aniversariode la Revolución de Mayo de 1810. Buenos Aires, i960. Domingo Matheu, autobiografía. Escritapor su hijo Don Martin Hatheti. Época primera. p. 2321 (108).
273
“primer director de la Gaceta". Defensor de los derechos de las provincias, votaen favor de su consulta en el Cabildo Abierto.
Mas, cuando en la histórica sesión del 18 de diciembre de aquel mismo añose plantea la incorporación de la diputación provincial al Poder Ejecutivo, hacecausa común con Moreno y Paso, denunciando los males que sobrevendrían deeste crecimiento exagerado en el número de miembros de la junta, aunque llegadoel momento de la votación no es tan definitivo como Paso, e invocando razonesde unidad y de “conveniencia política” (Levene, etc.) , accede a la incorporaciónposición conciliatoria que comparte con Saavedra, Larrea, Azcuénaga y Matheu.Sabido es que Moreno (Levene, cit.) si bien no repudia la entrada de los representantes de las provincias, sólo considera tal posibilidad como un “riesgo inminente contra la tranquilidad pública".
Alberti se enfrenta en esta alternativa con el principal sustentador de lacausa del interior, el resbaladizo Deán Gregorio Funes. Gregorio Posadas, afirmaen sus memorias, 19 que Alberti murió de resultas de una desavenencia escandalosa con el Deán Funes, que también era vocal de aquella celebérrima junta degobernadores, que no se entendían.
Beruti en sus “Memorias Curiosas", recordaba a Moreno y a Alberti, comoa sus votos proféticos de la conferencia del 18 de diciembre de 1810, confirmadosen los muchos males que provocó la formación de la Junta Grande.'-’° RecuerdaAlberti, a su compañero Roque Illescas, y se le reconoce lo que el reclama de subiblioteca, cuyo inventario denota su vocación filosófica y teológica. El 31 de enero de 1811, el final previsto se presenta fulminante. Muere en su curato de SanNicolás, donde se guarda celosamente su cadáver hasta realizar los trámites médicos de certificación póstuma. Existe copia de la nota fechada (Archivo Generalde la Nación) en Buenos Aires, el 1:}? de febrero de 1811, en la que el sacerdoteayudante Dionisio Millán, da cuenta de la muerte del Pbro. Alberti, cuyo cadáverha sido encerrado en su habitación, bajo llave por Mauricio Pizarro (Arch. deTribunales) Alcalde de la Hermandad.
Beruti, recuerda con emoción en sus “Memorias” la desaparición de Alberti,y da cuenta de la solemnidad de sus exequias: “El 2 de febrero de 1811 por lamañana, se enterró en la parroquia de San Nicolás de esta Capital, al señor donManuel Alberti, Cura de ella, y vocal de la excelentísima Junta, el que falleció eldía anterior a cuyas exequias (sic) y funerales asistieron el excelentísimo señorpresidente y vocales de la Junta, Real Audiencia, excelentísimo Cavildo y demásTribunales, los que se hicieron con la mayor espléndidad magnificencia posibles
1° Biblioteca de Mayo. Colección de Obras y Documentos para la Historia Argentina. Tomo II. Autobiografías. Senado de la Nación. Edición especial en Homenaje al 150° aniversariode la Revolución de Mayo. Buenos Aires, 1960. Gervasio Antonio Posadas. Autobiografia. BuenosAires, 19 de junio de 1829, p. 1410 (6) y 1411 (7).
2° Biblioteca de Mayo. Colección de Obras y Documentos para la Historia Argentina. Tomo lV, Diarios y Crónicas. Senado de la Nación. Edición especial en homenaje al 150° aniversariode la Revolución de Mayo de 1810. Buenos Aires, 1960. MANUEL BERUTI. Memorias Curiosasde los sujetos que han sido gobernadores, y Virreyes de las Provincias del Río de la Plata: comode los Señores Alcaldes ordinarios de 1° y 2° voto, y Síndicos Procuradores del Ilustrísimo Cabildode Buenos Aires desde el año de 1777 hasta este del 1789, que saqué esta copia de un ManuscritoOriginal que me prestó un amigo; yo JUAN NIANUEL BERUTI, lo sigo desde el presente año dcl790, aumentándole otras noticias más que ocurran, dignas de notarse, p. 3653 (8).
274
I00/1/54 75 a5 SAA! ¿‘A A2105
__ f 7-47-1606) ___
V/uaOI
Ü
“unnn-"uuflb i?
E&\\\\‘
0/ x ’' ‘ 33:‘ V Áóz-ot
x xN° o:“\\‘\=\ - -."1—-- 3P x‘ _ _ _ _ __'_____ —": _ _ _ o "J
o ¡:0 |,..—_—_'_"_'_:_.j “‘a',.¿,90”e‘a7 Cordoba-SPS‘
flfiumfifif- 11:4‘ l¡-_"‘.'- '"ñflfl. 1,77;“; ¡ _ ' F'v_r«---¡-|—v.j—m .'__ ñ .__ __¡._-'¡. .7‘. _
Fíg. 3. Combate de San Carlos, 7-Xl-l80G. Dc JUAN BLvERIAz-x, Las Inzraxinncs Ing/cms al Riode la Plata.
y que correspondía a un sujeto de su representación y rango; habiendo sido sentida su muerte por los verdaderos patriotas por haber perdido en él (como en elSecretario de la misma junta doctor don Mariano Moreno que salió hace díaspara Londres comisionado por la dicha excelentísima junta) , sin embargo, dehaberse remplazado su falta con otro gran patriota, que es don Hipólito Vieytes(sic) que ya está recibido de secretario, un hombre virtuoso y serio, íntegro,desinteresado y gran defensor de los derechos de la patria y que no será reelegir(otro) ocupa su plaza que tenga las cualidades generales que adornan al referidofinado. El 4 de febrero de 1811 se hicieron en la Santa Iglesia Catedral, unasmagníficas honras con oración fúnebre por el alma del finado doctor Alberti,Vocal Eclesiástico de la excelentísima Junta, a la que asistió esta Real Audiencia,y ambos Cavildos eclesiástico y secular con los demás tribunales y corporacionesciviles como los prelados de las religiones; cuyos funerales los costcó el excelentísímo Cabildo de esta capital”.21
Y efectivamente en Cabildo del 5 de febrero de 1811, 22 leemos lo siguiente:“Trataron los SS. sobre que habiendo fallecido el Vocal de la junta Doctor DonManuel Alberti, consumando todo género de sacrificios, y prodigando su salud enobsequio de la Patria, debía este Cavildo a nombre del Pueblo hacer una demostración con que se acreditase su gratitud. Y en su consequencia acordaron celebraren su obsequio unas Exequias fúnebres. Y que para poderlo realizar ocurra a laExcma. junta Gubernativa por oficio solicitando el competente permiso y hechoen borrón, mandaron se ponga en limpio, se copie y se archive el original".
Y en Cabildo del 16 de febrero de l8ll, 93 se añade:
Se recivió un oficio de la Excma. junta Gubernativa fecha (le ayer, en que avisa haberaprobado el que se consag-re a la memoria del Señor Vocal Doctor Manuel Alberti unafunción funeraria y da las debidas gracias por el cuidado de este Excmo. Cabildo encorresponder al esmero y zelo con que se dedicó el referido al bien y felicidad de la Patria:Los SS. acordaron comisionar y consisionaron a los SS. Don Ildefonso Passo y Don PedroCapdevila para correr con toda la función, y hacer ls gastos necesarios para ella presentandocuenta oportunamente, como también para que dispongan oración funebre eligiendo a suarbitrio el Orador, a quien encargarán haia de ser el asunto a defender y sacrificarse porlos derechos de la patria.
La Junta se acuerda de la muerte de Alberti por el homenaje que le quieretributar el Cabildo, y da los respectivos permisos para las ceremonias, pero porsi’, hay un solo recuerdo que se asemeja al dado al general Belgrano el día desu muerte. En la Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires. Lunes 15 de abril del8ll, 24 en su página 134 (284): .
2‘ Akcuivo GENERAL m: LA NAClÓN, Tomas dc Razón de despachos militares, cédulas de premio, retiros, empleos civiles y eclesiásticos, donativos, de 1740 a 1821. Buenos Aires_ G. Kraft.Impresor, Florida 434, 1925, p. 10. “Manuel Alberti. Cura Rectora] de la Iglesia de la Ciudadde Maldonado, libro 26, folio 198, 12 de enero de 1802".
2’ ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos del Extingtiido Cabildo de Buenos Airespublicados bajo la dirección del Director del Archivo General de la Nación Augusto S. Maillé.Serie IV, libros LXV, LXVI y LXVII, años 1810 y l8ll, Buenos Aires, G. Kraft Ltda. S. A. deImpresiones Generales, Corrientes 530, 1927, p. 374.
2° Ibid, p, 390.”‘ Ibírl, p. 390.
275
Que la Junta procedió a la elección de los vocales Vieytes y Peña, en la inteligenciade estar autorizada para hacerlo, cn virtud de la ley constitucional de su instalación provisoria, contenida en el art. 40 del bando de 25 de mayo, habiendo sido incitada para ladel segundo por la muerte del vocal Dr. D. Manuel Alberti; pero que explicaba la presente condición la voluntad general del pueblo, para que estas elecciones se hagan con suintervención y conocimiento, así se verifiquen las que en el futuro puedan ocurra. .
Este es el único recuerdo directo del gobierno por la muerte de Alberti, puestodo lo demás le fue sugerido, tal como hemos visto, por el Cabildo. DomingoMatheu en carta a Feliciano Chiclana del 27 de febrero de 1811, recuerda lamuerte de Alberti:
¡Amigo perdimos un hombre! ¡Deben llorarlo todos los buenos patriotas! ¡Tengosentimiento de haberlo conocido por dejarme una tristeza que jamás entreré en mi alegría!Oh, el Doctor Alberti el grande hombre que desaparece de mi compañía...; aquel quetodo lo que tengo dado, en su clasemera el mejor que havia conocido! ¡Aunque yo soy malosu genio convenía al mio; yo voy disparatando solo al acordarme de él y así encomendarloa Dios _\' no prosigo! (Rlatheu).
Y acerca de xklbcrti, debemos recordar también, que en el gobierno de Mayo,desempeña misiones de representación muy delicadas, como aquella que le tocacon Moreno y Azcuénaga, frente al Cabildo en las luchas de preponderanciapolítica, que entabló dicha Institución con la Junta.” En sus labios, pone lacrónica, la firme y altiva respuesta con que replica al Síndico Procurador DonJulián de Leiva, manifestándole “que si la Junta se avenía a las sugestiones delCabildo faltaría a los términos del juramento prestado”.
En el espinoso planteo del Regio Patronato, juega el papel que por su invesrtidura le incumbía en modo especial. En el informe con que responde a la consul"ta sobre el tema que la Junta le hace. El eminente jurista Aguirre y Tejada, manifiesta haber entregado a Alberti una obra “para su revisión y censura", en lacual desarrolla "sus ideas sobre la conveniencia de la supresión de las canongpiasy beneficios simples de las iglesias”.
Trascendental proceso éste, según Levene, en que los sinceros sacerdotespatriotas como Alberti, habrán vivido horas de profundo desasosiego e inquietud,ante las posibilidades de nuevos y graves enfrentamientos de orden político, sur‘gidos de choques entre las autoridades civiles y eclesiásticas, en razón de la estrechaunión con que se había vinculado con el imperio español. Las profundas escisiones planteadas en el seno del gobierno durante su año inicial, ubican a Albertien el sector más inclinado por la inmediata concreción de un orden democrático.Quizás, más por discrepancias en los métodos seguidos, que en las mismas oposiciones, va enfrentándose la orientación del presidente Saavedra, hasta el puntode que éste, en su famosa carta a Chiclana del 15 de enero de 1811, lo sindicarcomo adversario. No obstante estas discrepancias políticas, Saavedra hace bautizar a su hijo Mariano, nacido el 15 de agosto de 1810, por el Presbítero Alberti.
Quedaban por ese entonces para Alberti, 15 días de vida. Estos hombres quedieron tanto por la causa de la libertad y de nuestra nacionalidad, se consumieronvelozmente en su sostenida y abnegada lucha, y los que sobrevivieron al desem
'-'° JUAN AIANITL BlïRlJTl, Alcmorias. Biblioteca de Mayo. ril.
276
peno de sus magistraturas, tuvieron que soportar las criticas y, las más amargasdesilusiones. Entre los primeros Moreno y Alberti dejaron tempranamente aquelenérgico grupo que fundara la libertad; y entre los segundos, Saavedra y Belgrano,bajaron a la tumba ante la incomprensible despreocupación de sus conciudadanos. En medio de esa labor ímproba, dificultosa y marcada por el sino de lasdiscordías, Alberti sufre grave quebranto en su salud, que lo llevaría pronto a lamuerte.
Si dignisima fue la conducta de Alberti durante las invasiones inglesas, lofue también heroica la del cura de la Iglesia de San Carlos de Maldonado, Dn".Manuel de Amenedo Montenegro, nombrado el 13 de setiembre de 1781.26 Losservicios que prestara a la patria, merecieron que la Asamblea de 1813, le nombrara ciudadano de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Epílogo
Durante mis vacaciones (1968), visité detenidamente las ciudades de SanCarlos y San Fernando de Maldonado, en búsqueda de papeles sobre la épocade las invasiones inglesas." No pude obtener ninguno, porque es bien sabido quelos diferentes documentos que existían en los repositorios del Estado. o en manosde particulares fueron robados o quemados por los ingleses. Me dijeron que —elhistoriador Alfredo Chiossi Savoia, podía tener alguna cosa sobre el tema, perola enfermedad que le aquejaba en ese momento, y su avanzada edad me impidieron conversar con él.
San Carlos y San Fernando de Maldonado, son dos ciudades detenidas en eltiempo, se vive antes y durante las invasiones inglesas.
San Carlos, pequeña y pobre, impresiona más bien como una posta, entreMontevideo y el interior, pues existe en ella, una parada para vehículos, que esal mismo tiempo confitería, casa de ramos generales, y antigüedades verdaderaso falsas, para ser ofrecidas a los turistas como un recuerdo de su paso. Y hasta lallegada y partida de los omnibuses es anunciada por un toque (le corneta. Suiglesia, pobre por dentro y por fuera, es de un blanco llamativo, que invita adetenerse en ella, y evocar recuerdos de otros tiempos.
San Fernando de Maldonado, 33 con atisbos de gran ciudad, y hasta con intento de rascacielos, tiene sus museos, su hermosa catedral, cuya cúpula está adornadacon azulejos traídos de Cannes, y en una de cuyos muros existe una placa recor
"’° Hl-ÍRACLIO PÉREZ UBICHI, San Carlos, junio de 1962. Inédito. Se refiere el trabajo alpresbítero Manuel de Amenedo Montenegro.
ARcHrvo GENERAL DE LA NACIÓN. Tomas de Razón de despachos militares, cédulas de premio, retiros, empleos civiles y eclesiásticos, donativos, etc., 1740 a 1821. Buenos Aires. G. Kraft,Impresor, Florida 434, 1925, p_ 46. NIANUEL DE AMENEDO MONTENEGRO, Cura de la Iglesia dc laVilla de San Carlos de Maldonado, libro 26, folio 193, 13 de setiembre de 1781.
2" El verano de 1968, no pude ver al señor Francisco Mazzoni, en su casa-museo. Este añotuve la oportunidad de verlo dos veces, y me atendió con su habitual gentileza. Me dijo (talcomo es sabido, que no existe ninguna documentación relacionada con las invasiones, pues fuerobada o quemada por los mismos ingleses. Sólo tiene una pistola de procedencia inglesa, conel nombre del coronel Vassall grabado en el caño; posteriormente estuvo cn poder de uno delos ayudantes de josé Miguel Carrera.
2" La isla Gorriti tuvo por nombre “Isla de las Palmas”, que se le pusiera en i526 porDiego García. Dice éste: (Relato del Viaje, 1526): “E tras de dentro del Cabo —se refiere a
277
datoria de Alberti. Sus plazas están bien trazadas, y en varias partes se encuentranrestos de fortines y algunos cañones de la época.
Cuando salía a recorrer sus calles después del almuerzo, lo mismo que enSan Carlos, me parecía que a la vuelta de una esquina me saldría al encuentroun soldado inglés, luciendo su vistoso uniforme, y empuñando un fusil o unaespada.
Y oía bien bajo, porque la cabalgadura al hendir el suelo de tierra y arena,se volvía sonido casi inaudible, el andar de un caballo, que parecía por su estampa salido de las figuras del inmortal Quijote, y pasaba el Cura Alberti, que ibaa consolar un enfermo. Su figura enhiesta sobre la cabalgadura, resaltaba entrelos celajes de oro y de grana de un cálido atardecer de octubre.
Pero él, no estaba detenido en el tiempo, y al llegar al mar, lo esperaba unvelero para conducirlo a Buenos Aires, donde en compañía de sus amigos, entonaría muy pronto el grito de Libertad.
San Carlos y San Fernando de Maldonado, ciudades detenidas en el tiempo;pero a las cuales volvería siempre con simpatía; y Alberti, despierto a la Libertadde América, fueron dos símbolos que me quedaría profundamente grabados, como antítesis de sentimientos, pero ambos con el único fin de la libertad americana.
Punta del Este— hacia el Río, está una isla que llaman la Isla de las Palmas... y esta isla dcla Palmas es muy buen puerto para algunos navíos que quieren pasar. .
Esta nota aparece en un trabajo del historiador uruguayo Atilio Cassinelli, y lleva clnombre: “Punta Ballena y el bosque Lussic", aparecido en el diario de Montevideo “El Día"(fechado en Solymar, en enero de 1970). Suplemento dominical del l de marzo de 1970.
278
SARMIENTO Y SAN JUAN *
EDMUNDO CORREAS
En el antiguo valle de Tulum, provincia de los Huarpes, que es de esta partede la Gran Cordillera Nevada, fundó en 1562 el “muy magnífico” señor Juanjufré la ciudad de San juan de la Frontera y le dio por término y jurisdicciónuna vasta extensión de tierra con la inmensa cordillera a sus espaldas y dilatadoseriales surcados de ramblones donde apenas crecen retamos, jume-s, algarrobosy quiscos achaparrados, tierra agria y hostil si no la riega el río que nace en losglaciares del cerro más alto de América y se descuelga zigzagueando y saltandosobre los pedruzcos de su lecho, entre riscales y farallones para dar vida a Sanjuan de la Frontera y volcarse al fin en las lagunas de Guanacache. De tarde entarde, tiembla la tierra, y de vez en cuando, irrumpe por el valle de Zonda unviento cálido que viene desde selvas y desiertos remotos y pasa como el sirocolevantando nubes de polvo ardiente que oscurecen el día y provocan pavor en lagente y las bestias, y suele ser tan penetrante ese viento que reanima la savia yhasta en pleno invierno apuntan los brotes de las maltratadas plantas. Escondióla divina providencia bajo aquellas montañas, riquezas incalculables, distribuyópor aquí y por allá amenos paisajes de tierras fecundas, pintó de azul purísimoel cielo y lo encendió durante la noche con miles de estrellas maravillosas quebrillan como en ningún otro cielo.
En ese mundo telúrico, bravío y majestuoso, nació Domingo Faustino Sarmiento y el ambiente se metió en su alma y quedó prendido para siempre, y através de su larga y asendereada vida, San Juan y los sanjuaninos estarán vivosen su corazón y en sus recuerdos hasta el último día de su existencia. jamás dejaráde sentirse sanjuanino, a veces, en momentos de tristeza, “pobre sanjuanino”, ysi alguna vez levantó bandera de “porteño en las provincias y provinciano enBuenos Aires” fue para lograr la unión nacional y no porque cediera un ápicesu amor al terruño, a “su” San Juan.
° Conferencia leída en el Salón de Actos de la Casa Central del Banco Municipal de laCiudad de Buenos Aires, el 9 de setiembre de 1969, organizada por el Centro Sanjuanino deBuenos Aires, con motivo de la entrega de premios a los mejores trabajos periodísticos sobreSarmiento en el centenario dc la asunción del mando presidencial.
279
Sarmiento nació en El Carrascal, barrio pobrísimo de aquella aldea de cincoo seis mil habitantes que era el San juan de 1811; vino al mundo en el seno deuna familia de tradición hidalga empobrecida por la suerte esquiva o por lainconstancia de un padre cariñoso, andaríego y patriota, don josé Clemente, elSarmiento Patria, como le dirán algunos. Doña Paula Albarracín, la madre, esarquetipo de madre, buena y cristiana hasta la santidad y tan hacendosa que losadobes y tapias de su casa “pudieran computarse en varas de lienzo tejidas porsus manos”. Todos los que sabemos de su existencia la queremos a través de lomás puro y profundo de nuestros sentimientos filiales. Ella fue el alma y sostén deaquel hogar que nos es familiar con su telar y su higuera, y fue la fuente deternura y el mas alto ejemplo moral de su hijo y de sus cuatro hijas, mujeresdignas de figurar en un santoral laico.
La ciudad era pequeñita y fea, chata, color de barro seco, con calles estrechasde tierra suelta que el Zonda removía y desparramaba en infernal torbellino;cerca de la plaza de armas estaban las casas más lujosas con sus frentes pintados,amplios los patios poblados de naranjos, alhucemas y flores fragantes y su estradosemioriental con grueso enrejado sobre la calle. Era el barrio de la gente principal.de los Carriles, Rojos, Albarracines, Rufinos, Videlas, Jofré, Godoyes, Maradonas.Cortínez, familias antiguas de la aristocracia colonial; lo demás era suburbio donde habían cuarteles y vivía chamuchina y gente decente pobre, como esos Sarmiento Patria. Huyendo de los crueles calores del estío, los que podían veraneabanen sus fundos donde cultivaban riquísimas uvas y muy dulces frutas, además depotreros de tres y cuatro cortes anuales. Don Pedro Vázquez del Carril teníagrandes posesiones que empezaban en la calle Ancha y terminaban en Pie dePalo; era don Pedro el rico-home de San juan. Doña Paula y sus hijos no teníanotro resguardo del sol de fuego que la sombra de la higuera o de la parra familiar.En las noches muy calurosas, la buena madre caminaba con sus hijos hasta laarboleda que había cerca de los Jofré, a “tomar aire" y luego recogerse en lahumilde casa para rccomenzar en el alba a tejer e hilar con la ayuda de lasniñas y de la zamba Toribia.
Bien monótona era la vida provinciana en aquellos tiempos, lo recuerdaDamián Hudson que vivió por entonces en San Juan y en Mendoza: “Levantarsetemprano, asistir a los trabajos de la heredad, comer a la mitad del día, dormiruna siesta de tres horas, volver a la ocupación hasta ponerse el sol, rezar, jugarun par de horas o más a los naipes, cenar y acostarse para volver a levantarsetemprano al día siguiente, repetir lo mismo del anterior, y así sucesivamentetoda la vida. . Vida sin un estímulo intelectual porque ni bibliotecas había niverdaderas escuelas, aunque no faltaban algunos clérigos que enseñaban primerasletras y rudimentos de teología. Los Rojo y los del Carril tenían buenos libros.algunos en francés, y más tarde Quiroga Rosas será dueño de la biblioteca másnutrida de San juan que aprovechará su amigo Domingo.
Es asombroso cómo en un ambiente tan poco propicio al estudio, puedahaberse formado el hombre que hará de la educación el motivo de su existencia.de todas sus luchas, de su fanática obstinación, de sus exaltaciones hasta los límites del delirio y la locura.
A los cinco años ya leía medianamente bajo la dirección de un tío cura, unn
280
de los tantos parientes religiosos y laicos que conquistados por las disposicionesnaturales del niño le ayudaron en su infancia y en la adolescencia, y cuando elgobemador de la Roza abrió la Escuela de la Patria, fue fácilmente el primeralumno del curso que dirigía el maestro Ignacio Fermín Rodríguez, cuyas lecciones dejaron recuerdos agradecidos e imborrables en el alumno. La escuelita noera otra cosa que un caserón de adobe con tres aulas amplias de toscos bancosde algarrobo clavados en la tierra en las que enseñaba cada uno de los hermanosRodríguez. Un año y otros años pasó Domingo en el mismo curso porque nohabia otro superior. Aburrido quizás, de las clases repetidas, leía y releía la biblia;conoció el mecanismo de la misa y de vez en cuando oficiaba de monaguillo; secntretenía en hacer santitos de barro y los pintarrajeaba y hasta sabía cantar enlatín letanías y rezos de su invención. Doña Paula creía que iba a ser cura, peroen la tarde del domingo el místico de la mañana se transformaba en temerariogeneral de un ejército de muchachos, y las casullas, incensarios y campanas sonoras se mudaban en utensilios y zarandajas de guerra y en vez de cánticos misalesse oían los denuestos propios de los soldados antiguos, rústicos y mal hablados.
Ya no tenía más que aprender en la Escuela de la Patria y don Clemente lollevó a Córdoba con la esperanza de estudiar en el Seminario de Loreto, pero lagestión fracasó y padre e hijo volvieron mohínos. Dos años más tarde el ministroRivadavia ofreció becas para el Colegio de Ciencias Morales por él fundado enBuenos Aires. En San Juan fue necesario echar al azar los nombres de los candidatos y la suerte no favoreció a Domingo. Fue un día de profundo dolor en elhogar, la pobre madre lloraba y don Clemente sollozó con la cabeza sepultadaentre las manos. Fueron favorecidos Saturnino Salas, Indalecio Cortinez, FidelTorres, Pedro Lima, Eufemio Sánchez y Antonino Aberastain que con el tiemposerá el amigo más querido de Sarmiento.
Estos dos fracasos que le cerraron el acceso a los estudios superiores y a lostítulos universitarios, dejarán en su espíritu un mal recuerdo que más de una vezse traducirá en expresivo resentimiento. Compensó sus fracasos con las leccionesque recibió de otro tío suyo, el clérigo José de Oro, en el ambiente bucólico dela serranía puntana, en San Francisco del Monte, donde el alumno hizo su primera práctica docente. Por entre chañares y piquillines el jovencito leía su Nebrija que interrumpía para arrojar piedras a los pájaros o zambullírse en untorbellino de ideas y sentimientos confusos de un mundo que empezaba a despertar. El singular maestro, que algo tenía de Rousseau y de caudillo, aventólos duendes, animas y candelillas que poblaban el tierno espíritu de su descípuloy en menos de un año le transmitió buena parte de su ser. “Mi inteligencia seamoldó bajo la impresión de la suya —recuerda Sanniento—, y a él debo losinstintos por la vida pública, mi amor a la libertad y a la patria, y mi consagración al estudio de las cosas de mi país, de que nunca pudieron distraerme ni lapobreza, ni el destierro, ni la ausencia de largos años. Salí de sus manos —agrega—con la razón formada a los quince años, valentón como él, insolente contra losmandatarios absolutos, caballeresco y vanidoso, honrado como un ángel..."
Vuelve el discípulo a San Juan y su tía Ángela lo emplea en la tienda delesposo muerto. Pero el pensamiento vuela más allá de los fardos de tocuyo, piezasde quimono y paquetes de yerba, está en los libros que le prestan, en los perso
281
najes que viven en las páginas y que él imagina encarnar. Así, indistintamente,se siente cazador de pieles, general griego o romano, Cicerón o Franklin. La vidadc Franklin le impresiona definitivamente. Se considera un Franklin reclivivo.¿No era pobrísimo y estudioso como él? Dándose maña, siguiendo sus huellas,podría formarse y llegar a ser doctor honorario como él. Su pasión por la lecturaalarma a una señora que le ve día a día enfrascado en la lectura y no concibeque un joven pueda leer nada bueno con tanto ahinco.
Por primera vez viaja a Chile en 1827, va por negocios este comerciante de16 años y le acompaña Saturnino Laspiur que le divierte en el camino recitandopoesías del teatro clásico español. Vuelve enseguida y abandona los negocios paralos que nunca ha tenido vocación ni la tendrá jamás y se enrola en las huestesunitarias para luchar contra los Aldao de Mendoza, cn la batalla dcl Pilar en laque muere el doctor Francisco Narciso de Laprida. Derrotados los unitarios, ytriunfantes los Aldao y Facundo Quiroga regresa a Chile acompañado por su padreque oficia de ángel tutelar y se instala en Santa Rosa de los Andes donde esmaestro de escuela y luego en Pocuro. Vive pobremente, oscuramente. Una jovenchilena de Aconcagua endulza las horas amargas del pobre desterrado y de suamor sin cálculos nace una niña, Ana Faustina, que desde la muerte de la madrevivirá bajo el cuidado y cariño de la familia Sarmiento y será ejemplo de virtudesy la Antígona del padre. Busca mejor fortuna cn Valparaíso donde trabaja enuna tienda y después en Copiapó donde es mayordomo de mina. Una tarde después de la ruda faena, del, día, alguien oye discurrir a un joven que viste burdotraje minero y tal vez impresionado por lo que el joven dice pregunta a ManuelFragueiro, allí presente, quien es el singular personaje. “Ese mozo es Sarmiento—contesta Fragueiro—, aprendiz de Presidente de la República Argentina; estudiafrancés en las primeras horas de la noche a la luz del fogón para no gastar lavela que más tarde ha de emplear en otros estudios".
Enfermo del cuerpo y del espíritu regresa a San juan, al seno de los suyosdonde convalece y no tarda en dar vida a las fiestas y organizar sociedades recreativas y de cultura. No teme a las criticas ni se contagia del chismorreo que esendemia en los círculos pequeños; arremete contra la monotonía y la rutina desiglos. Le acompañan y ayudan Antonino Aberastain, Manuel Quiroga Rosas,Indalecio Cortínez-, Dionisio Rodríguez y la flor y la nata de la juventud que yaestá tocada por el liberalismo y espíritu de progreso iniciados en los días deSalvador María del Carril y Rivadavia. Con la dirección de Aberastain se organizala Sociedad Dramático-Filarmónica de la que Sarmiento es decorador e intérpretey la integran juana Lloveras de Yanzi, Mercedes Cortínez de Torres, Rosario yProcesa Sarmiento, Concepción Jofré, Rosa Morales, Manuel y Remigio Uriburu,Gabriel y Pedro Laspiur, Ramón y Juan de Dios Jofré, Fidel Torres, Juan Zaballa,Manuel H. de la Roza, Francisco y Manuel Coll, Carlos Rivarola, Antonio Sarmiento, jerónimo Rufino, Domingo Morón y Damián Hudson que fue directorde escena y cronista de esta sociedad de actores improvisados que llegaron en suentusiasmo a representar El Alcalde Zalamea, El barbero de Sevilla, El Convidadode Piedra, Travesurats del Amor y algún drama histórico en los días patrios. Laorquesta la integraban Antonio Lloveras, Saturnino Laspiur, Manuel Grande,
282
Juan de Dios Jofré, Domingo Zaballa, Zacarías Benavides y José D. SánchezBasavilbaso. La amplia casona de don Javier Jofré sirvió de teatro.
Por ese tiempo compone un canto en octosílabos de alabanza a lo que considera más expresivo y simbólico de su San Juan, el Valle de Zonda. Fue su primeray última poesia.
Todavía no acierta con su destino, quisiera emular a los Gobernadores de laRoza y del Carril, al mismo Rivadavia. Con la aprobación del obispo QuirogaSarmiento, su tío y sucesor de fray justo Santa María de Oro, funda el Colegiode Pensionistas de Santa Rosa bajo el rectoradode la señora Tránsito de Oro deRodríguez y la prefectura de su hermana Bienvenida. Autorizado por el gobernador Benavides y con la ayuda de Quiroga Rosas funda el periódico El Zondaque muere en el sexto número por triquiñuelas del ministro Timoteo Maradonao, tal vez, como sospecharon sus redactores, por maniobras de doña TelésforaBorrego de Benavides, la gobernadora. En el último número, Sarmiento declaraque sus bienes consisten en el estudio y el deseo del bien y mejora de San Juan;que lega su corazón a la Patria y su cabeza “a la tierra de que fue creada”; lesasegura a las niñas y a los jóvenes que le han profesado simpatía que nunca seborrarán de su recuerdo, y para que cumplan sus mandas, deja por albaceas a laRazón y al Criterio. . .
Si, lo sabemos, Sarmiento nunca olvidará a sus comprovincianos y muchomenos a dos jovencitas: Elenita Rodríguez Oro y Clara Rosa Cortínez del Carril.Los padres de ellas cortaron el idilio y se explica: él no tenía profesión, oficio,fortuna, ni siquiera modales finos y atractivo físico; carecía de porvenir, El vaticinio de Fragueiro no lo sabía nadie, ni lo creerían. ..
A mediados de 1839 funda la Sociedad Literaria con Quiroga Rosas, Aberastain, Cortínez, Rodríguez y Saturnino Laspiur. Es la filial de la joven GeneraciónArgentina: de Echeverria. Los socios se reunen en la biblioteca de Quiroga Rosasy hablan de libertades, educación, civilización y barbarie, pero los coloquios noduran mucho tiempo y los del Salón Literario de San juan como los de BuenosAires van a parar todos, o casi todos, al destierro. “Madre —le dice a doña Paulahay países en el mundo donde reina la fiebre amarilla, el vómito negro y otrasenfermedades endémicas que diezman las familias; en el nuestro es endémico eldegüello y es preciso resolverse a abandonar el pais”. El 19 de noviembre de 1840,lastimado por los soldados de Benavides, al pasar por los baños de Zonda, escribióbajo las armas de la Patria un mensaje imperecedero dirigido a los que creenque también pueden degollar las ideas. Tiene 30 años y parece viejo, pero unviejo raro, desbordante de pasión y de ansias de triunfar. En Chile no tiene otraarma que la pluma y con ella emprende la campaña periodística más originalcontra las letras clásicas y en defensa de la ortografía fonética. Los dimes y diretesde los combatientes agitan el ambiente pechoño de Santiago, como siglos anteslos nominalistas y conceptualistas en las calles de París. Sarmiento arremete contraGarcilaso, contra Bello, contra la juventud dorada de Santiago y contra todo loque sea atraso y rutina. Vive en una especie de bohardilla del Portal de SierraBella, sin otro moblaje que una cuja montada sobre dos cajones, una silla detotora y una mesita alumbrada por un candil; contra la pared, sobre el suelo deladrillos, el Diccionario de la Conversación. Es un cuadro estilizado de extrema
283
pobreza bohemia. Allí lo conoció José Victorino Lastarria que ha descrito el cuadro y que, tal vez, por ayudar a ese “embrión de grande hombre", le compró elDiccionario por cuatro onzas.
Sus recursos son,escasísimos pero se da maña para ayudar a su familia radicada en San Felipe donde sus hermanas Bienvenida y Procesa abren una escuelita.Se gana la vida escribiendo, además de algunas lecciones en el colegio de losZapata. Escribe sobre los más diversos temas y con frecuencia provoca polémicasy resentimientos. No es prudente, no tiene tacto, es un “cuyano alborotador”,muchos le malquieren y hasta llega a trabarse en pugilato; pero también haychilenos que le comprenden y estiman, como el ministro don Manuel Montt quele confía la organización de la Escuela Normal de Preceptores, primera en SudAmérica, y le envía a Europa para estudiar sistemas educacionales y, tal vez, paraahorrarle los disgustos que le ocasionan sus pendencias. Ya ha publicado suDefensa que con el tiempo se convertirá en ese libro delicioso que se llama Rccuerdos de Província, que no solamente son recuerdos sino confesiones y clavespara comprender la exaltada vanidad, la egolatría y las porfiadas obstinacionesde aquella egregia personalidad. “He evocado mis reminiscencias —dice en elprólogo- he querido apegarme a mi província, al humilde hogar en que henacido. . ."
El año 1845 es uno de los más importantes en la historia de Sarmiento.Publica una biografía titulada Franklin Rawson, pintor sanjuanino, otra del fraileAldao y su obra más famosa, Civilización y Barbarie — Vida de Facundo Quiroga.Con este libro en, su baúl, emprende viaje a Europa el 28 de octubre de aquel año.Meses atrás ha muerto en sus brazos su amigo y comprovinciano Manuel J. Quiroga Rosas.
Sarmiento viaja para aprender, no por distracción. Sabe ver y cala hondo, aveces hasta lo porvenir. De sus andanzas por el mundo ha dado minuciosa cuentaen cartas memorables escritas a sus amigos en las que se entremezclan personajesfamosos que conoció, sucesos, peripecias, observaciones penetrantes, reflexionesagudas, comentarios, nostalgias, vanidades y ensueños_ Un monumento epistolaral que no faltan bellezas poéticas y prosaicas estadísticas. A su amigo muy querido,Antonino Aberastain, le escribe desde París y le refíerqsu visita a San Martín.Recomendado por Las Heras, Blanco Encalada y Gregorio Gómez, Sarmientollegó a la casa del glorioso anciano que vivía entonces en Grand-Bourg, lejosdel tráfago mundanal y esquivo a la curiosidad de las visitas. Una feliz reminiscencia hizo más cordial la entrevista. San Martín recuerda a don José ClementeSarmiento, capitán de milicias, a quien confió después dc Chacabuco los prisioneros españoles que destinaba a San Juan. —Es mi padre, señor —exclama elvisitante- y yo vi llegar los prisioneros.
—Pero. .. debía ser usted muy niño.—Seis años justos, pues he nacido el 15 de febrero y siendo el 12 de 1817 lu
batalla, los prisioneros han de haber llegado el 20 a más tardar.—Es raro acordarse.
—Como si fuera hoy. Luego Sarmiento refiere que al oír la bullanga de lagente, escapó a la plaza de armas donde vio los prisioneros entre el alborotopopular. Oyó el nombre de su padre y buscándolo con atolondramiento infantil.
284
exponiéndosc al pisoteo de los caballos, llegó azorado pero sin desconcertarse alsalón del gobernador don Ignacio de la Roza que le tomó en brazos. Sin duda,San Martín celebró el relato del sanjuanino que tantos recuerdos queridos debíandespertarle y su ánimo se predispuso a las confidencias. Así supo Sarmiento detalles hasta entonces nunca revelados sobre la entrevista de Guayaquil que le sirvieron para preparar la conferencia que destinó al Instituto Histórico de Franciadel que había sido elegido miembro.
En Roma es recibido en audiencia por el flamante Sumo Pontífice que esPío IX, conde Juan María Mastai Ferreti que en 1824 estuvo en Mendoza conla misión Muzzi de paso a Chile. Su Santidad le pregunta en buen castellano dcqué pais de la América del Sur es nativo.
—De San Juan —responde Sarmiento- en la República Argentina.—Ya estoy —dice el Papa— San juan de Cuyo, al norte de Mendoza, como
tres o cuatro días de camino.—Dos nada más, —responde el sanjuanino.—Si —agrega sonriendo el Papa— pero ustedes viven a caballo y corren en
lugar de caminar.El diálogo es fluido, cordial. El Pontífice pide informes sobre Rivadavia, el
general chileno Pintos y otros personajes que conoció; averigua nombres de gobernantes y sus ideas políticas y le hace muchas preguntas. Sarmiento contestaeludiendo decir toda la verdad, pues era tan feliz en aquel momento que noquería "suscitar recuerdos dolorosos, que tanto humillan a nuestra pobre patria”.
Días después visita Nápoles y llega al crater del Vesubio. Impresionado conel espectáculo dantesco y los peligros que ha corrido, tiene pesadillas durante lanoche y entre sueños espantosos ve la imagen de su madre muerta. Escribe a sufamilia, compra una misa de réquiem para que la canten sus discípulos de laEscuela Santa Rosa y hace votos de presentarse algún día ante Benavides y Rozaspara decirles: “vosotros también habéis tenido madre, vengo a honrar a la memoria de la mía; haced, pues, un paréntesis a las brutalidades de vuestra política,no manchéis un acto de piedad filial".
Poco más de 500 duros tenía en su bolsa cuando zarpó de Europa rumbo ala América del Norte. Necesitaba conocer esa república federal y democráticaque cultivaba la libertad y donde vivía un hombre que de las escuelas habíahecho la base de la prosperidad nacional y se llamaba Horacio Mann. Lo visitaen Massachussetts y durante dos días conversan muchas horas, Mann en inglés,Sarmiento en francés que traduce María, la esposa de Mann. Cuando se despiden,el sanjuanino tiene la convicción de que ha conocido a un hombre admirable,un apóstol de la educación popular.
Yungay
A fines de 1848 regresa a Chile tlesptiés (le mas de dos anos de viajar porEuropa, África y América. Esta ansioso de abrazar a su familia y saber cosas deSan juan. Doña Paula vive en San Felipe con Bienvenida y Procesa que hanfundado la cscuelita San juan y Santa ¡María un “caramanchito"; don Clemente
285
está muy enfermo, morirá a fines de ese año. Las otras hermanas, Paula y Rosario,y Faustina, la “chilenita”, están en San Juan desde donde viajan acompañadasde Domingo Soriano Sarmiento, el correista Alaniz y un arríero, en lomo demula y a través de sesenta leguas de montañas y faldeos bravíos para abrazar enPuente del Inca al querido proscripto que en ese dia se cruzó, sin saberlo, conel terrible mazorquero Ciriaco Cuitiño.
Vuelto a Santiago reinicia su labor de periodista y publicista con renovadoardor y por mortificar a Rozas escribe ciertas indiscreciones que sus enemigosinterpretarán después torcidamente. Contrae matrimonio con su comprovincianaBenita Martinez Pastoriza viuda de Castro Calvo, madre de Domingo Fidel quea la sazón tiene 3 años y será hijo adoptivo y adorado de Sarmiento y en el quepor misterioso designio se encarnarán muchas de las grandes calidades del padrastro.
Ahora tiene hogar en Yungay, en los alrededores de Santiago, goza de prestigio y cuent-a con un buen editor que es el francés julio Belin que se casa conFaustina. Frecuentan la casa Antonino Aberastain, Domingo de Oro, IndalecioCortínez, cuando viene desde La Serena donde está radicado, y cuanto sanjuaninnvive en Chile. En un 25 de Mayo se reunen Las Heras, Rodríguez Peña, Mitre.juan Maria Gutiérrez, Martín Zapata, Carlos Tejedor y los infaltables Aberastainy Oro para celebrar el día de la Patria y brindar por su porvenir.
Cuando oye la primera noticia del pronunciamiento de Urquiza prorrumpeen exclamaciones de alborozo, "¡Congreso! ¡Congreso! ¡Navegación de los ríos!"escribe como un delirante. Corre a las redacciones de prensa, envía cartas frenéticas. A Dídimo Pizarro le da la buena nueva. Es un momento solemne —le dice“Que gobierne Benavides con tal que el autor de Argirópolis sea nombrado diputado al Congreso. Dígolo con convicción profunda. En ese Congreso, si tiene lugar.habria un asiento vacío si no estoy yo”. Enseguida embarcóse con Mitre, Pauneroy Aquino para Montevideo; se presentó ante Urquiza, fue boletinero del Ejército.intervino en Caseros y llegó primero a la casa de don Juan Manuel de Rozas paraanunciar la caída de la tiranía. Después se negó a usar el cintillo federal, rompiócon Urquiza y regresó colérico y amenazante a su casa de Yungay. Inútil fue quesus sanjuaninos lo eligieran diputado a ese Congreso donde quedó un asientovacío. . . A Mitre le escribe en 1853: “Jamás he sufrido lo que en esta época. . .Vivo solo, como un presidiario que guardan Alberdi y el Club. . . Las provinciassalvajes me desconocen hoy y me ladran; mi pobre San Juan gime y me despedazael corazón con su heroica resignación. . Le pide que “No olviden a San Juan. . .No se vuelva porteño, amigo, seamos argentinos siempre, porteños en las provincias y provincianos en Buenos Aires".
En una carta a don Camilo Rojo confesó una vez Sarmiento que tenia “lamanía de meter a San Juan en todo", es que no puede olvidarla, está prendida ensu corazón. En 1855 atraviesa la cordillera para volver a ella donde pasa unasemana feliz con los suyos y sus amigos; visita lugares que le son queridos; acompañado por el presbítero Cano, el doctor Guillermo Rawson y don Isidro Quirogahace las estaciones de la Pasión en Semana Santa, pero sospechado de tramar unarevolución, se dirige a Buenos Aires donde instala su hogar y durante algunosaños comparte labores periodísticas con funciones públicas que él destaca con su
286
recia personalidad. Tiene muchos amigos que le estiman y admiran, pero tambiéntiene encarnízados adversarios que se multiplican con los sucesos de San juanprovocados por los asesinatos de los gobernadores Benavides y Virasoro en losque la prudencia y la caridad cedieron a la incontenible pasión de Sarmiento quellegó al paroxismo cuando supo que su mejor amigo, el honrado y justo AntoninoAberastain, había sido inmolado a los odios de partido. Cae en uno de esos estadosde postración del ánimo que son intermitentes en su vida. Renuncia a todo enBuenos Aires y se decide ir a San juan, a “vivir a lo sanjuanino", como le escribea su amigo el tucumano josé Posse. A este mismo amigo le dijo Sarmiento en unacarta: “Tú sabes que me curo poco de la opinión de los demás y que soy yosiempre el mejor testigo que se puede citar contra mi”. Sí, es verdad pero amedias. Para interpretar a Sarmiento hay que comprender-lo y comprender muchas circunstancias. No se le puede juzgar a través de fragmentos de su vida nide sus escritos, es como esos grandes cuadros murales que vistos en detalles ofrecenimperfecciones a veces toscas, absurdas e incomprensibles, pero que en conjuntocautivan por la armonía de líneas, colores y el vigor y la belleza que pudo expresar el artista. Sarmiento puede ser testigo contra Sarmiento si se le conoce a medias y con prevención. En realidad ha escrito impertinencias, indiscreciones, insolencias y contradicciones que son testimonios en su contra si no se sabe o no sequiere explicarlas o justificarlas. Era grafómano, necesitaba escribir, unas vecespara combatir, otras para expresar sus ideas obsesionantes y muchas “por despuntar el vicio". Como era impulsivo, repentista y escritor “de rompe y raja", comoel mismo se confesaba, solía dar al papel y a la imprenta sus primeras reaccionesy emociones sin pasarlas por el tamiz de la reflexión ni prever sus consecuencias.Ni siquiera releía sus escritos. Más de una vez le fueron devueltas sus cartas porsus destinatarios; el mismo Posse, su gran amigo, le devolvió todo su epistolario,de muchos años, quizás con el propósito de que límara o borrase lo que no debieraalgún día darse a la publicidad.
Su estada en Buenos Aires desde 1855 a 1860 no es la más feliz de su vida.Es época de tironeos y rivalidades profundas entre porteños y provincianos, rivalidades que no terminan en Cepeda ni en Pavón.
Dice el señor Guillermo Guerra, uno de los más exactos biógrafos de Sarmiento, que en la organización moral de don Domingo no cabía el disimulo nila prudencia. “Sarmiento era ambicioso —dice Guerra- pero no un ambiciosoprudente y recatado, sino un ambicioso intemperante que no podía conciliar conla autoridad ni con el prestigio de persona alguna que estuviera colocada en unnivel superior al suyo, y que desbordaba despecho y cólera cuando veía desatendidas susjideas o fracasadas sus esperanzas. Durante su residencia en BuenosAires —agrega— había conquistado prestigio y posición equivalentes a las que seformó en Chile a costa de nobles esfuerzos. Estimado por Mitre y Vélez Sarsfield,apreciado por Alsina y reconocido como hombre de grandes méritos hasta porsus furiosos enemigos, Sarmiento era en Buenos Aires una personalidad eminente,mas... no era el primero en todo y para todo, y él, que habia nacido para imponer su voluntad a sus semejantes, prefirió ser el primero en San juan, y sehabría resignado con serlo en Patagones a trueque de no ocupar una posición
287
secundaria, aunque ella tuviera por campo la progresista y brillante metrópoliargentina".
No se encuentra cómodo en Buenos Aires. Está desazonado, hay muchos motivos que concurren para provocarle angustias y tensión. Algunos son íntimos yotros son públicos pero le hieren en lo íntimo. Sufre y hace sufrir en el hogar, ysufre porque no es el primero de los actores públicos, porque hay quienes lecierran el paso o le subestiman. No es que medien celos ni envidia, es algo distinto,es su egolatría lastimada, es saberse capaz y serlo sin que los demás lo admitan.Le pide a Mitre que le de mando de un regimiento, que no lo desprecie comosoldado, que vale más que “todos esos compadres" que comandan tropas. Quiereir a San juan “para dar a mi pueblo el tributo de mis pobres servicios", necesitasalir de Buenos Aires, no puede quedar en la inactividad mientras otros triunfany se mueven en la vida pública. Mitre quiere hacer conocer en el interior la nuevaera que se inicia con Pavón para conseguir la adhesión de las provincias todavíaen poder de gobernantes caudillos. Despacha tropas a las provincias. El 21 denoviembre de 1861 emprende la marcha hacia Córdoba y Cuyo una división delejército nacional que comanda el coronel Paunero y lleva como auditor de guerraal teniente coronel Domingo Faustino Sarmiento. Ese mismo día muere en Sanjuan doña Paula, la madre buena, hacendosa y santa.
Sarmiento en San jua-n
El primer día del año 1862 entró Sarmiento en lo que había sido ciudad deMendoza cubierta todavía por las ruinas que sepultaron meses atrás a la mayorparte de la población. Solamente quedaban en pie un pino de parasol sobre losescombros del templo de San Francisco y la alameda plantada por San Martín.Todo era muerte y desolación. Con treinta soldados del ejército de Buenos Airescontinuó hacia San Juan; al llegar a Guanacache supo que el gobernador y algunos parciales habían huido a Chile y que se había restablecido la administracióndel doctor Aberastain. Para entrar en San Juan desde Mendoza, se atraviesa elcampo de la Rinconada teatro de aquella tragedia en que murieron más de cienjóvenes sanjuaninos hijos, casi todos, de las principales familias y donde tuvo sucalvario el infortunado Aberastain. Recuerda Sarmiento que en la calle de cuatroleguas sombreada de álamos que desde aquel campo de sangre conduce a la ciudad,enfrente de un jardín de laurel-rosa, entonces en flor, una cruz negra, alta, labradaseñalaba el lugar en que fue fusilado Aberastain, ¿Por qué? ¿Para qué? se pregunta, y agrega: “Allí habían venido a recibir al representante de tantas esperanzas, por tantos años frustradas, los restos del batallón de guardias nacionales quedefendieron a San juan en la Rinconada, algunos de ellos con las muestras vivasde sus recientes heridas y las manos mutiladas en el aire. Después de veinte añosde ausencia de un joven, San Juan recibía en medio de manifestaciones de júbiloa un viejo cuyo espíritu, por la prensa, la tribuna o la guerra nunca estuvo, sinembargo, fuera del oscuro y pobre recinto de su provincia”.
San Juan era, como Mendoza en lo material, un montón de escombros en lomoral. Casi treinta años de gobierno de hombres mediocres, sin educación ni
288
principios, habían hecho de la autoridad pública un objeto de menosprecio. Nohabía sistema de administración, ni rentas ordenadas, unas especies de publicamoscobraban arbitrariamente los impuestos; no existían industrias y el comercioestaba atemorizado por las revueltas continuas, las incursiones del Chacho y lasintervenciones nacionales. Ni un solo edificio público debía la generación presente a las pasadas, seis templos yacian en ruinas y ni la antigua escuela de laPatria se había conservado. El desaliño de la aldea colonial, las señales de losestragos de las aguas, los escombros en la plaza, indicaban bien a las claras quecl gobierno no era hasta entonces el agente para proveer las necesidades colectivas.Ruina, desolación, duelo y profundos odios encontró en su San Juan queridoy en el hogar paterno mujeres enlutadas y llorosas salieron a recibirlo.
Elegido gobernador propietario de la Provincia se dedicó con su naturalenergia a reparar los estragos y organizar la administración. Confirmó a los ministros de Aberastain, Valentín Videla y Ruperto Godoy que fueron sus intérpretes decididos en la reconstrucción moral y material de la Provincia. Asombracuanto pudo hacer en dos años con escasos recursos y jaqueado por la rutina, losprejuicios y los enemigos de adentro y de afuera. La aldea de calles polvorientasy estrechas, casas color de barro seco y lóbrega como boca de lobo en las nochessin luna, se transforma en poco tiempo en una aseada ciudad de calles empedradas, casas con frentes pintados y alumbrada con faroles. En más de una ocasiónutiliza a los prisioneros de las hordas del Chacho para que purguen sus desmanestrabajando para la civilización. El mismo da ejemplo pintando personalmente elfrente de su casa. Pero, no solamente es labor municipal la que realiza, hay organización de estadista y de gobernante previsor. Reorganiza la administración dejusticia, reglamenta el ejercicio de la abogacía; crea el departamento topográfico,hidráulico y de estadística; garantiza el sufragio; manda adquirir una imprentaen Chile, refunda El Zonda y lo dirige personalmente; abre caminos, regularizael sistema de postas y correos con las provincias vecinas; fomenta la minería yorganiza una sociedad minera para explotar las riquezas del Tontal y Gualílánbajo la dirección del experto ingeniero Rickard; reorganiza el sistema rentísticoy el presupuesto sube hasta superar al de Córdoba que es el más alto del interior;proyecta colonizar tierras y atraer la inmigración europea; transforma en cementerio el viejo hospital San juan de Dios y lo embellece con arboledas; suprimelos pregones por anacrónícos y prohibe el uso del chiripá por ser prenda bárbara;destina la Casa de San Pantaleón para hospital de beneficencia, y en resguardode las instituciones amenazadas por los montoneros declara en estado de sitio a laprovincia trabándose en polémica con el ministro Rawson que desautorizó la medida, inconstitucional pero justificada por razones prácticas y de oportunidad.
Donde está Sarmiento hay agitación y conflictos pero siempre en torno acuestiones de escuelas, educación, civilización y progreso. Ese es el motivo de suexistencia, para eso quiere el poder y lucha, a veces como energúmeno. ¿Quéharé con el poder? —se pregunta y él mismo responde: “haré escuelas, como aquelmozo de molino a quien un rey de incógnito le preguntó qué haría si lo hicieranrey, y el muchacho contestó que compraria un caballo para llevar trigo al molino". jEscuelas, escuelas! El quiere impulsar la instrucción primaria hasta quellegue a ser “como el ¿tire y la luz, un don gratuito y universal”. Eso es lo que
289
quiere y eso hará en San Juan donde solamente encuentra al cabo de medio siglouna pobre escuela inferior a la que él conoció en su infancia. Funda 16 escuelasprimarias y organiza la inspección escolar, crea tres bibliotecas populares, reabreel antiguo Colegio de Señoritas y nombra directora a su hermana Bienvenida. Elha sufrido mucho con los fracasos que le impidieron estudiar en Córdoba y enBuenos Aires, porque era demasiado pobre; no quiere que a la nueva generaciónle ocurra lo mismo y funda el Colegio Preparatoria y al inaugurarlo respira porsu vieja herida y refunfuña contra los doctores. También desea una gran escuelapara la ciudad de San Juan, algo que sea como el templo soñado de la educación.si es posible el más grande de la República y de la América Hispana. Elige,precisamente, las construcciones a medias del templo de San Clemente, a unospasos de la tienda aquella donde fue tendero en su adolescencia y al colocar lapiedra fundamental honró la memoria de aquel inolvidable maestro Rodríguezcuyo retrato presidió la ceremonia. El entonces cónsul de Chile, don Antero Barriga que formó su hogar en San juan donde casó con Javiera Cortínez del Carril,hermana de Clara Rosa, propuso que la nueva escuela se la bautizara con elnombre de Sarmiento. Y con ese nombre abrió sus puertas dos años más tardebajo el gobierno de don Camilo Rojo.
Una de las tantas pasiones de Sarmiento ha sido la agricultura. En Chilefundó una quinta normal para el cultivo de plantas industriales, después intentólo mismo en Mendoza; en Buenos Aires introdujo mimbres y eucalíptus y muchasplantas que solicitó al tucumano Posse, y durante su gobernación dejó fundadala Quinta Normal con un discurso que será siempre testimonio de la pasión civilizadora de ese hombre y de lo inmenso de su cariño por la tierra nativa.
Pero no todos están satisfechos con sus progresos e innovaciones; empiezana quejarse los contribuyentes, algunos vecinos y gente del clero. Hereje, masón yarbitrario le dicen, pero todos saben que es patriota y honrado. El entusiasmo queal principio le expresaban va disminuyendo mientras aumentan sus afliccionesmorales agravadas por el rompimiento con su esposa que Dominguito quiso impedir. A Mitre le escribe: "No sabe usted el estrago que ha hecho en mi almala herida recibida en el corazón. Soy otro hombre, receloso, humilde, huyendode las ideas, de la política, de pensar, sobre todo... Era sincera y profunda micreencia que no saldría de San juan. . Y en otra carta: “Yo consigo gritando.obrando, como nuestros arrieros que todo el día insultan a sus mulas para hacerlas marchar. .. Ayúdeme porque necesito embriagarme moralmente para vivir".Y como una compensación a sus dolores, le dirige este desconcertante pedido:“Hágame coronel, ¡por Diosl ¡Compréndame!"
Las minas de Tontal de las que tantas riquezas espera, no adelantan en suslaboreos, y para colmo de males, el Chacho y sus capitanejos Ontiveros, Ángel.Chumbita Clavero, el flaco de los berros, Agüero, Pueblas y Berna, ellos o susmontoneras, amenazan desde los Llanos de La Rioja y los desiertos de San Luis.Todo lo que ha hecho en favor de la civilización está expuesto por la barbarierediviva. La lucha es a muerte y en definitiva triunfa Sarmiento, pero tiene elcorazón desgarrado y acepta el cargo de ministro plenipotenciario en los EstadosUnidos que le ofrece el Presidente Mitre. Se despide de sus comprovincianos conun patético mensaje; el gobierno queda a cargo de Santiago Lloveras, luego de
290
Saturnino de la Presilla hasta.que eligen a don Camilo Rojo, digno sucesor deSarmiento.
Cuando Sarmiento llega a los Estados Unidos ha muerto años atrás Horacio‘Mann, el gran pedagogo que conoció en 1847, pero vive su esposa María Peabody,mujer de exquisita cultura, gran corazón y muy vinculada al mundo intelectual"de la Nueva Inglaterra donde residen los Peabody, familia de noble orígen inglés,muchos de cuyos miembros gozan de prestigio universitario. Durante los tres añosque Sarmiento vivió en aquel país vio poquísimas veces a la señora de Mann,que por entonces vivía cerca de Boston, pero él desde su casa en Nueva York odonde estuviera, le envió cartas de las que se conoce más de un centenar. Ella lepresentó hombres famosos, como el filósofo Emerson, el naturalista Agassiz, elpoeta Longfellow, el literato Ticknor, el pedagogo Barnard y el astrónomo Goukque será el fundador del observatorio de Córdoba, y él mismo llegó a ser tanconocido que en un tarjetón impreso con los retratos en miniatura de personajescélebres, figura con el número 48. La señora de Mann tradujo el Facundo alinglés y escribió la biografía del autor de quien decia que no era un hombre"sino una Nación" y en su admiración llegó a escribirle al pedagogo Bamardasegurándole que valía la pena aprender el castellano para poder leer a Sarmiento. Y fue ella, sin duda, la que gestionó el título honorario con que la Universidad de Michigan doctoró ZUSZIITIIÍCHÉO. Esa admirable mujer fue su ángel bueno,su confidente y el consuelo maternal en el inmenso dolor que le causó la muertede Dominguito. Finalmente, ella seleccionó las primeras maestras norteamericanas que vinieron a la Argentina en el siglo pasado. A través de las cartas que élle envía, vive San Juan en recuerdos, sucesos, vicisitudes y esperanzas; le refieresu vida, le habla de su familia, de amigos y enemigos, le dice lo que hace y lo q_ueharía si fuera Presidente de su país. El desea ser Presidente, no lo disimula, logestiona, y hasta recurre a los piadosos oficios de sus sobrinas, la Gordita y la FlacaLenoir, hijas de Procesa, a quienes pide pongan velas a la Virgen de los Desamparados y a Nuestra Señora Abogada de Imposibles. . .
Sarmiento tiene un proyecto que confía a la señora de Mann y es la fundaciónde una universidad en San juan con profesores de Harvard; también desea llevarmaestras norteamericanas para que organicen una escuela normal. Es necesario—le dice- que vayan sin prejuicios y con buena voluntad porque San Juan esmuy pobre y una extranjera que allí llegase “se sentiría chocada por mil pequeñeces”, pero la “situación social que ocuparán será tan distinguida, y sin malainterpretación, me atrevo a decir que mejor que aquí, por el prestigio que lasacompañaría de ir tan poderosamente recomendadas, ser norteamericanas y personas de saber”. Mientras tanto, Sarmiento envía a su provincia cuanto puedeenviar con sus muy escuzílidos recursos que apenas pasan de 700 pesos mensuales.Envía un piano, cuatro máquinas de coser y de segar, modelos de bancos escolares,mapas, útiles, libros, muchos libros y hasta unos cartelones de grandes letrascoloreadas que ve pegados en las paredes de Nueva York, además de semillas delos hermosos árboles de Nueva Inglaterra. Algunas de las ¡naestras que buscó laseñora de Mann no quisieron ir a San juan temerosas de la travesía de las pampasinfestadas por los indios o por las noticias de revoluciones continuas; otras sequedaron en Buenos Aires y recién en 1879 llegó a San juan la primera maestra
291
norteamericana, Miss Mary O. Graham. Sarmiento escribió a la señora de Mann:“Al enviar a la señorita Graham a San Juan, saldo todas las deudas que tengocon mi provincia natal”. En realidad, Miss Mary era maestra de raza y habíaheredado de sus antepasados escoceses una voluntad disciplinada y riguroso conccpto del deber. Se consagró a la enseñanza con fervorosa devoción y fue la Argentina su patria adoptiva. En su testamento dispuso que una parte de suherencia se destinara a los alumnos pobres dc La Plata donde enseñó hasta losúltimos dias de su vida.
No solamente Miss Mary Graham y su hermana Martha casada con el maestro Charles Dudley fueron a San Juan, también enseñaron allí las lindas y amables hermanas Florence y Sarah Atkinson, la agraciada y alegre Amelia Wales, laenérgica Clara Gillis y la abnegada Clara Armstrong que fue compañera de MissMary.
A fines de julio de 1868 Sarmiento se embarcó en Nueva York rumbo aBuenos Aires. Al llegar a las costas del Brasil sabe que lo han elegido Presidente.“Seré, pues Presidente —escribe en su diario de viaje—. Hubiera deseado que mipobre madre viviese para que se gozase con la exaltación de su Domingo".
Su presidencia es la más borrascosa de la historia argentina; conflictos ydesgracias de toda índole suceden durante los seis años de su gobierno, y paradesgracia suya es, precisamente, en su provincia bien amada donde se inician losconflictos. “Ya has visto lo de San Juan —le escribe a Posse- todo el PartidoLiberal esta contra mi’ porque no les he dejado matar en las torturas de unacárcel inmunda a la Legislatura a causa de nombrar senadores. El ensayo me hasalido mal. Se necesita la violencia en todo. En el momento en que te escribo haypaz general, si no es que Guayana se levanta en La Rioja; los blancos amenazaninvadir por el Entre Ríos; los liberales en Corrientes, (no contentos con vivir),quisieron vengarse de Urquiza, Felipe Varela nos costará cien mil pesos inútilmente gastados, la guerra del Paraguay sigue sin que podamos distraer un solosoldado ni economizar un centavo, y Callfucurá nos amenaza con una guerra formidable. Esta es tu patria y la mía. ¿Qué crees que haré? Mi deber. Luchar contralas dificultades, infundir nuevas ideas, desbaratar, si puedo, la calumnia, y establecer un sistema regular de gobierno.
Dice el historiador León Rebollo Paz que Sarmiento “padecía de presbiciamental; miraba a la distancia, y las imágenes se le presentaban claras, límpidas,con diafanidad de mediodía; pero era corto de vista para mirar de cerca y por esoandaba a tumbos en su quehacer cotidiano”. Es verdad, pero a pesar de todaslas guerras, revoluciones, epidemias, rebeliones y conflictos que soportó duranteseis años, su gobierno es uno de los más progresistas de la historia argentina y nohay ningún adelanto fundamental que disfrutemos hoy los argentinos que nohaya tenido realización o comienzo en aquel turbulento período presidencial, encl que se sancionaron más de cuatrocientas leyes.
A poco de terminar su .-presidencia, San Juan lo eligió senador nacional yvolvió a la lucha que en algunos momentos fue bravia y emocionante. Por ciertoque no abandonaba la pluma, su arma preferida. En 1877 sus comprovincianos leofrecen la gobernación. Lo informa a Posse: “Todos —le dice- me escriben losmás tiernos ditirambos para que acepte la prebenda. Rojo, Albarracín, Quiroga,
292
Gómez, Agustín, etc. . . Me veo en apuros para fundar la negativa, pues no bastadecirles que estoy viejo y sordo. . A otros les dirá que “no tiene cogote derepuesto". En realidad, empieza a declinar su organismo antes tan vigoroso. Sufrede la garganta y del oído, aunque el joven médico sanjuanino doctor SalvadorDoncel le cuida con solicitud cariñosa y le da esperanzas de mejoría. “Yo me estoysobreviviendo —le dice en otra carta a Posse—. No he sido feliz, como tú sabes,en la elección que me impuso la juventud irreflexiva, y ese sentimiento de reparación. . . Mi sordera que persiste, la enfermedad a la garganta que se agrava, meretraen invenciblemente de frecuentar la sociedad. . Sin embargo, sigue actuando en la vida pública; escribe en los diarios y hasta desea volver a ser Presidente.“Es moral, es digna, es decente y popular" mi candidatura —le dice a Posse—.“Soy la autoridad para todos, la Constitución restaurada, la ley, la fuerza. .Pero no tiene partido ni lo ha tenido nunca, aunque aumenta el número de losque lo respetan y admiran, y hay muchos que le quieren bien y le visitan en suhogar donde vive rodeado del cariño de los suyos. Cada sanjuanino le trae algúnrecuerdo de la provincia querida y les hace mil preguntas sobre grandes y menudas cosas. Dice su nieto Augusto Belin que solía preguntarles con particularinterés por la salud del viejo Zacarías Yanzi porque se le había ocurrido que e'lmoriría poco después que Yanzi.
En 1884 emprendió viaje a Chile para concertar publicaciones de librosútiles. Viajó por mar y desde que llegó a Valparaíso recibió mil homenajes ypruebas de simpatía que siguieron hasta el día en que regresó a su patria a travésde la cordillera. El 16 de abril llegó a Mendoza. La gente quería verle, oírle, tocarle. Era una especie de ídolo. Le ofrecieron banquetes, fiestas escolares, representaciones teatrales, conciertos y muchos discursos. Al día siguiente de un granbaile asistió ‘al entierro de doña Francisca Gutiérrez de Rodríguez, la ancianaviuda de su maestro en la Escuela de la Patria. Don Domingo habló ante latumba de la venerable mujer. Mientras tanto, en San Juan, se preparaban pararecibirlo. Rosauro Doncel, José Pedro Cortínez, Zacarías Yanzi, Moisés Cardozo,Desiderio Bravo, los Albarracín, Ottolenghi, Olmos y Jofré organizaron unacomisión popular de homenajes y el Gobernador lo designó padrino de la nuevaCasa de Gobierno. A fines de abril, Sarmiento partió de Mendoza, lo acompañabauna lucída escolta y en su coche iban su hija Faustina, su hermana Bienvenida, sunieta Eugenia Belin y una joven sanjuanina hija de su viejo amigo el cónsulchileno don Antero Barriga y de Javiera Cortínez del Carril. Esa joven fuemi madre.
La noticia del viaje se había conocido en todo San Juan y desde las lagunasde Guanacache y de los valles andinos llegaban rudos campesinos que deseabansaludar al viajero. El gobernador Carlos Doncel y el ex gobernador don AnacletoGil, todavía convaleciente de la tragedia que costó la vida al senador Gómez, lorecibieron en el camino, y desde Media Agua hasta la ciudad el carruaje rodóentre doble fila de sanjuaninos que lo aclamaban y le ofrecían flores y ramosverdes. Cuando llegó a la plaza un enorme gentío lo esperaba. Sarmiento empezóa hablar en medio de un profundo silencio, estaba emocionado, de pronto seinterrumpió al divisar una anciana entre la multitud, era Clara Rosa, aquel amorimposible de sus años juveniles.
293
Más de veinte días vivió Sarmiento entre sus comprovincianos, días quefueron de gloria y apoteosis. Vuelto a Mendoza partió el 21 de mayo hacia BuenosAires en la primera locomotora que había llegado a la ciudad andina. Antes departir aconseja a su pariente don Segundino Navarro, recién nombrado ministrodel gobernador Doncel, que "tenga un propósito en su gobierno, que se olvidede sí mismo y que fomente la lectura y las bibliotecas populares, prometiéndolelibros de geología y uno de Pasteur sobre vinos para que aprendan los sanjuaninos a elaborarlos mejor.
La sordera, algunos trastornos cardíacos y otros males propios de los añosle deprímen el ánimo por momentos, pero nada le aflige tanto como saberse enel ocaso de la vida pública sin que pueda evitar los males que afligen al país;además, la pobreza le impide ayudar a los suyos, como quisiera. “No tengo másque un cuerpo viejo que se filtra por todas partes" le escribe a Posse. Y a Segundino Navarro le dice que su misión no acabará sino con su existencia, “fáltameel oído, pierdo la voz para hablar pero no se me cae todavía la pluma de lasmanos".
Ya está preparado para el viaje final y tiene pasaporte admisible porque estáescrito en todas las lenguas: “servir a la humanidad". Así lo dice a David Peñael primer día del año 1888, pero cinco meses después, en vez de prepararse parala “gran Embajada”, le escribe que está cerrando su maleta vía Paraguay adondeemprende viaje el 26 de mayo con su hija Faustina y sus nietos María Luisa yjulio Belin. Se aloja en un modesto hotel en las afueras de la Asunción, en LaCancha, lugar ameno y arbolado que fue de Mme. Linch.
El no puede estar ocioso, es como doña Paula, y ocupa sus días desde el albaen disponer su propia casa que piensa inaugurar con una gran fiesta. Todavíano se le cae la pluma de la mano y escribe cartas a los suyos, a los que están enSan Juan, cuya imagen sigue viva, tan viva en sus recuerdos y en su agotadocorazón que a su sobrina Victoriana Lenoir de Navarro le envía una larga cartacon el programa por él ideado para festejar el próximo 9 de julio, sin olvidar alas viejas díscípulas del Colegio (le Pcnsionistas de Santa Rosa, a los próceressanjuaninos, incluso a don Nazario Benavides. ¡Qué bueno sería si pudiera irdon Saturnino Salas, que está en Buenos Aires, y es el último compañero quele queda de la Escuela de la Patria! Todos los demás son ya solamente sombras,recuerdos, hasta el viejo Yanzi acaba de morir.
En la madrugada del ll de setiembre quiso ver la luz del día que empezabaa nacer y exhaló su ÚIIÍIÏIO aliento, y entró en la gloria ese hombre portentosoque vivió luchando por la civilización, contra todas las formas de la barbarie:que de la educación popular hizo la razón de su apasionada y heroica existenciaque fue la “cumbre más elevada dc nuestras eminencias americanas”, “soberbiohijo del Andes", honor y orgullo de su patria hijo estupendo de San Juan.
294
EL ORIGEN DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICASENTRE ARGENTINA Y BÉLGICA
LUIS SAN'I‘l.-\G() SANZ
El desarrollo inicial de las relaciones que unen a la República Argentinay el Reino de Bélgica, es un aspecto poco conocido de nuestra historia diplomática, no obstante ofrecer rasgos de singular interés que permitan inferir elesfuerzo político de las nuevas naciones, surgidas a comienzos del siglo xxx,para consolidar su status.
La documentación existente en el Archivo del Ministerio de RelacionesExteriores en Bruselas, permite establecer que nuestros vínculos con el Reinoremontan al instante mismo en que Bélgica se constituye como Estado independiente.
El 25 de agosto de 1830, una revolución contra las autoridades holandesascunde en Bruselas. El movimiento subversivo culmina con la proclamación dela independencia belga y la elección del Príncipe Leopoldo de Saxe CoburgoGotha como soberano de la nueva monarquía. Su reinado se inauguró el 21de julio de 1831.1 Pocos días después, el 15 de setiembre Leopoldo I designa unCónsul “cerca el gobierno de la República de las Provincias Unidas del Ríode la Plata" 2, Las circunstancias de la política interna y la difícil coyunturadiplomática que envuelve a Bélgica en aquel momento confieren a este actouna significación especial.
La repercusión internacional de la emancipación belga fue intensa; afectóla estructura de las alianzas europeas, al consolidar un nuevo agrupamiento depotencias que venía a reemplazar el sistema instaurado después de la caída delImperio napoleónico.
Los acuerdos que dieron origen a las nuevas coaliciones reposan sobreafinidades ideológicas. La orientación absolutista del Estado, que representanPrusia, Austria y Rusia, favorece al Rey de Holanda que intenta restaurar sudominio sobre las provincias disidentes. Inglaterra y Francia, por su parte,crean una entente cordiale —la primera- impregnada de liberalismo?
‘ HENRI PIRENNE, Histoire de Belgique, Bruselas 1952. t. IV. p. 6 y sigts.’ ARCHIVES, hnNlsn-ERE mas Arrugas Ermmctnns, Bruselas, Argentine, Pers. dossier 482. I,
Buenos Aires.3 JACQUB DROZ, Histoire diplamaliqite de 1.6.48 a 191g, París 1959, p. 320 y sigts.Las proyecciones diplomáticas de la independencia de Bélgica, constituyen un tema
295
En el centro de las tensiones que escinden a las grandes potencias, la causade la emancipación belga se afirma dificultosamente. Durante ocho años losPaíses Bajos practican la llamada politique de persévérance y rehusan ratificarel tratado de XXIV Artículos que la Conferencia de Londres dictó el 15 (leoctubre de 1831.‘
El primer soberano de la dinastía belga, con enérgica voluntad, procuróinscribir su reino en la comunidad internacional. Sus esfuerzos políticos no selimitan al logro de una aceptación europea. La apreciación del cuadro diplomático le señala la conveniencia de obtener un consenso más vasto. Es en estecontexto que debe interpretarse una nota del ministro de Relaciones Exterioresde Bélgica, Conde F. de Merode, dirigida al cónsul en Buenos Aires, el 27 desetiembre de 1833; donde le informa que participa de su opinión “sobre lanecesidad para Bélgica de hacerse reconocer como Estado independiente porla República Argentina”.5 Es con este designio que el 17 de junio de 1834 senotificó oficialmente al gobierno argentino la ascensión al trono de Leopoldo I.
Las preocupaciones políticas del gobierno belga no relegaron otros intereses.Asentar el Estado en las bases de una expansión económica, se inscribe en lastradiciones de la vocación comercial del país. La designación de un cónsul enBuenos Aires responde a una inquietud de ese orden.
Según antes se dijo, en 1831 se efectuó ese nombramiento. La Carta Patentefue expedida por el Rey Leopoldo I el 15 de setiembre de ese año, a nombrede Ferdinand Delisle, quien inmediatamente después de recibir sus provisionesconsulares solicitó una audiencia al ministro de Relaciones Exteriores en BuenosAires, con el objeto de obtener el exequatuw‘ necesario para el ejercicio de lasfunciones que le fueran confiadas.“
Delisle fue recibido por el ministro Manuel Jose’ García y con fecha 27 dediciembre de 1831, se dictó un decreto por cuyo artículo 19 se reconoce aDelisle en el carácter de cónsul de Bélgica?
Las exigencias económicas se hicieron sentir también en las costas del Plata.No obstante la creciente oposición entre Federales y Unitarios que preludiagraves crisis políticas, los intercambios comerciales, a comienzos de esa década.registraban incrementos de importancia. Los cueros y otros productos naturalesargentinos llegaban a Europa en apreciables cantidades. El puerto de Amberesconstituía —como en nuestros días- uno de los mayores centros de entrada paralas exportaciones argentinas. Tales circunstancias incitaron a las autoridadesa nombrar en 1834 un agente consular en Bélgica. El gobernador Viamonte, enun decreto del 15 de enero de 1834, señaló que las “relaciones de comercio que
de importancia en la historia de las relaciones internacionales europeas. Los mejores estudiosse encuentran en: F. de Lannoy, Histoire diplomatique de Findépendance belge (Bruselas1930); R. Steinmetz, Englands Anteil an der Trennung der Niederlande, La Haya 1930:J. Stengers, Sentiment national, sentiment orangiste et sentiment francais a l'aube del'indépendance. Rev. Belge de Philologie et d'Histoire, 1950. Raymond. Guyot, La demierenégotiation de Talleyrand, Pindépendance de la Belgique, Paris 1901-12.
‘ VICOMTE TERLINDEN, lmpérialisme et Equilibre, Bruselas 1952, p. 218.5 ARCHIVES, MINIST. mas AFF. ETRANGÉRES cit. Correspondance Politiqxic, Consulats. l.
1832-40, Buenos Aires - 1°.° ARCHIVES, Mimsr. mas AFF. ETRANGÉRES. cit. Argentine, Pcrs. dossier 482. l Buenos Aires." Oficio de Delisle del 31 de diciembre de 1831 a las autoridades belgas, en Ancuwes.
Immsr. mas An‘. ETRANGÉRES. cit. Argentine, Pers. dossier 482, I, Buenos Aires.
296
existen entre los sujetos de S. M. el Rey de Bélgica y los de la República de lasProvincias Unidas del Río de la Plata" hacían útil y conveniente la designaciónde una persona que ejerza el empleo de Cónsul General de la República en elReino de Bélgicafi
Para el desempeño de ese cargo se nombró a Fernando Delisle —padre delcónsul belga en Buenos Aires- que había ya representado los intereses argentinos bajo el régimen holandés.
El 16 de enero de 1834, el ministro Tomás Guido despachó un oficio alministro de Relaciones Exteriores en Bruselas, anunciándole esta designacióny solicitándole el exeqztaiztr correspondiente. El cónsul argentino fue reconocidopor Bélgica el 13 de setiembre de 1834.9
El curso normal de esas relaciones oficiales entre los dos países, tan promisoriamente iniciadas, se vio entorpecido por el bloqueo que sometieron Franciae Inglaterra, al puerto de Buenos Aires y al litoral del Río de la Plata, así comopor las luchas internas que conturbaron la vida argentina en aquel momentode su historia. Por otra parte un equivoco diplomático creó un paréntesis deirregularidad en los nexos oficiales que vinculaban a la Argentina y el ReinoBelga.
El 18 de setiembre de 1838 el representante consular belga en Buenos Aires,comunicó a su gobierno que debía transferir su residencia a Montevideo porrazones particulares y que renunciaba en consecuencia, a sus funciones; proponía para substituirlo a su hermano Pierre. En Bruselas se aceptó el reemplazopropuesto.”
Pero las gestiones que promovió Pierre Delisle en Buenos Aires para versereconocido como cónsul fueron infructuosas. La actitud renuente de las autoridades argentinas suscitó una natural preocupación en el funcionario belga queno atinaba a explicarse el silencio obstinado que oponía el gobierno a susdemandas.
Su padre —Cónsul General de la Argentina en Bélgica, según antes sedijo- se inquietó por esta irregular situación. El 19 de noviembre de 1840,señaló, en nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores belga, que losdocumentos acreditando a su hijo debían ir acompañados de un reconocimientoformal del gobierno de S. M. constatando la independencia argentina.”
Pocos meses después, el 15 de febrero de 18-11, Pierre Delisle confirma desdeBuenos Aires, que las autoridades argentinas, según lo dispuesto en el artículo
° ARCHlVES, Mimsr. DES AFF. ETRANGÉRES. cit. Dossier n. 12.021. Este decreto fue signadopor el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Viamonte, en su carácter de “encargadode dirigir las relaciones exteriores de la República de las Provincias Unidas del Rio de laPlata". Refrenda la firma el ministro Tomás Guido.
° ARCHIVES, MiNIsr. mas AFF. ETRANGÉRES. cit. Dossier n. l2.02l. El Cónsul designado porel gobierno argentino, por oficio fechado en Amberes el 24 de julio de 1834, anunció a lasautoridades belgas su nombramiento, señalando que esperaba que S. M. lo juzgaría comouna prueba de las buenas disposiciones de su gobierno hacia el Reino y sus instituciones. Enla nota se formula una consideración política, consignándose la esperanza que las diferenciascon Holanda concluyan definitivamente de una manera justa y equitativa.
1° ARCHIVES, MINIST. mas AFF. ETRANGÉRES. cit. Argentine, Pers dossier 482 I, Buenos Aires.1‘ ARCHIVES, MlNlST. mas AFF. ETRANGÉRES. cit. Argentine, Pers. dossier 482. I Buenos Aires.
297
l‘? del decreto de fecha 24 de octubre de 1834, no admitía cónsules de ningúnEstado o Nación que no haya reconocido la independencia nacional.“
Esta comunicación desconcierta a la cancillería Belga. En Bruselas sejuzga que, de acuerdo a las prácticas internacionales, el hecho de haberse notificado oficialmente la ascensión al trono del Rey Leopoldo I, constituía un actoque entraña la aceptación jurídica del otro gobierno.” Por aplicación de estadoctrina el ministerio belga estimaba haber reconocido la emancipación argentina en 1834.
Al renunciar Pierre Delisle, a un cargo cuyo ejercicio efectivo nunca obtuvo,Bruselas designó un nuevo cónsul en Buenos Aires, ciudad, que según se precisaen un informe interno de la Cancillería, constituye “uno de los puntos másimportantes de la América del Sur” para Bélgica.“
El nuevo cónsul, Adolphe van Praet, solicitó su exequatur en julio de 1845.Sus gestiones reiteradas para verse reconocido sólo reciben evasivas respuestassin obtener la admisión de su Patente. El 10 de enero de 1846, van Praet explicaa Bruselas que el singular proceder de las autoridades de Buenos Aires se debe“al espíritu que anima a Rosas contra el establecimiento de consulados" y a lasalternativas del conflicto anglo-[rancés “que acrecienta el recelo contra todolo que es extranjero".15 El agente belga sugiere a su gobierno mantener el Staluquo en espera de una oportunidad más propicia.
La anómala situación del cónsul en Buenos Aires se reactualiza en elministerio Belga cuando el Encargado de Negocios en Río de janeiro informa,el 19 de mayo de 1850, haber establecido que las causas por las cuales van Praetno obtiene su reconocimiento eran de naturaleza política. Confirma que laaceptación de un cónsul extranjero en el ejercicio oficial de sus funciones queda,en Buenos Aires, subordinada al reconocimiento previo de la independenciaargentina. Ante la insistencia de su gobierno, que afirma haber ya admitidola emancipación nacional en 1834, el diplomático aclara que el reconocimientodebe etectuarse, de acuerdo a las autoridades argentinas según un procedimientoque difiere de la practica seguida por el Reino. Explica que de acuerdo a losantecedentes que le suministró el Barón Picolet d’Hermillon, ministro deCerdeña en Río, el reconocimiento debía formalizarse en una declaración explícita, contenida en una nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores.Eventualmente puede obviarse la nota oficial “a la que parece asignarse importancia", mediante la protocolización de un acta que registre una declaracióndel funcionario consular, debidamente autorizado, por plenos poderes ad hoc,para efectuar ese reconocimiento de soberanía.”
Esta comunicación del encargado de Negocios en Brasil fue sometida a un.prolijo estudio en la cancillería belga. El jefe de la Dirección de Comercio
‘2 ARCHIVES, MINisT. mas AFF. ETRANGÉRES. cit. Argentine, Pers. dossier 432, I. Buenos Aires.‘a ARCHIVES, MiNIsT. mas AFF. ETRANGÉRES. cit. Argentine, Pers. dossier 482 I. Buenos Aires.
pieza 23.“ ARCHIVES, MINIsT. DES AFF. ETRANGÉRES. cit. Argentine, Pers. dossier 482. I. Buenos Aires.
pieza 23.1° ARcHnu-zs, ImNisr. DES AFF. ETRANGÉRES. cit. Argentine, Pers. dossier 482. l. Buenos Aires.
pieza 52.1° ARCHIVES, hímisr. DES AH". ETRANGÉKES. cit. Argentine, Pers. dossier 482. I. Buenos Aires:
y dossier 163, Direction Politique, N. 5426.
298
¡Listar ns _ ¿zw "/4: 27/‘\ a a
Qïllnuhu
Ínwíutrurwg H1 I"w-rrunnuz n L/áa‘ á ¿’a/u— .9--AIIEZI ‘\‘A /¡.,¡ ,/o..//»Yv.,
C to‘ (04.4 ¿J/orrí/ a‘ ¿»dos no: k/«Lfcoovd, /.r , _ _pvbgvxfil u!" . Mt»LJ f ‘ . g‘)á"á57- IY, 1 , .40, I 2 - ¿Áïïrj? 7\".v¿flfi] ’ / 9/ x./ a o ¡ haanñ“ l
‘r/ < fwumw"""’“¿ W"”‘”“7/2M_¿_ Jïhwwwrwrwï7' ' a‘ &rooll“o""“Wii” 1”’.74...‘ ¿más vi/W-‘rvw ‘_._r A¿‘fi-V ‘"7’ “fiïá-¡‘q ' “¿j' ' "w460I. f/uovd "' ¿"""'
Llj/(a/LAÁ40" ar"'""' D: 'A.’
QlttooaL 044r9-v40'%""7, 7€¡ fia/uiza‘ €44"‘-4'z “toíáf/"»
A ï1/l%)¿'4_/¿¿QA¡,&t}-ranaa. itz/¿uvul «fi/“v“'¿"/ ”
Í} a w d“ *“/r*""","*’“‘” ‘¿f,’ _/ IÍ/«¡ntr/rzr/‘Í/¿a /¿,¿G¡ é/Nïa 3 «T7114»? ¿urïtl-WQ
%,:;;¡,>, 51.4. l; ¡mamada-cu- . ‘v/ r H/< u. 4.ÁP¿A \ ‘f. ¿’m '"“ M 3%’ l"
f xx ' ‘á’y} i . 44.54 .,/á-»""-.
/,
á fro-rvdf‘
,91». {Juïy “¿f/i?
r
Borrador del l0-IV-l85l, correspondicntc al oficio por el cual las autoridades belgascomunicaron el reconocimiento formal del gobierno argentino. (Archivo del Ministerio
dc Relaciones Exteriores, Bruselas).
Exterior y Consulados, produjo su informe el 10 de marzo de 1851. El dictamenzmaliza los guarismos del intercambio comercial y señala que reunidas lasimportaciones y las exportaciones, los negocios están en progresión constantedespués de siete años. En 1846 el intercambio se elevó a 1.183.000 francos, enI8-ïl7 a 2.392.000, en el año 1848 se llega a 2.551.000 y en el curso de 1849 semtalizn 4.127.000. El movimiento ascensional de los negocios hace necesarioen Buenos Aires la presencia de un cónsul que ejercite sus funciones en plenitud.Precisa luego, este informe al ministro, la naturaleza del problema que se someteal dictamen “se trata, —dice el funcionario belga—, de saber "si hay un inconveniente en reconocer a la Confederación argentina en la forma que esta lorequiere". Desde el punto de vista comercial, agrega, “no hesito en contestarpor la negativa; no sólo no hay inconveniente, sino que es útil y hasta ciertopunto necesario, hacer desaparecer los obstáculos que dificultan el reconocimiento oficial del Cónsul belga en Buenos Aires”.
El secretario general del Ministerio emite un dictamen político el 29 demarzo (le 1851. Sintetiza sus reflexiones consignando en este documento que"no existe ninguna razón política que pueda oponerse a este reconocimiento«¡ue reclaman intereses comerciales importantes".”
El ll de abril de 1851, el ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica,M.C. d’Hoffschmidt, propone al Rey Leopoldo II el reconocimiento oficial.El monarca aprueba la sugestión el 14- de abril y el día 16 se expide al cónsulen Buenos Aires, un oficio dirigido “al 1\«Iinistro de Relaciones Exteriores de laRepública de la Plata”, donde se consigna el formal reconocimiento del gobierno argentino, señalándose que la regularización completa de las relacionesoficiales “entre los dos países establecerá entre ellos vínculos de más en másestrechos y recíprocamente útiles".13
Cumplidos los trámites formales en Buenos Aires, van Praet quedó admitidoen su calidad consular el 24 de agosto de 1851.
Es interesante consignar que Orllie-Antoine I, pretendido Rey de la Arautania y de la Patagonia, aspira a verse reconocido por el gobierno belga. Por undocumento fechado en Perquencot (Araucanía) el 5 de febrero de 1870, y queluera expedido desde París el 6 de agosto de 1873, anuncia a Leopoldo II lafundación del Reino y su advenimiento al trono. El curioso diploma, que semnserva en el archivo del ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, consigna que oportunamente se sometería al gobierno belga un memorandumapoyado en documentos históricos que establecen, “la completa independencia«le hecho y de derecho del pueblo que lo eligió como jefe supremo". La reacciónde la Cancillería belga se refracta en una nota del ministro dirigida a la Casade S. M., en la que cautamente, expresa que se abstiene de someter a la firmadel Rey un proyecto de respuesta a esa notificación, “pareciendo más prudenteaguardar que el gobierno reciba los documentos anunciados".19
Se señala por último que el período inicial de las relaciones entre Bélgica
" ARCHIVES, Bímisr. mas AFF. ETRANGÉRES. cit. Argentine, Pcrs. dossier 481. I. BuenosAires; y dossier 163. Direction Politique N. 5426.
1° ARCHIVES, lmmsr. DES AFF. ETRANGÉRES. cit. dossier 163, Direction Politique, N. 5426.‘° ARCHIVES, lmNisr. mas Arr. ETnANci-zmzs. cit. dossier 163. Direction Politique N. 5426
299
y la Argentina se cierra con la designación de un representante belga con rangodiplomático. En 1853 fue nombrado Joseph Lannoy como ministro residente:su misión fundamental consistía en negociar un tratado de navegación.”
El presidente Nicolás Avellaneda destacó, en 1879, el primer enviadoextraordinario y ministro plenipotenciario de la República cerca el Rey delos belgas.“ Por una feliz coincidencia, el doctor Mariano Balcarce, hijo políticodel general josé de San Martín, fue quien abrió la Misión argentina en Bruselas,ciudad que había acogido al ilustre Libertador durante siete años de su voluntario exilio europeo.
2° Ancmvrs, 1\I¡NIs1. DES AFF. ETRANGÉRES. cit. Pers. 406.2‘ ARCHIVES, MlNlST. DES AFF. ETRANGÉRES. cit. dossier 10.373, Personnel étranger.
300
HOMENAJE AL DOCTOR RICARDO LEVENE
Con motivo de cumplirse el 13 de marzo el l()‘-‘ aniversario del fallecimientodel pr. Ricardo Levene, la Universidad Nacional de Buenos Aires emitió unaresolución para integrar una Comisión de Homenaje que formarian entre otrosel Presidente de la Corporación Dr. Miguel Ángel Carcano. _
La nota remitida a la Academia para acompañar una copia de la citadaresolución, v el Acta N‘? l de la Comisión de Homenaje se transcriben a continuación:
Buenos Aires. 28 de febrero (le i969
Señor Presidente de la
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIADoctor D. Miguel Ángel Carcano.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo del señor Rector. con el objetode remitirle copia de la resolución relacionada con la integración de la Comisión de Homenajeal Doctor Ricardo Levene. con motivo de cumplirse el 10° aniversario de su desaparición.
Al agradecerle la inestimable colaboración que prestará a esta Universidad como integrantede dicha Comisión, hago propicia la oportunidad para saludarlo con mi consideración másdistinguida.
ReferenciaExpte. 658556/69Nota N‘? 78.039
EDUARDO MARTIRESecretario de Asuntos Académicos
Buenos .-\ires, 28 de febrero de 1969
Expte. assess/osa
VISTO el expediente 658556/69 originado con el pedido formulado por la Facultad deDerecho y Ciencias Sociales, con motivo de cumplirse el l3 de marzo el 10° Aniversario de ladesaparición del ilustre jurista e historiador, doctor don Ricardo Levene; y
301
CONSIDERANDO:
Que el doctor Levene tuvo una intensa y esclarecida actuación docente como maestrode muchas generaciones en esta Universidad, que lo contó como conspicuo miembro de suclaustro profesoral;
Que, como científico y escritor se destacó por su importante labor historiográfica, en laque siempre resaltó los valores nacionales y las profundas raíces hispánicas de nuestro DerechoPatrio y codificado;
Que en su infatigable quehacer fundó numerosas instituciones y ejerció importantes funciones públicas, entre las que merecen destacarse las Presidencias de la Universidad Nacionalde La Plata y de la Academia Nacional de la Historia y la Dirección del Archivo Histórico dela Provincia de Buenos Aires;
Que, por tanto, su figura y actuación alcanzan relieves de valor nacional, por cuyo motivoes un imperativo para la Universidad enaltecer su memoria en forma solemne, con la colaboraciónde destacadas personalidades del pais vinculadas a la vida y a la obra del ilustre maestro de laHistoria del Derecho;
Por ello,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,
Re s u e l v e:
Artículo 1° — Crear una Comisión de Homenaje para que proyecte y ejecute los actosque correspondan para honrar la memoria del doctor Ricardo Levene con motivo de cumplirseel 13 de marzo el 10° aniversario de su desaparición.
Articulo 2° — Integrar la Comisión de Homenaje a que se refiere el artículo anterior,en virtud de las aceptaciones recibidas, con las siguientes personas, además del suscripto.
— Señor Secretario de Estado de Cultura y Educación, doctor don josé Mariano Astigueta;— Señor Subsecretario de Educación de la Secretaría de Estado de Cultura y Educación, doctor
don Juan Llerena Amadeo;— Señor Subsecretario de Cultura de la Secretaría de Estado de Cultura y Educación doctor
don Julio César P. Gancedo;— Señor Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, arquitecto don Joaquin Rodriguez
Saumell;— Señor Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires, doctor don Juan Carlos Luqui;—— Señor Decano de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, doctor
don juan Albino Herrera;— Señor Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de La Plata, doctor don Raúl Ballbe;— Señor Presidente de la Academia Nacional de la Historia, doctor don Miguel Ángel Cárcano;— Señor Presidente de la Academia Nacional de Derecho, doctor don Agustin Nicolás Matienzo:— Señor Presidente de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos, don Leónidas
de Vedia;—- Señor Director de la Escuela Superior de Guerra, General de Brigada don Tomás Armando
Sánchez de Bustamante;— Señor Director del Museo Histórico Sarmiento, doctor don Bernardo Adolfo López Sanabria;— Señor Director del Museo Mitre, don juan A. Farini;— Señor Director (int.) del Instituto de Historia del Derecho "Ricardo Levene" de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, doctor D. Samuel W.Medrano;
— Señor Director del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Cienciasde la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Profesor don Andrés Allende;
— Señor Director del Instituto de Historia Argentina “Ricardo Levene" de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y Director delArchivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, doctor don Enrique M. Barba;
— Señor Profesor titular de Historia del Derecho Argentino de la Facultad de Derecho y CienciasSociales de la Universidad de Buenos Aires, doctor don Ricardo Zorraquín Becú;
— Señor Profesor titular de Historia del Derecho Argentino de la Facultad de Derecho y CienciasSociales de la Universidad de Buenos Aires, doctor don josé M. Mariluz Urquijo;
302
Artículo 3° — Actuarán como Secretarios de dicha Comisión el señor Secretario de AsuntosAcadémicos de esta Universidad y profesor adjunto de Historia del Derecho Argentino de laFacultad de Derecho y Ciencias Sociales doctor don Eduardo Martiré, y el señor profesor adjuntoa cargo de la cátedra de Historia del Derecho Argentino de la citada Facultad, doctor don VictorTau Anzoategui.
Articulo 4‘? — La Universidad de Buenos Aires se hará cargo de los gastos que demandeel cumplimiento de la presente resolución.
Articulo 5° - Registrese, comuníquese, notifíquese a las Secretarías de Asuntos Académicosy de Asuntos Económico-Financieros y resérvese.
RESOLUCIÓN N9 36
RAÚ L A. DEVOTORector
ss1=_
Eduardo Martin’:Secretario de Asuntos Académicos
juan Ignacio BenitoDirector
Dirección Despacho General e Informes
Buenos Aires, 7 de marzo de 1969
Señor Presidente de la ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIADoctor D. Miguel Angel Cárcano
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitirle, para su consideración,copia del Acta N‘? l labrada con motivo de la primera reunión de la Comisión de Homenajeal Doctor Ricardo Levene.
Saludo a usted con mi consideración más distinguida.
B.G.4
ReferenciaExpte. 658.656/69Nota N‘?
Eduardo VartiréSecretario Comisión de Homenaje al Doctor Ricardo Levene
COMISIÓN DE HOMENAJE AL DOCTOR RICARDO LEVENEACTA N0 l
En la sede del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires a la hora diecinueve del díacinco de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, se reune la Comisión de Homenaje al doctorRicardo Levene creada por resolución del señor Rector de dicha Casa de Estudios númerotreinta y seis del año en curso, con el fin de proyectar el programa de actos a realizar, deconformidad con lo dispuesto en la misma.
El Rector de la Universidad de Buenos Aires inicia la sesión informando sobre los motivosde la reunión a los integrantes de la Comisión que se encuentran presentes, doctores julio CésarP_ Gancedo, quien también representa en esta oportunidad a los doctores José Mariano Astiguetay Juan Llerena Amadeo, y los doctores juan Carlos Luqui, juan Albino Herrera, Raúl Ballbé.Bernardo A. López Sanabria, Samuel XV. Medrano, Enrique M. Barba y josé M. Mariluz Urquijo.profesor Andres Allende y señor juan A. Farini. También se encuentran presentes los señoresSecretarios de la Comisión, doctores Eduardo Martiré y Victor Tau Anzoátegui.
Luego de un breve intercambio de opiniones, se decide efectuar un Acto Académico en laFacultad de Derecho y Ciencias Sociales el día trece de este mes, a las diecinueve, con el siguienteprograma: l) palabras de presentación a cargo del señor Decano de la Facultad, doctor juan
303
Carlos Luqui; 2) disertación a cargo del señor Director (int.) del Instituto de Historia delDerecho de la citada Facultad, doctor Samuel W. Medrano sobre el tema: "Ricardo Levene yla Historia del Derecho"; 3) disertación a cargo del señor Director del Departamento de Historiade la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de LaPlata, profesor Andrés Allende sobre el tema: “El doctor Ricardo Levene y la UniversidadNacional de La Plata".
A continuación el doctor Bernardo A. López Sanabria hace uso de la palabra informandoque el Museo Histórico Sarmiento, del cual es Director, se somete a esta Comisión a fin de quetodos los actos de homenaje al doctor Ricardo Levene emanen de la misma. A tal efecto ofreceque el proyectado por el Museo, que se realiza anualmente, sea incluido en el programa general.
Con total asentimiento se decide incluir en el programa el acto del Museo HistóricoSarmiento, cuyo desarrollo será el siguiente: l) Misa en memoria del doctor Ricardo Leveneen la Iglesia de la Inmaculada Concepción; 2) a las once, en la sede del Museo, ofrenda florala colocar al pie del busto de bronce del doctor Levene, fundador de la institución; 3) palabrasaltisivas a cargo del señor Director del Instituto de Historia Argentina “Ricardo Levene" de laFacultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Platay Director del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, doctor Enrique M. Barba.
A continuación la Comisión decide proponer a1 Rectorado de la Universidad de BuenosAires la institución de un premio que lleve el nombre del doctor Ricardo Levene que seriaotorgado a través de su Facultad de Filosofia y Letras, y la creación de dos becas externas a finde posibilitar que sendos becarios profundicen en el exterior los estudios acerca de la Historiadel Derecho, las que se otorgarian con intervención de la Facultad de Derecho y Ciencias Socialesde la Universidad de Buenos Aires. También se dispuso celebrar una reunión en fecha próximaa fin de programar otros actos.
Con lo que se dio por finalizada la reunión siendo las veinte horas del día indicado.
ANEXO:
El señor Director de la Escuela Superior de Guerra, General de Brigada don Tomás Armando Sánchez de Bustamante, ha solicitado a la Secretaria de la Comisión de Homenaje al DoctorRicardo Levene, hacer uso de la palabra en el acto a realizarse en la sede del Museo HistóricoSarmiento.
Buenos Aires, marzo 7 de 1969
304
HOMENAJE A LOS DIARIOS “LA PRENSA" Y “LA NACION"
La Academia Nacional de la Historia adhirió a los actos de homenaje realizados con motivo de cumplirse los primeros cien años de existencia de los diarios1.a. Prensa y La Nación.
A continuación se transcriben: la nota de la Comisión Popular de Homenajea La Prensa y La Nación remitidas a la corporación para acompañar el texto delas resoluciones adoptadas en la primera reunión; las resoluciones, y las notasenviadas por la corporación a los directores de La Prensa y La Nación.
Buenos Aires, 9 de octubre de 1969
SeñorMiguel Ángel CárcanoPresidente de laACADEMIA DE LA HISTORIAs/D.
l)e nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Vd., con el fin de hacerle llegar el texto de las resoluciones adoptadas en la primera reunión de la Comisión Coordinadora del homenaje popular a losdiarios La Prensa y La Nación, con motivo de cumplir los primeros cien años de existencia.
A los efectos de facilitar la labor de esta Comisión requerimos la colaboración de la Instilución que representa, para distribuir entre sus componentes las invitaciones al acto programado,para lo cual le encarecemos nos informe sobre la cantidad que debemos remitirle.
Asimismo, oportunamente le haremos llegar las hojas del libro de firmas para ser suscriptaspor todos aquellos que deseen adherirse al homenaje.
Al agradecer su apreciada colaboración, le reiteramos las seguridades de nuestra invariableconsideración y alta estima.
(IOMISION POPULAR DE HOMENAJE .\L.—\ PRENSA Y LA NACION
Dr. Manuel j. Campos Carles Dr. Isidoro Ruiz MorenoSecretario General Vicepresidente
305
ha
U1
REUNIÓN DE LA COMISIÓN COORDINADORA — RESOLUCIONES
. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Nombramiento de la Comisión Directiva, integrada por:
Mesa Ejecutiva: Presidente: Dr. Bonifacio del Carril, Vicepresidente: Dr. Isidoro RuizMoreno y Dr. Horacio García Belsunce, Secretario General Dr. Manuel j. Campos Carles.Tesorero: Dr. Alejandro Shaw (h.) , Protcsorero: Dr. Armando Braun Menéndez y Secretario Ejecutivo: Lic. Oscar A. Guerrieri.
Vocales: La totalidad de las personas e instituciones adheridas hasta la fecha.
. ACTOS PROGRAMADOS
v colaboradoresIa) Misa en memoria de los fundadores de La Prensa y La Nación, directores
fallecidos.b) Ofrenda floral en el cementerio donde descansan los restos de josé C. Paz y Bartolomé
Mitrec) Placas conmemorativas del centenario de dichos diarios.d) Libro de firmas de las personas y entidades adheridas.e) Acto.
Oradores a designar en representación de los sectores adheridos
En estudio
l) Exposición iconográfica.g) Edición de un libro con el historial de La Prensa y La Nación,h) Institución de un premio a la mejor colaboración literaria que tenga como tema el
centenario de ambos diarios.i) Slogan a difundir radiotelefónicamente cn el día del aniversario de sus fundaciones.
. FINANCIACIÓN DEL HOMENAJE
Aportes voluntarios por parte de las personas e Instituciones adheridas.Apertura de una Cuenta Corriente a la o/COMISIÓN POPULAR DE HOMENAJE A LAPRENSA Y LA NACIÓN (los aportes media-nte cheques deben ser extendidos a esa orden).
. DELEGACIONES DEL INTERIOR
Solicitar a las comisiones formadas en las distintas provincias la designación de un representante para coordinar los actos programados.
. FUTURAS ADHESIONES
Invitar a: personas, instituciones. empresas y embajadas extranjeras, no adheridas hastala fecha.
Buenos Aires, 25 de setiembre de 1969
Buenos Aires, 14 de octubre de 1969
Señor Director de LA PRENSADoctor Alberto Gainza PazS/D.
Señor Director:Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar en nombre de la Academia
Nacional de la Historia y en el mío propio, las expresiones de adhesión y felicitaciones conmotivo de cumplirse el centenario de la fundación del diario a su digno cargo
306
El periodismo posee entrañable gravitación en el quehacer intelectual de la humanidad.En su dinámica y ágil actividad tiene dos proyeccionm esenciales, una para el presente y laotra para el futuro. Con la primera de ellas, el ciudadano contemporáneo encuentra las informaciones y la orientación necesarias que le permiten ubicarse en el plano y nivel de la constanteevolución de la comunidad; y por la segunda, brinda al investigador del porvenir una fuenteinagotable de datos y antecedentes que lo habilitan para escudriñar y esclarecer el pasado.
LA PRENSA desde 1869, al fundarla su primer director, josé C. Paz, ha impreso diariamente, cien años de historia argentina. Sus páginas han registrado la época azarosa de laorganización nacional; las luces de la brillante generación del 80; el empuje progresista de suproducción agropecuaria; el pujante desarrollo industrial y económico-financiero; las ideaspoliticas; los conflictos gremiales, y el adelanto de la cultura argentina a través de las obras desus historiadores, literatos y hombres de ciencia.
La Academia celebra con todo el pais el feliz centenario de su fundación.Saludo a usted con distinguida consideración.
Miguel Angel CárcanoPresidente
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1969
Señor Director de LA NACIÓNDoctor D. Bartolome MitreS/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar, en nombre de la AcademiaNacional de la Historia y en el mío propio, las expresiones de adhesión y felicitaciones, en laoportunidad de cumplirse el centenario del diario de su digna dirección.
Dos creaciones de Mitre, entre otras, se encuentran más estrechamente vinculadas por latal especial circunstancia, y porque ambas nacieron de sus dcsvelos de estudioso y de hombrepúblico.
Una, el diario LA NACIÓN, “tribuna de doctrina". y la segunda. la hoy ACADEMLA."lucen quaerimus", recibieron las dos durante varios lustros, la palabra rectora de] prócerdesde la vieja y acogedora casona histórica.
Estos organismos hablan de la polifacética actividad intelectual del patricio. y aunqueaparentemente dispares en su esencia y estructura, tienen un común denominador: la Historia.con la relación y crítica de los hechos del presente, y el estudio y análisis de los sucesos delpasado.
El periodismo es un ente de dinamismo meteórico, que provee incesantemcntc las noticiase informaciones a ese complejo, bullente de energia, que es la comunidad moderna y concreta elpresente para proyectarlo hacia el futuro_
Por su parte, la labor académica, en la serenidad de su claustro, maneja con método ysintesis, el documento o el hecho ya pretérito, y nos brinda esa auténtica histórica que nos traetan sabias enseñanzas, y para lo cual es y será el periodismo, venero inagotable para el historiador.
Un siglo para LA NACIÓN y setenta y seis años para la ACADEMIA, evidencia que estasdos fundaciones de Mitre fueran construidas sobre los fuertes pilares de la verdad y de la ética,y los hombres que le siguieron y sus continuadores harán perdurable su existencia.
Al reiterarle nuestra solidaridad y felicitaciones, saludo a usted con mi consideración másdistinguida.
Julio César González Ricardo R. Caillet-BoisSecretario Presidente
307
Buenos Aires, setiembre l8 de 1969
Señor Presidente de laAcademia Nacional de la HistoriaDr. Miguel Ángel CárcanoS/D.
De nuestra mayor consideración:
En nombre de los señores directores de La Prensa y La Nación. agradecemos a Vd. muyespecialmente la colaboración prestada al integrar la Comisión Coordinadora de la ComisiónPopular de Homenaje a dichos diarios, que se ha constituido para celebrar el centenario de suexistencia.
Además, nos es grato invitarlo a una reunión que se llevará a cabo el día 25 del corrientea las 18.30 horas, en el Salón Prensa del Interior de la calle Esmeralda N‘? 339 piso 10°, con elfin de resolver los detalles finales del homenaje.
Esperando contar con su valiosa presencia, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.
Manuel J. Campos Carlés Bonifacio del CarrilSecrelanio General Presidente
308
DONACIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL CONSEJO BRITÁNICO
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,DR.\MIGUEL ÁNGEL CÁRCANO
Señor Mac Kay: El cuerpo académico os recibe para agradeceros la valiosísimadonación que le habéis hecho. Es una colección de libros ingleses que tratantemas que interesan a nuestra historia, algunas de cuyas ediciones es difícil hallar.Se incorporará a nuestra biblioteca con el nombre de Donación MacKay.
Son los ingleses quienes han escrito más sobre Argentina y su historia. Desdeel autor anónimo que publica “Haw to Spain" hasta el último ensayo de Denis.
La lista de autores sería muy larga de mencionar. Viajeros, soldados, mineros,comerciantes, hombres de negocios, diplomáticos y escritores nos han visitadoconstantemente y han tenido la buena inspiración de escribir sus impresiones yobservaciones sobre el país, sus hombres, su economía y su política. A tal puntoes valiosa la bibliografía inglesa sobre Argentina que constantemente en nuestrosestudios históricos debemos citar alguna obra oídocumento de origen inglés. Noolvidamos recordar al capitán Fabián el primero que desde su navío disparó salvas celebrando la Revolución de Mayo, y que un médico inglés cuidaba la saluddel General San Martín. Con armas inglesas peleamos por nuestra independenciay levantamos en el mástil de nuestros navíos de guerra vuestra bandera. Fue unbritánico el primer almirante de nuestra escuadra. Permitidme que tambiénrecuerde el haber vencido a los veteranos británicos que nos dieron confianzaen nuestras propias fuerzas. Poco tiempo después sellamos nuestra amistad firmando con S. M. Jorge III, el tratado de amistad, comercio y navegación queaun se halla en vigencia, el más antiguo que existe entre un país de América yel Reino Unido.
Quizá lo que más apreciamos en nuestras relaciones con Gran Bretaña es elelemento humano que las nutre, cuyas calidades se revelan, una vez más, en estegesto que Ud. ha tenido con nuestra Academia y la simpatía que ha demostradodurante su larga permanencia en nuestro país, donde ha conquistado tantosamigos y ha trabajado constantemente por estrechar nuestros vínculos de amistad.
309
PALABRAS DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO BRITÁNICO DERELACIONES CULTURALES, DR. N. L. MACKAY AL HACER ENTREGA
DE LA DONACIÓN
En una breve improvisación del Dr. MacKay agradeció al Dr. Cárcano susamables conceptos acerca de su persona y la referencia que hiciera sobre lasrelaciones históricas Argentino-Británicas. Dijo luego que la colección de librossobre asuntos latinoamericanos escritos por especialistas británicos no era muygrande, pero, que en el futuro, se espera una mayor producción debido a la creación de nuevos centros de estudios latinoamericanos en varias universidades británicas. Al respecto, les recordó a los señores Académicos la visita realizada porel Dr. Parry hace cuatro años y a lo que en esa oportunidad manifestara el distinguido historiador acerca del proyecto para la creación de nuevos centros.
A continuación el Dr. MacKay se refirió a los libros sobre Historia Británicamanifestando su esperanza de que los mismos presten utilidad a los señores Académicos en sus estudios. Aludió muy brevemente a algunos de los importantescambios que ha experimentado la historiografía británica especialmente en loreferente a los estudios del siglo XVIII.
Por último, explicó que la reproducción del cuadro de George Canning queacompañaba a los libros, había sido realizada por Canning House para exposiciones llevadas a cabo en relación con los actos celebratorios del sesquicentenarioy que las autoridades de esa entidad, habían expresado el deseo de que dichocuadro sea entregado a la Academia Nacional de la Historia. Con gran placer asílo hizo en nombre de Canning House y para que la Academia pueda exhibirloen las instalaciones de su nuevo edificio.
310
ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVAPARA EL TRIENIO 1970-1972
El 9 de diciembre, la Academia celebró la sesión N‘? 889 para elegir la MesaDirectiva que regirá los destinos de la Corporación en el período 1970-1972.
Fue presidida por el académico Miguel Ángel CárcanoLy asistieron los académicos de número Enrique de Gandia, Guillermo Furlong, José A. Oria, Ricardo R. Caillet-Bois, Ricardo Piccirilli, Humberto F. Burzio, Antonio Caggiano,Raúl A. Molina, Enrique M. Barba, Ricardo Zorraquín Becú, Armando BraunMenéndez, josé Luis Molinari, Carlos R. Melo, Edmundo Correas, Bonifacio delCarril, Julio César González, José M. Mariluz Urquíjo, Ernesto J. Fitte, GuillermoGallardo, Mario José Buschíazzo, Enrique Williams Alzaga, Leopoldo R. Ornstein,Augusto Raúl Cortazar, Raúl de Labougle y León Rebollo Paz.
Luego de ser aprobadas las Memorias presentadas por el Presidente Académico Cárcano y el Académico Tesorero Burzio, por cuya labor fueron muyuplaudidos, se procedió a elegir la Mesa Directiva.
Varios Académicos expresaron su deseo de reelegir al académico Cárcanopor el acierto con que había dirigido a la entidad, lo que fue agradecido vivamente por éste, pero declinó el ofrecimiento que dijo mucho le honraba.
El escrutinio estuvo a cargo de los académicos Piccirilli, Etchepareborda yGallardo.
Emitidos los votos resultó electa la siguiente Mesa Directiva:
Presidente: profesor Ricardo R. Caillet-BoisVicepresidente 19: profesor Ricardo PiccirilliVicepresidente 2°: doctor Ernesto J. FitteSecretario: profesor julio César GonzálezTesorero: capitán de navío Humberto F. BurzioProsecretario: doctor José M. Mariluz UrquijoProtesorero: doctor Enrique Williams Alzaga.
Los Académicos aplaudieron largamente a los miembros salientes, y el académico Caillet-Bois agradeció el honor que se le dispensaba al elegírlo presidente.
311
AGASAJO AL DR. MIGUEL ÁNGEL CÁRCANO
El lunes 15 de diciembre, la Mesa Directiva electa ofreció en el Centro Navalun almuerzo al presidente saliente doctor Miguel Ángel Cárcano.
Asistieron los académicos de número señores Enrique de Gandía, José A.Oría, Ricardo R. Caillet-Bois, Ricardo Piccirilli, Humberto F. Burzio, EnriqueM. Barba, Bonifacio del Carril, Julio César González, José M. Mariluz Urquijo,
‘Ernesto _]. Fitte, Guillermo Gallardo, Leopoldo R. Ornstein, Augusto Raúl Cortazar, Raúl de Labougle y León Rebollo Paz. Los demás académicos hicieronllegar su adhesión a este homenaje.
Ofreció la demostración el presidente electo profesor Ricardo R. Caillet-Boiscon el siguiente discurso:
Señores Académicos:
“Al concluir el año 1967 el Presidente de la Academia, doctor Miguel A.Cárcano, comenzó su informe diciendo que era su propósito ‘mantener la autoridad, la unidad y armonía de la Corporación; estimular el trabajo de investigación de sus colegas, aumentar el acervo documental de los archivos históricos,continuar y mejorar sus publicaciones y proveerle de un local adecuado pararealizar sus sesiones, instalar la Biblioteca. . .'
Pido a Vd., Dr. Cárcano, disimule la impertinencia del que habla al recordarsus términos.
Pero bien sabe que cuando así procedo no tengo otro propósito que demostrar las realizaciones que Vd. ha hecho. En efecto: nadie podrá echar al olvidola obra paciente, metódica, por momentos resignada, pero siempre activa y constructiva, que Vd. cumplió. Su padre —a quien recordamos siempre con un grancariño y un profundo respeto- fue ejemplo, no sólo en la labor que supo desarrollar con mano maestra. Vd. es un dignísimo continuador de su progenitor. Reunecomo él la calidad de un gran historiador (¿sabe Vd. que su Evolución Históricade la Tierra Pública obra laureada por el Congreso de la Nación y publicada en1917, continúa siendo obra de imprescindible consulta para los alumnos de los
313
cursos universitarios‘), de hombre culto, de señorío, de fino diplomático. Añadiremos que como él quizo a la Academia como su segundo hogar y le dedicó todaslas horas que fue menester para lograr subsidios y para dotarla de cuanto necesitaba. Ninguno de nosotros ignora el sacrificio que Vd. realizó. Lo hizo, fuerzaes decirlo, silenciosamente, como si fuera la cosa más naturalmente del mundo.
Supo consolidar la unión del Cuerpo Académico, Impulsó las publicacionesy por sobre todas las cosas cuidó la dignidad de la Institución. Finalmente batallósin tregua para lograr el triunfo final: la nueva sede de la Academia.
Le rindo, pues, en nombre del Cuerpo y en el mío propio, el más sincerohomenaje. Pero este brindis no estaría completo si no solicitase como lo hagoahora vuestra cordial e importantísima colaboración. No es esto lo único. En vísperas de festejar las próximas Navidades, levanto mi copa para desearle a vuestradignísima esposa y a vos señor las expresiones más sinceras a fin de que el próximoaño os depare todas las felicidades a que ambos sois acreedores."
El doctor Cárcano agradeció vivamente estas demostraciones de sus colegas.
3|4
BIBLIOGRAFÍA DEL ACADÉMICO DE NÚMERO Dr.DON JOSÉ IMBELLONI
Josrï: LUIS MOLINARI
Advertencia
Tres bibliografías han sido hechas sobre la vasta obra de José Imbelloni. Lacompilada de 1921 a 1946, por Benigno J. Martínez Soler} La de Mercedes LuisaVidal Fraitts, que retoma de la Martínez Soler en 1947, y la prolonga hasta 1960.2Y la del mismo Imbelloni (incompleta), que aparece en varias obras del autor:“La Esfinge Indiana” (1926); en la Segunda Esfinge Indiana" (1956), y en otrasvarias obras del autor; y ahora esta que publica la Academia Nacional de laHistoria.
La de Martínez Soler, dice al comenzar la misma:
Toda persona que tenga conocimiento directo de la tarea de compilar listas bibliográficas, bien sabe que no es fácil afrontarla con criterios absolutos. No es posible, por ejemplo,registrar “toda” la actividad intelectual de un autor de un modo escrupulosamente completo. Hay autores que, como el nuestro, no acostumbran a escribir sus lecciones y disertaciones destinadas a grandes públicos, y que, sin embargo, se han valido de este mediodidáctico para la difusión de descubrimientos y doctrinas que ha menudo han tocadosólo de paso en sus libros o que esperan desarrollar en lo sucesivo. Me he ceñido a loscriterios que siguen:
l. — Eliminar —naturalmente— todos los números bibliográficos, que no tienen cabidaen los tres rubros: Antropología biológica, Antropología cultural y Civilizaciones antiguas.
2. — No pudiendo registrar todas las disertaciones públicas, limitar a las que handejado un rastro en publicaciones científicas o puramente periódicas ya sea a modo desimple mención, ya de reseñas o textos integrales.
3. — Incluir las principales reimpresiones de un mismo trabajo, no sólo porque contienensiempre modificaciones y a menudo ampliaciones considerables, sino porque se encuentrancitadas en la literatura especializada.
4. — Limitar a lo puramente indispensable la nómina de reseñas bibliográficas detrabajos ajenos, de las que suelen abundar la obra de todo hombre de ciencia; he incluido
‘ y ’ Bibliografía de José Imbelloni, 13 parte (1921-1946). Compilada y clasificada porBenigno J. Martínez Soler. Profesor de Antropología y Etnología, 23 parte (1947-1960) . Compilada y clasificada por Mercedes Luisa Vidal Fraitts. Anales de la Universidad del Salvador2, 1966, p. 223.
315
únicamente una decena, que por su desarrollo trascienden del caso particular, para abrirproblemas de método y doctrinas generales.
En fin ofrezco al lector, en ausencia de una rigurosa clasificación por materias un.esquema de somera repartición de los números bibliográficos en 22 grupos más o menoshomogéneos:
Antropología biológica: I a VIIIAntropología cultural: IX a XVIICivilizaciones antiguas: XVIII a XXI
Dice por su parte Mercedes Luisa Vidal Fraitts, al completar la bibliograiia de Imbelloni, desde 1947 a 1960:
ly
Desde 1946 queda trunca la bibliografia del Dr. José Imbelloni, compilada, hasta eseaño, por el Licenciado Benigno Martínez Soler. Publicó ese trabajo en el Boletín Bibliog-rcifica de Antropología Americana, Vol. VIII. México, 1945.
En cuanto a la repartición de los números bibliográficos en 22 grupos, (páginas l0l a102 del referido compilador) he seguido la continuación de la misma y con el mismométodo. El número, entonces, que inicia la presente lista de publicaciones será el 237.Igualmente se mantiene el criterio de Martinez Soler al dar cabida, únicamente a lostitulos que le vinculan con la Antropología biológica, Antropología cultural y Civilizacionesantiguas. Fuera de los tres rubros establecidos, queda un pequeño grupo de titulos que nonos han parecido clasificables en las listas precedentes y que pueden ser comprendidos bajoel rótulo de Genética humana y Fisiológica. Se agrega a ellos unos pocos trabajos quetienen especial importancia critica.
Por otra parte, no será incluida toda la tarea de estos últimos años, porque el Dr.Imbelloni juzga algunos titulos extraños a los temas antedichos.
(Para más detalles sobre estos trabajos ver las publicaciones anotadas como2).Nosotros seguiremos una clasificación puramente cronológica, aunque no tal
vez la más científica, y es la que se ha seguido con la bibliografia publicada cnBoletines, de otros académicos fallecidos. En cada trabajo, citaremos la fuente endonde lo hemos visto.
O9
Ut
316
1921
. Introducción a nuevos estudios de Craneotrigonometría (Estudios de morfología exacta.Parte 1., en “Anales del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires", tomo XXXI.Buenos Aires, 1921, p. 31-34 (monografía). Ejemplar visto: Biblioteca de la SociedadCientifica Argentina.Entre 1921 y 1922 (y probablemente del año 1923).
. El cráneo de los monos antropomorfos (Simiidae), tipología y componentes (le su desarrolloen relación con lo humano; en “Anales del Museo Nacional de Historia Natural "Bernardino Rivadavia”. “Estudios de morfología. Exacta. (Parte II). Todos estos trabajos citadosen este acapite, figuran en “La Esfinge Indiana”, y en “La segunda Esfinge Indiana". Nollevan fecha de publicación, y queda aún la duda si se hayan publicado o no. Los ejemplares citados son los de las obras mencionadas. Ejemplares de la Academia Nacional de laHistoria y de josé Luis Molinari.
1922
. El pueblo más misterioso de la tierra, los Rasenes (Elementos de Etruscología). "La Prensa".Buenos Aires, domingo 14 de mayo de 1922 (ejemplar del autor) (josé Luis Molinari).
. Estado actual de la cuestión etrusea, N? 2. “La Prensa". Buenos Aires, domingo 28 demayo (ejemplar de José Luis Molinari).
. El problema alfabético y lingüístico de Etruria (Elementos de Etrusculogía). N9 3. "LaPrensa". Domingo ll de junio de 1922 (ejemplar de José Luis Molinari).
I»: ¡l
26.
. Gérmenes ctruscos de la cultura moderna (Elementos de Etruscologia. N9 4). “La Prensa”.Domingo 2 de julio de 1922 (ejemplar de josé Luis Molinari).
. Historia Animística del retrato (problema de correlaciones étnicas). N‘? l. "La Prensa".Domingo 20 de agosto de 1922 (ejemplar citado por Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. La cerámica prosopomorfa en Europa y América (problemas de correlaciones N0 2). “LaPrensa". Domingo 27 de agosto de 1922 (ejemplar citado por Martinez Soler y Fraitts) .
. Pinturas rupestres del Noroeste de Córdoba. “La Prensa". Domingo 17 de diciembre de1922 (ejemplar de josé Luís Molinari) .
. La fauna de la Sierra en el Impresionismo y Verismo de los Naturales. “La Prensa".Domingo 2-1 de diciembre de 1922 (articulo) (ejemplar del Dr. josé Luis Blolinari).
1923
. Testimonios gráficos de Ia conquista en los frescos (le los naturales. "La Prensa". l de enerode 1923 (Martinez Soler y Vidal Fraiits).
. La revolución religiosa del año 138o antes de ]. C. (Iïgipto N0 l). "La Prensa" (MartinezSoler y Vidal Fraitls).
. Dios Nacional y Dios advenedizo. ¿Atón sería igual a Adonai? (Egipto IW’ 2). “La Prensa".Domingo ll de febrero de 1923 (Martinez Soler y Vidal Fraitts.
. La revolución religiosa y su aspecto sexual-Toros de Aj-en-Atón (Egipto N? 3). “La Prensa".Domingo 25 de febrero de 1923 (ejemplar de josé Luis Molinari).
. Un canto al Sol del segundo lllilenario antes de nuestra era (Egipto N4’ 4). “La Prensa"(ejemplar de josé Luis Rlolinari). Domingo l de abril de 1923.
. Habitantes neolíticos del Lago Buenos Aires. Documentos para la Antropología física dela Patagonia Austral. En: "Revista del Museo Nacional de la Plata. XXVII (1923) p.85-160 (en la “Esfinge Indiana". Imbelloni) (ejemplar de la Academia Nacional de laHistoria) .
. Nota sobre los supuestos descubrimientos del Dr. G. A. Wolff en Patagonia; en “Revistade la Universidad de Buenos Aires". LI (1923). p. 39-51 y "Publicaciones de la SecciónAntropológica de la Facultad de Filosofia y Letras. Publicación N‘? 21". (En la “EsfingeIndiana" (ejemplar de la Academia Nacional de la Historia).
. Los frescos indigenas de Córdoba y su descubridor. N‘? 3. En “Nosotros", XVII. (l923) ,N° 168. (En la “Esfinge Indiana" (ejemplar de la Academia Nacional de la Historia).
. La ciudad misteriosa del lago Strobel. "La Prensa". Domingo 29 de abril de 1923 (ejemplarde josé Luis Molinari).
. Francisco P. Moreno y el Museo de La Plata. "La Prensa". Domingo l de julio de 1923(ejemplar de José Luis Molinari) .
. El centenario de la cerámica en la Arqueología. (Figulinos I). “La Prensa". Domingo 16de diciembre de 1923 (Cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts) .
. El rey de los vasos Aticos (Figulinos Il). “La Prensa". Domingo 23 de diciembre de 1923(Cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts) .
‘. Historia novelesca de una crdtera historiada (Figulinos III). "La Prensa". Domingo 30 dediciembre de 1923. (Cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts).
1924
. (‘n hallazgo curioso en las (¡rn-as nmgalldnicas. “La Prensa". Domingo 20 de enero del92l. (Cil. Domínguez Soler y Vidal Fraitts).
. La incógnita de las esculturas‘ prosopomorfas del Continente. “La Prensa". Domingo 27de enero de 1921. (Cil. l-"ernzindez Soler y Vidal Fraills).L'uorno terziario fossile di Patagonia e la sua verídico istoria. En “La vie d'Italia e dell’America Latina". Milano. Marzo de 1924. (Cit. "La Esfingie Indiana". Imbelloni, ejemplarde la Academia Nacional de la Historia. Cit. Martínez Soler y Vidal FraitLs.
1925
. Sur un appareil (le (Icïormation du Crane des Anciens Humahuacas. En “Compte rendude la XXI Session du Congrés Internationale des Américanístes". Tenue a Góteborg en1924, p. 607-618. Góteborg, i925 (ejemplar de la Sociedad Cientifica Argentina; citadotambién por Rlartinez Soler y Vidal Fraitts).
. Deformaciones intencionalcs del cráneo en Sudamérica. Polígonos craneanos aberrantes.Serie A. (Estudios de morfología Exacta. Parte lll). En "Revista del Museo de La Plata".l. XXVIII, 1925, p. 329-407. (Cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts) .
317
30.
3¡—I
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
318
. Sobre el número de tipos fundamentales a los que deben referirse las deformaciones craneanas de los pueblos indigenas de Sudamérica. En "Anales de la Sociedad Argentina deEstudios Geográficos GAEA". t. I, 1925, p. 183-199 (ejemplar citado en Martinez Soler yVidal Fraitts, ejemplar visto: Biblioteca de la Sociedad Cientifica Argentina).¿Quiénes fueron los Semitas.’ (Semitas. l). En “La Prensa". Domingo 4 de enero de i924.(Cit. Martinez Salazar y Vidal Fraitts) .
. ¡Etnografía de “La Biblia". (Semitas. II). “La Prensa". Domingo ll de enero dc i921.(Cit. Martínez Salazar y Vidal Fraitts) .La dificil cuestión de la patria de los Semitas. (Semitas, lll). "La Prensa". Domingo l dt‘febrero de 1925. (Cit. Martínez Salazar y Vidal Fraitts) .Edipo ante la Esfinge Indiana. (Población de América, I). “La Prensa". (Cit. MartinezSoler y Vidal Fraitts) .La incógnita de la población indigena de A-mérica. (Población de América, Il). (Cit. Martínez Salazar y Vidal Fraitts) .Reconstrucción de la fisonomía de los pueblos desaparecidos. (Números, I). “La Prensa".Domingo 5 de marzo de 1925. (Cit. Martínez Soler y Vidal Fraitts).Ciencias naturales al servicio de la Historia (Números, II). "La Prensa". Domingo l5 demarzo de 1925. (Cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts) .Un canto al Sol del segundo milenario antes de nuestra era. En “Revista Universitaria". l.l, m. l, 1925. Paraná, p. 6-11.Factores de la más antigua cultura humana. En "Revista Universitaria". Paraná t. l, N‘! 3.1925. p. 4-8.El Disco de Phaistos. Conferencia pronunciada en el Instituto Popular de Conferencias, el28 de setiembre de 1923. En “Anales del Instituto Popular de Conferencias". IX, ciclo año1923. Buenos Aires, 1925, p. 169-174. Biblioteca de la Sociedad Científica Argentina. (Cit.Martínez Soler y Vidal Fraitts) . Imbelloni "La Esfinge Indiana" (ejemplar de la AcademiaNacional de la Historia).
1926
Filologia de los "Equízlae”. En "Humanidades". La Plata. t. XII, 192G. p. 187-207 (ejemplarde la Academia Nacional de la Historia, Biblioteca de] Museo Mitre y cit. en MartinezSoler y Vidal Fraitts) .Cinco misterios convencionales de Tiahuanaco. (Tiahuanaco, l). “La Prensa". Jueves llde febrero de 1926 (ejemplar de josé Luis Molinari) . (Cit. Martínez Soler y Vidal Fraitts) .Tiahuanaco. Critica de su cronologia hiperbólica. (Tiahuanaco, 2). “La Prensa". Domingo7 de marzo de 1926. (Cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts).Orientación del Palacio de justicia. (Tiahuanaco, 3). En "La Prensa". Domingo ll dt‘abril de 1926. (Cit. Martínez Soler y Vidal Fraitts).Dos americanismos. En “Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas", año IV.1925-1926, N9 27, p. 222-245. Buenos Aires, 1926 (ejemplar de la Academia Nacionalde la Historia. Cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts) .Los moluscos y las antiguas migraciones de pueblos mediterráneos hacia América, segúnla Escuela de Manchester. Nota critica en “Revista del Museo de La Plata". t. XXIX.1926, p. 187-201. Biblioteca de la Sociedad (Jicntífica Argentina". (Cit. Martínez Soler yVidal Fraitts) .Conclusiones geofisica sobre Tiahnmnaco. (Tiahuanaco, 4). "La Prensa". Domingo 23 (lemayo de 1926. (Cit. Martínez Soler y Vidal Fraitts).El Idioma de los Incas del Perú. En "Investigaciones para la Etnogénesis Americana, N0 l,p. 19-36, Buenos Aires, 1926. (Cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts).Nuevos estudios del Kéchua. El idioma de los Incas en el sistema lingüístico de Oceanía.Conferencia en la Junta de Historia y Numismática Americana. l7 de julio de 1926. Boletínde la Junta de Historia y Numismática Americana, v. III, 192G, p. 29-49, Academia Nacional de la Historia. (Cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts) .La Esfinge Indiana. Antiguos y nuevos aspectos del problema de los origenes Americanos.l, v. in, 4° Signo del autor. Portada a dos colores. “El Ateneo". Libreria Cientifica yLiteraria. Buenos Aires, Florida 37. Córdoba 2099, Córdoba. Rosario de Santa Fe 67. PedroGarcia Editor. l v. de 400 páginas. Contratapa en gris, con un grabado pegado en rojo.representando uno de los monolitos de Tiahuanaco. Antep, v. bibliografia, port. i926.Indice, p. 7 y 8, s. n. Prólogo 9-13. v. en bl. Texto, 15-400 p. 109 figuras, 19 láminas y3 mapas, p. 371-375: Documentación de ilustraciones. A, figuras intercaladas en el texto.B. láminas. C. mapas, p. 377-386: índice de autores, p. 387-396: índice de cosa, hombres
50.
53.
60.
(i.
(s2.
63.
64.
. Morfología de la familia en los pueblos andinos y su diagnosis ‘Wnica. En
y dioses, p. 397 s. n. corngenda (ejemplares vistos: Academia Nacional de la Historia;josé Luis Molinari; cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts) .La doctrina del Kur, o las disciplinas en los debates científicos. Boletin del Instituto deInvestigaciones Históricas, t. V. (i926), p. 22-24 (ejemplar visto: Academia Nacional dela Historia. (Cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts) .
1927
' . Os etruscos na America. jor-nal do Comercio. Rio de Janeiro. Quarta Feria. 26 de enerode 1927.
. Einige konkrete für ausseramerikanische Kultirbeziehungen der lndiancr. Conferenciapronunciada ante la Sociedad de Antropologia de Viena, en la sala de actos de la Naturhistorisches Museum, Burg-ring 7. En Viena, el dia martes 18 de enero de 1927. Noticia en"Reichpost"; 14 y 19 de enero de 1927; resumen en "Neue Freie Presse", del 19 de enero(Abdndblatt). Texto integro en “Mitteilungen der Antrophologie Gesellschaft in Wien".Bd. LVIII, 1928, p. 301-331 (cita Martinez Soler y Vidal Fraitts) .La sistrution en Amérique d'un objet polynésien et ses dérivations americaines. Conferencia pronunciada ante la Societé des Américanistes de Paris. Rue Buffon 6l, París 8 defebrero de 1927; mención en “Revista di Antropologia", t. XXVII. Roma, 1926, 1927, p. 5451927, p. 363" (datos de Martinez Soler y Vidal Fraitts) .
. Nuove vedutte sulïorigine degli Americani. Conferencia pronunciada en Roma, en laSociedad Romana di Antropología, sala del Colegio Romano, en Roma. Domingo 20 defebrero de 1927; mención en “Revista di Antropología”, t. XXVII. Roma, l926-l927, p. 545(datos de Martinez Soler y Vidal Fraitts) . Biblioteca de la Sociedad Científica Argentina;(Cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts) .
' . Su di una scultura rudimentale trovata nell stctto de Magellano. En le Vie d'Utalía edell'America Latina. Milán, año V, 1927, p. 653-658 (cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. Relaciones extracontinentales de las culturas dc América. Conferencia pronunciada en elsalón de actos de la Facultad de Ciencias Exactas, el 7 de julio de 1927; resumen en "LaNación" del 8 de julio (Cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. Aspectos raciales del problamiento prehistórico de América. Conferencia pronunciada enlas “Disertaciones públicas" del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Buenos Aires.Salón de actos de la Facultad de Ciencias Exactas. Jueves 3 de noviembre de 1927; resúmenes en “La Fronda", 4 de noviembre de 1927; y "La Época", 6 de noviembre de 1927.(Cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts).
i928
"Physsis". t.VIII (1928) , p. 401-404. Biblioteca de la Sociedad Cientifica Argentina. (Cit. Martínez Solery Vidal Fraitts).
. Le relazioni dei parentela dei popoli andini seguono il “Sistema Classifica ficaores” propiodegli oceanicí. En “Atti del XXII Cong-resso Internationali degli Americanisti". Roma1926, p. 407-420 (cit. Martínez Soler y Vidal Fraitts) . Biblioteca de la Sociedad CientificaArgentina.In torno ai crani "incredibili" degli Indiani Natchez; en Atti del Congreso Internationalidegli Americanisti". Roma 1926, p. 391-406. Biblioteca de la Sociedad Científica Argentina.(Cit. Martínez Soler y Vidal Fraitts) .L'idioma Klchua nel sistema lingüístico dell’oceano Pacifico. Atti del XXII CongressoInternatíonalí degli Americanisti. Roma 1926, p. 495-509.La industria de la piedra en Monte Hermoso. Resultados de la misión científica de laFacultad de Ciencias de la Educación en la Universidad del Litoral. En Anales de laFacultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Ciencias de la Educación deParaná. tomo II, 1928, p. 147-168. Academia Nacional de la Historia. (Cit. en MartinezSoler y Vidal Fraitts) .Clava insignia de Villavicencio. Un nuevo ejemplar de los “Mere" de Oceania descubiertoen territorio americano. Anales de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná.Biblioteca de la Sociedad Cientifica Argentina. III (1928), p. 219-228. (Cit. Martinez Solery Vidal Fraitts) .La premiere chaine isoglosématique oceano-américainc: le nom des hachas lithiques. EnFestschrift P. W. Schmidt. Wien, 1928. Gabriel Módling, p. 324-335. (Cit. Martinez Solery Vidal Fraitts).
319
‘y’!
G6.
GS.
li. .
70.
80.
. Aldobrandino Mochi; en "Solar". tomo I. Buenos Aires, 1931, p. 391-395.
. Edades y regiones del mundo en la sabiduría Asia-Americana. En “Fides" de la Asociaciónde Estudios de la Universidad de Paraná. N0 l, p. 5-8. Paraná i928. (Cit. en MartínezSoler y Vidal Fraitts).Etnología y Lingüística. En “Nosotros", año XXII, 1928, p. 373-38]. (Cit. en MartínezSoler y Vidal Fraitts).
1929
'. Una arma de Oceanía en el Neuquén. Reconstrucción y tipología del hacha del río Limay.Humanidades. La Plata, 1929, t. XX, p. 293-316. Academia Nacional de la Historia. (Cit.en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
1930
Nómina de publicaciones relacionadas con las ciencias del hombre (1921-1930), seguidapor un plan de investigaciones de Antropología Física. Buenos Aires, 1930. Reseña autobiográfíca. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .Die A-rten der künstlichen Schiidel deformation. En Antrophos, tomo XXV. Müdligh. Wien,1930, p. 801-830. Biblioteca de la Sociedad Cientifica Argentina. (Cit. en Martinez Solery Vidal Fraitts) .I popoli deformatori delle Ande. La deformazione del craneo como arte e elemento dediagnostico delle cultures. Comunicaziones presentata alla Societá Italiana di Antropologíaed Etnología, nella 304 adunata. Firenze, 12 febbraio, 1929. En "Archívio per l’Antrophologia e la Etnología. Firenze v. LX-LXI, 1930-1931, p. 99-135. (Cit. en Martínez Soler yVidal Fraitts) .
. On the diffusion in America of Onewa, Okewa, Paroa, Miti and other relatives of the"Mere" family. Journal of the Polynesia Society. V. XXXIX. Wellington New Zeeland,1930. p. 322-345. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
. (Julture Indigene del Chile. Enciclopedia Italian, exponente de la voz Chile. Biblioteca dela Sociedad Científica. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Compozisioni del gruppo Ges. Enciclopedia Italiana. Biblioteca de la Sociedad Cientifica.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Cultura dei Diagh-iti. En la “Enciclopedia Italiana". Biblioteca de la Sociedad Científica,1930. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
-. Cultura Eliolitica. Enciclopedia Italiana. (Voce: Eliolitica Cultura), 1930. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Cultura del Guarani. En Enciclopedia Italiana sub voce guaraní, 1930. (Cit. en MartínezSoler y Vidal Fraitts) .
. Culture dei jibvaros. Enciclopedia Italiana (jívaros), 1930. (Cit. en Martínez Soler yVidal Fraitts) .
. Culture della Terra del Fuoco. Enciclopedia Italiana, 1930. (Cit. en Martinez Soler yVidal Fraitts) .
. Der Zau-ber "Toki”. Die Zauberformen der Maori-zimmermannes beim Fallen eins Baumes,die wórtlich in der Chilenischen Eruïhlung von alten Tatrapay erhaltem ist. Comunicaciónal XXIV Congreso de Americanistas, Hamburgo, 1930. Leida en la sesión del lO desetiembre por el Dr. Lehmann-Nitsche. Publicada en “Verhandlingen de XXIV Amerikanistischen Kongress. Hamburgo, 1930, p. 228-242. Biblioteca de la Sociedad Cientifica.(Cit. en Nlartinez Soler y Vidal Fraitts).
193]
El "Tokí” Inágico. Le fórmula de encantamiento del carpintero Maori al derribar un árbol,conservada textualmente en el cuento chileno del viejo Tatrapay; en "Anales de la SociedadCientífica de Santa Fe". tomo III, p. 128-139. Buenos Aires, 193]. Sociedad CientíficaArgentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
. Introducción el estudio de las civilizaciones según el método Histórico-Cultural; en “Solar”.tomo I, 193]. Buenos Aires. (Cit. en Martínez Soler y Vida] Fraitts) .
. Insignia lírica del Lago Alumine’ (Neuquén). Nuevo ejemplar argentino de las clavas cetrosde Araucanía, con una carta y 4 figuras; en “Solar", tomo I, Buenos Aires, 1931 p. 319-329.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
(Cit. enMartínez Soler y Vidal Fraitts) .
. Clasificación y difusión de las razas humanas. Conferencia pronunciada en el Museo Nu
85.
86.
87.
88.
B‘).
90.
‘Jl.
92.
93.
u...94.
98.
99.
l00.
l0l.
l02.
. Ica. Enciclopedia Italiana, 1932. (Cit. en
cional de Ciencias Naturales. Miércoles 5 de agosto 1931. Resumen en "La Nación", jueves6 de agosto de 1931. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).¡Migraciones de la humanidad y sucesión de las culturas. Conferencia pronunciada en elMuseo Nacional de Ciencias Naturales. Miércoles 12 de agosto de 1931. Resumen en “LaNación”, jueves 13 de agosto de 1931. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Panorama de las lenguas del mundo en relación con el panorama de las culturas. Conferencia en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Miércoles 19 de agosto de 1931. Resumen en “La Nación", jueves 20 de agosto de 1931. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Deformazioni artificiali del cranio (con una carta di distribuzione). Enciclopedia Italiana,1931, sub voce "Deformazioni". (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Toki. La primera cadena isoglosemática establecida entre las Islas del Pacífico y el continente arnericano. Revista de la Sociedad de Amigos de la Arqueología". tomo V., 193].Montevideo. p. 129-149. Academia Nacional de la Historia. (Citado también por Martínez Soler y Vidal Fraitts).
1932
Los autores de Ia cerámica de Llujta Blanca. Primeras noticias antropofisiras de los antiguoscivilizadores del Chaco Santiagueño. XXV Congreso Internacional de Americanistas, LaPlata. 1932. tomo I, p. 59-68. Biblioteca de la Sociedad Cientifica Argentina. (Citadotambién en Martinez Soler y Vidal Fraitts) .América, cuartel general de las (leformaciones craneanas. XXV Congreso Internacional (leAmericanistas, La Plata, 1932. tomo I, p. 59-68. Biblioteca de la Sociedad Cientifica Argentina. (Citado también en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Toki del Perú. XXV Congreso Internacional de Americanistas, La Plata, 1932. tomo II, p.253-257. (Citado también en Martinez Soler y Vidal Fraitts) .La tendencia a modificar (deformar, mutilar) el cuerpo humano, como característica decomunidades organizadas. Conferencia del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Martesl7 de mayo de 1932. Resumen de “La Nación”, miércoles 18 de mayo de 1932. (Cit. enMartínez Soler y Vidal Fraitts).Plástica intencional de la cabeza humana. Conferencia en el Museo Nacional de CienciasNaturales. Martes 24 de mayo de i932. Resumen de “La Nación", martes 25 de mayo de1932. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Antiguos y modernos del cráneo. Conferencia en cl Museo Nacional de Historia Natural.31 de mayo de 1932. Resumen en “La Nación", del miércoles l de junio de 1932. (Cit. enMartinez Soler y Vidal Fraitts) .
'. Deformaciones corporales y civilización. Conferencia en el Museo Nacional de HistoriaNatural. Martes 7 de junio de 1932. Resumen en "La Nación", del 8 de junio de i932.(Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. Sobre hierografía hindú. Nosotros, año XXVI, N‘? 274 y 275, p. 316-32]. Buenos Aires,1932. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
Martinez Soler y Vidal Fraitts. Visto en la Biblioteca de la Sociedad Científica).Lambayeque. Enciclopedia Italiana, 1932. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts. Bibliotecade la Sociedad Científica Argentina).Inca. Enciclopedia Italiana. (Citada en ¡Martinez Soler y \'idal Fraitts. Biblioteca de laSociedad Científica Argentina).
i933
Los pueblos deformadores (le los Amt/es. Lu deformación intencional de la cabeza comoarte y como elemento diagnóstico de las culturas. Anales del Museo Nacional de HistoriaNatural de Buenos Aires, XXXVII, 1933. p. 209-25-1. Biblioteca de la Sociedad Cientifica Argentina. (Cit. en Martinez Soler y Vida] FraitLs).Sobre un ejemplar nnintético de deformación craneana: el cráneo 3876 de la "Isla de Tilcara". Anales del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires. XXXVII, 1933,p. 193-208. Biblioteca de la Sociedad Científica Argentina. (Citado en Martinez Soler yVidal Fraitts).Escultura en madera (Toro-Aliro) (le la isla de Pascua. Conferencia en el Museo Nacionalde Historia Natural. Facultad de (Ziencias Exactas. jueves l-l de setiembre de i933. Resumen de “La Nación", l5 de setiembre (le 1933. (Cit. cn Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. Cultura material u espiritual de la Isla de Pascua. Conicreiuia: .\iuseo Nacional de Ciencias
321
104.
105.
106.
l07.
108.
109.
ll0.
lll.
ll2.
113.
114.
ll6.
ll7.
118.
ll9.
120.
l2l.
l22.
123.
124.
322
Naturales. Salón de la Facultad de Ciencias Exactas. jueves 2l de setiembre de 1933.Resumen de “La Nación", 15 de setiembre de 1933. (Cit. en Martinez Soler y VidalFraitts). Anales del Museo: Biblioteca de la Sociedad Cientifica Argentina.Los recientes descubrimientos en la laguna de Tacarigua. “La Nación", jueves 9 de febrerode 1933. (Ejemplar de josé Luis Molinari. Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts) .Escritura de Ia Isla de Pascua (Rapa-nui) . Conferencia en la Junta de Historia y Numismática Americana. Sábado 14 de octubre de 1933. Boletin de la junta (Academia Nacionalde la Historia). Resumen en “La Nación", 15 de octubre de 1933. (Cit. en Martinez Solery Vidal Fraitts).Monumentos de piedra de la Isla de Pascua (Rapa-nui) . Conferencia en el Museo Nacionalde Historia Natural. Facultad de Ciencias Exactas. jueves 7 de setiembre de 1933. Resumenen "La Razón", 7 de setiembre de 1933. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Los "Misterios” de la Isla de Pascua. Revista Geográfica Americana v. l (1933) (ejemplares de José Luis Molinari, Biblioteca de la Sociedad Cientifica Argentina), (Cit. enMartinez Soler y Vidal Fraitts, p. 13-30).Estado actual del problema que plantean las tabletas de la Isla de Pascua. Revista Geográfica Americana. Ejemplares de josé Luis Molinari; Biblioteca de la Sociedad CientíficaArgentina, I. 1933, p. 31-37. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Pachacamac. Enciclopedia Italiana. Sub voce "Pachacamac”. Biblioteca de la SociedadCientifica Argentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .Paraguay (Problemas precolombinos). Enciclopedia Italiana. Sub voce “Paraguay”. Biblioteca de la Sociedad Cientifica Argentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .Pascua, Isola di. En “Enciclopedia Italiana". Biblioteca de la Sociedad Científica Argentina.(Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts) .
Patagoni. “Enciclopedia Italiana”. Sub voce “Patagoni". Biblioteca de la Sociedad CientificaArgentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Puelches. “Enciclopedia Italiana”. Sub voce. “Puelche”. Biblioteca de la Sociedad CientificaArgentina. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Perú antico. “Enciclopedia Italiana". 1933. Biblioteca de la Sociedad Científica Argentina.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
". Quipu. “Enciclopedia Italiana". Sub voce. “Quipuï 1933. Biblioteca de la Sociedad Científica Argentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
ISÏH
Uber Formen, Wesen und Illethodik clcr Absictliclïen Deformationrm. Mit. l7 Abb. imText und 3 Tafeln. Zeitschrift fur Morpholgieun Antropologie. Bd XXXIII. Berlin, 1934.p. 164-189. Biblioteca de la Sociedad Cientifica Argentina. (Cit. en Martinez Soler y VidalFraitts) .La crátera de Ergotimos y Critias. Conferencia salón de actos de “La Razón", viernes 14 desetiembre de 1934. Resumen de “La Razón", 14 de setiembre de 1934. (Cit. en MartinezSoler y Vidal Fraitts).Idea del mundo en los pueblos de Asia y América (edades y regiones, sistema cromático ycuadrantes). Revista del centro de Estudiantes del Instituto Nacional del Profesorado. Buenos Aires, 1935, N° 2. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Machu-Pichu y el mito de Pacari Tampa. Revista Geográfica Americana, t. III. BuenosAires, 1935. p. 301-317. Biblioteca de la Sociedad Científica Argentina. (Cit. en MartinezSoler y Vidal Fraitts) .Los últimos descubrimientos sobre la escritura indescifrable de la Isla de Pascua. Conferencia del 31 de mayo de 1935, Sala de Conferencias del diario "La Prensa". Resumen de"La Prensa", del l de junio de 1935. Texto integro en Anales del Instituto Popular deConferencias. Biblioteca de la Sociedad Cientifica Argentina, tomo XXI, Ciclo l935, p.34-44. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Ultimos descubrimientos sobre la indescifrable escritura de la Isla de Pascua. En "Cursosy Conferencias". Año IV. Buenos Aires, 1935, p. 633-669. (Cit. en Martinez Solery Vidal Fraitts).Tiahauanacu. "Enciclopedia Italiana". Sub voce. “Tiahuanacu". Biblioteca de la SociedadCientífica Argentina. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Tupí. “Enciclopedia Italiana”. Sub voce. “Tupí", 1935. Biblioteca de la Sociedad CientificaArgentina. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Uruguay (Poblaciones Precolombinas). “Enciclopedia Italiana". Biblioteca de la Sociedad
l26.
127.
128.
131.
132.
133.
137.
l38.
139.
140.
lll.
H2.
H3.
Cientifica Argentina. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts) .. Reseña de la obra de R. Roquette Pinto. Ensaios de Antropología Brasiliana. Rio de ja
neiro, 1933. Revista Geográfica Americana, tomo IV. Buenos Aires, 1935, p. 72-73. Bibliotecade la Sociedad Científica Argentina. Bibl. de josé Luis Molinari. (Cit. en MartínezSoler y Vidal Fraitts) .Reseña de la abra de Arthur Ramos: 0 negro Brasileiro. Río de Janeiro, 1934. RevistaGeográfica Americana. Buenos Aires, t. Ill, 1935, p. 298. Biblioteca de la SociedadCientifica Argentina. Bibl. de josé Luis Molinari. (Cit. en Martinez Soler y VidalFraitts).
i936
Humanior. Biblioteca del Americanista rVloderno. Irltrorlucción general. Bibl. dc laSociedad Científica Argentina. Bibl. de jose Luis hiolinari. (Cit. en Blartinez Soler yVidal Fraitts. Buenos Aires, i936, 8 p.).Spítoine de Culturología. Biblioteca Humanior. Sección A. tomo I, I v. de 320 p. 8láminas y Gl figuras. Bibl. (ie José Luis Molinari. Bibliografia de la Sociedad CientíficaArgentina. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. Lenguas indígenas del territorio argentino. Historia de la Nación Argentina, vol. l,p. 177-205. Buenos Aires, 193G. Academia Nacional de la Historia (publicada por, y ensu biblioteca). Bibl. de josé Luis híolinari. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. Culturas indigenas de Tierra del Fuego. Historia de la Nación Argentina. Academia Nacional de la Historia (obra publicada por la Academia, bibliografia). Bibl. de josé LuisMolinari. (Cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts).Un coloquio con el Cacique Paine-Pan. Revista: Letras, año II. Buenos Aires, diciembre(le 1936, p. 13-15 y G-‘i. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Venus, la cinta métrica y el tiempo: Letras, año II. Buenos Aires, marzo de 193G, p. 22-2’:y 61. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Los últimos (lescubrirnientos sobre la escritura indescifrable de la Isla de Pascua. Analesde la Universidad de Chile, 4° trimestre i936. Biblioteca de la Academia Nacional de laHistoria. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. Reseña de la obra de Alfred Ellis Jr. "Populacocs Patilístas", San Pablo, 193-1. RevistaGeográfica Americana. Bibl. de josé Luis Molinari. (Cit. en Martinez Solcr y Vidal Fraitts) .
. Reseña de la obra de jose’ Maria Rosa (h.). Interpretación religiosa de la Historia. RevistaGeográfica Americana. Bibl. de josé Luis Molinari.Fraitts).
(Cit. en Martinez Soler y Vidal
. Reseña de la obra de Alfred Ellis jr. “O bandeirismo Paulista e o recúo do meridiano (SanPablo, 1934). Revista Geográfica Americana. Buenos Aires, tomo VI, 193G, p. 231. Bibl.de josé Luis Ivlolinari. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Reseña de la obra de Alfred Ellis jr. "Os primeiros troncos paulistas e o cruzamíento euroamericano. Revista Geográfica Americana, tomo VI. Buenos Aires, 1936, p. 460-46l.Bibl. de josé Luis Níolinari. (Cit. en I\Iartínez Soler y Vidal Fraitts).
1937
Las dos aspiraciones del Cacique Paine-Pan. Revista Geográfica Americana. Buenos Aires.tomo VII, 1937, p. 227-237.Laguides et Fueguides. Position actuelle de la Race Paleo-arnéricaines, ou (le Lagoa Santa.Zeitschrift für Rassenkunde. Band. V. Stuttgart, 1937, p. 295-315. (Cit. en Martinez Solery Vidal Fraitts).Láguidos y Fueguidos. Posición actual de la raza paleoamericana o de Lagoa Santa. EnAnales del Museo Argentino de Ciencias Naturales, t. XXXIX. Buenos Aires, 1937, p. 79-l0-i.Biblioteca de la Sociedad Científica Argentina. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Estado actual (le la sistemática del hombre con referencia a América. Physis. ll Reunión deC. Nat. de Mendoza, 1937, t. XVI. Buenos Aires. 1939, p. 323-329; 1939, p. 323-343.
Biblioteca de la Sociedad Cientifica Argentina. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts) .Algunos nuevos problemas de taxonomía humana surgidos de la indagación serológica.Phisis. II Reunión de Ciencias Naturales. Mendoza, i937, t. XVI. Buenos Aires, 1939.p. 323-343. Biblioteca de la Sociedad Científica Argentina. (Cit. en Martínez Soler yVidal Fraitts) .Tres capitulos sobre sistemática del hombre americano. Actualidad médica peruana, vol.II, Lima, 1937, p. 99-140.
323
H4.
I—¡ á‘. Q’!
H6.
H"x
H8.
H9.
160.
IG].
162.
Hi3.
. Atlántida mutilada. Revista Geográfica Americana, t.
Retrato del Toki Araucano Abel Citrrttlttiinca. Revista Geográfica Americana, t. VIII.Buenos Aires, 1937, p. 263-272. Bibl. de José Luis Molinari. (Cit. en Martinez Solery Vidal Fraitts) .
VIII. Buenos Aires,de josé Luis Molinari. (Cit; en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Medicina y Cultura. Introducción al libro del Dr. Ramón Pardal: Medician aborigenAmericana. Biblioteca Humanior, Sección C, tomo III. Buenos Aires, 1937. Bibl. dejosé Luís hiolinari. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) . Sección C. Patrimonio CulturalIndiano, 3, l v. de 377 p. Introito. Medicina y Cultura, 22 p. j. Imbelloni, 1937. Índice25-27, v. Abreviatura. Texto: 30-368. Tabla de autores y de cosas, 369-377. Bibl. dejosé Luis Molinari. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
1937. Bibl.
. Medicina y Cultura. Actualidad Médica Peruana, año II. Lima, 1937, p. 47-1-48]. (Cit. enMartínez Soler y Vidal Fraitts) .Medicina y Cultura. Revista Geográfica Americana, t. VII. Buenos Aires, 1937, p. 327-336.Bibl. de josé Luis Molinari. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Sobre la posición racial de los Fitégttidas en el sistema de las razas aztstraloirles. Conferencia,Sociedad Argentina de Antropologia, 29 de noviembre de 1937. Resumen (le "La Nación",l de diciembre de 1937. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. Razas humanas y grupos sanguíneos. Disertación en la Sociedad de Medicina, l5 tie (liciembre de 1937. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropologia, t. I. Buenos Aires,1937, p. 23-49. Bibl. de la Sociedad Cientifica Argentina. (Cit. en Martinez Soler yVidal Fraitts) .
1938
. Tabla ("lasificatoria de los Indios. Regiones biológicas y grupos raciales lnnnanns de Ame’rica. Physis. Revista de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, tomo XII. BuenosAires, 1938. Bibl. de la Sociedad Científica Argentina. (Cit. en Martinez Soler y VidalFraitts) .
. La Antropologltl en la Argentina. Zeitschrift für Rasselïktinde. Band. VII. Stuttgart, 1938,p. 83-81. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. La tradición teratológica y las deformaciones corporales. Revista Geográfica Americana,tomo IX. Buenos Aires, 1938, p. 305-312. Bibl. de josé Luis Molinari. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. Doctrina Humanista de las (leformaciones corporales: en Humanior, tomo 3, sección A.Buenos Aires. 1938, p. ll-9l. Bibl. de josé Luis Molinari. (Cit. en lviartitrez Solery Vidal FraitLs).
. Sobre las formas, la esencia Ia metódica de las (leformaciones cefálicas artificiales. Revistadel Instituto de Antropología de Tucumán, tomo I, N0 l, 1938, p. 1-37. Bibl. de laSociedad Científica Argentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Antiguas y modernas (loctrinas sobre el poblamiento de America. Conferencia Radio delEstado. agosto 18 de 1938. Resumen "Pareceres". Buenos Aires, 1938. (Cit. en MartinezSoler y Vidal Fraitts).
. Panorama de las razas humanas indígenas de América. Conferencia Instituto Social de laUniversidad del Litoral. Rosario, 23 de setiembre de i938. Resumen de "La Capital",Rosario 21 de setiembre (le 1938. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. El poblamiento primitivo de America. Cursos y Conferencias, año VI, v. XII. Buenos Aires,1938, p. 26-33. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. La imu-stigaciórt de la estructura de la sangre como diagnóstico de las razas humanas.Radio del Estado. Conferencia, octubre de 1938. Resumen en “Pareceres". Buenos Aires,1938, p. 26-33. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).El hombre de Yavi. En Revista Geográfica Americana, tomo IX. Buenos Aires, 1938, p.324-325. Bibl. (le josé Luis Molinari. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Atlantis: teoría platónira del mito. Nosotros, 23 época, año III, N0 23. Buenos Aires, i938,p. 123-140. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Isohemoaglzttinación y antropologia, con un programa de rtrgencia para los investigadoresde Sudatnerica. Revista Universitaria, Sección Academia Chilena de Ciencias Naturales,t. XXIII. Santiago de Chile, 1938, p. 79-93. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Los cronistas de Indias y la visión (le la Atlántida en el americanismo. Conferencia en la
Academia Nacional de la Historia, 4 de junio de 1938. Boletin de la Academia. Resumenen “La Nación", 5 de junio (le i938. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
324
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
I—¡l7 .
172.
173.
174.
175.
176.
18.n-a
182.
183.
Reseña de la obra de Arthur Posnansky: Antropología y Sociología de las razas interantlinasy de las regiones adyacentes. Revista Geográfica Americana. Bibl. de José Luis Molinari. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .Atlántida, de Platón a I/Vegener. Parte I y II, en “Cursos y Conferencias", año VII, v. XII.Buenos Aires, 1938, p. 305-334. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
1939
Libro de las Atlántidas. En colaboración con Armando Vivante, l v. de 406 p., 2 láminasy 4 figuras. Biblioteca l-Iumanior, Sección C., t. 3. Buenos Aires, 1939. Bibl. de JoséLuis Molinari, Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Geographia de Atlantis. Revista do Brasil, año II, N0 16. Rio de Janeiro, l939, p. 33-48.(Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts) .Colores del espacio y segmentos del tiempo en la fase templaria o protohistórica del pensamiento humano. Conferencia en la Academia de Ciencias de Lima (Ciencias Exactas,Físicas y Naturales) , el día de su recepción en calidad de Miembro Correspondiente, 9 desetiembre de 1939. Resúmenes en el “Comercio", de Lima, domingo 9 de setiembre de1939. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts) .El poblamiento primitivo (le América. Revista Geográfica Americana, año VII, vol. XII,N9 70. Buenos Aires, 1939, p. 5-22. Bibl. de José Luis Molinari. (Cit. en MartinezSoler y Vidal Fraitts).Los vocablos "Pachacuti” y “Pachacutcc” de los cronistas del Perú y sus (leterminantesgramaticales y semánticas. Boletín de la Academia Argentina de Letras, t. V. Buenos Aires,1939, p. 353-375. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en MartínezSoler y Vidal Fraitts).Fuéguidos y Laguidos. En Actualidad Médica Peruana, año V. Lima, 1939, p. 3-24.(Cit. Martinez Soler y Vidal Fraitts).Atlántida, de Platón a Wegener, partes II, IV y V. En “Cursos y Conferencias". Buenos Aires,1939, p. 999-1046, año VII, vol. XIV. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Recent discoveries in the Middle-Indus area and their relation to The Easter Island script.journal of the Polynesian Society, vol. 48. New Zeeland, 1939, p. 60-67. (Cit. en MartínezSoler y Vidal Fraitts) .La “I/Veltranschaung" de los Amautas, reconstruida: formas peruanas del pensamientotemplario. En XXVIII Congreso Internacional de Americanistas. Lima, 1939, t. II, p. 245271. Bibl. de la Sociedad Científica Argentina. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts) .Sobre los vocablos Pachacuti y Pachacutec, de los cronistas. Actas del XXVII Congreso deAmericanistas. Lima, 1939, t. I, p. 61-73. Bibl. de la Sociedad Cientifica Argentina.(Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
Sobre craneología de los Urus; supervivencia de razas australoides de los Andes. Actas delXXVII Congreso de Americanistas. Lima, 1939, t. l, p. 3-19. Biblioteca de la Sociedad
Científica Argentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts)." . Informe sobre el viaje al Perú. Resumen en "La Nación". Buenos Aires, 28 de noviembre
de 1939. "La Prensa", 25 de noviembre de 1939 (Buenos Aires). (Cit. en Martinez Solery Vidal Fraitts) .
1940
. Informe sobre el estado de los problemas antropológicos del Perú antiguo y el resurgimientonacional de su estudio. Julio 1940. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).El XXVII Congreso Internacional de Americanistas.‘ Lima, vol. XIII, N9 76, enero de 1910.Revista Geográfica Americana. Bibl. de José Luis Molinari. Sociedad Científica Argentina, p. 64-66.
. Las profecías de América y el ingreso dc Atlántida en la americanística. Boletin de laAcademia Nacional de la Historia. Bibl. Academia Nacional de la Historia, t. Xll.1940, p. 115-148. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Imágenes de la costa peruana. Revista Geográfica Americana, año VI, vol. XIII. BuenosAires, 1940, p. 227-234. Bibl. de José Luis Molinari. (Cit. en Martínez Soler y VidalFraitts) .La primera etapa de la Antropología americana. 1839-1873. Revista de la UniversidadCatólica Bolivariana. Medellin. Colombia, vol. VI, 1940, p. 3-23. (Cit. en Martínez Solery Vidal Fraitts).Un viejo error de arqueología clásica fundamental del libro de los señores E. y D. Wagner.
325
184.
l85.
ISG.
187.
lb‘
189.
190.
19.
193.
19-1 .
HI5.
196.
oo
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, t. II. Buenos Aires, l940, p. 183-200.Bibl. de la Sociedad Científica Argentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Observaciones Antropofísicas sobre los restos humanos del Chaco Santiagueño. Relacionesde la Sociedad Argentina de Antropología, t. II. Buenos Aires, 1940, p. 79-139. Bibl.de la Sociedad Científica Argentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .Monumentos y escenas del Cuzco antiguo en las reconstruccioires pictáricas de LeonieIllatthis. Revista Geográfica Americana, año VII, vol. 14, N9 84. Buenos Aires, setiembrede 1940, p. 165-174. Bibl. de josé Luis Molinari. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).El "Génesis” de los pueblos prota-históricos de América. Primera Sección: La NarraciónGuatemalteca. Boletín de la Academia Argentina de Letras, t. VIII, N9 32. Buenos Aires,1940, p. 539-628. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en MartinezSoler y Vidal Fraitts) .Kumara, Amu et Hapay. Le phylum de trois glossémes américains Pï-ovenants des langues«lc l’pce'an Pacifique. Anales del Instituto de Etnografía Americana de la Universidad deCuyo, t. II. Mendoza (t. I), 1940, p. 201-216. Bibl. de la Academia Nacional de laHistoria. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .Reseña de la obra “Método de Etnología". (Methodik der Vólkerkitnzle), por el Dr. WilhelmMülmann. Revista Geográfica Americana, vol. XIII, N9 76, enero 19-10, p. 71-72. Bibl.de josé Luís Molinari. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
1941
Rasse und Kultur der antiken Bewolmer (ler Provinz Santiago del Estero (Argentinien).mit 3 Textabbildungen. Zeitschrift für e Rassenkunde. XII. Bd. Stuttgart, 194], p. 39-42.
(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).La Capaccuna de Montesinos después de cien años de discusiones e hipótesis. Anales delInstituto de Etnografía. Mendoza, t. II, 1941, p. 259-354. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).El “Génesis” de los pueblos protohistóricos de América. Segunda Sección: Las Fuentes deMéxico. Boletín de la Academia Argentina de Letras, t. IX, N9 34. Buenos Aires, 1941.p. 235-31]. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y VidalFraitts) .
. El “Génesis" (le los pueblos protolristóricos de América. Tercera Sección: Las Fuentes delYucatan. Boletín de la Academia Argentina de Letras, t. IX, N9 36. Buenos Aires, 1941,p. 633-772. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Solery Vidal Fraitts).S. Morton, L. Agasz y Florentino Aníeglzino; tres teorias (le honzinación independiente antela filosofía natural. Congreso de Historia Argentina de Norte Centro, Córdoba (R. A.) .octubre de 1941, t. I, p. 305-313. Bibl. de la Sociedad Científica Argentina. Bibl.de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .Sudamérica, sección de la obra “Le Razze e i Popoli della Terra. Compilada por variosantropólogos y dirigida por el profesor Renato Biassutti. Utet. Editor. Turín 1941, t. IV.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Le Culture deIFAmerica indigena, segundo capítulo introductorio del volumen dedicado aAmérica, en la obra "Le Razze e i Popoli della Terra”, dirigida por Renato Biassutti.1941. Utet. Editor, t. III. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .Le genti indigene deIPAmerica. Primer capítulo introductorio del volumen dedicado aAmerica, en la obra “Le Razze e i Popoli della Terra", dirigida por Renato Biassutti.Turín, 1941. Utet, Editor, t. III. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
1942
. Anotaciones al mapa de los pueblos de/ormadores de la región Andina Central. Anales delMuseo Argentino de Ciencias Naturales, t. XI. Buenos Aires, 1942, p. 253-268. Bibl.de la Sociedad Científica Argentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
. El "Génesis" de los pueblos protohistóricos de América. Quinta Sección: De la naturalezade los dioses (funcional, onomática y numérica y de los dioses económicos en particular).Boletín de la Academia Argentina de Letras, t. X, N9 38. Buenos Aires, l942, p. 329-449.Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Visita a algunos "Kalasasaya” de la costa peruana. Anales del Instituto de Etnografía.Mendoza, 1942, t. III, p. 9-22. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Bibl.
326
207 .
208.
209 .
210.
de la Sociedad Cientifica Argentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).. "Kalasasaya": Tipología de una construcción americana. Revista Geográfica Americana,
conexa con el área megalitica. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropologia, t. III.Buenos Aires, 1942, p. 189-218. Bibl. de la Sociedad Científica Argentina. (Cit. enMartinez Soler y Vidal Fraitts) .
.Escritura Mochica y escrituras americanas. Revista Geográfica Americana. Bibl. dejosé Luis Molinari. '(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
-. Ambrosetti etnólogo; su sentido de las formas. Revista Geográfica Americana, N° lll, diciembre de 19-12, p. 353-354. Bibl. de José Luis Molinari. (Cit. en Martínez Soler y VidalFraitts) .
. Los numerales etruscos, relato porteño. Histonium, año IV, N9 39. Buenos Aires, año IV,N9 39. Buenos Aires, 1942. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
. Reseña del trabajo “Razas y lenguas indígenas de México, del prof. Jore A. Boletín Bibliográfico de Antropologia Americana, v. V. México, 1941, p. 51-54. Boletin de laSociedad Argentina de Antropología, N9 2. Buenos Aires, 1942, p. 25-26. Bibl. de laAcademia Nacional de la Historia. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
'. Reseña del libro: Antropología actual de los españoles, “de Misal Bañuelos". En Boletínde la Sociedad Argentina de Antropologia, N9 2. Buenos Aires, 1942, p. 27. Bibl. dela Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
. Reseña del trabajo Recontendatíons for the standardisation of culture distribution of studies. Redactado por Paul Kirchoff. Boletin de la Sociedad Argentina de Antropología.N9 3. Buenos Aires, 1942, p. 43-45. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia.(Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Le Livre de lvltlantide, en colaboración con A. Vivante. Edición Francesa. BibliotequeHistorique Payot, Paris, 1942, 341 p., traducción del Dr. F. Cidon, profesor de laUniversidad de Caen. Bibl. de josé Luis hlolinari. (Cit. en Martínez Soler y VidalFraitts).
1943
L “Essaltatione delle Rose” del cidice del Vaticano Mexicano A, N° 3788 (el Niktékatúnde las fuentes Maya y el "pecado Nefando" de la tradición peruana más remota). Analesdel Instituto de Etnografía Americana, Universidad Nacional de Cuyo, t. IV. Mendoza.1943, p. 161-205. En Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en MartínezSoler y Vidal Fraitts) .The peopling of America. En Acta Americana, vol. l, N9 3. Los Ángeles, California, jul-sept.,1943, p. 309-330. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Lae edades del mundo, snopsis crítica de la ciclografía media-mericana, con especial atenciónal cómputo cronológico. VI Sección del "Génesis" de los pueblos protohistóricos de Ame’rica. Boletín de la Academia Argentina de Letras, t. XI. Buenos Aires, 1943, p. 131-261.En Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y VidalFraitts).
. Concepto y praxis del folklore como ciencia. 136 p., 16 láminas y 4 figuras en el texto.Biblioteca Humanior. Sección E., t. 6. Buenos Aires, 19-13. Bibl. de josé Luis Molinari.(Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. Los artistas plásticos y la antropologia. Boletín de la Sociedad Argentina de Antropologia.N9 4. Buenos Aires, 1943. Bibl. de la Sociedad Científica Argentina. (Cit. en MartinezSoler y Vidal Fraitts).
1944
. Los Yámana y el llamado “ojo mogólico”, estudio anátomo-fisionómico. Relaciones de laSociedad Argentina de Antropologia, t. IV. Buenos Aires. Bibl. de la Sociedad CientificaArgentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Las investigaciones serológicas, del profesor A. Santiana en el Ecuador. Notas del Museode La Plata, t. IX, La Plata, i944. Bibl. de la Sociedad Científica Argentina, p. 439-443.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. La tradición peruana de las cuatro edades del mundo en una obra rarísima impresa enLima en el año 163o. Anales del Instituto de Etnografía Americana. Universidad de Cuyo.t. V. Mendoza, 1944, p. 55-94. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. enMartínez Soler y Vidal Fraitts) .
. El hombre americano. Diccionario enciclopédico abreviado "Espasa Calpe". Buenos Aires.1945. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
327
‘H9.
220.
221 ."02.223.224.
225.
227.
230.
23:’ .v
236.
ra xl
328
. Tiahuanaco. Ar. Dic. Enciclopédico abreviado Espasa Calpe. Buenos Aires, 1915
. Calendario azteca. Dic. abreviado Espasa Calpe. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. Calendario lt/Iaya. Dic. abreviado Espasa Calpe, 1945. (Cit. en hlartinez Soler y VidalFraitts) .Calendario Peruano. Dic. abreviado Espasa Calpe, 1945. (Cit. en Martínez Soler y VidalFraitts) .Cóclicesa (unericanos. Dic. abreviado Espasa Calpe, 19-15. (Cit. en_Martinez Soler y VidalF raitts) .Civilización azteca. Dic. abreviado Espasa Calpe. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Civilización Maya. Dic. abreviado Espasa Calpe. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Civilización Cinibcha. Dic. abreviado Espasa Calpe. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .Civilización preincaica. Dic. abreviado Espasa Calpe, 19-15. Buenos Aires. (Cit. en MartínezSoler y Vidal Fraitts).Civilización Incaica. Dic. abreviado Espasa Calpe. Buenos Aires, 19-15. (Cit. enSoler y Vidal Fraitts) .
Martínez
. (Cit. enMartinez Soler y Vidal Fraitts).Reseña de los trabajos: Los amigos pobladores del Cuzco (región de Calca) y “rélica acomentarios críticos”, del Dr. Sergio A. Quevedo. En Boletin de la Sociedad Argentina deAntropología, N9 7. Buenos Aires. Boletin de la Sociedad Argentina (le Antropologia.Bibl. de la Sociedad Cientifica Argentina, N9 7. Buenos Aires, 1944, p. 109-110. (Cit.en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. Reseña del trabajo "Stature of South Anzerican Indians”, del profesor Morris Steggerda.Boletín de la Sociedad Argentina de Antropología, N9 8. Buenos Aires, 1944, p. 123-124.Biblioteca de la Sociedad Cientifica Argentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Reseña del trabajo “Skeletal Remains uvit cultural associations from the Chicama Mochean Viru. Valleys, Peru”, del profesor Thomas Dale Stewart. Boletin de la Sociedad Argentinade Antropologia. Bibl. de ¡a Sociedad Científica Argentina, N9 8. Buenos Aires, 1944.p. 123-124.
1945
“La linfa de la Scienza Nuova" y sus manantiales en el segundo centenario (le la muertede de Giambattista Vico (1668-1744). Boletin de la Academia Argentina de Letras, t. XIV.Buenos Aires, 1945, p. 229-339. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. enMartinez Soler y Vidal Fraitts) .
1946
. Las imágenes de los Incas. Fuentes y desarrollo de la iconografía. Parte I. Revista “Histonium", año VIII, N9 86. Buenos Aires, julio 1946, p. 387-393. Parte II. t. XIV. Buenos Airesi945, id. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler _vVidal Fraitts) .
-. Los seis retratos de un tal rey Inca. Revista Geográfica Americana. vol. XXV, N9 152, p.251-255. Bibl. de josé Luis Molinari. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Pachakuti IX. El Incario crítico, t. I, de la Biblioteca Humanior. Sección D., v. 2, l volumen de 294 p. con 5 láminas (una en citocromia) y 69 dibujos en el texto. BuenosAires, 1946. Bibl. de josé Luis Molinari. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. Recientes estudios craneológicos sobre los antiguos peruanos, nueva [ase de la vieja cuestiónde los dolicocéfalos del Perú. Boletin Bibliográfico de Antropologia Americana. México.vol. VII (1943-19-15), p. 85-89. Bibl. de la Sociedad Cientifica Argentina. (Cit. enMartinez Soler y Vidal Fraitts).Orlres (le vino, pipas y tinajas, en la última aventura geológica. Revista Histonium, añoVIII, N9 89, p. 589-596, con ilustraciones. (Cit. en Rlartinez Soler y \'idal Fraitts).
1947
El poblamiento de Anzérica. Revista de la Universidad de Buenos Aires, 43 época, año l.N9 l. Buenos Aires, enero-marzo 1947, p. 9-35. Bibl. de la Academia Argentina de Historia.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Introito al curso de Antropología. Prolusión. Anales de Arqueologia y Etnografía. Mendoza.vol, 8, 1947, p. 13-61. Mendoza. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit.en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
. La formación racial argentina. Se reanuda la inmigración. En “Argentina en Marcha".
240.
241.
242.
216.
2-17.
248.
219.
254 .
255.
Comisión Nacional de Cooperación Intelectual, t. I. Buenos Aires, 19-17, p. 223-308. (Cit.en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
.Las realidades de la Atlántida, ll3 p., 6 láminas, ll figuras, 7 mapas. Bibl. dejosé Luis Molinari. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
19-48
De historia primitiva de America. Los grupos raciales aborígenes. l mapa. En "Cuadernosde Historia Primitiva”, año Ill, N‘? 2. Madrid, 1948, p. 71-88. (Cit. en Martínez Soler yVidal Fraitts) .De la estatura humana. Su reivindicación como elemento morfológico y clasi/icatorio. Runa,vol. I. Buenos Aires, 1948, p. 196-243. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).La "Ciencia Nueva” y el “Antiguo Discurso". Publicaciones del Instituto de Filosofia. Tomohomenaje a Herder y Vico. Buenos Aires, 19-18, p. l07-l6l. (Cit. en Martinez Soler y VidalFraitts) .
'. Reseña del libro: “Los aborígenes argentinos”. Sintesis etnográfica de Antonio Serrano.Runa, vol. I. Buenos Aires, 19-18, p. 291-293. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
. Reseña del libro: Mitos, leyendas y cuentos peruanos. Selección y notas de _]. M. Arguedaz,y F. Izquierdo, en Runa, vol. I. Buenos Aires, 1948, p. 269-270. Bibl. de la AcademiaNacional de la Historia. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. Reseña del trabajo: ¿Quel est le nombre nécésaire et sufissant de'Examenes dans les reccherches biologiques? Experiences et calcules d’Alexandre Manuila. Runa, vol. I. Buenos Aires,1948, p. 285-286. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martinez Solery Vidal Fraitts).¿Qué significa Popul-Vuh? Intitulación y función del manuscrito de Chichi catenango.Actas del XXVIII Congreso Internacional de Americanistas, París, 194-7; aparecido en1948. Edit. Músée de l’Homme, p. 393-405. Bibl. de la Sociedad Cientifica Argentina.(Cit. en Blartinez Soler y Vidal Fraitts).Antropología investigadora e investigaciones. Etapa de esta ciencia en nuestro país. Conferencia en el salón de actos del Museo Mitre. 7 de julio de 1949. (Cit. en Martinez Solery Vidal Fraitts).Formas templarias de los conceptos despacio y tiempo. Conferencia pronunciada en laUniversidad de Cuyo. Mendoza, 14 de julio de i949. (Cit. en 1\Iartínez Soler y VidalFraitts) .Informe preliminar sobre la expedición a la Patagonia. Publicación de Parques Nacionalesy Turismo. Bibl. de la Sociedad Científica Argentina. (Cit. en Martínez Soler y VidalFraitts) .
. Los Patagones, características corporales y psicológicas de una población que agoniza. Runavol. II. Buenos Aires, 1949, p. 5-58. Bibl. de la Academia Nacional (le la Historia.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraítts) .
. Reseña del Libro: Aclimatization in the Andes historical confirmations of "climatic aggression" in the development of Andean men”. por Carlos Monge. Runa. v. II. Buenos Aires,19-19, p. 253-255. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en MartinezSoler y Vidal Fraitts) .
. Reseña del trabajo: Ares y capas culturales en. el territorio argentino. l)e Enrique Palavecino. Boletín Bibliográfico de Antropología Americana. vol. XI (19-18). México, 19-19.p. 14-16. Bibl. de la Sociedad Científica Argentina. (Cit. en Martínez Soler y VidalFraitts).
. Reseña del libro: A new theory of human evolution. De Sir Arthur Keith. Runa. vol. II.Buenos Aires, 1949, p. 242-244. Bibl. de la Sociedad Cientifica Argentina.Martinez Soler y Vidal Fraitts) .Reseña del libro: El complejo Tehuelche. Estudios de Etnografía Patagónica de FedericoA. Escalada. En Runa, vol. II. Buenos Aires, 1949, p. 227-237. Bibl. de la AcademiaNacional de la Historia. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Reseña del libro: L’Atlantide devant la science, étiude de préhistoire, de Geore Poisson.En Runa, vol. II. Buenos Aires, p. 247-249. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
(Cit. en
. Reseña del trabajo: Le probléme des pyramides d’Egypte; traditions et. lc-‘gen des, exploration, description, théories, science et croyance des constructeurs. Runa, vol. II. BuenosAires, 1949, p. 247-249. Autor: j. P. Lauer. Bibl. de la Academia Nacional de laHistoria. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
329
26].
262 .
263.
26-1 .
265 .
266 .
268 .
269.
272.
273.
274.
275.
276.
330
. Reseña del trabajo: La escritura indígena andina de Edgar Ibarra Grasso. En Runa, vol.II. Buenos Aires, 1949, p. 264-265. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. ¿Qué significa Popul-Vuh? Intitulación y función del manuscrito de Chichivastenangn.Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, año XXIV, t. XXIV, N‘? 3 y 4.Guatemala, 1949, p. 272-282. (Cit. en lilartínez Soler y Vidal Fraitts).
. Sobre los dolicocéfalos del Perú antiguo. Reapertura y modernización de una discusiónsecular. Tomo Homenaje al Prof. Luis de Hoyos Sainz. Madrid, 1949, p. 183-193. (Cit. cnMartínez Soler y Vidal Fraitts) .
. Un interesante debate: la pluralización del nombre de tribus y otros grupos indigenas. Runa, vol. II. Buenos Aires, i949, p. 156-166. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
1950
Antropología. Investigaciones e investigadores. Estas de esta ciencia en nuestro pais. Publicaciones de la Subsecretaría de Cultura. Primer Ciclo anual de Conferencias, vol. I, serie 3.N0 4, 1950, p. 193-215. (Cit. en Martínez Soler y Vida] Fraitts) .Cophalic Deformations of the Indians in Argentina. Bullotin 143. Handbook of SouthAmerican lndians, vol. 6. Washington, 1950, p. 53-55. Bibl. de la Academia Nacionalde la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).A. Dembo y ]. Imbclloni. Deformaciones intencíonales del cuerpo humano. 2° millar.Buenos Aires. Humanior. Biblioteca del Americanista Moderno. Dirigida por el Dr. Imhelloni. Deformaciones intencíonales del cuerpo humano de carácter étnico. Sección A.Propedeútíca, 3, josé Anesi, San juan 738. Buenos Aires, l v. de 348 p. indice, 5-7. Abreviaturas empleadas en la Bibliografía, ñ. p. s. n. Texto, 9-338. Tabla de autores y cosas339-348. Bibl. de josé Luis Blolinari. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia.El panorama lingüístico de la Patagonia y el trabajo dcl general ]uan Perón, prólogo allibro Toponimia Patagónico de timologia araucana, de juan Perón. Buenos Aires, 1950.p. VII-XIV. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .La “Tabla clasificatoria de los indios” a los trece años de su publicación. Runa, v. Ill.Buenos Aires, 1950, p. 200-210. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Formas templarias de los conceptos de espacio y tiempo. Anales de Arqueología y Etnología.Universidad Nacional de Cuyo, t. X, 1949. Mendoza, 1950, p. 141-164. Biblioteca de laAcademia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Informe preliminar sobre la expedición a la Patagonia. Publicaciones del Ministerio deObras Públicas de la Nación. Administración de Parques Nacionales y Turismo. BuenosAires, 1950, 12 p. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .La extraña terracota de Rurrenabaque (noroeste de Bolivia) en la Arqueología de Sudamérica. Runa, v. lll. Buenos Aires, 1950, p. 71-169. Bibl. de la Academia Nacional dela Historia. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Reseña del libro: Antropologia ritual Americana, de Jorge Blanco Villalta. Boletin Bibliográfico de Antropología Americana, v. XII, 1949. hlóxico, 1950. Bibl. de la SociedadCientífica Argentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Reseña del libro: Contribution to ¿thnography of Africa, de Sture Lgcrcranz. Runa. Buenos Aires, v. III, 1950, p. 251-252. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit.en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Reseña del libro: Chiamanisme et guérison magique de Marcelle Bouteiller. Runa, v. lll.Buenos Aires, 1950, p. 253-254. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia (Cit. enMartinez Soler y Vidal Fraitts).Reseña del libro: El Complejo tchuelchc. Estudios de Etnografía Patagónica, de FedericoA. Escalada. Boletín Bibliográfico de Antropología Americana. Bibl. de la SociedadCientífica Americana. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Reseña del libro: Il mondo magico, de Ernesto de Martino. Boletín Bibliográfico de Antropología Americana, v. XII. México, 1950, p. lO-ll. Bibl. de la Sociedad CientíficaArgentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Reseña del libro: El guaraní en la geografía de América, de Anselmo jover. Runa, v. III.Buenos Aires, 1950, p. 254-255. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. enMartínez Soler y Vidal Fraitts) .Reseña de la monografía: La lengua vasca, de Antonio Tovar, en Runa, v. III. BuenosAires, 1950, p. 244-245. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Reseña del trabajo: Le He'ros civilisatcur; contribution a'e'tude ethnologique de la religion
292.
29.DO
294.
295.
296.
297.
et de la sociologie, afrimines, de Harry Tegnaeus. Runa, v. III. Buenos Aires, 1950. p.243-244. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y VidalFraitts) .
. Reseña del libro: Prehistoria de América, de Salvador Canals Frau. Runa, v. III. BuenosAires, 1950, p. 257-259. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
. Reseña del libro: Le radici storiche dei racconti di fate, de V. Propp. Boletín Bibliográfico«le Antropología Americana, v. XII, 1949. México, 1950, p. 28-30. Bibl. de la Sociedad Científica Argentina. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Reseña del trabajo: Les brachycéphales de race blanche et leur autonomie spécifiqite, de N.Lahoravy. Runa, v. III. Buenos Aires, 1950, p. 246-247. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Reseña del extracto del trabajo: Rémoignages des sources clasiqucs sur les pistes menantá ¡’oasis d'Am.mon, de jean Leclant. Runa, v. III. Buenos Aires, 1950, p. 24]. (Cit. enMartínez Soler y Vidal Fraitts).
. Reseña del trabajo: Uber di Entstehung der Pygmyíien, de Eugen Frischcr. Runa, v. III.Buenos Aires, 1950, p. 247-248. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. enMartínez Soler y Vidal Fraitts).
. The peopling of America, en This is race. Anthology Selected-from the International Literature of the races of Man, by Earl W. Count. Nueva York, 1950, p. 666-678. (Cit. enMartinez Soler y Vidal Fraitts).
1951
. Cien versos de Theogonia y la Inlerpretatio Thematica. Anales de Historia Antigua yMedieval, 1950. Universidad de Buenos Aires, 1951, p. 5-40. Bibl. de la AcademiaNacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
— . Craneología de la Isla de Pascua. Runa, v. IV. Buenos Aires, 1951, p. 223-281. Bibl. de laAcademia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. La más fina escultura Pascuana. Runa, v. IV. Buenos Aires, 1951, p. 288-295. Bibl.de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
. Las Tabletas Parlantes de Pascua, monumentos deun sistema gráfico indo-océanico. Runa.v. IV. Buenos Aires, 1951, p. 89-177. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
. Lo andino y lo amazónica en el Noroeste Argentino. Una interesante polémica. BoletínBibliográfico de Antropología Americana. Bibl. de la Sociedad Cientifica Argentina.(Cit. en hlartinez Soler y Vidal Fraitts).
1952
. Dibujos y objetos trífidos, tridentes y trigriflos. Runa, v. V. Buenos Aires, 1952, p. 187-203.Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Dos nótulas sobre alfarería del N. 0. argentino. I. Las figurinas. II. Las urnas. Runa, v. V.Buenos Aires, 1952, p. 84-109.
. El Popul-Vtllz nuevamente desfigurado. Runa, v. V. Buenos Aires, 1952, p. 218-235.Bibl. dc la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. El "Superstratum" y los “Substrata" en una cartografía antrológica. Archivos Ethnos. SerieB, N9 2. Buenos Aires, 1952, p. 29-34. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).¿Hubo gigantes en la Patagonia? Conferencia pronunciada en el salón de Y. P. F., en mayode 1952. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).Rassentypen und Biodinamik von Amarilla, en v. I, de La Historia Mundi. Ein Handbueh del Weltgeschichte in zehn Biinden, obra fundada por Fritz Kern, 13 figuras, 4 láminas. Berna, 1952, p. 188-203.Reseña del libro: Historia general de la América septentrional, de Lorenzo Boturini Benaduci. edic. M. Ballesteros Gaibrois. Runa, v. V. Buenos Aires, 1952, p. 257. Bibl.de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Reseña del libro: Hyperbrachicephaly as influenced by cultural conditioning, de J. FranklinEwing S. j. Runa, v. V. Buenos Aires, 1952, p. 262-263. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Níartínez Soler y Vidal Fraitts).Otra vez sobre Pascua. Runa, v. V. Buenos Aires, 1952. p. 204-210. Bibl. de la AcademiaNacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Antropología y Etnografía de la Argentina. En “Enciclopedia Hebraica”. Jerusalem, 1953.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
331
298.
299 .
300.
301 .
302 .
303.
308.
309.
310.
311.
312.
332
. Reseña del libro: Los origenes americanos, de Pablo Martínez del Río. Runa, v.
Epitome de Culturología. Biblioteca Humanior. Sección A. t. l, 356 p, 8 láminas, 61 figuras.Buenos Aires, 1953, 24 ed. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .Las formaciones humanas del planlato y del borde marítimo del Brasil, en El Panoramade las Razas de América. Conferencia pronunciada en la Facultad de Filosofía y Letrasde la Universidad de San Pablo, el 23 de abril de 1953. Texto en Revista de Antropología.Bibl. de la Academia Nacional (le la Historia, v. l, N’? 2, p. 109-122. (Cit. en MartínezSoler y Vidal Fraitts).
1953-1951
Desbrozando la “couvadc”. Runa, v. VI. Buenos Aires, 1953-1954, p. 175-200. Bibl. de laAcademia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Nuevas indagaciones sobre Pascua, Runa, v. V. Buenos Aires, 1953-1954, p. 220-236.Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Reseña del libro: “Studies in Proto indo nzediterrazrean culture”, del Padre H. Heras, S. j.Roma. Runa, v. VI. Buenos Aires, 1953-1954, p. 215-248. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).Sobre comparación de los textos del Padre Murúa. Runa, v. VI. Buenos Aires, 1953-1954.p. 118-124. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit. cn Martínez Solery Vidal Fraitts) .
V1.
Buenos Aires, 1953-1954, p. 118-124.
1953-1957
. Sudamérica, sección de la obra “Le Razze e i Popoli della Terra". Compilada por variosantropólogos y dirigida por el profesor Renato Biasutti. Ute. Editor, t. 4. Turín, 19531957, 23 edición de la obra publicada en 1941. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
. Detnologia attuale delPAmerica. Articulo del volumen dedicado a América en la obra “LeRazze e i popoli della Terra, dirigida por Renato Bíasutti. Uter. Editor, t. 4. Turín, 19531957, p. 702-735, 23 ed. dela obra publicada en 1941. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
. Le gente indigene dellüímerica. Artículo del volumen dedicado a América en la obra LeRazze e i popoli della Terra, dirigida por Renato Biasutti. Utet. Edit., t. 4. Turín, 1953-1957.2* ed. de la obra publicada en 1941. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
1954
Clasificación de los grupos humanos nativos de América. Conferencia pronunciada en laFacultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, 3 de junio de 1954. (Cit. enMartinez Soler y Vidal Fraitts) .Figuras del pensamiento americano. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras de laUniversidad Nacional de Tucumán. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. (Cit.en Martínez Soler y Vidal Fraitts).La máscara y el alma humana. Conferencia pronunciada en el local de la ExposiciónUniversal de la Máscara. Buenos Aires, junio lO de 195-1. (Cit. en ¡Martínez Soler y VidalF raitts) .
1955
Sobre los constructores de Sambaqui, Yacimientos de Parana’ y Santa Catalina. XXXI Congreso Internacional de Americanistas. San Pablo, 1954. Anales, v. II. San Pablo, 1955, p.965-997. Bibl. de la Sociedad Cientifica Argentina. (Cit. en Martinez Soler y VidalFraitts) .
1956
La Segunda Esfinge Indiana. Antiguos y Nuevos Aspectos de los Origenes Americanos.Librería Hachette S. A. Buenos Aires, 4° 1 v. de 458, p. sobrecubierta a cuatro colores:blanco, negro, gris y rosado. En rosado: cara de uno de los monolitos de Tiahuanaco.Antep. La Segunda Esfinge Indiana. V: bibliografía del autor. Port. v. Derechos, p. 7 y 8.índice, p. 9-11. Del Prólogo a la primera edición (enero 6 de 1926), v. ll bl. p. 13-16.Prefacio a la Segunda Esfinge (diciembre 31 de 1955). Texto p. 18-430. Documentaciónde ilustraciones 431-435. B. Láminas 435-436. Indice de autores, 437-446. Indice de cosas
313.
329.
330.
. Atlantis-tilapia. Diario "El Pais".
. Andina protoslorria. Enciclopedia dell'arte. v.
hombres y dioses, p. 447-154-455, en bl. V. colofon, l h. hl. Bibl. de josé Luis Molinari.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
Las reliquias del Sambaqui. Colección de cráneos, autores y métodos. En Revista do MuseuPaulista, v. X (n. s.). San Pablo, 1956-1958, p. 243-280. (Cit. en Martínez Soler y VidalFraitts) .
1957
. El estudio sobre el Iiombre americano. Conferencia en el Paraninfo de la Llniversidad deMontevideo, lO de octubre de 1957. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts).
' . El libro más antiguo de América. La creación del mundo en el M. S. de Chichirastenango.El Popul Vuh en el pensamiento templario. Tres conferencias difundidas por radio Sodre.Montevideo, octubre de 1957. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts) .
. El poblamiento de América. Conferencia pronunciada en el Instituto de Estudios Superiores de Montevideo. 9 de octubre de 1957. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
. La astronomía (le Tiahuanacu, c. VII, de "La Segunda Esfinge Indiana", en Khana. v. 5-6,Nos. 27-30. La l’az. i957, p. 33-38. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Los grupos raciales aborígenes. Copia fotostática. Cuadernos de Historia Primitiva, año III.N° 2. Madrid, 19318. Reimpresión de la Facultad de Historia y Letras de la Universidaddel Salvador, N9 l. Buenos Aires, 1957. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Los supuestos Tialnmnacos barlmdos en la imaginería del Kon-Tiki. Conferencia pronunciada en la Sociedad de Antropología. Montevideo, ll de octubre de 1957. (Cit. en MartínezSoler y Vidal Fraitts).
1958
Alontevideo, 9 de octubre de 1958. (Cit. en MartinezSoler y Vidal Fraitts).
. Colores del universo y edades del mundo en la ciclografia de Ia prolohistoria. Conferenciaen el Instituto de Estudios Superiores de Montevideo, 7 de octubre de 1958. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .
. Historia dc las ideas antropológicas de America. Conferencia en la ciudad (le Montevideo,10 de octubre de 1958. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Lenguas del Mundo y leng-uas de América. Conferencia en la Escuela Normal N‘? 9, Callao448, el 5 de noviembre de 1958. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Nouveux apports a’ la classification de ¡’homme américain. En “Miscellanea Pual Rivet".v. l. México, 1958, p. 107-136. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts) .
. Realidad y mito de [a Atlántida. Conferencia en el teatro “Candilejas” de Buenos Aires,viernes 23 de mayo de 1958. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
1959
l. Roma. 1959. (Cit. en Martínez Soler yVidal Fraitts).
. Concepto y praxis del folklore, 5 dibujos en textos “Folklore Argentino". Biblioteca Humanior, sección E. t. 6. Buenos Aires, 1959. p. 7-83. Bibl. de José Luis Molinari.
1960
. Civililá Andine. 263 p., 95 figuras. 32 láminas, 4 mapas. Sansoni. Editor. Firenze 1960.(Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts) .
ADDENDA
1947
Como se hace la critica dc un libro. Boletin Bibliográfico de Antropología Americana, v.IX, 1946. Bibl. de la Sociedad Científica Argentina. (Cit. en Martínez Soler y \'idalFraitts) .Un escándalo rientifiro: las libretas íntimas de Lévyv-lirulrl. Boletín Bibliográfico deAntropología Americana. Runa, v. Ill. Buenos Aires, i950, p. 217-222. (Cit. en MartínezSoler y Vidal Fraitts).
333
331.
332.
333.
33- .nn
336.
337.
338.
339.
340.
341.
334
1948
Efectos fisiológicos del hambre en pueblos europeos. Primeras noticias sobre la poblaciónde Grecia. Runa, v. l. Buenos Aires, 1948. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts) .Reseña del libro: “Chromosome humbers in mammals and man". Del Dr. R. RugglesGates. Runa, v. l. Buenos Aires, 1948. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia.v. l. Buenos Aires, l948, p. 281-282. (Cit. en lllartínez Soler y Vidal Fraitts).Reseña del libro: “Human Genetics”, del Dr. R. Ruggles Gates, en 2 v. Runa, v. l.Buenos Aires, 1948, p. 278-280. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia, v. I.Buenos Aires, 1948. (Cit. en Martínez Soler y Vidal Frailts).Reseña del trabajo: Human Heredity in relation to animal genetics, del Dr. R. RugglesGates. Runa, v. l. Buenos Aires, 1948. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia.(Cit. en Martínez Soler y Vidal Fraitts).
. Reseña del trabajo: “La Genética y el Hombre", del profesor Robert Hoffstetter. Runa.v. l. Buenos Aires, 1948. Bibl. de la Academia Nacional de la Historia. Runa. p.282-283, 1948. (Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts) .
1949
Reseña del libro: Geografía da fome. A fome no Brasil. (23 ed. de josue de Castro).Boletín Bibliográfico de Antropología Americana. v. IX (1948). México, 1949, p. l-2.(Cit. en Martinez Soler y Vidal Fraitts) .
i952
Reseña del libro: "Genetics and the races of man, an introduction modern physical Antropology, de William C. Boyd. Runa, v. V. Buenos Aires, 1952, p. 258-261. Bibl. de laSociedad Científica Argentina. (Cít. cn Martinez Soler y Vidal Fraitts).
Escritos varios
El significado de la guerra y William Mackenzie. Revista de Filosofia, II, l9lG, p .374-389.(Citado por el autor en "La Esfinge Indiana", 1926).El testamento de Doberdá y el de Don Quijote. Nosotros, XXVI, 1922, p. 490-500. (Citadopor el autor en "La Esfinge Indiana", 192G).Filología de la familia “Equidae", en Humanidades, 192G, p. 187-207. Bibl. de laAcademia Nacional de la Historia. (Citado por el autor en “La Esfinge Indiana", l926).
Noticia necrológica
Académico de Número Dr. Jose’ Imbelloni. Boletín de la Academia Nacional de la Historia.Volumen XL, p. 92-93. El trabajo aparece como anónimo, pero es debido a la pluma delSeñor Secretario Administrativo Señor Julio C. Núñez Lozano.
BIBLIOGRAFÍA DEL ACADÉMICO DE NÚMERODON ARTURO CAPDEVILA "‘
(1889 - 1967)
HORACIO jones Bncco
I. — POESÍA
jardines solos. (Versos). Córdoba, Imprenta Argentina, l9ll.jardines solos. 2?‘ ed. Buenos Aires, Agencia General de Libreria y Publicaciones, 1921, 140 págs.Melpómene. (Poesias). Córdoba, Imprenta Argentina, 1912.Melpómene. (Poesias), 23 ed. Prólogo de Manuel Gálvez. Buenos Aires, Sociedad Cooperativa"Buenos Aires", 1917, 176 págs.Melpámene. (Poesías). 5€‘ ed. Prólogo de Manuel Galvez y comentario epilogal de RafaelCansinos-Assens. Buenos Aires, Cabaut y Cía., 1928, 158 págs.Alelpámene. (Poesías). Prólogo de Manuel Gálvez. Buenos Aires, Editorial Losada, 1938, 146págs. (Col. Biblioteca contemporánea, número ll). [23 ed., 1943; 3?‘ ed., 1947; 4€‘ ed., 1954; etc.]El poema de Nenúfar. Buenos Aires, Sociedad Cooperativa “Nosotros", 1915,El poema de Nenúfar. 2€‘ ed. Buenos Aires, Editorial Virtus, 1920, 194 págs.El poema de Nenúfar. 33 ed. Buenos Aires, Manuel Gleizer, editor, 1923, 151 págs.El poema de Nenúfar. 4?‘ ed., Buenos Aires, Cabaut y Cía., Libreria del Colegio, 1931, 144 págs,El libro de la noche. Buenos Aires, Sociedad Cooperativa “Buenos Aires", 1917, l7-i págs.El libro de la noche. 23 ed., Madrid, Sociedad General Española de Librería, 1924, 158 págs.El libro de la noche. Estudio preliminar de josé B. Collo, Buenos Aires, Editorial Losada, i946,150 págs. (Col. Biblioteca contemporánea, número l82)_La fiesta del mundo. (Poesias). Buenos Aires, Editorial Babel, [Biblioteca argentina de buenasediciones literarias], 1921, ll9 págs.La fiesta del mundo (Poesías). 3€‘ ed. Buenos Aires, Agencia General de Librerías y Publicaciones, 1925, 128 págs.¡El tiempo que se fue. (Versos). Buenos Aires, Manuel Gleizer, editor, 1926, l=ll págs.Simbad; canciones compuestas por Callejas de España, por rüas y largos de Portugal, por senderosde Francia y otras vueltas de la tierra y del mar. Buenos Aires, Cabaut y Cia_. Libreria del Colegio,1929, 136 págs.El Apocalipsis de San Lenin. Buenos Aires, Cabaut y Cía., Librería del Colegio, i929, 240 págs.[Ilustraciones de Rodolfo Franco].Romance de la muerte del General San Marlin. Buenos Aires, 1935, 19 ágs.Los romances argentinos. Buenos Aires, Editoriales Reunidas. i938, 203 págs. [23 ed, 1943].Córdoba azul. (Poesias)_ Buenos Aires, Editorial Guillermo Kraft, 1940, 143 págs. (Colecciónitinerario poético argentino). [Ilustraciones de Ernesto Ziechmann]. [23 ed., 1941; 3-? ed., 1943;43 ed., 1949].Canciones de la tarde. (Poesías) . Buenos Aires, Editorial Losada, 1941, 166 pags. (Col. Poetas deEspaña y América).Primera antología de mis versos, Buenos Aires-México, Espasa Calpe Argentina, i943, 251 págs.(Col. Austral, número 352). [23 ed., 1943].
* Reproducimos esta bibliografía publicada en el Boletín de la Academia Argentina, de Letras, BuenosAires, t. XXXII, N9 125-126, juL-dic. 1967, p. 329-338.
335
El libro del bosque. Versos de meditación. Buenos Aires, Editorial Guillermo Kraft, 1948, 174págs. [Ilustraciones de Alfredo Guido].Musa cívica. Buenos Aires, Editorial Raigal, 195], 140 págs.Romances de ¿Quien vive? ¡La Patria! Buenos Aires, Editorial Losada, 195i, 172 págs. (Col.Poetas de España y América) .Otoño en flor. (Poesias). Córdoba, Editorial Assandri, 1952, 129 págs.Romances de la Santa Federación. Buenos Aires, Editorial Raigal, 1952, 135 págs.Canto (Éallego. Madrid, Espasa-Calpe, 1955, 200 págs.Los Salmos. (Versiiieacióir de Los Salmos de la Biblia). Buenos Aires, Asociación Cristiana dejóvenes. 1955.Canto de la liberación. Buenos Aires, Editorial Ene, l9-l5 [colofón, 1956], 16 pags.Tiempo santo, (Poesías). Buenos Aires. Carlos Lohlé, editor, 1959, 81 págs.Romances Iiistáricos. I: Romances de las fiestas patrias. Prólogo y notas de Narciso Binayán.Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1959. 109 págs. (Col. Biblioteca de grandes obras de la literatura universal) _Romances Iiislóricos. ll: Romances del General San Martin. Prólogo y notas de Narciso Binayán.Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1959, 100 págs. (Col_ Biblioteca de grandes obras de la literatura universal) .Romances históricos. Ill: Romances de Ia muerte y resurrección (le la libertad. Prólogo y notasde Narciso Binayún. Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1959, lll págs. (Col_ Biblioteca de grandesobras de la literatura universal).Romances históricos. IV: Romances de las damas de antaño. Prólogo y notas de Narciso Binayán_Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1960, 113 págs. (Col. Biblioteca de grandes obras de la literatura universal) .Cancionero del Libertador. (Poesias), Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1960, 12-1 págs. (Biblioteca Billiken, Col. Azul; temas de América).Alta memo-ria, Libro de los ausentes que acompafan. Buenos Aires, Academia Argentina deLetras, 1961, ll8 págs.
II. — TEATRO
La sulamita. (Drama). Buenos Aires, Manuel Gleizer, editor, 1916.La sulamita. Buenos Aires, Editorial Losada, 1939, H8 págs, (Col. Biblioteca contemporánea,número 54). [23 ed., 1944; 31 ed., 1953],El amor de Schaharazada. (Poema dramático). Una noche de las mil y una noches. BuenosAires, 1918.El amor de Schaharazada. (Poema dramático). Una noche de las mil y una noches. 2'? ed.,Buenos Aires, Cabaut y Cia., Libreria del Colegio, 1028, 167 págs.El amor de Schaharazada; Zincalí. Buenos Aires, Editorial Losada, 1957, 160 págs. (Col. Biblioteca contemporánea, número 274).La casa de los fantasmas. Buenos Aires, Manuel Gleizer, editor, 1926, 153 págsZincalí. (Poema escénico gitano), Buenos Aires, Manuel Gleizer, editor, 1927, l7l págs. [juntocon El amor de Schaharazada. Buenos Aires, Editorial Losada, 1957, 160 págs. (Col. Bibliotecacontemporánea, número 274) ].El Divino Marqués. Misterio dramático sobre el espantoso sitio del Marqués de Sade. BuenosAires, C.I.A.P,, 1930 220 págs.Branca D’0ría. Escenas de este mundo y del otro. Buenos Aires, Cabaut y Cia., Libreria delColegio, 1932, l55 págs.Joan Garin e Satanás. Leyenda mística de ermitafía en [a sagrada montaña de illontserrat.Barcelona, Instituto Gráfico de Oliva de Vilanova, i935. 170 págs.Cuando el vals y los lanceros. . . Evocación romántica de nuestro 190o, Buenos Aires, Librería yCasa editora de Jesús Menéndez, 1937, 158 págs.consumación de Sigmund Freud. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1946, l3l págs
III. — NOVELA Y CUENTOS
La ciudad de los sueños. (Cuentos) . Buenos Aires, Manuel Gleizer, editor, 1925.La ciudad de los sueños. (Cuentos soñados) . 23 ed. Prólogo de Rafael Cansinos-Assens. BuenosAires, Libreria Hachette, 1946, 175 págs. (Col. Biblioteca de Bolsillo) _
336
Arbaces, maestro de amor. [novela]. Prólogo de Amaranto A. Abeledo. Buenos Aires, EditorialGuillermo Kraft, 1945. 371 págs. [Ilustraciones de Raúl Rosarivo .zfdvenimiento. [novela]. Buenos Aires, Editorial Losada, 1947, 254 págs (Col. Novelistas deEspaña y América),El Gran Reidor Segovia. [novela]. Buenos Aires, Editorial Guillermo Kraft, 1954.Cronicones alegres de Córdoba. Prólogo de Godofredo Lazcano Colodrero. Buenos Aires, EditorialKapelusz, 1960, 128 págs. (Col. Biblioteca de cultura literaria) _Cranicones dolientes de Córdoba. Buenos Aires, Emecé Editores, 1963, 240 págs. (Col, SelecciónEmecé de obras contemporáneas).
IV. — HISTORIA Y EVOCACIÓN
Tambo nuevo. (Leyenda sobre un episodio de la revolución de mayo). Córdoba, i910.Las vísperas de Caseros. Buenos Aires, Manuel Cleizer, editor, l922_Las vísperas de Caseros. Carta prólogo de Rodolfo Rivarola. 23 ed, Buenos Aires, Cabaut y Cía.,Librería del Colegio, 1928, 204 págs.Los hijos del sol. [historia]. Buenos Aires, 1923.Rivadavia y el españolismo liberal de la revolución argentina. Buenos Aires, Junta de Historiay Numismática Argentina, 1931, 268 págs (Col. Biblioteca de Historia argentina y americana).Rivadavia el gran liberal. 23 ed. Buenos Aires, Ediciones Argentinas, Sociedad Impresora Amerirana, 1945. 305 págs. (Colección Continente, número 12).La Santa Furia del Padre Castañeda. Cronicón porteño de frailes y comefrailes donde no queda(¡tere con cabeza. Madrid, Espasa-Calpe, 1933, 302 págs. (Colección Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo xrx, número 30).El padre Castañeda, aquel de la Santa Furia. Buenos Aires, Espasa Calpe Argentina, 1948, l5lpágs. (Colección Austral, número 810) _Amtaño. Buenos Aires-Montevideo, Edición de la Sociedad Amigos del Libro Rioplatense, 1936,I93 págs, (Volumen número 32).Los Incas. Barcelona, Editorial Labor, 1937, 178 págs. (Colección Labor. Biblioteca de iniciacióncultural; Secc. VI, Ciencias históricas, número 393). [23 ed., 1947: 33 ed., 1954].Las invasiones inglesas. Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1938, 296 págs. (Colección Austral,número 222). [23 ed., 1941].¿Quién vive? ¡La libertad! (Crónica, evocación e historia de la organización nacional). BuenosAires, Editorial Losada, 1940, 280 págs. (Colección Cristal del tiempo)_ [23 ed., 1952].En la corte del Virrey. Estampas de evocación. Buenos Aires, Editorial Inter-Americana, 1942.228 págs.En la corte del I’irrey. Estampas de evocación. Buenos Aires, Club del Libro A,L.A. (Amigosdel Libro Americano), 1942, 228 págs. (34 serie, volumen 8) _En la corte del Virrey. Estampas de evocación. Semblanza del autor por Rafael Alberto Arrieta.Madrid, Aguilar, editor, 1948, 398 págs. (Colección Crisol, número 250) . [23 ed., i960, 432 págs].El pintor Octavio Pinto. Buenos Aires, Academia Argentina de Letras, 1943, 8 págs [Separatadel Boletin de Ia Academia Argentina dc Letras, tomo XII, número 45].La infanta mendocina. Buenos Aires, Editorial Atlántica, 19H, 180 págs. (Biblioteca Billiken,Colección Azul). [53 ed. 1918],El niño poeta. Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1945, 200 págs. (Biblioteca Billiken, ColecciónAzul). [23 ed., 1948]. 'El abuelo inmortal. Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1946, 143 págs. (Biblioteca Billiken, Colección Azul). [23 ed., 1949; 33 ed., 1950; 43 ed., 1952; 53 ed., 1956; 63 ed., 1958; 7-? ed., 196i; 8€!ed., i965 .lileditaciiín sobre el Himno Nacional. Buenos Aires, Delegación de Asociaciones Israelitas, i947,29 págs.Remedios de Escalada. Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1917, 160 págs. (Biblioteca Billiken,Colección Azul). [33 ed_, 1953].Meditación sobre Artigas. Buenos Aires, l9»l8_Los salvajes unitarios y los otros. Rosario, Editorial Rosario. 1949. 180 págs.Ilistoria de Dorrego. Buenos Aires, Editorial Espasa Calpe, l9—l9.La ruta de San Illartín. Buenos Aires. 1950.lil hombre de Guayaquil. Buenos Aires, Espasu-(Éulpe Argentina, 1950. (Colección Austral, número 970) _1.a Trinidad Guevara y su Iir-mpn. Buenos Aires. Editorial Guillermo Kraft, 1951. (ColecciónVértice) .
337
Nueva imagen de Juan Manuel de Rosas. Buenos Aires, Editorial Atlántida, i956.Oráculos nacionales. Buenos Aires, Editorial Raigal, 1956.Mi general San Martín; Remedios de Escalada; La infanta mendocina; El niño poeta; El abueloinmortal. Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1959, 627 págs.
V. — ENSAYOS
La dulce patria. Buenos Aires, Sociedad Cooperativa "Nosotros", 1917, 188 págs.La dulce patria. Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1949, 163 págs. (Colección Austral,número 905) .El Cantar de los Cantares. Exégesis Buenos Aires, Manuel Gleizer, editor, 1919.El Cantar de los Cantares. Exégesis. 2*? ed., Madrid, Sociedad Española de Librería, 1924, 192
a s.Éóïdoba del recuerdo. Evocación en forma de ensayo. Buenos Aires, Manuel Gleizer, editor. 1923.Córdoba del recuerdo. 23 ed. Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1941, 149 págs. (ColecciónAustral, número 97). [33 ed., 1943].Del libre albedrío. Soliloquio del alma en la noche. Buenos Aires, Agencia Genera] de Libreríay Publicaciones “Buenos Aires", 1923, l0l págs.Los paraísos prometidos, Buenos Aires, Editorial Babel, i925, 144 págs.Tierras nobles. Viajes por España y Portugal. Buenos Aires, Editorial El Ateneo, l925, 200 págs.América. Nuestras naciones ante los Estados Unidos. Buenos Aires, Manuel Gleizer, editor, 1926,165 á .Del linfgsinito amor a la luz de los amores de Abelardo y Eloisa. Buenos Aires, Cabaut y Cia..Librería del Colegio, 1928, 186 págs.El gitano y su leyenda, Buenos Aires, Cabaut y Cia., Libreria del Colegio, i928, 182 págs.Los románticos. Espectros, fantasmas y muñecos del romanticismo, Buenos Aires, Cabaut y Cia..Librería del Colegio, 1929, 238 págs.Babel y el castellano. Buenos Aires, Cabaut y Cia., Libreria del Colegio, 1932, 155 págs.Babel y el castellano. Prólogo con versos de don Miguel de Unamuno. Buenos Aires, EditorialLosada, 1940, 188 págs (Col. Biblioteca Contemporánea, número 68). [24 ed., 1945; 3? ed., 1954].Loores platenses. En el cincuentenario de la fundación de La Plata. Buenos Aires, Cabaut y Cia.,Libreria del Colegio, 1932, 165 págs.Una estudiantina de hacha y tiza. Buenos Aires, Ediciones Selección, 1933, 32 págs. (ColecciónSelección, cuadernos mensuales de cultura, número 2).Tierra mía. Buenos Aires y las catorce provincias argentinas; la tierra y su alma. Madrid, EspasaCalpe, 1934, 282 págs. (Colección Austral, número 506). [23 ed., 1945, 167 pags]Gay Saber. La Plata, Universidad Nacional, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 1937, 216 págs. (Col. Biblioteca de Humanidades, volumen XVIII).El Popol-Vuh para todos. Guatemala, Secretaría de Educación Pública, 1939, 159 págs.El Popol-Vuh o la Biblia de los Mayas. Buenos Aires, Emecé Editores, 1945, 114 págs. (Colección“Buen Aire", número 73) .Tiempos y poetas. (Cinco próceres del verso: Guido Spano, Andrade, Obligado, Castellanos, Almafuerte y un poeta de la acción, Alfredo L. Palacios). Buenos Aires, Editorial Clydoc, i945,287 á .RubEngsDarío, “un bardo rei". Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1946, 165 págs. (ColecciónAustral, número 60'?) .Alfonsina; Época, dolor y obra de la poetisa Alfonsina Storni. Buenos Aires, Ediciones Centurión,1948, 165 págs.Despeñaderos del habla. Buenos Aires, Editorial Losada, 1952, 176 págs. (Col. Biblioteca Contemporánea, número 239) .Alma de Córdoba, Córdoba, Biffignandi Ediciones, 1965, 241 págs.Comentario gramatical de urgencia, con algunos llantos y quebrantos o lances y percances delhabla de por acá. Buenos Aires, Editorial Losada, 1967. 224 págs.
VI. — DERECHO
El Oriente jurídico. Buenos Aires, Aniceto López, Editor, 1942, 222 págs. (Col. Biblioteca jurídicaHispanoamericana) .El César con-tra el hombre. Rosario, Editorial Rosario, 1947, 190 pags.
338
VII. — PRÓLOGOS Y RECOPILACIONES
Benito Pérez Galdós. — La fontana de oro. Prólogo de Arturo Capdevila. Buenos Aires, EditorialLosada, 1943, 338 págs. (Colección Biblioteca Contemporánea).Evaristo Carriego. — Poesias Completas. Prólogo de Arturo Capdevila. Buenos Aires, 1V. M.jackson, 1944, 271 págs. (Colección Grandes Escritores Argentinos).José Asunción Silva. — Poesías completas y sus mejores páginas en prosa. Prólogo de ArturoCapdevila. Buenos Aires, Editorial Elevación, 1944, 227 págs.Benito Pérez Galdós. — El pensamiento vivo de Galdós. Recopilación y estudio de Arturo Capdevila_ Buenos Aires, Editorial Losada, 1944, 240 págs. (Colección Biblioteca del pensamientovivo, número 28).José de San Martin. — El pensamiento vivo de San Martín. Recopilación y estudio de ArturoCapdevila. Buenos Aires, Editorial Losada, l945, 228 págs. (Colección Biblioteca del pensamientovivo, número 34). [23 ed., 1950].Bernardino Rivadavia. — Páginas de un estadista. Estudios de Vélez Sarsfield, Mitre y Avellaneda sobre el autor, Prólogo de Arturo Capdevila. Buenos Aires, Editorial Elevación, i945,245 á .Dompíngsc) Faustino Sarmiento. — Facundo, o Civilización y barbarie. Reseña cultural por ArturoCapdevila. Buenos Aires, W. M. jackson, editor, 1946, 304 págs, (Colección Panamericana; Argentina, tomo .La Argentina. — Fotografías de Herbert Kirchhoff, Proemio de Arturo Capdevila e introducciónen inglés de Cyrus Townsend Brady, jr. Buenos Aires, Guillermo Kraft, editor, 1949, 2 vols.[Tomo I, proemio, págs. XI-XVIII].Martin Gil. — Antologia. Selección y prólogo de Arturo Capdevila. Buenos Aires, AcademiaArgentina de Letras, 1960, 215 págs. [Prólogo: Martín Gil, ciudadano del cielo, págs. 7-27].
VIII. — OBRA ESCOGIDA
Obras Escogidas. Con una nota preliminar. Madrid, Aguilar, editor, 1958, 12-16 págs [ContienePoesia (De Jardines solos; Melpómene; El poema de Nenúfar; El libro de la noche; La fiesta delmundo; El tiempo que se fue; Simbad; Los romances argentinos; Canciones (le la tarde; Córdobaazul y Primicias); Teatro (La sulamita); Evocación personal (Córdoba del recuerdo); Crónica yevocación (Las invasiones inglesas; Nueva imagen de Juan ¡Manuel de Rosas); Retratos literarios(Espectros, fantasmas y muñecos del romanticismo); Ensayo (Babel y el castellano)].Antologia poética (En: Fermín Estrella Gutiérrez, Arturo Capdevila, pags. 77-125. Buenos Aires.Ediciones Culturales Argentinas, 1961. (Ministerio de Educación y justicia, Dirección Generalde Cultura, Col. Biblioteca del Scsquicentenario, Serie Argentinos cn las letras) _
IX. — LABOR CIENTIFICA
Nota: Arturo Capdevila publicó ocho libros sobre temas cientificos, que no reseñamos porconsiderarlos al margen de las humanidades y de esta bibliografía ajustada al Boletin de laAcademia Argentina de Letras.
339
[l]
[2]
[3]
m
BIBLIOGRAFÍA DEL ACADÉMICO DE NÚMERO Dr.BENJAMIN VILLEGAS BASAVILBASO
_] UAN ÁNGEL FARINÍ
I. — LIBROS Y FOLLETOS
l9ll
COMBATE NAVAL / DE / SAN NICOLAS / Por cl alfércz dc Navío B.[cnjamín] VillegasBasavilbaso / 2 dc marzo de 1811 / Buenos Aires / l9ll.
17 X 10dos + 45 dos págs. con retratos.
1913
República Argentina/ NUESTRA MARINA DE GUERRA EN LA. REVOLUCIÓN ARGENTINA / Por Benjamín Villegas Basavilbaso / Buenos Aires / 1913.
17 X 102! + una página.
1926
Benjamín Villegas Basavilbaso. / LA ACCION NAVAL DE LOS POZOS / (Discursopronunciado cn cl Centro Naval / el ll de junio (lc ¡926 con motivo dc su / primercentenario) Buenos Aires Tixi y Schaffcr / 1926.
20 X lldos + 8 págs, con un retrato del Almirante Brown.
1927
Benjamín Villegas Basavilbaso. LA ADQUISICION DE .-\Rl\lAl\lEN_l‘()S NAVALES ENCHILE DURANTE LA GUERRA DEL BRASIL.
18 X 1058 págs.
Separata del Boletín de lu Junta de Historia y Numismática Americana.
341
[5]
[7]
[3]
[9]
n01
342
i930
Benjamín Villegas Basavílbaso. LOS MARINOS BRITANICOS / EN LAS GUERRASDE / LA / INDEPENDENCIA ARGENTINA / Río Santiago / Imprenta de la EscuelaNaval Militar / 1930.
17 x 1215 págs.
A.N_I-I.
1935
Benjamín Villegas Basavílbaso / LA INFLUENCIA DEL DOMINIO DEL MAR / ENLAS / GUERRAS DE EMANCIPACIÓN ARGENTINA / Buenos Aires / Talleres Gráficos de la D. G.A. Ministerio de Marina / 1935.
l7 X 13dos + 28 + dos págs.
1936
Benjamín Villegas Basavílbaso / LOS / PREMIOS MILITARES DE JUNCAL / De“Humanidades”, tomo XXV. Homenaje a Ricardo Levene / (segunda parte, págs. 363 a370) / Buenos Aires / Imprenta y Casa Editora “Coni” / 684, calle Perú, /684 / 1936.
18 X 12dos + lO + cuatro págs.
I 937
[Benjamín Villegas Basavílbaso] Ministerio de Marina / (Escudo) / CUESTIONES /DE / DERECHO ADMINISTRATIVO / Dictámenes legales / de la / Asesoría Letrada /1932-1936 / Buenos Aires / 3587 . Imprenta del Congreso Nacional / 1937.
l8Xl2dos + 32-1 + dos págs.
Edición de 300 ejemplares publicados por Resolución del Ministro de Biar-inn, Contrnlmirnnle EleazarVidela, del 15 de, Octubre de 1937.
B. C. N.
1940
Comisión Naciona] de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos / Museo HistóricoNacional / Serie II, N9 VI / SIGNIFICADO MORAL / DEL/ TESTAMENTO / DE /SAN MARTIN / Conferencia pronunciada / e] 17 de agosto de 1940 / Por el Dr. Benjamín Villegas Basavílbaso / (Esc. Nacional) / 1940 / Talleres Gráficos Peuser Ltda. S.A. / Buenos Aires.
I7 X 9dos + 32 + dos páginas, con ilustraciones.
1941
Benjamín Villegas Basavílbaso. RESTITUCIÓN DE LAS EMBARCACIONES ESPAÑO
1”]
n21
n31
[lll
LAS / CON CAUDALES. Apartado del Anuario de la Sociedad de Historia Argentina,Vol. II.
l8.5X 11.530 págs. con un facsimil.
Incluye la reproducción del folleto: "Breve apelación / al honor y conciencia de la Nación Inglesa / sobre la necesidad de una inmediata / restitución de las embarcaciones / españolas concaudales. / Traducida del / inglés a.l castellano / Por Don Juan Bautista Arizaza, Teniente de /Fragata retirado de la Real Armada / De orden superior / Madrid, en la Imprenta Real / Año 1805.
B. F. D.
i941
Benjamin Villegas Basavilbaso / Miembro de Número de la Academia Nacional de laHistoria / Adscripto al Instituto de Investigaciones Históricas / de la Universidad Nacional de Buenos Aires. / LOS ULTIMOS DIAS DEL / GENERAL LAVALLE / BuenosAires / 1941.
16 X 9.535 + una pág. Con retrato del General Lavalle.
A. N. H.
1942
Benjamín Villegas Basavilbaso / UN DEBATE PARLAMENTARIO HISTÓRICO: / MITRE VERSUS VÉLEZ SARSFIELD / Del libro para el estudio de la Historia de América,Homenaje al Dr. Emilio Ravignani / Buenos Aires / Talleres S. A. Casa Jacobo Peuser.Ltda. / 1941 / Colofón: Se terminó de imprimir en los talleres de / la S. A. Casa JacoboPeuser, Ltda., el 12 de enero de 1942 / Buenos Aires.
19 X llPáginas 453 a 513.
A. N. H.
1949
Benjamin Villegas Basavilbaso / DERECHO / ADMINISTRATIVO / I / Introducción / (sello de la Editorial Tea) / Tipográfica Editorial Argentina / Buenos Aires /1949. A la vta. de la anteportada: Copyright 1949 / by Típográfica Editora Argentina /Avda. de Mayo 1334. Buenos Aires / Queda hecho el depósito que / previene la LeyN9 11.723 / Impreso en Argentina. Printed in Argentina. Colofón: Este libro I/ se acabóde imprimir en la / Imprenta Balmes / Rauch 1847 . Buenos Aires / el dia 30 de agostode 1949.
11.5>< 10.5xx + 519 págs.
Incluye indice analítico, bibliográfico, de nombres y general.
1950
Benjamin Villegas Basavilbaso / Miembro de Número de la Academia Nacional de lajurídica de la / Administración / (sello de la Editorial Tea) / Tipografica EditorialArgentina / Buenos Aires / Año del Libertador General San Martín / 1950. A la vta. dela anteportada: Impreso en Argentina / Queda hecho c] depósito que marca la Ley11.723 / Copyright by Tipográfica Editora Argentina / Avda. de Mayo 1334. BuenosAires. Colofón: Este libro se acabó de imprimir en la / Imprenta Balmes / Rauch 1847.
343
[161
n71
n81
344
Buenos Aires. En el “Año del Libertador / General San Martin" el día / 19 de juniode 1950.
ll.5X 10.5775 págs. + seis.
Incluye índices. analítico, bibliográfico, (lo nombres y general.
l95l
Benjamín Villegas Basavilbaso / DERECHO ADMINISTRATIVO / III / Servicios Públicos - Función Pública / (sello de la Editorial Tea) / Tipográfica Editora Argentina / Buenos Aires / 1951. A la vta. de la anteportada: Impreso en Argentina / Quedahecho el depósito que marca la Ley 11.723 / Copyright by Tipográfica Editora Argentina / Avda. de Mayo 1334 / Buenos Aires. Colofón: Terminó de imprimir / este libroen / sus talleres, Mala/bia 1379. Buenos Aires, / el dia 15 de no/viembre de 1951.
ll.5X 10.5679 págs.
Incluye índices. analítico. bibliográfico, (le nombres y general.
l 952
Benjamín Villegas Basavilbaso. DERECHO ADMINISTRATIVO / IV / Institucionesfundamentales / (Segunda Parte) / Dominio Público / (sello de la Editorial Tea) / Tipográfíca Editora Argentina / Buenos Aires / 1952 / A la vta. de la anteportada: Impresoen Argentina / Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723 / Copyright by Tipográfica Editora Argentina / Avda. de Mayo 1334 / Buenos Aires. Colofón: Terminó deimprimir / este libro en / sus talleres. Mala/bía 1379. Buenos Aires, / cl día 15 dcdiciem/bre de 1952.
ll.5X 10.5773 págs.
Incluye índices, analítico, bibliográfico, de nombres y general.
1954
Benjamín Villegas Basavilbaso. DERECHO ADMINISTRATIVO / V / Limitaciones ala Libertad / (sello de la Editorial Tea) / Tipográfica Editora Argentina / BuenosAires / 1954. A la vta. de la anteportada: Impreso en Argentina / Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723 / Copyright by Típográfica Editora Argentina / Avda.de Mayo 1334 / Buenos Aires. Colofón: Se terminó de imprimir este volumen / el día26 de octubre de mil novecientos / cincuenta y cuatro, en los talleres / Gráficos Lombardiy Cia., Almirante / Brown 614, Buenos Aires, para / Tipográfica Editora Argentina ¡(TEA) S. R. L. Cap. S 1.650.000 m/n. Avda. de Niayo 1334, Buenos Aires.
ll.5X 10.5812 págs.
Incluye indices, analítico, bibliográfico, de nombres y general.
1956
Benjamín Villegas Basavilbaso. DERECHO ADMINISTRATIVO / VI / Limitaciones ala Propiedad. / (Sello de la Editorial Tea) / Tipográfica Editora Argentina / BuenosAires / 1956. A la vta. de la anteportada: Impreso en Argentina / Queda hecho CLdCpÓsito que previene la Ley 11.723 / Copyright by Tipográfica Editora Argentina / Lavalle1430, Buenos Aires. Colofón: Se terminó de imprimir este volumen / el día 25 de julio
[n91
[20]
[211
[221
de mil novecientos / cincuenta y seis, en los talleres / Gráficos Lombardi y Cia., Almirante / Brown 614, Buenos Aires, para / Tipográfica Editora Argentina / (Tea) S.R.L.Cap. S 1.650.000 m/n. / Lavalle 1430, Buenos Aires.
n.5>< 10.5765 págs.
Incluye indices. analítico, bibliográfico, de nombres _\' general.
1958
Benjamín Villegas Basavilbaso / Miembro de Número de la Academia / Nacional de luHistoria / PÁGINAS HISTÓRICAS / (sello de Emecé) / Emecé Editores / BuenosAires. Colofón: Este libro / se acabó de imprimir / en Buenos Aires / el 18 de agostode 1958. / en los Talleres de la / Compañía Impresora / Argentina, S. A. / Alsina 2019.
16 X lO18+ cuatro páginas.
La influencia del dominio del mar c-n las guerras de la Independencia argentina - El‘Pronunciamiento de Urquiza - La Revolución del Sur de Buenos Aires - El 'l‘estamento de SanMartin - Los últimos días del General Lavalle - Florencio Varela. - La, personalidad de ArtigasPersonalidad morul de Mitre - La muerte y las exequias del Almirante.
A. N. ll.
índice:
II
COLABORACIÓN EN PUBLICACIONES DIVERSAS
1909
Benjamin Villegas Basavilbaso. EL PROYECTIL SHAPNEL.
En Boletín del Centro Naval, tomo XXVII, pág. 806.
1910
Benjamin Villegas Basavilbaso. LA REGLAMENTACIÓN DEL CORSO EN LAS GUERRAS l)E LA INDEPENDENCIA.
En Boletin del Centro Naval, tomo XXVIII. lazig. 730.
1910
Benjamin Villegas Basavilbaso. LEYES PENALES EXTENSIVAS .-\ OFICIALES Dl-ÏGUERRA.
En Boletin del Centro Naval, tomo XXVIII, pág. 739.B. (i, N
l9ll
Benjamín Villegas Basavilbaso. COMBATE N.»\\’.»\L DE SAN NICOLAS.
En Boletín del Centro Naval, tomo XXIX, pág. 37.B. C. N.
34-5
1241
[35]
[97]
[23]
[291
[so]
[31]
3416
l9ll
Benjamín Villegas Basavilbaso. EL CAPITAN FOURNIER EN MALDONADO. 1826.
En Boletin del Centro Naval, lomo XXVIII, pág. 1159.ll. (I_ N.
l9ll
Benjamín Villegas Basavilbaso. EL PRIMER BOMBARDEO DE BUENOS AIRES.
En Boletín del Centro Naval. tomo XXIX, pág. 87.B. (l. N.
l9ll
Benjamin Villegas Basavilbasq APRESAVIENTO DE LA FRAGATA CORSARIO “LAARGENTINA".
En Boletín del Centro Naval, tomo XXIX, pág. 455.
l9ll
Benjamín Villegas Basavilbaso. NUESTRA MARINA DE GUERRA Y SU PASADOHISTÓRICO.
En Boletín del Centro Naval, tomo XXIX, pág. 626.
1912
Benjamín Villegas Basavilbaso. EL COMBATE NAVAL DE ARROYO DE LA CHINA(28 de marzo de 1814) _
En Boletín del Centro Naval, tomo XXX, pág. 2-1.B. C.N.
1912
Benjamín Villegas Basavilbaso. EL COMBATE NAVAL DE ARROYO DE LA CHINA(28 de marzo de 1814).
En Revista dc Derecho Historia y Letras, Vol. XLIII, págs. 225 a 242 y 410 a 430. conun apéndice documental.
M. M.
i913
Benjamín Villegas Basavilbaso. UN PROYECTO DE SUBWARINO EN LA REVOLUCIÓN DEL AÑO X.
En Boletin del Centro Naval, tomo XXX, pág. 159.
1914
Benjamín Villegas Basavilbaso. NUESTRA MARINA DE GUERRA EN LA REVOLUCIÓN ARGENTINA.
En Boletín del Centro Naval, tomo XXXI, pág. l.
[39]
i331
[su
[513]
[35]
[33]
[39]
l9l4
Benjamín Villegas Basavilbnso. CENTENARIO DE LA TOMA DE LA ISLA DE MARTINGARCIA 1814-1914.
En Boletin dc] Centro Naval, tomo XXXI, pág. 82].B.C. N.
1914
B.[enjamín] Villegas Basavilbaso. URIBURU.
En Boletín del Centro Naval, tomo XXXII, Nos. 368-369, pág. l.
'Con motivo de la muerte del Dr. José E. Uriburu.M. M
1915
Benjamín Villegas Basavilbaso. EL PASO DE LAS CUEVAS / 12 de agosto dc 1885.
En Boletin del Centro Naval, tomo XXXIII, Nos. 378-379, págs. l2l a 137.
M. M
l9l6
Benjamín Villegas Basavilbaso. 1816 - 9 de julio - l9l6.
En Boletín del Centro Naval, tomo XXXIV, Nos. 388-389-390, págs. l a l0.
M.M.
l9l6
Benjamín Villegas Basavilbaso. LOS CRUCEROS AUXILIARES. / Su evolución ante elderecho internacional.
En Boletín del Centro Naval, tomo XXXIII, Nos. 384-385, págs. 637 a 670.
l9l6
Benjamin Villegas Basavilbaso. PASAJE DEL RIO PARANA POR EL PASO DE LAPATRIA. 1G a 21 dc abril de 1866.
En Boletín del Ccntro Naval, tomo XXXIII, Nos. 386-387, págs. 759 a 773.
1917
Benjamín Villegas Basavílbaso. HOMENAJE A LOS MARlNOS DE LA INDEPENDENCIA.
En Boletin del Centro Naval, tomo XXXIV, pág. 73.
B.C. N.
1917
Benjamin Villegas Basavilbaso. AL MARGEN DE UN DISCURSO OFICIALISTA.
347
[40]
[411
[-121
[43]
[+41
[451
[461
348
En Boletín del Centro Naval, tomo XXXIV, Nos. 394-395-3913, págs. 339 y 340.
M. M.
l9l7
Benjamín Villegas Basavilbaso. IMPORTACIÓN ECONÓMICA Y POLITICA DE LASINSTITUCIONES MILITARES.
En Boletín del Centro Naval, tomo XXXIV. Nos. 397-398-1399. págs. 48] a 49].
W. M.
l9l7
Benjamin Villegas Basavilbaso. EL ALRIIRANTI’. BROWN EN NUESTRA HISTORIA. / Conferencia dada en el Centro Naval, el 7 de octubre de 1916.
En Boletín del Centro Naval, tomo XXXIV, Nos. 391-395396. págs. 353 a 101.
M. M.
1918
Benjamin Villegas Basavilbaso. LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA ESCUELANAVAL MILITAR.
En Boletín del Centro Naval, tomo XXXV, Nos. 406-407408, págs. 397 a 470.
Informe presentado a la Escuela Naval Militar en su traráeter de profesor de la materia, endiciembre (lo 1916.
M.M.
l9l8
Benjamín Villegas Basavilbaso. DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS DE GUERRA
En Boletín dcl Centro Naval Año XXXV, Nos. 412, págs. l a 12.:\I. .\I.
1919
B.[enjamin] Villegas Basnvilbaso. JUSTICIA MILITAR.
En Boletín del Centro Naval, tomo XXXVII, N‘? -ll9. págs. 407 a 424 y N‘? 420. págs.499 a 5l5.
_\l. M.
1922
Benjamín Villegas Basnvilhaso. LA CONDENACIÓN CONDICIONAL EN l\IA'l'líRl.\MILITAR.
En Boletin del Centro Naval. tomo XL. N‘? 436, págs. 265 a 268.
1923
Benjamín Villegas Basavilbnso. (jENTENrkRlO DE LA FUNDACIÓN DEL ARSENALDE ZARATE.
En La Nación, del 1G de (liciemlne (le 1923, l‘? sec, pág. l, col. 6 a 8.
147¡:1
i481
[-191
{s01
[su
[531
1925
TRASLACIÓN DE LOS RESTOS DEL CORONEL JUAN B. THORNE. Discursos delos señores Segundo R. Storni, Rodolfo Martínez Pita y Benjamin Villegas Basavilbaso.
En La Nación del 9 de agosto de 1925, l?‘ scc., pág. 6, col. 3 a 6.
1925
Benjamin Villegas Basavilbaso. NUESTRA MARINA DE GUERRA Y SU ORGANIZACIÓN.
En Boletin del Centro Naval, tomo XLIII, pág. 129.B. C.N.
1926
Benjamín Villegas Basavilbaso. CABOTAJE INTERNACIONAL. REMOLQUE. ¿Puedeun remolcador de bandera brasileña conducir chatas de la misma bandera, desde elpuerto argentino de Rosario de Santa Fe hasta el brasileño (le Curumbá y viceversa?Dictamen del Asesor Letrado del Ministerio de Marina.
En Revista dc Derecho Marítimo y Legislación Comercial. tomo 2, laágs. 612 a 620.Buenos Aires, 1926.
B. F. D.
1926
Benjamin Villegas Basavilbaso. LA ACCIÓN NAVAL DE LOS POZOS. Discurso pronunciado en el Centro Naval, cl ll de junio de 192G, con motivo de su primer centenario.
En Boletin del Centro Naval, tomo XLIV, N‘! 158, págs. l a 7. Con un retrato del Almirante Brown.
M. M.
1926
CENTENARIO DEL COMBATE DE LOS POZOS. Conferencia del Doctor BenjaminVillegas Basavilbaso.
En La Nación, del 12 de junio de 192G, 13 scc., col. l a 8, y en La Prensa del mismo día.23 scc., col. l a 7.
L. N. y L. P.
1927
Benjamín Villegas Basavilhnso. LA ADQUISICIÓN DE ARMAMENTOS NAVALES ENCHILE DLYRANTE LA GUERRA DEL BRASIL.
En Boletín del Instituto (le Investigaciones Históricas, tomo IV, Nos. 33-36, págs. 6 a 37,seguidas de un apéndice documental.
M. M.
1927
Benjamin Villegas Basavilbaso. LA ADQUISICIÓN DE ARMAMENTOS NAVALES DURANTE LA GUERRA DEL BRASIL.
En Boletin de la junta de Historia y Numismática Americana, tomo IV, págs. 133 a 147.
Discurso de incorporación a In Junta, el 2:‘. de julio de 1927.M. M.
349
[s41
[55]
[57]
[53]
[591
[50]
350
1927
Benjamin Villegas Basavilbaso. SE CUMPLE HOY EL PRIMER CENTENARIO DELATAQUE Y DEFENSA DE PATAGONES, 1827-1927.
En La Nación del 7 de marzo de 1927, 13 sec., pág. 7, col. l a 8.
1927
Benjamin Villegas Basavilbaso. LA ADQUISICIÓN DE ARMAMENTOS NAVALES ENCHILE DURANTE LA GUERRA CON EL BRASIL.
En La Nación del 24 de julio de 1927, l?‘ sec., pág. G.
Resumen de su. conferencia de incorporación a la Junta de Historia y Numismática Americana.
L.N.
1927
Benjamín Villegas Basavilbaso. ELOGIO DEL GENERAL IGNACIO GARMENDIA.
En Boletín de la junta de Historia y Numismática Americana, tomo IV, págs. 129 a l32.
Leído en su incorporación a ln Junta el 23 de julio de 1927.M. M.
1929
Benjamín Ville as Basavilbaso. LA INFLUENCIA DEL PODERIO NAVAL DE LAREVOLUCIÓN ARGENTINA.
En Boletín de la junta de Historia y Numismática Americana, tomo VI, págs. 73 a 9|.
Conferencia leída en la Junta, 17 de agosto de 1929.La. Nación del 18 de agosto publicó un resumen.
NI. M.
1932
Benjamin Villegas Basavilbaso. EL GENERAL MIGUEL EUGENIO BRAYER.
En La Nación del 25 de mayo de 1932, l?‘ sec., pág 4, co]. 6 a 8.
1933
Benjamin Villegas Basavilbaso. PERSONALIDAD DEL DOCTOR JUAN JOSÉ PASO.
En Boletín de la junta de Historia y Numismática Americana, tomo VIII, págs. 351 a 376.
Conferencia leída en la. Junta el día 9 de setiembre (le 1933.
La Nación y La Prensa del día siguiente publicaron un resumen.
1933
Benjamín Villegas Basavilbaso. LA PERSONALIDAD DEL DOCTOR JUAN JOSÉ PASO.
En Anales de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales dc la Universidad Nacionalde La Plata, Año VI, pág. 67.
M. M.
[GH
[631
{m}
[55]
[661
[57]
1934
Benjamín Villegas Basavilbaso. EFECTOS JURIDICOS DE LA DESVALORIZACIÓNDE LA MONEDA PRODUCIDOS POR ACTOS DE GOBIERNO EN LOS CONTRATOSDE OBRAS Y DE SUMINISTROS.
En Anales de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional deLa Plata, tomo VII, pág. 185.
M. M.
1934
Benjamín Villegas Basavilbaso. ANGEL JUSTINIANO CARRANZA.
En La Nación del 9 de setiembre de 1934, 13 sec., pág. 8.
Conferencia leida en la junta de Historia y Numismática Americana el 8 de setiembrede 1934.
L. N.
193-}
Benjamín Villegas Basavilbaso. DISCURSO pronunciado en nombre de la Junta deHistoria y Numismática Americana, el 19 de setiembre de 1934, en el cementerio de laRecoleta, al despedir los restos mortales del Dr. juan A. Farini.
En La Nación del 20 de setiembre de 193-4.
1935
Benjamín Villegas Basavilbaso. LA INFLUENCIA DE LA MARINA EN LA EMANCIPACIÓN ARGENTINA.
Trabajo leído en el Instituto Popular de Conferencias el 5 de julio de 1935.
En La Prensa del 6 de julio, l?‘ sec., pág. ll, col. 3 a 8.
En el Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas Nos. 64-66, pág. 75, se publicóun resumen.
L. P. _v M. M.
1936
Benjamín Villegas Basavilbaso. LA INFLUENCIA DEL DOMINIO DEL MAR EN LASGUERRAS DE EMANCIPACIÓN ARGENTINA.
En Boletin del Centro Naval, año LIV, tomo LIV, N0 516, enero y febrero de 1936.
M. M.
193G
Benjamin Villegas Basavilbaso. SUUM CUIQUE HONOREM REDDERE.
En Boletin del Centro Naval, Año LV, N° 520, setiembre-octubre de 1936.
B. C. N.
l936
Benjamin Villegas Basavilbaso. SUUM CUIQUE HONOREM REDDERE.
En Revista de la Liga Naval Argentina, Año I. N‘? l, agosto de 1936.B. C. N.
35!
[53]
[691
[70]
m]
[72]
[73]
[74
1936
Benjamín Villegas Basavilbaso. ANGEL JUSTINIANO CARRANZA.
En Boletin de la junta de Historia y Numismática Americana, Vol. IX, pág. 73.
Leído en la Junta, el 8 de setiembre de 1934. El Instituto de Investigaciones Históricas, en suBoletín Nos. 61-63 publicó un resumen. M M
1936
Benjamin Villegas Basavilbaso. DISCURSO en el sepelio del Dr. juan Angel Farini.
En Boletín de la junta de Historia y Numismática Americana, Vol. IX, págs. 173 a 175.
M. M.
1938
Benjamín Villegas Basavilbaso. HISTORIA NAVAL ARGENTINA Disertación pronunciada el 8 de julio de 1937 en la Sesión de Historia Militar, Naval y Numismática delII Congreso Internacional de Historia de América.
En II Congreso Internacional de Historia de América, Vol. I, pág. l6l.M. M.
1939
Benjamín Villegas Basavilbaso. Palabras pronunciadas en la junta de Historia y Numismática Americana el 30 de octubre de 1937, en e] homenaje al Embajador del Brasil,Dr. José Bonifacio de Andrada e Silva, con motivo de su traslado al Estado del Vaticano.
En Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Vol. XI, pág. 211.M. M.
1939
Benjamin Villegas Basavilbaso. SIGNIFICADO POLITICO Y MORAL DEL LEVANTAMIENTO DE 1839 EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
En La Nación del 5 de noviembre de 1939, l? sec., pág. 8, col. 5 a 7.
Conferencia leida en la Academia Nacional de la Historia el 2 de mayo de 1939.
1939
Benjamín Villegas Basavilbaso. EL SIGNIFICADO MORAL DEL PRONUNCIMHIENTODE URQUIZA.
En La Nación del 3 de mayo de 1939, l?‘ sec., pág. 16, col. 7 y 8.
Conferencia dada en la Escuela Naval do Concepción del Uruguay, el 2 de mayo de 1939.
L. N.
1940
Benjamin Villegas Basavilbaso. LOS PRIMEROS ARMAMENTOS NAVALES. / SANNICOLÁS.
En Historia de la Nación Argentina, Vol. V, 2? sec., pág. 887.M. M.
[751
[761
[77]
n81
[791
[30]
[3']
1940
INFORME de los Académicos de Número doctores Benjamin Villegas Basavilbaso yEmilio Ravignani, sobre el destino que / debe darse a los documentos y papeles históricos / adquiridos por la Nación.
En Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Vol. XIII, pág. 495.
Dicho informe fue presentado a In. Academia en mayo 19 de 1939.
1940
Benjamin Villegas Basavílbaso. SIGNIFICADO POLÍTICO Y MORAL DEL LEVANTAMIENTO / DE 1939 EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
En Boletin de la Academia Nacional de la Historia, Vol. XIII, pág. 321.
Conferencia pronunciada en la Academia el 4 de noviembre de 1939.
1940
Benjamín Villegas Basavílbaso. SIGNIFICADO MORAL DEL PRONUNCIAMIENTODE URQUIZA.
En Boletín de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos, Año II, N‘? 2,Buenos Aires, 1940, págs 154 a 162.
M. M.
1940
Benjamín Villegas Basavílbaso. HOMENAJE AL A1 MIRANTE BROWN.
En Brújula, Año V, N‘? 58, Buenos Aires, setiembre de 1940, pág. 15.
M. M.
194o
Benjamin Villegas Basavílbaso. HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN.
En Revista de la Liga Naval Argentina, Año IV, N‘? 46, pág. 37.M. M.
1940
Benjamín Villegas Basavílbaso. SIGNICACIÓN MORAL DEL TESTAMENTO / DESAN MARTÍN. Conferencia pronunciada el l7 de agosto de i940 en el Museo HistóricoNacional en el homenaje a San Martin.
En Boletin de la Comisión Nacional dc Museos, Monumentos y Lugares Históricos, Vol.III, pág. 331.
M. M.
l9-‘l0
Benjamín Villegas Basavílbaso. SIGNIFICACIÓN MORAL DEL TESTAMENTO DESAN MARTIN.
En Revista del Instituto (le Investigaciones Históricas juan Manuel Rosas, Año IIN9 6, diciembre de 1940.
M. M.
353
[32]
[33]
[34]
[851
[35]
{s71
[33]
354
1941
Benjamin Villegas Basavilbaso. RESTITUCIÓN DE LAS EMBARCACIONES ESPAÑOLAS CON CAUDALES.
En “Anuario de la Sociedad de Historia Argentina", Vol. II, págs. 545 a 570. Con unfacsímil.
M. M.
l94l
Benjamín Villegas Basavilbaso. SIGNIFICACIÓN MORAL DEL TESTAMENTO / DESAN MARTIN. Conferencia pronunciada en el Museo Histórico Nacional el 17 deagosto de 1940 en homenaje a la memoria del Libertador D. josé de San Martín.
En Boletin de la Academia Nacional de la Historia, Vol. XIV, pág. 355. Con ilustraciones.
Precedido de las palabras de presentación del Director del Museo Histórico Nacional, D. AlejoGonzmez Garaño. _La Nación y La. Prensa del 18 de agosto de 1940, publicaron un resumen.
M. M.
1941
Benjamin Villegas Basavilbaso. DISCURSO pronunciado ante la Casa donde vivió elAlmirante Brown en el acto de homenaje organizado por la Sociedad de Historia Argentina, el 3 de agosto de 1940.
En Anuario de la Sociedad de Historia Argentina, Año 19-10, pág. 755.
1941
Benjamín Villegas Basavilbaso. Bibliografía retrospectiva. RESTITUCIÓN DE LAS EMBARCACIONES ESPAÑOLAS CON C.-\UDALES.
En Anuario de la Sociedad de Historia Argentina, Año 1941, pág. 543.
1941
Benjamin Villegas Basavilbaso. UN DEBATE PARLAMENTARIO HISTÓRICO: / MITRE versus VÉLEZ SARS-I-‘IELD.
En contribuciones para cl estudio de la Historia de América: Homenaje al Dr. EmilioRavignani, pág. 453.
M. M.
1941
Benjamín Villegas Basavilbaso. DISCURSO pronunciado ante e] mausoleo del GeneralLavalle, en el Centenario de su muerte.
En La Nación del 9 dc octubre de i941, 13 sec., pág. 7, col. 3 a 5.
19H
Benjamín Villegas Basavilbaso. LOS ÚLTIMOS DIAS DEL GENERAL LAVALLE. Conferencia pronunciada en la Academia Nacional de la Historia el 4 dc octubre de |94|.
En La Prensa del 5 de octubre dc 1941, pág. ll, col. 7 y 8.L. P
[e91
[90]
[91]
[921
[93]
[94¡10
[95]
1942
Benjamin Villegas Basavilbaso. LOS ÚLTIMOS DIAS DEL GENERAL LAVALLE.
En Boletin de la Amdemia Nacional de la Historia, Vol. XV, pág. 289.
Conferencia pronunciada en la Academia el 4 de octubre de 1941, en la sesión do homenaje alprócer en el rímer centenario de su muerte.La Nación del 5 de octubre de 1941. publicó un resumen.
M. W. y L.N.
1943
Benjamín Villegas Basavilbaso. LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL ALMIRANTE BROWN.Conferencia leida en el Instituto Popular de Conferencias de La Prensa, el 2 de juliode 1943.
En La Prensa del 3 de julio de 1943, l? sec., pág. 7, col. l a 5.
1943
Benjamin Villegas Basavilbaso. LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL .-\L¡\lIR:\N'l'l-‘. BROWN.Conferencia leida en el Instituto Popular de Conferencias de La Prensa, el viernes 2 dejulio de 1943.
En Revista del Suboficial (le la Armada Nacional, Año III, N‘? H, setiembre de i943.
B. (I. N.
1943
Benjamin Villegas Basavilbaso. LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL ALMIRANTI-Z BROWN.Conferencia leida en el Instituto Popular de Conferencias de La Prensa. el viernes 2 dejulio de 19-13.
En Brújula, Año VIII, N‘? 92, Buenos Aires, 1913.
i945
INFORME de los señores Academicos doctores Mario Belgrano y Benjamín VillegasBasavilbaso, elevado a la Academia Nacional de la Historia. el 2 de setiembre de 1943,sobre una iniciativa del Sr. jorge C. Taullard para perfeccionar las manos del EscudoNacional.
En Boletín (le la Academia Nacional de la Historia, \'ol. XVII. párrg. 283.
19-15
INFORME de los señores Académicos doctores Mario Belgrano y Benjamín VillegasBasavilbaso, elevado a la Academia Nacional de la Historia el 28 de setiembre de 19-13,sobre si fue Hawai, la primera nación que reconoció nuestra independencia.
En Boletin de la Academia Nacional de la Historia, \'ol. XVII. pág. 237.
i948
Benjamín Villegas Basavilbaso. PALABRAS de presentación del señor I)on Antonio P.Castro. pronunciadas en el Museo Histórico Sarmiento el ll (le setiembre de 1947 conmotivo (le cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del prócer.
355
[961
[971
[93]
[99]
110o]
"[101]
[102]
356
En Boletin de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, Vol.IX. pág. 135.
M. M.1948
Benjamin Villegas Basavilbaso. EL PROCER DE MAYO FRANCISCO DE GURRUCHAGA.
En Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Vols. XX y XXI, pág. 182.
Conferencia leida en la Academia el 16 de noviembre de 1946.M. M.
1951
EL PAIS QUE RECONOCIÓ EN PRIMER TÉRMINO LA / INDEPENDENCIA DE LAREPÚBLICA ARGENTINA. Informe del Presidente, Dr. Ricardo Levene, y de losAcadémicos de Número Dr. B.[enjamin] Villegas Basavilbaso y D. Alberto Palcos.
En Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Vol. XXIV-XXV, pág. 681.
M. M.1951
Benjamín Villegas Basavilbaso. EL DISCURSO DE MITRE EN LAS EXEQUIAS DELALMIRANTE BROWN. Breves comentarios.
En Boletín de la Academia Nacional de la Historia, \’ol. XXIX-XXX, pág. 440.
1951
Benjamín Villegas Basavilbaso. PALABRAS pronunciadas en nombre de la AcademiaNacional de la Historia, despidiendo los restos mortales de] Académico Sr. juan PabloEchagüe.
En Boletin de la Academia Nacional de la Historia, Vol. XXIV-XXV, pág. 278.
M. M.
1951
Benjamin Villegas Basavilbaso. LA PERSONALIDAD DE ARTIGAS.
En Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Vol. XXIV-XXV, pág. 258. M. NL
Conferencia leida en la Academia, el 23 de septiembre (le 1950.
M. M.1957
Benjamín Villegas Basavilbaso. DISCURSO de presentación del nuevo Académico (leNúmero, Dr. Ricardo Zorraquín Bccú, en sesión del 18 de setiembre de 1956.
En Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Vol. XXVII, pág. 190.
1957
Benjamín Villegas Basavilbaso. PERSONALIDAD MORAL DE MITRE.
En Academia Nacional de la Historia: “Mitre en el cíncuentenario de su muerte (|906l956) pág. 269
A. N. H.
[103]
[104]
[nos]
[106]
[107]
[108]
1957
Benjamin Villegas Basavilbaso. PERSONALIDAD MORAL DE MITRE. Conferenciapronunciada en el Museo Mitre, el viernes 13 de abril de 1956, en el acto de Homenajeal prócer realizado por la Academia Nacional de la Historia en el 50° aniversario de sufallecimiento.
En Revista del Museo Mitre, N9 S, pág. 37, (resumen).
1958
Benjamin Villegas Basavilbaso. LA MUERTE Y LAS EXEQUIAS DEL ALMIRANTE.Disertación pronunciada el 15 de marzo de 1957 en la sesión de homenaje al AlmiranteBrown, en el centenario de su muerte.
En Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Vol. XXVIII, pág. 68.
1958
Benjamín Villegas Basavilbaso. DISCURSO pronunciado en la sesión del 24 de junio de1957 de la Academia Nacional de la Historia, en la incorporación del Académico deNúmero, Dr. Armando Braun Menéndez.
En Boletin de la Academia Nacional de la Historia, Vol. XXVIII, pág. 152.
III. — PUBLICACIONES DIRIGIDAS
1917
BOLETIN / DEL / CENTRO NAVAL. Tomo XXXV, Nos. 401-402. Director BenjamínVillegas Basavilbaso / (Escudo) / Sumario / Buenos Aires / Establecimiento GráficoCentenario, Tucumán 1582 / 1917.
l8.5X 10164 págs. Con ilustraciones.
1917
BOLETIN / DEL / CENTRO NAVAL / Tomo XXXV. Nos. 403-404-405. Director Benjamín Villegas Basavilbaso / (Escudo) / Sumario / Buenos Aires / EstablecimientoGráfico Centenario - Tucumán 1582 / 1917.
l8.5X 10Págs. 165 a 318.
1918
BOLETIN / DEL / CENTRO NAVAL. Tomo XXXV, Nos. 406-407-408. / (Escudo) /Director Benjamín Villegas Basavilbaso / Sumario / Buenos Aires / EstablecimientoGráfico Centenario, Tucumán 1582 / 1918.
l9.5)( lOPágs. 321 a 512.
M. M.
357
[109]
[no]
358
1918
BOLETIN / DEL / CENTRO NAVAL. Tomo XXXV, Nos. 409-410411. / (Escudo) / Director Benjamin Villegas Basavilbaso / Sumario / Buenos Aires / Establecimiento GráficoCentenario, Tucumán 1582 / 1918.
19.5 X lOPágs. 513 a 743.
1918
BOLETIN / DEL / CENTRO NAVAL. Año XXXVI, N9 412 Director Benjamín VillegasBasavilbaso / (Escudo) / Buenos Aires / Talleres Gráficos J. Weiss y Preusche / Patricios 249.
18 X 10dos 174 págs.
BIBLIOGRAFÍA DEL ACADÉMICO DE NÚMERO PROFESOR
[l]
[2]
[3]
[4]
[5]
D. CARLOS HERAS *
HORACIO ENRIQUE TIMPANARO
TRABAJOS ORIGINALES
Carlos Heras: Iniciación del gobierno de Martín Rodríguez. El tumulto del 1*’ al 5 deoctubre de 182o. HUMANIDADES, publicación de la Facultad de Humanidades y Cienciasde la Educación, tomo VI, págs. 265-286, La Plata. 1923.
[Dedicatoria] A Ricardo Levene, Luis María Torres, Pascual Guaglianone, Rómulo D. Carbia eHipólito C. Zapata, que estimularon y orientaron mi afición por los estudios históricos.
Ref; Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Año II, Buenos Aires, julio-agostode 1923. N"- ll-l2. pág. 204.
Carlos Heras: Iniciación del gobierno de Martín Rodríguez. El tumulto del 19 al 5 deoctubre de 182o. Este trabajo constituye tirada aparte de HUMANIDADES, tomo VI, Imprenta y Casa Editora Coni, 24 págs" Buenos Aires, 1923.Ref.: Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Año II, Buenos Aires, marzoabril de 1924, N“ 17-18, pág. 313.
Carlos Heras: Supresión del Cabildo de Buenos Aires. HUMANIDADES, publicación de laFacultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, t. XI, págs. 445-485. La Plata, 1925.
Sumario: I. Síntesis de la evolución del Cabildo desde 1782 hasta 1821. - Antecedentes inmediatosde su supresión - Origen y trámite de la ley de abolición. - El debate en la Junta de Representantes. - Opiniones de Rivadavia, Agüero _v Gómez. - Ultimas disposiciones del Cabildo. - Rivadaviano fue contrario al régimen municipal. . Opiniones erróneas de Alberdi y Echeverría. - Los caudillosfederales suprimen los Cabildos del interior. II. Apéndice. - Documentos inéditos referentes asupresión del Cabildo de Buenos Aires [1 ]. Facsímil de la página final del último libro de Acuerdosdel Cabildo de Buenos Aires.
Carlos Heras: Supresión del Cabildo de Buenos Aires. Este trabajo constituye una tiradaaparte de HUMANIDADES, tomo XI, Imprenta y Casa Editora Coni, 40 págs, BuenosAires, 1925.
Ref; bibliográfica por j. Ots Capdequi en “junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientificas, Centro de Estudios Históricos, Anuario de Historia del DerechoEspañol", t. III, Madrid, 1926. Un volumen de 660 págs.
Carlos Heras: La Carta de Mayo y la Libertad de Cultos. CENTENARIO m: LA CARTA DEMAYO. 1825 - 15 de julio - 1925, págs. 59-86. Buenos Aires, 1925. Librería y Casa Editorade Jesús Menéndez. Bernardo de Irigoyen 186.
* Reproducimos esta bibliografía publicada en Trabajos y comeunícacioms, La Plata, Universidad7Nacional. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Historia, N0 17, 196 .
359
[5]
[7]
[3]
[9]
[10]
[11]
n21
360
Conferencia pronunciada en el Aula Mayor de la Facultad de Humanidades y Cienciasde la Educación de La Plata, el 24 de julio de 1925, en el acto organizado por la Facultad, adhiriéndose a la conmemoración del Centenario de “La Carta de Mayo".
Sumario: Antecedentes históricos. - La. lucha por la tolerancia religiosa (1820-25). - La luchareligiosa en San Juan.
Carlos Heras: Comentario bibliográfico de la obra HIsroRIA ARGENTINA de E. Vera González. HUMANIDADES, publicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, t. XII, págs. 476-77, La Plata, 1926.
Ref .: Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año V, Buenos Aires, juliosetiembre de 1926, N‘? 29. pág. 331
Carlos Heras: Comentario bibliográfico de ia obra EL CONVENTO DE TEPOTZOTLAN, de RafaelHeliodoro Valle. Humanidades, publicación de la Facultad de Humanidades y Cienciasde la Educación, t. XII, págs. 477-78, La Plata, 1926.
Ref; Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Año V, julio-setiembre de 1926.N‘? 29. pág. 381.
Carlos Heras: Comentario bibliográfico de la obra HIsroRIA DE LA SOCIEDAD DE BENEl-‘ICENCIA de Carlos Correa Luna, t. I, (1825-1852), t. II (¡852-1923). HUMANIDADES, publicaciónde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, t. XII, págs. 478-79, LaPlata, 1926.
Ref; Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año V, Buenos Aires, juliosetiembre de 1926. N‘? 29, pág. 381.
Carlos Heras: Centenario de la disolución del Congreso General Constituyente, 1827 - 18de agosto . 1927. HUMANIDADES, publicación de la Facultad de Humanidades y Cienciasde la Educación, ‘r. xvII, HIsroRIA, págs. 319-331, La Plata, 1928.
[Con dos] facsímiles del borrador de la última acta del Congreso General Constituyente.
Ref; Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año VII, Buenos Aires, octubrediciembre de 1928, N‘? 38, pág. 420.
Carlos Heras: Centenario de la disolución del Congreso General Constituyente, 1827 - 18de agosto v 1927. Este trabajo constituye una tirada aparte de HUMANIDADES, t. XVII, 15págs, Buenos Aires, 1928.
Rei: Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año VI, Buenos Aires, abriljunio de 1928, N’? 36, pág. 810.
Carlos Heras: Elogio de Enrique Hurtado y Arias (26-XI-1927). BOLETÍN DE LA JUNTA DEHISTORIA v NUMISMÁTICA AMERICANA, vol. IV, págs. 273-276, Buenos Aires, (1927) 1928.
Conferencia leida en la Junta de Historia y Numismática Americana el 26 de noviembre de 1927,con motivo de su recepción como Miembro Activo.
Carlos Heras: Nuevos documentos para la Historia del Congreso de Tucumán. BOLETÍNDE LA JUNTA DE HIsToRIA Y NUMISMÁTICA AMERICANA, vol. 1V, págs. 277-289, BuenosAires, (1927) 1928.
Conferencia leida en la Junta de Historia y Numismática Americana el 26 de noviembre de 1927,con motivo de su recepción como Miembro Activo.
Resúmenes de la conferencia, y de su elogio al señor Enrique Hurtado y Arias y noticiadel discurso del señor Carlos Correa Luna, presentando al conferenciante en la Juntade Historia y Numismática Americana. LA NACIÓN, año LVII, N9 20.196 (primera sección) ,27 de noviembre de 1927, pág. 6, cols. 7 y S.
Rei: Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año VI, Buenos Aires, juliosetiembre de 1927, N9 33, págs. 589-590.
['31
¡“J
[18]
['91
Resumen de la conferencia, noticia de su elogio a la personalidad del señor EnriqueHurtado y Arias y noticia del discurso del señor Carlos Correa Luna, presentando alnuevo miembro de la junta de Historia y Numismática. LA PRENSA, año LIX, N9 21.103,13 sec., 27 de noviembre de 1927, pág. 9, cols. 3 a 6.
Ref; Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año VI, Buenos Aires, abriljunio de 1928, N9 36, pág. 597.
Carlos Heras: Los primeros trabajos de la Imprenta de Niños Expásitos. BOLETÍN m: LAJUNTA DE HISTORIA y NUMisMAncA ABIERICANA, vol. VI, págs. 19 a 34. Buenos Aires, 1929.
Conferencia leida en la Junta. de Historia, y Numismática Americana el 1° de junio de 1929.
Ref; Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año IX, Buenos Aires, juliosetiembre de 1930, N9 45, pág. 205.
Carlos Heras: Los primeros trabajos de la Imprenta de Niños Expósitos. Este trabajoconstituye una tirada aparte del Boletin de la junta de Historia y Numismática Americana, vol. VI, págs. 19-34. La Plata, 1930.
juicio aítico en LA NACIÓN, año LXI, N9 21.233 (2? sec.) , 5 de octubre de 1930, pág. 2.cols. 3 y 4.
Carlos Heras: Discurso de presentación del señor Jose’ Luis Busaniclne. (7404930). BOLETÍN m: LA JUNTA m: HIsTomA y NUMISMÁTICA AntemcAuA, vol. VII, págs. 61-62, BuenosAires, 1930.
Carlos Heras: Confiscaciones y embargos durante el gobierno de Rosas. Noticia preliminar.HUMANIDADES, publicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,t. XX, págs. 585-607, La Plata, 1930.
Ref.: Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año IX, Buenos Aires, juliosetiembre de 1930, N‘? 45, pág. 209.
Carlos Heras: Confiscaciones y embargos durante el gobierno de Rosas. Noticia preliminar.Este trabajo constituye una tirada aparte de HUMANIDADES, t. XX, págs. 585-607. Imprentay Casa Editora Coni, 25 págs., Buenos Aires, 1930.
Ref; Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año IX, Buenos Aires, juliosetiembre de 1930, N0 45, pág. 329.
Carlos Heras: La polémica sobre el Acuerdo de San Nicolás. Documentos que la integran.HUMANIDADES, publicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,t. XXIII, HISTORIA, págs. 267-230, La Plata, 1933.
El presente trabajo tuvo origen en las clases de la cátedra de Historia Argentina Contemporánea(le la que fue titular, en la. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. [Con la. transeripición de 35 documentos].
Ref; Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XIII, t. XVIII, BuenosAires, julio 1934 - marzo 1935, N“: 61-63, pág. 455.
Juicio critico en LA NACIÓN, año LXV, N‘? 22.500 (23 sec.) , 1° de abril de 1934, pág. 4.cols. l y 2.
Ref.: Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XIII, t. XVIII, BuenosAires, julio de 1934 - marzo de 1935, N" 61-63, pág. 598.
Carlos Heras: Aspecto económico durante el periodo de la Organización nacional (18521862). Curso dictado en el Colegio Libre de Estudios Superiores, Buenos Aires, 1934.
Sumario: I. Buenos Aires, puerto único. La lucha por la navegación de los ríos Paraná y Uruguay.El problema. después de Caseros. II. Régimen rentistico y situación financiera de Buenos Aires yla Confederación hasta. 1857. Datos estadísticos. III. Tentativa de la. Confederación para. asegurarsela renta aduanera de sus consumos. Los derechos diferenciales. Su fracaso y consecuencia en lalucha contra Buenos Aires.
361
‘[20]
[211
[225::
[231
[24]
{25}
"[25]
[27]
362
Noticia preliminar en LA NACIÓN, año LXV, N9 22.592 (l? sec.), 2 de julio de i934,pág. 4, col. 5.
Ref; Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, año XIII, t. XVIII, BuenosAires, julio de 1934 - marzo de 1935. N°‘- 61-63, pág. 607.
Noticia posterior en LA NACIÓN, año LXV, N9 22.596 (13 sec.) , 6 de julio de 1934.
Ref.: Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas, año XIII, t. XVIII, BuenosAires, julio de 1934 . marzo de 1935, N°‘- 61-63, pág. 793.
Carlos Heras: Valoración de Ia obra de Ramón ]. Cárcano: DE CASEROS AL ll DE SETIEMBRE.BOLETÍN DE LA UNIvERsIDAD NACIONAL DE LA PLATA, t. XVII, (1933) N9 5, La Plata, 1934.
Ref.: Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XIII, t. XVIII, BuenosAires, julio de 1934 - marzo de 1935, N°‘- 61-63, pág. 447.
Carlos Heras: Valoración crítica de la obra de Ramón ]. Cárcano: DE CASEROS AL ll DESETIEMBRE. Universidad Nacional de La Plata, CENTRO DE Esrumos HISTÓRICOS, págs. 61-63,La Plata, 1934. Este trabajo constituye una tirada aparte del Boletin de la UniversidadNacional de La Plata, N95, t. XVII.
Ref.: Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XIII, t. XVIII, BuenosAires, julio de 1934, marzo de 1935, N“ 61-63, pág. 650.
Carlos Heras: La organización nacional (1852-1862). Criterio para su estudio. BOLETÍN DELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, t. XVIII, N9 2, año 1934, págs. 44-50, La Plata, 1934.
Carlos Heras: Palabras pronunciadas con motivo de Ia entrega de un pergamino al profesor Jose’ María Ots. BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD NAcroNAL DE LA PLATA, t. XVIII, N9 5.La Plata, 1934.
Ref.: Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Años XIII y XIV, Buenos Aires,abril-diciembre de 1935, N°‘- 64-66, pág. 373.
Carlos Heras: Una confiscación de bienes después de Caseros. Conferencia pronunciadaen la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, organizada por el Centrode Estudios Históricos.
Noticia en LA PRENSA, año LXVI. N‘? 23.936 (l? sec.), 15 de setiembre de 1935, pág. 18,col. 4.
Ref.: Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Años XIII y XIV, t. XIX,Buenos Aires, abril-diciembre de 1935, N°’- 64-66, págs. 623 y 827.
Carlos Heras: Discurso pronunciado por el profesor Carlos Heras Presidente del Centrode Estudios Hisdóricos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, enel acto de recepción por la Biblioteca Pública de la Universidad de los primeros volúmenesde la Biblioteca FarinL BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, t. XIX (1935).N9 6, La Plata, 1936.
Ref; Bletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XIV, t. XX, Buenos Aires.julio de 1936 . junio de 1937, N"- 69-72, pág. su .
Carlos Heras: El programa inicial de Mitre después de Caseros. LA NACIÓN, año LXVII,N9 23.280 (29 sec.) , 24 de mayo de 1936, pág. 2, cols. l a 3.
Ref; Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XIV t. XX, Buenos Aires,enero-junio de 1936, N°"- 67-68, pág. 295.
Carlos Heras: Notas sobre los porteños y la libre navegación después de Caseros. HUMA
[23]
[29]
[30]
[su
[32]
[33]
[34]
[35]
NIDADEs, publicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, t. XXV.HIsroRIA, 2? parte Homenaje a Ricardo Levene en el 30° aniversario de su consagracióna la docencia y a la investigación, págs. 5-39, La Plata, 1936.
Con apéndice documental.
Carlos Heras: Los porteños y la libre navegación de los ríos. Conferencia pronunciada en‘la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, organizada por el Centro deEstudios Históricos, el 19 de junio de 1936.
Noticia en LA PRENSA, año LXVII, N‘? 24.213 (l? sec.) , 20 de junio de 1936, pág. 16, col. 7.
Ref: Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XV, t. XXI, Buenos Aires.julio de 1936 - junio de 1937, N°‘- 69-72, pág. 589.
Noticia y resumen de la conferencia en EL ARGENTINO. La Plata, 20 de junio de 1936.
Ref; Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XIV, t. XX, Buenos Aires,enero-junio de 1936, N°"- 67-68, pág. 762.
Carlos Heras: La conmemoración del 25 de mayo de 1852 en Buenos Aires. EL ARGENTINOde La Plata, 22 de mayo de 1936.
Carlos Heras: Recibimiento del señor Alcides Arguedas (19-XI-1936). BOLETÍN DE LA JUNTADE HISTORIA y NUMISMÁTICA AMERICANA, vol. X ,págs. 95-96, Buenos Aires, 1937.
Carlos Heras: El senador mendocino Martín Zapata en el debate de los derechos diferenciales. junta de Estudios Históricos de Mendoza. ANALES DEL PRIMER CoNcREso DE HIsmRIADE CUYO, t. I, Actas de las sesiones y demás actos públicos, págs. 124-132, Mendoza, 1937.Talleres Gráficos Best Hnos., Mendoza, 1938.
Carlos Heras: Los estudios históricos en La Plata. Academia Nacional de la Historia(junta de Historia y Numismática Americana), II CoNcREso INTERNACIONAL DE HISTORIADE AMÉRICA, reunido en Buenos Aires en los días 5 a 14 de julio de 1937. Conmemoracióndel IV Centenario de la Fundación de la Ciudad de Buenos Aires, t. I, Advertencia deRicardo Levene, presidente del Congreso y de la Academia Nacional de la Historia.Disertaciones, discursos, actas y resoluciones generales dcl Congreso, págs. 294-298, BuenosAires, 1938.
Disertacióti del Presidente del Centro de Estudios Históricos Argentinos de La Plata, Señor CARLOSHERAS, sobre ". ." en la sesión realizntla en la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata,al inaugurarse la. sesión "Juan Angel Fariní". (12 de julio de 1937).
Rei: Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XVII, t. XXIII, BuenosAires, julio de 1938 - junio de 1939, N“ 77-80, pág. 112, punto 5.
Carlos Heras: Los estudios históricos en La Plata. Universidad Nacional de La Plata.CENTRO DE EsTuDIos HIsróRIcos, págs. 7-13, La Plata, 1938.
Carlos Heras: La muerte de ¡Vazario Benavídez a través de la prensa porteña. AcademiaNacional de la Historia (Junta de Historia y Numismática Americana). II CoNcREsoINTERNACIONAL DE HISTORIA DE AMÉRICA, reunido en Buenos Aires cn los dias 5 a 14 dejulio de 1937. Conmemoración del IV Centenario de la Fundación de la Ciudad de Buenos Aires, t. II, colaboraciones (sec. Historia Politica), págs. 278-285, Buenos Aires.
Ref; Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XVII, t. XXIII, BuenosAires, julio de 1938 - junio de 1939, N°'- 77-80, pág. 115.
Carlos Heras: La enseñanza de la Historia Americana contemporánea. Academia Nacionalde la Historia (junta de Historia y Numismática Americana) . II CoNcREso INTERNACIONALDE HIsToRIA DE AMÉRICA, reunido en Buenos Aires en los dias 5 a 14 de julio de 1937.Conmemoración del IV Centenario de la Fundación de la Ciudad de Buenos Aires, t. V.Colaboraciones (secciones Concepto e interpretación de la Historia; Metodologia de laenseñanza y Numismática, págs. 430-432, Buenos Aires, 1938.
363
[s61
[37]
[se]
[39]
H0]
[41]
364
Proyecto de declaración. - Normas arriba mencionadas. Fundamentos.
Ref; Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XVII, t. XXIII, BuenosAires, julio de 1938 - junio de 1939, N°'- 77-80, pág. 122.
Carlos Heras: Discurso del Académico señor Carlos Heras, con motivo de la incorporación[a la Academia Nacional (le la Historia] del Miembro correspondiente, señor D. AlbertoPalcos. [27 de agosto de 1938]. BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HIsroIuA. Año XV,vol. XII, págs. 393-396, Buenos Aires (1938) 1939.
Ref.: Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XVII, t. XXIV, BuenosAires, julio de 1939 - junio de 19-10, N“ 81-84, pág. 267.
Carlos Heras: La última campafa política de Sarmiento. HUMANIDADES, publicación de laFacultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, t. XXVI. FILOSOFÍA v EDUCACIÓN.Homenaje a Domingo Faustino Sarmiento en el cincuentenario de su muerte, págs. 107-129,La Plata, 1939.
Conferencia pronunciada en el Aula Llayor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de laEducación el 16 de setiembre de 1938, sesión de clausura del ciclo organizado en homenaje aSarmiento en el cincuentenario de su muerte.
Ref.: Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas, año XVII, t. XXIII, BuenosAires, julio de 1938 - junio de 1939, N” 77-80, pág. 262.
Carlos Heras: La última campaña política de Sarmiento. Este trabajo constituye unatirada aparte de HUMANIDADES, publicación de la Facultad de Humanidades y Cienciasde la Educación, de la Universidad Nacional de La Plata, t. XXVI, págs. 107-129, BuenosAires, 1938, Imprenta López, un folleto de 26 págs.
Ref; Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XVII, t. XXIII, Buenos Aires, julio de 1938 - junio de 1939, N“ 77-80, pág. 544.
Carlos Heras: La última campaña política de Sarmiento. Universidad Nacional de LaPlata, SARMIENTO. Homenaje de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,23 ed., págs. 117-140, La Plata, 1939, un vol. de 251 + [2] págs, l retr. y 7 facs., ImprentaLópez, Buenos Aires.
Ref.: Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XVII, t. XXIV, Buenos Aires,julio de 1939 - junio de 1940, N°’- 81-84, pág. 229.
Comentario bibliográfico en REVISTA DE CORREOS v TIELÉGRAI-‘OS. Año V, N‘? 51, BuenosAires, noviembre de 1941.
Carlos Heras: Sarmiento y sus recuerdos sobre los comienzos de la ciudad. Ciudad de LaPlata. HOMENAJE DE LA MUNCIDALIDAD EN EL LVII ANIvEnsARIo DE FUNDACIÓN, 24 págs. conun rctr. de Sarmiento y l facs., Imprenta Municipal, La Plata, 1939.
Comentario bibliográfico cn Revista de Correos y Telégrafos. Año V, N’? 5l, Buenos Aires,noviembre de 1941.
Carlos Heras: El proceso de la Independencia en el Uruguay. HISTORIA DE AMERICA, publicada bajo la dirección general de Ricardo Levene, t. V, Independencia y OrganizaciónConstitucional, págs. 213-294, Buenos Aires, 1940, un volumen (le XVIII + 439 págs. conilustr. y 36 lám., W. M. Jackson, Inc. Editores.
Sumario: Montevideo frente a la Revolución de Mayo. - Montevideo baluarte de la resistenciaespañola en el Río de la Plata. - El despertar uruguayo. - Guerra de Buenos Aires contra losespañoles de Montevideo. - La disidencia de Artigas. - Artigas en la politica interna argentina(1814-1816). - La invasión portuguesa a la Banda Oriental. - Brasil y las Provincias Unidasluchan por la posesión de la Banda Oriental. - Organización del Primer Gobierno Constitucionalen el Uruguay.
Rei: Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XIX, t. XXV, Buenos Aires,julio de l940 - junio de 194], N“- 85-88, pág. 301.
[42]
[43]
[44]
[451
[461
[471
[43]
[49]
Carlos Heras: Independencia y organización constitucional de Chile. HISTORIA DE AMÉRICA,publicada bajo la dirección general de Ricardo Levene, t. V, Independencia y organizaciónconstitucional, págs. 333-431, Buenos Aires, 19410, un vol. de XVIII + 439 págs, conilustr. y 36 lám., W. M. jackson, Inc. Editores.
Chile en el momento de producirse la revolución. - Preliminares (le la Revolución.La obra y las tendencias de la revolución. La reconquista
española. Campaña del General San Martín. - Libertad (le Chile. - Preliminares de la expediciónlibertadora al Perú. - Gobierno Ilielatorial de 0'HiggiIIs. - Constitución de 1823. - Gobierno deFreyre. - Establecimiento del régimen federal. - Constitución de 1628. Guerra Civil. - Organizaciónde la República autocrátiea. Constitución de 1833.
Sumario: _ _Creación de la Junta Revolucionaria.
Ref; Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XIX, t. XXV, Buenos Aires,julio de 1940 - junio de 19-11, Nos. 85-88, pag. 301.
Carlos Heras: Independencia del Alto Perú. Creación de la República de Bolivia. HISTORIADE AMÉRICA, publicada bajo la dirección general de Ricardo Levene, t. VI, Independenciay organización constitucional, págs. 3-78, Buenos Aires, 1940, un vol. de XVI + 412 págs,con ilustr. y 3G lám., W. M. jackson, Inc. Editores.
Sumario: Disideneins entre las autoridades españolas. - Las revoluciones de Chuquisaca y La Paz. Las tres campañas argentinas y las robeliones populares en el Alto Perú. - Las republiquetas y lasrebelimres populares. - Fundación de la. República de Bolivia. - La obra de la Asamblea Constituyente. - Lu reacción naeiairalista _\' el retiro del general Sucre.
Ref.: Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XIX, t. XXV, Buenos Aires,julio de l9-l() - junio (le l9-ll, Nos. 85-88, pág. 30].
Carlos Heras: Los primeros trabajos de la Imprenta (le Niños Expósitos. BOLETÍN DE LACOMISIÓN PRoTEcToRA DE BIBLIOTECAS POPULARES, N" 34-35, págs. Buenos Aires, 1940.
Carlos Heras: Homenaje al XX? Aniversario de la. organización de la Facultad de Humanidades y creación de la revista HUMANIDADES. e inauguración del año académico de [94].HUMANIDADES, publicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,t. XXIX, págs. 225-227, La Plata, 1944.
Discurso pronunciado en el Aula Magna “Mariano Moreno" de esa alta casa de estudios el día 2de mayo de 1941.
Carlos Heras: El tratado del 2o de diciembre de 1854 entre la Confederación y el Estadode Buenos Aires. CONTRIBUCIONES PARA EL EsrUDIo DE LA HIsToRIA DE AMÉRICA, homenajeal Dr. Emilio Ravígnani. págs. 313-331, Buenos Aires, 1941, un vol. de 640 + [8] págs,14 lam. y 3 planos.
Ref.: Boletín del Instituto (le Investigaciones Históricas. Año XXI, t. XXVII, BuenosAires, julio de 1942 - junio de 1943, N”- 93-96. pág. 402.
Ref: Revista de Correos y Telégrafos. Año V, N0 57, Buenos Aires, mayo de 1942.
Carlos Heras: El tratado (le! 2o (le diciembre de 185.; entre la Confederación y el Estado(le Buenos Aires.
Este trabajo constituye una tirada aparte de CONTRIBUCIONES PARA EL EsrUDIo DE LA HISTORIA DI-: AAIERIc-x. Homenaje al Dr. Emilio Ravignani, Buenos Aires, 1941, un folleto de19 págs, Buenos Aires. l9-ll, Talleres Gráficos S. A. Jacobo Peuser Ltda.
Carlos Heras: El tratado del 2o (le dieciembre dc 1854 entre la Confederación y el Estadode Buenos Aires. Universidad Nacional de La Plata. LABOR DEL CENTRO DE EsrUDIos HIsróRICOS. La Plata, 1942, págs. 7-24. un vol. de 333 + [4] y l croquis, Talleres Gráficos ElLibro.
Noticia bibliográfica en LA NACIÓN, año LXXIIl, N9 25.436 (2a sec_) _ 25 de abri] de 1g_¡2_pág. 4, cols. 4 y 5.
Carlos Heras: La Gaceta de Buenos Aires, el Periódico de la Revolución de Mayo. ELDÍA de La Plata, N0 25 de mayo de 1942. pág. col.
365
{so}
[53]
[55]
366
Ref; Facultad de Filosofia y Letras. Instituto de Historia Argentina Dr. Emilio Ravignani,vol. C11, MAYO EN LA BIBLIOGRAFÍA, reseña N‘? 952, pág. 160, Buenos Aires (1961), 1962.
Carlos Heras: Repercusión del Convenio de 6 de junio de 186o en la Provincia de Córdoba.Universidad Nacional de La Plata. LAnoR DEL CENTRO DE Esrumos HISTÓRICOS, pág. 192-201,La Plata, 19-12, Tallert: Gráficos El Libro, un vol. de 333 -I- [4] pág. y 1 croquis.
Trabajo presentado al Congreso de Historia Argentina del Norte y Centro organizado por laAcademia Nacional de la. Ilistoria (filial Córdoba) reunido del 12 al 16 de octubre de 1942.
Ref; Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XXII, t. XXVIII, BuenosAires, julio de 19'13 - junio ae 19H, N°“- 97-100, pág. 285.
Carlos Heras: El nacionalismo de Mitre a través (le la re-uolución del u de setiembre de1852. BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE L.-\ HISTORIA, año XIX, vol. XVI, pág. 129,Buenos Aires, 19-12.
Conferencia pronunciada en la Academia Nacional de la Ilisloriit, sesión pública del .7 de setiembrade 19-12.
Ref; LA NACIÓN, año LXXIII, N‘? 25.569 (l"-‘ sec.), 6 de setiembre (le 1942, pág. 1.cols_ 3 y 4.
Carlos Heras: Los primeros trabajos de la Imprenta de Niños Expósitos. Introducciónal t. X de los Documentos del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires tituladoORÍGENES DE LA IMPRENTA DE NIÑOS Exmsims, un vol. de XXIII + 363 págs. y 5 fact.Talleres de Impresiones Oficiales, La Plata, 19-13.
Noticia bibliográfica en LA NACIÓN, año LXXV, N‘? 26.127 (23 sec.) , 19 de marzo de 1944,pág. 3, cols_ 1 y 2.
Ref; Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XXII. t. XXVIII. BuenosAires, julio de 1913 - junio de 1914, N°" 97-100, págs. 244-273-5751.
Carlos Heras: Discurso pronunciado en su carácter de Presidente del Centro de ¡EstudiosHistóricos, en el Aula Mayor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacionalde La Plata (6-V-12942). BOIJ-ÏFÍN DE LA ACADEMIA NAGONAL DF. LA HisïoRu, año XIX,vol. XVI, pág. 469, Buenos Aires, 1942.
Ref.: Boletin del Instituto (le Investigaciones Históricas. Año XXII, t. XXVIII, BuenosAires. julio de 1943 - junio de 1914, N°"- 97-100, pág. 362.
Carlos Heras y Enrique M. / Ariano / Barba: El tratado de S de enero de 1855. Universidad Nacional de La Plata. LABOR DEL CENTRO DE Esrumos HISTÓRICOS (Labor correspondiente a los años 1912-1943), págs. 153-181, La Plata, 1944.
Carlos Heras y Enrique M. / Ariano / El tratado de 8 (le enero de 1855. De LABOR DELCENnto DE Esrumos HISTÓRICOS, publicación de la Universidad Nacional de La Plata.correspondiente a los años 19-12-1943, La Plata, 191-1.
Separata del trabajo anterior, 22 págs.
Carlos Heras: La Revolución del u de setiembre de 1852. Academia Nacional de la Historia. HisroRiA DE LA NACIÓN ARGENTINA (Desde sus origenes hasta la organización definitiva en 1862). Ricardo Levene. director general, vol. V111. La Confederación y BuenosAires hasta la organización definitiva de la Nación en 1862, cap. 11, págs. 71-166. Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1946.
Hay segunda edición: págs. 71-134, Buenos Aires Libreria y Editorial El Ateneo, 1947.
Sumario: I. Significado ltistórieo de la revolución. II. La revolución III. El programa revolucionario. Reacción de las provincias. IV. Politica económica de la revolución. V. Misión del generalPaz. VI. Vinenlaeiones de la revolueiñn con el gobernador de Corrientes. Invasión a Entre Ríos.VII. ‘Lal proyectada liga del norte. VIII. ‘Fentleneias internas en la revolución. 1X. Bibliografíaprineipu .
[571
[53]
[50]
[su
[52]
[53]
[641
[651
Carlos Heras y Enrique M. / Ariano / Barba: Relaciones entre la Confederación y elEstado de Buenos Aires (1854-1858). Academia Nacional de 1a Historia. HISTORIA DE LANACIÓN ARGENTINA (desde sus origenes hasta la organización definitiva en 1862). RicardoLevene, director general, vol. VIII. La Confederación y Buenos Aires hasta la organizacióndefinitiva de la Nación en 1862. cap. V, págs, 267-390, Buenos Aires, Imprenta de laUniversidad. 1946.Hay segunda edición, págs. 205-287, Buenos Aires, Libreria y Editorial El Ateneo. 1947.
Sumario: I. La política (le convivencia. Los tratados del 20 de diciembre de 1854 y 8 de enerode 1855. -II. La misión Peña. III. ‘Tendencias políticas en Direnos Aires y la Confederación durantelos años 1856-58. Tentativas de avenencia. IV. Tentativas de entendimiento directo de 1857-1853.Bibliografía. principal.
Carlos Heras: Influencia del pensamiento rivadaviano en la organización nacional. RIVADAVIA, homenaje en el centenario de su Inuerte. Asociación Bernardino Rivadavia, págs.25-40, Bahia Blanca, 19-16, Talleres Gráficos Píllllllll Hnos, un folleto de 93 págs.
Carlos Heras; Ricardo Levene y Emilio Ravignani: Los nombres que usó oficialmente laRepública Argentina (21-X-1946). BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DF, LA HISTORIA,ts. XX-XXI, pags. 205-208, Buenos Aires, 19117-1948.
Dictamen (le la Comisión especial presentado en la sesión del ‘.36 de octubre de 1946.
Carlos Heras: Incorporación [a la Academia Nacional de la Historia] del Académico Currespondiente en Chile Dr. Alamiro de Avila lllartcl. Discurso del Académico de NúmeroCarlos Heras. BoLEríN DE LA ACADEMIA NAcIoxAI. DE I_A HISTORIA, vols. XX-XXI, págs.361-365, Buenos Aires, 1947-19-18.
Carlos Heras: Arttecedentes sobre la instalación de las ¡Municipalidades en la Provinciade Buenos Aires (r85z-r854). TRABAJOS Y COMUNICACIONES, publicación del Instituto deInvestigaciones Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, t. l,págs. 75-107, La Plata, 1949.
Con apéndice documental y 1 facsimil.
Carlos Heras: Un amigo peruano de San Jllartin: cl Gran Mariscal del Perú Ramón Castilla. TRABAJOS Y COMUNICACIONES, publicación del Instituto de Investigaciones Históricasde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, t. 2, págs. 29-46, La Plata, 1951.
Conferencia leída el 5 (le mayo de 1950 con motivo de la inauguración pública del local de losInstitutos de la. Facultad de Humanidades.
Carlos Heras: Nuevos antecedentes sobre la instalación del Régimen Municipal en laProvincia de Buenos Aires (1852-1854). TRABAJOS v COMUNICACIONES, publicación delInstituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de laEducación, t. 3, págs. 34-49, La Plata, 1952.
La primera parte de este trabajo se publicó en TRABAJOS Y COMUNICACIONES, tomo 1 con el título"Antecedentes sobre la instalación de las Municipalidades en la. Provincia de Buenos Aires",(1852-54).
Carlos Heras: La Conciliación Nacional después de Caseros. (Sesión de Homenaje a Mitre,2l-VI-l952). BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HIsroIuA, año XXVIII. vol. XXVI.págs. 109-116, Buenos Aires, 1952.
Carlos Heras: Un agitado proceso electoral en Buenos Aires. La elección de DiputadosNacionales de febrero de .1864. TRABAJOS Y COMUNICACIONES, publicación del Departamentode Historia de 1a Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. t. 4, págs. 69-109,La Plata, 1953.
Trabajo presentado al Primer Congreso de Historia Jlrgentinn. reunido en Santiago del Estero enagosto de 1953.Sumario: I. Introducción. II. El momento político. "Crudos" y "Cocidos". III. Las elecciones municipales da noviembre y diciembre de 1863. IV. Iniciación de la campaña, periodística. Formacióny programa de los clubes Libertad y Del Pueblo. V. La campaña electoral. Las candidaturas. VI.Tentativas de conciliación. VII. La elección. VIII. Apéndice documental.
367
[66¿I
[57]
[681
[59]
[701
[711
[72]
[73]
[74]
3(58
Carlos Heras: Las elecciones de Legisladores provinciales de marzo de 1864. TRABAJOS YCOMUNICACIONES, publicación del Departamento de Historia de 1a Facultad de Humanidades y Ciencias de 1a Educación. t- 5. págs. 57-97. La Plata. 1954.
Sumario: I. Preliminares de la campaña electoral. II. Primeros intentos de conciliación. III. Formación de las listas. La campaña electoral. 1V. La elección. V. Las jornadas de abril. Aprobación delas elecciones. VI. Conflicto en el Senado. Ultima tentativa de conciliación.
Carlos Heras: La convención de San Jose’ de Flores que examinó la Constitución de 1853.TRABAJOS v COMUNICACIONES, publicación del Departamento de Historia de la Facultadde Humanidades y Ciencias de la Educación, t. 6, págs. 81-96, La Plata, 1956.
Carlos Heras: Incorporación del Académico de Número Dr. Enrique M. Barba (28-V1Il1956). Discurso de presentación por el Académico de Número Sr. Carlos Heras. BOLETÍNDE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, año XXXIII, N‘? XXVII, págs. 163-167, BuenosAires (1956), 1957.
Carlos Heras: Ricardo Levene; Miguel Angel Cárcano; Ricardo Piccirilli, y Leoncio Cianello. La primera colonia agrícola que se creó cn la República Argentina. BOLETÍN DE LAACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, año XXXIII, N‘? XXVII, pág. 307, Buenos Aires(1956), 1957.
Carlos Heras: La noticia de la muerte del Chacho en Buenos Aires. TRABAJOS v COMUNICACIONES, publicación del Departamento de Historia de 1a Facultad de Humanidadesy Ciencias de la Educación, t. 7. págs. 106-126, La Plata, 1957.
Documentos, noticias y comentarios sobre 1a muerte del "Chacho" aparecidos en periódicos deBuenos Aires, 1863.
Carlos Heras: La prédica de Mitre cn EL NACIONAL, de 1852. Academia Nacional de laHistoria. MITRE, homenaje de la Academia Nacional de la Historia en el cincuentenariode su muerte (1906-1956) , págs. 279-290, Buenos Aires, 1957, Talleres Gráficos E.G.L.H., unvol. de 608 págs. + [6] láminas.
Carlos Heras: Las instrucciones de la Legislatura de Salta al gobernador Tomás Arias conmotivo del Acuerdo de San Nicolás. BOLETÍN DEL INSTITUTO DE HISTORIA ARGENTINA “Doctor Emilio Ravignani", año II, t. II (23 serie) , Buenos Aires, 1957, N°-‘- 4-6, págs. 129-145,Buenos Aires, 1958, Imprenta de la Universidad.
Carlos Heras: El Vicepresidente de Mitre, Coronel Doctor Marcos Paz. BOLETÍN DE I.AACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, año XXXV, N9 XXIX, págs. 206-245, Buenos Aires, 1958.
Sumario: I. Estudios y actuación pública en Tucumán y Salta. II. Sitio de Lagos. Misión a lasprovincias del Norte. III. Senador Nacional. IV. Gobernador de Tucumán y candidato a Vicepresidente. V. Senador Nacional. Convencional. Prisión. VI. Gobernador de Córdoba. Segunda Misióna las provincias del Norte (1862). VII. Vicepresidente de la República. VIII. Vicepresidente enejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. Primer Período: junio 1865-mayo 1867. IX. Vicepresidenteen ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. Segundo período: julio JSG7-enero 1868.
Carlos Heras: Ricardo Levene (1885-1959). BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LAHISTORIA, año XXXVI, N9 XXX, págs. 87-106, Buenos Aires, 1959.
Sesión pública de la Academia Nacional de la IIistoria en Homenaje al Dr. Ricardo Levene. Sesióndel 5 de mayo de 1959. Discurso del Académico de Número Sr. Carlos Heras.
Ref.: Indice Histórico Español. Centro de Estudios Históricos Internacionales. Facultadde Filosofía y Letras. Universidad de Barcelona. Reseña N0 38.592, vol. VI, N‘? 29.setiembre-diciembre de 1960. pág. 584.
Donoso, Ricardo; Prieto. Justo; Duomarco, Carlos A. y Hera, Carlos: Discursos en la sesiónpública de homenaje al Dr. Ricardo Levene. “Boletín de la Academia Nacional de la Historia"(Buenos Aires). XXXVI, Nos. 30 (1959), 65-106gstudfian la personalidad y obra del citado historiador argentino (1885-1959). Dolores BeltránEl’?! ll.
Ref.: Bibliografia del Dr. Ricardo Levene por Ricardo Rodríguez Molas. OBRAS DE RICARDO LEVENE, t. I, pág. 552, Buenos Aires, 1961.
i751
[761
[771
[781
[79]
[30]
[su
[32]
¡s31
Carlos- Heras: Fallecimiento del Dr. Ricardo Levene. Discurso del Sr. CarlosHeras enrepresentación de la Facultad de Humanidades de La Plata, el día r4 de marzode 1959 enel Cementerio de la Chacarita. BOLETÍN DF. LA ACADEMIA NACIONAL m: LA HlsroaiA, añoXXXIV, N9 XXX, pág‘. 349-353, Buenos Aires, i959.
Ref; Bibliografía del Dr. Ricardo Levene por Ricardo Rodríguez Molas. OBRAS or. RICARDO Ll-ZVENl-L, t. I, pág. 554, Buenos Aires, i961.
Carlos Heras: Ricardo Levene (,r885-¡959). TRABAJOS v COMUNICACIONES, publicación delDepartamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,t. 8, págs. 7-23, La Plata, 1959.
Disertación en la sesión de homenaje, realizada por la Academia Nacional de la Historia. 5 demayo de 1959.
Ref; Indice Histórico Español Centro de Estudios Históricos Internacionales. Facultadde Filosofía y Letras. Universidad de Barcelona. Reseña N9 35.374, vol. VI, N9 27, eneroabril de i960, Pïig. 181.
Heras. Carlos: Ricardo Levene (1885-1959). "Trabajos y Comunicaciones"(1959), 7-23.Discurso. Señala la significación del investigador argentino en el campo (le la historiografía,poniendo de relieve no sólo sus trabajos. sino también su labor docente y su intervención endiversas instituciones y publicaciones de tipo histórico. Encarnación Rodriguez Vicente.
(La Plata). Nos. 8
Carlos Heras: La mediación de ¡Marcos Pa: cn el conflicto entre Catamarca y Santiago(enero a marzo de 1862). TRABAJOS Y COMUNICACIONES, publicación del Departamento deHistoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, t. 8, págs. l35-l54.La Plata, 1959.
Trabajo presentado al Primer Congreso de Historia de Catamarca, octubre de 1958.
Carlos Heras: La mediación de Marcos Pa: cn el conflicto entre Catamarca y Santiago(enero a marzo de 1862). Primer Congreso de Historia de Catamarca, t. I, págs. 279-300,Buenos Aires, 1960.
Carlos Heras: Marcos Paz. Introducción a la obra “Archivo del Coronel Doctor MarcosPaz", 1 t. I, págs. XI-CXIV, La Plata, 1959.
Sumario: I. Estudios. Actuación pública en Tucumán y Salta. II. Después de Caseros. Sitio deLagos. Primera misión a las provincias del norte. (1853-1854). III. Senador Nacional (1854-1858).IV. Gobernador de Tucumán. Candidato a Vicepresidente de la República (1858-1860). V. Senador Naeional. Convencional. Prisión (1860-1861). VI. Gobernador de Córdoba. Seg-anda misión alas provincias del norte. (1861-1862). VII. Vicepresidente de la República. Ejercicio del PoderEjecutivo Nacional. (l86-2-inarzo 1867). VIII. La renuncia de 1867. Ejercicio del Poder Ejecutivo(julio l867-enero 1868).
Carlos Heras: El surgimiento del periodismo libre en nuestro pais. EL Día, La Plata,N9 ..., del 25 de mayo de i960. (Suplemento) . pág. 2-l.
Ref; BIBLIOGRAFÍA ARGENTINA DE Hisroau, t. I. pág. 69, reseña 312, La Plata, i961.
Carlos Heras: Una campaña periodística de Alitre. LA NACIÓN, año N9setiembre de i960 (3? sec.), pág. col.
., 25 (le
Ref; BlBLlOCR.\l-‘Í.-\ ARGl-LNTINA ur. Hisioai-x. t. l, pág. S2. reseña -lll, La Plata. 196i.
Una vez instalada la Convención Provincial para expedirse sobre I-i (‘UIISÍÍÍUÉÍÜH de 1853, Mitreinicia una campaña periodística para exponer su pmnamiento y orïenttnr a la opinión pública sobreel significado del pacto del ll de noviembre de i859.
Carlos Heras: Centenario tic lu jura dc la (ionstituritiri Nacional por la Provincia deBuenos Aires (zo-X-Ioóo). BOLFÏlÍN m: IA .-\(:.\m-'.\u x .\'.-\(:io_\'.u. m: l..»\ llls'l'0Rl.-\. año XXXVII,N9 XXXI, págs. 75-81, Buenos .\ircs (i960). IÉIGI.
Carlos Heras: El periodismo en ¡S/o. l-‘.\'0('.\(;I().\' In‘ .\l.-\\o rx u. SIíSQl'l(‘.l7X'll1X.-\l(l() m‘. L.-\REVOLUCIÓN. Blunicipalidatl de La Plata, paigs. 6l-75. La Plata. i960.
‘ Ver publicaciones (lirigidras en esta biblioun-afia.
369
[34]
¡e51
[35]
[37]
[33]
[39]
[90]
[911
[92]
370
Carlos Heras: Pascual Guaglianone. BIBLIOTECA HUMANIDADES. Editada por la Facultadde Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.t. XXXII, págs. 13-24, La Plata, 1960.
Discurso pronunciado en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,en el acto de homennie nl profesor Pascual Gunglianone el 11-IX-1958.
Carlos Heras: El Pueblo en la Revolución de Mayo. REVISTA DE LA UNIVERSIDAD NAcIoNALDE LA PLATA, N‘? ll, págs. 13-28, La Plata, 1960.
Ref.: INDICE HISTÓRICO ESPAÑOL. Centro de Estudios Históricos Internacionales. Facultadde Filosofía y Letras. Universidad de Barcelona. Reseña N‘? 42.927, vol. VII, N"- 3l-32.mayo-diciembre l96l. pág. 480.
Ref; BIBLIOGRAFÍA ARGENTIN DE HIsroIuA. Res. 208, t. I, pág. 57, La Plata, 1964.
Carlos Heras, Milciades A. Vignati y Enrique M. Barba. Lugar exacto donde fue fusiladoDorrego. BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HIsroIuA, año XXXVII, N9 XXXI,págs. 305-33], Buenos Aires (1960) , l96l.
Con 5 fotografías y 6 planos.
Carlos Heras: Notas sobre la Gazeta de la Regencia de España e Indias (1810). TnAnAjosv COMUNICACIONES, publicación del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, t. 9, págs. 209-220, La Plata, 1960.
Con dos reproducciones fuesimilnres del periódico estudiado.
Ref; INDIcE HIsTóIuco ESPAÑOL. Centro de Estudios Históricos Internacionales. Facultadde Filosofía y Letras. Universidad de Barcelona. Reseña N9 40.656, vol. VII, N9 30.enero-abril de 1961, pág. 194.
Ref.: BIBLIOGRAFÍA ARGENTINA DE HISTORIA, t. I, reseña 52 pág. 33, La Plata, 1964.
Ref.: Facultad de Filosofia y Letras. Instituto de Investigaciones Históricas, vol. CII.MAyo EN LA BIBLIOGRAFÍA, reseña N‘? i589, pág. 231.
Carlos Heras: Notas sobre la Gazeta de la Regencia de España e Indias (1810). AcademiaNacional de la Historia. TERCER CONGRESO INTEnNAcIoNAL DE HIsroIuA DE AMÉRICA, celebrado en Buenos Aires. del ll al 17 de octubre de 1960. Con el auspicio de la ComisiónNacional Ejecutiva del 150° aniversario de la Revolución de Mayo, t. Il, pág. 477-487.Buenos Aires, l96l.
Rei: BIBLIOGRAFÍA ARGENTINA DE HIsroIuA, t. II, pág. 58, reseña N9 958, La Plata, 1964.
Carlos Heras: La democracia. Legado Izistórico de Mayo. EL DíA, La Plata, añoN9 ..., 25 de mayo de 1961, pág. col.
C[arlos] H[eras]: Advertencia. Al volumen titulado "Reforma Constitucional de 1860.Textos y documentos fundamentales. Publicación encomendada al Instituto de HistoriaArgentina "Ricardo Levene" por la Comisión Provincial de Homenaje a la jura de laConstitución de 1860, pág. XI, La Plata, l96l.
Carlos Heras y Carlos F. García: La Reforma Constitucional de 186o. Prólogo al volumentitulado REFORMA CoNsrITucIoNAL DE 1860. Textos y documentos fundamentales. Publicación encomendada al Instituto de Historia Argentina “Ricardo Levene" por la ComisiónProvincial de Homenaje a la jura dc la Constitución de 1860; págs XIII a LV, LaPlata, l96l.
Carlos Heras: Sarmiento en la reforma constitucional de 186o. HUMANIDADES, publicaciónde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacionalde La Plata, t. XXXVII, vol. 3, págs. 57-88, La Plata, l96l.
Sumario: I. La política de Buenos Aires durante los meses de noviembre y diciembre de 1859.II. Primera actuación de Sarmiento en la Convención Provincial. III. El curso de Derecho Politico.
[93]
[94]
[95]
[95]
[971
[981
[99\._I
[100]
[101]
IV. Sarmiento en 1a Polémica Periodistica. [V.] Actuación en el_ seno de la Convención. [VI]Participación en 1a aprobación de las reformas por 1a Convención Ad-hoc.
Ref; BIBLIOGRAFÍA ARGENTINA DE HISTORIA, t. II, pág. 92, reseña N0 1151, La Plata, 1964.
Carlos Heras: La rebelión del oeste a través del Archivo de Marcos Paz (noviembre 1866febrero 1867). TRABAJOS v COMUNICACIONES, publicación del Departamento de Historia dela Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, t. 10, págs. 93-120, La Plata, 1961.
Carlos Heras: Ricardo Levene (7-11-1885 - 13-111-1959) . Academia Nacional de 1a Historia.OBRAS DE RICARDO LEVENE, publicadas con el auspicio de la Comisión Nacional Ejecutivadel 150° aniversario de la Revolución de Mayo, t. I, págs. 15-122, Buenos Aires (1961),1962, Talleres Gráficos Peuser, Buenos Aires.
Sumario: I. Los años de iniciación. II. Consngración de su personalidad. 11I. El gobierno de laUniversidad de La Plata. IV. Vocación docente. rofesor de sociología. VI. Director honorariodel Archivo Histórico de 1a Provincia de Buenos Aires. VII. residente de la Junta de Historiay Numismática Americana y de la Academia Nacional de la Historia. VIII. Labor de la revisiónde textos para 1a enseñanza Argentina y Americana. IX. Presidente de la Comisión Nacional deMuseos y de Monumentos y Lugares Históricos. X. La década extraordinaria. El homenaje de1945. XI. Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de BuenosAires. XII. Los últimos años.
Carlos Heras: Mitre ¡Iistoriador de la Revolución de Mayo. BUENOS AIRES. Revista de:Humanidades. Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, año 11, N9 2,julio de 1962, págs. 103-110, Buenos Aires, 1962, Talleres Gráficos Bartolomé Chiesino S. A.
Ref; INDICE Htsróaioo ESPAÑOL. Centro de Estudios Históricos Internacionales. Facultadde Filosofía y Letras. Universidad de Barcelona, reseña N‘? 51.611, vol. IX, N9 38, setiembre-diciembre de 1963, pág. 537.
Carlos Heras: Sarmiento. A los bachilleres de 1962. Colegio Nacional de La Plata (Asociación Cooperadora), 7 págs. mimeografiadas.
Celebración del sesquieentenario del nacimiento de Sarmiento.
Carlos Heras: Presidencia de Avellaneda. Academia Nacional de la Historia HISTORIAARGENTINA CONTEMPORÁNEA 1862-1930, vol. 1, Historia de las Presidcncias 1862-1898, 13sec., cap. IV, págs. 149-268, Libreria El Ateneo, 1963.
Sumario: Hacía la conciliación. - Instrucción pública. - Expresiones de la cultura. - Cuestiones delimites. - Relaciones exteriores. - Relaciones eon otros países. - Aspecto económico. - La conquistadel desierto.
Carlos Heras: Fernando ¡Márquez Miranda (25-I-r897 — rz-XII-Igdr). TRAnAJos Y COMUNIcAcIoNrs, publicación del Departamento de Historia de 1a Facultad de Humanidadesy Ciencias de la Educación, t. ll, págs. 9-13, La Plata, 1963.
Nota necrológiea, con un retrato del profesor fallecido.
Ref.: INDICE HISTÓRICO EspAÑoL. Centro de Estudios Históricos Internacionales. Facultad‘de Filosofia y Letras. Universidad de Barcelona, reseña N0 49.734, vol. 1X, N‘? 37, mayoagosto de 1963, pág. 290_
Carlos Heras: Fernando ¡Márquez ¡Miranda (25-1-1897 — 1:-XII-I961) por Carlos Heras;Breve nota sobre las artes plásticas en la Argentina lucio-colonial, por Fernando MárquezMiranda. Separata de TRABAJOS v COMUNICACIONES, vol. ll. págs. 9-13 y 81-86, CooperativaPoligráfica Mariano Moreno, Buenos Aires, 1964, un folleto de 1G págs.
Carlos Heras: El soborno de la escuadra de la Confederación en 1853. TRABAJOS Y COMUNICACIONES, publicación del Departamento de Historia de la Factiltad de Humanidades.y Ciencias de la Educación, t. 11, pags. 59-80, La Plata. 1963.
Con apéndice documental y dos facsímiles.
Carlos Heras: El intento (le reforma electoral dc ¡S56 en la Provincia de Bu[e]nos Aires.TRABAJOS Y COMUNICACIONES, publicación del Departamento (le Historia de la Facultad:de Humanidades y Ciencias de la Educación, t. 12, págs. 93-110, La Plata, 1964.
371‘
[i102]
[103]
no41
[105]
[106]
[107]
372
Carlos Heras: El proyecto de 1857 estableciendo cl voto secreto en la Provincia de Bu[e]nos Aires. TRABAJOS v COMUNICACIONES, publicación del Departamento de Historia de laFacultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, t. 13, págs. 111-127. La Plata, 1965.
Oontínuación do] trabajo “El intento de reforma electoral de 1856 en la Provincia de Buenos Aires.Ver ‘Trabajos y Comunicaciones N0 1 .
PUBLICACION ES DIRIGIDAS
Ministerio de Educación / Universidad Nacional de La Plata / GACETA / Du. GOaIERNODE LIMA / INDEPENDIENTE / Tomo l a III / julio l82l . Diciembre 1822 / Año del LibertadOr General San Martin / 1950. /
PübliPHClÚn dispuesta por resolución del Rector de la Universidad del 30 de noviembre de 1949. /Aprobada por el Consejo Universitario el 13 de diciembre del IIIisIIIo año.— El INS'l‘I’l‘IIT0 lIE l.\'\'l-ISTI(i.\('l0.\'l-2S llIsTóRIcAs [DiI-ector, CARLOS IIERAs] de / la Facultad deHIIIIIanidades y Ciencias de la l-ltltrcracitín de la Universidad Nacional de / La Plata, ha reunido elInaterial utilizado en / la impresión de este voluIIIen.Prólogo por el profesor de la [Tniversidad de La Plata doctor Julio M. Laffitte.
UII volumen de XCII +I 8-l8 págs. —[— lO pags, con 3 laminas, Talleres Gráficos GuillermoKraft, Ltda., Buenos Aires, 1950.
Universidad Nacional de La Plata / LA REFORMA CONSTITUCIONAL / DE 1860 / Textos yDocutnentos Fundamentales / Introducción del Director del Instituto, profesor CARLOSHERAs / y del doctor CARLOS F. GARCÍA, profesor de Historia Argentina / de la Facultadde Humanidades. / Publicación encomendada al Instituto de Historia Argentina / "Ricardo Levene” por la Comisión Provincial de Homenaje a la Jura de la Constitución de1860 [Escudo de la Universidad de La Plata] / Facultad de Humanidades y Ciencias dela Educación / Instituto de Historia Argentina “Ricardo Levene” / Un vol. de LX + 672págs. _\‘ [25 ilustraciones], Talleres Graficos de la DIRECCIÓN DEL BOLETÍN OI=I(:I.AL E IMPREsIONEs DEI. EsTAnO DE BUENOS AIRI-ts, La Plata, 196].
Ref; Bibliografía Argentina de Historia, t. 2, pág. 92. reseña N‘? 1152, La Plata, 1961.
1152. La Plata. Universidad Nacional. Facultad (le I-Iumnnidadrs y Ciencias de la Educación.Instituto de Historia Argentina “Ricardo Levene". REFORMA CONsrTTucIOxAI. III: 1860 TExTOs FUNn.\.\I¡-:N'I‘.AI.I-:s. IIItroduct-¡(‘m del director del Instituto. Prof. CARLOs ÏÍERAS y del Dr. CARLOS F.‘GARCÍA. La Plata. IIIstitttto de Histoúia Argentina "Ricardo Levene", 1961, 672 págs.
-— Publicación encomendada al Instituto dc Historia Argentina “Ricardo Levene" por la Comisión-de Homenaje a la Jura de la (‘onstitución de 11460. Comprende los siguientes titulos: Introducción.Pacto de Unión del ll (le noviembre de 18.39: - ConveIIcióII del Estado de ¡menos Aires. - Conveniode unión del 6 de junio de 1860. - Convencion nacional ad-lIoe. - Jura de la Constitución Nacional.
Universidad Nacional de La Plata / ARcIIIvO Dr.I. CORONEL / DOCTOR MARcOs PAz / TomoI / (1835-1854) / Publicación encomendada al IIIstitIIto de Historia Argentina / de laFacultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Por Ordenanza del ConsejoUniversitario de 2-l de agosto de 1956. / Con introducción de CARLOs HERAS / Directordel Instituto. / [Escudo de la Universidad de La Plata], La Plata, 1959 /Un volumen de CXIV + 390 p:'Igs.. La Plata. 1960, Talleres Gráficos de la DIRECCIÓNDEI, BOLETÍN OFICIAL E l.\ll'Rl-;SlO.\'l-‘S DFI. ESTADO Dl-'. LA PROVINCIA DF. BuENOs AIREs.
dnculnenltrs N‘? 1 a 360.Tomo I. IIItrodut-ción y
Universidad Nacional de La Plata / ARcIIIvO DI-:L CORONEL / DOCIOR .\l.-\RcOs PAz / TomoIl / (1858-1862) / Publicación encomendada al Instituto de Historia Argentina / de laFacultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / ¡’Or Ordenanza del ConsejoUniversitario de 2-} de agosto de 1956 / [Escudo de la Universidad de La Plata] / LaPlata / 196] /Un volumen de 366 págs" La Plata, 1961, Talleres Graficos de la DIRECCIÓN DFL BOLETÍNOEIcIAI. E IRIDRESIONI-zs DI-‘I. l-LsTADO DE LA PROVINCIA DE BIIENOs AIRES.
Tomo II. Documentos N9 370 a 65-1.
Universidad Nacional de La Plata / ARCHIVO DEI. CORONEL / DOCTOR I\Í.-\R(‘.OS PAz / TomolII / (mayo 1862 a Octubre 1866) / Publicación encomendada al Instituto de Historia
[nos]
[m9]
[110]
[lll]
[112]
[113]
Argentina / de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Por Ordenanza‘del Consejo Universitario de 24 de agosto de 1956 / [Escudo de la Universidad de LaPlata] / LA PLATA / 1962 /Un volumen de 388 págs. LA PLATA, 1962. Talleres Gráficos de la DIRECCIÓN DEL BOLETÍNÓFICIAL E IMPRESIONES DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Tomo III. Documentos Nfl 655 a, 960.
Universidad Nacional de La Plata / ARCHIVO DEL CORONEL / DocToR MARcos PAz / TomolV / Vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo / (junio a diciembre 1865) / Publicación encomendada al Instituto de Historia Argentina / “Ricardo Levene" de laFacultad de Humanidades y Ciencias / de la Educación / Por Ordenanza del ConsejoUniversitario, de 24 de agosto de 1956 / [Escudo de la Universidad de La Plata] / LAPLATA / 1963 /Un volumen de 386 págs. LA PLATA, 1963. Talleres Gráficos de la DIRECCIÓN DEL BOLETÍNOFICIAL E IMPRESIONES DEL ESTADO DE LA PROvINCIA DE BUENOS AIRES.
Tomo IV. Documentos Nos. 961 a 1272.
Universidad Nacional de La Plata / ARCHIVO DEL CORONEL / DOCTOR MARCOS PAz / TomoV / Vicepresidente en ejeicicio del Poder Ejecutivo / (enero a diciembre de 1866) /Publicación encomendada al Instituto de Historia Argentina / "Ricardo Levene" de laFacultad de Humanidades y Ciencias 9 de la Educación / Por Ordenanza del ConsejoUniversitario, de 24 de agosto de 1956 / [Escudo de la Universidad de La Plata] / LAPLATA / 1964 /Un volumen de 402 págs. —|— [l desplegable]. LA PLATA, 1964. Talleres Gráficos de laDIRECCIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL E IMPRESIONES DEL ESTADO DE LA PRovINCIA DE BUENOSAIRES.
Tomo V. Documentos Nos. 1273 a 1594.
Universidad Nacional de La Plata / ARCHIVO DEL CORONEL / DocToR MARCOS PAz / TomoVI / Vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo / (enero a diciembre de 1867) /-Publicación encomendada al Instituto de Historia Argentina / “Ricardo Levene" de laFacultad de Humanidades y Ciencias / de la Educación / Por Ordenanza del ConsejoUniversitario, de 24 de agosto de 1956 / [Escudo de la Universidad de La Plata] / LAPLATA / 1965 /Un volumen de 495 págs. + [2 desplegables]. LA PLATA, 1965. Talleres Gráficos de laDIRECCIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL E IMPRESIONES DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOSAIRES. Tomo VI. Documentos Nos. 1595 a 1971.
Universidad Nacional de La Plata / ARCHIVO DEL CORONEL / DOCTOR MARCOS PAz / TomoVII / Correspondencia Marcos Paz - Mitre / (marzo 1865 diciembre 1867) / Publicaciónencomendada al Instituto de Historia Argentina / “Ricardo Levene" de la Facultad deHumanidades y Ciencias / de la Educación / Por Ordenanza del Consejo Universitario,de 24 de agosto de 1956 / [Escudo de la Universidad de la Plata] / LA PLATA / 1966 /Un volumen de 624 págs. + [l desplegable]. LA PLATA, 1966. Talleres Gráficos de laDIRECCIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL E IMPRESIONES DEL EsTADo DE LA PROVINCIA DE BUENOSAIRES.
Tomo VII. Documentos 1972 n 2347.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Instituto de Investigaciones Históricas / Director: CARLOS HERAS / l / TRABAJOS / v / COMUNICACIONES / [Escudo de laUniversidad de La Plata] / Ministerio de Educación / Universidad Nacional de La Plata.Un volumen 292 + [4] págs. + [6 láminas], (una desplegable). Editorial Talleres Gráficos LA AURORA. E. T. c. L. A. Chile 429. Buenos Aires, 1949.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Instituto de Investigaciones Históricas / Director: CARLOS HERAS / 2 / TRABAJOS / Y / COMUNICACIONES / [Escudo de laUniversidad de La Plata] / Ministerio de Educación / Universidad Nacional de La Plata.Un volumen de 220 págs. Editorial Talleres Gráficos LA AURORA E. T. c. L. ll. Chile 429.Buenos Aires, 1951.
373
[n41
[n51
[H6]
{n71
{ns}
[n91
[l20]
[121]
[122]
‘[123]
374
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Instituto de InvestigacionesHistóricas / Director: CARLOS HERAS / 3 / TRABAJOS / v / COMUNICACIONES / Escudode la Universidad / Ministerio de Educación / Universidad Nacional de La Plata /Un volumen de 224 págs, con ilustraciones. Talleres Gráficos "SAN PABLO" Bmé. Mitre2600. Buenos Aires, 1952.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Departamento de Historia /jefe: Prof. CARLOS HERAS / 8 / TRABAjOS / v / COMUNICACIONES / [Escudo de la Universidad de La Plata] / Universidad Nacional de La Plata /Un volumen de 200 págs. con ilustraciones + [l retrato de RicARDo LEVENE] + [l desplegable] -I- [2 láminas]. Talleres Gráficos Angel Dominguez e Hijo. Calle 38 N‘? 420. LaPlata, 1959.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Departamento de Historia / jefe:Prof. CARLOS HERAS / 9 / TRABAjOS / v / COMUNICACIONES / Número de Homenaje alSesquicentenario de la Revolución de Mayo / [Escudo de la Universidad] / UniversidadNacional de La Plata /Un volumen de 248 págs. + [7 láminas]. Establecimientos Gráficos E. c. L. n. Cangallo2585, Buenos Aires, 1960.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Departamento de Historia /jefe: Prof. CARLOS HERAS / l0 / TRAaAJos / v / COMUNICACIONES / [Escudo de la Universidad] / Universidad Nacional de La Plata / República Argentina /Un volumen de 254 págs. + [4 láminas, una desplegable] Imprenta y Casa Editora Coni.Perú 684, Buenos Aires, 196].
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Departamento de Historia / jefe: Prof. CARuos Hi-:RAs / ll / TRABAjOS / v / COMUNICACIONES / [Escudo de la Universidad] / Universidad Nacional de La Plata / República Argentina /Un volumen de 180 págs. v+ [l retrato de Fernando Márquez Miranda] + [3 láminas].Poligráfica Editora MARIANO NÍORENO. Bouchard 722, Buenos Aires, 1963.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Departamento de Historia /jefe: Prof. CARLOS HERAs / l2 / TRABAjOS / v / COMUNICACIONES / [Escudo de la Universidad] / Universidad Nacional de La Plata / República Argentina /Un volumen de 212 págs. + [l cuadro desplegable]. Talleres Gráficos OLIVIERI v DoMÍNGUEZ. Calle 4 N‘? 525. La Plata, 1964.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Departamento de Historia / jefe:Prof. CARLos HERAs / 13 / TRABAJOS / v / COMUNICACIONES / [Escudo de la Universidad] /Universidad Nacional de La Plata / República Argentina /Un volumen de 224 —]— [4] págs. Imprenta LEONARDO s. R. L.: México 2230, BuenosAires, 1965.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Departamento de Historia / jefe:Prof. CARLOS HERAS / 14 / TRABAJOS / v / COMUNICAClGNES / Escudo de la Universidad / Universidad Nacional de la Plata / República ArgentinaUn volumen de 192 págs. + [l tlesplegable]. Talleres Gráficos E. G. L. H. Cangallo 2585.Buenos Aires, 1965.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Departamento de Historia /jefe Ad-honorem: Doctor ENRiQuE M. BARBA / 15 / TRABAJOS / v / COMUNICACIONES /Homenaje al sesquicentenario de la / Declaración de la Independencia / (Primera Parte) / [Escudo de la Universidad] / Universidad Nacional de La Plata / República Argentina
— La publicación del presente volumen ha estado a cargo / del Instituto de Historia Argentina"Ricardo Levene" que / dirige el Profesor CARLOS HERAS.
Un volumen de 212 págs" -|- [2 croquis desplegables]. Talleres Gráficos E. G. L. H. Cangallo 2585. Buenos Aires, 1966.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Departamento de Historia / jefe Ad-honorem: Doctor ENRIQUE M. BARBA / 16 / TRABAjOS / v COMUNICACIONB /
Homenaje al sesquicentenario de la / Declaración de la Independencia / (Segunda Parte) / [Escudo de la Universidad] / Universidad Nacional de La Plata / RepúblicaArgentina /
— La publicación del presente volumen ha estado a cargo / del Instituto de Historia Argentina"Ricardo Levene" que / dirige el Profesor CARLOS HERAS.
Un volumen de 220 págs" + [5 ilustraciones]. Talleres Gráficos E.G.L.H. Cangallo2585. Buenos Aires, 1966.
375
ÍNDICE DE LAMINAS
Roberto Levillier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sesión pública N‘? 888 de 2 de diciembre de 1969. Acto solemne en que
la Academia Nacional de la Historia inauguró su Nueva Sede . .Sesión pública de la Academia Nacional de la Historia, N‘? 885, de
9 de octubre de 1969, en el Colegio Militar de la Nación, conmotivo de cumplirse el centenario de su fundación . . . . . . . ..
Acto de homenaje a Mitre realizado por la Academia Nacional de laHistoria en la biblioteca del general, el 26 de junio de 1969, conmotivo de cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio . . . . . .
Carta del Maestre de Campo Manuel Cabral de Alpoín, de fecha l7de junio de 1649, a su cuñada doña Ana Romero de Santa Cruz
Fotocopia de una página de la obra del R. P. Benito Riva, S. _]., cuyacopia manuscrita se conserva en el Colegio del Salvador . . . . ..
Iglesia Matriz de San Fernando de Maldonado . . . . . . . . . . . . . . . ..Fernando III, Rey de Castilla y de León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Ataque de Maldonado, 29-X-1806 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Combate de San Carlos, 7-XI-l806 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Borrador del lO-IV-l85l, correspondiente al oficio por el cual las
autoridades belgas comunicaron el reconocimiento formal delgobierno argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
72/73
88/89
96/97
105/107
168/169
236/237264/265264/265272/273274/275
293/299
377
ÍNDICE
Comisión de Publicacionesh/Iesa Directiva y Académicos de Número . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Académicos Correspondientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Académicos de Número fallecidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Publicaciones de la AcademiaMedallas acuñadas por la Academia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Memoria del Presidente de la Academia Nacional de la Historia, Dr. Mi
guel Angel Cárcano sobre la labor desarrollada en 1969 . . . . . . . . . . . .Memoria presentada por el Tesorero de la Academia Nacional de la His
toria, capitán de navío Hunzbcrlo F. Burzío, sobre el movimientocontable realizado en el ejercicio 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Fallecimiento del Académico de Número, Dr. Roberto Levilliev‘ . . . . . . ..Fallecimiento del Académico Correspondiente, Cardenal Nicolás FasolinoLa nueva sede de la Academia.Sïtción de 2 de diciembre.
Discurso del Presidente de la Academia, Dr. Miguel Angel Cárcano . . . . . . . . ..
Centenario del Colegio Militar de la Nación.Sïrsión de 9 de octubre.
Discurso del Director del Colegio. General Mariano jaime de Nevares . . . . . ..Discurso del Presidente de la Academia. Dr. Miguel Angel Cárcano . . . . . . . . . ..Discurso del Académico de Número, Coronel Augusto G. Rodríguez
Homenaje a Mitre en el nuevo aniversario de su natalicio.Discurso del Presidente de la Academia, Dr. Miguel Angel Cárcano . . . . . . . . ..
Srsión de II de julio.Discurso del Presidentes de la Academia, Dr. Miguel Angel Cárcano . . . . . . ..Emesto j. Fitte, Trayectoria intelectual de Mitre: del poeta al historiador
Homenaje al general, doctor Benjamín Victorica.Sesión de 29 de julio.
Discurso del Presidente de la Academia. Dr. Miguel Angel Cárcano . . . . . . ..Ricardo R. Caillet-Bois. Semblanza de un constructor de nuestra nacionalidad:
general-doctor Benjamín \’ictorica
Incorporación del Académico de Número, Dr. Raúl dc LabougleSesión de 9 de setiembre.
íI\D®NJU\
34
88
107ll0
379
Discurso de recepción del Vicepresidente 1° Prof. Ricardo Piccirilli . . . . . . . .. 16]Raúl de Labougle. El último conquistador del Rio de la Plata . . . . . . . . . . . . .. 164
Incorporación del Académico Correspondiente en Buenos Aires, R. P.Pascual R. Paesa, S. D. B.
Sesión de 30 de setiembre.
Palabras del Dr. Miguel Ángel (jzircano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 187Discurso de presentación del Academico de Número Dr. José Luis Molinari .. 189l’ascual R. l’aesa S. D. B., Don Basilio Villarino y Bermúdez, Primer Piloto
de la Real Armada y de las Costas Patagónicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. [93
Comunicaciones históricas.É Ernesto j. I-‘ittc, Florencio Varela, padre e hijo. Un trágico destino común 207
josé Luis Molinari, Inventario de los bienes del cacique Cañuepan . . . . . . . . .. 213y Guillermo Gallardo, ¿Fue masón alguna vez Pío IX? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 219\ Raúl de Labougle, Un sacerdote realista en 1810: el Deán Zamudio . . . . . . .. 23]
Publicaciones resueltas por la Academia.Raúl de Labougle. Informes acerca del proceso histórico, antecedentes y docu
mentación existentes sobre el Río de la Plata, en relación al problema limítrofe de Argentina y Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 243’,
josé Luis Molinari, San Fernando de Maldonado durante las invasiones inglesasal Río de la Plata (1806-1807) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 257
Edmundo Correas, Sarmiento y San juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 279Luis Santiago Sanz, El origen de las relaciones diplomáticas entre Argentina
y Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 295
Homenaje al Dr. Ricardo Levene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 301Homenaje a La Prensa y La Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 305
Donación bibliográfica del Consejo Británico.Discurso del Presidente de la Academia, Dr. Miguel Ángel Caircnno . . . . . . .. 309Palabras del Dr. N. L. R. MacKay por el Consejo Británico . . . . . . . . . . . . . . . . .. 310
Elección de la Mesa Directiva para el trienio 1970-72.Sesión de 9 de diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 311Agasajo al Dr. Miguel Angel Cárcano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 313
Discurso del Prof. Ricardo R. Caillet-Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 313
Biblíografías de Académico de Número.josé Luis Molinari, Bibliografía del profesor doctor don Jose lmbelloni . . . . .. 315Horacio Jorge Becco, Bibliografía de don Arturo Capdevila . . . . . . . . . . . . . . . .. 335Juan Ángel Fariní, Bibliografía del Dr. Benjamín Villegas Basavilbaso . . . . .. 34]Horacio Enrique Timpanaro, Bibliografía del profesor D. Carlos Heras . . . . .. 359
índice de Láminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 377
380