La gobernación de Cartagena de Indias y el sistema defensivo indiano en el siglo XVIII
Ornamentos artísticos y donaciones indianas en el Norte cantábrico”, en SAZATORNIL RUIZ, Luis...
Transcript of Ornamentos artísticos y donaciones indianas en el Norte cantábrico”, en SAZATORNIL RUIZ, Luis...
ORNAMENTOS ARTÍSTICOS Y DONACIONES INDIANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO
AURELIO A. BARRÓN GARCÍA 1
Universidad de Cantabria
Pretendemos, con estas páginas, mostrar en su contexto algunos de los objetos llegados de América y conservados en el norte peninsular. Suman una notable cantidad de piezas, sobre todo de orfebrería, a pesar de las guerras, los robos y las necesidades parroquiales, que obligaron a vender o amonedar un considerable número de objetos para acometer obras urgentes como fundir las campanas, reparar o rehacer las iglesias y sus torres.
El territorio que analizamos se extiende de la costa cantábrica de Asturias a Guipúzcoa e incluimos también algunas referencias al norte de Burgos, desde cuyo arzobispado se gobernaba, hasta el siglo xvm, Cantabria y Las Encartaciones de Vizcaya. En el pasado no se solía diferenciar entre las montañas bajas -Cantabria- y las altas -Merindades de Castilla- y, en cualquier caso, muchos de sus pobladores se dirigieron a América como tierra de promisión entremezclándose allí con los montañeses que, en la capital de Nueva España, tenían como patrono de su capilla al Cristo de Burgos2
•
También atenderemos, en algún caso, los legados existentes en Navarra y La Rioja, cuyo obispado -Calahorra-La Calzada- incluía buena parte del territorio vasco.
Se cuenta con numerosas investigaciones que han rescatado el patrimonio mueble de origen americano en la zona que nos proponemos estudiar, especialmente la platería y en menor medida los marfiles, mientras que las telas y bordados americanos y asiáticos necesitan de investigaciones específicas que apenas han comenzado. Asturias cuenta con la tesis doctoral de la profesora Yayoi Kawamura; Cantabria con las investigaciones de Enrique Campuzano y Salvador Carretero; José Ángel Barrio y José María Valverde han estudiado la platería en Vizcaya y el primero ha dirigido el catálogo de la diócesis de Bilbao, además de haberse referido en numerosas publicaciones mo-
' Raquel Cilla López, que prepara su tesis doctoral sobre la platería en Vizcaya, ha colaborado en la localización de las piezas conservadas en Vizcaya. Agradezco los datos e identificación de marcas que me ha proporcionado.
2 Aún después de la erección del obispado de Santander, hacia 1775 se envió desde Nueva España un cáliz a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Consolación de Torrelavega con una larga inscripción en la que se ubica el lugar «en montañas de vurgos». El cá liz se puede ver en el Museo Diocesano de Santillana del Mar.
J
m
[350) ARTE Y C\!ECENAZGO INDIANO. DEL CANTABRICO AL C:AKIBI'
nográficas y locales a las piezas de plata conservadas en la catedral de Bilbao y otras localidades vizcaínas; Ignacio Miguéliz ha dedicado algunas publicaciones a la platería americana conservada en Guipúzcoa, que ha sufrido tan duramente el expolio sobrevenido en guerras y desamortizaciones; por su parte, Rosa Martín Vaquero ha publicado algunos legados conservados en Álava, provincia que cuenta con un catálogo monumental excelente en el que se recogen las piezas de plata y los ornamentos conservados en la provincia; González Cembellín ha recopilado la documentación publicada y referida a donaciones indianas en el territorio del País Vasco; Cruz Valdovinos ha estudiado el conjunto de obras de platería conservado en el País Vasco y La Rioja y ha realizado muy valiosas investigaciones sobre la platería hispanoamericana en Espaüa. A La Rioja ha dedicado sus investigaciones la profesora Arrúe Ugarte y especialmente interesantes son sus publicaciones sobre la platería americana existente en Santo Domingo de La Calzada, Ezcaray y Arnedo. Navarra cuenta con una investigación modélica realizada por Carmen Heredia y las hermanas Mercedes y Asunción Orbe y Sivatte. Lena S. Iglesias ha estudiado, a su vez, la platería hispanoamericana conservada en Burgos, mientras que Rafael Munoa presentó un buen número de obras de la zona con sus marcas y fotografías. Por último, Cristina Esteras, una de las mayores especialistas en platería hispanoamericana, ha dado a conocer numerosas obras de platería americana del territorio estudiado y ha dedicado un estudio monográfico a Luis de Lezana, uno de los escasos plateros cuzqueüos con adjudicación de obras. En los últimos aüos se han incorporado noticias muy interesantes en catálogos de exposiciones: El galeón de Manila, Oriente en Palacio, Filipinas puerta de Oriente, El oro y la plata de las Indias en la época de los Austrias, Los Siglos de Oro en los virreinatos de América, Perú, indígena y virreinal, Iberoamérica mestiza, El país del quetzal ... 3
1 La bibliografía siguiente nos ahorrará repetir citas. Son tantas las obras conservadas en el territorio estudiado
que sería muy prolijo nombrar siempre a quienes estudian o mencionan unas y otras obras. L. ANDF.RSON: El arte de
la platería en México, México, 19.56. B. ARRÚE UGARTE: "Platería hispanoamericana en La Rioja: piezas mexicanas
en Santo Domingo de la Calzada y Alfara,,, Artigrama, n." 3, 1986, pp. 215-236. J. A. BARRIO l.ozA: «El brillo de
la plata», en La catedral de Santiago. Bilbao. Bilbao, 2000, pp. 155-166. Íd.: «Platería barroca•., Orfebres y plate
ros. El taller de Eloy García, Bilbao, 2006. E. CnIPUZANO: Arte colonial en Cantabria, Santillana del Mar, 1988. E.
CA:vil'UZANO RUIZ: «El arte colonial en Cantabria • ., en Los Indianos. El arte colonial en Cantabria, Santander, 1992. S. CARRETERO REBFS: Platería religiosa del Barroco en Cantabria, Santander, 1987. j. M. CRL:Z VALDOVINOS: «Platería
hispanoamericana en el País Vasco", en l. ARANA Pr'Rrz (coord.): Los vascos y Aménca. Ideas, hechos, hom!Jres,
Madrid, 1990, pp. 106-116. J. M. C:rzuz VALDOVINOS: Cinco siglos de ¡1/atería sevillana, Sevilla, 1992. Íd.: Plateri,1
hispanoamericana en J,a Rioja, l.ogroiio, 1992. Íd.: Platería en la Fundación I.ázaro Galdiano, :V!adrid, 2000. J. M. CRt7 VALDOVINOS y A. ESCALERA: La platería en la catedral de Santo Domingo, Santo Domingo, 1993. El arte
de la platería mexicana. 500 mios. México, 1989. C. EsrrnAs MARTÍN: «México en la Baja Extrema dura. Su platería,.,
Memorias de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, vol. I, 1983, pp. 195-245. Íd.: Platerí<1
hispanoamericana, siglos xv1-xrx. Exposición diocesana badajocense, Badajoz, 1984. Íd.: «Orfebrería religiosa 1'
civil. Catálogo de las piezas expuestas», Imagen de México, catálogo de exposición en Santillana del Mar, Madrid,
1984. Íd.: Orfebrería hispanoamericana. Siglos X\'T-XIX, Madrid, 1986. Íd.: "Platería virreinal novohispana: siglos
XVI-XIX•>, en El arte de la platería mexicana. 500 mios, México, 1989. Íd.: Marcas de platería hispanoamericilll<l,
siglos xvr-x1x, Madrid, 1992. Íd.: «Luis de l.ezana, platero del Cuzco ( 1665-1713) ",en Boletín del iv1useo e l11stit11to
Camón Az11ar, XLVIII-IL, 1992, pp. 31-60. Íd.: J,a ¡;/atería del Museo Franz Mayer. Obras escogidas, siglos X\·T-XT.\,
....
ORNAM E 'TOS ARTfSTICOS Y DON ACIO NES INDI ANAS EN EL NORTE CA 1T ÁllRI CO
Vi llaescusa (Cantabria). Colcha sacramenta l, detalle. Seda china, hacia 1800. Museo Diocesano ele Santillana del Mar.
l35 1J
México, J 992. Íd.: Arequipa y el arle de la platería, siglos xv1-xx, Madrid, l993 . Íd .: «Aproximación a la platería virreinal hi spanoa mericana", en R. GUTIÉRREZ: Pintura, escu ltura y artes útiles e11 Lberoamérica: 1500-1825, Madrid, 199 .5, pp. 377-404. C. EsTrn,1s MARTÍN: «La platería barroca en Perú y Bolivia >" en R. GuTIERREZ (ed .): Barroco
iberomnericano, de los Andes a las Pampas, Barcelona, 1997, pp. 166- l 77. C. ESTERAS MARTÍN: «El oro y la plata americanos, del valor económico a la expresión artística », en P. MoNLEÓN GAV ILANES (com.): El oro y la plata de las
/11dias en la época de los Austrias, Madrid, 1999, pp. 393-408. C. ESTERAS MA RTÍN: «La piar.ería hispanoameri cana . Arte y tradición cultura l», en R. GUTIERREZ y R. GtJTll~RR EZ V11''l/ALES (dir. ): Historia del arte iberoamericano, Barcelona , 2000, pp. 119-145. C. EsTrnAs ivL1RTíN: La platería de la colección Várez Fisa. Obras escogidas, siglos x v-xv1u, Madrid , 2000 . Íd. : «La fortuna del Perú: la plata y la platería virreinal», l'erú , indígena y virreinal. Madrid, 2004. A. FERNANDEZ, R. MuNOA y J. Rt11111sco: Enciclopedia de la /J/ata espaíio la y virreinal americana, Madrid, 1985. J. M. GON Z.A LEZ. CEMllELLÍN: América en el País Vasco". Inventario de elementos ¡1atrimoniales de origen americano en la cum unidad autónoma vasca (referencias bihliográficas), Vitori,1-Gasteiz, ·1993. ivl. C. 1-lrnEDl;I: «Ejemplos de mecenazgo indiano en la capilla de Sa n Fermín de Pamplona», Anuario de estudios americanos, romo XLVI, Sevilla, 1989, pp. 409-421. M." C. I-lrnED1A MORENO: «Notas sobre plateros limeños de los sig los xv1-xv'11 , 1535-1639 », Laboratorio de Arte, 2, 1989, pp. 45-60. Íd.: «Iconografía del ostensorio mexicano del siglo XVIII con asti l ele figura », 11 Coloquios de i conografía, Madrid, 1990, pp. 323-330. Íd .: «Platería hispanoa mericana en Navarra» , Prín cipe
de \liana, u 11 , 1991, anejo 13 , pp. 201 -222. Íd.: «Las ordena nzas de los plateros limeiios del a11o 1633 », Archivo Es¡1a11ol de Arte, 256, 1991, pp. 489-501. Íd.: «Va loración de la platería hi spanoamericana de época coloni<1I en la prov incia de Huelva », Actas de las IX jornadas de Andalucía y América: l-/uelva y América , H uelva, l 993, pp. 287-309. Íd .: «Artistas y artesanos vascos del siglo xv1 en la carrera de Ind ias» , Es11/wl-Herria y el Nuevo Mundo, Vitoria , J 996, pp. 559-566. Íd. : «Origen y difus ión ele la iconografía de l ág uila bicéfa la en la platería rel igiosa espaiío la e hi spanoamericana », Archivo Espaíiol de Arte, n.º 274, 1996, pp. 183-194. M." C. 1-IEREDIA MORENO, M. ÜIUlE S1v11rrE y A. ÜRilE S1vArrE: Arte hispanoamericano en N avarra . Plata, pintura y escultura, Parnplona, 1992. L.
n i 1
¡ 1
i 1
: 1
i i
i J 11
~'
b
(352) ARTE Y M ECENAZGO INDIANO. DEL CANTÁBRICO Al CARIBE
Za ll a (Vizcaya). Cálices novohispanos, siglo xv 111 . Museo Diocesano de Arte Sacro, Bi lbao.
S. IGLESIAS Rauco: Platería hispanoamericana en Burgos. Burgos, 1991. Íd.: «Platería hispanoamerica na en Burgos.
Modelos y transformaciones en los siglos xv11 y XV III », en Actas del VIII Congreso Nacional de Historia del Arte. Cáceres, 3-6 de octubre de 1990, Mérida, 1992, pp. 259-262. Y. KAWAMURA: «Plata hispanoamer icana en Asturias»,
en Actas del VIII Congreso Nacional de Historia del Arte, Cáceres, 3-6 de octubre de 1990, Mérida , 1992, pp. 263-267. Íd: Arte de la platería en Asturias. Periodo barroco, O viedo, 1994. Íd.: «Un conjunto de plata religiosa
procedente de la Capitanía General de Guatemala», Nuestro Museo. Boletín Anual del Museo Arqueológico de Asturias, 2, 1998, pp.125-132. Íd .: «El testamento del obispo fray Diego de Hev ia y Va ldés y su actividad como mecenas artístico en Nueva Espafia », Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, 157, 2001, pp. 101-122.
Íd.: «Contribución sobre el conocimiento de la platería oaxaqueüa», Estudios de platería, 2003 . Murcia, 2003, pp.
301-3 12. Íd. : «Colegiata de Pravia: magnificencia de las alhajas de procedencia virreinal peruana », Archivo Español de Arte, LXXVII, 2004, pp. 28 1-290. R. MARTÍN VAQUERO: «Plate ría hispanoamericana en la ciudad de Vitoria», en Homenaje al profesor f-fernández Perera, Madrid, 1992, pp. 685-702. Íd. : «Piezas de p latería de Oaxaca (México)
en la parroquia de Manzanos (Álava): legado de don Juan Manuel de Viana», Estudios de San Eloy. 2003, Murcia,
2003, pp. 345-367. l. MIGUÉ LIZ VALCARLOS: «Platería mexicana en la parroquia de San Juan Bautista de ArrasateMondragón», en Actas XIII Congreso del CEHA, Granada, 2001, pp. 861-868. Íd.: «Incautación de las a lhajas de
plata del convento de Aránzazu (Guipúzcoa) durante las guerras contra Francia», Estudios de San Eloy. 2003, M urcia, 2003, pp. 369-381. J. MUÑIZ PETRALANDA: «La orfebrería neoclásica en Bizkaia: una aproximación a través de los fondos del Museo Diocesano de Bil bao», Ondare, 21, 2002, pp. 303-3 15. Íd .: «Platería neoclásica », Orfebres y plateros. El taller de Eloy García, Bilbao, 2006. J. M. PALOMERO PARAMO: Plata labrada de Indias. Los legados americanos a las iglesias de Huelva, Huelva, 1992. M." J. SANZ SERRANO: La orfebrería. hispanoamericana en Andalucía occidental, Sevilla, 1995. Íd .: «Características diferenciales de la plata labrada en el Barroco iberoamericano», en A.M.' ARANDA y otros (clir.): Barroco iberoamericano. Territorio, arte, espacio y sociedad, Sevilla, 2001, t. 1, pp.
223-236. M .' J . SANZ SERRA NO: «El arte de la fili grana en Centroamérica. Su importación a Canarias y a la Penínsul a»,
ORNAMENTOS ARTÍSTICOS Y DONACIONES INDIA'.\!AS EN EL NO RTE CANTÁBRICO (353)
Antes del Descubrimiento ya existía una gran afición por atesorar plata, símbolo de prestigio y poder. Los inventarios de la nobleza del siglo xv, por ejemplo el de los bienes de Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, así lo demuestran. Pero el descubrimiento de América desató la búsqueda de metales preciosos con una dimensión desconocida. Los ingentes tesoros que los descubridores encontraron en las civilizaciones azteca e inca y, sobre todo, las riquísimas minas de plata localizadas, hicieron posible el enriquecimiento rápido y contribuyeron a que se propagara entre los peninsulares una aspiración de mejora tangible que se concreta en la expresión hacer las Américas. El oro y la plata dieron sentido a la conquista de un territorio lleno de dificultades y transformaron la colonización española que, como se ha sospechado, de no haberse descubierto numerosas y riquísimas minas de plata -como las de Potosí (1545) y Zacatecas (1546)-, una vez pasado el momento del expolio inicial, habría desembocado en una colonización agraria de alcance menor. Las riquísimas minas señaladas, y otras que se fueron descubriendo, permitieron una extracción de plata y oro continua durante todo el periodo de dominación española y mantuvieron viva la aventura americana en el imaginario colectivo.
Durante el periodo virreinal, una riada de oro y plata alcanzó a Europa y transformó su economía. Las cifras de la plata llegada a la Casa de la Contratación de Sevilla -desde 1717 ubicada en Cádiz- son astronómicas si las ponemos en relación con la menguante producción europea del momento y se recibieron como una bendición para la detenida economía europea del siglo xv. Hamilton, tras el estudio de los registros de la plata de la Casa de Contratación, estableció que de 1503 a 1660 llegaron 16 886 toneladas de plata y 181 toneladas de oro, pero los estudios de Domínguez Ortiz han demostrado que el fraude y el contrabando se generalizaron desde mediados del siglo XV I y el propio gobierno denunció que en 1634 había llegado a límites insoportables, auque poco pudo hacer para corregirlos. Considerando las remesas burladas al registro de la plata de la Casa de Contratación, Morineau ha calculado que en el siglo XVI llegaron más de 16 000 toneladas de plata; en el siglo XVII, más de 26 000 toneladas, que se elevan a más de 39 000 en el siglo xvm. Durante los siglos XVI y XVI! las dos terceras partes de la plata vinieron del Perú y el resto de Tierra Firme, mientras que en el siglo xvm la aportación de los territorios de Nueva España fue mayor.4 Dos ejemplos ilustran
Gaya, 293, 2003, pp. 103-1.14. A. TAULLARD: Platería sudamericana, Buenos Aires, 1941.]. R. VALVERDE PEÑA: Custodia de la iglesia de Smz Vicente. Sodupe. Giie1ies. Museo de las Encartaciones, Bilbao, 1996. Las exposiciones recientes a que se hace referencia son: Los Siglos de Oro en los virreinatos de América, 1550-1700, Madrid, 1999. P. MoN LEóN GAVI LANES (com.): El oro y la plata de las Indias en la época de los Austrias, Madrid, 1999. M. ALFONSO MOLA y C. MARTíNEZ SHAW: El galeón de Manila, Madrid, 2000. El país del Quetzal. Guatemala maya e hispana, Madrid, 2002. Íd. (coms.): Oriente en Palacio. Tesoros artís ticos en las colecciones reales españolas. Madrid, 2003. Iberoamérica mestiza: encuentro de pueblos y culturas. Santillana del Mar, Madrid , 2003. A. J. MORALES (dir): Fili¡Jinas, puerta de Oriente. De Legaz¡Ji a Malaspina, Madrid, 2003. Perú indígena y virreinal, Madrid, 2004.
' E. J. HAMILTON: El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650. Barcelona, 1975. A. DotvtíNGUEZ 01mz: «Las remesas de meta les preciosos ele Indias en 1621-1665», en A. DoMíNGUEZ ÜRTIZ (ecl ): Estudios americanistas, Madrid, 1998, pp. 167-191. M. MoRJNEAU: Incroyables gazettes et falmleux métaux: le
,
•
(354] ARTE Y MECENAZGO IN DIANO. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
el abultado contrabando que se practicaba con la anuencia de capitanes de la flota, autoridades y registradores. En 1555 naufragó una de las naves de la flota entre Cádiz y Gibraltar, pero se pudo rescatar el tesoro transportado que sumó 300 000 reales de a ocho en lugar de los 150 000 reales registrados. En 1698 se hundió en la bahía de La Habana el galeón Nuestra Señora de las Mercedes, nave capitana de la flota . El gobernador dirigió el rescate y pudo comprobar que los once millones de pesos recuperados duplicaban el valor de lo declarado al registro.
La plata llegada a España sostuvo las empresas de la monarquía en Europa y permitió prolongar la hegemonía española. En el mundo del arte, los tesoros americanos también se encuentran en el fundamento de buena parte de los grandes proyectos constructivos y decorativos del norte peninsular. La importancia de la plata americana es incontestable y por ello puede sorprender la ausencia de metales preciosos en la Alegoría del Descubrimiento que }acopo Zucchi pintó hacia 1580. Esta alegoría describe un ambiente paradisiaco y relata la abundancia de materiales exóticos y maravillosos -singularmente perlas, conchas y corales- y en esto reside su interés pues, fuera de España, América se asoció a lo exótico y maravilloso que con anterioridad monopolizaba Oriente. En otras representaciones alegóricas de América -por ejemplo, la del grabador Jan Sadeler el Viejo- abundan los pájaros y las plumas, asunto muy específico del territorio americano, donde los indios desarrollaron el arte plumaria, una refinada técnica artística imitativa de la pintura que causó sensación en Europa.
América se vinculó a Oriente en la imaginación de los europeos y ciertamente América fue una nueva puerta del tráfico de mercancías orientales, especialmente hacia España. La ruta americana se añadió a la tradicional ruta de Oriente y a la vía abierta por los portugueses y que la holandesa Compañía de las Indias Orientales utilizó en su beneficio desde mediados del siglo xvn.
Los descubrimientos hicieron más accesibles los productos orientales y dieron a conocer nuevos materiales, algunos efímeramente. En el siglo XVI llamaron la atención el coco y las semillas tropicales, que interesaron a coleccionistas y fueron objeto de labores artísticas. El valor mágico asociado a lo oriental hizo que algunas veces se les otorgaran propiedades curativas. En el monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar se conserva una copa hecha con corteza de una semilla tropical engastada en plata. La depositaron allí los Condestables y es tradición que tiene facultad de sanar a los ani males enfermos que beben en ella. Era creencia extendida que incluso singulares piedras orientales, como el jaspe o diaspro, gozaban de propiedades curativas. Habrá que su-
retour des trésors américains d'apres les gazettes hollandaises, xv1-xvl/l siecles, París, 1984. C. M. CrroLLA: La odisea de la plata española. Conquistadores, piratas y mercaderes, Barcelona, 1999. A. DoMINGUEZ Ü RTIZ: «Fa lsifi
cació n de la moneda de plata peruana a med iados del siglo xvu", en Homenaje a don Ramón Carande, Madrid ,
1963, pp. 143-155 . Discute las cifras que elabora Morincau A. GARCÍA-BAQUERO GoNZÁLEZ: «Las remesas de meta
les preciosos americanos en el siglo xvm: una aritmética controvertida,,, Hispania, 1996, pp. 203-266. Véase también,
C. BANCORA CAÑEDO: «Las remesas de metales preciosos desde El Ca ll ao a Espai1a en la primera mitad del siglo XVII •»
Revista de Indias, 1959, pp. 35-88; P. VILAR: Oro y moneda en la Historia (1450- 1920), Barcelona, 1974 .
ORNAMENTOS ARTÍSTICOS Y DONACIONES INDIANAS EN EL NORTE CANTABRICO [355]
poner que el diaspro oriental engastado en una hermosa crucecita de oro y esmalte donado por Clemente VIII a la condesa de Haro, Juana de Córdoba y Cardona, en 1596 -legado al mismo monasterio de Medina de Pomar- como relicario asociado a importantes indulgencias estuvo en contacto con algún mártir, aunque también se debe considerar su procedencia oriental. Por el mismo carácter exótico, lujoso, curativo y maravilloso se usaba en Villaescusa (Cantabria) una sombrilla china de seda bordada con figuras profanas y una colcha de la misma procedencia. Se utilizaban para proteger el viático cuando se llevaba a los enfermos y para cubrir a estos en el lecho cuando recibían la extremaunción.
Las rutas del metal precioso americano
A mediados del siglo xv1, para transportar a la metrópoli la plata, se organizó un sistema de flotas que aseguró con éxito el envío, salvo desastres puntuales y, sobre todo, fenómenos naturales. Del puerto de El Callao partía la Armada del Mar del Sur, que conducía a Panamá los tesoros del Perú. En Panamá esperaba la llegada a Nombre de Dios en los primeros ai'íos y, posteriormente, a Portobelo de la Armada de Tierra Firme que venía de Cartagena de Indias. Las mercancías atravesaban el estrecho de Panamá y, una vez embarcadas se dirigían hacia La Habana. A la estratégica bahía de La Habana llegaba también la Flota de Nueva Espafi.a que partía de Veracruz y sumaba a los tesoros novohispanos las ricas mercancías del Galeón de la China o de Manila que transportaba anualmente productos asiáticos de Manila a Acapulco.5 Durante los largos años en los que la monarquía hispánica combatió con las potencias del norte de Europa ambas flotas, fuertemente escoltadas, salían conjuntamente hacia Sevilla en primavera, una vez pasada la temporada de huracanes; con posterioridad a 1660 partieron sepa-
5 Anualmente llegaban a Manila docenas de juncos de los puertos chinos cargados con porcelana, seda y
marfil, aparte de los productos <llimentarios y otras materias primas. China tuvo un protagonismo gigantesco en el comercio filipino y una parte considerable ele la plata americana, por unas vías u otras, acabó allí. Manila tenía, también, rutas comerciales hacia Japón y, directamente o a través de los puertos chinos, se relacionaba con Indochina, Siam, las Malucas, Ceilán y la India portuguesa, sobre tocio en el periodo de unión de las dos coronas iniciado en 1580. Sobre el galeón de Manila y las mercancías que transportaba: W. L. ScHURTZ: El galeón de Manila, Madrid, 1992. C. YusTE: E/ comercio de Nueva Espaiia con Filipinas, 1590-1785, México, 1984. L. CABRERO FrnNANDEZ: «El galeón ele Manila•>, en Manila 1571-1898. Occidente en Oriente, Madrid, 1998, pp. 171-181. M. ALFONSO MoLI y C. lvLIRTÍNEZ 5HAW: El galeón de Manila, Madrid, 2000. R.M. 5ERRERA: «El camino de la China», en A. J. MORALES (clir.): Filipinas, puerta de Oriente. De Legazpi a Malaspina , Madrid, 2003, pp. 111 -129. A. PLEGUEZUELO: «Regalos del galeón. La porcelana y las lozas ibéricas de la Edad Moderna'" en A. J. MORALES (clir.): Filipinas, puerta de Oriente. De Legazpi a Malaspina, Madrid, 2003, pp. 131-145. M. ALFONSO MOLA y C. lvlARTíNEZ 5HAW: «El galeón de Manila y los orígenes ele un mestizaje artístico•', en Oriente en Palacio. Tesoros artísticos en las coleccio-
11es reales espaiiolas, Madrid, 2003, pp. 87-91. M." A. COLOMAR ALHAJAR: «El galeón de Manila, vehículo de información entre Oriente y Occidente», en M. ALFONSO lvlou y C. MARTÍNEZ S1-111w (coms.): Oriente en Palacio. Tesoros
artísticos en las colecciones reales espai1olas, Madrid, 2003, pp. 96-103. M." J. HERRERO 5ANZ: «Los marfiles del galeón de Manila », en M. ALFONSO Mm.A y C. MARTINEZ SHAW (coms.): Oriente en Palacio. Tesoros artísticos en las
colecciones reales espaiiolas, Madrid, 2003, pp. 92-95.
1
., 1
>
[356] ARTE Y MECENAZGO IN DIAN O. DEL CANT ÁBRICO AL CARIBE
radamente. Los puntos más peligrosos del tornaviaje, pues en ellos se apostaban piratas y enemigos de la monarquía, eran el canal entre las Bahamas y Florida y el espacio entre las Azores y la Península, sobre todo los arenales de Sanlúcar y la desembocadura del Guadalquivir donde la flota, con galeones de tonelaje creciente con el tiempo, esperaba peligrosamente condiciones favorables para acceder a Sevilla.
Las mercancías, también la plata labrada y los productos orientales, viajaban a veces con el donante de regreso a España o en poder de un representante, pero lo habitual era que se facturaran con un mercader o cargador. Una vez desembarcadas las mercancías en Sevilla se hacían llegar al destinatario. Hasta que, en el siglo xvm, se abrió el comercio con América a diversos puertos del Cantábrico, la conducta interior de la plata y mercancías preciosas hacia el Norte peninsular estuvo casi monopolizada por yangüeses, arrieros de la villa de Yangüas (Soria) que organizaron un sistema confiable, con garantía de entrega pactada contractualmente. Yangüas disfrutaba de privilegio de portazgo en el reino desde el siglo XIV y los habitantes de esta pequeña población y los de las localidades próximas de la sierra de Soria y Burgos vivieron del trasiego de mercancías. La fama de los yangüeses como arrieros y sus andanzas por toda España las recoge Cervantes en la primera parte de Don Quijote de la Mancha -capítulo xvcuando don Quijote y Sancho tropiezan con una recua de mulas conducida por unos desconfiados yangüeses. Los recueros yangüeses se encargaban del transporte ligero y trasladaban las mercancías a lomos de mulas, normalmente en cajones envueltos en arpillera. Del transporte pesado se encargaban sus vecinos burgaleses y sorianos de la zona conocida como Pinares -de Quintanar de la Sierra a Navaleno- que desde 1497 formaban la Junta y Hermandad de la Cabaña Real de Carreteros. 6
Fernando Quiles ha estudiado el trasiego de mercancías que salían desde Sevilla con contrato de transporte y entrega entre los años 1650 y 1675 y ha constatado que en el 75 %
de los casos las llevaban yangüeses. 7 El territorio más beneficiado por este transporte fue la cornisa cantábrica y, singularmente, el País Vasco. 8 Los yangüeses solían cobrar el uno por ciento del dinero transportado y cuatro pesos por cada arroba. Cuando en el contrato se estipula el plazo de entrega suele estar en torno a 30 días. El camino habitual era la cañada soriana también llamada ruta de los yangüeses. Durante el periodo estudiado por el profesor Quiles, gran parte de las fortunas enviadas proceden del virreinato del Perú, pero muchos remitentes y testamentarios son vecinos de Sevilla y Cádiz y una parte de las mercancías transportadas -también la plata labrada- pueden ser andaluzas.
6 P. GrL ABAD: Junta y Hermandad de la Cabaiia Real de Carreteros, Burgos-Soria, Burgos, 1983. 7 F. QurLES GARCfA: «De yangüeses y otra gente en la conducta de plata (Sevilla, 1650-1676) », en A.M.' ARANDA
y otros (dir.) : Barroco Iberoamericano. Territorio, arte, espacio y sociedad, Sevilla, 2001, t. 1, pp. 175- 190.
' Se debe considerar que Andalucía y Extremadura no requerían de tantas seguridades o garantías como las mercancías que se enviaban a l norte y podemos sospechar que se protocolizaban en menor número los contratos de
transporte a lugares de estas regiones cercanas al puerto de Sevilla que, como se sabe, tuvieron tan intensa relación con América. El número de objetos americanos conservados en el norte, a pesa r de las enormes pérdidas, es un buen
indicio de la intensidad del tráfico mercantil.
ORNAMENTOS ARTÍSTICOS Y DONl\CJONES INDJANl\S EN EL NORTE C1\NT AllRICO [357]
La plata labrada ocupa un lugar destacadísimo entre los bienes transportados. Son objetos para la dotación de capillas e iglesias, aunque también llegaron obj etos de uso civil. Para adorno y ostentación de otros miembros familiares residentes en España se enviaban joyas muy diversas, baulitos de concha, ébano y marfil, pequeñas ca jitas de fil igrana de plata, cajones con imágenes de Copacabana, «barros de Yndias» o simplemente piezas que se definen como «curios idades y menudencias de Yndias». En 1676, Juan de Arecheguerra, regidor perpetuo de Santiago de León envió una rica vajilla de plata -cucharas, tenedores, platillos, vinagreras, bernegales, un jarro de pico y otro de batir chocolate- junto a veinticuatro «pocillos de China» -es decir, de porcelana-, dos sa lvillas de filigrana - también oriental posiblemente- y unas papeleras o escritorios.9 Los objetos atesorados por la nobleza se han perdido y, lamentablemente, solo se conservan piezas depositadas en las iglesias, a excepción de algunas pocas obras en colecciones familiares. Los escritorios enviados por Juan de Arecheguerra posiblemente estaban lacaclos, como también lo está el costurero que conserva la familia Sánchez ele Tagle. El profesor Gómez Martínez relaciona el costurero con Andrés Sánchez de Tagle, gobernador ele campo ele Ma nila y piensa que la obra llegó a Santillana del Mar a principios del siglo XIX, aunque tampoco se puede descartar que la obra sea anterior y tenga alguna re lación con Francisco Manuel Sánchez de Tagle, general del galeón de la China y empadronado, en 1735, tanto en México como en Santillana del Mar. 10 Es posible que las ca jitas de fil igrana que se mencionan en los envíos de la segunda mitad de l siglo xv11 fueran como las que se conservan en la colegiata ele Santillana del Mar y Elorrio - iglesia de San Agustín de Echevarría y Museo Diocesano de Bilbao-. Cajones de plata - a modo de trípticos para altares portátiles- con imágenes de la Virgen de Copacabana se guardan en el monasterio de Santa Elena de Nájera y en el convento de Agustinas Recoletas de Pamplona 11. Ambos ejemplares fueron enviados a dos monjas
' E Qu11.Es GARCÍA : «De yangiieses y otn1 gente en la conducta ele plata (Sevilla, 1650-1676)», en A. M." AHANDA
)' o tros (dir.): Barroco iberoamericano. Territorio, arte, espacio y sociedad, Sevi ll a, 2001, t. 1, pp. 175- 190. Se
describen numerosas y ri cas joyas. Bastan tes estaban hec has en filigra na de plata y otras era n de oro esmaltado.
1arnbién podían incl ui r esmera ldas y brillantes: en 1665 Martín de Va lencegui, ca ballero de Santi ago, envió a su
hij a, vecina de Elgóiba r, dos veneras de Santiago, una de oro con cuarenta y tres diamantes y otra de fili grana de
piara con cuatro botones ele filigrana.
'º J. GóMEZ MARTÍNEZ: «Bonheu r de to ur », en A. J. MORALES (cl ir. ): fi/ipi11as, puerta de Oriente. De Legazpi a
Malaspina, Madrid: Socied ad Estata l para la Acción C ultural Exterior, 2003, pp. 319-320. 11 Ll Virgen de Copacabana er,1 un santuario muy popu lar junto a l lago Tiricaca, en Bolivia actua l. El ejemplar
de Ná jera lo env ió , en 1749, a su hermana , la abadesa Inés María Manso Velasco y Torres, .José Manso Velasco y
Torres, caba llero de Santiago, tenien te genera l de los e jércitos, vizconde ele Fuente Tapia, conde d e Superunda ,
gobernador de Ch ile y virrey del Perú . La profesora Esteras dice que se la b ró en un ta ller de La Paz . C. ESTERAS
MA RTÍN: La Iglesia en América: evangelización y cultura, Madrid, 1992, pp. 246-247 . .J. M. Owz VALDOVINOS:
/'latería hisfJanoainericana en. La Rioja, Logro11o, 1992, p. 43 . El e jempl ar conservado en el convento ele Agusti nas
Recoletas de Pamplona es más se nci ll o y m ás a ntiguo . También fue rega lado a una hermana de l convento, Francisca
de Santo Dom ingo, por su herma no Bernard o de Lizaraz u entre 1650 y 1663; A. ÜRBE SIVAITE y M. ÜRBE S1vATrE:
«O rfebrería d el conven to de Agusti nas Recoletas de Pamplona », Prínci/Je de Viana, 1989, p. 44. M.' C. Hrnrn1,1 MORENO, M. ÜRBE S1VATTE y A. ÜRBE SIVATTE: Arte his¡;anoamericano en Navarra, Pamplona, 1992, pp. 155-156.
Presentó esta t ipología , or iunda d el Altipla no, C. ESTERAS tvl ARTíN: Orfebrería hisfJan.oan1ericana. Siglos xv1-x1x,
¡
:/
1
b
[358] ARTE Y M ECE1 t\ZGO INDI ANO. DEL CANTtÍ llRICO AL C \RIBE
Santillana del Mar, co legiata. Arqueta d e fili g rana . India, segunda mitad del siglo xv11.
por sus hermanos, seguramente con la intención ele que ambas monjas tuvieran altarcitos ele María en sus celdas. Al ser una obra relativamente estandarizada, seguramente son semejantes a los dos ca jones con imágenes ele la Virgen ele Copacabana que llegaron a San Sebastián en 1673 enviados por Juan ele Urclicun, caba llero ele Santiago y alcalde de Potosí, a su hermano Juan Ramón Urdicun; además enviaba a la igles ia de lrún doce blandones con un peso de ciento treinta y seis marcos y dos atriles de sesenta marcos.
Sin embargo, el estudio de los protocolos realizado por el profesor Quiles demuestra que en el siglo xvn la mayor parte de las mercancías artísticas se destinaban a iglesias, capillas y santuarios. Se incluían vestimentas litúrgicas, lienzos ele pintura e innumerables obras en plata. De 1658 a 1676 numerosos envíos con obras ele plata labrada llegaron a Arechavaleta, Bilbao, Durango, Elgóibar, Elorrio, Fuenterrabía, Miravalles, Mondragón, Músquiz, Otarl.es, San Scbastián, Vergara y Vitoria. Entre los envíos se registran algunos extraordinarios: en 1659 el alférez Miguel Castarl.os, vecino de Cácliz, envió al santuario de la Virgen ele Begorl.a en Bi lbao dos ca jones que pesaron diez arrobas y media . En los
Madrid, 1986. Íd.: «La platería barroca en Perú y Boli via », en R. GUTIÉRREZ (ed .): Barroco iberoamericano, de los
Andes a las Pampas, Barcelona, J 997, pp. 166- 177. Íd.: «Porta ble reta ble», en Th e Colonial Andes. Tapcstries a11d
Silverwork, 1530-1830, Ncw York, 2004, pp. 261-262 .
ORNAMENTOS ARTÍSTICOS Y DONACIONES INDIANAS EN EL NORTE CANTÁBRI CO [359]
Castro Urdiales y Portugalete. Custodias de sol, siglo xvn.
cajones iban ropas para la Virgen y muchas piezas de plata. Uno de los cajones contenía doscientos noventa marcos de plata labrada. En 1666 el capitán Juan de Manurga trajo de Nueva España otros dos cajones de semejante peso con destino al santuario de Nuestra Señora de la Encina en Arceniega. En 1676 Miguel de Garay envió desde Portobelo una custodia y seis blandones para Arechavaleta. El mismo año el capitán Martín de Urrutia envió desde Panamá a la iglesia colegial de Vitoria una custodia de plata dorada y enriquecida con esmeraldas en el viril de oro y «alrededor del sol». Otra custodia dorada, para la iglesia de San Julián de Músquiz, había enviado, en 1670 desde Sevilla, el capitán Juan de Aldecoa, maestre de la nao capitana de la flota de Tierra Firme. En otros envíos se mencionan blandones, candeleros, lámparas, cálices, vinajeras, salvillas, alguna cruz, coronas -algunas de filigrana, como son las del Museo Diocesano de Santillana del Mar que proceden de Castañeda-, navetas, incensarios ...
Obras con materiales preciosos, exóticos y curiosos
Aparte de la plata, también llegaron productos de materiales exóticos y de elaboración refinada o extravagante. Fueron muy demandados en Europa y permitían a sus
¡:
1
,1
-[3601 ,\RTE Y MECENALCO INDI ANO . DFL CA"'TABR ICO AL CARIBE
poseedores la ostentación de su riqueza y poder y/o una vinculación con el dorado mundo de ultramar. Al principio llamaron la atención los materiales desconocidos, aunque no fueran ricos, como las plumas de colores y la corteza de los cocos y otras grandes semillas tropicales. Con plumas de aves exóticas conseguían los indios sofisticadas reproducciones figurativas. De elaboración muy costosa, los objetos de arte plumaria de los primeros tiempos de la conquista llegaron a los más poderosos centros del poder civil y religioso. Dos cuadros de arte plumaria legó fray Bernardo de Fresneda en 1577 al convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada y debió de conseguirlos durante su estanci a en la corte como confesor del rey Felipe II. Uno de los cuadros representaba a María y otro la Estigmatización de san Francisco. Aparte transmitió unas palabras de consagración con marco de plata y labor de pluma. 12 El sofisticado arte de las plumas simplifica las formas durante el siguiente siglo en el que la abigarrada decoración y el virtuosismo indígena da paso a composiciones más claras con figuras que se encuadran en enmarcaciones geométricas. Se pierde la prodigiosa precisión de las obras del siglo XVI pero siguen siendo obras muy interesantes y raras. Hacia 1700 llegaron a Manurga (Álava) dos cuadros de arte plumaria sobre cobre que representan a la Virgen, conforme a la vieja tipología de las estampas lauretanas, y a san José con la vara florida y el Niño en brazos. 13 Los debió de enviar desde México Pedro Martínez de Murguía, donante -en 1694- de un extraordinario palio de seda china y de un conjunto de piezas de orfebrería mexicana, a no ser que los cuadros llegaran, con anterioridad, en los envíos, comentados arriba, que el capitán Juan de Manurga realizó en 1666 al vecino santuario de Nuestra Señora de la Encina en Arceniega.
Muy apreciadas eran las obras lacadas que llegaron de Japón y China. Nos hemos referido al costurero de la familia Sánchez de Tagle. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao se conservan otras piezas procedentes de la colección de José Palacio. 14 Algunas son antiguas pero se desconoce su origen. El Museo Diocesano de Arte Sacro de Vitoria posee una hermosa arqueta de arte namban realizada hacia 1600 y adornada con flores e incrustaciones de nácar. La inimitable laca makie japonesa y, sobre todo, la laca coromandel china e india -que prodiga las incrustaciones de nácar- originó la técnica del enconchado con el que los artistas americanos intentaron acercarse al brillo de la laca. Con incrustaciones de concha se elaboró una pequeña imagen de la Virgen de
" F. .J. ÁLVllRF.7 PI NEDO y J. M. R AMÍREZ M ARTINF.7: Fray Bernardo de Freslleda y la capilla mayor de la iglesia de San Francisco en Santo Domingo de la Calzada, Logroiio, 1979, pp . .18 y 50. La entrega J e los bienes legados se hizo
el 20 de octubre de 1578 . Las obras de arte plumaria se relaciona n así: "Y ten otra ymagen de N uestra Señora de plum<t hecha en las Ynd ias asentada en ma<l era, tan grande como un pliego de papel. Yten una pintura de monte Abern io y
Calba rio con un Cri sto y Sanr Francisco y su compa1iero con muchas mariposas e un lagarto, todo de pluma de labo r
de Yndias f ... ] Una tabla de palabras sac ramentales de pluma ele Yndias con unas molduras doradas» . u M. POI\Tll.LA (dir.): Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria. VII. Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia, Vi
toria, 1995, p. 226. 14 Y. KA\vAM~RA: «Coleccionismo y co lecciones de la laca extremo o ri enta l en Espaiía desde la época del arte
namban hasta el siglo xx», Artigrama, 18, 2003, pp. 211 -230 . Sobre la laca , O mundo da Laca. 2000 anos de História, Lisboa , 2001 .
ORNAMENTOS tlRTÍST ICOS Y DO NACIONES IND ltlNAS EN EL NO RTE CANT!Í RR JCO (361 ]
Guadalupe conservada en Asturias y rea lizada en el siglo XV II , así corno un sagrario para el Jueves Santo en Allo (Nava rra) . Esta obra tiene la cub ierta p intada en tonos azules con frutos dorados , que evocan la laca japonesa, y los laterales del sagrario van adornados con abundantes figuras sobre un mosaico de conchas particul armente bien cortado, lo que aproxima el sagrario a la producción oriental. Aunque se tiene por americano no se debería descartar el ámbito geográfico que gira en torno a Manila. 15
Se ha mencionado arriba la llegada al puerto de Sevi lla de va jilla de porcelana china . Hasta la apertura de la ruta del ga león de Manila la mayor parte de la porcelana que se comercia lizaba en Espaüa ll egaba por la ruta portuguesa del Índico a Lisboa. Tras la apertura de la ruta entre Manila y Acapulco, la porcelana y la seda chinas se intercambiaban por la plata americana con destino a China. El tráfico fue tan masivo que en el segundo galeón se llevaron a Acapu lco 22 500 piezas de porcelana . 16 El flu jo de porcelana hacia Espaüa tuvo ta l dimensión que Felipe II llegó a poseer más de 3000 piezas de porcelana china y, en los inventarios publicados de la nobleza cantábrica, se han registrado algunas piezas ele porcelana e imitaciones de Ta la vera, centro ceramista que produj o platos y vasos con adorno en blanco y azu l antes de que se popul arizaran las chinerías por Europa . Para nuestro propósito , mayor interés tienen los tibores chinos que adornaban las mansiones de N ueva Espaüa y que también se enviaron a familiares e iglesias como objetos de ostentación . El navarro Felipe de Uriarte, que en 1766 había rega lado los singularísimos báculo y mitra - adornados con tembleques de pedrería y p lata con fo rma de insectos- para adorno de la imagen de San Fermín en Pamplona, donó en 1768 dos tibores a la capilla de la Virgen de l Camino en la iglesia de San Saturnino de Pamplona . Iriarte vivía en México y los tibores enviados son de taller chino, como el báculo y mitra que llegó de Cantón. 17 Chinos y también del siglo xv111 son otros dos tibores ele la iglesia ele San Pedro del Romeral y dos tibores más de la ermita de la Virgen ele la Luz en Aniezo. 18 La fa milia Sánchez ele Tagle conserva en Sa ntillana del Mar dos estilizados tibores chinos con adorno pintado y en relieve.
Para el consumo europeo, los portugueses promovieron en la India la producción de arquetas de madera cubierta de láminas ele nácar o bien con concha de carey y estructura y refuerzos ele plata. De finales del siglo XV I, probablemente de los talleres de Goa, es la arqueta de concha de tortuga y plata qu e el VI Condestable, Juan Fernández
15 El sagra ri o se recoge por primera vez en un invenrario de la parroqu ia de 1718 . M .. " C. l-Trnrn111 MORENO, M. ÜRBE S1v111TE y A. ÜRllE srvAnE: Arte hispanoamericano en Navarra, Pamplona, 1992, p. 23 6. M ." C. GARCÍA S111z: «Sagrario», en Los Siglos de Oro en los uirreinatos de América, 1550-1700, Madrid, 1999, pp. 382-383 .
16 A. PLEGUEZUELO : «Regalos del ga león. La porcela na y las lozas ibéricas ele la Edad Moderna•>, en A. J. MORALES (d ir.) : Filipinas, puerta de Oriente. De Legazpi a Malaspina, Madrid, 2003, p. 134.
17 M ." C. HrnrDIA MORENO, M. ÜRVE S1v1\ITE y A. ÜRBE S1v11nE: Arte hispanoamericano en Nauarra, Pamplona, 1992. M." C. GARCÍA GAINZA : Catálogo monumental de Navarra . v pte 3 . Merindad de Pamplona , Pamplona, Pamplona, 1997, p. 131 . FrnNAND EZ G1«1C1A, R.: «Tibor", en A. J. 1\iloRALES (d ir.) : Filipinas, puerta de Oriente. De Legazpi a Malaspina , Madrid: Sociedad Estatal para la Acción Cu ltu ra l Exterior, 2003, pp. 291-292 .
18 E. C.1MPUZANO Rurz: «El arte co lon ia l en Cantabria>.,en Los Indianos . El arte colonial en Cantabria, Santander, 1992, pp. 47-51.
,I 1 >_ L
,¡
b
[362] ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
Elorrio (Vizcaya), convento de Santa Ana. Arqueta, hacia 1700.
de Velasco, depositó en el panteón familiar de Medina de Pomar. 19 La tipología de arqueta portuguesa pasó a América, donde se hicieron enteramente de plata -una con las armas del duque de Lerma y marca de México se guarda en el monasterio de San Bias de Lerma y otra arqueta de excelente calidad regaló Pedro Antonio de Barroeta, arzobispo de Lima de 1751 a 1758, a la iglesia de Ezcaray- o bien al modo indoportugués combinando la concha de tortuga con la plata. Aparte de los usos civiles que pudieron recibir, en las iglesias las arquetas se usaron - tanto las de plata como las de concha- como sagrarios para el J neves Santo y como relicarios. De carey con refuerzos de plata y datables a finales del siglo XVII son una arqueta con abundantes apliques de plata de la iglesia de San Pelayo de Oviedo, otra arqueta de colección particular en Cantabria y una tercera se muestra en el Museo Diocesano de Bilbao pero procede del convento de Santa Ana de Elorrio y originalmente la había donado Diego López de Mallea, caballero de Santiago, al monasterio de Santa Margarita de Ermua. De concha
19 A. A. BARRÓN GACíA: «Arqueta de reliquias », en A. J. MORALES (dir.): Filipinas, puerta de Oriente. De Legazpi a Malaspina. Madrid: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2003, pp. 302-303.
ORNAMENTOS ARTÍSTICOS Y DONACIONES IN DIANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO (363]
Santo Domingo de la Calzada, catedral. Copón de nácar. Gujarat, hacia 1660.
de tortuga y madera de ébano es el sagrario, donado hacia 1650 por Diego Díaz de Mendívil, a la iglesia de Mendívil (Álava) que se considera americano. Con incrustaciones de nácar se conservan algunas obras menores como cruces de altar, atriles y
marcos de cuadros. El nácar de una madreperla de buen tamaño se utilizó para confeccionar una concha de bautizar adornada con un relieve que representa la Resurrección; se conserva en el Museo Diocesano de Santillana del Mar, llegó a través de una donación reciente y parece obra oriental del siglo XIX. La catedral de Santo Domingo de la Calzada posee un curioso y exótico copón de metal y nácar que pudieron mandar, a mediados del siglo XVII, Gaspar de Ocio y el capitán Domingo Cantabrana que comerciaba con productos transportados por el galeón de Manila . Se inspira en las formas de la platería clasicista de tiempos de los Austrias Menores, pero la copa y su tapa se conforman con pétalos o gaj os de nácar perfectamente ajustados. Como esta obra no está pensada para contener líquidos, las piezas de nácar se encajan en la estructura de metal sin apenas clavos, tan habituales en las piezas de nácar procedentes de Gujarat (India). De este activo centro artístico indo-portugués salieron algunas extravagantes fuentes y
,1
., I'
1 1
1 ,.
1: : i
[364] ARTE Y MECEN AZGO IN DIA NO. DEL CANT ABR ICO AL CARIBE
aguamaniles20 de uso civil que ensamblan las placas de madreperla de modo semejante a como se hace en el copón de la catedral calceatense que ha de proceder de la India. El puerto de Manila fue una fenomenal encrucijada para los productos asiáticos de la India al Japón. Semejante interés tienen las obras de nácar abierto a buril formando dibujos figurativos que se duda si vincular a Nueva España, a Filipinas y su ámbito oriental o relacionar directamente con las labores indo-portuguesas. El convento de Santa Clara de Medina de Pomar conserva dos cuadros que pueden ser americanos. Son obra del siglo XVIII y representan a la Dolorosa y a santa Apolonia, pero nos interesan sobre todo sus marcos de ébano cubiertos de nácar grabado con abundantes escenas y figuras. En el marco de la Dolorosa abundan santos franciscanos junto a la cruz de Jerusalén y en el de santa Apolonia, que se completa con follaje recortado al aire y confeccionado sobre nácar, dominan las escenas de la vida de María. Para las figuras se siguen modelos de estampas europeas y no se puede descartar que, como los cuadros, los marcos sean novohispanos. Con la misma técnica -madera cubierta por un mosaico de nácar- se realizó la excepcional cruz de Jerusalén que Caja Cantabria guarda en el palacio Peredo Barreda de Santillana del Mar. De grandes dimensiones - algo más de dos metros de alto- se cubre con un completo programa iconográfico que gira en torno a la exaltación de la Inmaculada y de los santos de la orden franciscana. 21 Placas de nácar, con santos franciscanos a los lados de la Inmaculada, adornan una rica cruz de altar con crucificado de marfil colocado sobre un cerco de ráfagas de plata. Cristo está labrado según una tipología habitual en Occidente desde el siglo XVI y no tiene rasgos orientales. Se muestra en el Museo Diocesano de Santillana del Mar y procede de la iglesia de San Sebastián de Reinosa. Puede datarse en la primera mitad del siglo XVIII,
y tal vez sea de taller indo-portugués .22
En Europa se apreciaba desde antiguo la seda china que llegaba a través de los puertos mediterráneos del Próximo Oriente donde concluían las caravanas de la China . El tráfico continuó durante la Edad Moderna, dificultado momentáneamente por los cambios político-militares en la zona, la caída de Constantinopla y la fuerte tensión entre los Estados europeos y el Imperio otomano. Los descubrimientos portugueses encontraron una nueva vía directa y la conquista americana y la apertura del trayecto
20 Se reproducen va rias fu entes de Gujarat en colecciones portuguesas, así como un conjunto de fuente agua
manil, de una colección privada de Oporto, en N . VASALLO E SILVA (coord.): A heram;a de Rauluchantim, Lisboa, 1996, pp. 199-210. Otra fuente aguamanil del siglo xv1, en colección lisboeta, una garrafa y otras bandejas de nácar
de Gujarat se expusieron en Exotica. O s descobrimentos portugueses e as cámaras de maravilhas do Reizascimento, Lisboa, 2002, pp. 123-130. Ta mbién, Exotica. Portugals Entdeckungen iin Spiegel fürstlicher Kunst- und Wunderkainmern der Renaissance, Wien, 2000.
1 1 Javier Gómez, que ha estudiado la cruz, la data en torno a 1700. J. GóMEZ M ARTíNEZ: «Cru z de Jerusa lén ,,,
en A. J. M ORALES (dir.): Filipinas, puerta de Oriente. De Legazpi a Malaspina. Madrid: Sociedad Estata l para la
Acción Cultura l Exterior, 2003, pp. 310-311. 11 La iglesia de M atu te (La Rioja) posee otra cruz de a irar con Cristo de marfil sobre resplandor de plata y
peana arquitectónica en la que el nácar está sustituido por apliques de bronce, entre ellos una ca lavera . Se ha vin
culado con los trabajos indo-portugueses.
ORNAMENTOS ARTÍSTICOS Y DONACIONES INDIA NAS EN EL NORTE CANTÁBRI CO (365 ]
del Galeón de la China abrió una nueva ruta comercial que beneficiaba directamente a España. Las sedas apenas han suscitado el interés de los investigadores y merecerían un estudio particular. Entre ellas se pueden encontrar obras tan singulares como el terno de la colegiata de Xunqueira de Ambia (Orense) confeccionado con riquísimas sedas, propias de la aristocracia oriental, completamente cubiertas con bordados de sedas de colores que dibujan rameados florales, pavos reales y otras aves exóticas.23
La llegada de sedas chinas a través del galeón de Manila, debió de ser muy frecuente. Unas veces llegaron obras bordadas y completamente terminadas, otras veces se enviaron piezas de seda para ser confeccionadas en España. A lo largo de la segunda mitad del siglo xvn el capitán Cantabrana y Gaspar de Ocio, que comerciaban con China y eran vecinos de Santo Domingo de la Calzada y residentes en Nueva España, realizaron numerosos obsequios a la catedral calceatense y algunos fueron telas de seda. En marzo de 1652 el capitán Cantabrana deseaba regalar un frontal de plata a la catedral y pidió las medidas adecuadas al cabildo. Aunque había recibido los anchos del frontal con un dibujo hecho por el pintor Jerónimo de Salazar, cambió de opinión y pensó hacerlo de seda en China, junto con un terno completo, pero finalmente, en 1654, el frontal y unas andas para el santo patrón se enviaron de plata y llevan las armas de Gaspar de Ocio, personaje al que Cantabrana representó en varias ocasiones.24 El 30 de marzo de 1666 el capitán Cantabrana anunciaba al cabildo calceatense la llegada de varias piezas de plata -entre ellas un portapaz de filigrana que se conserva- y señala que le había costado desembargadas del poder del juez que las retenía junto «con la demás ropa que me vino de China el año pasado». Más tarde, a petición del cabildo de Santo Domingo de la Calzada que deseaba confeccionar capas para los canónigos, Cantabrana envió, en febrero de 1678, seis piezas «de damascos mandarines de China blancos».25
Ornamentos llegados de China y Filipinas en los siglos xvm y x1x se registran en diversos inventarios de iglesias cantábricas. En 1776 la iglesia de Santillana del Mar poseía un ornamento entero de China al que puede pertenecer una capa pluvial de seda adornada con flores bordadas y con una imagen de santa Juliana en el capillo. Diversos ornamentos envió, desde Manila, Francisco Díaz de Durana, nacido en Durana en 1743 y vicario general y deán de la catedral de Manila.26 Los ornamentos filipinos se bordan sobre sedas de los colores litúrgicos y reparten flores en ramos delgados y alargados. De los ornamentos enviados por Díaz de Durana, bastantes con inscripción de donación
23 ]. M. MONTERROSO MONTERO: «Terno litúrgico filipino », en A. J. MORALES (dir.): Filipinas, puerta de Oriente. De Legazpi a Malaspina , Madrid: Sociedad Estata l para la Acción Cultu ral Exterior, 2003 , pp. 282-283 .
24 B. ARRÚE ÜGARTE: «Platería hispanoamericana en La Rioja: piezas mejicanas en Santo Domingo de la Calzada y Alfaro», Artigrama, n.º 3, 1986, pp. 219-220.
15 M.' T. SANCHEZ TRUJILLANO: El arte hispano-filipino en La Rioja. Los marfiles, Logroño, 1998, p. 45 . 26 M.]. PORTILLA: (dir. ). : Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria. Tomo 111. Ciudad de Vitoria, Vitoria, 1970,
p. 111. Tomo Vil. Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia . Vitoria, 1995, p. 225. Torno v11 1. Los valles de Arramaiona y Gamgoa. Por Ubarrundia a la Llanada de Álava, Vitoria, 2001, p. 531. J. M. GoNZALEZ CEMBELLiN: América en el País Vasco. Inventario de elementos patrimoniales de origen americano en la comunidad autónoma vasca (referencias bibliográficas), Vitoria-Gasteiz, 1993 .
b
[366] ART E Y MECENAZGO IN DIAN O. DEL CANT.i BR ICO AL CARIBE
Vi ll aescusa . Detalle de la sombrill a, pr imera mitad del siglo x1x. Museo Diocesano de Santi ll ana del M a r.
bordada en el interior, se conservan casullas en su pueblo natal, Durana (Álava), en la catedral vieja de Vitoria, en Eribe (Ála va ) - una verde de 1776 y otra ro ja de 1805- , en Miífano Mayor (Álava) - dos casullas blancas y una blanca de 1776- y Ochandio (Vizcaya) - una casulla roja y otra verde- . Simón de Anda y Salazar, gobernador, capitán general de Fi lipinas y presidente de la Audiencia, posiblemente donó, hacia 1776 fecha de su fa llecimiento, un terno blanco bordado en seda de la iglesia de San Esteban de Vitoria. Ambrosio de Meabe, residente en M éxico, envió en 1772 a la iglesia de Santa María de Uríbarri en Durango un terno blanco junto con varias casullas y capas. Otros ornamentos de seda se conservan en las iglesias alavesas de Ondá tegui, Jócano, Buruaga y Durana donde, aparte de los ornamentos donados en 1776 por el deán de Manila, se conservan otras casullas rega ladas por Juan Santos de Ayala en 1850. Por las mismas fechas del siglo XIX pudo hacerse la capa pluvial de la iglesia de Santa Ana de Durango (Vizcaya ). Como las casullas de Ochandio, la capa de Durango se guarda en el M useo Diocesano de Arte Sacro de Bilbao. Es de seda blanca y delicadas flores bordadas con sedas de matices. En la segunda mitad del siglo XIX, en Filipinas y
ORNAME1'1TOS ARTÍSTICOS Y DONACIONES IN DIANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO (367]
con seda blanca y bordado de flores, también se realizó un palio del santuario de Santa María la Antigua en Orduña (Vizcaya). En el año 1900 los marqueses de Urquijo donaron a la parroquia de San Pedro de Llodio otro palio de seda blanca bordado con paisajes, figuras humanas, gacelas y mariposas.27 Con anterioridad, para servicio de la iglesia y capilla del Santo Cristo de Manurga (Álava), llegó un magnífico palio bordado con hilos lasos -sin torcer- de seda. El palio, de manufactura china, debió de ser un frontal originalmente y ha de corresponder con el que en 1694 envió Pedro Martínez de Murguía desde Cádiz.28 Está adornado a la manera de las alfombras y contiene un medallón central alargado, esquinas bordadas y, además, por el resto del campo reparte pavos reales y ramilletes. A la familia Solana González Camino de La Concha de Villaescusa (Cantabria) perteneció una sombrilla y una colcha de seda bordada, ahora en el Museo Diocesano de Santillana del Mar. La sombrilla es de seda roja con figuras orientales en paisajes sugeridos por el tamaño de las flores, los árboles, las pagodas y otros objetos. Esta sombrilla, probablemente bordada en China, tiene eje o mango de marfil profusamente tallado a base de hojas, flores y aves al vuelo. La colcha es de seda blanca y está enriquecida con abundantes bordados: rameados florales, aves y cuatro escenas de caza en medallones de perfil conopial. Los personajes tienen rasgos chinos y la colcha ha de ser china y algo más antigua que la sombrilla, posiblemente de fines del siglo xvm, mientras que la sombrilla se puede datar en la primera mitad del siglo XIX. Hemos comentado que con la sombrilla se llevaba el viático a los enfermos y con la colcha se les cubría al administrarles la extremaunción. La catedral de Santander posee otro gran paño de seda roja bordada con flores , aves y figuras que los investigadores considerar también colcha sacramental.29 Se dice que debió de hacerse en Filipinas, aunque tampoco se puede descartar a los puertos de China como probable origen. Seguramente se corresponde con «un paño broslado grande de tafetan colorado de ymagenes » que recoge un inventario de bienes de la catedral santanderina en 1778. A lo largo del siglo XIX llegaron en abundante número mantones de Manila -en buena medida chinos-; uno muy hermoso, de flores y pájaros multicolores, se encuentra en el santuario de Santa María la Antigua de Orduña.
De Filipinas, o tal vez de América, hubo de llegar una casulla de la iglesia de Ochandio -hoy en el Museo de Arte Sacro de Bilbao- con bordado de flores, uvas y granadas que llenan completamente el campo y que, en el franjón central delantero y trasero, lleva
27 M. J. PORTILLA (dir.): Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria. Tomo v1. Las vertientes cantábricas del noroeste alavés, la ciudad de Orduiia y sus aldeas, Vitoria, 1988. La parroquia de Llodio posee una casulla de seda roja y minuciosos bordados que pueden ser, también, regalo de los donantes del palio.
28 J. M. GONZALEZ CEMBELLfN: América en el País Vasco. Inventario de elementos patrimoniales de origen americano en la comunidad autónoma vasca (referencias bibliográficas), Vitoria-Gasteiz, 1993. M. PORTILLA (dir. ): Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria. Tomo v11. Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia, Vitoria, 1995, p. 224.
29 E. CAMPUZANO: Arte colonial en Cantabria, Santillana del Mar, 1988. Íd.: «El a rte colonial en Cantabria ». Los indianos. El arte colonial en Cantabria, Santander, 1992, pp. 47-51. J. J. Pm o SANCHEZ: «El arre mueble en la catedral de Santander hoy>>, en J. L. CASA DO SOTO (ed.): La catedral de Santander. Patrimonio monumental, Santan
de1; 1997, p. 310.
11
"· 1 j•
i ¡· ! i•
.:
h
(368] ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
óvalos con figuras de trazo somero y elemental. Por el marco de los óvalos, que todavía siguen la forma de los cueros recortados aunque sean esquemáticos, se puede datar a finales del siglo xvn. Mayor interés tiene un terno completo de la catedral de Santiago de Bilbao. Fue confeccionado con una rica tela bordada de compleja elaboración, en la que con hilo de oro se bordan grandes hojas y flores que cubren completamente la tela de base y lo hacen con un ritmo que recuerda las obras de plata peruana. Se obtiene así una pesada y principesca tela de oro con el dibujo imperceptible a cierta distancia a pesar de que algunos perfiles se resaltan con hilo marrón. En el día de hoy se expone en el Museo de Arte Sacro de Bilbao y creemos que se hizo hacia 1650, posiblemente en el Perú . De este origen americano ha de ser sin duda un poncho de lana trabajado a modo de tapiz; se conserva en la casona Cossío de Tudanca (Cantabria). Tiene orla floral, escudos con lambrequines y cimera, flores repartidas por el campo y curiosas escenas taurinas y de caza de aves con escopeta. Se puede datar en el siglo xvm y Campuzano cree que pudo pertenecer a Pascual Fernández de Linares, fundador de la casona donde se guarda. 30
Muy pronto se supo que en el lejano Oriente abundaba el marfil, otro de los materiales más valorados en Occidente. Los objetos devotos realizados en marfil, atesorados con fruición desde la Edad Media, comenzaron a llegar a España nada más abrirse la ruta del galeón de la China. La riqueza del material y el origen oriental de los objetos de eboraria propició una extraordinaria devoción asociada a la santidad del sujeto representado. Se trata sobre todo de imágenes de Cristo expirando en la cruz o muerto en otras ocasiones. 3 1 Frecuentemente se han calificado estos marfiles como hispano-filipinos, pero la documentación aclara muchas veces que vinieron de China y algunos pueden ser de Siam o indo-portugueses. Ciertamente también se hicieron en Filipinas donde se instalaron artesanos chinos, conocidos como sangleses, que llegaron a monopolizar la mayor parte de las actividades mecánicas. A las tierras del Cantábrico llegaron muchos y excelentes marfiles. En 1585, Luis de Landa, tesorero de Felipe II, dotó la capilla de San Juan de Arroyabe (Álava) con un hermoso Cristo de marfil de cuerpo vertical, detallado modelado corporal y actitud expirante conformando una tipología que será habitual en los Cristos llegados de Oriente.32 El 4 de noviembre de 1603 se acordó depositar un Cristo de marfil en una capilla del convento de San Francisco de
30 E. CAMPUZANO: Arte colonial en Cantabria, Sanrillana del Mar, 1988. Íd. : «El arte colonial en Cantabria», Los Indianos. El arte colonial en Caiztabria, Santander, 1992.
31 Estudia la escultura de marfil M. ESTELLA: Marfiles hispano-filipinos en las colecciones particulares de Madrid, Madrid, 1972. Íd.: La escultura barroca de marfil en Espaiia. Escuelas europeas y co loniales, Madrid, 1984. Íd .: Marfiles de las provincias ultramarinas orientales de Espai1a y Portugal, Monterrey, 1997. Otros autores han estudiado aisladamente algunos marfiles del norte peninsular. Destacamos el estudio de la extraordinaria colección de marfiles conservada en La Rioja de M.' T. S,\NCHEZ TRUJILLANO: El arte hispano-filipino en La Rio¡a. Los marfiles, Logroño, 1998, y la obra de J. M. CASADO: Museo Oriental de Valladolid. Catálogo JI. Marfiles hispano-filipinos, Valladolid, 1997.
32 Además de las obras de Margarita Estella citadas arriba, véase G. LóPEZ DE GurnEÑu: Álava, solar de arte y de fe, Vitoria, 1962. M. ]. PORTILLA (dir.): Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria . Tomo IV. La Llanada occidental de Álava, Vitoria, 1975, pp. 277-278. E TARAR ANITUA: Barroco importado en Álava y diócesis de Vitoria, Vitoria, 1995, pp. 87-89 . El segundo Cristo de Arroyabe se muestra ahora en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Vitoria.
• ORNA .\lENTOS .IRTÍSTJCOS Y DONACIONES INDJ,\NAS El'< EL NORTE CANTA8RI CO r369J
-~ !·.
f, ·~ ' l
Lanesrosa (Vizcaya) y .\!lijares (Cantabria). Cristo de marfil.
Castro Urdiales que el capitán Gaspar de Sierralta pensaba levantar. El convento le cedió un espacio, entre la sacristía y el púlpito, para edificar la capilla y el capitán se obligó a colocar «un Christo devotisimo que traxo de la China de que se puede hacer cruzifixo y descendimiento de la cruz y sepulcro santo». Se obligaba también a llevar una «imagen devotisima de Maria Nuestra Señora de marfil que traxo de las Indias a la mano derecha del Christo y a la izquierda el glorioso san Diego ». 33 Lamentablemente no se conservan, pero al expresar que con el Cristo se podía hacer crucifijo y descendimiento podemos suponer que el Cristo era semejante al Crucificado de Lanestosa (Vizcaya) que hasta hace pocos años se seguía usando para hacer yacente en Semana Santa, tal como se indica en la donación del Cristo de Castro Urdiales. El Cristo de Lanestosa, expirante y probablemente de taller chino, conserva el color negro del cabello y la profusa efusión de sangre con la que se policromaban; pertenece al grupo de Cristos expirantes que encabeza el de la catedral de Toledo, data ble hacia 1600. El de Lanestosa es muy semejante, en realidad algo menos fino, a otro de la catedral de Santo Domingo
" Archivo de Santa Clara de Medina de Poma1; Signatura 25.22. El capitán Sierralta debía entregar diversos ornamentos para la capilla. Uno de ellos debía ele ser de seda china: «Un frontal costosisirno y muy ncrmoso que traxo de Indias para la capilla y ornato » con la obligación de que el sacrist,ín del convento pudiera adornar el altar nia vor de la iglesia con el frontal en los tres principales días de Pascua y en el día de San Francisco.
!" j. !¡ ·¡ d
" ¡¡ i¡
! 1 1
11 (370] ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTÁBRI CO AL CARIBE
de la Calzada que donó el capitán Domingo Cantabrana en 1693 y lo describe en el envío como «un santo Christo de marfil de mas de dos tercias de alto y la cruz de madera de China ».34 Unos años antes, en 1683, Domingo y Juan de Larrea y Ortiz de Zárate, residentes en México, enviaron a Eribe (Álava), su población natal, otro Cristo frontal y expirante, de la tipología que comentamos. En este último, además de los colores negro y rojo, habituales en la policromía, se ha aplicado dorado en algunos detalles. De finales del siglo XVII -posiblemente donados por Pedro Martínez de Murguía- son otros dos Cristos semejantes de la iglesia de San Martín de Manurga (Álava); uno de ellos está clavado a una cruz de nudos de madera oriental, como el de Eribe. 35
Una obra excepcional por su tipología es el Cristo de Mijares (Cantabria). El crucificado mide noventa centímetros de alto y la cruz más de metro y medio. Un vástago de marfil incrustado se enrosca por el árbol de la cruz que es de madera oriental. Cristo tiene facciones chinas, no lleva corona ni la barba bífida común en los Cristos expirantes del siglo xvn. De elaboración muy delicada, nos parece que ha salido de un obrador chino y lo datamos en las primeras décadas del siglo xvm. De semejantes dimensiones es el Cristo del convento de Clarisas de Villa verde de Pontones pero que procede del convento de la misma orden en Santillana del Mar. 36 Campuzano cree que ambos Cristos pudieron ser donados por algún miembro de la familia Sánchez de Tagle establecido en Nueva España. En el palacio de los Alvarado de Ada! (Cantabria) se conserva otro Crucificado del mismo tipo y de buen tamaño -el árbol, adornado con tallos vegetales de marfil incrustado, mide un metro con veinticinco centímetros y el crucificado pasa de sesenta centímetros-. Está modelado con rasgos achinados, sin corona y barba cerrada. Los trajo a Ada! el fundador del palacio de los Alvarado, Pedro Antonio Alvarado que en 1726 era capitán de una compañía de infantería de los tercios de Manila y en 1733, residente en México, fue general del galeón Nuestra Señora de la Guía sito en Acapulco; regresó a España en 1751 .37 Otros Cristos de menor tamaño pero interesantes, de las últimas décadas del siglo XVII, poseen la iglesia de Santibáñez de Carriedo -ahora en el Museo Diocesano de Santillana del Mar-, la colegiata de Santillana y el convento de dominicas de Santillana. Del siglo xvm es el Cristo de Ruiloba (Cantabria). Otros Cristos de marfil de tamaño pequeño se conservan en las iglesias alavesas de Caicedo-Yuso,
34 M .'' T. SANCHEZ TRUJILLANO: El arte hispano- filipino en La Rio¡a. Los marfiles, Logro11o, 1998, p. 45. 35 Los Cristos de Eribe y Manu rga se han depositado en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Vitoria. Se estudian
en las publicaciones citadas de Marga rita Estella y en el tomo vn del Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria. 36 E. CAM PUZANO Ru1z: Los Indianos. El arte colonial en Cantabria, Santander, 1992. 37 La hipotética elaboración chi na de este crucificado se refuerza con los rasgos, también achinados, de un San
José y el N iño del mismo palacio. San José suj eta una vara florida con capullos en el extremo que Margarita Estella relaciona con flores habituales en composiciones del arte chino. En la capilla del palacio de Adal se muestra un pequeño san Antonio de Padua de marfil que debe ser hispano-filipin o de hacia 1700. Estas o bras se dieron a conocer en A. E. CARRETERO BAJO: «Marfiles hispano-filipinos en el palacio de los Alvarado », Boletín del Museo e Institu to Camón Az11ar, xv, 1984, pp. 82-85. Margarita Estella ha destacado la semejanza del Cristo de Ada! con el del colegio de los Escoceses de Va ll adolid, M. EsTELLA: La escultura barroca de marfil en España. Escuelas europeas Y
coloniales , Madrid, 1984, t. 11, pp. 123, 278 y 302.
ORNAMENTOS ARTfST!COS Y DONAClONES INDIANAS EN EL NORTE CANTÁBR!CO [3 71]
Labastida, Bergüenda, catedral de Santa María de Vitoria - que puede tener alguna relación con el ámbito indo-portugués y es de talla experta y muy delicada- 38 y convento de Santa Cruz de Vitoria; todos ellos se pueden datar en el siglo xvrn , salvo los de Labastida y Bergüenda que son del siglo xvn; el de Bergüenda se ha relacionado con Sebastián Hurtado de Corcuera , gobernador de Filipinas vuelto a España en 1650. Se han relacionado con Pedro Lamberto de Asteguieta, cónsul general de Filipinas en 1772, los Cristos expirantes de Orduña (Vizcaya) y Antezana (Álava).39 Otros Cristos orientales -filipinos según la profesora Kawamura- son los de Cudillero (Asturias), Caoñana (Asturias) , Museo de Covadonga - tal vez sea de taller indo-portugués, como otro de la catedral de Oviedo- y convento de San Juan de Corias.40 Hemos señalado que el Crucificado de la iglesia de Reinosa, sobre pie decorado con nácar, puede ser indo-portugués. El Museo Diocesano de Arte Sacro de Bilbao posee un Calvario con figuras de marfil sobre madera; lleva al pie a san Juan y a la Magdalena en disposición sedente, como en otros calvarios indo-portugueses de la región de Goa.41
Aparte de los crucificados, en Cantabria se conservan otras figuras de marfil extraordinarias. Procedentes de la ermita de Puente San Miguel -ahora en el Museo Diocesano de Santillana del Mar- son las maravillosas figuras de San Miguel - de algo más de 90 centímetros de alto-y la Inmaculada, que pasa de 60 centímetros. Para conformar figuras tan grandes se usan clavos redondos de marfil para encajar unas piezas con otras. El autor, seguramente chino de la segunda mitad del siglo XVII, hace un gran esfuerzo por representar los rostros de María, de los angelitos del pie y de San Miguel con rasgos occidentales. Sin embargo, la túnica de María se pliega a la espalda al modo chino o japonés y el demonio que pisotea san Miguel tiene rasgos chinescos. San Miguel viste coraza y fa ldellín de tiras y adopta una postura muy conocida en las imágenes y las estampas renacentistas. Campuzano cree que ambas figuras las pudo donar un miembro de la familia Sánchez de Tagle y que el mismo donante depositaría la imagen de san Juan Bautista de la iglesia de Villa presente, parroquia a la que pertenecía la ermita de san Miguel.42 Esta imagen mide lo mismo que la Inmaculada y las
38 Algunos datos comparati vos ay udan a datar este Crucificado en torno a 1800. Un Cristo de la misma tipo
logía, aunque de menor virtuosismo, envió Francisco Jav ier de Lizana, arzobispo de México desde 1802 y virrey
desde 1809. Lo remitió poco antes de su fa ll ecimiento, ocurrido el 6 de marzo de 1811, a la parroquia de Arnedo, su pueblo nata l. En el in ventario de 1814 se describe corno «un santo Chr isto de marfil con su angel recogiendo la
sangre del costado y tiene su cruz con pie de pa lo basta nte fino ». M ." T. SANCHEZ TRUJ ILLANO: El arte hispano-filipino en La Rioja. Los marfiles, Logroí\o, 1998, p. 89-91.
39 P. ECHEVERRÍA y J. VÉLEZ: «Cristo. Anteza na de Foronda », en Mirari. Un pueblo al encuentro del arte, Vitoria, 1989, p. 284.
'º Y. KAWAMURA: «Eboraria española e hi spano-fi li pi na en Asturi as », Archivo Espm1ol de Arte, n.º 255, 1991, pp. 397-402.
41 Varios ca lvarios semejantes a l de Bilbao en B. FERRÁO DE T AVARES E T AvORA: Imaginaria /uso-oriental, Lisboa, 1983 .
. ., El profesor Enrique Campuzano se ha referido a estas imágenes de marfil, como también a las obras indianas
conservadas en Cantabria que aquí presentamos, en diversas publicaciones entre las que destacamos E. CAMPUZANO Ru1z: Los Indianos. El arte colonial en Cantabria, Santander, 1992.
,,,
\ 1
[372] ARTE Y MECENAZGO INDIAN O. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
piezas de marfil que la conforman se encajan con la misma solución técnica. Se aprecia, también, un semejante esfuerzo por reproducir los rasgos faciales occidentales. Las tres imágenes comparten una misma quietud expresiva en el rostro, característica que es bastante general en las imágenes de marfil orientales hechas para consumo de los pueblos de Occidente. El san Juan Bautista de Villapresente se compone siguiendo una graciosa curva prefigurada por la forma del colmillo de elefante. Lo mismo encontramos en las imágenes de la Inmaculada y san Miguel - esta en dirección contraria- de la ermita de Puente San Miguel. La figura de san Juan Bautista se viste con una rizada piel que contrasta con la absoluta ausencia de lana del cordero interpretado muy libremente por el artista chino que realizó la obra. En la colección Manso de Zúñiga de Lequeitio (Vizcaya) se guarda desde antiguo una imagen de san Miguel, casi estático pese a su ademán de combatir con el demonio.43 Se puede datar en el siglo XVII y lo más curioso es el demonio de cuerpo humano y cola de serpiente que muestra el rostro sin caricaturizar, posiblemente por falta de medios expresivos del artista.
Otras imágenes de marfil interesantes son las Vírgenes del Rosario de Cudillero (Asturias), del monasterio de Quejana (Álava) y la imagen de María con el Niño de Caoñana (Asturias). La Virgen del Rosario de Cudillero se ubica en un altarcito de plata y se dispone sobre un resplandor de rayos. Tiene inscripción de donación y fecha: en 1712 la envió Domingo Fernández de Lacantera al convento de Santo Domingo «tierra y patria», que la profesora Kawamura supone acertadamente que ha de ser el monasterio dominico de Oviedo.44 Sin embargo, el donante fundó poco después una capilla en su pueblo natal y allí permaneció la imagen. Esta obra resume en sí misma la intensa relación que se estableció entre Oriente y Occidente a través del puente americano. Tallada por artesanos chino-filipinos (o tal vez luso-indios) atendiendo una tipología llegada de Occidente, se remitió a Acapulco con el galeón de Manila y, en América, el donante ubicó la imagen en un altarcito de plata novohispana antes de enviarla a España. De los talleres hispano-filipinos del final del siglo xvn o primera mitad del siglo xvm procede la imagen de María con el Niño de la iglesia de Caoñana . De finales del siglo XVII, o mejor del siglo xvm, son dos imágenes de la Virgen del Rosario del monasterio dominico de Quejana.45 Como se sabe, santo Domingo de Guzmán y los dominicos impulsaron el culto a la Virgen del Rosario, a diferencia de los franciscanos, que promovieron la imagen de María Inmaculada. Las dos tallas llevan abundantes toques de policromía, por influjo de la escultura colonial portuguesa, y son de factura algo elemental y de formas hispanizadas - de mayor valor la que sostiene al Niño vestido
43 M . ESTELLA: La escultura barroca de marfil en España. Escuelas europeas y coloniales, Madrid, 1984, t. u, p. 262.
44 Y. KAWAMURA: «Eboraria española e hispano-filipina en Asturias», Archivo Español de Arte, n.º 255, 1991, pp. 397-402. Íd.: Arte de la platería en Asturias. Periodo barroco, Oviedo, 1994, pp. 143-144.
45 M . J. PORTILLA (dir.): Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria. Tomo VI. Las vertientes cantábricas del noroeste alavés, la ciudad de Orduña y sus aldeas, Vitoria, 1988, p. 806. F. TABAR ANITUA: Barroco importado en Álava y Diócesis de Vitoria, Vitoria , 1995, p. 215.
ORNAMENTOS ART(STICOS Y DONACIONES IN DIANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO (373]
y camina sobre un remolino de nubes-. Características de la producción hispano-filipina fueron las imágenes de vestir con alma de madera, cabeza y manos de marfil y riquísimos vestidos bordados. Se hicieron durante toda la dominación española, desde el siglo xvr y en la costa cantábrica se ha localizado una imagen de esta tipología con alguna variante, pues sustituye las ricas vestimentas por la madera tallada. El dominico Ramón Martínez Vigil, obispo de Oviedo de 1884 a 1904 que había servido como misionero en Filipinas, regaló a la iglesia de Pola de Siero una Virgen de madera con el rostro, las manos y los angelitos del pie de marfil. 46
La plata americana
La inmensa mayoría de los objetos artísticos llegados de América a la costa cantábrica, como al resto de España, fueron de plata.47 Lo conservado es fruto casi exclusivo de donaciones y legados a iglesias. Los donantes enviaban frecuentemente el legado en vida y otros lo dejaban ordenado en sus respectivas mandas testamentarias. El regreso a España de quienes habían hecho fortuna era buen momento para traer preseas a las iglesias o santuarios de la tierra chica. Así, Vicente Antonio Miñón, al volver de Nueva España en 1791, vino con algunos regalos para la ermita de Pedrajas en Poza de la Sal, a la que manifiesta su agradecimiento por la buena suerte que había tenido. 48 Unos años antes, Luis Antonio de Foronda, al regresar de las Indias, donó una lámpara de plata, un terno y tres casullas a la iglesia de Asteguieta (Álava). A menudo el donante toma la iniciativa para realizar el don, pero algunos legados estuvieron condicionados por peticiones inducidas y responden a necesidades concretas de las parroquias. Las medidas del arco de plata que cobija la figura de santo Domingo en la catedral de Santo Domingo de la Calzada son tan precisas que requieren envío previo de las medidas a México y un carteo entre el cabildo y el donante, semejante al que se conoce para la realización del frontal de plata que donó Gaspar de Ocio a la misma catedral y se hizo conforme a un diseño enviado por el cabildo catedralicio. La catedral calceatense recibió de 1649 a 1763 más de 70 piezas de plata -algunas de extraordinario peso y tamaño- con las que enriqueció el templo de un modo que parece planificado y sistemático, mediante regalos inducidos que evitan la repetición. Los obsequios adornaron algunos puntos significativos de la catedral -como la tumba de santo Domingo de la
46 Y. K AWAMURA: «Eboraria española e hispano-filipina en Asturias», Archivo Español de Arte, n.º 255, 1991,
pp. 397-402. 47 En Navarra se ha calculado que las piezas de plata superan el 90 % de los objetos venidos de América. M.' C.
HEREDIA M ORENO : «Platería hispanoamericana en Navarra», Príncipe de Viana, un, 1991 , anejo 13, pp. 201-222. 48 «Haviendose regresado del reyno de Nueva España al que pasó en busca de fortuna desde esta villa [Poza
de la Sal] en cuia yglesia fue baptizado en reconocimiento de haverlo conseguido y atribuyendolo al auxilio de Maria Santissima Nuestra Se11ora a quien se encomendó por su a bogada y protectora vajo el titulo de Nuestra Señora
de Pedrajas hizo donación a su santuario y hermita». L. S. IGLESIAS Rouco: Platería hispanoamericana en Burgos, Burgos, 1991, p. 22.
'\ '¡1
1374] ARTE Y M ECENAZGO INDIANO. DEL Cil NTtÍBRICO AL CA RIBE
Za ldua/Za ldívar (Vizcaya). Sagra rio , hacia 1660. Museo Diocesa no de Arre Sacro, Bilbao.
Ca lzada- y, so bre todo, cubrieron las necesidades de la li turgia sagrada: se recib ieron objetos para la celebración de los sacramentos, para el adorno del altar, para la fiesta del Corpus Cbristi, para la reserva del Jueves Santo y para el transporte procesional del santo patrón.49 El archivo de la ca tedral conserva bastantes cartas ele la correspondencia epistolar que sostuvo con vecinos pudientes y generosos insta lados en N ueva España y en las que se trata de las propuestas y ele los envíos.
Las so licitudes de colaboración a vecinos que se habían trasladado a América fueron relativamente frecuentes. Los indianos seguían en comunicación con sus parientes y la natural inclinación de los ausentes por la mejora ele sus lugares de origen fue facilitada por los párrocos que los mantuvieron muchas veces corno parroq ui anos alejados temporalmente. Se ha publicado cómo, al acometer obras en la capi lla de San Fermín en la iglesia de San Lorenzo de Pamplona, se escr ibió a la globalidad de los navarros fuera del Reino que respondieron con muestras ele gran generosidad y devoción. A nivel local
'19 B. A RRÚE U GARTE: «Platería hispa noamericana en La Rioja: piezas mejicanas en Santo Domi ngo de la Calzada y Alfara », Artigrama, n.º 3, 1986, p. 217.
ORNAM ENTOS ARTISTICOS Y DONACIONES INDIANAS EN EL NORTE CANT ÁBRICO [375)
sucedió otro tanto; párrocos y familiares de los indianos trataron, a cambio de ayudas para las obras más variadas (retablos, pórticos, construcción o reparación de torres y campanas ... ), sobre la cesión honorífica de sepulturas y preeminencias en la asistencia a los ritos religiosos de los indianos o de sus padres y familiares. A los donantes generosos se les cedían capillas o se les nombraba mayordomos ad honorem, como sucedía en la zona de Orduña, aunque el cargo lo desempeñaran familiares residentes en la localidad. Buena parte de las gentes que emigraron y alcanzaron fortuna lo hicieron hacia América y por ello el grueso de las donaciones realizadas a templos del Cantábrico son indianas, pero si algunos lugareños se enriquecieron o desempeñaron cargos importantes en la corte, en Andalucía o en los diferentes territorios europeos que administraba la monarquía hispánica también se acordaron de sus lugares de origen y las obras americanas se mezclan con otras llegadas, principalmente, de Madrid y Sevilla - como una custodia en Délica (Álava) y otra en Yermo (Cantabria) o dos jarros aguamaniles: uno en el santuario de Loyola y otro en Azpeitia (Guipúzcoa), por citar obras sevillanas tempranas del siglo XVI-. En el País Vasco se conservan obras de platería llegadas de Países Bajos desde el siglo xv50 y en la iglesia del Salvador en Oviedo se guarda un cáliz -adornado con virtuosa decoración de roleos esmaltados- que debió de labrarse en Países Bajos o Alemania. Menos comunes son las obras llegadas de Sicilia entre las que destaca un hermoso copón barroco marcado en Palermo en 1696 y que donó a la iglesia de Sierrapando (Cantabria) Francisco de Obregón, caballero de Santiago y secretario del reino de Sicilia. También de arte panormitano son dos cajitas de plata y coral que fueron donadas a la catedral de Oviedo por el obispo Juan de Torres y Osorio (1624-1627).51 A la parroquia de Lazkao (Guipúzcoa) Ambrosio Domingo de Albisu, prior de Belate y canónigo de la catedral de Pamplona, envió desde Roma una afiligranada custodia en 1743 , fecha de la muerte del donante. Miguéliz Valcarlos opina con razón que la obra es siciliana y la relaciona con otras de la ciudad de Mesina. 52 La unión de los reinos peninsulares con Felipe II favoreció la comercialización de objetos indo-portugueses en la ruta del galeón de Manila y la interrelación cultural del Oriente hispano y portugués. También hizo posible la ocupación de cargos en Portugal y el consiguiente envío de objetos desde allí: Rodrigo García de Lago y
5º J. A. BARRIO LOZA y J. R. VALVERDE PEÑA: Platería antigua en Vizcaya, Bilbao, 1986; J. M. CRUZ VALDOVINOS:
Platería europea en España (1300-1700), Madrid, 1997. A. A. BARRÓN GARCIA: «Platería gótica », en Orfebres y
plateros. El taller de Eloy García, Bilbao, 2006. 51 Y. KAWAMURA: Arte de la platería en Asturias. Periodo barroco, O viedo, 1994, pp. 153-154. J. M . CRUZ
VALDOVINOS: Platería europea en España (1300-1700), Madrid, 1997, pp. 266-268. Relaciona las cajitas, con reser
vas, con el pla tero Tommaso Amodeo. Cruz Valdovinos estudia en la publicación citada varias obras europeas en
Navarra, La Rioja y Norte de Burgos: una custodia siciliana en Calahorra, dos custodias de Ámsterdam en Briviesca
(Burgos) y Ga inza (Guiplizcoa) y un co pón de Augs burgo en Alfaro que también estudia la profesora B. ARRÚE
ÜGARTE: «El arte de la platería en la iglesia colegial de San Miguel Arcángel ele Alfara», Graccurris. Revista de Estudios Alfareñ.os, 2 , 1993, pp. 132-133.
52 Se conserva en el Museo Diocesa no de San Sebastián. l. MIGUÉLIZ VALCARLOS: «Aproximación al estudio de
la orfebrería barroca en Gipuzkoa: una custodia siciliana en Lazkao », Ondare, 19, 2000, pp. 601-609.
r 11 ' I 1
11 I''
1
1 ;
[376] ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
Sierra envió, en 1601 , a la iglesia d~ Nuestra Señora de Oneta, en el concejo de Navia, un hermoso cáliz con campanillas realizado en Évora.53
Las aportaciones de los indianos llegaron en forma de dinero en pequeñas partidas para ayuda parroquial o en grandes y continuadas sumas que sufragaron íntegramente; así lo hicieron, por citar el caso de algunos adinerados indianos establecidos en Lima, Andrés de Madariaga que sufragó con 20 000 ducados la renovación completa de la iglesia y los aposentos del colegio de los jesuitas en Vergara (Guipúzcoa) de 1673 a 1678, Juan de Urdanegui, que pagó la erección de la iglesia y colegio de los jesuitas en Orduña (Vizcaya)54 en el último tercio del siglo xvn, y Juan Antonio de Tagle, primer conde de Tagle, que hizo levantar una monumental iglesia en Cigüenza (Cantabria), su pueblo natal, a partir de 1743. Pero siendo tan abundante la plata en América es lógico que los indianos enviaran todo tipo de objetos de metales ricos. Además, las custodias, lámparas, o servicios de altar perpetuaban la memoria del donante. Si las piezas para uso religioso se enviaban desde el lejano Perú, donde la plata para iglesias no quintaba, se obtenía un premio complementario y hasta cabe la sospecha de que por tratarse de objetos religiosos y tal vez consagrados pensaran que podían hacer la travesía con mayor seguridad. Muchas veces las iglesias vendieron los regalos para hacer frente a necesidades más perentorias. A iglesias sin torre firme, sin campanas o con el tejado arruinado o ni siquiera asegurada la posibilidad de realizar el rito sin riesgo, llegaban lámparas u otras piezas de extraordinario peso en plata cuando faltaban vasos sagrados decentes o usaban cruces de madera y vinajeras y crismeras de plomo o estaño. 55 Los donantes, por haber sabido de la enajenación de piezas o por sospecha e información de sus parientes, pretendían asegurar la donación con cláusulas de donación -a veces recogidas en largas inscripciones en las mismas obras- que impedían prestar, enajenar e, incluso, sacar del templo los objetos donados: Manuel de la Brena regaló a la iglesia
53 Y. KAWAMURA: Arte de la platería en Asturias. Periodo barroco, Oviedo, 1994, pp. 134 y 180. 54 M.' J. ARAMBURU EXPÓSITO: «El antiguo colegio de la Compa11ía de Jesús en Bergara. Historia de su construc
ción» Ondare, 19, 2000, pp. 257-267. J. A. BARRIO LOZA el. MADARIAGA VARELA: «La arquitectura de los jesuitas en Bizkaia», en La Compañía de Jesús en Bizkaia, Bilbao, 1991, pp. 53-74. Andrés de Madariaga, al concertar el sufragio de las obras, recoge las intenciones habituales de los donantes: por servicio de Dios, sufragio de su alma y la de sus padres y afición a su villa natal. La donación de Urdanegui se estudia en otro capítu lo de este libro.
55 Fue muy frecuente el envío de lámparas de plata y casi no se conservan. Con recursos propios solo las adquirían parroquias ricas y grandes. En 1665 llegó a Vitoria una lámpara ele 53 libras y, en 1571, otra a San Sebastián de 3 arrobas. Francisco Ruiz de Larrea, vecino de Lima, mandó una lámpara de 106 marcos a la iglesia de Garayo (Álava) que en 1666 se vendió para reparar el campanario. La historia se repitió en Zuazo en 1714 con una lámpara que había llegado en 1695. Otra lámpara de 150 marcos llegada a Llanteno se vendió en 1706 para reconstruir el santuario de la Blanca. Para construir una nueva iglesia en !barra se empleó la lámpara que Juan de Ubao había donado a finales del siglo xv11. En 1716 se vendió otra lámpara en Elguca para construir las bóvedas de la iglesia ... Otras muchas se fundieron en 1794 y 1808. Otro tanto ocurrió en el resto del territorio cantábrico: cuando el monasterio de San Pelayo de Oviedo recibió un arca de plata de cuarenta marcos, donada por el obispo de Huanchaca, Diego ele Hevia, la empleó para hacer una custodia. La pobreza de las iglesias y aldeas de los valles montañosos y el fuerte contraste entre lo que poseían y lo que recibían de América se puede significar con las circunstancias de la iglesia de Oquendo que en 1777 recibió una magnífica custodia desde Querétaro y otros dones de plata, pero que solo disponía, en 1723, de una custodia de madera con luneta ele bronce.
ORNAMENTOS ARTfSTICOS Y DONACIONES INDIANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO (377)
Comillas (Cantabria). Bandeja, 1715. Museo Diocesano de Santillana del Mar.
del lugar de San Esteban en el valle de Carranza un cáliz mexicano muy sencillo, labrado de 1791 a 1818, en el que hizo grabar las prohibiciones de «vender, enaxenar ni estraer <leste lugar por ser la boluntad del bienhechor».
Habitualmente los regalos se dirigen a las parroquias donde habían sido bautizados los donantes y donde viven sus padres o familiares.56 Los regalos a las parroquias los realizan tanto personajes de relieve como indianos pai-ticulares cuyos nombres conocemos únicamente porque se grabaron en las piezas ofrendadas. Por devoción y por tratarse de obras de uso eclesiástico, fueron los religiosos uno de los grupos principales de donantes, pese a su escaso número entre el total de los que salieron hacia Indias. Los religiosos dirigen sus regalos a sus lugares de origen, como el obispo José Ibáñez de la Madrid, que envió varias obras a la parroquia de Comillas, de 1712 a 1715, o fray Juan
56 No disponemos de espacio suficiente, ni es el lugar para relacionar siquiera un conjunto significativo. Solo para el País Vasco se han recopila'clo más de 140 donaciones indianas, J M. GoNZALEZ CEMBELL!N: América en el País Vasco. Inventario de elementos patrimoniales de origen americano en la comunidad autónoma vasca (referencias bibliográficas), Vitoria~Ga steiz, 1993.
··1
1
! ¡,
b
[378] ARTE Y MECENAZGO IND IANO. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
de Cieza, comisario general de los franciscanos en Nueva España, que envió a Santa Gadea del Alfoz (Burgos) un cáliz que a mediados del siglo xx se regaló a la catedral de Santander, tal como observó la profesora Esteras. Otras veces los dones son para los conventos e iglesias donde habían servido o los envían a fundaciones propias. Destacan los numerosos regalos de militares en todo el territorio cantábrico y no ha de extrañar, pues los capitanes de las flotas de Indias se escogieron numerosas veces entre los pilotos del Cantábrico. Por supuesto, los altos cargos de la Administración civil española en América están detrás de algunos de los legados más ricos, como la donación de Luis Sánchez de Tagle, presidente de la Audiencia de México, a la colegiata de Santillana del Mar;57 o del legado de Juan de Urdanegui que, entre otros cargos y títulos, fue administrador de los almojarifazgos del puerto de Callao y alcalde ordinario de Lima, a la parroquia y colegio de jesuitas de Orduña; o el de Juan de Urrutia, alcalde ordinario de México, al santuario de la virgen Blanca en Llanteno, valle de Ayala. Como es natural, muchas obras se enviaron para dotar las capillas y fundaciones realizadas por los indianos. Las ermitas y santuarios fueron otro de los destinos más comunes y se sabe que llegaron grandes cantidades de plata labrada a los santuarios de Nuestra Señora de Begoña, Nuestra Señora de la Encina en Arceniega, Nuestra Señora de la Antigua en Orduña, Nuestra Señora de la Blanca en Llanteno (Álava), los santuarios de Aránzazu y Loyola en Guipúzcoa, la colegiata de Santillana del Mar, la colegiata de Pravia, el santuario de Covadonga o la catedral de Oviedo, única sede episcopal del Cantábrico hasta que en 1754 se erigió la catedral de Santander y en 1862 la catedral de Vitoria.
Desde el siglo xvn, casi siempre las obras que llegan se han labrado en América pero, a veces, se enviaba el dinero para realizar las piezas en Sevilla -en el siglo xvm en Cádiz, como un atril de la iglesia de Lequeitio- o en los obradores próximos al lugar beneficiado con la donación. La ausencia de marcas en la plata peruana y el influjo español en la platería americana, por lo menos hasta 1675, hace que resulte difícil establecer el origen para algunas donaciones. En 1626 se hizo en Sevilla una lámpara para Nuestra Señora de Begoña por donativo de Domingo de Arriera. La catedral de Santiago de Bilbao tiene una custodia sevillana que Cruz Valdovinos relaciona con Juan Laureano de Pina. De 1619 y de un platero sevillano llamado Castillo es la custodia de Marquina-Xemein (Vizcaya). Más problemático es el origen de la custodia de Santa María de Portugalete. La donó Martín de Vallecilla, almirante de los galeones de la plata que hacían la ruta de Sevilla al Caribe, muerto en Veracruz en 1635, y, según consta en la inscripción grabada en el pie, se hizo en 1641. Parece de obrador americano -se ha dicho que procede de Lima- y los motivos de los esmaltes --con aves entre el follaje- sugieren un origen novohispano o limeño. Sin embargo, Pellegrino Zuyer, comisionado por el papa para informar sobre la posibilidad de erigir un obispado en
57 Luis Sánchez de Tagle, primer marqués de Altamira, donó a la colegiata un frontal, un cáliz, seis candeleros grandes, un atril con forma de águila explayada, unas palabras de la consagración - con forma de pelícano la central y las latera les a modo de águilas-, ocho jarras de plata y un juego de salvilla, vinajeras y campanilla.
O RNAMENTOS ART!STICOS Y DONACIONES IN DIANAS EN EL NO RTE CANTÁBRICO (379]
Zalla (Vizcaya) . Vina jeras, hacia 1770. Museo Diocesano de Arte Sacro, Bilbao.
Santander segregado del arzobispado de Burgos, vio la custodia de Portugalete en 1660 y dijo que se había hecho en Sevilla,58 aunque cabe la posibilidad de que confunda el lugar de origen con el puerto desde donde hizo su recorrido final.
Con el dinero remitido por indianos se sufragaron todo tipo de obras de arquitectura, escultura, pintura y, también, de plata. La imagen de plata de san Ignacio en el santuario de Loyola es una obra interesantísima entre las de patronato americano. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que tenía como patrono a san Ignacio, trajo en 1739 la madera de caoba cubana que se empleó para las puertas y cancela del santuario levantado en Loyola, junto a la santa casa del fundador de la Compañía de Jesús, y al año siguiente ofreció cuatro mil pesos para hacer una imagen de plata. Sin embargo, la dirección de las obras estuvo en manos de los sacerdotes del santuario y la estatua de san Ignacio se
58 La platería que atesoraba Portuga lete le llamó la atención , de modo excepcional, a Zuyer que dijo que «La iglesia tiene buena cantidad de platería , en particular una custodia de bellísima factura, hecha en Sevilla, que pesa dos mil ducados de plata »; ]. L. CASA DO SOTO: «El itinerario de Z uyer y el proceso de erección del obispado de Santander, 1660 », en Cantabria vista por viajeros de los siglos xv1 y xv11. Santander, 1980, p. 175. Martín de Vallecilla murió sin completar el último via je; su flota había salido de Sevilla en 1634 y regresó, sin él, en agosco de 1636. Sobre la cuscodia, véase ]. DE YBARR A: Catálogo de monumentos de Vizcaya, Bilbao, 1958, p. 194, y R. H ERNANDEZ GALLEJONES: Aproximación a la historia de Portr<galete, 1400-1900, Portuga lete, 1991.
b
(380] ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
Santuario de Loyola (Azpeitia, Guipúzcoa). San Ignacio, grabado de los hermanos Klauber y escultura de plata de Giuseppe Bauer, 1758.
inserta en un retablo inspirado en el altar de san Luis Gonzaga de la iglesia de San Ignacio de Roma, trazado por Andrea Pozzo. De la escultura se encargaron Pierre Legros y Jean Baptiste Théodon, franceses residentes en Roma. Del mismo pintor y arquitecto jesuita, Andrea Pozzo, es el altar de san Ignacio en la iglesia del Gesú de Roma, adornado con una estatua del santo guipuzcoano que también diseñó Pierre Legros y que, originalmente, estaba fundida en plata aunque se sustituyó por otra de estuco plateado en 1797 ya que el papa Pío VI la utilizó para pagar a Napoleón en el tratado de Tolentino. Sin duda que la idea de hacer una estatua de plata en Loyola se tomó del conocimiento de la estatua del altar del santo en Roma. Además, los retablos de ambas iglesias romanas, con las imágenes que los adornan, eran conocidos pues los había reproducido el hermano Pozzo en su tratado de perspectiva arquitectónica titulado Perspectiva Pictorum et Architectorum, que se publicó en Roma entre 1693 y 1698.59 Los altares romanos de
59 Andreae PUTEI [A. Pozzo]: Perspectiva Pictorum et Architectorum, Roma, 1693-1698, 2 vols. Se reeditó numerosas veces, fue traducido al inglés en 1707 y se sabe que tuvo enorme difusión entre los jesuitas de Europa y América.
l
ORNAMENTOS ARTÍSTICOS Y DONACIONES INDIANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO [381]
san Luis y san Ignacio, como sus imitadas cornisas de líneas quebradas y perspectivas diversas, fueron modelo para levantar numerosos altares a los santos jesuitas en Europa. Semejante fortuna tuvo la imagen de san Ignacio de Legros -erguido, con brazos extendidos- aunque en Loyola el santo gira el torso para mirar a un lado y muestra un libro con la divisa de los jesuitas, ad maioren Dei gloriam, tomada de los escritos de san Ignacio. El retablo de Loyola lo proyectó Ignacio de Ibero, pero hubo de contar con indicaciones precisas de los jesuitas. Se observa que las formas del altar de san Luis Gonzaga del hermano Pozzo se encajan en un cascarón a la española y que el gusto local por las estructuras lignarias pudo contribuir a que se eligieran jaspes marrones que, de lejos, no se diferencian mucho de la madera si no fuera por los mármoles incrustados. La imagen de plata llegó desde Génova en 1758 y se modeló bajo diseño de Francisco de Vergara, escultor valenciano establecido en Roma. La fundió Giuseppe Bauer, platero alemán ( 1717-1804) que trabajaba en Roma, autor de las imágenes de plata de san Pedro y san Pablo en la catedral de Frascati. El profesor Cruz Valdovinos identificó el punzón G. A., que repetidamente se estampó en la escultura, como Giuseppe Agricola, nombre latinizado del platero alemán.60 Las vicisitudes sufridas por la imagen durante las guerras contra Francia, las expulsiones de los jesuitas y las ventas originadas por la desamortización provocaron la pérdida de un angelote de plata que acompañaba a la imagen, pero se puede ver la composición original en el grabado que habían realizado los hermanos muniqueses Joseph Sebastian Klauber y Johann Baptist Klauber al tiempo de fundirse la imagen.61
De tierra americana llegaron todo tipo de obras confeccionadas con plata. Las más habituales fueron cálices y juegos de altar completos como el que se conserva, incluso dentro de su caja, en la iglesia de la Asunción de Zumárraga (Museo Diocesano de San Sebastián) que hizo en México un platero de la familia Herrera hacia 1840. Algunas piezas de uso civil también podían utilizarse en ritos religiosos y por ello se conserva en la iglesia de Lequeitio un jarro de pico con esmaltes que puede ser americano de las
'º J. M . CRUZ VALDO VI NOS y R. M uNOA: «Los verdaderos artífices de la estatua de plata de San Ignacio de Loyola », La estatua de plata de S. Ignacio de Loyola, Bilbao . 1989, pp. 43-59. También ha reco rdado que la adjudicación a
Vergara procede de una nota del Viaje de Antonio Ponz que pudo conocer al escultor va lenciano en Roma. 61 En 1793 la imagen de plata se llevó a la capilla rea l del pa lacio de La Granja y retornó en 1797. En 1808
los guardi anes del santuario emparedaron la imagen y, después, la enterraron en el jardín para evitar que la expo
liara n los franceses. Finalmente, en 1813 se envió a Cádiz de donde retornó en 18 15 con algunos daí'ios en el ange
lote. En 1820 se produjo la segunda expulsión de la Compaí'iía de Jesús y la imagen se vendió en Vitoria, do nde la adquirió, sin el angelo te, el Ayuntamiento de Azpeitia. R. DE LETURIA: «Estatua de plata de San Ignacio», Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País , a i\o x, 1954, San Sebastián, pp. 145-160 . J. !TURRIOZ: «La
estatua de plata de S. Ignacio de Loyola» , La estatua de plata de S. Ignacio de Layo/a, Bilbao, 1989, pp. 7-17. J. GARM ENDIA ARRUEBARRENA: " La imagen de plata de San Ignacio de Loyola en Cádiz» , Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, vo l XLVI, 1990, pp. 438-442. R. M . DE H oRNEDO: «La construcción del Rea l
Colegio e iglesia de Loyola desde su comienzo en 1668 hasta su interrupción en 1767 », en Layo/a. Historia y arquitectura, San Sebastián, 1991, pp. 151 -154. J. GARM ENDIA ARRUEB ARRENA: «La conducción desde Cádiz a San
Sebastián de la imagen de plata de San Ignacio de Loyola» , Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 31,
1997, pp. 83 1-857.
. -·
•, ~ !
1 1 1
1
1
11
.\ ,1
1
¡\ !\
'I 11
1
Hst
[382] ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTABRICO AL CARlBE
Santillana del Mar, colegiata. Fuente, hacia 1688.
primeras décadas del siglo xv11, fecha que se acomoda bien a la de una fuente de Cangas de Narcea, seguramente americana. De fina les del siglo xvn son dos fuentes para la ceremonia del Lavatorio -con punzón de San Luis Potosí- donadas por Miguel de Peredo y una fuente peruana de la iglesia del Salvador de Oviedo. Una de las piezas más hermosas son las custodias. El capitán José Apráiz regaló, a Busturia, su pueblo natal, una grandiosa custodia de templete que había adquirido al renovado templo parroquial de San Luis Potosí cuando se desprendió de ella en la segunda mitad del siglo xvm. Es una obra única, directamente relacionada con las custodias madrileñas de finales del siglo xvr, que pudo realizarse entre 1600 y 1640 para la iglesia principal de una población minera fundada poco antes, pero tan rica que mereció ser conocida como San Luis Potosí. Las custodias, que protagonizan la fiesta del Corpus Christi, una de las fiestas mayores de toda España, se enviaron a numerosas localidades y, seguramente, perpetuaban la memoria del donante - a la vez que era motivo de orgullo de sus familiaresde un modo muy especial al vincularle a una de las actividades públicas fundamentales. De hecho, en una sociedad que tanto valoraba las libertades propias como recelaba de las preeminencias de los nuevos ricos, se presentaron problemas cuando la custodia se acompañaba de las armas del donante. El Ayuntamiento de Bilbao, tras un pleito, hizo borrar una inscripción y los escudos de una custodia que había mandado labrar en
····--- ·-·------------------------
O RNAMENTOS ART(STICOS Y DONACIONES IN DIANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO (383]
Bielva (Cantabria ). C ustodia cuzqueña, hacia 1730. Museo Diocesano de Santillana del Mar.
Sevilla Andrés de Legaso a su regreso de Indias en 1620.62 Esta actitud recelosa tal vez explique la ausencia casi absoluta de envíos de cruces procesionales - como no fuera para capillas propias o monasterios- 63 • Las cruces mayores identificaban a las parroquias en las procesiones, en las letanías y en las romerías a santuarios. Además, el acompañamiento fúnebre de las cruces procesionales estaba reglamentado en todos los lugares y se hacía con cruces parroquiales labradas casi siempre con ayuda del concejo, libres de insignias privativas. Las parroquias procuraban tener varias cruces para entierros de diferentes categorías - desde monumentales cruces para parroquianos ricos hasta sencillas cruces de gajos o simplemente «de palo» para entierro de niños recién nacidos- y por el uso de ellas cobraban distintas asignaciones.
62 J. A. BAR RIO LOZA: «El brillo de la plata» , en La catedral de Santiago . Bilbao, Bilbao , 2000, p. 163 . 63 Las cruces americanas mantuvieron persistente y recardacariamente la ti pología de las primeras cruces espa
i\o las llegadas a América. Con ensanches en los brazos y extremos Aordelisados son las únicas cruces conservadas en localidades próximas. Una donó a la iglesia de San Martín de Briviesca Fernando Tamayo, natura l de Briviesca, en 1738. La otra forma parre de un completísimo legado de placa que Juan de Barreneche envió a la iglesia de Lesaca (Navarra ), su pueblo nata l, en 1748. Se estudian en los libros relacionados de las profesoras Iglesias Ra uco y Heredi a Moreno y Orbe Siva cce. Curiosamente las dos llegaron de la Capitanía General de Guatemala.
J
l 1
l
i I' 1
.! 1
1
Í1
11
1
1
b
[384) ARTE Y :V!ECENAZGO INDI ANO. DEL CANT ÁBRICO AL CARIBE
Llegaron lámparas para alumbrar santuarios e imágenes de devoción que fueron vendidas, robadas, incautadas o entregadas voluntariamente a la administración, sobre todo en 1794 y 1808, cuando las diputaciones vascas pidieron socorro a la Iglesia para hacer frente a los franceses. 64 Entre las escasas lámparas que se han salvado están una lámpara que se regaló en 1581 a la iglesia de Villarcayo (Burgos) -de estilo y decoración española, pero labrada en México en fecha temprana-, otra lámpara de la iglesia de Reinosa -donada por Sebastián Morante de Lamadrid, residente en México, en 1651-, otra lámpara de la colegiata de Santillana,65 una más del palacio de Rugama en Bárcena de Cicero -con marca mexicana de mediados del siglo xvm-, otra en Naveda (Cantabria) y la lámpara de la iglesia de Santiago en Pesoz (Asturias) -donada por Francisco de Ron y su esposa en 1761-. Entre las obras mayores que se enviaron destacan los frontales de altar que también han sufrido numerosos robos, ventas e incautaciones.
En 1686, Luis Sánchez de Tagle, primer marqués de Altamira, donó el frontal que adorna el altar mayor de la colegiata de Santillana del Mar y de 1654 es el que regaló Gaspar de Ocio a la catedral de Santo Domingo de la Calzada. De 1780 a 1784 Juan Ignacio de Obiaga regaló un frontal de 300 marcos de plata a la iglesia de Placencia (Guipúzcoa), aparte de otras cantidades en dinero y varios objetos de plata como cuatro cálices, dos pares de vinajeras, dos atriles, y doce candeleros, aunque el barco que lo transportaba naufragó y poco se pudo salvar.
64 Durante la guerra de la Convención y la guerra de la Independencia, los robos franceses y la entrega volun
taria de obras de plata a las diputaciones tuvieron proporciones gigantescas en el País Vasco, adonde llega ron mayor cantidad de obras americanas que a Cantabria y en número muchísimo mayor que a Asturias. Gui púzcoa lo perdió
casi todo . Con autorización episcopal -que solo reservó los vasos consagrados- para provisión de di nero con el
que hacer frente al ejérci to fra ncés se pudieron fundi r lámparas, fro ntales , ciria les, blandones, candeleros, ramilletes, joyas ... Por ejemplo, el santuario de Aránzazu perdió seis lámparas, tres frontales, las gradas del crono de la Virgen,
los blandones, los incensarios, las joyas. l. M1GUÉLIZ VALCllRLOS: «Incautación de las alhajas de p ia ra del convento
de Aránzazu (G uipúzcoa) dura nte las guerras contra Francia•o, Estudios de San Eloy. 2003, Murcia, 2003, pp. 369-381. Algunas de las cantidades de plata entregadas a la Diputación, entre 1794 y 1795, son escas: 51 kilos de plata de la iglesia de Zará uz, 112 kilos de la de Motrico, 23 kilos de la de Amezqueta, 11 3 kilos de la de Balarriain y
1753 kilos de las iglesias de Santa María y San Vicente de San Sebascián. Íd.: «Pérdida de los ajuares de piara por
parce de las iglesias gui puzcoanas durante las francesadas», Ondare, 2002, pp. 293-302. La misma situación se repitió en Vizcaya, donde el santuario de Bego11a entregó 1874 marcos en plata labrada; Amorebieta, 663 marcos;
Valmasecla, 493 ma rcos; la iglesia de Santiago ele Bilbao, 354 marcos; Durango, 2117 marcos; Elorri o, 993 marcos;
Gordejuela, 526 marcos; y as í hasta las más pequeüas parroquias, como Zalla que entregó 109 marcos . Véase P.
FEIJÓ CABALLERO y A. M . ÜRMAECl-IEA HERN AI Z: "Una contribución eclesiástica a la guerra de la convención '» Letras de Deusto, vol. 23, n.º 61, 1993, pp. 123-161. Los robos , ena jenaciones y guerras se estudian enj. A. BAR RIO LozA
y ]. R. VALVERDE: Platería antigua en Vizcaya, Bilbao, 1986, pp. 26 y ss . Las pérdidas en Cantabria está n relaciona
das con la guerra de la Independencia y las desamortizaciones. 65 La colegiata de Santill ana inventarió diez lámparas de placa en 1709: cinco en el altar mayor, tres en el alear
del lado del evangelio y dos más en el altar del lado de la epístola: una era regalo ele Alvar o To ribio Villa y su
mujer, otra ele Pedro de Barreda Ceballos, otra de Luis Sánchez de Tagle, marqués de Altami ra, o tra de Pedro ele Buscamante y o tra de Francisco Sánchez de Tagle, residente en Lima. Agradezco las noticias a Miguel Ángel Ara m
buru, que me ha permitido leer su estudio «El tesoro ele la Colegiata» , que se publicará próximamente en el Catálogo del patrimonio cultural de Cantabria.
ORNAMENTOS ART!STICOS Y DONACIONES INDIANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO ( 3 85)
Ochandio (Vizcaya). Pelícano eucarístico, hacia 1740. Museo Diocesano de Arte Sacro. Bilbao.
En América, especialmente en el Perú, se realizaron deslumbrantes y riquísimos sagrarios de plata para los altares o para servir en la reserva eucarística del Jueves Santo. Llamados depósitos, custodias o arcas eucarísticas han llegado hasta nuestros días unos pocos ejemplos. En 1702 Mateo Palacios envió desde México a la catedral calceatense un «deposito para el santísimo Sacramento» y seis ángeles candeleros con los que hace conjunto.66 No se conserva el depósito que envió desde Lima, en 1652, Diego Ruiz de Berrieta a la iglesia de San Julián de Sojo (Álava) ni el que donó Fernando Ignacio Arango y Queipo a la colegiata de Pravia en 1715. Marcado en México y datable en el tercer cuarto del siglo xvn es el magnífico sagrario de la iglesia de San Andrés de Zaldua/ Zaldívar (Vizcaya) que envió Francisco de Urquiza; se acompaña de una custodia de sol de plata dorada que donó el mismo personaje. Con anterioridad a 1681, Juan de Urdanegui envió a Orduña un hermoso tabernáculo o manifestador, de obrador limeño y de labra laboriosa, que concluía en una imagen de san Miguel arcángel. De obrador mexicano ha de ser la puerta de sagrario de la iglesia de Santa María de Oviedo. Ex-
66 Esta arca eucarística parece que se inspira en las arquetas de origen indo-portugués, aunque tiene balaustrada en el paso a la zona de remate que es abovedada como en las arquetas de concha de tortuga.
'·
1
1
I! ¡ 1
1
¡' 1
i:
li i' 1·
[386] ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
cepcional, por su rareza en España, es el pelícano eucarístico de Ochandio -hoy en el Museo Diocesano de Bilbao- interpretado como en los grabados y dibujos de tradición europea, con pico curvo y punzante, a pesar de que en el Perú, de donde procede, habitan pelícanos. Se puede datar a mediados del siglo xvm y, actualmente, el pelícano de Ochandio carece de polluelos. Conserva dos cabujones en los ojos y queda huella de la pérdida del plumaje, normalmente engalanado con piedras preciosas, que se disponía sobre la cabeza. En la herida del pecho tampoco se engastan piedras preciosas a diferencia de los ejemplares conservados en Perú.
Se conservan muchos copones, juegos de salvilla, campanilla y vinajeras, algún portapaz, sacras, atriles, acetres, incensarios y navetas. 67 Es decir, que los indianos contribuyeron de modo decisivo al boato de los ritos religiosos aportando obras que de otra manera habría sido muy difícil, por no decir imposible, que muchas iglesias cantábricas hubieran podido adquirir. Incluso, a finales del siglo xvm, llegaron unas sencillas crismeras, pero curiosas por su rara forma en cruz, a Zalla; otras -desaparecidas- habían llegado a Güeñes en 1679 y otras más envió en 1731 Pedro de Celaya a la iglesia de Gordejuela. A la iglesia de San Vicente de la Barquera llegó un hermoso portaviático enviado desde México por Toribio Tristán de Barreda el primer día de enero de 1711. Mateo de la Cuadra Ranero, gobernador en el reino de Perú, regaló, a finales del siglo xvm, una corona con piedras preciosas a la Virgen de Soscaño en el valle de Carranza. En 1766, José Fernández de Leitia, oidor de la Real Chancillería de México, envió dos coronas a Oña. Americana puede ser una corona de plata dorada con botones de esmaltes de la iglesia de Elorrio, así como otra de la iglesia de San Andrés de Valdebárzana (Asturias). Está documentada la llegada de coronas de filigrana desde América y en Centroamérica debieron labrarse las coronas de filigrana que Juan de Frómesta envió, hacia 1700, a la capilla de la Virgen del Rosario fundada en la colegiata de Castañeda. Semejante, pero sin piedras, es otra corona de filigrana de la
67 En 1666 el capitán Domingo de Cantabrana envió el portapaz de filigrana que posee la catedral de Santo Domingo de la Calzada. Lo remitió en una partida de varias piezas de filigrana: «calix, patena, sa lvilla y vinajeras y portapaz, guarnecido todo de plata de filigrana, que quisiera yo fuera de las piedras mas ricas de Zaylan» (B. ARRÚE UGARTE: «Platería hispanoamericana en La Rioja: piezas mejicanas en Santo Domingo de la Calzada y Alfaro», Artigrama, n.º 3, 1986, p. 225). Esta referencia a Cei lán debe de ser un recurso literario pero no se puede descartar que, como veremos más adelante, ap unte a un lejano origen asiático para la filigrana; recordamos que Cantabrana traficaba con China. En Portugal se conservan varias arquetas de filigrana que se consideran hechas en India. Véase el catálogo citado A heran~a de Rauluchantim. Un a tril y sacras peruanas de principios del siglo xvm se conservan en Renedo de Cabuérniga -el atril en el Museo Diocesano de Santi!lana-; acetres barrocos, en Castro Urdiales -regalo del capitán Francisco de Carranza en 1659-, colegiata de Santillana -donado por los capitanes Francisco y Miguel de Peredo hacia 1688 y se supone que realizado en San Luis Potosí como las hermosas bandejas de la colegiata donadas por Miguel de Peredo-, y probab lemente otro de San Salvador de Ovieclo; un acetre neoclásico, obra de Alejandro Cañas a principios del siglo x1x, posee la iglesia de Oyarzun (Guipúzcoa). Hacia 1725 se hizo un incensario mexicano de la colegiata de Santillana; de estilo rococó y de mediados del siglo xvm es el incensario y naveta de la iglesia de Santa María de Oviedo; en Ichaso se conserva una naveta que donó Pedro de Oria, residente en Zacatecas, hacia 1700; la iglesia de San Esteban, en el valle de Carranza guarda incensario y naveta marcado en México hacia 1800 y probable regalo del capitán Manuel de la Brena.
O RNAMENTOS ARTfSTICOS Y DONACIONES IN DIANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO (3 87)
La Lomba (Cantabria). Conjunto de cáliz y copón, hacia 1780. Museo Diocesano de Santillana del Mar.
iglesia de Lequeitio . Puesto que la Iglesia consagró como santos a pocos americanos no llegaron apenas relicarios. En la parroquia de Orduña se guarda una reliquia de santa Rosa de Lima, primera santa americana canonizada en 1671, que hubo de enviar Juan de Urdanegui antes de 1682. El relicario es un cristal con forma de corazón que contiene la reliquia y un retrato de la santa. Una ráfaga de rayos de plata dorada circunda el corazón y se sujetaba con un rico pie que se vendió en 1854. También regresaron relicarios con reliquias que habían llegado a América durante la evangelización. De santa Teresa llegó al convento de carmelitas de Lisazo (Navarra) - antes en Lesaca- una reliquia montada en un hermoso relicario de filigrana que las profesoras Heredia y Orbe Sivatte piensan que pudo enviar Juan de Barreneche desde Guatemala o que formaba parte del generoso regalo de plata labrada que Ignacio de Arriola, maestre de campo de Cuzco, donó al convento en 1749, a menos que las monjas hicieran llegar la reliquia para encajarla en tan hermoso relicario. La reliquia se acompaña de una pintura sobre cristal de la santa, efigiada como escritora. El arzobispo de Charcas Juan Queipo de Llano legó, en 1707, a Tineo (Asturias), municipio de Santianes, un relicario singular
1 ;¡
$
(388] ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTAB!UCO A!. CARIBE
Castañeda (Cantabria). Coronas de filigrana centroamericana, hacia 1700. Museo Diocesano de Santillana del Mar.
de la santa espina que se protege en una arqueta de carey con apliques de plata. El relicario, posiblemente de taller europeo de la segunda mitad del siglo XVI, es de oro con cristal de roca y piedras preciosas y ahora se conserva en colección particular. 68
Semejante viaje y tornaviaje vivieron las reliquias de varios santos europeos -entre ellos san Ignacio- que fray Bias Correa, custodio de la provincia franciscana de Zacatecas, hizo montar en un relicario que donó, en 1648, al convento de San Francisco de Zacatecas pero que hoy se guarda en el santuario de San Ignacio de Loyola. Por otra parte, dos fanales de plata que llegaron de México en 1698 a la colegiata de Santillana del Mar se acabaron usando como relicarios.
Fuera del grupo de los plateros, Espafi.a contaba con escasos especialistas en la fundición de metales y el aquilatado de la ley del oro y la plata. Las Casas Reales de la
68 Y. KAWAMURA: «Colegiata de Pravia: magnificencia de las alhajas de procedencia virreinal peruana», Archivo
Español de Arte, LXXVII, 2004, p. 288.
ORNAMENTOS ARTfST!COS Y DONACIONES INDIANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO (389]
Moneda recurrían a sus servicios y no ha de sorprender que muchos plateros pasaran a América y que se les comisionara para cargos técnicos en las minas y Casas de Moneda. Se ha registrado que viajaron a América más de 200 plateros españoles en el siglo xv1.69 Llegaron sobre todo de Andalucía, pero también del norte, como el burgalés Francisco Ruiz -antes de 1538- y algunos plateros del Cantábrico, como Pedro Ortiz de Vizcaya, documentado en Lima, o Juan Beltrán de Ibarburu, natural de Zaráuz, que trabajó en Santa Fe de Bogotá y Lima de 1599 a 1637.
Para asegurarse el envío de la plata a España, el emperador Carlos V prohibió labrar plata a los indios y, como la evangelización -causa que se alegaba para justificar la conquista- requería objetos específicos para atender el culto, se enviaron muchas piezas de iglesia desde España -y Europa-y, simultáneamente, se requirió la presencia de plateros españoles y se toleró que plateros indios trabajaran para españoles. Todavía se conserva la gran custodia procesional de Santo Domingo hecha por Juan Ruiz el Vandalino llegada desde Andalucía para la fiesta del Corpus de 1542. Las tipologías españolas, especialmente las sevillanas, influyeron decisivamente en el desarrollo de la platería americana. Algunos tipos fueron especialmente resistentes al cambio, como hemos comentado para las cruces procesionales, que continuaron labrándose hasta el siglo xvrn -al menos en Guatemala- con ensanches ovales en los brazos y extremos flordelisados a imitación de las primeras cruces tardogóticas llegadas en el comienzo de la conquista. Curiosamente algunos de los objetos llegados a América en el siglo XVI retornaron a la Península por donación. Se ha publicado el caso de un copón augsburgués que se labró a mediados del siglo XVI y acabó en Alfocea (Zaragoza) en 1685.70 A Espinosa de los Monteros llegó a finales del siglo xvm un copón novohispano, marcado probablemente en Acapulco, que conserva un pie y astil gótico hecho hacia 1500 en el norte de Europa como indican sus marcas. Como decimos, hasta las últimas décadas del siglo XVI las obras de platería viajaron mayoritariamente hacia América y desde allí se remitía plata en barras, pasta o monedas no solo a particulares, como se continuó haciendo siempre, sino también a las iglesias71 y, a juzgar por lo conservado,
69 Los plateros suponen la mayoría de los artífices españoles trasladados a América y tal vez por ello la impronta española en la platería americana es tan intensa y perdura más largamente que en las artes plásticas. Todas las fuentes abundan en la misma dirección: el estudio de los expedientes de difuntos en Indias entre 1563 y 1614 revela la presencia de quince plateros frente a un arquitecto o dos escultores. A. J. LóPEZ GuTIÉRREZ: «Los expedientes de bienes de difuntos del Archivo General de Indias y su aportación a la historia del arte», A.M.' ARANDA y otros (dir.): Barroco iberoamericano. Territorio, arte, espacio y sociedad, Sevilla, 2001, t. 1, pp. 131-145
'º En 1601 llegó a la iglesia de la Asunción de Marquina-Xemein una fabulosa joya manierista que donó Juan de Viciarte, muerto en Mariquita (Colombia), en 1596. Era un delfín de oro, con 41 esmeraldas, moneado por la figura de Neptuno y todo pendiente de una cadenilla de oro. Pudo tratarse de una joya europea llegada a América, pero dado que montaba tantas esmeraldas podemos pensar que la había confeccionado en Colombia un platero europeo, tal vez flamenco o alemán. Véase la publicación citada de González Cembellín.
71 Al realizar nuestra tesis sobre la platería de Burgos -A. A. BARRÓN GARCfA: La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600, Burgos, 1998- documentamos diversos envíos de plata en dinero, tejos y barras a particulares en Burgos y Cantabria desde 1551. Con anterioridad a 1577, la iglesia de Aranda disponía de 300 reales que un vecino en Indias había enviado para ayuda de hacer una cruz «para enterrar a los niños». En 1586, Hernando
i ! 1
¡ ! ' ! . 1'
'
1
li
1
1 .• ¡· ;
¡ ¡1
1 1
i
l! L
1· 1 !
1
1 ! ' 1
l
[390] ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTABRICO AL CA RIBE
Orduña (Vizcaya). Tabernácu lo de Jueves Santo, hacia 1670.
solo a partir de 1570, aproximadamente, comenzaron a llegar piezas de plata labrada en América. Los más tempranos son una lámpara enviada a Villarcayo en 1581 y un cáliz del monasterio de Silos - resto de un conjunto de cáliz-custodia- labrado antes ele 158 0 pues presenta marca ele Hernanclo ele Godoy.
La abundancia de la plata en América permitió que se fundieran en este metal obras que habitualmente se labraban en Europa con latón o bronce. La Universidad de Lima conserva una campanilla con la fecha 1550 y el nombre del fundidor fl amenco Jan Van der Eyncle que se tiene por regalo del emperador Carlos V a fray Tomás de San Martín
de Setién, natural de Galizano en la Jun ta de Ribamontán y vecino de Potosí, con poder de su paisano Pedro de Albear, veci no igualmente de Potosí, envió al monas terio de Clarisas de Medina de Pomar una barra de plata de 57 marcos acompa1iada de las ci fr as del registro de contabi li dad, de la ley de la pla ta, del peso y de l monograma del propietario que, además, se escriben o dibujan en el margen del documento.
ORNAMENTOS ARTISTI COS Y DONACIONES INDIANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO (391)
cuando en 1551 le concedió autorización para crear la universidad, pero pensamos que pudo fundirse en Lima, con la intención de hermoseada, a partir de un original en bronce como los que se encuentran en tantas localidades europeas. Todavía en 1638 un informe al cabildo catedral de Lima le aconsejaba realizar un facistol en plata por ser material más estimado y porque «costaría lo mismo si se hiciese de plata o bronce». 72
La estructura de plata gruesa en las piezas americanas fue una de sus señas distintivas que nos permite, además, apuntar un origen americano cuando no se ven marcas o se carece de documentación. A este extraordinario peso de las obras labradas en América se refiere fray Juan Menéndez cuando, al describir el interior de la catedral de Lima en 1681, habla de los ricos frontales, cruces, candeleros, ciriales, blandones «de obra tan maciza que cualquiera de estas [obras] pesa más que seis de su tamaño de las que se labran en España». 73
Los centros de producción platera mejor conocidos son las grandes poblaciones de los virreinatos de Nueva España y Perú, junto con la Capitanía General de Guatemala. En ellos se labró fundamentalmente plata, mientras que el oro, las esmeraldas y las perlas de Tierra Firme (o Nueva Granada) posibilitaron el desarrollo de una joyería y platería de oro que alcanzó hacia 1700 una calidad deslumbrante con fastuosas obras como la custodia de San Ignacio de Bogotá, obra de José Galaz entre 1700 y 1707, que monta 1485 esmeraldas en cinco kilos de oro esmaltado o las custodias hechas en 1736 y 1737 por Nicolás de Burgos para las clarisas de Tunja y la catedral de Bogotá; para esta última el platero empleó ocho kilos de oro y más de 3300 piedras preciosas, entre ellas casi 2000 esmeraldas. Excepcionalmente llegaron obras de oro a las iglesias del Cantábrico y todavía se conserva un cáliz de oro enriquecido con piedras preciosas y esmaltes trabajados en la tradición manierista europea. Se muestra en el Museo de la Iglesia de la catedral de Oviedo y fue donado en 1715 a la colegiata de Pravia por Fernando Ignacio Arango y Queipo74 que lo habría heredado de su tío Juan Queipo de Llano, inquisidor en Lima desde 1672, obispo de La Paz en 1681 y arzobispo de Charcas de 1694 a 1708. La forma poligonal del pie y las molduras que lo conforman guardan cierta relación con el pie y astil de la custodia de Popayán, labrada en oro en 1673.
Los españoles intentaron implantar en Ultramar el mismo sistema de control de la plata que había impuesto en Castilla la Pragmática sobre las monedas y el marcaje de los metales preciosos, dada en Valencia por los Reyes Católicos en 1488 e incorporada a las Ordenani;:as reales de Castilla publicadas en 1518 y 1528; es decir, el triple marcaje con los sellos que identifican la ciudad, al marcador o ensayador y al platero, aunque este punzón, tan importante para el estudio, se empleó irregularmente. La obligación
72 F. STASTNY: «Platería colonial, un trueque divino», en CARCEDO y otros: Plata y fJ/ateros del Perú, Lima, 1997, pp. 119-225.
73 C. ESTERAS MARTIN: «La platería hispanoamericana. Arte y tradición cultural », en R. GUTIÉRREZ y R. GuTIÉRREZ VIÑUALES (dir.): Historia del arte iberoamericano, Barcelona, 2000, p. 128.
74 Y. KAWAMURA: «Colegiata de Pravia: magnificencia de las alhajas de procedencia virreinal peruana», Archivo
Español de Arte, LXXVII, 2004, pp. 285-287.
'1
"
[392) ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
Busturia (Vizcaya). Custodia de la iglesia principal de San Luis Potosí, marcada en México hacia 1625. Museo Diocesano de Arte Sacro, Bilbao.
legal de que toda la plata pagara el quinto real añadió una cuarta marca que identificara esta circunstancia fundamental para la Corona. En México, capital de Nueva España, se nombraron marcadores desde 1530. La primera marca de localidad fue un castillotorre sobre un pilar en la laguna de Tenochtitlan que luego pasó a identificar el pago del quinto real - posiblemente cuando en 1535 se ordenó que no se labrara plata sin la marca del quinto-. El castillo-torre se empleó hasta 1670 y, con posterioridad, el pago del quinto se indicó con un águila sobre nopal que pudo alternarse con un águila explayada o un león rampante en las últimas décadas del dominio español. Básicamente la marca de localidad alinea la letra M, con una O sobrevolada al principio y un busto de un conquistador con casco -si no es un retrato esquemático del emperador Carlos V-, flanqueado por las columnas de Hércules y con una corona en el lado superior. Algunos ensayadores eliminaron las columnas o la corona - que sin embargo se recuperó como elemento único de la marca al final del periodo virreinal-. Otras ciudades novohispanas emplearon un sello de ciudad semejante pero con la letra inicial de la población correspondiente. En el Cantábrico se encuentran obras con la marca de Zacatecas -cáliz y
ORNAMENTOS ARTISTICOS Y DONAC!ONES INDIANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO [393)
Renedo de Cabuérniga (Cantabria). Atril peruano sin marcar, hacia 1725. Museo Diocesano de $antillana del Mar.
copón de La Lomba-, Oaxaca -cáliz y custodia donados por Juan Manuel de Viana a Manzanos (Álava) y conjunto donado por Francisco Cantón Cascos a Ribadeo (Lugo )-, San Luis Potosí -una P en las fuentes de la colegiata de Santillana del Mar-, Bolaños -cáliz de Nava (Asturias)- y Querétaro -cáliz de La Cavada (Cantabria) y custodia de Oquendo-. También son conocidas las marcas de la plata en las capitales de la Capitanía General de Guatemala, pero la circunstancia más sobresaliente es que la plata labrada no se marcó en el virreinato del Perú.
En 1538, solo tres años después de la fundación de Lima, se nombró un ensayador mayor y marcador y se decretó que la plata llevara marca de la ley así como punzón de artífice, pero esta orden -como otras que la reiteraron y prescribieron que la plata labrada quintara-, tuvo un incumplimiento general que tal vez facilitó el desgobierno de las guerras civiles y la lejanía del Perú con respecto a la Península. Los plateros de Lima vivieron sin ordenanzas y cuando el cabildo de Lima, en 1629, intentó regular la situación se encontró con una oposición cerrada de los plateros -en connivencia de autoridades y de los ricos e influyentes mercaderes peruleros- que consiguieron que,
¡I 11
t 1 ;
¡:
1:
1
b
(394] ARTE Y MECENAZGO IN DIANO. DEL CANTÁBRICO AL CARillE
en 1633, se redactaran unas ordenanzas muy favorables a sus intereses que nada consignan sobre el marcaje de la plata, el pago del quinto real y la vigilancia y registro de las tiendas y talleres. La presión de este colectivo, que laboraba con la materia medular de la economía peruana, y la extendida corrupción lograron que se reconociesen sucesivamente estas anómalas ordenanzas, en vigor hasta 1778.75 Los plateros peruanos y los mercaderes que les protegían no podían sino consentir que se marcara y quintara la plata en bruto que pasaba por las cecas pero evitaban registrar la plata que labraban y con la elusión del marcaje de las piezas imposibilitaban el control administrativo y conseguían una evasión gigantesca del quinto, pues a los obradores llegaban secretamente barras, piñas, tejos y tejuelos sin registrar, fundidos sin el control de la administración real o con una tolerancia interesada. La orden real sobre el pago del quinto de 1584 preveía que los plateros y los comitentes llevaran a las cecas la plata en bruto que iban a emplear en la confección de las obras para registrar su peso y pagar el quinto si procedía por ser plata en pasta sin sellar. Además, la orden obligaba a declarar qué tipo de obras pretendían hacer con esa plata, en qué plazo de tiempo y a qué platero pretendían recurrir. Después de realizar las obras, los plateros debían manifestar qué piezas habían labrado con la plata previamente quintada y llevar los objetos declarados al marcador para que este comprobara que el peso era equivalente al registrado con anterioridad y, verificado, proceder al marcaje de los objetos. Resultaba un sistema de control complejo, burocrático y muy expuesto a las posibilidades que en el lejano Perú existían de corromper a unos u otros cargos de la Administración. Bastaba con dejar de registrar la plata empleada para que el sistema no funcionara; además, se podía esconder el engaño bajo la apariencia de que se buscaba evitar que las piezas quintaran dos veces: con la plata en bruto -una vez labradas las obras no se podía averiguar si se había utilizado plata quintada o no-y con las piezas labradas. Todo esto se agravaba por el caos que introducía en el sistema la exoneración del quinto en la plata labrada para las iglesias. 76 El descontrol afectó incluso a la ley de la plata empleada en la moneda de referencia de la monarquía hispánica: la Casa de la Moneda de Potosí acuñó, entre 1620 y 1640, reales de a ocho de escasísima ley con la connivencia del alcalde Francisco Gómez de la Rocha y de otros administradores de la ceca real, entre ellos el ensayador
75 Para la situación del marcaje en el Perú y las ordenanzas de plateros nos remitimos a las publicaciones citadas de Carmen Heredia sobre las ordenanzas de 1633 y 1778 y al escrito mencionado de Francisco Stastn y.
76 La ley 34 del libro VIII y título x de la Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias -publicada en 1681- tra ta del quinto real y data del año 1584. En ella se ordena que se marquen el oro y la plata en pasta, joyas y piezas, pero sólo describe las obras de plata civil «para el servicio, autoridad y ornato de las casas ». Nada dice de la plata labrada para las iglesias que estaba exonerada del pago. En 1652 se exoneró del quimo incluso a la plata labrada en Perú para uso civil. En 1680 el Consejo de Indias valoraba que la Hacienda Real perdía 400 000 pesos al año y emitió una real cédula que retiraba la exoneración del quinto a la plata labrada y, a la vez, obligaba a usar marcas. El virrey Melchor Liñán de Cisneros promulgó la real cédula pero el cierre, en protesta , de las tiendas de los plateros limeños du rante seis meses le obligó a retirar la orden y volver a las leyes en vigor desde 1652. En 1725 el propio virrey José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte que hará generosos regalos a la capilla de san Fermín, manifiestó que era infame pedir que quintase la placa destinada a las igles ias.
ORNAMENTOS ARTÍSTICOS Y DONAC ION ES IND IANAS EN EL NORTE CANTABRICO
Reinosa (Cantabria). Cá liz, hacia 1600. Mu seo Diocesano de Santi llana del Mar.
[395]
Felipe Ramírez de Arellano. Como sucedía con la plata labrada, pusieron en circulación monedas sin mención· de la ceca ni signo de ensayador que circularon por España y
Europa pero fueron rechazadas en Flandes, en 164 l , y Génova que publicó un decreto prohibiendo su circulación en 1642. El visitador rea l, Francisco Nestares, tuvo que actuar con mano dura y castigar con la pena máxima a los culpables para ata jar el daño y poner orden . En 1778 el virrey Manuel de Guirior logró imponer unas nuevas ordenanzas a los plateros de Lima que, por fin, recogieron la obligación de quintar y marcar las piezas labradas pero la fuerza de la costumbre hizo que Ja situación no mejorara todo lo deseable y, en 1803 , una cédula rea l recogía el dai1o que causaba a la Corona el incumplimiento de las ordenanzas de los plateros limeños. Este panorama explica que únicamente se hayan encontrado unas 30 piezas con marca del Perú virreinal - la mayor parte obras posteriores a 1778 o piezas de plata civi l- y tiene repercusion es para identificar las obras del Perú llegadas al Cantá brico - invariablemente sin marcas- que, como vimos, fue lugar ele procedencia de Ja mayor parte ele los envíos contratados por los recueros yangüeses.
1:
11
¡ .¡
1
l.
1: ,
,( :¡
1
1 '•
I'
i 11 I' !'
1
;¡ 1
i 1~1 i
[396] ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
Lequeitio y Busturia. Cálices clasicistas de la primera mitad del siglo xvn.
Las primeras piezas de plata mexicana conservadas en la costa cantábrica son obras manieristas o tardomanieristas. El cáliz que fray Juan de Cieza donó a Santa Gadea del Alfoz y se conserva en la catedral de Santander intercala figuras labradas, cueros recortados y botones de esmalte; tiene inscripción de donación con fecha de 1610 y el punzón del marcador Miguel de Torres Ena el Joven cuyo mandato se fecha entre 1606 y 1610. Más cumplidamente manierista, datable en torno a 1600, es un cáliz de Reinosa con campanillas en la subcopa porque originalmente debía ser un cáliz-custodia como el regalado por el capitán José González de Lamadrid a la iglesia de Cires (Cantabria). El clasicismo herreriano y la labor de Merino y Arfe difundió una conocida tipología para las piezas con astil, que llamamos clasicista y algunas obras de este estilo llegaron desde América. Anterior a 1606, pues está marcado por Miguel de Torres el Mayor, es la custodia de Rucandio (Cantabria); responde a las formas clasicistas que por esos mismos años se expandían por la Península y que reducen la decoración a los volúmenes geométricos que conforman la pieza y a un picado de lustre superficial acompañado de botones esmaltados ovales y cuadrangulares. En Soscaño, en el valle de Carranza
tb
ORNAMENTOS ARTISTICOS Y DONA CIONES IND IANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO [397]
(Vizcaya), se conserva un cáliz-custodia clasicista con simulación de esmaltes rectangulares y abundante labor de picado de lustre que puede ser americano de hacia 1640. De factura manierista es la monumental custodia de Busturia (Vizcaya) que José Apráiz adquirió a la iglesia principal de San Luis Potosí y que datamos en las primeras décadas del siglo XVII. Probablemente sea obra de un platero madrileño establecido en México, dada la estrecha relación entre la custodia de Busturia y otras de talleres de la capital de España. Ciertamente durante el siglo xvn continuó el desplazamiento de plateros entre la Península y América, aunque con una intensidad muy distinta a la del siglo anterior. Este flujo, como también el de la clientela, mantuvo la influencia de la platería española en América cuyas creaciones fueron adquiriendo personalidad propia en talleres con la mayoría de los plateros nacidos en América y con un creciente protagonismo de los artistas indios o mestizos. Así, en las obras clasicistas se observa una abundancia decorativa que identifica lo americano: se multiplican las molduras y los esmaltes de aplicación; se sobreponen cabezas de ángeles y, en el picado al aguafuerte, se siguen dibujos florales y motivos complejos o se dibujan curiosas moscas e insectos como en un copón de Arcentales (Vizcaya) que puede ser peruano.
Muchos de los cálices clasicistas con botones de esmaltes que se conservan en las iglesias del Cantábrico vinieron de América. No tienen marcas pero las características de la decoración de algunos de ellos y la gruesa chapa de plata empleada nos permiten presentarlos como americanos, tal como han hecho otros investigadores antes que nosotros. Uno de los dos cálices con esmaltes aplicados que posee la iglesia de Busturia llegó de México en 1636; el otro, con un número extraordinario de placas esmaltadas de todos los tamaños, es algo posterior y tal vez sea peruano. Lo mismo puede decirse del cáliz con esmaltes ovales y rectangulares de la catedral de San Salvador de Oviedo. Nicolás de Cabal donó a la iglesia de Lequeitio un cáliz con botones de esmaltes ovales y chapa de plata muy gruesa. A la misma iglesia vizcaína regaló Pedro de Bulucoa otro cáliz semejante que está dorado parcialmente. Otros cálices se conservan en las iglesias de Elorrio (Vizcaya) -uno con esmaltes y otro sin ellos-, Na variz (Vizcaya), santuario de Loyola, Mondragón (Guipúzcoa), Villacantid (Cantabria), Llano de Valdearroyo (Cantabria), colegiata de Santillana del Mar -dos cálices con esmaltes de aplicación y chapa gruesa- y Castro Urdiales -un cáliz balaustral que tiene abundante decoración de picado de lustre y una moldura del pie adornada con un dibujo inciso geométrico-. La catedral de Santander guarda un copón de gran pureza de estilo que permite adjudicar a México otras obras como las anteriormente referenciadas, pues está marcado en la capital de Nueva España. Posterior, pero de la misma tipología, es el copón que Diego Díaz de Mendívil envío a Mendívil (Álava) hacia 1645. Con la forma balaustral clasicista pero sin decoración alguna es el cáliz de Gandarilla (Cantabria), del que únicamente se puede deducir su origen americano por llevar estampada la marca de México. Otros dos cálices semejantes de Laredo y Castro Urdiales pueden ser americanos.
El resplandor de las custodias de sol, que arraigan profundamente en América, se diseñó a base de ráfagas curvas y rectas alternas, según la tradición iconográfica que
i il I· 1
1 1
l 1 11· 1
¡, !
.i
l.
il ¡ 1
/' .. /.¡ ';' 1
¡',' ¡ ¡'t
l!¡,¡ ¡i;; 1 ;
! . ; ·, · I ¡: 1
1 "l 1
¡·
' ,!
1
1 ! !¡ ¡, 1 ;; :/
1
,, < il
¡ /¡i
JJ
' :¡
L
(398] ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
procede del anagrama de Jesús que mostraba san Bernardino en sus sermones, o se hizo con formas muy variadas y hermosas, alejadas de las que se labraban en España. A juzgar por lo conservado, bastantes poblaciones costeras del Cantábrico se dotaron de monumentales y magníficas custodias de sol en las primeras décadas del siglo XVII. La ausencia de marcas y la temprana realización de algunas de ellas dificulta la adj udicación a obradores americanos o andaluces. Sean de México, del Perú o de Sevilla lo destacable es que fueron posibles por la presencia de los marineros cantábricos en la ruta de los galeones y por la emigración a América. Nos hemos referido a la custodia que Martín de Vallecilla legó a Portugalete. La custodia de Marquina-Xemein se hizo en 1619 y tal vez se pueda relacionar con el capitán Francisco de Axpe, natural de MarquinaXemein, que en 1615 donó una lámpara al santuario de Aránzazu. La custodia de la iglesia de San Agustín de Echevarría en Elorrio la regaló Juan Ochoa de Zárate y Cearreta en 1627. El capitán Pedro Fernández Pando es el donante de la custodia de Quijano (Cantabria) fechada en 1678. De la segunda mitad del siglo xvn son las custodias de sol de la iglesia de Nuestra Señora de Unzá en Oquendo (Álava), Llodio y Castro Urdiales. Bartolomé Sáinz de Rozas y Micaela Segura enviaron desde Puebla de los Ángeles la custodia de Lanestosa que se alej a de la tipología clasicista y se adorna con ces, hojas relevadas y piedras de colores en el sol; la datamos a finales del siglo XVII.
Hacia 1670 se puede datar el magnífico sagrario y la pequeña custodia de sol que Francisco de Urquiza donó a la iglesia de Zaldua/Zaldívar. También para usar en la fiesta del Jueves Santo debió de llegar, en 1676, de América a Tarrueza (Cantabria) una bandeja para mostrar un pequeño cáliz y patena. De 1648 data un relicario balaustral con resplandor en forma de sol, que fray Bias Correa, custodio de la provincia de Zacatecas, donó al convento de San Francisco de Zacatecas pero que se conserva en el santuario de Loyola. El acetre de la catedral de Oviedo, datable hacia 1640, responde a la tipología clasicista y es extremadamente sencillo y desornamentado. De 1659 es el acetre de Castro Urdiales que donó el capitán Francisco de Carranza, y hacia 1688 se puede datar el acetre donado por los capitanes Francisco y Miguel de Pereda a la colegiata de Santillana. De mediados del siglo XVII será una fuente de Cangas de Narcea con adorno de óvalos y ces dispuestos en simetría, que puede ser novohispana o peruana, sin que se pueda descartar tampoco un origen español. De San Luis Potosí proceden dos fuentes con motivos florales de la colegiata de Santillana donadas por el capitán Miguel de Pereda. De 1688 son los seis blandones donados por el capitán Luis Sánchez de Tagle a la colegiata de Santillana del Mar. El mismo capitán, presidente de la Audiencia de México, regaló, en 1686, el magnífico frontal de la colegiata que se adorna con jarrones y flores en placas de rigurosa geometría.
Las formas de la platería clasicista perduran en las primeras décadas del siglo xvm, pero a lo largo del siglo se asimilan, sobre todo en México capital, los adornos sucesivos del alto barroco, el rococó y, a finales del siglo xvm, el neoclasicismo. La platería novohispana sigue a grandes rasgos la evolución de lo español - de hecho continúan estableciéndose plateros andaluces- o, mejor aún, de lo europeo, pues se advierte la
ORNAMENTOS ARTfST!COS Y DONACIONES INDIANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO (399)
influencia del adorno de la platería francesa así como la llegada de artífices franceses, aunque algunos lo hacen después de residir en España. A medida que avanza el siglo, también se rastrea la huella de la platería inglesa, conocida a través del comercio directo con Inglaterra o por la difusión de las recopilaciones ornamentales que se publicaron en Londres. Ahora bien, como sucedía en el siglo anterior, en América se interpretaron las estilos con suficiente originalidad como para impregnar las obras de un sello inconfundible y se crearon tipologías propias relacionadas con el original desarrollo arquitectónico. Se encuentran obras que, como la arquitectura, recurren al estípite para conformar el astil de las piezas y fueron muy populares las obras de planta poligonal en giro helicoidal que alguna relación han de tener con las fachadas y marcos de la arquitectura trapecia.
Desde fines del siglo xvn, las formas balaustrales de la platería clasicista comienzan a recargarse con el sobrepuesto de cabezas de ángeles u hojas y los astiles se configuran con manzanillas circulares superpuestas. Los cálices de Gordejuela (Vizcaya), Yurre (Vizcaya), Matienzo del valle de Carranza - marcado entre 1701 y 1715-, Manurga (Álava) -marcado entre 1715-1727-, Untzilla (Álava) -donado por Pedro Ruiz de Mazmela de 1701 a 1715-, Navedo (Cantabria) , Santillana del Mar, permanecen bastante próximos a los modelos tradicionales. El obispo José Ibáñez de Lamadrid donó otro cáliz a Comillas (Cantabria) hacia 1712 y hasta 1715 regaló varias piezas entre las que se conservan una bandeja mixtilínea con las armas del obispo y una salvilla, marcada por un platero apellidado Gil, que ha perdido las vinajeras y campanilla. Semejante es un conjunto de vinajeras de la catedral de Santander y otro de la iglesia de Zuaza (Álava) enviado por Francisco de Aguirre desde México en 1713.
Algunas piezas más ricas pueden llevar una mayor carga decorativa y se consiguen efectos de gran riqueza como en el cáliz y copón que Domingo Antonio de Zatarain, prebendado en Puebla de los Ángeles, envió en 1722 al santuario de Loyola y a la iglesia de Anzuola. Son semejantes los cálices de Sodupe/Güeñes (Vizcaya) - donado hacia 1730 por Pedro de Bolívar-, de Ea (Vizcaya) -conjunto de cáliz, copón y custodia-, del monasterio de Corbán (Santander) y de la iglesia de Noja, donado por Juan Antonio Díaz de Cavanso en 173 7. De principios del siglo xvn, conformes a las características decorativas que hemos señalado para los cálices, son un copón del convento de Nuestra Señora del Carmen en Marquina, regalo de Juan Antonio Mendizábal, otro copón de la iglesia de Santa María de Uribarri en Durango y otro copón más de la iglesia de San Justo de Villaviciosa (Asturias).
Desde comienzos del siglo xvm es habitual que las custodias dispongan una figura en el astil. En varias encontramos un ángel con los brazos extendidos, como sucede en las de Ea, Untzilla -anterior a 1715-, Lamedo (Cantabria) y Villacibrán (Asturias) -con la mitad de un ángel-. Manuel Rubio Salinas, arzobispo de México, envió en 1756 una custodia al convento de las brígidas de Vitoria que lleva la figura de santa Brígida en el astil. El mismo año se envió la custodia de Sodupe/Güeñes, que aunque tiene punzones de marcaje de México, presenta una tipología peculiar y pudo labrarse en San Miguel el
.. rl
1
1 ¡1 :¡ 1, l. 1 j
,,
! i ' ~ .
! 1
í .l j
[400] ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
Loyola y Corbán (Cantabria). Cálices novohispanos del siglo xvm.
Grande, como supone la profesora Esteras; al menos desde allí la envió Domingo Unzaga. Sobre variados nudos superpuestos en el astil se levanta una figura que se ha interpretado como san Vicente Ferrer, patrón de la iglesia, pero puede tratarse de un dominico.' La figura de san Francisco sujetando un sol centra el adorno de la custodia de pie circular y decoración poco relevada que Manuel Cadañes envió, desde La Puebla de los Ángeles en 1757, a la iglesia de Coya (Asturias). Francisco Antonio de Alday, vecino de Pátzcuaro, envió en 1777 la custodia de la iglesia de San Román de Oquendo (Álava); labrada en Querétaro ofrece un original ángel en el astil. La custodia de Gandarilla (Cantabria) mantiene el ornato de la primera mitad del siglo xvm pero adopta la forma poligonal para el pie, como un cáliz de la iglesia de Ali (Álava). En 1759 Domingo de Cueto envió desde México a la parroquia de Llas (Asturias) en Arenas de Conzo, Cabrales, una custodia de sol con pie circular y ligera decoraciqn incisa a la que se añaden cabezas de ángeles y un pelícano en lo alto del sol. La custodia de Somahoz (Cantabria) la envió Francisco Velarde, arcediano, desde Baeza en 1731 y hubo de labrarse en Andalucía aunque, con anterioridad, el arcediano había servido en América.
T ORNAMENTOS ARTÍSTICOS Y DONACIONES INDIANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO ( 401]
Hacia 1715 llegaron a Santillana del Mar dos candeleros pequeños, de los que llevan acólitos, que había legado Roque Gómez del Corro y que tienen estampada marca de Adrián Ximénez. Entre 1715 y 1727 se labró un incensario de la colegiata de Santillana que va ornado con ces y botones simulados. La lámpara de Pesoz (Asturias) todavía se adorna con óvalos, dibujo de cueros recortados y ces aunque data de 1761. En 1711 se hizo el portaviático de San Vicente de la Barquera (Cantabria) que fue regalo de Toribio Tristán de Barreda.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII podemos encontrar piezas marcadas fuera de la capital y procedentes de otras localidades novohispanas, aparte de las realizadas en Querétaro, Puebla y San Miguel el Grande que se han comentado. En Bolaños se marcó un cáliz de la iglesia de San Bartolomé de Nava (Asturias) que responde a la tipología balaustral con algunas innovaciones: copa de labios remangados, subcopa bulbosa y adorno de cabezas de ángeles sobrepuestas en el pie y en el astil; además, se adorna con rica decoración floral de poco bulto. Se puede datar en la primera mitad del siglo xvm. De Zacatecas vino una sencilla custodia de sol con doble resplandor y apenas modificaciones al modelo clasicista, aunque sin botones; en 1716 la donó Miguel González Hidalgo a la iglesia de San Félix de Porceyo (Asturias) .
La platería mexicana abandona todo recuerdo del clasicismo hispano a mediados del siglo xvm. Ahora se prefieren, como en la arquitectura trapecia, las plantas poligonales, se multiplican las molduras y se generalizan las superficies relevadas. En algunas piezas, como el cáliz de Villarcayo (Burgos), con un estípite en el astil, se hacen eco de las novedades arquitectónicas que difundió el zamorano Gerónimo Balbás, arquitecto de retablos que había trabajado en la catedral de Sevilla antes de trasladarse a México, donde levantó el monumental retablo de los Reyes en la catedral. El cáliz de Villarcayo lo donó, en 1751, Pablo de Arce, regidor perpetuo de México. De semejante decoración barroca, pero con un nudo aperado en el astil, es un cáliz regalado a la iglesia de la Consolación de Torrelavega. Más adelante, hacia 1760, los cálices de planta poligonal y nudo aperado dan lugar a plantas mixtilíneas, curvas sinuosas y planos helicoidales a los que se incorpora rocallas, conchas, redecillas y otros elementos del repertorio decorativo del rococó, labrado con escaso volumen. Se hacen ahora algunas de las obras más originales y hermosas de la platería novohispana. Los juegos de altar -cáliz, copón, salvilla, vinajeras y, a veces, custodia- suelen ser obras soberbias y en el Cantábrico se conservan maravillosos ejemplares. Del periodo que actuó Diego González de la Cueva como marcador mexicano - hasta 1778- son un cáliz y juego de vinajeras de Zalla (Vizcaya) ; un cáliz y juego de vinajeras del monasterio de San Pela yo de Oviedo -muy semejantes al de Zalla-; un cáliz de Pando en el valle de Carranza; un copón de Fuenterrabía; un cáliz de Oyarzun (Guipúzcoa); un cáliz y custodia de Galdames (Vizcaya) posible donación de José Antonio Martínez de Lejarza, vecino de Oaxaca, que en 1764 había enviado cien pesos para la hechura de un cántaro con el que realizar las elecciones en el concejo de Galdames; una custodia de Arredondo (Cantabria); un cáliz de Colio (Cantabria); un cáliz de Potes (Cantabria); un cáliz y custodia de Villa-
b
[402] ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
cantid (Cantabria); un cáliz del monasterio de Monte Corbán en Santander; un cáliz y custodia de Espinama (Cantabria); un cáliz de Fontecha (Cantabria); cáliz, copón y custodia de Villegar (Cantabria) que regaló en 1770 Antonio González Calderón; un copón muy semejante al de Villegar de la iglesia de Mazcuerras (Cantabria); un cáliz de Viñón (Cantabria); un cáliz de Lerones (Cantabria); un precioso juego de vinajeras de la colegiata de Santillana del Mar; un juego de vinajeras semejante de la iglesia de Reinosa; y otro juego de vinajeras de la catedral de Santander. En Rozadas (Asturias) se conserva un incensario con naveta y en Tresabuela (Cantabria), una benditera marcada en México. Siguen la misma tipología rococó un cáliz y copón de La Lomba (Cantabria) marcado en Zacatecas. El cáliz de La Cavada (Cantabria) conforma el pie -muy alto- con originalidad y lleva marca de Querétaro.
Durante el marcaje de José Antonio Lince, 1779-1788, continuaron vigentes las originales tipologías del rococó mexicano, aunque algunas piezas presentan cuerpos esferoides lisos, y durante su contrastía se hicieron: un cáliz de Lendoño de Abajo (Vizcaya); un cáliz del santuario de Santa María la Antigua de Orduña; una custodia, cáliz y juego de vinajeras, enviados en 1784 por José de Mascayano a !barra (Álava); un cáliz y una preciosa custodia, con la Inmaculada en el astil, de Irazagorría (Vizcaya); un cáliz de Gordejuela; un cáliz de Yurre (Álava) del año 1778 que labró un platero llamado Cruz; y unas crismeras de la iglesia de Zalla, muy funcionales y lisas.
En Cosgaya (Cantabria) se conserva una custodia fenomenal enteramente labrada con motivos rococó en fuerte resalto, contra lo que es habitual. En Zalla se guarda un cáliz rococó con trabajo semejante al de la custodia de Cosgaya; ambas piezas han de proceder de un mismo centro platero ajeno a la capital virreinal. De estilo peculiar es, también, un cáliz y custodia donados a la iglesia de Cueva (Cantabria) por Felipe Caloca, fallecido en Puebla de los Ángeles, en 1766. A Manzanos (Álava) llegaron un cáliz y custodia que envió Juan Miguel de Viana desde Oaxaca, cuya marca de localidad aparece en la obra. Las piezas de Manzanos tienen contorno mixtilíneo, lóbulos semicirculares y adorno abundante de veneras que recuerdan la platería labrada en los vecinos territorios de Guatemala.
Hacia 1790 las formas del rococó son sustituidas rápidamente por el elegante adorno del neoclasicismo: acantos, láureas, jarrones, columnas clásicas. Aunque se siguen labrando piezas de estilo rococó, el cambio coincide con el marcaje de Antonio de Porcada (1791-1818) y con la llegada a México del valenciano Manuel Tolsá, arquitecto y escultor, director de la Academia de San Carlos de la ciudad de México, que impulsó un sistema de enseñanza del dibujo que influyó en la platería y difundió el neoclasicismo. Ahora se labran piezas en las que una larga curva del pie desplaza al nudo desde el centro de la pieza hacia lo alto. Vuelven los obras de planta circular y se labran piezas de rigurosa geometría, muy elegantes y sobrias, únicamente adornadas con estrías y sencillas láureas o cordones de ovas. Al principio las formas del rococó se resisten a desaparecer y encontramos obras, como los cálices de Molledo y Pasaguero (Cantabria), que tienen planta mixtilínea y nudo sinuoso aperado, pero con zonas decoradas y lisas
ORNM,\ENTOS ART(STICOS Y DONACIONES INDIANAS EN EL NORTE CANTABRICO [403]
Cosgaya (Cantabria) . Custodia, hacia 1770. Museo Diocesano de Santillana del Mar.
alternas. El cáliz de Biáñez en el valle de Carranza es de tradición rococó pero lleva un adorno muy superficial por influjo del nuevo estilo; lo regaló Lorenzo de Angulo y Guardamino al santuario de Nuestra Señora del Buen Suceso. Semejantes elementos de transición entre ambos estilos encontramos en los cálices de Coo, Aldeacueva y San Esteban del valle de Carranza - donado este último por el capitán Manuel de la Brena junto con una naveta e incensario- así como en el cáliz y custodia de Naveda (Cantabria). Un cáliz de Sodupe/Güeñes es obra de José María Rodallega y conserva la planta mixtilínea y el adorno rococó. Aunque marcado en México por Forcada, un cáliz rococó, pero de tipología muy diferente a la mexicana, y una custodia de Muñorrodero (Cantabria ) pueden ser obras de un centro influido por lo guatemalteco; además, en la custodia se aprovecha el pie y astil de una pieza realizada en torno a 1600.
De estilo completamente neoclásico es un cáliz de Lezama (Álava) realizado por Juan José o Pedro Márquez y donado por Domingo de Ugarte y Acha en 1804. De impecable estilo neoclásico son las obras marcadas por Alejandro y Gumersindo Cañas durante el
~ 1
., ;1 !
1
•'
b
(404] ARTE Y MECENAZGO IN DIANO. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
Torices (Cantabria). Custodia, Mariano Ignacio Martínez, 1800. Museo Diocesano de Santillana del Mar.
marcaje de Porcada: un cáliz y acetre de Oyarzun (Guipúzcoa); un cáliz del convento de las mercedarias de Orozco (Vizcaya) y un cáliz de Tudanca (Cantabria). En la custodia de Torices (Cantabria) se sobrepone un resplandor solar a una columna toscana, único elemento del astil; la hizo Mariano Ignacio Martínez en 1800. De José María Rodallega son varias obras de sencillo y elegante estilo neoclásico: copón de la iglesia de San Severino de Valmaseda (Vizcaya); cáliz de Portugalete; vinajeras de Pasajes de San Juan y un copón de la iglesia de Cabezón de Liébana que va acompañado de custodia y cáliz sin marcar - las tres piezas donadas por Mateo Ruiz de la Parra en los primeros años del siglo x1x- . De Manuel Miranda son varias custodias de sol con pie circular ligeramente labrado y nudo de jarrón con friso cilíndrico. Con ligeras variantes Miranda labró las custodias de Portugalete - donadas por Antonio de Olaguíbel junto con un cáliz y un copón-, colegiata de Santillana del Mar -junto con un cáliz y copón- , colegiata de Castañeda -regalo de Baltasar Casanueva- , Castro Urdiales, Torrelavega, Liendo
ORNA,vlENTOS ARTÍSTICOS Y DONA CIONES IND IANAS EN EL NORTE CANTÁBRI CO (405]
Portugalete, Soscai1o (Vizcaya ) y Lezama (Á lava ). Cálices neoclásicos de José María Rodal lega, Gumersinclo Cailas y Juan José o Pedro Márquez, respectivamente.
(Canta bria) y Silió (Cantabria) . Algo anteriores y relativamente semejantes son las custodias de Soscailo en el valle de Carranza - donada por Antonio de Rozas e hijos en 1792 y, posteriormente, vendida a la iglesia de Deusto- y de Ranero, en el mismo valle de Carranza - regalada en 1794 por el coronel Lorenzo de Angulo y Guardamino junto con un incensario, un cá liz y un copón neoclásico que mantiene cierto recuerdo de la fo rma poligonal habitual en el rococó- . En Ochandio se conservan varias obras de riguroso neoclasicismo qu e labró Antonio Caamailo en los primeros años del siglo xrx: un cáliz, una custodia, un juego de vinaj eras y campanilla, cuatro candeleros pequeños y seis grandes. También de Caamaño son las vinajeras de Sestao y Ceanuri (Vizcaya ). De un platero de la familia Martínez - posiblemente José María Martínez- son un cá liz de decoración geométrica en Antezana (Álava); un copón de Camijanes (Cantabria); y una bandeja de vinajeras de Oyarzun. Plateros de la familia Cardona hicieron un cáliz de Saro (Cantabria); un cáliz de Prases (Cantabria); un cáliz y copón de Monte (Cantabria); y un cáliz de Sodupe/Güeñes. Otras obras neoclásicas del periodo de marcaje de Forcada son una despabiladera del santuario de Loyola, realizada por M iguel Picazo; un copón de Aes (Cantabria), labrado por Guevara; un copón de Ahedo (Vizcaya); un copón de Matías Gómez en Valmaseda; un cáliz de Valmaseda; un copón de la iglesia de Santiago en Bilbao del final del xvm, muy semejante al de Ranero; un copón de Portuga lete hecho por un platero de la familia Torre; un copón de Sodupe/Güei'íes; un cáliz de la colegiata de Castai'íeda; un cáliz, copón y custodia de Salarzón (Cantabria); una custodia hecha por Torre en Saro y otra más en Liendo.
:q
: 1
1 .
1
I·· 1¡
! 1 I
I'
1¡
11 d 1¡ ' ;
lii
1i /: 1
1 !: ¡
i
1
L
[406] ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
Desde 1800 disminuyen las piezas legadas a las iglesias y la mengua de donativos se agravará a partir de la Independencia de México, al desaparecer los altos cargos administrativos del Imperio. Además, desde la segunda mitad del siglo xvm, en consonancia con el espíritu de la Ilustración, son cada vez más los indianos que patrocinan fundaciones sociales civiles: escuelas -100 pesos dejó Felipe Caloca, fallecido en Puebla de los Ángeles en 1766, para poner un maestro de escuela en Cueva y Valdeprado; con anterioridad, en 1696, Pablo Santiago Concha había dotado una escuela en Heras-, fuentes, lavaderos, caminos, incluso el ferrocarril de Bilbao a Santander como se relata en otro escrito de esta publicación. No desaparecen los legados religiosos, ni la fundación de capillas, pero asistimos a la llegada de un nuevo tiempo marcado por el desapego de la religión. Durante este periodo permanecen las formas neoclásicas que promovió la Real Academia de San Carlos y, más tarde, se siguen de cerca las tendencias historicistas europeas. Durante la contrastía de Joaquín Dávila, 1819-1823, un platero de la familia Cardona labró un cáliz de la iglesia de Nuestra Señora de Unzá en Oquendo y del mismo tiempo es un cáliz de Lebeña (Cantabria). En Zumárraga (Guipúzcoa) se conserva un conjunto de altar completo en su estuche -dos candeleros, copón, cáliz, vinajeras, salvilla y campanilla-. Son obras de un platero de la familia Herrera que las hizo justamente en 1823 ya que todas las piezas, salvo los candeleros se marcaron durante el mandato de Joaquín Dávila, mientras que los candeleros se marcaron cuando Cayetano Buitrón era marcador -1823-1843-; es decir, que se hicieron en el momento del cambio entre el marcaje de Dávila a Buitrón.
Las obras que llegan tras la proclamación de la República de México en 1824 siguen fieles al estilo neoclásico que difundía la Academia de San Carlos. La primera etapa corresponde a la contrastía de Cayetano Buitrón, 1823-1843, aunque sus punzones continuaron usándose hasta 1856. A este momento corresponden un cáliz de Maestu (Álava), un cáliz y un copón de Soscaño en el valle de Carranza -el cáliz obra de Gumersindo Cañas y el copón de Manuel Soriano-, una campanilla en Oyarzun y tres cálices, custodia y palmatoria labrados por José María Larralde y regalados en 1855 a la parroquia de Mondragón por Juan Antonio de Baiztegui. Un copón de la parroquia de Orduña que no presenta marcas y está adornado con una extraordinaria labor de hojas y ángeles puede ser americano. Un cáliz neorrenacentista fue donado a la iglesia de San Román de Oquendo por Saturnino Andrés de Sauto en 1878. A la misma parroquia llegó en 1880 un copón mexicano por regalo de Esteban de Isasi. En 1900, Joaquín Eguía regaló a la iglesia de Zalla otro cáliz hecho en México y uno de los últimos legados americanos es un juego de altar donado por la familia Vildósola-Ajuria a la iglesia de Castillo Elejabeitia (Vizcaya). Labrado en el taller de Hernández Hermanos y Cia responde a las formas del neogótico recuperado en el periodo de la Restauración y difundido por las nuevas órdenes francesas y los talleres de Olot.
La platería de la Capitanía General de Guatemala tuvo un intenso desarrollo en el siglo xvm, aunque se observa un persistente apego a las formas tradicionales, sobre todo en las cruces, mientras que en el adorno se generalizan los motivos conopiales y el uso
ORNAMENTOS ARTfSTICOS Y DONA CIONES INDIANAS EN EL NORTE CANTÁBRICO [407]
de la venera, símbolo de Santiago de Guatemala. Son propias de esta platería juegos de vinajeras sobre salvilla con pie y orilla lobulada, como las que llegaron en 1706 a Villabona y Amasa (Guipúzcoa) donadas por Antonio de Zapiain y Sozorrain y que realizó Pedro de Castro. Otro juego de vinajeras y un copón guatemalteco, obras de Miguel Guerra, llegaron a Tarazo (Asturias) en 1762 y hoy se guardan en el Museo Arqueológico de Asturias. De la misma procedencia han de ser la salvilla y vinajeras de la iglesia de Orduña. Las piezas con astil se componen a base de superponer cuerpos esferoides sobre plantas poligonales o de orilla lobulada. Obras de este diseño se labraron en las localidades guatemaltecas y en otras ciudades mexicanas próximas que participaban de un mismo ambiente cultural. La custodia de Ceberio (Vizcaya) responde a esta tipología, aunque ha llegado al Cantábrico recientemente pues se adquirió en Guatemala en el siglo xx. En Latas (Cantabria) se guarda un cáliz de excepcional calidad marcado en México pero que se juzga labrado en Guatemala o en una población mexicana con platería próxima a la guatemalteca. Tal vez sea guatemalteca una fuente, de la catedral de Oviedo, con tetón para aguamanil y el campo adornado con palmetas, hojas y zarcillos. Un cáliz de Portugalete presenta marca de Guatemala -una corona en un círculo-; se hizo hacia 1800 y es de planta circular y nudo de jarrón, todo adornado con rocallas, veneras y palmetas. Domingo Díaz Pérez donó a la iglesia de Torrelavega, en 1855, un cáliz muy hermoso que está lleno de molduras al aire.
La platería del Perú virreinal carece de marcas y el estricto clasicismo de algunas obras labradas allí las puede hacer pasar por españolas. En otras, el sobreadorno y la gruesa chapa de plata empleada permiten una identificación más segura. Un cáliz balaustral y liso de la iglesia de Uribarri (Álava) responde al modelo clasicista español de tal modo que únicamente se identifica como peruano por la inscripción de donación del pie: «Este caliz i patena dorado enbio Pedro de Murua de Lima, PRV (provincial) de las Indias para la iglesia de san Esteban de Ulibarri en Aramaiona. Año 1645, pesa 5 marcos y medio ». Peruano puede ser otro cáliz clasicista de la iglesia de Lezama (Álava) que se adorna con picado de lustre desde el pie a la subcopa. Un segundo cáliz de la iglesia de Busturia que está lleno de botones de esmalte de todos los tamaños y formas nos parece peruano, como otro cáliz con esmaltes de la iglesia de San Martín de Oscos (Asturias) donado por Antonio Fernández de Villanueva que lo envió desde el Perú. Un cáliz semejante -y un copón- se localiza en la iglesia de Lequeitio. Se relaciona más fácilmente con lo peruano otro cáliz de Bielva (Cantabria) con grandes molduras salientes y sobrepuestos de cabezas de ángeles esmaltadas. Muy interesante y de magnífica labra es la custodia de Fresneda de Soba (Cantabria) en la que el sol se proyecta con originales formas vegetales. Debe de corresponder a la custodia que la parroquia adquirió en 1802 a la iglesia de Regúlez y la había regalado en 1695 Miguel Martínez del Valle, residente en Perú. Lamentablemente ha perdido las abundantes piedras que tenía engastadas.
La creación más original de la platería peruana son las custodias con esmaltes. A partir de las custodias de sol clasicistas, los plateros peruanos desarrollaron una tipo-
.''I
: : ¡ ¡ 1
!1 ! i ! ¡
11 ¡: ¡¡
!: ! ¡i l! 1'
I: !·
i l·
(408] ARTE Y MECENAZGO INDIANO. DEL CANTÁBRICO AL CARIBE
Gordejuela (Vizcaya). Custodia de Luis de Lezana, hacia 1690. Museo Diocesano de Arte Sacro, Bilbao.
logía destellante y original, con numerosos esmaltes sobrepuestos, que se levanta sobre un pie cuadrangular o cruciforme y un astil de múltiples molduras superpuestas, pero en la que lo más original es el resplandor del viril. Luis de Lezana el Joven, platero indígena de Cuzco e hijo del platero Andrés Ignacio de Baños Auquicari, dejó grabado su nombre en la magnífica custodia de Gordejuela labrada hacia 1690. Como ha estudiado Cristina Esteras, con él se relaciona la custodia de la iglesia de San Antón de Bilbao que envió desde Cuzco Juan de Sobera en 1690, así como la custodia de la catedral de Santander. Otras custodias cuzqueñas son las de Ceanuri (Vizcaya) y Bielva (Cantabria), obra de gran belleza y regalo probable de Domingo Pérez Inclán, caballero de Calatrava, hacia 1730. La custodia de Sodupe/Güeñes (Vizcaya), con un sol maravilloso, la adquirió la parroquia en 1752 a la vecina iglesia de La Cuadra que la tenía antes de 1718. Probablemente salió de obradores limeños como las singulares custodias de Heras (Cantabria) -seguramente donada por Pablo Santiago Concha, caballero de
O RNA:\l ENTOS ARTÍSTICOS Y DONACION ES INDIAN AS EN EL NORTE CANTÁBRI CO ( 409)
Calatrava y proveedor general perpetuo de las Reales Armadas en el presidio de El Callao-, Sámano (Cantabria), San Mamés de Aras (Cantabria), Laredo -que se conserva fragmentariamente-, de la iglesia de San Acisclo de Pendueles en Llanes (Asturias) y Azpeitia -iglesia de San Esteban de Soreasu que sustituye los esmaltes del resplandor por columnillas jónicas y ángeles tenantes; además, el artista ha colocado un pelícano y polluelos en el paso del astil al expositor.
En el Perú, las superficies de atriles, arquetas, sagrarios y frontales se cubren enteramente con decoración relevada a base de figuras y elementos vegetales y florales dispuestos con ritmo simétrico. Chapas de plata decoradas de este modo encontramos en las sacras de Renedo de Cabuérniga (Cantabria) -que Esteras relaciona con la obra del platero Eugenio de Chávez en Puno-; un atril de la misma población; una benditera con columnas salomónicas en la casona de José María de Cossío en Tudanca; dos fuentes también en Tudanca que fueron traídas por Pascual Fernández de Linares, fundador de la casona; un tabernáculo expositor donado por Juan de Urdanegui, fallecido en Lima en 1682, al colegio de jesuitas de Orduña; un marco del cuadro de la Virgen de Belén en Laredo; cuatro placas ornamentales en San Isidoro de Oviedo. Obra peruana es también un magnífico pelícano eucarístico de la iglesia de Ochandio, seis candelabros de aplicar a muro de la iglesia de Laredo, dos incensarios de la iglesia de Valmaseda que envió desde Lima José Larrazábal hacia 1750 y un relicario de santa Rosa de Lima que donó Juan de Urdanegui a Orduña.
Mención aparte merece la presencia de la filigrana en América. En la India se produjeron arquetas de filigrana con tapa de sección lobulada y su comercialización a través de Manila, así como el asentamiento de artífices filipinos en América, impulsó el desarrollo de la filigrana americana. Con todo se debe considerar que algunas piezas pudieron llegar directamente de Asia. La forma general de las vinajeras de Castro Urdiales, especialmente la curva del pico, recuerda las tipologías de la India. La arqueta de filigrana de la colegiata de Santillana repite un motivo curvo aperado, el boteh, usual en el adorno de los tejidos de Persia e India; además, la tapa de sección trebolada y la forma de las asas es idéntica a la de otras arquetas que en Portugal se clasifican como llegadas de la India, tal vez de Gujarat: una en la Casa-Museu Guerra Junqueiro de Oporto y otra en la Colección Pádua Ramos en Matosinhos. El mismo origen pueden tener las arquetas de Elorrio que adornan el cuerpo de la caja con diseños semejantes a los de las alfombras de medallón central que se tejen en Persia, Afganistán, Pakistán e India. De Cantón llegaron el báculo y la mitra de la capilla de San Fermín en Pamplona. La colegiata de Santillana tenía en 1776 una imagen de N uestra Señora de porcelana embutida en plata afiligranada que seguramente era también de origen chino. Recientemente se ha sabido que un cáliz y un juego de vinajeras de filigrana de la catedral de Tudela se enviaron desde Manila en 1768. Se conoce la obra de extraordinarios filigraneros del siglo xvrn en Cuba y se sospecha que en Centroamérica trabajaron también filigraneros en el siglo XVII. Precisamente en Centroamérica, en la segunda mitad del siglo xvn, pudo labrarse el cáliz de filigrana del convento de San Antonio de
'
,r
11
b
[410] ARTE y MECEN AZGO [N DIANO. DEL CANTÁBRrc o AL CAIUBE
Castro Urdiales. Vinajeras. India, siglo xvn . Museo Diocesano de Santillana del Mar.
Vitoria, aunque los lóbulos - presentes en el nudo y en el pie- e, incluso, la disposición girada de las palmetas se pueden encontrar en piezas procedentes de Goa. Semejantes dudas tenemos ante un juego de altar enviado, en 1803, por Sebastián Martínez a Maestu (Álava); habrá que determinar si se hizo en América, llegó de Filipinas o se labró en Madrid, como opina el profesor Cruz Valdovinos. De filigraneros centroamericanos o peruanos son unas coronas y rosarios de la colegiata de Castañeda y la corona de la iglesia de Lequeitio que se pueden datar hacia 1700. Para avanzar en la identificación de las zonas de procedencia de la filigrana americana, se han estudiado las técnicas de realización, las tramas y los motivos presentes en las obras. Recientemente se han incorporado China y Filipinas como origen de algunas obras y proponemos que se extienda el abanico de posibilidades hasta Goa y Gujarat.
BIBLIOTECONOMíA Y ADMINISTRACIÓN CULTURAL - 162
© Luis Sazarornil Ruiz y los autores, 2007
©de esta edición: Ediciones Trea, S. L.
Polígono Industrial de Somonte María González, la Pondala, 98, nave D
33393 Somonte, Cenero. Gijón (Asturias) Tel.: 985 303 801. Fax: 985 303 712 [email protected] www.trea.es
Dirección editorial: Alvaro Díaz Huici Coordinación editorial: Pablo García Guerrero Producción: José Antonio !vlartín Maquetación: María Álvarez Menéndez Corrección: .María López Carrión Cubienas: Impreso Estudio (Oviedo) Impresión: Gráficas Apel, S. L. (Gijón) Encuadernación: Encuadernaciones Cimadevilla, S. L. (Gijón)
Depósito legal: As. 6603-2007 ISBN: 978-84-9704-290-1
Impreso en Espaila - Printed in Spain Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción toral o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático> ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo por escrito de Ediciones Trea, S. L.
































































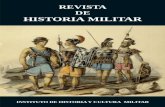






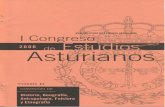





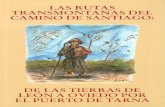





![[2012] Estructuras de madera en el tratado de Arquitectura de fray Lorenzo de san Nicolás, en La carpintería de armar: técnica y fundamentos histórico-artísticos. ISBN. 978-84-4974-74559,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6332a655576b626f850d84b1/2012-estructuras-de-madera-en-el-tratado-de-arquitectura-de-fray-lorenzo-de-san.jpg)

