II Origenes y antecedentes de la educacion publica en Durango
ORIGENES DE LAS NEUROCIENCIAS
Transcript of ORIGENES DE LAS NEUROCIENCIAS
1
1. Orígenes de las Neurociencias
a. Definición de las Neurociencias
b. Panorama histórico
c. Antecedentes de la neuropsicología
2. Consideraciones biológicas del estudio del
comportamiento humano
a. Reciprocidad entre el Sistema Nervioso y la conducta humana
b. Disciplinas relacionadas con la cognición (procesos psicológicos) y la
conducta humana
2
Objetivo General
El objetivo general del módulo es proporcionar al alumno los conocimientos y las habilidades
que le permita explicar y comprender la anatomía y el funcionamiento del sistema nervioso, así
como también la relación entre el sistema nervioso y la conducta, analizando aspectos básicos
de su morfología desde el nivel celular hasta los sistemas sensoriales, motores y reguladores
que lo componen.
Objetivos Específicos
1. Presentar un panorama histórico de la relación entre la dimensión biológica y psicológica del comportamiento
3
1. Orígenes de las Neurociencias
La neurociencia es una ciencia multidisciplinaria que analiza el sistema nervioso para entender
las bases biológicas de la conducta. Cada una de las ciencias implicadas realiza sus estudios
a partir de su particular punto de vista: los neuroanatomistas estudian la forma del cerebro, sus
estructuras celulares, y sus circuitos; los neuroquímicos, la composición química del cerebro,
las proteínas y lípidos que lo constituyen; los neurofisiólogos, las propiedades bioeléctricas del
cerebro y los psicólogos y neuropsicólogos investigan la organización y los sustratos
neuronales de la conducta y la cognición.
Los estudios modernos del sistema nervioso han estado en curso desde mediados del siglo
XIX. Antes de que se inventara el microscopio compuesto, en el siglo XVIII, se creía que el
tejido nervioso tenía una función glandular (idea que puede atribuirse a la antigüedad y a la
propuesta de Galeno de que los nervios son canales que conducen un fluido secretado por el
encéfalo y la médula espinal hasta la periferia del cuerpo). El microscopio puso de manifiesto la
verdadera estructura celular del sistema nervioso. Sin embargo, el tejido nervioso no llegó a
ser tema de una ciencia concreta hasta finales del siglo XX.
Aunque a mediados del siglo XX se consolidan los conocimientos acerca de la estructura y las
funciones de la neurona y se conoce en profundidad la anatomía y fisiología del sistema
nervioso, muchas facetas del comportamiento humano continuaban siendo confusas y las
explicaciones contradictorias. La fisiología experimental del siglo XX convergió con el desarrollo
de ramas de las ciencias biológicas y psicológicas, ramas híbridas producto de la concurrencia
de dos o más de ellas: psicofisiología, psicología biológica, neuropsicología, psicología
cognitiva, neuroquímica, neuropsicofarmacología, neurofisiología, neuroimagenología,
psicolingüística y otras. Éstas desarrollaron teorías, técnicas y paradigmas que permitieron
emprender el estudio del cerebro tanto en el hombre sano como en el enfermo.
Simultáneamente, especialidades clínicas y quirúrgicas de la medicina, como la neurología, la
psiquiatría y la neurocirugía, observaron los cambios del comportamiento secundarios a
lesiones cerebrales (accidente vascular encefálico, trauma craneoencefálico, tumores
cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, neurotóxicas y neuropsiquiátricas) y así,
aportaron elementos sustanciales al conocimiento de la relación existente entre el cerebro y la
conducta (Álvarez y Trápaga 2005).
4
El término neurociencias fue introducido en 1960, señalando el inicio de una era en la que
cada una de estas disciplinas puede trabajar junto a otras de forma cooperativa, compartiendo
un lenguaje común, conceptos y metas comunes para entender la estructura y función del
cerebro normal y anormal. Las neurociencias en la actualidad abarcan un amplio rango de
propósitos de investigación, desde la biología molecular de las células nerviosas (p.e. la
codificación de las proteínas de los genes necesarias para el funcionamiento del sistema
nervioso) a las bases biológicas de la conducta normal, emoción, cognición y sus trastornos.
1.1 Definición de las Neurociencias
Las neurociencias abarcan un amplio rango de temas acerca de la organización del
sistema nervioso. Estos temas pueden ser explorados utilizando herramientas de la biología
genética, molecular y celular, la anatomía y fisiología de los sistemas, biología del
comportamiento y psicología. La Neurociencia no sólo no debe ser considerada como una
disciplina, sino que es el conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema
nervioso con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y
el aprendizaje. El propósito general de la Neurociencia, de acuerdo con Kandel, Schwartz y
Jessell (1997), es entender cómo el encéfalo produce la marcada individualidad de la acción
humana. Por otro lado Beiras (1998) afirma que el término "Neurociencias", hace referencia a
campos científicos y áreas de conocimiento diversos, que bajo distintas perspectivas de
enfoque, abordan los niveles de conocimiento vigentes sobre el sistema nervioso. Se hace
Neurociencia, pues, desde perspectivas totalmente básicas, como la propia de la Biología
Molecular, y también desde los niveles de las Ciencias Sociales. De ahí que este constructo
involucre ciencias tales como: la neuroanatomía, la fisiología, la biología molecular, la química,
la neuroinmunología, la genética, las imágenes neuronales, la neuropsicología, las ciencias
computacionales, entre otras. Hay que tener en cuenta que aunque la Neurociencia se
caracteriza por un cierto tipo de reduccionismo, también aborda mecanismos, funciones o
conductas cognoscitivas. Aquí figuran la psicología cognoscitiva, la lingüística, la antropología
física, la filosofía y la inteligencia artificial (Sylwester, 1995). Los avances en Neurociencia han
confirmado posiciones teóricas adelantadas por la psicología del desarrollo por años, lo nuevo
es la convergencia de evidencias desde diferentes campos científicos: detalles acerca del
aprendizaje y el desarrollo han convergido para formar un cuadro más completo de cómo
ocurre el desarrollo intelectual.
5
1.2 Panorama histórico
Uno de los problemas más fascinantes para el hombre ha sido siempre el entendimiento de su
propia mente, así como de los hechos que ocurren en su entorno. Esta curiosidad, intrínseca al
ser humano, ha dado lugar a las más fantásticas explicaciones desde tiempos inmemoriales.
Ya desde la Edad Antigua se trató de explicar de manera más fundamentada la naturaleza de
la conciencia y las particularidades de procesos tales como la percepción, el pensamiento y la
memoria, entre otros. La comprensión de tales fenómenos comienza a manifestarse cuando
los estudiosos, filósofos de los períodos más antiguos, verdaderos humanistas y sabios
empeñados en interpretar el mundo que los rodeaba, pretendieron encontrar el sustrato
material de los fenómenos psicológicos.
Hipócrates (460 a.C.-355 a.C.), uno de los más famosos médicos de la Antigüedad, postuló
que el cerebro era el órgano del "raciocinio" o "director del espíritu", mientras que el corazón se
debía considerar el órgano de los sentimientos. La idea de señalar al cerebro como órgano
responsable de la conducta humana obedeció entonces a una simple e ingenua observación:
puesto que los ojos y los oídos (principales "ventanas del alma") se encuentran en la cabeza,
se asumió que probablemente el alma se localizaba en el cerebro. Aunque ya se hablaba de
un órgano del "raciocinio", aún se continuaba hablando de espíritus. Esto obedecía a que el
pensamiento de la época estaba impregnado de la idea de que cuerpo y mente constituían dos
entidades separadas. La noción de que la realidad que nos rodea se divide en dos categorías -
la material y la espiritual-, de que el ser humano posee un cuerpo físico y un espíritu o alma (no
física) se denomina "dualismo". Esta concepción dominó toda la Edad Antigua y Media,
evolucionando en función de los avances científicos del devenir histórico.
Galeno (131-200 a.C.), médico griego que desarrolló trabajos como anatomista, fisiólogo,
patólogo y terapeuta, pretendió precisar más las relaciones existentes entre el cuerpo y la
mente, entre el cerebro y la vida espiritual. Consideraba que el principio vital era el pneuma,
que se mezclaba con la sangre de los pulmones y pasaba al corazón, el cual lo distribuía por
todos los órganos y tejidos hasta llegar al cerebro, transformándose en pneuma psíquico, una
especie de espíritu animal. La idea de que estos fluidos espirituales o pneuma radicaban en el
cerebro como sustrato material de los fenómenos psíquicos evolucionó de manera gradual,
pero en esencia permaneció intacta durante siglos.
Durante el Medioevo, la enfermedad mental fue interpretada como una acción de los
demonios sobre la víctima. La Santa Inquisición tuvo incluso sus libros de texto para
6
diagnosticar y tratar los diferentes estados de posesión demoníaca y sus manifestaciones
mentales. El más lamentablemente célebre fue el Malleus Malificarum [El martillo de las
brujas], que llevó a la hoguera a miles de víctimas que hoy podrían denominarse histéricos o
epilépticos. Bajo este clima intelectual, la indagación sobre la función del cerebro como
generador de procesos psicológicos no sólo era impensable sino de riesgo absoluto para los
sabios de la época.
Entre fines del siglo XIV y el siglo XVI se produjo la gran transformación cultural conocida
como Renacimiento. Aunque en sus inicios este término tuvo un origen religioso, a partir del
siglo XV se interpretó como una renovación moral, política e intelectual por medio del retorno a
los valores de la cultura grecorromana.
Figura 1. "Sacerdote sanando a una mujer posesa", xilografía de Pierre Boaistuau (1598).
Las manifestaciones fundamentales del renacimiento fueron el humanismo, la transformación
de las concepciones políticas, la renovación religiosa y el resurgimiento del interés por la
indagación directa de la naturaleza y del hombre en particular. En este período se sientan las
bases de las ciencias contemporáneas, debido a que se reconoce que el método es el rasgo
distintivo de la actividad investigativa. La influencia de Galileo Galilei trascendió el campo de la
física en que se desempeñaba y se extendió a otras ramas del saber. A él le debemos el
método experimental, máximo criterio de verdad aplicable a la investigación científica. El
7
cerebro comenzó a estudiarse de nuevo como un posible centro de control de la actividad
humana, produciéndose una avalancha de estudios, la mayoría ingenuos y sin utilidad
posterior, que sin embargo crearon el ambiente intelectual que posibilitó el surgimiento de
posteriores y decisivas investigaciones. Algunos conceptos propuestos por filósofos y
naturalistas perduraron más allá de la edad media y consideraban que las "facultades
mentales" estaban localizadas en tres ventrículos cerebrales: el ventrículo anterior se
consideraba receptáculo de la percepción o imaginación, el medio del intelecto y el posterior de
la memoria. Éste es el primer intento de ver al cerebro como sustrato directo de las
capacidades psicológicas básicas y, por tanto, el germen de las teorías localizacionistas (Luria,
1980). Uno de los primeros anatomistas en emprender de manera sistemática la disección del
cuerpo humano fue el flamenco Andreas Vesalius (1514-1564), que aunque atacó las
opiniones tradicionales de Galeno, persistió en la idea de que el verdadero sustrato de los
procesos psicológicos eran los espíritus animales que fluyen por los nervios.
Las ideas del filósofo, matemático y físico francés René Descartes (1596-1650) marcan el
inicio de la Edad Moderna en la evolución de las concepciones de las relaciones entre el
cuerpo y la mente. Consideraba al cuerpo como una máquina, conocía la naturaleza
involuntaria de la acción refleja y era capaz de explicar fenómenos tales como el acto del
parpadeo. No obstante, pensaba que los músculos se movían en virtud de infusiones de
espíritus animales, espíritus minúsculos que se movían muy rápido como partículas de fuego.
Su teoría constituye el primer modelo físico sobre la conducta y dio lugar al desarrollo de
concepciones mecanicistas que consideran al cuerpo como una máquina. La mente era una
parte más de esta máquina, y como tal, estaba sujeta a las mismas leyes físicas que el resto
de la naturaleza.
8
Figura 3. "Visión y mecanismo de respuesta a un estímulo externo" xilografía de René Descartes (1677).
El siglo XVII vio el surgimiento de interesantes experimentos que coadyuvaron a que la teoría
de los nervios como transportadores de espíritus fuera perdiendo terreno gradualmente. Una
de las primeras pruebas que demostraron el papel del sistema nervioso (SN) en la conducta
fue aportada por el biólogo holandés Jan Swammerdam (1637-1680). Éste amputó una pata
con su segmento de músculo a un sapo y observó que el músculo se contraía al presionar el
nervio. De ello concluyó que lo que producía la contractura muscular era la acción mecánica
sobre el nervio y no la acción del pneuma del cerebro. Sus experimentos estimularon la
investigación de las propiedades físicas de los nervios y músculos, aunque no convencieron
absolutamente a los seguidores de la teoría del espíritu animal.
En 1822 François Magendie (1783-1855), un fisiólogo francés que experimentaba con
animales, descubrió que las raíces nerviosas dorsales o posteriores del cordón espinal
llevaban información de la periferia a éste (vías sensitivas), mientras que las raíces ventrales o
anteriores llevaban impulsos motores a los músculos. Magendie estableció el papel del
cerebelo como órgano regulador del equilibrio estático y dinámico del cuerpo, aunque creía
que los fenómenos cerebrales nunca serían explicados.
9
Simultáneamente, Charles Bell (1774-1842), fisiólogo y neurólogo escocés considerado
fundador de la anatomía nerviosa moderna, experimentaba con diferentes cualidades
sensoriales identificando también las vías motoras y sensoriales del cordón espinal (Ley de
Magendie-Bell).
Figura 4. "El
cerebro expuesto
desde arriba", grabado de Charles Bell
(1802).
Johannes Müller (1800-1858), anatomofisiólogo alemán, complementó las investigaciones de
Magendie y Bell. Elaboró una teoría sobre la percepción de los colores en la retina e hizo
importantes aportes sobre las sensaciones periféricas y la energía nerviosa. Sus resultados
son identificados como la Ley de la Energía Nerviosa Específica, que postula que cada nervio
tiene su propia y peculiar "energía" o cualidad y es parte de un sistema capaz de detectar
únicamente una determinada clase de sensación.
Intrigado por la ley física de conservación de la energía y sus aplicaciones en la biología,
Hermann Helmholtz (1821-1894), físico y fisiólogo alemán, consideró que si la energía era
transformada, y no creada o destruida, no había lugar para la existencia de una "fuerza vital".
Concibió al cuerpo como una aparato mecánico capaz de transformar la energía de una forma
a otra sin necesidad de fuerzas especiales o espíritus y aportó un hecho de enorme
importancia: midió la velocidad de la conducción nerviosa con un experimento
extraordinariamente simple. Estimulando un nervio en diferentes puntos, observó cuánto
tiempo tardaba el músculo en reaccionar. Estos resultados se complementaron con los
10
alcanzados por Emil du Bois-Reymond (1818-1896), discípulo de Müller, quien fue el primero
en demostrar que el impulso nervioso constituía un fenómeno eléctrico.
En la década de 1870, dos importantes fisiólogos alemanes, Gustav Fritsch (1838-1927) y
Edward Hitzig (1838-1907), utilizaron la estimulación eléctrica como método para comprender
la fisiología cerebral. Comprobaron que la aplicación de corrientes eléctricas en diferentes
zonas del encéfalo, particularmente de la corteza cerebral, causaba la contracción de músculos
específicos del lado contralateral del cuerpo, estableciendo así la existencia de "centros
motores" conocidos hoy como "corteza motora primaria". Este conjunto de resultados
prácticamente sepultó para siempre la idea de que los impulsos nerviosos eran producidos por
fluidos, ya fuesen materiales o espirituales, marcando una nueva etapa en las concepciones
acerca de las relaciones cuerpo-mente. Sin embargo, todavía en el siglo XIX persistían muchos
interrogantes. ¿Cómo están conformados los nervios? ¿Cuál es el origen del impulso
nervioso? ¿Qué es la conciencia humana y cómo se relaciona con el funcionamiento del
sistema nervioso? Las técnicas de la época no permitían acceder a la unidad básica de todo
este andamiaje: la neurona. Con los microscopios de entonces no era posible la observación
clara y precisa del tejido nervioso. Éste se degeneraba si no era fijado adecuadamente y la
diferencia entre observaciones en fresco y en preparaciones viejas era significativa. Las
tinciones de tejidos adolecían de múltiples defectos y no permitían resaltar la verdad
anatómica. Los histólogos observaban los cuerpos celulares por medio del microscopio y en
otro portaobjetos observaban el largo y delgado filamento (alón) como estructuras diferentes.
No es hasta 1838 cuando el fisiólogo alemán Robert Remak (1815-1865) postula que tales
filamentos podrían ser extensiones del cuerpo celular, aspecto que pudo comprobarse sólo al
mejorar las técnicas de tinción y fijación.
Empleando técnicas de tinción y fijación mejoradas, el anatomista alemán Otto Friedrich
Dieters (1834-1863) pudo observar e identificar finas arborizaciones que se extendían desde el
cuerpo de la célula. Estas prolongaciones se llamaron "dendritas", término tomado de la
botánica que significa "ramas". El otro tipo de fibra, que consistía en un eje cilíndrico que salía
de un pequeño cono del soma fue denominado "axón". El perfeccionamiento de las técnicas de
observación del tejido nervioso permitió ahondar en el estudio del elemento básico de éste: la
célula nerviosa. Al respecto se formularon dos teorías. La primera, llamada "teoría reticular",
postulaba que las neuronas deberían anastomosarse para que el sistema nervioso pudiera
funcionar, formando una red continua o retículo. El mejor exponente de la teoría reticular fue el
histólogo italiano Camillo Golgi (1843-1926).
11
Camillo Golgi (1843-1926).
La segunda teoría se denominó "neuronal" y consideraba que las neuronas funcionaban como
unidades independientes y no se fusionaban para formar un todo continuo o retículo. La figura
clave en esta concepción fue el español Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). En 1873 Golgi,
realizando experimentos en la propia cocina de su casa en Pavia y tratando de encontrar una
forma mejor de visualizar la estructura de las células nerviosas, encontró, para su sorpresa,
que una fijación de dicromato de potasio en impregnación argéntica le permitía ver con toda
claridad el soma y las dendritas de las células teñidas. Después de practicar este método
durante años, publicó su trabajo en 1885, pero en una revista de poca circulación. Este
resultado pasó inadvertido hasta que en 1888 Santiago Ramón y Cajal lo aplicó en Barcelona y
quedó deslumbrado con sus resultados. Llegó a la conclusión de que los axones terminaban
en pequeños bulbos que llegaban muy cerca de la membrana de la otra célula pero no se
fusionaban con ella.
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934).
12
Fue lo suficientemente genial para comprender que lo que estaba viendo era la célula nerviosa
completa. Dedujo que la señal nerviosa pasaba de las dendritas al alón y que la transmisión de
la señal entre las células se efectuaba donde ambas estructuras hacían contacto. Este
eminente científico estudió también la neuroglía y los fenómenos de degeneración y
regeneración del tejido nervioso.
Figura 5. Dibujo de células de la retina realizado por Santiago Ramón y Cajal.
Los excelentes dibujos de las estructuras nerviosas estudiadas, realizados por el mismo
Ramón y Cajal, contribuyeron a divulgar sus descubrimientos. Sus resultados fueron
rápidamente repetidos por otros anatomistas, lo que así refutó la teoría reticular. Se comprobó
que cada neurona era una unidad biológica. Golgi siguió negando la individualidad de la célula
nerviosa y defendiendo la teoría reticular, incluso en su discurso a propósito del Premio Nobel
de Fisiología y Medicina en 1906, que compartió con Ramón y Cajal. Tanto Golgi como Ramón
y Cajal son los pioneros de la investigación moderna del sistema nervioso, por sus múltiples
aportes al conocimiento de la estructura y las características del mismo.
Alrededor de 1890, cuando Ramón y Cajal y sus contemporáneos establecían la evidencia
anatómica de la neurona como célula, el fisiólogo inglés Charles Scout Sherrington (1857-
1952) comenzaba sus estudios acerca de las funciones reflejas de la médula espinal. Sus
resultados le permitieron introducir el término "sinapsis" para referirse a las estructuras de
comunicación de las neuronas. Descubrió que la conducción a través de las fibras nerviosas no
era el único modo de transmisión de la señal y que ésta debía ser transmitida también a través
de un espacio entre la neurona sensorial y la neurona motora, lo que explicaba por qué el
13
tiempo de conducción era más largo (100 milisegundos) que el que se suponía tomaba la
conducción nerviosa (10 milisegundos) al recorrer la distancia del arcoreflejo de un animal.
Este hecho le hizo enfatizar el papel funcional de la sinapsis en su descripción.
El también inglés Edgar Douglas Adrian
(1889-1977) realizó importantes contribuciones a la
fisiología de los órganos de los sentidos,
esclareciendo la naturaleza del impulso nervioso y las
bases físicas de las sensaciones. A finales del siglo
XIX y principios del XX se hicieron relevantes
descubrimientos acerca de la electrofisiología del
tejido nervioso. Entre los más notables se encuentran
los de los norteamericanos Joseph Erlanger (1874-
1965) y Herbert Spencer Gasser (1888-1963),
quienes descubrieron las funciones altamente
diferenciadas de las fibras nerviosas simples. Ellos
aportaron elementos que confirmaban la idea de que
las fibras nerviosas no son simples cables por donde transitan las estimulaciones eléctricas,
sino fibras con un alto grado de diferenciación de acuerdo con su velocidad de conducción y
con características como la duración e intensidad del estímulo, umbrales de excitación, etc.
Las investigaciones de la fisiología de la neurona se enriquecieron sustancialmente con los
trabajos del australiano John Carew Eccles (1903 -1997) y los británicos Alan Lloyd Hodgkin
(1914-1998) y Andrew Fielding Huxley (1917- ) acerca de los mecanismos iónicos incluidos en
los procesos de excitación e inhibición de las porciones centrales y periféricas de la membrana
de la célula nerviosa. Sus experimentos, iniciados en la década del treinta, hoy se consideran
clásicos y permitieron conocer las propiedades electrofisiológicas de la membrana neuronal y
su papel en la generación y transmisión de los potenciales eléctricos. Estos estudios
constituyeron la base que dio origen al surgimiento de la electroencefalografía. El término
"electroencefalograma" fue introducido por Hans Berger (1873-1941) en 1937 para nombrar el
registro de las variaciones de potenciales recogidas del encéfalo y es una de las técnicas más
empleadas en el diagnóstico de alteraciones cerebrales. Berger observó que las ondas
continuas del electroencefalograma variaban en amplitud y frecuencia durante períodos de
emoción y alerta, y en las diferentes etapas del sueño. Las características técnicas de los
equipos utilizados para el registro electroencefalográfico han variado significativamente desde
su introducción en la clínica neurológica, aunque sus principios permanecen inalterables (Fink,
1993; Niedermeyer y Da Silva, 1999). El electroencefalograma se considera en la actualidad un
indicador fisiológico de la efectividad del tratamiento en diversas enfermedades
14
neuropsiquiátricas como la depresión y la esquizofrenia (Leuchter, Cook, Witte, et al., 2002;
Centorrino, Price, Tuttle, et al., 2002).
En 1933 el ingeniero eléctrico alemán Ernst Ruska construyó el primer microscopio
electrónico. Éste tenía capacidad para percibir estructuras un millón de veces menores que un
milímetro y permitió la observación de la unión sináptica. Empleando este equipo se hizo
evidente que existían estructuras especializadas de donde las señales eran enviadas o donde
eran recibidas y aparecían como manchas oscuras en las membranas con congregaciones de
pequeñas vesículas saliendo de las manchas en el lado transmisor de la señal. El empleo de la
microscopía electrónica en combinación con el uso de técnicas bioquímicas y métodos
especiales de biología molecular ha contribuido de manera especial al estudio de la estructura
y función de las células, dando lugar al surgimiento y vertiginoso desarrollo de la biología
celular y molecular.
Un importante hito en la evolución de la teoría neuronal fue el descubrimiento de los
fisiólogos Henry Hallet Dale (1875-1968) y Otto Loewi (1873-1961), en 1914, acerca de la
existencia de los neurotransmisores como sustancias que portan mensajes químicos entre las
células. Este descubrimiento, laureado en 1936, permitió alcanzar la concepción actual acerca
de la sinapsis: región celular clara, concreta y bien estructurada, definida por el mantenimiento
de un espacio interneuronal en el cual se desencadenan distintos tipos de mecanismos
químicos que trascienden la propia neurona y que establecen una clara comunicación entre
ellas. La excitabilidad eléctrica (propiedad específica de las neuronas) desencadena los
mecanismos neuroquímicos que constituyen la base de la comunicación entre las células
nerviosas. Aún en nuestros días continúan identificándose sustancias químicas que forman
parte determinante del proceso de intercomunicación neuronal. El inglés Bernard Katz (1911-
2003) descubrió los mecanismos de liberación de un importante neurotransmisor, la
acetilcolina, en las terminales nerviosas a nivel de la unión del músculo y el nervio, bajo los
efectos de la influencia de impulsos nerviosos, contribuyendo a conocer mejor los mecanismos
de la transmisión sináptica. El sueco Ulf von Euler (1905-1983) y el norteamericano Julius
Axelrod (1912-2004) trabajaron simultáneamente en el mismo tema. Von Euler descubrió que
la adrenalina y la noradrenalina son sustancias neurotransmisoras en el proceso de la sinapsis.
Axelrod, por su parte, esclareció los mecanismos que regulan la formación de estos
importantes transmisores en las células nerviosas, así como los mecanismos incluidos en la
inactivación de la noradrenalina, parcialmente bajo la influencia de una enzima descubierta por
él (Axelrod y Reisine, 1984). El descubrimiento de cada nueva sustancia química considerada
mediadora de la intercomunicación neuronal aportaba nuevos elementos al conocimiento de la
compleja red de conexiones entre las células nerviosas y de sus correspondientes
características funcionales. A este tema aportaron interesantes resultados, entre otros, Arvid
15
Carlsson (Suecia, 1923), Paul Greengard (Estados Unidos, 1925- ) y Eric R. Kandel (Estados
Unidos, 1929- ). El profesor Carlsson probó que la dopamina es un transmisor y que existía en
partes específicas del cerebro con importantes funciones, a diferencia de la creencia anterior
de que la dopamina era un precursor de otros transmisores y que tenía poca importancia
funcional. Este descubrimiento revolucionó el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, al
comprenderse que ésta era producida por fallos en la liberación de dopamina en las sinapsis y
que los pacientes pueden restablecerse por la ingestión de una sustancia precursora de la
dopamina denominada "L-Dopa". Greengard mostró los mecanismos que tenían lugar cuando
la dopamina y otros transmisores estimulaban una neurona, mientras que el profesor Kandel
esclareció el papel del aprendizaje, estableciendo que la memoria es evocada por cambios
directos en los millones y millones de sinapsis que forman los puntos de contacto entre las
neuronas.
Los descubrimientos relacionados con los transmisores han tenido un impacto vital sobre la
neuropsicofarmacología, contribuyendo de manera significativa a elevar la calidad de vida de
los pacientes portadores de enfermedades neuropsiquiátricas y neurológicas. Otro tanto ocurre
con las investigaciones relacionadas con los mecanismos de acción de las hormonas y su
papel en la conducta del hombre. Un excelente ejemplo de cooperación entre científicos de
diferentes especialidades (fisiólogos, bioquímicos y médicos clínicos) y de diversos países es
el del estudio de las hormonas y sus relaciones con el cerebro. Los norteamericanos Edward
Calvin Kendall (1886-1972) y Philip Showalter Hench (1896-1965) y el suizo Tedens Reichstein
(1897-1996) trabajaron de manera simultánea en el estudio de la estructura y los efectos
biológicos de las hormonas de la corteza adrenal y de las sustancias que estimulan su
liberación. No solo contribuyeron al conocimiento de la estructura y efectos de tales hormonas,
incluso facilitaron la producción artificial de hormonas del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal.
Estos conocimientos fueron de gran impacto y significación para mejorar el tratamiento de
diversas enfermedades y abrieron una nueva era en el estudio de las reacciones de estrés.
Earl Sutherland, científico norteamericano (1915-1974), estudió por más de veinte años las
funciones de la adrenalina, mediante la cual se produce la adaptación del individuo ante el
estrés y también el papel del monofosfato de adenosina (AMP) cíclico como segundo
mensajero. Se avanzó con ello sustancialmente en la investigación de las relaciones existentes
entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Roger Guillemin (Estados Unidos, 1924- ) y
Andrew Schally (Estados Unidos, 1926- ) Lograron caracterizar hormonas hipotalámicas
estimuladoras de la adenohipófisis; trabajaron durante años con animales y los resultados
alcanzados les permitieron introducirlos en investigaciones clínicas con humanos, aislando
además diferentes péptidos del hipotálamo con función inhibitoria sobre la pituitaria, los cuales
lograron incluso sintetizar, en particular la somatostatina y las endorfinas (Schally, 1978). Estas
16
investigaciones abrieron nuevas perspectivas al tratamiento de enfermedades neurológicas y
neuropsiquiátricas por cuanto permitieron comprender la vía molecular mediante la cual los
estímulos psicosociales afectan la respuesta endocrina del organismo. Los resultados
obtenidos en condiciones de laboratorio coadyuvaron a conocer mejor las relaciones existentes
entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, de las cuales dependen, en gran medida, las
respuestas adaptativas o patofisiológicas del hombre a su medio.
1.3 Antecedentes de la neuropsicología
Aunque en la sección precedente se hizo un amplio bosquejo de los principales
acontecimientos científicos que han aportado conocimientos valiosos para la comprensión del
funcionamiento cerebral, mención aparte merecen los principales descubrimientos científicos
que marcaron la historia de la investigación para comprender como se relaciona el
funcionamiento cerebral con la conducta, los cuales se trataran de esbozar a continuación,
aunque de manera breve.
Como se mencionó anteriormente, ya desde la antigüedad los griegos habían mostrado
interés por comprender cuál era el asiento del alma, entendida ésta como el “motor” de
nuestra conducta y quien determinaba todos nuestros sentimientos y pensamientos. De esta
forma en la antigüedad algunos filósofos pensaban que el alma se encontraba en el corazón y
otros que era el cerebro el asiento de ésta (Feinberg y Farah, 2000). Por lo que se puede
afirmar que ya desde aquella época se bosquejaba una postura localizacionista.
La postura localizacionista es la teoría que más influencia tuvo en las investigaciones de
las relaciones cerebro conducta durante el siglo XX. Ésta tuvo una clara expresión en el siglo
XIX con la frenología de Gall, quien postulaba que las facultades humanas, o las funciones
cognoscitivas, como en la actualidad se les llama, tenían su asiento en áreas específicas del
cerebro. La idea localizacionista, tomó mayor fuerza con los estudios de Bouillaud, MarcDax,
Aubertin y Paul Broca quienes mostraron las alteraciones en el lenguaje que se producían a
consecuencia de lesiones en el lóbulo frontal izquierdo. No obstante otros autores mostraron
que el grado de las alteraciones en la conducta más bien dependían de la cantidad de masa
del cerebro eliminada o dañada y que, con respecto a las funciones complejas, las diferentes
áreas de la corteza de los hemisferios cerebrales eran, de hecho, equivalentes” por lo que
apoyaron una teoría antilocalizacionista.
Ya en el siglo XX Luria (1974, 1977) propuso una visión teórica alternativa, al definir el
concepto de sistema funcional complejo, según el cual funciones como el lenguaje o la
memoria están organizadas en sistemas dinámicos que pueden estar integrados por diversas
zonas que trabajan conjuntamente para lograr la función. En la actualidad estas ideas básicas
prevalecen y se han expresado en diversas teorías que postulan que las funciones
17
cognoscitivas se dan gracias al funcionamiento de sistemas neurales que configuran redes
que pueden actuar en diferentes funciones cognoscitivas por lo que la severidad y
temporalidad en el daño de una función, estarían determinados por la cantidad de
componentes dañados en los sistemas (veáse Mesulam 1981, Fuster, 2003 y Pibram, 1986).
Un área relativamente reciente dentro de la neuropsicología, lo constituye La neuropsicología
cognoscitiva. Está disciplina surge en la década de 1970 con la fusión de los conocimientos de
la neuropsicología y la psicología cognoscitiva. Su sujeto de estudio no sólo es el individuo
enfermo, en quien investiga las redes neuronales involucradas en los procesos cognoscitivos
deficientes, sino también en el individuo sano, en quienes investiga también los componentes
cerebrales de los procesos cognoscitivos utilizando métodos experimentales, importados de la
psicología cognoscitiva, sirviéndose de los avances tecnológicos como los métodos de
neuroimagen y electrofisiología.
Dos conceptos que han servido de base para muchas investigaciones de las funciones
cognoscitivas en esta área son los de disociación de funciones y el de modularidad. En la
disociación de funciones se establece que existen funciones que aparentemente requieren del
mismo proceso pero que en realidad pueden estar disociadas funcional y anatómicamente,
como cuando un paciente realiza bien una tarea como la lectura de palabras, pero fracasa en
una tarea similar, como en la lectura de pseudopalabras, lo cual muestra que ambas tareas
dependen de procesos diferentes. Una confirmación de lo anterior se puede demostrar cuando
se obtiene una doble disociación de funciones. En el ejemplo anterior se demostraría si se
encuentra un paciente que puede leer pseudopalabras pero no palabras.
Por otra parte, el concepto de modularidad establece que las funciones cognoscitivas están
organizadas en módulos que se pueden ver como diferentes procesadores cognitivos que son
independientes en su forma de procesamiento y tienen su representación en el cerebro, de tal
forma que las lesiones cerebrales pueden afectar el funcionamiento de algunos mientras dejan
intactos otros, véase Yáñez (2010) y Bernal y cols, (2011) en prensa.
2. Consideraciones biológicas del estudio del comportamiento humano
Para estudiar la relación entre un proceso mental y regiones específicas del encéfalo, tenemos
que ser capaces de identificar los componentes y las propiedades de la conducta que estamos
intentando explicar. Ahora bien, de todas las conductas, los procesos mentales superiores son
los más difíciles de describir y medir objetivamente. Además, el encéfalo tiene una anatomía
enormemente compleja y la estructura y las interconexiones de muchas de sus partes todavía
no se conocen por completo. Para analizar como se representa una actividad mental específica
18
tenemos que distinguir cuáles son sus aspectos importantes y en que regiones del encéfalo se
presentan.
Con los avances de la investigación, se ha vuelto claro que las funciones del sistema
nervioso, pueden considerarse en cuatro niveles jerárquicos fundamentales: molecular, celular,
sistémico y comportamental. Estos niveles se basan en el principio fundamental de que las
neuronas se comunican por medio de neurotransmisores en puntos de contacto especializados
llamados sinapsis. En las operaciones a nivel molecular, el énfasis se encuentra en la
interacción de las moléculas (típicamente son proteínas que regulan la transcripción de los
genes, su traslado en las proteínas, y su procesamiento post-traslación). Las proteínas que
median los procesos intracelulares de la síntesis, almacenamiento y liberación de
transmisores, o las consecuencias de las señalizaciones sinápticas intercelulares son
funciones moleculares esenciales de las neuronas. Tales mecanismos moleculares
transductivos incluyen los receptores de los neurotransmisores, así como también las
moléculas auxiliares que permiten la influencia de los receptores en la biología a corto plazo de
las neuronas sensitivas (a través de la regulación de los canales iónicos) y la regulación a largo
plazo (a través de alteraciones en la expresión de los genes).
En el nivel celular, el énfasis se encuentra en la interacción entre las neuronas a través de
sus transacciones sinápticas y entre las neuronas y la glía. Gran parte de las investigaciones
actuales a nivel celular se enfocan en los sistemas bioquímicos encontrados en células
específicas que median tales fenómenos como marcapasos para la generación de ritmos
circadianos o que pueden ser importantes para la adaptación dependiente de la actividad. La
investigación a nivel celular se esfuerza en determinar cuales son las neuronas específicas y
sus conexiones sinápticas próximas que pueden mediar un comportamiento o un efecto en el
comportamiento debido a una perturbación experimental dada.
A nivel sistémico, el énfasis se encuentra en la distribución espacial de los sensores y
efectores que integran la respuesta del cuerpo a desafíos del ambiente. Existen sistemas
sensoriales, que incluyen los sentidos especializados de la audición, la vista, el tacto, el gusto y
equilibrio. De forma similar, se encuentran los sistemas motores del tronco, extremidades,
movimientos finos de los dedos y sistemas reguladores de los órganos internos. Las
investigaciones a nivel sistémico incluyen aquellas acerca de los sistemas celulares que
generan los elementos neuronales ampliamente distribuidos de los sistemas sensoriales,
motores o viscerales tales como las neuronas pontinas con axones abundantemente
ramificados que inervan las neuronas diencefálicas, corticales y espinales. Entre los sistemas
mejor estudiados se encuentran los de neuronas monoaminérgicas que se han relacionado con
la regulación de muchas respuestas comportamentales del cerebro, desde alimentarse, beber,
19
termo-regulación y comportamiento sexual. Las neuronas monoaminérgicas también se han
relacionado con funciones principales como el placer, el reforzamiento, la atención, la
motivación, la memoria y el aprendizaje. Se cree que trastornos de estos sistemas pueden ser
la base de enfermedades psiquiátricas y neurológicas, tomando como evidencia datos que
indican que los medicamentos que suponen la regulación de las monoaminas son de gran
utilidad en el tratamiento de estas enfermedades. Hoy en día, las aplicaciones de las técnicas
de neuroimagen en psicología cognitiva están aportando valiosa información acerca de cuáles
son las regiones del encéfalo implicadas en conductas complejas determinadas y de cómo
estas conductas pueden descomponerse en operaciones mentales más simples, que tienen
lugar en regiones encefálicas específicas que están interconectadas. Tales resultados han
provocado un nuevo entusiasmo en la neurociencia actual; entusiasmo basado en la
convicción de que al menos tenemos los conceptos idóneos y los instrumentos metodológicos
(psicología cognitiva, técnicas de neuroimagen y nuevos métodos anatómicos) par explorar el
órgano de la mente.
2.1 Reciprocidad entre el Sistema Nervioso y la conducta humana
A partir de que se han comprendido mejor las bases neurobiológicas de algunos
comportamientos elementales, han comenzado a surgir nuevos aspectos de las neurociencias
aplicadas a los problemas de la vida diaria. Los métodos de detección no invasiva de actividad
en regiones pequeñas del cerebro han mejorado de tal manera que ahora es posible vincular
estos cambios en la actividad con formas discretas de la actividad mental. Estos avances han
permitido el surgimiento del concepto de que es posible comprender en qué parte del cerebro
ocurren los procesos de toma de decisiones, o identificar los tipos de información necesaria
para decidir si actuar o no. La información cuantitativa que ahora existe en los detalles de la
estructura, función y comportamiento neuronal han llevado al desarrollo de las neurociencias
computacionales. Esta nueva rama de la investigación de las neurociencias busca predecir el
desempeño y propiedades de las neuronas y redes neuronales gracias a sus propiedades
cuantitativas discernibles.
El sistema nervioso central está comúnmente dividido en unidades estructurales principales
que consisten en las subdivisiones físicas del cerebro. De este modo, se dividen al sistema
nervioso central en cerebro y médula espinal, y al cerebro en regiones que pueden distinguirse
por las disecciones más sencillas. Estas subdivisiones son comúnmente aceptadas
considerando las investigaciones que han demostrado que estos elementos espaciales derivan
de estructuras independientes en el cerebro en desarrollo. De esta manera, el cerebro se
20
divide en rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo, conteniendo cada una de estas múltiples
regiones altamente especializadas
Las neuronas en el sistema nervioso central operan tanto en estructuras en capas (como el
bulbo olfativo, corteza cerebral, formación hipocampal y cerebelo) o en agrupaciones en racimo
(las colecciones definidas de neuronas centrales, que se agregan en "núcleos" en el sistema
nervioso central y en "ganglios" en el sistema nervioso periférico, y en los sistemas nerviosos
de los invertebrados). Las conexiones específicas entre las neuronas dentro o a través de las
macro-divisiones del cerebro son esenciales en su funcionamiento. Es a través de estos
patrones de circuitería que las neuronas individuales forman ensambles funcionales que
regulan el flujo de información dentro y entre las regiones del cerebro.
A nivel comportamental, la investigación de las neurociencias se enfoca en las
interacciones entre los individuos y su ambiente colectivo. Las investigaciones a nivel
comportamental se centran en los fenómenos integradores que vinculan poblaciones de
neuronas (a menudo definidas operacional o empíricamente) en circuitos o sistemas
extendidos especializados, o distribuidos más profundamente, que integran la expresión
psicológica de los comportamientos aprendidos, reflexivos o espontáneos. La investigación
comportamental también incluye las operaciones de la actividad mental superior, tales como la
memoria, el aprendizaje, el lenguaje, el razonamiento abstracto y la conciencia.
Conceptualmente, los "modelos animales" de las enfermedades psiquiátricas humanas se
basan en la suposición de que los científicos pueden inferir apropiadamente de la observación
del comportamiento y la fisiología (ritmo cardiaco, respiración, locomoción, etc.) que los
estados experimentados por animales son equivalentes a los estados emocionales
experimentados por humanos expresando el mismo tipo de cambios fisiológicos.
21
1. Disciplinas relacionadas con la cognición (procesos psicológicos) y la
conducta humana
El estudio de los procesos psicológicos (percepción, razonamiento, aprendizaje, etc.) constituye el
núcleo de la psicología como ciencia y cómo profesión. En este sentido, un proceso es una serie
de pasos o mecanismos que transcurren- de forma no necesariamente serial- para producir un
comportamiento, un pensamiento o una emoción. Tales procesos psicológicos se encuentran entre
los procesos biológicos y los procesos sociales, pero no pueden reducirse por completo a los
procesos biológicos ni equipararse por completo con los procesos sociales. (Cuadro 1. Tipos de
procesos).
Cuadro 1. Tipos de procesos
Por ejemplo, un niño que todas las mañanas desayuna frente al televisor. Para explicar tal
conducta podríamos recurrir a un proceso biológico: el niño desayuna frente al televisor porque
necesita hidratarse y alimentarse para recuperar el equilibro de glucosa en su organismo tras
haber pasado quizás 9 o 10 horas durmiendo. O podríamos referirnos a un proceso social: el niño
desayuna frente al televisor por que probablemente disfruta de su programa favorito que
posteriomente será tema de conversación con sus pares. Más interesante para la psicología, es el
proceso psicológico: el niño desayuna frente al televisor porque imita el comportamiento de sus
mayores, quizás sus hermanos y padres también lo hagan. En este ejemplo la imitación
constituiría el proceso psicológico que da cuenta del comportamiento (entre muchos otros
posibles). En este ejemplo, la imitación -como proceso psicológico- tiene su propio dominio
explicativo.
Es complementario con las explicaciones biológicas y sociales pero no es reductible a la primera ni
se puede sólo explicar sólo con la segunda.
22
El conjunto de todos los procesos psicológicos suele clasificarse en (a) procesos
psicológicos básicos y (b) procesos psicológicos superiores. La diferencia entre procesos básicos
y superiores consiste en que los procesos básicos son, al menos teóricamente- más sencillos para
estudiar o aislar en un estudio de laboratorio. Mientras que los procesos psicológicos superiores
normalmente están compuestos de una combinación más compleja de varios procesos
psicológicos básicos (cuadro 2).
Cuadro 2. Procesos psicológicos básicos y superiores
Llevar a cabo estudios experimentales sobre tales procesos, no es tan difícil como el que exige el
estudio de la conducta o comportamiento, la principal razón radica en que a la conducta se le
concibe como un fenómeno tangible, cuantificable pero sobre todo observable, que se manifiesta
en función de fenómenos internos biológicos y psicológicos así como también, sociales. Como
puede apreciarse, tanto la cognición como la conducta humana son fenómenos de estudio
sumamente complejos de estudiar, de ahí la necesidad de contar con áreas muy específicas de
estudio de los diferentes factores (biológicos) que subyacen a la conducta y la cognición; así como
áreas especializadas en el estudio de los factores externos que influyen en la cognición y conducta
humana. Según Kandel (1997), el propósito principal de la neurociencia es entender cómo el
encéfalo produce una marcada individualidad de la acción humana. Se enfoca principalmente en el
estudio de los mecanismos neurales implicados en los procesos psicológicos que caracterizan la
cognición humana y que abarca no solamente tales procesos cognitivos (atención, memoria,
lenguaje, etc.,) sino también procesos emocionales. Tal conceptualización involucra a su vez a
varias áreas de estudio que convergen para estudiar de manera global la cognición y conducta
humana:
Neuroanatomía. Se interesa por la estructura del sistema nervioso.
23
Neurobiología. Se interesa por la organización molecular de la célula nerviosa, y las formas
en que las células nerviosas están organizadas, a través de sinapsis, en circuitos
funcionales que procesan información y median en la conducta.
Neurobiología del Desarrollo o Neuroembriología. Se interesa por el desarrollo y la
maduración del cerebro.
Neurobiología Molecular o Neurogenética Molecular. Se interesa por el material genético y
proteico de las neuronas para comprender la estructura y función de las moléculas
cerebrales. Estudia la localización de los genes en los cromosomas, secuenciándolos y
caracterizándolos, estableciendo su papel en la normalidad y la identificación de sus
mutaciones o la identificación de alteración de su metabolismo como bases fenotípicas de
las enfermedades neurológicas.
Neurociencia Conductual o Psicobiología. Define la conducta humana como la propiedad
biológica que nos permite establecer una relación activa y adaptativa con el medio
ambiente y, por tanto, modelada por la evolución. Su objetivo es poner de manifiesto
cuáles son los procesos y sistemas biológicos involucrados en el comportamiento
humano y de qué forma éste ha sido conformando por la selección natural a lo largo de la
filogenia.
Neurociencia Cognitiva. Estudia las bases neurales de la cognición (procesos intelectuales
básicos y superiores: pensamiento, memoria, atención y procesos de percepción
complejos).
Neurociencia Computacional. Se interesa por la formulación de modelos computarizados
de las funciones cerebrales.
Neuroendocrinologia. Se interesa por la interacción entre los sistemas endocrino y
nervioso.
Neuroetología. Se interesa por las bases neurales de las conductas animales en su hábitat
natural.
Neurofarmacología. Estudio del efecto de los fármacos sobre la actividad nerviosa.
Neuropatología. Estudio de los trastornos del sistema nervioso.
Neurofarmacología-Neurotoxicología. Se interesa por los efectos de drogas y
medicamentos sobre el sistema nervioso
Neurofisiología. Se interesa por la actividad eléctrica del sistema nervioso.
24
Neuroinmunología. Estudia las interacciones entre el cerebro y sistema inmunológico.
Neurología-Neurocirugía. Se interesa por el diagnóstico y tratamiento de los trastornos
nerviosos que afectan o no a los procesos mentales
Neuropsicología. Disciplina que examina los efectos de lesiones y disfunciones del sistema
nervioso
Neuroquímica. Se interesa por los procesos químicos que tienen lugar en el sistema
nervioso.
Psicología comparada. Aborda de manera general la biología del comportamiento,
compara el comportamiento de distintas especies y se centran en la genética, la evolución
y la adaptabilidad del comportamiento.
25
SUGERENCIAS DE REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS:
Para una mayor revisión sobre las disciplinas neurocientíficas, puedes revisar la siguiente página:
http://www.neuropsicol.org/Np/np.htm y también,
http://www.neuropsicol.org/Np/neuroci.htm
Texto complementario: Ordoñez M. O. (2003). Procesos Psicológicos Básicos. En Ochoa, S y Ordoñez, M. O.
(Comps.) Revisión del estado del arte del conocimiento en psicología. Publicado como documento de trabajo.
Publicaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali.


































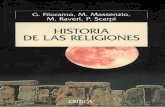



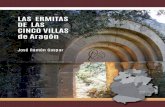




![Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631704260f5bd76c2f02bd7e/origenes-del-cinematografo-y-mundo-trapala-200912.jpg)


