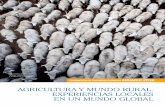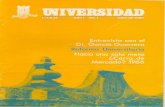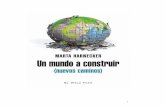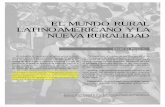Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]
Transcript of Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]
76 La policromía del Arte
Vivimos en un mundo literalmente colgado del
consumo y desecho de “novedades”, en un perpetuo
reemplazo de una creencia por otra, de un cachivache
por otro… sean cuales sean los valores y las ventajas
de tales ideas y cosas, pretéritas y futuribles. Aparente-
mente, dominamos por fin la historia: el devenir mental
y material se somete y transforma, aparentemente, a
nuestro antojo. Y la actualidad se ha convertido en un
eterno “tiempo-ahora”, sin pasado sin futuro, mientras el
presente se nos escapa, entre las pausas publicitarias y
los flashes informativos, en ficciones y fantasías mediá-
ticas de toda laya. Sin embargo, el mundo y la historia
se resisten a tal vacua neodulia. Los desechos menta-
les y las ruinas materiales insisten en mantenerse en el
fondo del escenario: en las casas de los abuelos, en los
contenedores de la basura, en las salas de los museos
o en las páginas de las bibliotecas. Recordándonos de
donde venimos, previéndonos adonde vamos.
En gran medida, el complejo de los llamados me-
dios de comunicación modernos —surgido hace casi ya
dos siglos sobre el trébede del periódico, el telégrafo
y la fotografía— tienen mucho que ver con esa trepi-
dante aceleración de la realidad: los bits imponen su
velocidad a los átomos. De ahí —aterrizando tras esta
entrada acaso demasiado filosófica— la utilidad del co-
nocimiento histórico sobre cómo surgen y se imponen
esos medios de comunicación modernos que dominan
nuestras praxis cotidianas: nuestras formas de saber y
hacer en el mundo y en la vida. El cine es sin duda,
por su corto e intenso devenir, un caso ejemplar donde
analizar como la Historia de los Medios es mucho más
que el simple relato devenir de las cosas que fueron y
de los hechos tal como sucedieron en el entorno de los
artificios y las praxis de la comunicación.
Como se verá, el objetivo final de estas escasas
páginas es pensar el universo de artefactos y espectá-
culos de los que surge el cinematógrafo: el conjunto de
antecedentes y precursores que ha dado en llamarse
«pre-cine». Algunos de sus trayectos pueden vislum-
brarse en la exposición “Ilusión y Movimiento”, instala-
da este otoño en el Museo de la Ciencia de Valladolid.
Ahora bien, para iluminar cual pueda ser la relación, la
unidad y la continuidad, entre el pre-cine de finales del
siglo XIX y el pos-cine de inicios del siglo XXI, debe-
mos primero fijarnos en lo que el cine pudo o llegó a ser
durante el siglo XX. Eso nos permitirá mostrar, por un
lado, como un «medio» es siempre mucho más que el
«invento» del que emerge y, por otro, como la «historia»
Vitascope. Cartel. Metropolitan Print Company. New York. 1896.
77la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte
es aquello que permanece aún —inconsciente o invo-
luntariamente— bajo nuestras praxis cotidianas.
LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DEL CINE, 1895-1915
A finales del año 1895 —y tras
varios meses de exhibiciones priva-
das ante públicos especializados—
los Hermanos Lumière presentaron
públicamente el «cinematógrafo» en
un pequeño local de París. El cinema-
tógrafo fue rápidamente declarado,
en todos los cenáculos y las gacetillas
de la época, como la “última maravi-
lla del progreso” y la “nueva sierva de
las artes y las ciencias”. Y conviene
recordar que dicha doble y paradóji-
ca adscripción —como última de las
novedades tecnológicas y como una
más de las técnicas instrumentales— se mantendrá
machaconamente durante al menos dos décadas en los
discursos públicos sobre el cine, a pesar del carácter
anacrónico de la proclamación de las “infinitas posibili-
dades del nuevo artilugio” respecto a las prácticas rea-
les en los que se institucionaliza el nuevo medio.
Aún hoy, Louis Lumière es recordado como “el in-
ventor del cine”. A pesar de la multitud de artefactos y
espectáculos semejantes al cinematógrafo que existían
en la época: un rastro de “precur-sores” que puede seguirse como
poco hasta un cuarto de siglo an-
tes, en la unión de la proyección
luminosa, la animación gráfica y
la reproducción fotográfica. Y a
pesar, sobre todo, de los muy di-
ferentes usos y fines sociales en
los que el cine se irá definiendo: de
las cintas documentales y teatrales
de los primeros años —la afamada
oposición inaugural entre las vistas
pictóricas de los Lumière y los nú-
meros escénicos de George Mé-liès— a los fotodramas aclamados
tras el éxito definitivo en 1915 de el Nacimiento de una
Nación de David Wark Griffith.
Louis Lumière concibió el cinematógrafo como uno
más de los accesorios domésticos de la época dedica-
Mircusse (Culo en el espejo).1750. Imagen
Escatológica (anamórfico)
Louis Lumière es recordado como “el inventor del cine”
Lumière diseña un manejable y eficiente artilugio para uso
aficionado y doméstico, que sirve al mismo tiempo para la
inscripción, proyección y duplicación de películas.
78 La policromía del Arte
dos al disfrute de los sentidos: la cámara fotográfica,
el estereoscopio, el fonógrafo… Durante el siglo XIX el
“hogar” se ha convertido en el refugio de las clases bur-
guesas, a salvo en su interior de las cada vez más popu-
losas y caóticas calles de la ciudad; en torno a 1900 se
ponen de moda los felpudos y azulejos con el resabido
lema del “Hogar, Dulce Hogar”. En este contexto social,
los Lumière diseñan un manejable y eficiente artilugio
para uso aficionado y doméstico, que sirve al mismo
tiempo para la inscripción, proyección y duplicación de
películas. Parten para ello de las soluciones tecnológi-
cas de la cronofotografía desarrollada, dentro del ámbi-
to de la investigación científica, por el también francés
Etiènne Jules Marey entre 1882 y 1888. Pero, sobre
todo, toman como modelo de uso a imitar la primera
cámara Kodak del norteamericano George Eastman
en 1888; tan fácil en su manejo que casi era cierto su
famoso slogan: “usted aprieta el botón, nosotros hace-
mos el resto”.
De este modo, los Lumière no son, sólo, los “in-
ventores” de un nuevo ingenio tecnológico, sino, sobre
todo, los “promotores” de un nuevo medio de expresión
y comunicación; y ello, por partida doble. En primer lu-
gar, porque su propósito era suministrar a los hogares
de las familias acomodadas un completo álbum cine-
mafotográfico de las vistas, propias o ajenas, de todo
aquello que un buen burgués sentía como suyo a fina-
les del siglo XIX: los queridos miembros de la familia,
los disciplinados obreros de la fábrica, los portentosos
adelantos del progreso, las extrañas costumbres de las
colonias, los incomparables paisajes del globo terrá-
queo… Y, en segundo lugar, porque su conquista no
fue la “imagen en movimiento” sino algo mucho más
complejo: las “fotografías vivientes” que parecían reani-
mar y resucitar las (a partir de entonces) mortecinas y
mortuorias instantáneas fotográficas. A fin de cuentas,
tal como se deduce de cualquier somero repaso por los
antecedentes del cinematógrafo, la “imagen en movi-miento” tenía ya una larga historia; como poco, tres
décadas o tres siglos más amplia. Sería el trayecto, ha-
cia atrás, desde el Famastropo de Henry R. Heyl en
1870 —una linterna mágica que proyectaba sobre una
pantalla las poses escenificadas y fotografiadas de un
movimiento simple como un paso de baile— al Teatro
Diabólico de Giambattista Della Porta en 1588: un
“espectáculo fabuloso de animales y hombres”, ejecu-
tado en el exterior a pleno sol y contemplado, a través
de la proyección de una cámara oscura, en el interior
de una sala llena de asombrados espectadores en ti-
nieblas.
Sin duda, la invención de los Lumière responde
mejor a la etimología de “bioscopía” (“ver la vida”) que
a la de “cinematografía” (“escribir el movimiento”). Por-
que esa huella intangible y fugaz, del mundo y de la
vida, es la que hace de la nueva imagen del cinemató-
grafo algo distinto a todas las imágenes y los artilugios
de los años y siglos previos… y
—podemos adelantar— la que
hará del cine uno de los grandes
espectáculos y medios de masas
del siglo XX. Sólo la superposi-
ción de lo fotográfico sobre lo pro-
yectado y lo animado hace del ci-
nematógrafo un punto de ruptura
en la continuidad de los artilugios
cinescópicos que llenan las déca-
das y los siglos previos.
Sin embargo, traicionando el proyecto cultural y
comercial de los Lumière, la sierva maravillosa se en-
señorea rápida, casi automáticamente, en la sala y el
espectáculo del «ciné», extraña grafía con la que apa-
rece a veces mencionado el nuevo medio en la prensa
española. Saliendo del mundo privado y doméstico
al que estaba destinado, el cinematógrafo se sumer-ge en el universo público y callejero de las barracas
de feria y los pabellones de espectáculos, en todas las
capas sociales y en todos los usos posibles que a uno
puedan ocurrírsele: de los registros científicos (de mo-
vimientos fisiológicos y astronómicos, de operaciones
quirúrgicas y tratamientos psiquiátricos) a los números
de variedades (entresacados de los espectáculos de
magia y autómatas, del teatro por horas y del café can-
tante) pasando por los itinerarios cinéticos de los tra-
velogues (vistas móviles y movientes, tomadas desde
la delantera de un tranvía o un tren, para su posterior
proyección en una sala acondicionada como vagón, in-
cluido el acomodador con gorrilla y un sistema hidráuli-
co de amortiguadores que simulaba, en la sala-vagón,
un movimiento paralelo al de la imagen).
Claude Paris, 1825. Taumatropo (un
juguete óptico que hace imágenes fijas
a partir del movimiento del soporte).
Sólo a partir de 1906/1911 comienza a delimitarse
lentamente el espectáculo cinematográfico como algo
específico y distinto a otros medios.cine primitivo
79la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte
Lin
tern
a m
ágic
a.
Las dos primeras décadas del
«ciné» —entre el Desastre del 98 y
la Guerra del 14— circunscriben lo
que actualmente se llama cine primi-
tivo o de los primeros tiempos. Como
el resto de los espectáculos popula-
res con los que comparte públicos
y locales, el cine será, en aquellos
años, denostado como una compe-
tencia desleal para el buen teatro,
una amenaza para la salud y la mo-
ral de los espectadores y un peligro
para las tradiciones y costumbres de
las naciones. Demasiados ataques
para un artificio y un espectáculo
que, en realidad, era esencialmente
concebido como una especialidad
técnica más del ámbito fotográfico:
un medio útil para aquellos fines que
quisieran dársele, en la escuela, el
teatro, la ciencia…
Sólo a partir de 1906/1911 co-
mienza a delimitarse lentamente el
espectáculo cinematográfico como
algo específico y distinto a otros
medios. Se trata, sin duda, de un
nuevo proyecto cultural, tan bien de-
finido como el de los Lumière y su
fracasado álbum doméstico de fo-
tografías vivientes. Esta segunda y
exitosa invención —cristalizada en
torno a 1915/1921 en la figura del
norteamericano David Wark Griffi-
th— sostendrá a partir de entonces
y hasta hoy nuestra comprensión co-
tidiana del cine: en lo económico, la
película comercial de largometraje;
en lo estético, el relato visual de apa-
sionadas y apasionantes historias.
Lo más sorprendente, sin embargo,
es que esta estricta segunda defini-
ción del cine recuperaba la cualidad
fotográfico-viviente que tuvo la ima-
gen Lumière. Aquella cualidad de
“estar viendo la vida” que se perdió
80 La policromía del Arte
“medio de comunicación” es siempre mucho más que un “invento” exitoso
en gran parte de las desviaciones fantasmagóricas y
escenográficas de los cines primitivos. Aunque, eviden-
temente, esa cualidad fotográfica quedará en la imagen
Griffith al servicio de las ficciones y las fantasías del
relato visual.
Esta sucinta —y por tanto injusta— descripción es
la compleja base del gran cine, silente o sonoro, clá-
sico o moderno, en el que se asientan, aún, nuestras
ideas generales sobre lo cinematográfico… Esas mis-
mas ideas que hoy andan en crisis, ante los continuas
embestidas de las últimas formas digitales y las nuevas
prácticas globales de la comunicación donde el «cine»
se va diluyendo: los móviles, los videojuegos y las pan-
tallas envolventes; la edición digital, las escenografías
infográficas, los entornos virtuales y la web 2.0… A prin-
cipios del siglo XXI estamos ya instalados, al menos
mentalmente, en el llamado «pos-cine» que sigue al
amado cine de sala, película y relato de antaño. Pero,
precisamente, por esas apremiantes promesas o ame-
nazas de la actualidad, merece la pena pararse y dar un
gran salto atrás. Un salto más allá, incluso, de aquellos
extraños cinés primitivos de barraca, explicador y or-
questrión a los que tanto se parecen —si lo piensan un
poco— los actuales y nuevos medios digitales.
En cualquier caso, este repaso por el origen del
cinematógrafo y la institución del cine muestra que un “medio de comunicación” es siempre mucho más
que un “invento” exitoso, una innovación tecnológica
lograda surgida del ingenio, el sueño o el azar de un
sabio despistado. Tal como aquí lo hemos descrito, es
imprescindible reconocer que aquello a lo que de una
forma aparentemente neutral llamamos “medio” en el
mundo de la comunicación, es siempre la adscripción
de unos estrictos y restrictivos usos y fines sociales a la
inextricable unión entre unos determinados aparejos y
lenguajes definidos por aquellos usos y fines. Un medio
es, en definitiva, una construcción histórica y cultu-ral. Analizar cómo esos viejos medios se instituyeron
en el pasado nos puede enseñar algo sobre cómo los
nuevos medios se andan instituyendo en el presente.
Anónimo, 1830. El Ermitaño (imágenes fundentes) 1 y 2.
A principios del siglo XXI estamos ya instalados, al menos
mentalmente, en el llamado «pos-cine» que sigue al amado cine de
sala, película y relato de antaño.
81la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte
EL MUNDO PERDIDO Y MARAVILLOSO DE LA TRÁPALA
Convertido el cine ya en historia, es entonces
un buen momento para explorar eso que ha dado en
llamarse el «pre-cine»: los antecedentes del cinema-
tógrafo que preceden y conducen a los componentes
del cine. Como objeto y campo de estudios, el pre-cine
aglutina las imágenes, los artilugios y los espectáculos
desarrollados durante los siglos previos a la gran in-
vención. Sus especialistas insisten siempre en los tres
grandes linajes tecnológicos que parecen encaminarse
al cinematógrafo: (a) la proyección luminosa del tea-
tro de sombras y la linterna mágica, (b) la animación gráfica de los juguetes ópticos como el fenaquistis-
copio y el zootropo y (c) la reproducción maquinal de
la fotografía y la fonografía.
Sin duda, éstas son —y en ese orden cronológi-
co— las tres bases tecnológicas que definen el ar-
tilugio del cinematógrafo y el espectáculo del cine. Pero
debemos recelar de las trampas del propio término
utilizado: el “pre-cine”. En primer lugar, porque esos artilugios y espectáculos son algo más que “ante-cedentes”. Al menos durante los cinco siglos previos
a la institucionalización del cine, tuvieron una intensa
vida propia en todas las capas sociales, formando una
compleja cultura visual de muy amplia difusión; mucho
mayor, por ejemplo, que la pintura de salones y mu-
seos que suele ilustrar la vida en los siglos anteriores al
XIX. En segundo lugar, porque los “componentes” del
cine nunca están definidos de una vez por todas.
Pues, por ejemplo, el espectáculo del cine añade nece-
sariamente —tal como lo hemos considerado durante el
último siglo—, el carácter del relato a la cualidad de las
fotografías vivientes del artilugio del cinematógrafo.
¿De qué cine hablamos, entonces, cuando habla-
mos del pre-cine?: ¿de las fotografías vivientes (living
pictures) inventadas por Louis Lumière… o del fotodra-
ma (photoplay) cristalizado en David Wark Griffith? ¿de
las variadas formas del cine primitivo… o de las diver-
sas prácticas documentales, experimentales, familia-
res, expulsadas de nuestra idea corriente del cine como
relato visual y película comercial?
El cine es sólo un movedizo paso más —por
más que resplandeciente— en la vida de los lengua-jes y aparejos de la comunicación. Por eso, una ar-
queología o genealogía del «cine/matógrafo» —o de la
Web 2.0— debe romper con esos relatos que orientan
el trayecto según una meta fijada de antemano. Sólo
así podemos entender ese caótico y oculto mundo de
imágenes, artilugios y espectáculos cuyo rastro des-
aparecerá, en muchas ocasiones, con la llegada del
cinematógrafo y el triunfo del cine: las cámaras lúcidas
y oscuras y los auxiliares del retrato fácil y rápido; las
esferas de sombras y los espejos mágicos; los teatros
diabólicos, las linternas mágicas y los teatros de som-
bras; las anamorfosis, los jeroglíficos, los caligramas y
los criptogramas; los transparentes de porcelana y las
estampas fundentes; los mundonuevos y los poliora-
mas; los teatros desplegables y las figuras recortables;
los juegos de cartas, casillero y lotería; las fantasmago-
rías y las sombromanías; los registros foto-fonográficos
y las estenografías; los trampantojos, las cajas de pers-
pectivas y los pandioramas envolventes; los microsco-
pios solares y los telescopios lunares; los juguetes tau-
matrópicos, estroboscópicos y cromatrópicos; los rayos
X y la fotografía de espectros; las caricaturas, las alelu-
yas y las tiras cómicas; los artefactos estereoscópicos,
cronofotográficos, animascópicos…
El artilugio del cinematógrafo pertenece a un mun-
do mucho más antiguo y extenso que el corto siglo del
Recortable. Lebrun y Boldetti, 1880. Velocípedo (recortable).
Pin
tura
de A
gustín E
sp
ina. A
rte N
uevo
Dig
ital.
la Trápala no es un continente perdido y lleno de especies desaparecidas
espectáculo del cine. Pero si prestamos atención a ese
mundo no debe ser para archivar y olvidar sus piezas
—el tantas veces amargo camino del sótano al mu-
seo—, sino para recordar y pensar, por ejemplo, todo
aquello que en sus imágenes revienta la idea de la
imagen única, fija, plana e inalterable, definida por las
bellas artes del dibujo y la pintura entre los siglos XV
y XIX. Si algo comparten todos los artilugios y es-pectáculos arriba mencionados es su exploración
de ciertas cualidades expresivas escamoteadas en
la tradición artística de la pintura: el cambio, el movi-
miento, la duración, la animación, la proyección, lo invi-
sible, lo cifrado, el relieve, la profundidad, la interacción,
la inmersión…
Si tuviera que escoger una sola definición del cine,
tomaría ésta de Roger Boussinot a medidos del siglo
XX: “cine: el arte de proyectar al espectador en el inte-
rior de la pantalla sin moverle de su butaca”. Esta joco-
sa pero certera descripción coloca al cinematógrafo en
un saber y un hacer de las imágenes que se definen
por el asombro y el engaño que provocan; sean cuales
sean sus procedimientos expresivos y sus finalidades
comunicativas.
Hace años me topé con un término bajo el que
pensar ese enmarañado mundo de imágenes, artilugios
y espectáculos. Según el diccionario, «trápala» signifi-
ca “ruido, movimiento y confusión de gentes; embuste,
engaño”. Encontré el término buscando una traducción
para la denominación “art trompeur”, dada por un viaje-
ro francés del siglo XVII, Charles Patin, a las proyeccio-
nes de una linterna mágica: “un arte que coloca la mitad
del mundo en un punto y encuentra el medio de hacer
Linterna Mágica Rotativa. Estados Unidos,
m. s. XIX. (colección de Josep Maria Queraltó).
«trápala» significa “ruido,
movimiento y confusión de
gentes; embuste, engaño”
“un arte que coloca la mitad del mundo
en un punto y encuentra el medio de
hacer salir los ecos visuales del cristal,
un arte trápala que se burla de
nuestros ojos y desarregla
todos nuestros sentidos”.
rápala no es un continente perdido y lleno de especies desaparecidas
No existen dos mundos opuestos —el de las apreciadas
obras de “Arte” versus el de los despreciados medios
de la “Comunicación”.
85la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte
salir los ecos visuales del cristal, un arte trápala que
se burla de nuestros ojos y desarregla todos nuestros
sentidos”. Podría haber traducido el término por arte
tramposo. Pero aquel fascinado espectador de un fabu-
loso espectáculo linternista, en 1674, nos habla de otra
cosa: no de un timo —que nos engaña porque somos
inconscientes del fraude— sino de un truco —que nos
embauca a pesar de ser conscientes del engaño—.
Tal como la pensamos, la Trápala no es un con-
tinente perdido y lleno de especies desaparecidas. La
mayor parte de sus artilugios y espectáculos figuran en
cualquiera de los buenos libros sobre los antecedentes
y los precursores del cine; y algunos de ellos están
incluidos en las historias, auxiliares o marginales, del
Arte y de la Comunicación. Nombrar y segregar ese
extraño mundo de la trápala sólo pretende entonces
destacar esas dos cualidades —el asombro y el enga-
ño— que normalmente son excluidas en unas historias
y teorías de las artes y las comunicaciones volcadas
hacia los encumbrados valores de la Belleza y la Ver-
dad. Pues, precisamente, el interés de ese mundo de
la trápala es explorar el fondo sobre el que se insti-
tuyen esos dos extremos. En contra de lo que suele
decirse, no existen dos mundos opuestos —el de
las apreciadas obras de “Arte” versus el de los despre-
ciados medios de la “Comunicación”— que se habrían
sucedido en su preeminencia a lo largo de los últimos
seis siglos, configurando la actual, y machaconamente
publicitada, sociedad de la información. Más bien, a partir del siglo XV, la cultura occidental reorgani-za sus praxis comunicacionales enfatizando dos
mundos, cada uno de ellos delimitado por unos va-lores muy específicos. De forma sucinta: la «belleza»
y la «forma» en el caso de lo artístico, la «verdad» y
el «contenido» en el caso de lo in/formativo. Sus res-
pectivos campos de estudio —la Historia y Teoría del
Arte, las Ciencias de la Comunicación— se aplican por
tanto al análisis de los procedimientos y objetivos de
sus diversos medios una vez que han sido instituidos,
normalizados según unas específicas reglas y rutinas
y unos determinados hábitos y costumbres en su crea-
ción y recepción.
Pero todo nuevo artilugio comunicacional —ar-
tístico, informativo, recreativo… de los orígenes de la
pintura y la escritura a las terminales de los videojue-
gos— surge de un proceso histórico que siempre
incluye, al menos en sus inicios, el asombro y el en-gaño del espectador como efectos más o menos
buscados en las maneras en que trastoca o pervier-te los procesos de percepción considerados norma-les en cada época. Así, la telegrafía en el siglo XVIII y
la Internet en el siglo XXI esconden ese efecto mágico
—de comunicación telepática entre dos mentes— bajo
su utilitaria funcionalidad. En algunas ocasiones, ese
sentimiento de maravilla (en griego: “tauma”) es parte
consustancial del propio artilugio una vez normalizado
como medio de expresión y comunicación. Esta fasci-
nación es la que hace de la trápala un mundo diferente;
un territorio apenas explorado a pesar de la doble insis-
tencia —de Occidente en general y de la Modernidad
en particular— en hacer del asombro y el engaño uno
de los motores del surgimiento y el asentamiento de los
nuevos medios de cada época.
Hnos. Lum
ière
, 1895. C
inem
ató
gra
fo L
um
ière
(p
ate
nte
).
Ead
weard
Muyb
rid
ge. C
ab
allo
al G
alo
pe (serie foto
grá
fica). S
cie
ntific
Am
erican, O
ctu
bre
1878.
86 La policromía del Arte
DE LA TRÁPALA A LOS PILARES DEL CINEMATÓGRAFO
La exposición Ilusión y Movimiento: los oríge-
nes del cinematógrafo, organizada por la Obra Social
de Caixa Catalunya, explora ese universo sin fin —de
imágenes, artilugios y espectáculos de la Trápala— a
partir de una milésima parte de las piezas de la irrem-
plazable colección de Josep Maria Queraltó, un profe-
sional del cine dedicado durante más de medio siglo a
su parte más oscura: la de las máquinas y las salas.
Cabe recordar por ello que el campo de estudios
sobre el pre-cine —llamado antaño “genética fílmica” o
“arqueología del cine”— se construyó a partir del intui-
tivo trabajo de un, siempre escaso, número de coleccio-
nistas y comentaristas que —desde la misma invención
del cinematógrafo y al margen de las instituciones ofi-
ciales— fueron acumulando piezas, documentos y es-
critos de lo que creían una historia de largo y profundo
alcance. Ellos son los que realmente abrieron el territo-
rio de la trápala, desbordando los límites establecidos
del pre-cine como aquello que precede y conduce al
cine. Basta ejemplificar esta paciente y obsesiva labor,
de los viejos arqueólogos y genealogistas del cine, en
la primera y en la última de sus figuras emblemáticas.
En un extremo, el británico Will Ernst Lytton Day, co-
merciante de películas y aparatos de cine durante las
primeras décadas del siglo XX y autor de una magna e
inédita obra, redactada entre 1914 y 1933: Twenty Five
Thousand Years to Trap a Shadow [25000 años para
Atrapar una Sombra]. En el otro extremo, el español
Carlos Staehlin, fundador de la Cátedra de Cine de
la Universidad de Valladolid y autor, en 1981, de una
descatalogada pero aún encontrable Historia Genética
del Cine: de Altamira al Wintergaten.
Los propios títulos de esas obras muestran el,
aparentemente, exagerado remonte de la búsqueda de
los primeros antecedentes y precursores del cine-
matógrafo. Sin duda, el caso más llamativo (y discutido)
de ese largo viaje en el tiempo sería la figura de un Ja-
balí de Ocho Patas, pintado en la Cueva de Altamira
hace 14.500 años y que vendría a demostrar “el anhelo
eterno del hombre por registrar y reproducir la vida”. Por
supuesto, es evidente que ni el jabalí octópodo es un
antecedente del cine —en todo caso, lo sería de los
recursos cinéticos empleados en el tebeo— ni aquella
imagen de “una bestia al trote que huye o acecha” fue
intencionada —pues la multiplicación de las patas es un
efecto del continuo repinte de las imágenes en los re-
fugios prehistóricos—. En realidad —casi en un sentido
contrario al que proclamaban aquellos autores— lo que
la figura del monstruoso jabalí octópodo demostraría
es, precisamente, que el impulso pictórico del hombre
prehistórico —y, ojo, de otras muchas épocas y cultu-
ras— es el de fijar y solidificar en la imagen, de una vez
por todas, aquello que en el mundo es por naturaleza
móvil y fluido.
A pesar de sus extravíos y desvaríos, aquellos
coleccionistas y comentaristas —a veces llamados
despectivamente “altamiranos”— estaban en el territo-
rio correcto. Porque la Trápala —como ese mundo de
artilugios y espectáculos del asombro y el engaño—
puede rastrearse hasta el origen de la humanidad y la
invención de los primeros signos y útiles. Sólo hay que
desactivar la idea del cine como la meta final de un tra-
Comas, 1900. Bota Claveteada (radiografía).
Viaje a la Luna. George Méliès
Jabali de Altamira, 12.500 aC (según el dibujo de Henri Breuil, 1935).
87la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte
Duesseldorf. Film Museum. Linterna mágica.
yecto cerrado y necesario para percibir que el auténtico
valor de aquellos repertorios y colecciones siempre fue
trazar una arqueología y genealogía de las especies y
linajes de la comunicación desde el origen mismo del
lenguaje.
Cada medio es sólo un movedizo paso más en
la doble vida de los lenguajes y los aparejos de las
praxis comunicacionales. Sólo nos queda entonces
cartografiar un territorio incierto, trazar recorridos pre-
carios. Pues la cronología y la topología —con su orde-
nado empuje siempre al frente, siempre adelante— sólo
son una plantilla para un eterno retorno sobre lo mismo:
nuestras ideas, en cada época; sobre el cine o sobre
la red-hiper-media. Es ahí donde las etiquetas de lo ar-
queológico y lo genealógico, aplicadas al devenir de los
artefactos y las praxis comunicacionales, adquieren su
pleno sentido en una perspectiva a la vez historiográfi-
ca y antropológica. Pues el interés nunca está situado
en el pasado sino en el presente de nuestros medios,
allí donde se desentierran los estratos y se siguen las
filiaciones. No se trata entonces de rebuscar lo anterior
—de un objeto ya definido como origen, límite, horizon-
te, apogeo— sino de escudriñar lo interior: las cualida-
des expresivas de un artefacto textual (por ejemplo, el
cinematógrafo) o las condiciones comunicativas de una
institución social (por ejemplo, el cine). Todas esas cua-
lidades y condiciones que han permanecido —perma-
necen aún— escondidas bajo nuestras ideas corrientes
de lo fílmico y lo cinematográfico y que han permitido
en definitiva concebir, hasta hoy, una cierta unidad entre
los cines primitivos, clásicos, modernos… fueran cuales
fueran las esenciales diferencias entre unas y otras for-
mas y prácticas.
La historia del pre-cine conduce así a una teoría de la trápala. De este modo, la proyección, la anima-
ción y la reproducción —los “antecedentes tecnológicos
directos” del cinematógrafo— abren el mundo del cine
a un mapa mucho más complejo de principios semio-
88 La policromía del Arte
tecnológicos y socio-psicológicos a través de los cuales
se despliega el origen y el devenir de los medios en la
historia de Occidente y el acontecer de la Modernidad:
la imaginarización, la fascinación, la fabulación, la figu-
ración… Todos esos principios —de cartografía aún por
trazar—seguramente debieran tomar como centro la si-
mulación, el sueño ancestral de una imagen que incluya
al sujeto que la contempla: de los tableros de casillero
como el Ajedrez, la Oca o el Buho, las cajas de luces
del megaletoscopio o los visores del estereoscopio a
las consolas digitales de los videojuegos y los en-
tornos de realidad virtual.
Tras los usos y fines declarados de la ac-
tual sociedad de la información y el espectácu-
lo, late el mundo de los artificios y las praxis del
asombro y engaño de la Trápala. Hoy día, en los bor-
des digitales del tercer milenio, resulta imprescindible
comprender el origen y destino de aquellos artilugios
y espectáculos. Quizás lo de menos sea ya —si es
cierto que su fin está tan cerca— explicar el origen del
cinematógrafo y el desarrollo del cine dentro de una
historia de la imagen gobernada por los ideales de la
Belleza o la Verdad. Quizás se trate ya de aceptar
que bajo la totalidad de los artificios y praxis de
la cultura siempre late una pulsión por el asom-bro y el engaño; en definitiva, por el Juego. Y que ese juego —de las formas expresivas y
las prácticas comunicativas— es, como dirían
Huizinga u Ortega, el que define lo humano.
Juguemos, pues.
Proyector manual.
89la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte la policromía del arte
LECTURAS RECOMENDADAS
CERVERA de la Torre, Elena (1999). Soñar el Cine: fondos de la colección de la Filmoteca Española. Madrid, Ministerio de Cultura.
CRARY, Jonathan (1990). Técnicas del Observador: visión y modernidad en el siglo XIX. Murcia, Cendeac.
FRUTOS Esteban, Francisco Javier (1996). Artilugios para Fascinar: colección Basilio Martín Patino. Salamanca, Junta de Castilla y León, Semana Internacional del Cine.
GARÓFANO, Rafael (2007). Los Espectáculos Visuales del Siglo XIX: el pre-cine en Cádiz. Cádiz, Quórum.
HERBERT, Stephen (2000). A History of Pre-Cinema. Londres, Routledge.
MANNONI, Laurent (1994). Le Grand Art de la Lumière et de l’Ombre, archéologie du cinéma. París, Nathan.
MANNONI, Laurent (1995). Trois Siècles de Cinéma, de la lanterne magique au cinematographe. París, Réunion de Musées Nationaux.
MILLINGHAM, F. (1945). Por qué Nació el Cine?: cuatro porqués fundamentales de la génesis cinematográfica. Buenos Aires, Nova.
PONS, Jordi (2002). El Cine, Historia de una Fascinación.Girona, Fundación Museu del Cinema - Colleció Tomàs Mallol.
RIEGO Amézaga, Bernardo (1999). Memorias de la Mirada: las imágenes como fenómeno cultural en la España Contemporánea. Santander, Fundación Marcelino Botín.
STAEHLIN, Carlos (1981). Historia Genética del Cine: de Altamira al Wintergaten. Valladolid, S.P.U. Valladolid.
LUIS ALONSO GARCÍA
PROFESOR TITULAR DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. FUENLABRADA. MADRID. (URJC)
ESPECIALISTA EN HISTORIA Y TEORÍA DE LA IMAGEN, LA FOTOGRAFÍA, EL CINE Y LOS MEDIOS.
DIRECTOR MÁSTER UNIVERSITARIO Y PROGRAMA DOCTORADO EN ESTUDIOS SOBRE CINE ESPAÑOL DE LA URJC.
COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN “ILUSIÓN Y MOVIMIENTO: LOS ORÍGENES DEL CINEMATÓGRAFO” (BARCELONA, CAIXA CATALUNYA OBRA SOCIAL).Miembro de INTERMEDIA (Investigación en nuevos soportes y formatos de comunicación).Miembro de DORMITOR (the International Society for the Study of Early Cinema).Miembro de la AEHC, Asociación Española de Historiadores de Cine.
Algunas de sus Publicaciones relacionadas:
“Historia y Praxis de los Media: elementos para una historia general de la comunicación” (Madrid, Laberinto, 2008). “Dimes y Diretes sobre lo Audiovisual en los Tiempos de la Cultura Visual y Digital” (Madrid, CIC, Cuadernos de Información y Comunicación, 12, 2007). “El Ojo Líquido y la Huella Fugaz e Intangible” (Zaragoza, El Gnomo, 7, 1998)
![Page 1: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Origenes del Cinematógrafo y Mundo Trápala [2009/12]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011621/631704260f5bd76c2f02bd7e/html5/thumbnails/16.jpg)