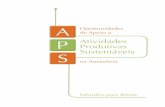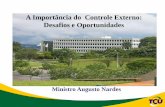Oportunidades y desafíos del cyberactivismo: el caso de los estudiantes Indignados en Colombia
-
Upload
uexternado -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Oportunidades y desafíos del cyberactivismo: el caso de los estudiantes Indignados en Colombia
1
I CONGRESO INTERNACIONAL EN
COMUNICACIÓN POLÍTICA Y ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA
(ALICE)
LIDERAZGO 2.0
MESA 8: Comunicación política en una época de Indignados
RICHARD EUGENIE
Universidad Externado de Colombia
Oportunidades y desafíos del ciberactivismo.
El caso de los estudiantes indignados en Colombia
6 y 7 de Julio de 2012, Madrid, España.
2
INDICE
Introducción p.3
I. Las oportunidades del ciberactivismo para el sistema
democrático.
1. La democratización de la comunicación política, p.10
2. Las nuevas formas de comunicación política, p.13
II. Los desafíos del ciberactivismo para el sistema democrático
1. Más comunicación ciudadana, menos comunicación estratégica, p.17
2. Más comunicación, menos acción, p.19
Conclusión p.21 Bibliografía p. 23 Anexos p.25 Anexo 1: Repertorio de grupos en Facebook y usuarios en Twitter acerca del tema de las marchas estudiantiles en Colombia en contra de la Reforma a la Ley 30 y del tema Indignado. p.25 Anexo 2: Entrevista a Magda Catalina Jiménez, investigadora en procesos políticos comparados, investigadora del Centro de Investigación y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia.
3
El 10 de noviembre de 2011 tuvo lugar la ”toma” de Bogotá, por parte de los
estudiantes en paro. Desde 1971, la capital colombiana no había conocido
manifestaciones estudiantiles de tal magnitud. Más de 30.000 personas
convergieron pacíficamente hacia la Plaza de Bolivar, el lugar más
emblemático de la protesta en Colombia para demostrar su rechazo hacia la
Ley 30, un proyecto de reforma a la Educación Superior que proponía, entre
otros, crear Universidades con ánimo de lucro, aumentar los créditos
educativos y dar mayor peso a la Universidades técnicas y tecnológicas1.
Esta propuesta, socializada más no debatida con los representantes
estudiantiles y rectores de las Universidades, logró unificar en su contra los
jefes de establecimiento de las 32 universidades públicas del país y la mitad de
las 48 privadas. Los rectores se sumaron a las protestas organizadas por la
Mesa Amplia Nacional Estudiantil2 (MANE) para pedir el retiro del proyecto de
Ley que se encontraba sometido a debates en el Congreso, mientras que
varias voces se elevaron para exigir la renuncia de la Ministra de Educación.
Las cuatro manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar entre septiembre
y diciembre de 2011 en todo el país fueron las primeras que enfrontó el
gobierno de Juan Manuel Santos, e hicieron eco a las grandes marchas de los
estudiantes que experimentaron poco antes Chile y Londres. El contexto
internacional llevó a varios analistas a asimilar estas manifestaciones
colombianas a los amplios movimientos Indignados de España, Francia, Grecia
1 Fuente: “Grito de amor y de protesta” en Revista SEMANA (página consultada el 1 de Junio de 2012), [En línea] URL: http://www.semana.com/nacion/grito-amor-protesta/167389-3.aspx 2 En su pagina web, la MANE se define como “un espacio amplio, orientador de la expresión y el actuar del movimiento estudiantil que reconoce su diversidad y pluralidad, que se ha venido posicionando como un referente para el estudiantado de la educación superior en Colombia y ha permitido articular sus diferentes luchas. Su composición está dada por estudiantes que comparten la defensa de la educación como derecho y trabajan en la construcción del programa mínimo como una herramienta programática que permite reconocer los aportes y necesidades de las diferentes localidades y regiones teniendo en cuenta que este espacio se ve nutrido por el debate crítico y es ratificado por las asambleas locales quienes son las instancias máximas de decisión.” Fuente: Mesa Amplia Nacional Estudiantil, (página consultada el 11 de noviembre de 2011), [En línea], URL : http://www.manecolombia.blogspot.com/
4
y Estados Unidos. Sin embargo, Catalina Jiménez, especialista en procesos
políticos comparados, especifica que se trató “mas bien un movimiento
sectorial, es decir, de un grupo de estudiantes específico hacia una Ley
específica”, mientras que “el tema de Indignados atraviesa más a la sociedad,
atraviesa distintos estamentos sociales, distintas problemáticas, no solo la
educativa sino otras; atraviesa la idea inclusive de la misma formación del
proyecto político de lo que quiere el Estado”. En este sentido, “lo que hicieron
los estudiantes fue visibilizado como una situación específica que les afectaba”
y no lograron “ser un movimiento mucho más abierto e incluir a otros sectores
sociales donde la indignación, como un sentimiento que se activa durante los
movimientos, pueda ser el articulador y crear una identidad mucho más
fuerte”3.
En efecto, como lo subraya Gustave Massiah, especialista en análisis de los
movimientos sociales altermundialistas, la estrategia de los Indignados es
global y supone la invención de una nueva cultura política con formas
horizontales de diálogo, actividades auto-gestionadas, autonomía colectiva e
individual y respeto a la diferencia. Se acepta la diversidad de las luchas dentro
del movimiento Indignado y se agobia para un nuevo modelo de sociedad
donde las decisiones no se toman todas y unilateralmente desde arriba, pero
cuentan con un nivel de discusión abajo, lo que supone un nuevo orden en las
relaciones Estado-ciudadanos4.
En el caso colombiano, no se trató de renegociar el Contrato Social, sino de
defender un modelo de educación “gratuita y de calidad”. Este lema constituyó
el mensaje central de los estudiantes en paro hacia la opinión pública, el
cuerpo político y los medios de comunicación.
3 Ver Anexo 2: RICHARD Eugénie, Entrevista con Magda Catalina Jiménez, investigadora en procesos políticos comparados, del Centro de Investigación y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia Bogotá, Abril de 2012. 4 Gustave Massiah, (2011) Une stratégie altermondialiste, Editions La Découverte, Paris.
5
Sin embargo, encontramos en el movimiento estudiantil modalidades de
organización similares a las de los Indignados. Como lo dice Jiménez:
“Los estudiantes alteraban el orden público como lo hacen los movimientos tradicionales, pero lo alteraban dentro de cierto marco de respeto de la institucionalidad y eso es lo que los conecta a los Indignados. En algún momento tomaron iniciativa del movimiento de África del norte, de Egipto específicamente; pero luego ya se fueron derivando con elementos distintos por su misma conformación en el sistema. Creo que en estos casos, es aquí donde opera lo distinto: el uso de redes, el uso de las asambleas. En el caso de los Indignados, hay un tema más de concepción del Estado. Aquí, el tema fue que sí, efectivamente tenemos un Estado que funciona pero entonces, ¿cuál es la política pública que se esta haciendo específicamente y cómo nos afecta? Es ahí donde está la conexión entre todo esto. De hecho, se puede decir que provocó una movilización trasnacional porque de Chile vinieron acá los estudiantes chilenos a entender un poco lo que estaba pasando y creo que de esta forma los conecta de una manera interesante”5. Para entender el alcance las marchas mencionadas, es importante resaltar que
Colombia no se caracteriza por ser un país de movilizaciones. La cultura
política nacional presenta esta especificidad de legitimar el uso de la violencia
como herramienta para alcanzar los objetivos de las protestas sociales, lo que
motiva Natalia Velásquez a decir que esta violencia constituye un elemento
característico de la identidad nacional6. En este sentido, el carácter altamente
pacifista y creativo de las marchas contrarrestaron con lo común en el dominio
de las protestas. Si bien los temas no eran novedosos ni específicos a la
situación en Colombia, las modalidades de acción lo fueron. Como lo dice
Jiménez, “lo muy novedoso no fue quienes hicieron la protesta, sino como la
hicieron”7.
5 Ver Anexo 2: RICHARD Eugénie, Entrevista con Magda Catalina Jiménez, investigadora en procesos políticos comparados, del Centro de Investigación y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia Bogotá, Abril de 2012. 6 Natalia Velásquez, (2004) “La violencia como categoría de identidad personal y cultural en Colombia”, en I Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Posgrado en Ciencias Sociales, “Repensando la realidad Latinoamericana”, Santiago de Chile. 7 Ver Anexo 2: RICHARD Eugénie, Entrevista con Magda Catalina Jiménez, investigadora en procesos políticos comparados, del Centro de Investigación y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia Bogotá, Abril de 2012.
6
En efecto, los estudiantes se alejaron de las formas tradicionales de protesta
violenta como lo son el vandalismo de establecimientos, afrontamientos con la
policía y lanzamiento de papas explosivas para privilegiar los performance
artísticos, flash mob y storytelling para difundir su mensaje. En este sentido,
adoptaron un nuevo estilo de comunicación hacia la opinión pública y el cuerpo
político, nuevas características de diálogo basadas en el espectáculo en cuanto
al contacto directo, y en lo virtual en cuanto a las herramientas mediáticas.
La web ha sido la plataforma de discusión y de movilización predilecto del
movimiento estudiantil. Los “nativos digitales”8 han lógicamente encontrado en
la Internet 2.0 y sobretodo las redes sociales un aliado natural para dar
visibilidad a sus propuestas y socializar los eventos. Facebook y Twitter han
federado los grupos, divulgado los argumentos y organizado las marchas y los
acontecimientos. En Facebook, la MANE reúne a más de 58.000 personas
mientras que en Twitter, son 21.604 sus seguidores. Varios otras cuentas que
se crearon en torno al tema del rechazo hacia la Ley 30 reagrupan a casi 800
personas 9 . Los grupos Indignados Colombia, por su parte, federan a 674
miembros en Facebook y a 16.235 seguidores en Twitter. No obstante, estas
cifras no son muy altas, dado que Colombia se ubica en el lugar numero 15 en
cuanto al numero de usuarios de Facebook al nivel mundial con 16 millones de
usuarios, y en el 4 lugar al nivel de América Central y Latina. El nivel de
penetración de la red en la populación es del 34% pero el 77% de los
colombianos conectados a Internet usan la famosa red virtual10.
Para entender la lógica que manejan los nuevos modelos de comunicación
cívico y ciudadano que usaron los estudiantes colombianos, toca recordar
como lo hace Ilse Scherer-Warren, que los movimientos sociales
8 Marc Prensky, (2011) “Digital natives, digital immigrants” en On the Horizon, (pagina consultada el 1 de junio de 2012), [En línea] URL: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf 9 Ver anexo 1: Repertorio de grupos en Facebook y usuarios en Twitter acerca del tema de las marchas estudiantiles en Colombia en contra de la Reforma a la Ley 30 y del tema Indignado. 10 Fuente: Socialbackers, (página consultada el 1 de diciembre de 2011), [En línea], URL: www.socialbackers.com
7
contemporáneos agregan a individuos sujetos de sus destinos personales que
se transforman en actores políticos por medio de conexiones en red11. Estas
redes sociales se volvieron virtuales gracias a la invención de la web 2.0 que
no se limita a ofrecer información sino que permite al “consumidor” de
contenidos volverse productor de estos mismos. Como lo señala Raúl Trejo
Delarbre, “la web 2.0 no tiene usuarios sino prosumidores, es decir,
participantes activos que además de consumir producen información”12. Por
otra parte, las redes sociales virtuales posen una triple dimensión que son: “la
temporalidad, es decir nuevas formas de comunicación en red en tiempo real,
pero que permiten la conexión de tiempos sociales distintos; la espacialidad o
creación de territorialidades de lo local o lo global; y la sociabilidad o nuevas
formas de relaciones sociales en términos de intensidad, alcance
intencionalidad y conectividad”13.
Estos elementos propios a las redes sociales virtuales que usaron los
estudiantes contribuyeron a dar al movimiento un carácter novedoso, centrado
en una comunicación política exitosa hacia la sociedad civil y el gobierno.
El gran besatón organizado por los estudiantes de la Universidad Nacional de
Colombia fue un mensaje simbólico y creativo que consistía en organizar
cadenas de parejas o grupos besándose detenidamente para ilustrar su amor
hacia la educación publica. Los performances se acompañaban de pancartas
que agobiaban por “una educación a la imagen de estos besos: gratuita y de
calidad”, como se puede ver a continuación.
11 Ilse Scherer-Warren, (2005) “Redes sociales y de movimientos en la sociedad de la información”, en Revista Nueva Sociedad, n. 196, p.77-92. 12 Raúl Trejo Delarbre, (2011) ”Hacia una política 2.0? en Revista Nueva Sociedad, n. 235, p.62-73. 13 Ilse Scherer-Warren,(2005) “Redes sociales y de movimientos en la sociedad de la información”, en Revista Nueva Sociedad, n. 196, p.77-92.
8
El gran abrazatón consistía, por su parte, a abrazar a los miembros de la
policía del orden publico responsables de reprimir los disturbios, con el fin de
demostrar el componente altamente pacifista de la protesta. Paralelamente,
cada vez que un manifestante intentaba un acto violento, inmediatamente
estaba interrumpido por centenares de voces que gritaban “sin violencia, sin
violencia” como un coro.
9
Estos actos simbólicos constituyeron un mensaje que gozó de una acogida
muy fuerte, tanto en la opinión pública como el en cuerpo político. Este ultimo,
desconcentrado por el carácter novedoso de las formas de protesta, no supo
encontrar una herramienta de comunicación política adecuada para elaborar
una respuesta a los performance. En este sentido, podemos observar la
dificultad que tiene el gobierno a comunicar hacia los ciudadanos, cuando
estos no hacen uso de los canales y herramientas tradicionales de
comunicación política. Los estudiantes, en este sentido, plantearon para el
gobierno la necesidad de encontrar una nueva modalidad de comunicación
gubernamental que se adapte a las nuevas herramientas y lenguaje de las
protestas en el país.
Los manifestantes, por su parte, demostraron hacer un uso hábil de las
herramientas 2.0 para servir su movimiento. Gracias a las redes sociales
virtuales, los performance colgados en Youtube y socializados mediante
Facebook y Twitter y el uso adecuado del storytelling, pospusieron los limites
de la comunicación política tradicional para proponer una nueva forma de
comunicación asociada a la protesta política que podemos calificar de
“ciberactivismo”.
El ciberactivismo, según David de Ugarte corresponde a una nueva movida de
participación política. En El poder de las redes, define el concepto como “toda
estrategia que persigue el cambio en la agenda pública mediante la difusión de
un determinado mensaje y su propagación a través del boca en boca
multiplicado por los medios de comunicación y publicación electrónica
personal”14. Como fuente no académica, la enciclopedia online Wikipedia lo
define como : “el conjunto de técnicas y tecnologías de la comunicación,
basadas principalmente en Internet y la telefonía móvil, asociadas a la acción
colectiva, tanto en el espacio virtual como en el real"15.
14 De Ugarte (2007). El poder de las redes. Manual ilustrado para personas, colectivos y empresas abocados al ciberactivismo. El Cobre Ediciones. 15 Fuente: www.wikipedia.com (pagina consultada el 1 de Junio de 2012), [en línea], URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberactivismo
10
Como se observó en el caso de las protestas estudiantiles en Colombia, el
ciberactivismo permitió la aparición de nuevas modalidades de comunicación
política, es decir nuevos desafíos para el gobierno y el sistema democrático
global, dado que “la democracia encuentra en la comunicación su condición de
desarrollo”16. En este sentido, tiene relevancia preguntarse, ¿cuáles son las
oportunidades y desafíos que plantea el ciberactivismo para el sistema
democrático en términos de comunicación y de participación ciudadana?,
haciendo un particular énfasis en el ejemplo de los estudiantes Indignados de
Colombia.
II. Las oportunidades del ciberactivismo para el sistema
democrático.
1. La democratización de la comunicación política
Como lo especifica Ugarte, el ciberactivismo se basa esencialmente en una
estrategia de comunicación que busca imponer un tema en la agenda publica.
Para lograr este fin, los ciberactivistas hacen uso de las redes sociales virtuales
que amplifican el mensaje entre miles de ciudadanos conectados a la red y lo
imponen en la agenda ciudadana o pública, antes de pasar a los medios de
comunicación tradicionales (agenda mediática) y penetrar el mundo político
(agenda política).
En este sentido, el ciberactivismo permite imponerse en las tres agendas de
manera autónoma, solamente por el poder de difusión de las redes virtuales y
sin tener necesidad de la intermediación de los medios masivos tradicionales
(TV, radio, prensa) ni de los actores políticos tradicionales (instituciones
representativas, partidos políticos, sindicados). En otras palabras, estas redes
permiten tener una visibilidad estratégica a quien tenga un mensaje susceptible
de convencer a un gran numero de ciudadanos. No se trata de reproducir las
16 Dominique Wolton, (2007) Penser la communication, Paris, Flammarion.
11
agendas, comentando los temas de la actualidad mediática o política, se trata
de imponer una agenda publica propia, lo que forma parte de un nuevo
escenario político.
Opera aquí una cierta democratización del mensaje político, antes confiscado
por los actores tradicionales del poder que gozaban de la cubertura de los
medios. De la misma manera, como lo subraya Raul Trejo Delarbre, “a
diferencia de lo que pasa en los medios de comunicación convencionales, en la
red no hay –todavía por lo menos- operadores, censores o cancerberos que
decidan que ha de publicarse. Ahí radica el carácter inicialmente
democratizador de Internet”17.
Si bien los estudiantes colombianos decidieron de la creación de la MANE
como herramienta de dialogo con el gobierno, la contestación del principio no
se articulo alrededor de un actor político tradicional sino de simples estudiantes
interesados en el proyecto de reforma a la educación superior. La discusión
que se dio inicialmente en las universidades publicas se desbordó a las redes
virtuales para alcanzar un agrupamiento máximo, dado que gracias a las redes,
no hace falta ser un experto en política, contar con el respaldo de un partido o
tener acceso a los medios tradicionales para poder opinar, proponer o
organizar un movimiento ciudadano. En este sentido, las redes ponen al
alcance de todos los conectados la posibilidad de producir comunicación
política.
Esta oportunidad que ofrece las redes de crear mensajes políticos y de agrupar
a sus seguidores, convierte además a cada uno de los ciudadanos en nuevo
actor de la política nacional. Gracias al ciberactivismo, no solamente se habla
de política, pero también se hace política, en el sentido que se produce y se
divulga mensajes y se organiza la acción colectiva. Se da aquí un segundo
elemento a favor de la democratización de la comunicación política gracias al
ciberactivismo.
17 Raúl Trejo Delarbre, (2011) ”Hacia una política 2.0? en Revista Nueva Sociedad, n. 235, p.62-73.
12
Por otra parte, el carácter esencialmente cívico del movimiento estudiantil en
Colombia, que no se reclamaba de ningún partido y de ninguna ideología
suponía una estructura del movimiento horizontal (sin jefe) y descentralizado
(de sujetos autónomos dentro del movimiento con ideas convergentes y
divergentes). Esta descentralización solo es posible en una red basada en el
dialogo, un elementos característico del ciberactivismo. Esta horizontalidad es
también una novedad de las protestas en Colombia para Jiménez: “Siempre
habíamos visto unos movimientos o movilizaciones mucho más jerárquicas,
mucho más tradicionales, mucho más verticales. En este caso, se organizaban
de forma distinta; fueron mucho más horizontales, más respetuosos, no hubo
una sola cabeza de liderazgo sino que hubo varias y dentro de esas varias se
tomaban las decisiones; era algo mucho más deliberativo. En ese sentido, creo
que es lo nuevo de estas protestas”.
En estos movimientos, no hubo confiscación del mensaje por parte de lideres,
con una estrategia de comunicación clara, como se requiere en una campaña o
en un plan de comunicación gubernamental, en los cuales la USP es el
argumento central alrededor del cual todo se articula. El mensaje fue claro sin
embargo, con los performance de demostración de amor por la educación y de
rechazo hacia la violencia en las protestas.
Además, la no reivindicación de una ideología permitió a los estudiantes tener
más libertad en la elaboración de sus mensajes políticos. Jiménez lo analiza en
estos términos: “Por primera vez, teníamos una movilización que no estaba
ideológicamente puesta en ningún elemento que se ve de polarización. [Los
estudiantes] no se declaraban apolíticos, pero no estaban atados tampoco a
ninguna ideología, lo cual lo hacia mucho más interesante para poder hacer un
repertorio de acción novedoso y no puesto a través de uno u otro elemento
ideológico”. Este repertorio de acción incluyeron a los performance del gran
besatón y del gran abrazaton que organizaron los estudiantes como nueva
forma de comunicación política, ciudadana, simbólica, pacifista y creativa.
Por fin, podemos notar que “al no haber ningún espectro ideológico, (…) para
el gobierno era mucho mas difícil saber cómo enfrentar y cómo crear a un
13
opositor. Al no alterar el orden público de forma violenta, sino más bien usar un
repertorio de acción más novedoso, más performance, y más teatral, ni el
Estado sabía si los estudiantes estaban rompiendo alguna norma. Entonces no
había forma tampoco de acusarlos de algo, de algún rompimiento normativo.
En ese sentido, el gobierno, mas allá de no saber qué hacer, esperó a que
ellos hicieran su demanda, cumplieran su proceso”.
El tipo de comunicación política que usaron entonces los estudiantes en paro
fue, gracias a los recursos del ciberactivismo y a las formas de divulgación del
mensaje, más democrático y más autónomo, mientras que plantearon a la vez
un reto al gobierno que no supo encontrar dentro de sus herramientas
tradicionales de comunicación gubernamental una respuesta adecuada al
movimiento.
2. Las nuevas formas de comunicación política
Si bien las formas de comunicación política usadas fueron novedosas en varios
aspectos, se acompañaron de mensajes bastante tradicionales de apoyo a la
educación publica y gratuita. Como lo afirma Ilse Scherer-Warren, las nuevas
tecnologías se presentan como medios eficaces para la aproximación y la
revisión de varias temporalidades sociales por parte de las redes políticas. Es a
través de esos medios que las redes sociales informatizadas no solo consiguen
una comunicación en tiempo real, sino que también aproximan y permiten la
reflexión de temporalidades históricas distintas: la tradición, la modernidad y/o
la posmodernidad. Se crea así un potencial para un encuentro entre lo
tradicional (temas de protesta) y lo moderno (formas de comunicar el
mensaje)18.
La temporalidad es la primera de las tres dimensiones que manejan las redes
sociales, la segunda es la temporalidad y la ultima la sociabilidad. Scherer-
Warren surgiere que las redes sociales se vuelven simultáneamente más
18 Ilse Scherer-Warren, (2005) “Redes sociales y de movimientos en la sociedad de la información”, en Revista Nueva Sociedad, n. 196, p.77-92.
14
globales y más locales, en la medida que existe cada vez más conexiones en
espacio mundial con los asuntos de los espacios locales. Las marchas
colombianas recibieron apoyo de los estudiantes de Chile, igualmente en paro,
sobre el tema de la educación. Podemos anotar aquí el carácter “glocal”19 de
las protestas, gracias a las redes sociales. El ciberactiviso, en este sentido,
permite dar una dimensión a la vez global y local a la comunicación política.
Por otra parte, los autores señalan que existe una “dimensión cognitiva” en la
sociabilidad que opera entre los miembros de un red virtual que es también el
publico del mensaje: los movimientos contemporáneos construyen narraciones
para explicar al publico el alcance del movimiento o de la lucha y explicitar cual
es el objeto de la protesta y el enemigo a derrotar. Así, el movimiento
estudiantil en Colombia recurrió al storytelling para narrar de forma ilustrada la
lucha que encabezaba. Como lo explica Cristian Salmon, el uso del storytelling
en política como herramienta de comunicación debe manejar cuatros
elementos estratégicos: el Storyline, que corresponde a la historia en sí y la
construcción de la identidad de los personajes, el Timing que corresponde a la
gestión de los tiempos de narración, el Framing que define el contexto en el
cual se desarrolla la historia y el Networking que corresponde a la manera de
difundir y compartir la historia20.
Varios de los performance utilizaron estos cuatro ingredientes, lo que explica el
éxito de la receta: en el caso del besatón, el mensaje fue recodado, los
personajes distinguidos y la historia compartida dentro de las redes sociales21.
19 “By definition, the term “glocal” refers to the individual, group, division, unit, organization, and community which is willing and able to “think globally and act locally.””. Fuente: Barry Wellman, (2002) “Little Boxes, Glocalization, and Networked Individualism.” in Digital Cities II, p. 11-25, edited by Makoto Tanabe, Peter van den Besselaar, and Toru Ishida. Berlin: Springer-Verlag. 20 Christian Salmon, (2007) Storytelling, la machine a inventer des histoires et formater les esprits, La découverte, Paris. 21 Ver videos en youtube: ANONIMO, Bésame Mucho - Besatón por la educación, Bogotá, Producciones Kinorama, 21 de octubre de 2011 [En línea] URL: http://www.youtube.com/watch?v=zuuaMrCjNik&feature=results_video&playnext=1&list=PLA4D10E5818666D57
15
El storyline del besatón consistía en una historia simple. Como lo expresa un
estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, en un video colgado en
Youtube, “amamos a la educación y para demostrarlo, ¿qué mejor manera que
dándose besos, entre los estudiantes? Queremos demostrar nuestro amor a la
educación que debe ser como estos besos: gratuita y de calidad”22.
El mensaje es claro, encarnado por el besatón quien, por su originalidad y su
carácter empírico, favorece la recordación del mensaje. Los personajes –los
estudiantes, la Ley 30-, el objeto de la lucha, son también claramente
identificados.
El timing del besatón fue rápido y bien manejado: se trató de un performance,
es decir una corta puesta en escena de un mensaje hacia el publico, de 1 hora.
El framing es evidente, él de las protestas en contra de la Reforma a la Ley 30
y el networking pasó por la divulgación de cortos, grabados por los mismos
actores de la marcha, colgados en Youtube y compartidos vía Facebook o
Twitter.
Además del besatón, todos los actos simbólicos que se realizaron dentro del
marco de las marchas de protesta respetaron los principios básicos del
storytelling, como lo muestra la tabla a continuación.
22 Ibídem
16
Manifestación Categoría del
storytelling Equivalencia
Besatón
Storyline Amor por la educación
Timing Tiempo de un
performance (1 hora)
Framing
Marchas de protesta en
contra de la reforma a la
Ley 30
Networking Youtube
Facebook, Twitter
Abrazatón
Storyline Carácter pacifista de la
protesta
Timing Tiempo de la marcha
(1 día)
Framing
Marchas de protesta en
contra de la reforma a la
Ley 30
Networking
Facebook, Twitter,
Medios de comunicación
tradicionales
Marchas de protesta
Storyline Defensa de la educación
Timing Septiembre – Diciembre
2011 (4 días)
Framing Reforma a la Ley 30
Networking
Facebook, Twitter,
Medios de comunicación
tradicionales
17
Los estudiantes colombianos en paro se transformaron entonces en
verdaderos ciberactivistas, al saber imponer un tema nuevo en las agendas
mediante el dialogo online. Democratizaron las formas de comunicación política
tradicionales, usando una estructura organizativa de tipo horizontal y
deliberativa. También crearon patrones de comunicación novedosos y exitosos
que obligaron al Gobierno a revisitar sus propios códigos de comunicación
gubernamental con el fin de encontrar una herramienta adecuada para el
dialogo.
II. Los desafíos del ciberactivismo para el sistema
democrático
1. Más comunicación ciudadana, menos comunicación estratégica
Las múltiples redes sociales virtuales que permitieron a los estudiantes difundir
sus mensajes y organizar su movimiento producen cada día abundantes
publicaciones.
Si miramos en detalle la producción de contenidos que se publicó entre
septiembre y diciembre de 2011 en las 6 cuentas de Twiiter relativas a la Ley
30, podemos ver que se trata de 2,913 tweets en total, cuya mayoría se publicó
durante los 4 días de marcha, un día antes y un día después23. En este caso,
se trata de un promedio de 243 tweets diarios durante 12 días24. Esta elevada
cifra demuestra varias cosas.
En primer lugar, es difícilmente creíble que algún usuario tenga la oportunidad
de leer los casi 250 tweets que se difundieron a diario durante la época de las
marchas, lo que deja pensar que si bien el usuario de Twitter publica, no
necesariamente lee lo que publican los demás. En este sentido, se trata más
23 Ver anexo 1: Repertorio de grupos en Facebook y usuarios en Twitter acerca del tema de las marchas estudiantiles en Colombia en contra de la Reforma a la Ley 30 y del tema Indignado 24 Promedio y con re-tweets
18
de monólogos aislados que de un verdadero dialogo. Los re-tweets tampoco
aportan mucho al dialogo, sino que tienden a transformar la red en caja de
resonancia.
En segundo lugar, podemos destacar un tipo de publicación efervescente
online pero sin que éste sea necesariamente coherente: la regla de Twitter que
permite a cualquier usuario publicar sobre la pagina de un grupo como la
MANE comentarios que divergen con las ideas del grupo, hace que los
contenidos sean, muchas veces, heterogéneos. Este aspecto no facilita la
comprensión del mensaje del grupo de sí, su recordación y su impacto en la
opinión pública. Si bien los performances organizados por la MANE como el
abrazatón lograban difundir una idea precisa, la publicación de comentarios
masivos en Facebook y Twitter diluye el mensaje dentro de contenidos amplios
y efímeros. La lógica de las redes virtuales no favorece entonces la elaboración
de una comunicación estratégica con un mensaje único y claro que será
recordado fácilmente por el publico.
En tercer lugar, la lógica horizontal que caracteriza el ciberactivismo y la falta
de jerarquización de los miembros y de sus contenidos, generan la creación de
varios grupos o cuentas que defienden el mismo interés pero de manera
separada. En Twitter, existen 5 usuarios, además de la MANE, que se crearon
en contra de la reforma a la ley 30. El numero de seguidores van de 21.604
(@manecolombia), o 443 (@AM_HURTADO) hasta 15 por el más pequeño
(@wsantero)25. Esta dispersión en la comunicación traduce más una falta de
coordinación entre los ciberactivistas para la elaboración de un mensaje
concertado y claro, que un verdadero espíritu de deliberación.
Así, se puede afirmar que existe más comunicación ciudadana en las redes,
pero menos comunicación estratégica. Hay mas contenidos efervescentes,
heterogéneos y efímeros y menos publicación clara, organizada y eficiente
para difundir un mensaje y convencer un publico.
25 Ver anexo 1: Repertorio de grupos en Facebook y usuarios en Twitter acerca del tema de las marchas estudiantiles en Colombia en contra de la Reforma a la Ley 30 y del tema Indignado
19
Por último, los 140 caracteres que habilita Twitter para la comunicación no son
suficiente espacio para la deliberación y la argumentación política. A lo mejor,
Twiiter permite generar un efecto de anuncio, publicar reflexiones simplistas o
re-tweetear sin que el usuario analice el contenido. Se trata por ahí más de una
interface de publicación de títulos repetitivos que de un verdadero Ágora
político virtual.
3. Más comunicación, menos acción
Para terminar, toca recordar que la fascinación que genera hoy las redes
virtuales por su carácter novedoso y el ruido que generan, no sabría engañar a
los analistas de las dinámicas sociales y políticas, a la hora de medir el impacto
de estas nuevas herramientas sobre la acción política de largo alcance.
En Colombia en 2008, el grupo “Un millón de voces contra las FARC” había
logrado a reunir a mas de 12 millones de personas en Colombia y en el mundo
para una gran marcha pacifista en contra de la guerilla mas vieja de América
Latina. Los estudiantes en 2011 fueron casi 30 000 en todo el país. Estas
marchas masivas, por el entusiasmo que generaron en las redes y después en
los medios de comunicación tradicionales, agruparon a muchos ciudadanos
usualmente poco enterados y políticamente poco activos. Es por esta razón
que estas manifestaciones masivas puntuales no pueden esconder la realidad
en cuanto al interés que genera la política en el país. En efecto, son pocos los
seguidores de los temas y personalidades políticos en Twitter con respeto a las
celebridades, los media o los deportes. En Colombia, de los 50 usuarios más
seguidos, 19 son del entretenimiento y de la música, 15 de los medios, 4 de los
deportes y solamente 2 son políticos (el ex presidente Álvaro Uribe y el
presidente juan Manuel Santos)26. Solamente 229 cuentas pertenecen a la
categoría “política”, y el twitter de la MANE no alcanza, por su parte, a figurar
dentro de las 250 usuarios más seguidos.
26 Fuente Twitter-Colombia, (página consultada el 1 de diciembre de 2011), [En línea], URL: www.twittercolombia.net
20
La multitud que existe en las calles en un momento dado alrededor de un tema
polémico, no es el reflejo por ende de un interés en política alto, sostenido y
compartido por la mayoría de la gente. Como lo subraya Raul Trejo Delerbre,
“las multitudes en línea son relativas, igual que en las calles o en las plazas de
nuestras ciudades” y suelen ser “poco representativas de nuestras
sociedades”27. Hablar de ciberactivismo en este caso, se aplica a una porción
muy reducida de ciudadanos en Colombia.
Por otro lado, los productores de contenidos en les redes virtuales tienden a
ser muchas veces los mismos poquitos. Un estudio realizado entre septiembre
y diciembre del 2011 a 100 estudiantes de la Universidad Externado de
Colombia, en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
demuestran que el activismo en las redes es poco, incluso cuando se trata de
ciudadanos que tienen el perfil de ciberactivista por excelencia, jóvenes y
cursando una carrera orientada hacia el análisis de la política.
Sin embargo, el análisis revela que solamente la mitad de los estudiantes
poseen una cuenta en Twitter y que, aunque la abrieron para mantenerse
informados, siguen más a los medios tradicionales y a las personalidades del
entretenimiento, del deporte y a sus propios amigos que a los políticos y los
grupos de índole político. Además, más de las mitad de los usuarios tienen
menos de 50 seguidores y siguen a menos de 100 usuarios, lo que demuestra
que su alcance como ciberactivista es reducido28.
En definitiva, hay pocos twitteros políticos en Colombia y dentro de estos, hay
más consumidores de contenidos que de productores. Las interfaces de
Facebook y Twitter son, por ende, herramientas más propensas a la
propaganda que al proselitismo y si ayuden a generar acción política por el
ruido que producen, no pueden realizar solas una revolución.
27 Raúl Trejo Delarbre, (2011) ”Hacia una política 2.0? en Revista Nueva Sociedad, n. 235, p.62-73. 28 Estudio realizado por el autor respetando la metodología de las cuotas.
21
Por último, es importante reflexionar sobre el devenir de la acción política
nacida del ciberactivismo. El tipo de movimiento que privilegia las redes
sociales que es esencialmente ciudadano, abierto, deliberativo y
descentralizado es contrario a la lógica tradicional de la política que usa una
estructura piramidal para una efectiva toma de decisión y ejecución de
políticas. Para el movimiento estudiantil, es pertinente preguntarse cuando será
tiempo de cerrar las puertas a la deliberación y la descentralización para tomar
una postura única y constituirse en verdadero actor político con el fin de poder
dialogar con el gobierno. Como lo subraya Robert Michels, “todo partido político
[o organización] tiende a la creación de relaciones autoritarias entre dirigentes
y afiliados (“quien dice afiliación dice oligarquía”)”. La estructura horizontal de
las redes virtuales no privilegian el autoritarismo, pero tampoco el salto de la
contestación a la acción política con propuestas claras y una comunicación
estratégica para defenderlas ante la opinión publica y el cuerpo político, lo que
garantiza su viabilidad a largo plazo. Como lo dice Jimenez: “ahora viene lo
más difícil para el movimiento estudiantil y es poder ya incidir directamente en
la negociación. Además, por lo que sé, ya han empezado las primeras
divergencias dentro de la MANE”. En fin, “los estudiantes no se constituyeron
realmente como un actor político. Hicieron política, impusieron su tema en la
agenda mediática, en la agenda pública y política; pero después no pasaron al
terreno político de toma de decisiones por el carácter descentralizado del
movimiento”.
Para terminar, es importante señalar que la incapacidad para el gobierno de
interactuar con este actor por las formas de comunicación que usa, no permite
entablar un dialogo para la elaboración de compromisos por ambas partes.
Conclusión
En definitiva, son más los retos que plantea el ciberactivismo al sistema
democrático que las oportunidades. En el caso de las marchas estudiantiles
colombianas, se produjo mucho contenido online pero disperso y efímero, lo
que no ayudó a generar un mensaje político preciso, estratégico y fácilmente
22
recordado por el público. Los estudiantes argumentaron con talento e con ideas
de calidad, pero más en las aulas que en Twitter o Facebook, que sirvieron
esencialmente como plataforma de recopilación de las ideas y fueron usadas
por su poder de convocatoria, más no de debate.
Por otra parte, si bien el ciberactivismo en un espíritu democratizador, permite
a cualquier usuario de las redes sociales opinar y no quedarse en la postura
del consumidor de la información y de espectador de la política, su carácter
deliberativo y descentralizado no favorece la emergencia de lideres encargados
de una toma de decisión rápida y de una acción política en el terreno de las
instituciones. El futuro de la acción política nacida del cberactivismo esta, en
este sentido, no asegurado.
Sin embargo, es justo reconocer que con el ciberactivismo, la comunicación
política deja de ser un asunto reservado a los spin doctors y a los medios y
actores tradicionales de la política, para instalase en el terreno de la ciudadanía
en su sentido amplio. Los retos que plantea esta nueva forma de comunicación
ciudadana al cuerpo político, con sus expresiones artísticas como los
performance o flash mob, deberán superarse pronto por parte de los elegidos,
para poder seguir avanzando en el dialogo democrático.
23
BIBLIOGRAFIA
Libros y artículos de revistas académicas: Gustave Massiah, (2011) Une stratégie altermondialiste, Editions La Découverte, Paris. Mac COMBS and SHOW (1972), The agenda setting: function of mass media. Marc Prensky, (2011) “Digital natives, digital immigrants” en On the Horizon, (pagina consultada el 1 de junio de 2012), [En línea] URL: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf Salmon Christian, (2007) Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, La Découverte. Jean Jacques Rousseau (1972), Le Contrat Social, Paris, Garnier-Flammarion. Ilse Scherer-Warren, (2005) “Redes sociales y de movimientos en la sociedad de la información”, en Revista Nueva Sociedad, n. 196, p.77-92. Raúl Trejo Delarbre, (2011) ”Hacia una política 2.0? en Revista Nueva Sociedad, n. 235, p.62-73. Ugarte (2007). El poder de las redes. Manual ilustrado para personas, colectivos y empresas abocados al ciberactivismo. El Cobre Ediciones. Barry Wellman, (2002) “Little Boxes, Glocalization, and Networked Individualism.” in Digital Cities II, p. 11-25, edited by Makoto Tanabe, Peter van den Besselaar, and Toru Ishida. Berlin: Springer-Verlag.
Dominique Wolton, (2007) Penser la communication, Paris, Flammarion. Paginas web: Mesa Amplia Nacional Estudiantil, (página consultada el 11 de noviembre de 2011), [En línea], URL : http://www.manecolombia.blogspot.com/ SEMANA: “Grito de amor y de protesta” en Revista SEMANA (página consultada el 1 de Junio de 2012), [En línea] URL: http://www.semana.com/nacion/grito-amor-protesta/167389-3.aspx Socialbackers, (página consultada el 1 de diciembre de 2011), [En línea], URL: www.socialbackers.com Twitter-Colombia, (página consultada el 1 de diciembre de 2011), [En línea], URL: www.twittercolombia.net
24
Wikipedia,(pagina consultada el 1 de Junio de 2012), [en línea], URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberactivismo
Youtube: Bésame Mucho - Besatón por la educación, Bogotá, Producciones Kinorama, 21 de octubre de 2011 [En línea] URL: http://www.youtube.com/watch?v=zuuaMrCjNik&feature=results_video&playnext=1&list=PLA4D10E5818666D57
25
Anexo 1: Repertorio de grupos en Facebook y usuarios en Twitter acerca del tema de las marchas estudiantiles en Colombia en contra de la Reforma a la Ley 30 y del tema Indignado.
MANE COLOMBIA (Mesa Amplia Nacional Estudiantil)
Organización estudiantil que reagrupa a mas de 60 establecimientos de
educación superior y organizadora de las marchas de protesta en contra
de la Ley 30 de Reforma a la educación superior
Twitter Numero
seguidores
Numero
seguidos Numero tweets
Mesa Amplia
Nacional Estudiantil
@manecolombia
21 604 350 2 742
Página
Mesa Amplia
Nacional Estuiantil –
MANE Colombia
Numero
likes
Numero
personas que
publicaron
en la pagina
58 307 4 794
INDIGNADOS COLOMBIA
Luchamos contra la corrupción venga de donde venga
Twitter Numero
seguidores
Numero
seguidos
Numero
tweets
Indignados
Colombia
@ManosLimpiasCo
16 235 1 677 11 941
4 Grupos de
Indignados en
Colombia
Numero
miembros
total
674
Página
Indignados en
Numero
likes
Numero
personas
que
26
Colombia publicaron
en la
página
224 2
Twitter en Contra de la ley 30
Varias cuentas de Twitter de iniciativa personal que se oponen a la ley 30
y apoyan las marchas de protesta
Twitter Numero
seguidores
Numero
seguidos Numero tweets
No a la Ley 30
@AM_HURTADO 443 50 73
Ni reforma ni Ley 30
@nreformaniley30 192 104 12
Info Reforma Ley 30
@rLey30 105 16 54
Señora Ley 30
@SeoraLey30 26 19 28
No a Reforma Ley 30
@wsantero 15 15 4
Besatón por la educación
Twitter Numero
seguidores
Numero
seguidos Numero tweets
@Besaton 58 27 240
Grupo Besaton
por la educación 81 miembros
Página
Besatón por la
educación
713 likes
27
Anexo 2: Entrevista a Magda Catalina Jiménez, investigadora en procesos
políticos comparados, investigadora del Centro de Investigación y
Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia.
Eugénie RICHARD: ¿Por qué usted cree que el movimiento de los estudiantes en contra de la Ley 30 en Colombia no corresponde a un movimiento Indignado? Catalina JIMENEZ: Yo creo primero que no es un movimiento indignado como uno lo ha percibido de lo que pasó el año pasado, en Europa y en los Estados Unidos. Éste es mas bien un movimiento sectorial, es decir, es de un grupo de estudiantes específico hacia una Ley específica. Creo que el tema de indignados atraviesa más a la sociedad, atraviesa distintos estamentos sociales, atraviesa distintos problemáticas, no solo la educativa sino otras; atraviesa la idea inclusive de la misma formación del proyecto político de lo que quiere el Estado. Entonces, en esa medida creo que lo que hicieron los estudiantes fue visibilizado como una situación específica que les afectaba. Pero no lograron tampoco ser un movimiento mucho más abierto e incluir a otros sectores sociales donde la indignación, como un sentimiento que se activa durante los movimientos pueda ser el articulador y haber creado una identidad mucho más fuerte. En ese sentido, considero que efectivamente lo que hubo fue una gran movilización, y Colombia no es un país de movilizaciones. Entonces, en ese sentido creo que eso fue muy novedoso, no quienes la hicieron, sino como la hicieron. ER: ¿Cuáles fueron las especificaciones de cómo se hizo? CJ: Yo creo que hay dos cosas novedosas en el movimiento de los estudiantes o la movilización de los estudiantes: Primero, fue el tema del repertorio de acción. El tema del Besatón, el tema del Abrazatón, el tema de las antorchas, y creo que por ahí es donde mejor operó el tema de las redes sociales. Creo que las redes sociales no son la innovación en sí, las redes son la herramienta nueva para hacer que la información fluya más rápido y para poner de acuerdo mucho más rápido el repertorio que se iba a hacer. En ese caso, creo que comparte con el caso chileno ese elemento de innovación, en la parte de información y comunicación. En un país que está acostumbrado al repertorio tradicional, la marcha, la protesta y poco también a la violencia como una variable trasversal de todo nuestro sistema, el hecho de que los estudiantes mismos debilitaran a los sectores mas radicales dentro de las marchas y optaran por algo mucho mas teatral o performance, eso fue lo novedoso de la movilización y creo que le da al elemento comunicativo un elemento distinto y mas poderoso. Entonces, es ahí donde está la gran ganancia de la movilización de los estudiantes. Por otro lado, creo que también fueron sus formas de organización. Siempre habíamos visto unos movimientos o movilizaciones mucho más jerárquicas, mucho más tradicionales, mucho más verticales. En este caso, se organizaban de forma distinta; fueron mucho más horizontales, más respetuosos, no hubo
28
una sola cabeza de liderazgo sino que hubo varias y dentro de esas varias se tomaban las decisiones; algo mucho más deliberativo. En ese sentido creo que es lo nuevo. Por último, me pareció interesante que por primera vez tenemos una movilización que no estaba ideológicamente puesta en ningún elemento que se ve de polarización. No se declaraban apolíticos, pero no estaban adaptados tampoco a ninguna ideología, lo cual lo hacia mucho mas interesante para poder hacer un repertorio de acción mucho mas novedoso y no puesto a través de uno u otro elemento ideológico. ER: ¿Podríamos decir entonces que estas manifestaciones estudiantiles tomaron algo de forma de los Indignados, más no tanto de fondo? CJ: Exacto. Yo creo que la forma es lo mas interesante porque los ciclos de protesta que se han dado siempre han sido “expasiados” en el tiempo; sin embargo, esta vez fueron en el término de muy pocos meses, muchos, muy rápido, y muy importantes en términos mediáticos. Es decir, que hacían repertorios novedosos que ni la policía ni el gobierno sabían muy bien cómo, no reprimirlos, sino mas bien cómo entenderlos. Y tampoco alteraban el orden público como lo hacen los movimientos tradicionales, pero lo alteraban dentro de cierto marco de respeto de la institucionalidad. Eso creo que es lo que los conecta a los indignados. Creería yo que en algún momento tomaron iniciativa del movimiento de África del norte, de Egipto específicamente; pero luego ya se fueron derivando de elementos distintos por su misma conformación en el sistema. Creo que en estos casos, es aquí donde opera lo distinto: el uso de redes, el uso de las asambleas, el elemento donde también en el caso de los indignados hay un tema mas de concepción del Estado. Aquí el tema fue que sí, efectivamente tenemos el Estado pero entonces, ¿cuál es la política pública que se esta haciendo específicamente, cómo nos afecta? Es ahí donde está la conexión entre todo esto. De hecho, se puede decir que provocó una movilización trasnacional porque de Chile vinieron acá los estudiantes chilenos a entender un poco lo que estaba pasando y creo que de esta forma los conecta de una manera interesante. ER: ¿Cree usted que los medios y, de manera general, la opinión pública llamó a este movimiento “Indignado” porque lo asociaba a otros movimientos que realmente eran Indignados como los de Francia, Estados Unidos y España? CJ: Creo que la palabra “indignado” es una palabra que puede enmarcar muchas cosas, lo mismo que indignación. Creo que los estudiantes sí usaron de alguna manera el tema de indignación pero no lo colocaron como el punto central de su tema. Ellos podían decir : “Sí, usamos la indignación cómo para llamar la atención”, para mirar que había correlación con otras movilizaciones, pero no creo que fuera el punto central de sus demandas. Sus demandas no eran de indignación, era un tema de acabar la Reforma y se acabó. Era como lo central.
29
ER: ¿Cuál fue el papel de la comunicación 2.0 en estas manifestaciones? CJ: Creo que fue más que todo para buscar activistas por fuera de las organizaciones. En Colombia, siempre han existido movilizaciones muy formales, muy institucionalizadas: sindicatos, organizaciones de federación de estudiantes. En este caso, lo que yo percibo de la movilización de estudiantes es que se usó la web para buscar activistas que no estuvieran dentro de estas organizaciones, y creo que ahí es donde cobró fuerza. La mayoría de los estudiantes que participaron en las movilizaciones en todo lo que hubo, las tres-cuatro movilizaciones que hubo, se enteraron por la web. Muchos estaban enterados por las páginas en Twitter, en Facebook, las páginas mismas de las federaciones y confederaciones de estudiantes. Sin embargo, yo creo que algo que tampoco podría dejarse de lado es el boca a boca que también sigue funcionando. Pero lo que cabe destacar es la capacidad de convocar de la web 2.0. ER: Finalmente, no se trata de algo nuevo, sino de una herramienta nueva. En sí, la web 2.0 no se inventó el movimiento. CJ: Exacto. Yo creo que no se lo inventó. Yo creo que los estudiantes son hijos de la generación de la web. En ese orden de ideas, como son ellos los nativos en la web, saben cómo usarla y para ellos es normal usar esa herramienta. Ahora bien, ahí es donde choca un poco con la idea que se tiene, por lo menos en Colombia con esta experiencia, de lo que era la movilización en sí. El gobierno tiene carencias investigativas sobre el tema, siempre se consideraba a las marchas como muy organizadas por los sindicatos, y aquí estas nuevas marchas rompen la regla. ER: ¿Cómo respondió el gobierno a este mensaje, a esta revuelta? Finalmente retiró la Ley. ¿Fue porque no supo cómo enfrentar eso? Tuvimos la sensación que el gobierno estaba confrontado a un nuevo modelo social o un nuevo modelo de comunicación y que no supo muy bien cómo responder a estas manifestaciones. CJ: Creo que hay dos cosas para ver. Primero, creo que los estudiantes lograron presionar sobretodo los tiempos en el Legislativo. Es decir, lograron debilitar de tal manera el tema que ya estaba por sancionarse, que lograron ganar tiempo. Ahora bien, el éxito no lo han logrado todavía: ni siquiera lograron romper la ley todavía; están tratando de ganar tiempo para poner ellos su misma postura. Dos, creo que por la conformación de la violencia de nuestro país, la protesta social siempre ha sido estigmatizada de alguna manera, opuesta ideológicamente de los espectros ideológicos. Esta vez, al no haber ningún espectro ideológico, ya que los estudiantes no manifestaron ninguna ideología ni de izquierda o de derecha, pero sobretodo de izquierda que era un poco lo que manejaban las movilizaciones tradicionales, entonces creo que para el gobierno era mucho mas difícil saber cómo enfrentar y cómo crear a un opositor.
30
Y en tercer lugar, creo que al no alterar el orden público de forma violenta, sino más bien usar un repertorio de acción mucho más novedoso, mucho más performance, y mucho más teatral, creo que ni el Estado sabía si estaban rompiendo alguna norma. Entonces no había forma tampoco de acusarlos de algo, de algún rompimiento normativo. En ese sentido, creo que el gobierno, mas allá de no saber qué hacer, esperó a que ellos hicieran su demanda, cumplieran su proceso. Además, creo que en cuanto a la otra parte institucional, el gobierno no tenía el suficiente número de respaldo institucional dentro del Legislativo para votar la Ley. Por último, otra variable que no se menciona mucho fue la gran presión de los rectores que no estaban de acuerdo con la Reforma. A pesar que se retiró el tema de lucro, habían puntos de forma con las cuales no estaban de acuerdo. Así las cosas, creo que los rectores jugaron un papel de lobbying, de ayuda a la movilización estudiantil, pero sin que fuera evidentemente un actor principal dentro de la movilización. Casi que dejaron la movilización estudiantil a los estudiantes y ellos optaron por algo mucho más institucional. Además, creo que los medios de comunicación fueron mucho más objetivos; no mostraron a los estudiantes como un grupo desordenado o de encapuchados, sino más bien trataron de encontrar lo novedoso y qué era lo que había llamado la atención. Al final, después de las cuatro marchas, había mucha gente a favor, así no entendiera mucho la Reforma, pero a quien le gustaba mucho lo que estaban haciendo los estudiantes. Entonces, creo que es más un tema en que la Reforma no llegó en un buen momento, no contaba con el aparato completo de votos en el Legislativo, el ánimo para hacerse, lo que permitió a los estudiantes encontrar un hueco institucional para ir desmontándolo. Ahora se convirtieron en la MANE que fue lo que crearon, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, para que se convirtiera en el portavoz de los estudiantes y así incidir directamente en la Reforma. ER: ¿Eso tiene futuro? CJ: Yo creo que ahora viene lo más difícil para el movimiento estudiantil y es poder ya incidir directamente en la negociación. Además creo que, por lo que se, ya han empezado las primeras divergencias dentro de la MANE. ER: ¡Eso es algo que pasa siempre! CJ: Exactamente. ER: Es decir, los estudiantes no se constituyeron realmente como un actor político. Hicieron política, impusieron su tema en la agenda mediática, en la agenda pública y política; pero después no pasaron al terreno político de la toma de decisiones por el carácter descentralizado del movimiento. CJ: Exactamente. Y tampoco se quieren acoger a ningún partido que es la institución para eso. Esto hace que se encuentren mas fraccionados, lo que
31
permite más adelante visualizar divergencias entre una universidad y otra, entre una visión y otra, lo cual creo que será el momento mas complicado. Yo creo que la movilización era lo mas interesante pero no lo más importante. Lo más importante es lo que viene. ER: ¿Usted cree que finalmente los estudiantes, y los Indignados de manera general, están enfrentando el mismo problema que experimentaron los altermundialistas después del foro social mundial, que decían: “Imponemos dinámicas, problemáticas, pero al final, como no nos reivindicamos como una organización política sino más bien una movimiento sin líder, descentralizada y ciudadano, no podemos pasar a la etapa siguiente que es la de sentarnos con el poder político a realmente tomar decisiones dentro del campo ejecutivo. Somos un actor social pero no nos constituimos como un actor político efectivo”?. CJ: Creo que es un gran problema porque son actores que evidencian cosas, visibilizan cosas, muestran cosas pero la misma idea que tienen de deliberación, de horizontalidad y de democracia radical como se están planteando algunos, impiden dar ese paso o lo dan de forma tibia y sienten que más se institucionalizan, más debilitan la acción social. Entonces creo que ahí es donde está el gran reto de las movilizaciones y de las organizaciones. Entrevista realizada por Eugénie RICHARD, el 1 de junio de 2012.