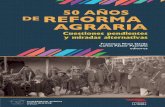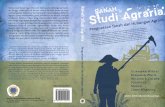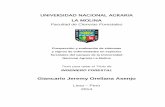Nuevas interpretaciones sobre el papel del olivar en la evolución agraria española. La gran...
Transcript of Nuevas interpretaciones sobre el papel del olivar en la evolución agraria española. La gran...
1
XIV Congreso Internacional de Historia Agraria Badajoz, 7-9 de Noviembre de 2013
Sesión A.3.
De acebuche a monocultivo industrial. Ecología, economía y sociedad en la historia del olivar
Nuevas interpretaciones sobre el papel del olivar en la
evolución agraria española. La gran transformación del
sector (1880-2010)
Juan Infante-Amate (Unviersidad Pablo de Olavide)
David Soto Fernández (Unviersidad Pablo de Olavide)
Antonio J. Cid Escudero (Unviersidad Pablo de Olavide)
Gloria Guzmán Casado (Universidad Pablo de Olavide)
Manuel González de Molina (Unviersidad Pablo de Olavide)
Resumen
La funcionalidad productiva de la agricultura ha cambiado a medida que avanzó la
industrialización. De ser provisora de la mayoría de bienes para el sustento pasó a convertirse
en un productor de alimentos, con un peso menguante en las economías y dependiente de
insumos externos. En el proceso de transición hacia la sociedad industrial analizamos el papel
del cultivo del olivo, un aprovechamiento típicamente mediterráneo del que España ha sido el
principal productor a lo largo del siglo XX. La principal contribución de este trabajo es la
construcción de una serie anual de producción en términos físicos (materiales y energía) del
olivar español entre 1890 y 2010 en la que se detallan todos los productos de su agroecosistema
así como el uso final que se hizo de los mismos. Con tales materiales se analiza el cambio de la
funcionalidad productiva del cultivo, su transformación paisajística y morfológica así las causas
que empujaron tan viraje. El olivar mantuvo unas características ecológicas y agronómicas
relativamente estables durante siglos. En los últimos 100 años ha protagonizado un inédito
proceso de transformación productiva.
2
1. Introducción1
Una de las características de las sociedades preindustriales ha sido la dependencia directa de los
recursos de origen orgánico para satisfacer la mayoría de bienes necesarios para el sustento.
Además del alimento humano y el alimento animal, el combustible, las fibras, los materiales de
construcción y otros muchos productos, procedían directamente de la transformación
energética de la fotosíntesis. Dicho de otra forma, el sector agrario proporcionaba la mayoría de
los bienes usados antes de la industrialización (v.gr., Sieferle, 2001; Fisher-Kowalsky y Haberl,
2007; González de Molina, 2010; Wrigley, 1988, 2010).
En la naturaleza de las sociedades preindustriales también era común una distribución de usos
del suelo que integrase diferentes aprovechamientos agrícolas y forestales con objeto de
producir tal multitud de bienes. La dificultad para importar relevantes cantidades de bienes
convertía de alguna manera a las comunidades tradicionales en “islas de escasez” (Sieferle,
2001) obligadas a generar la mayoría de bienes para el sustento dentro de unos límites
territoriales bastantes rígidos (Fisher-Kowalsky et al., 2013). La superficie cultivada tenía una
clara vocación para la producción de alimentos, en el caso de los pastos para alimento animal y
en el del monte para combustible. Sin embargo, sabemos que tal proceso debió ser mucho más
complejo. Las superficies forestales y agrícolas, en muchas ocasiones, formaban
aprovechamientos conjuntos, del bosque se obtenían muy diversos bienes, y muchos cultivos,
en tal contexto histórico y socio-ecológico, debían ser capaces de proporcionar muchos más
productos además de alimentos. Lo que hoy se entiende como residuos de cosecha antaño eran
productos que suplían necesidades básicas y que cumplían importantes funciones ecológicas.
Hoy en día, la actividad agraria ha perdido en el mundo industrializado tal vocación
multifuncional: aparece como un mero productor de alimentos altamente dependiente de
insumos externos e inorgánicos (Pimentel and Pimentel, 1979; Outlaw et al., 2005). Si en 1900
el 76% de los bienes consumidos a escala mundial eran de origen orgánico, hoy apenas superan
el 29,8% (Kraussman et al., 2009).
Este texto quiere analizar tales aspectos cuantificando la evolución de la producción y los usos
derivados de la misma en el cultivo del olivar desde finales del siglo XIX hasta la actualidad,
cubriendo, así, la transición socio-ecológica hacia la era industrial. Los datos ofrecidos se refieren
al conjunto de España, principal productor mundial desde finales del siglo XIX. Nuestro principal
objetivo es evidenciar el cambio en la funcionalidad productiva en el olivar durante tal período
histórico, cuantificando su producción y usos finales así como analizando las causas y
consecuencias de tal transición. De esta manera queremos ubicar en el contexto de los estudios
Long-Term Socio-Ecological Research (v.gr. Singh, 2013) una escala de cultivo, en este caso, un
cultivo milenario cuyo crecimiento se ha multiplicado en los últimos años del siglo XX al calor de
su expansión allende las principales zonas productoras.
2. España en el sistema olivícola mundial
El producto más representativo del olivar es el aceite de oliva. Su dimensión e importancia
histórica es de gran relevancia. Está presente en las fuentes de la cultura clásica, en los
1 Este trabajo ha sido posible gracias a los proyectos HAR2009-13748-C03-03 (Ministerio de Innovación, Ciencia y
Tecnología) y 895-2011-1020 (Canadian Social Sciences and Humanities Research Council). Juan Francisco Zambrana nos proporcionó datos sobre la producción mundial de aceite. Agradecemos a ambos su inestimable y habitual ayuda.
3
principales textos sagrados y ha sido representado en todas las artes desde los orígenes de la
civilización occidental (v.gr. COI, 1996; Lomou y Giourga, 2003). Sus requerimientos
agroclimáticos hacen que solo pueda desarrollarse en condiciones óptimas en climas de tipo
mediterráneo. Así, entre 1916 y 1930, primer período para el que tenemos estimaciones de la
producción mundial, solo tres países: España, Italia y Grecia, copaban más del 80% de la
producción mundial (Zambrana, 1984:175). Aún hoy en día, en la cuenca mediterránea se
concentra el 98% de la producción de aceite de oliva. Aunque algunos países del sur de América,
así como regiones como California, Australia o Sudáfrica han desarrollado desde la época
colonial el cultivo del olivo su dimensión en términos globales sigue resultando insignificante
(Figura 1).
En perspectiva histórica, aunque el olivo ha tenido presencia en el Mediterráneo desde hace, al
menos, cinco milenios (Zohary, 1982). Lo cierto es que su gran expansión productiva data de
hace pocas décadas. En 1916/20 la producción mundial ascendió a 684 mil toneladas (kt). Hoy
en día está próxima a las 3 millones (Mt) (Figura 2). El principal período de crecimiento tuvo
lugar a partir de los años 60 del siglo XX y se explica por el crecimiento productivo de los países
de mayor tradición, no por el avance en otros lugares del mundo. En 1961/63 la tríada
compuesta por España, Italia y Grecia produjo el 74% del aceite de oliva en el mundo. En
2007/09 seguía produciendo el 73%. Tales países han pasado de producir 1012 kt a producir
1953 kt en el período citado. Un hecho relevante es que en tal tránsito también han pasado de
exportar apenas 91 kt a exportar 639 kt respectivamente. Esto es, de exportar el 20,7% de la
producción interna a exportar un 58,9%. Dicho de otra forma, aunque el gran avance productivo
les ha permitido incrementar el consumo interno, e incluso el consumo por habitante/año, lo
cierto es que buena parte del auge productivo en la segunda mitad del XIX se ha debido la
exportación, o lo que es igual, a la expansión del consumo fuera del Mediterráneo.
Entre 1961/63 y 2007/09 el consumo de aceite de oliva creció en los principales países
productores, pasando de 707 Mt a 1357 Mt. Lo que traducido a consumo por habitante y año
equivale a 8,7 kg y 12,7 kg respectivamente. A pesar de tal incremento, decíamos, el consumo
fuera del mediterráneo ha crecido sustancialmente. De hecho, los principales países
productores han pasado de consumir el 59,1% del aceite producido en el mundo a consumir un
45,1% en los años citados. En Europa, el consumo por habitante ha pasado de 1,4 kg/hab/año a
2,7. En Norteamérica de 0,1 a 0,9. En Latinoamérica y el Caribe se ha duplicado y en Oceanía se
ha triplicado (FAO, 2013).
En resumen: el auge productivo en los 60 ha permitido aumentar en consumo en el centro
productor pero, aun así, un parte mayor de tal crecimiento se ha orientado a satisfacer un
consumo allende las fronteras de la cuenca mediterránea (Tabla 1).
El ejemplo más revelador de tal proceso de transición es España, líder olivarero a escala mundial
a lo largo de todo el siglo XX (Ramón-Muñoz, 2007). En el siglo XIX, Italia fue el principal
productor pero desde principios del XX España la superó ampliamente. El aceite italiano había
entrado en crisis, en buena medida por la competencia del aceite español que vivía su llamada
“Edad de Oro”, un período expansivo en referencia a las tres primeras décadas del XX en el que
la superficie de olivar así como la producción y las exportaciones de aceite se multiplicaron
(Zambrana, 1984, 1987; Ramón-Muñoz, 2007, 2000; Infante-Amate, 2011) (Figura 3)2. España
2 En rigor, entre 1960 y 1990, Italia llegó a producir de nuevo, algunos años, más aceite que España. El primer país salió con aire renovado de la II Guerra Mundial en tanto que la economía española estaba sometida a la autarquía franquista y aún padecía las consecuencias de la Guerra Civil (1936/39).
4
ha copado entre el 25% y el 50% de la producción mundial de aceite de oliva a lo largo del siglo
XX. Sin su avance, difícilmente se podría explicar la gran expansión oleícola mundial.
Figura 1
Porcentaje de la producción mundial de aceite de oliva por regiones
Fuente: hasta 1931, Zambrana (1984); entre 1929 y 1938 (IIA, 1940); entre 1947 y 1959 COI
(2013); y entre 1961 y 2010, FAO (2013).
Figura 2
Producción de aceite de oliva en España y el mundo (Mt)
Fuente: ídem figura anterior.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
España Italia Grecia Resto Mediterráneo Resto Mundo
España
Italia
Grecia
Resto del Mediterráneo
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
196
5
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
España (Serie Anual)
España (Media Móvil Quinquenal)
Mundo (Serie Anual)
Mundo (Media Móvil Quinquenal)
5
Tabla 1
Consumo de aceite de oliva por regiones y principales países productores
Consumo por habitante (kg/año)
Consumo total (Mt) Consumo total (% del total
mundial)
1961/63 2007/09 1961/63 2007/09 1961/63 2007/09
España Italia Grecia Principales Productores
8,2 9,1
14,6 8,7
11,5 13,8 14,9 12,7
252,2 454,6 122,0 706,8
523,2 833,7 168,7
1356,9
21,1 38,0 10,2 59,1
17,4 27,7 5,6
45,1
Europa Asia Norteamérica África Latinoamérica y Caribe Oceanía
1,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4
2,7 0,1 0,9 0,2 0,2 1,2
935,1 138,6 30,5 65,0 21,9 5,0
1962,9 403,5 307,8 219,8 80,2 34,4
78,2 11,6 2,5 5,4 1,8 0,4
65,2 13,4 10,2 7,3 2,7 1,1
Mundo 0,4 0,5 1195,9 3008,4 100,0 100,0 Fuente: FAO (2013).
Si tuviésemos que hacer un brevísimos relato del avance olivarero español3 deberíamos aludir a
fenómenos decimonónicos como la caída del Antiguo Régimen, la implementación de políticas
liberales que desregularon los mercados de factores y personas así como al desarrollo industrial
y el proceso globalizador. Principalmente los últimos dos factores así como la depresión del
sistema oleícola italiano explican el gran crecimiento español a partir de 1900. Hasta entonces,
aunque débil, el crecimiento del sector también fue constante4.
La Guerra Civil (1936/39) y la autarquía de la dictadura de Franco, derivaron en un período de
depresión del sector caracterizado por la falta de insumos, los mercados negros y la caída
generalizada de las exportaciones (Gutiérrez del Castillo, 1983; Crhistisansen, 2002, 2012). El
desincentivo para ampliar la frontera del olivar derivó en una depresión del sector que fue más
acusada en los años sesenta cuando, una vez el gobierno retornó al aperturismo, el olivar
español estaba en muy precarias condiciones para competir en el mercado mundial de grasas
(Tió, 1982:236-241).
Tal receso estuvo precedido de un nuevo período de auge desde los años 70 del siglo XX. Una
segunda “Edad de oro”. La creciente demanda mundial abrió nuevas oportunidades para el
olivar español. El acceso a la Unión Europea implicó, entre otras cosas, la participación en el muy
generoso programa de subvenciones a la producción de aceite dentro la Política Agraria Común
(Scheidel y Krausmann, 2011). Y la industrialización agraria permitió un crecimiento de la
productividad sin precedentes. España pasó de producir 333 kt y exportar 96 kt en 1966/70 a
producir 1222 kt y exportar 643 kt en 2006/10. Aunque la superficie pasó de 1,71 millones de
3 En Zambrana (1987, 2000), Ramón (2007, 2010), Guzmán (2004) o Infante-Amate (2011, 2012a,b, 2013) se pueden encontrar resúmenes generales sobre el proceso de expansión del olivar en España. 4 Se ha explicado recientemente que el auge olivarero español desde finales del XVIII también estuvo mediado por su carácter multifuncional, habida cuenta que era capaz de suministrar leña y alimento animal en un contexto en el que ambos productos eran claramente deficitarios en España (Infante-Amate, 2012a,b).
6
hectáreas a 2,39 en tal período, el incremento productivo y exportador fue mucho mayor (Figura
3).
Figura 3
Superficie (miles de hectáreas en el eje de la derecha) y producción y exportaciones (miles de
toneladas en el eje de la izquierda) en España. Medias móviles quinquenales.
Fuente: Infante-Amate (2012b).
Tal proceso de crecimiento ha estado muy localizado geográficamente. El olivar ha tendido a
desarrollarse históricamente en las zonas mediterráneas y meridionales de la Península. Destaca
Andalucía, en el sur del país y, dentro de ella, las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, las cuales
han concentrado casi el 50% de la superficie española desde finales del siglo XIX hasta la
actualidad. Entre 1890 y 2010 el olivar español ha pasado de ocupar 1082 miles de hectáreas
(mha) a ocupar 2475 mha. El 44% de las nuevas plantaciones crecieron en Jaén, Córdoba y
Sevilla, y el 66% lo ha hecho en Andalucía donde hoy en día crece el 62% de la superficie española
y el 15% de la superficie mundial, albergando la mayor concentración arbórea de toda Europa.
Aun así, el olivar en España siguió cobrando mayor importancia en el resto el país, apareciendo,
a lo largo del siglo XX, en lugares donde tradicionalmente no tenía presencia (Figura 4).
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
18
56/0
0
18
61/6
5
18
66/0
0
18
71/7
5
18
76/0
0
18
81/8
5
18
86/0
0
18
91/9
5
18
96/0
0
19
01/0
5
19
06/1
0
19
10/1
5
19
16/2
0
19
21/2
5
19
26/3
0
19
31/3
5
19
36/4
0
19
41/4
5
19
46/5
0
19
51/5
5
19
56/6
0
19
61/6
5
19
66/7
0
19
71/7
5
19
76/8
0
19
81/8
5
19
86/9
0
19
91/9
5
19
96/0
0
20
01/0
5
20
06/1
0
Production Exports Olive land
Reformas Liberales
"Edad de oro"Globalización e
Industria
Autarquía Franquista
Aperturismo e Industrialización
Agraria
Crisis de los 70's
Crisis Fisnisecular
7
Figura 4
Superficie de olivar en las provincias españolas en 1890, 1935 y 2010.
Fuente: para 1890: JCA (1891), para el resto de años: Anuarios de Estadística Agraria del Ministerio de
Agricultura.
¿Cómo se produjo un viraje productivo de tal envergadura? La relación hombre-naturaleza ha
cambiado sustancialmente en las últimas décadas del siglo XX (McNeill, 2000; Singh et al., 2013).
Entendemos que tal relato del cambio puede ser explicado a escala de cultivo. En las siguientes
páginas queremos analizar la transición socio-ecológica del olivar español, como muestra amplia
de lo ocurrido a nivel mundial, evidenciando los cambios de un cultivo que pasó de ocupar un
lugar relativamente pequeño, de tener un carácter multifuncional y de ser capaz de sostener su
8
producción con bajos insumos externos, a ser un monocultivo industrial focalizado en la
producción de aceite para alimentar al resto del mundo.
3. Metodología y fuentes
La pretensión de este trabajo es la de reconstruir toda la biomasa producida en los olivares
españoles incluyendo tanto la utilizada por la sociedad como la no utilizada. Para ello queremos
dar cuenta no solo de los productos con valor de mercado en el olivar, como el aceite, sino el
resto de la producción derivada de la poda o el crecimiento de la vegetación del suelo, además
del fruto producido.
Los principales datos de producción del olivar proceden de la Estadística Agraria de España,
publicada por el Ministerio de Agricultura (en sus diferentes formas a lo largo del siglo XX). Tal
serie cubre el período 1929-2010. Para años precedentes contamos con estadísticas dispersas
que permiten reconstruir la mayoría de variables desde 1890. Para completar la serie anual
desde tal fecha ha sido preciso realizar interpolaciones en algunos años así como otras
estimaciones. Los productos de la poda proceden de Infante-Amate et al. (en prensa) y las
estimaciones de la producción de cubierta están basadas en los trabajos de Foraster et al.
(2006a,b) y Guzmán y Foraster (2011).
Para el caso del uso final de los productos hemos trabajado con diverso material documental
como informes sobre el olivar o estadísticas nacionales que aportan información a tal respecto.
Obviamente no existen datos para la mayoría de años del período estudiado. Hemos tratado de
recopilar información para un número significativo de años sobre el uso que se hacía de cada
producto e interpolar o estimar el resto para construir la serie anual.
Toda la información detallada sobre las decisiones tomadas para cada caso se encuentra en un
amplio anexo metodológico al final del texto.
4. Resultados. El carácter productivo del olivar en el largo plazo
Aunque es un canon aludir al aceite como principal producto del olivar, lo cierto es que en
términos ecológicos este estuvo lejos de serlo en los sistemas tradicionales olivareros. Estos
estaban caracterizados por una alta producción biótica donde el fruto concentraba una parte
menor. El olivo, derivación del acebuche, su variedad silvestre, se ha descrito en contextos
históricos en el caso español como un aprovechamiento más forestal que agrícola en el sentido
de que era capaz de suministrar una alta gama de productos de poda o pasto con bajos insumos
externos y pocas labores (Infante-Amate y González de Molina, 2013).
En la figura 5 se detallan los flujos productivos del olivar y los usos finales derivados de los
mismos en un contexto preindustrial así como en la actualidad. En términos energéticos una
hectárea de olivar producía en el decenio de 1891/1900 un total de 51,55 GJ/ha, de los cuales
11,13 no se consumían y 40,42 eran consumidos. La parte no consumida corresponde a
productos de la poda o la cubierta vegetal abandonados en la finca sin tener un uso social,
aunque es preciso apuntar que aun así cumplían con relevantes funciones ecológicas como el
9
control de la erosión o la fertilización. De la parte consumida destaca el hecho de que la aceituna,
el producto más característico, apenas representaba el 31,25% del total de la producción, los
productos de la poda (leña y hojas) representaban el 53,47% y la cubierta el 6,59%. De la
aceituna, solo una tercera parte tenía como destino la alimentación humana, bien en forma de
aceituna para consumo directo bien en forma de aceite. El mismo aceite tenía otros usos como
la producción de jabón, en la industria era demandado como lubricante y la iluminación pública
y privada seguía utilizándolo ampliamente. Los subproductos de la aceituna suponían el 44,5%
del total del fruto y estos eran utilizados como fertilizante, combustible o alimento animal.
De los productos de la poda, la leña era generalmente usada como combustible y las hojas, una
parte quedaba en finca y otra se utilizaba como alimento animal. El resultado es que a finales
del siglo XIX, en los albores de la industrialización española, la producción del olivar
representaba un complejo sistema capaz de producir bienes diversos que eran empleados para
satisfacer muy diferentes necesidades. Aunque el papel del aceite para la alimentación humana
destaca como el elemento más significativo de los productos del olivar, lo cierto es que esta
apenas representaba un 10,91% del consumo final, el combustible alcanzaba el 62,63%, la
alimentación animal el 17,67%, la iluminación el 3,47%, los usos industriales el 3,16%, la
fertilización el 1,39% y el jabón el 0,77%.
En el mundo preindustrial, la necesidad de completar la mayor parte de las necesidades
humanas con recursos de origen orgánico obligaban a que un cultivo, a priori, comercial,
revelase una morfología y un carácter productivo que dista de la figura de un mero productor
de aceite para consumo humano, tal y como aparece en la actualidad (Figura 5).
Hoy en día cada hectárea de olivar produce unas 66,80 GJ/ha de las cuales 27,71 no son
utilizadas y 48,29 tienen uso final. Hoy, la aceituna concentra la mayor parte de la producción
del agroecosistema, un 54,20% del total producido y un 74,97% de la producción usada. La
producción usada de la leña es de 11,64 GJ/ha, la de las hojas 0,50 GJ/ha y la de cubierta 0,10
GJ/ha. El gran cambio, además de concentrar la producción y el uso en el fruto del cultivo, es
que dentro de este, la mayor parte se dedica a la producción de aceite de oliva para consumo
humano. De hecho, 22,79 GJ de cada hectárea, un 47,20% del consumo final, se destina al aceite
de oliva para usos alimentarios. De esta parte, una fracción muy relevante tiene como destino
la exportación a otros países. Del resto, un 43,22% se dedican a combustible, principalmente
derivados del persistente consumo de leña así como de los orujos, un producto que, tras la
extracción de aceite de orujo, se convierte en un residuo de difícil gestión. En los últimos años
ha crecido el uso de algunos productos del olivar (principalmente orujo y hojas) para la
cogeneración de electricidad. Ha alcanzado en la última década 4,30 GJ/ha.
10
Figura 5
Producción y consumo en el olivar en España (GJ/ha). 1891/00 y 2006/10, respectivamente.
Fuente: ver texto y anexo metodológico.
11
Tabla 2
Producción total del agroecosistema del olivar en España. Medias móviles decenales. Toneladas de materia seca.
ACEITUNA VERDEO
ACEITE TURBIOS ORUJO ACEITE DE ORUJO
ALPECHINES LEÑA GRUESA LEÑA FINA HOJAS CUBIERTA TOTAL
1891/00 18.759 195.428 8.985 326.809 76 46.458 1.040.166 442.330 327.106 754.546 3.160.662
1901/10 18.564 194.961 8.871 316.975 4.590 45.078 1.083.289 522.043 386.054 888.402 3.468.827
1911/20 21.187 279.932 12.649 431.677 21.694 62.206 1.007.320 577.221 426.859 986.713 3.827.458
1921/30 16.994 335.514 17.246 497.475 34.804 73.292 1.074.538 650.668 481.174 1.124.707 4.306.411
1931/40 14.050 316.465 12.974 456.675 32.298 69.599 1.433.618 738.158 545.873 1.257.794 4.877.504
1941/50 28.168 310.560 11.494 422.574 29.775 59.953 1.544.971 779.642 576.551 1.308.542 5.072.230
1951/60 33.477 369.824 17.886 496.385 35.546 71.740 1.482.215 841.800 622.518 1.388.246 5.359.638
1961/70 29.591 337.184 17.144 515.263 35.805 77.423 2.276.358 884.404 654.024 1.335.230 6.162.426
1971/80 72.716 409.193 5.849 607.105 45.867 97.607 2.562.112 851.674 629.820 1.060.189 6.342.132
1981/90 105.536 511.299 3.647 764.235 47.421 107.271 2.124.931 845.056 624.926 746.351 5.880.675
1991/00 135.585 712.903 3.967 1.074.442 72.310 108.043 1.758.250 880.740 651.314 615.457 6.013.012
2001/10 237.631 1.152.602 2.436 1.794.961 86.485 171.522 1.650.995 954.042 705.521 680.115 7.436.308
Fuente: ver texto y anexo metodológico.
Tabla 3
Usos de la producción total de los agroecosistemas del olivar en España. Medias móviles decenales. Toneladas de materia seca.
ALIMENTACIÓN HUMANA
JABÓN COMBUSTIBLE ALIMENTO ANIMAL
FERTILIZACIÓN ILUMINACIÓN INDUSTRIAL ELECTRICIDAD NO USADO TOTAL
1891/00 136.857 8.985 1.649.466 480.681 36.581 40.516 36.889 - 770.687 3.160.662
1901/10 167.791 8.871 1.766.457 549.514 31.931 23.571 26.752 - 893.939 3.468.827
1911/20 284.257 12.649 1.844.825 617.025 39.283 11.794 26.762 - 990.864 3.827.458
1921/30 347.251 17.246 2.041.189 695.623 39.595 12.552 27.508 - 1.125.447 4.306.411
1931/40 329.854 12.974 2.442.393 761.349 33.559 11.566 21.393 - 1.264.416 4.877.504
1941/50 346.669 11.494 2.586.145 767.082 26.437 7.790 14.043 - 1.312.570 5.072.230
1951/60 429.802 17.886 2.608.971 769.278 27.584 7.451 1.595 - 1.497.071 5.359.638
1961/70 400.136 17.144 3.198.761 660.067 13.396 2.444 - - 1.870.478 6.162.426
1971/80 527.776 5.849 3.293.403 440.162 4.200 - - - 2.070.743 6.342.132
1981/90 664.256 3.647 2.868.483 235.384 - - - - 2.108.904 5.880.675
1991/00 920.798 3.967 2.670.118 79.202 - - - 67.608 2.271.319 6.013.012
2001/10 1.476.718 2.436 2.802.135 44.152 - - - 572.245 2.538.623 7.436.308
Fuente: ver texto y anexo metodológico.
12
En suma, dos modelos que atienden a dos períodos históricos diferentes. Un mundo
preindustrial, caracterizado por la dependencia casi total de los productos agrarios para
satisfacer la mayoría de las necesidades y el mundo industrial, en el que la agricultura se ha
convertido en un sector especializado en la producción de alimentos. En tal proceso de cambio
han operado una serie de transformaciones en los agroecosistemas del olivar que, además de
los cambio en los usos finales de sus productos, evidencian un notable cambio en la tendencia
productiva.
En las tablas 2 y 3 se detallan series decenales de la producción y uso final del olivar en España
en toneladas de materia seca. Habida cuenta que la superficie ha crecido notablemente desde
finales del siglo XIX hasta la actualidad, la mayoría de los productos también han crecido. La
aceituna para consumo directo se ha multiplicado por 13, el aceite de oliva por 5,9, la leña por
1,76 y las hojas por 2,16. Otras partidas han decrecido: los turbios, parte residual del aceite,
representa en la actualidad un 27% de la producción de 1890/1900 por la mejora en las
almazaras que hoy son capaces de extraer aceite sin generar tantos residuos. También ha bajado
levemente la producción de vegetación en el suelo debido al manejo más intensivo del mismo
que impide la proliferación de biomasa por aplicar más labores durante todo el año para evitar
su crecimiento.
Con respecto a los usos finales destaca el crecimiento del consumo para alimentación humana,
que se ha multiplicado por 10,79, así como el incipiente destino de la producción para la
cogeneración de electricidad: hoy en día se destinan 572 kt, un 12% de las toneladas producidas
por el olivar en España. El uso como combustible se ha multiplicado por 1,7 por dos motivos: la
leña gruesa se sigue utilizando como combustible y el orujo producido hoy en día solo usa para
tal propósito. El resto ha decrecido sustancialmente o bien han desparecido. Hoy en día una
parte residual se utiliza para alimento animal, apenas 44 mil toneladas de una producción total
que supera las 7436 miles de toneladas. Para jabón apenas se destinan 2436 toneladas.
La transición socio-ecológica ha sido descrita como un proceso en el cual los bienes de origen
orgánico han tenido un papel menguante, siendo sustituidos por los de origen industrial. En el
caso del olivar podemos observar una transición de un cultivo eminentemente multifuncional
hacia otro centrado en la producción de alimentos de alta calidad para el consumo humano, de
los cuales, una parte creciente es exportada a otros países (Figura 6).
13
Figura 6
Evolución del porcentaje de los usos finales de la producción del olivar en España. GJ.
Fuente: ver texto y anexo metodológico.
5. Discusión de los resultados
5.1. El manejo del agroecosistema del olivar. Un nuevo grado de antropización
¿Qué es lo que ha dado lugar a tal cambio en la agronomía y la ecología de este cultivo? En
primer lugar, un aumento de la productividad de la biomasa general, mediado por el aumento
de inputs. No contamos con datos seriados a nivel nacional sobre el empleo de abonos en el
olivar pero sí con alguna evidencia dispersa. En 1888 el informe de la JCA (1891) señalaba que
los olivares españoles no recibían casi ningún aporte en forma de fertilización más allá de la
fijación por la cubierta o los residuos de poda, un análisis análogo repetido para 1921 (JCA, 1923)
Desde la década de 1960, la agricultura española inició su proceso de industrialización, con un
rápido aumento del consumo de fertilizantes inorgánicos así como de maquinaria industrial
(Figura 7). El olivar debió ser receptor de buena parte de tales insumos. Hoy, por ejemplo,
sabemos que se suministran altas cantidades de fertilizantes sintéticos, incluso en exceso
(Beaufoy, 2001; Tombesi et al., 1996).
Otro cambio en materia de inputs ha venido dado por el alto grado de irrigación del olivar. A
finales del siglo XIX apenas 70 mil hectáreas de olivar se irrigaban. Durante la primera mitad del
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%1
891
/95
18
96/0
0
19
01/0
5
19
06/1
0
19
11/1
5
19
16/2
0
19
21/2
5
19
26/3
0
19
31/3
5
19
36/4
0
19
41/4
5
19
46/5
0
19
51/5
5
19
56/6
0
19
61/6
5
19
66/7
0
19
71/7
5
19
76/8
0
19
81/8
5
19
86/9
0
19
91/9
5
19
96/0
0
20
01/0
5
20
06/1
0
Jabón
Iluminación
Industrial
Fertilización
AlimentoAnimal
Combustible
Electricidad
AlimentaciónHumanaAlimentación Humana
Combustible
Alimentación Animal
14
siglo XX esta cifra se mantuvo estable, en torno a 100 mil hectáreas. En los últimos años del siglo
XX se multiplicó hasta alcanzar en 2010 492 mil hectáreas (Figura 8).
El incremento en el uso de maquinaria industrial, de fertilización de síntesis así como de
irrigación, explica el aumento de la producción primaria neta en el olivar a lo largo del siglo XX y
principalmente en su segunda mitad. Tal cambio ha permitido, también, un crecimiento notable
del número de árboles por hectárea. Se ha argumentado que con los sistemas tradicionales de
fertilización apenas se podía sostener una baja densidad de plantación y producciones modestas
(Infante-Amate, 2012b; Naredo, 1983). Entre finales del XIX y hasta 1960, el marco de plantación
se mantuvo relativamente estable en toda España, con un promedio de entre 80 y 90 árboles/ha.
Hoy en día solo un 37% de la superficie de olivar tiene 100 o menos árboles/ha. Un 34% tiene
entre 100 y 200 árboles/ha y un 28% tiene más de 200 árboles/ha (MAGRAMA, 2012:16).
De igual forma hemos asistido a un desplome en el aprovechamiento del olivar asociado.
Generalmente el olivar ha estado vinculado a cultivos herbáceos como evidencia de su
tradicional carácter multifuncional. En la medida en la que el aceite se hizo el bien más preciado
y que fue posible incrementar su producción con más inputs y densidad de plantación, la
asociación del olivar con otros cultivos ha tendido a desaparecer: a finales de los 60 la estadística
agraria contabilizaba más de 300 mil hectáreas de olivar asociado, hoy en día, son 191 mil
hectáreas (MAGRAMA, 2012:13).
Más allá de los crecientes marcos de plantación y el auge del olivar en cultivo único, hay otro
elemento en la morfología de los paisajes olivareros que ha cambiado sustancialmente en los
últimos años, durante su gran transformación. En estudios de caso locales se señaló cómo el
olivar solía aparecer disperso, con un carácter adehesado, en otro tipo de aprovechamientos
(Infante-Amate, 2012a). A fin de cuentas el olivar siempre fue descrito como un trasunto de su
variedad silvestre, el acebuche y muchos ecólogos lo asimilaron a aprovechamientos como la
dehesa, fruto de un creciente proceso de antropización desde una variedad silvestre y con
carácter forestal (González Bernáldez, 1981). Desde los años 70 la estadística agraria española
contabiliza el número de árboles de olivar dispersos en otros aprovechamientos. Han pasado de
casi 4 millones a finales de los 70 a poco más de 180 mil en la actualidad (Figura 8).
Lo dicho hasta ahora nos ayuda a comprender mejor el incremento en la productividad general
en el olivar. A fin de cuentas, ha multiplicado sus insumos en forma de fertilización, ha
intensificado sus labores con mayor mecanización y ha incrementado exponencialmente su
superficie irrigada. Solventa, así, los principales limitantes históricos en la producción agraria del
mediterráneo español (González de Molina, 1996). Tales insumo permitieron homogeneizar la
morfología de los paisajes del olivar en España, caracterizados tradicionales mente por bajas
densidades de plantación, asociación con otros cultivos e incluso como árboles dispersos. Hoy,
la mayor parte del olivar se levanta con estrechos marcos, sin estar asociado y ni mucho menos
integrado en otros cultivos de forma dispersa.
15
Figura 7
Consumo de nitrógeno, fósforo y potasio en contenido puro (eje de la izquierda, miles de tons)
y maquinaria como la suma de tractores, cosechadoras y motocultores (eje de la derecha, en
miles de unidades).
Fuente: Barciela et al. (2005).
Figura 8
Hectáreas de olivar irrigadas (eje de la derecha, en miles de hectáreas) y número de árboles
dispersos de olivar (miles).
Fuente: Anuarios de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
500
1.000
1.500
2.000
2.5001
94
5
19
51
19
53
19
55
19
57
19
59
19
61
19
63
19
65
19
67
19
69
19
71
19
73
19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
N P2O5 K2O Maquinaria
0
100
200
300
400
500
600
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Riego (Cultivo Único)
Árboles diseminados
16
Sin embargo, la gran transformación productiva del olivar se ha caracterizado no solo por un
aumento generalizado en la producción sino por un aumento mucho más acusado en la
producción de su fruto, no del resto de productos. En el año 2000, por primera vez en la historia,
en España se produjo más aceituna que otros productos derivados del olivar (Figura 9). ¿Cómo
se explica tal proceso? Por un lado, las labores agrarias han tendido a evitar la proliferación de
cubierta vegetal para que no compitiese con el fruto por agua y nutrientes. Por otro lado la
propia morfología del árbol ha tendido a orientarse a la producción del fruto, con podas
diseñadas a tal efecto, disminuyendo el porte de la copa y reduciendo así la producción de la
poda (Infante-Amate, 2010).
Es difícil rastrear el factor varietal en tal proceso pero las evidencias fragmentarias con las que
contamos nos obligan a pensar que se ha producido una homogeneización varietal hacia formas
más productivas y con mayor rendimiento graso. En 1888 un informe sobre el olivar JCA (1891)
llegaba a citar 181 tipos diferentes de variedades, aunque desconocemos la distribución espacial
de cada una. Hoy en día sabemos que el 58,2% de la superficie de olivar en Andalucía, la región
que concentra la mayor parte de los olivares de España, está ocupada por una única variedad,
la picual, caracterizada por su alta productividad y rendimiento graso. Junto con la hojiblanca
(18,1%), solo dos variedades ocupan el 76,3% de la superficie olivarera andaluza (JA, 2002:26-
27).
En suma, la industrialización del sector permitió un aumento de rendimientos así como una
homogeneización de los paisajes ordenando los olivos de forma cada vez más intensiva. Los
nuevos manejos y variedades han permitido focalizar la producción del fruto en detrimento del
resto de bienes.
Figura 9
Producción de aceituna y del resto de productos del olivar (poda más cubierta vegetal).
Terajulios.
Fuente: ver texto y anexo metodológico.
-
20
40
60
80
100
120
18
90
18
94
18
98
19
02
19
06
19
10
19
14
19
18
19
22
19
26
19
30
19
34
19
38
19
42
19
46
19
50
19
54
19
58
19
62
19
66
19
70
19
74
19
78
19
82
19
86
19
90
19
94
19
98
20
02
20
06
20
10
Aceituna
Resto (Poda y Cubierta)
5 per. media móvil (Aceituna)
17
5.2. Los vectores del cambio
Podemos documentar un aumento de la producción y la productividad. Incluso podemos
avanzar algunas hipótesis de por qué en tal proceso el incremento se ha centrado en el fruto y
no en otras partes del agroecosistema. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ha tenido lugar tal
transición en el olivar español? ¿Qué factores han motivado tal proceso de intensificación? Y
por otro lado, ¿por qué han cambiado los usos finales de los productos hasta generar un
agroecosistema únicamente focalizado en la producción de aceite de alta calidad para el
mercado?
En primer lugar, hay que aludir a la transición socio-ecológica, entendida como el proceso
mediante el cual, desde el siglo XIX, los recursos de origen inorgánico han ido sustituyendo los
productos orgánicos tradicionales. Tal transición fue gradual, iniciada con el consumo masivo de
carbón, luego de petróleo y finalmente de otras fuentes energéticas como el gas natural. De
todas ellas se han derivado, además de recursos energéticos, una amplia gama de bienes que se
producen con tales productos como materia prima (Krausmann et al., 2009; Sieferle, 2001; Singh
et al., 2013).
En lo que respecta al olivar, sabemos que desde finales del siglo XIX España inició un proceso de
importación de petróleo y gas que empezaron a sustituir usos tradicionales del aceite como los
industriales o la luz (Zambrana, 1987). Esta última también fue sustituida por la creciente
electrificación del país. Durante tal período el desarrollo de almazaras más eficientes permitió
reducir la cantidad de aceite de mala calidad, el cual se utilizaba ampliamente para la producción
de jabón. A mediados del siglo XX, las importaciones de jabones de origen industrial terminaron
por reducir sustancialmente la producción de jabón de aceite de oliva (Zambrana, 2000).
En la segunda mitad del XX también proliferó en España el consumo de fertilizantes de síntesis
así como los piensos industriales (Figura 7). De esta forma se hizo cada vez menos necesario el
uso de tales productos desde el olivar. En la segunda década del siglo XX España completó su
transición energética hacia los combustible fósiles (Rubio, 2005). De esta forma el combustible
también fue perdiendo peso específico5.
El resultado es que la aceituna se ha convertido en el principal producto del olivar, ahora sí,
incluso en términos físicos. De ella se extracta su aceite para conseguir un aceite de buena
calidad destinado al consumo externo y, cada vez más, a la exportación. ¿El resto de productos?
O bien no se dejan crecer, eliminando así su producción primaria como en el caso de las
cubiertas, o bien no se utilizan y se abandonan en finca como ocurre con la cubierta y algunos
restos de poda. Algunos residuos de difícil gestión como el orujo o la leña gruesa, se han seguido
utilizando como combustible, aunque con un precio muy bajo y siendo consumidos en muchas
ocasiones por los propietarios o por las propias almazaras. El aceite es el gran protagonista de
la producción olivarera actual. La industrialización, en suma, ha dotado a este cultivo milenario
de un nuevo rol inédito en su historia.
En segundo lugar, ¿por qué seguir manteniendo la alta producción de aceite y focalizar los
esfuerzos productivos en la promoción de tal producto? Lo cierto es que en la segunda mitad
del XX varios factores de tipo socioeconómico ejercieron una notable influencia a la hora de
5 Más detalles sobre la sustitución de los productos del olivar por otros de origen industrial pueden encontrarse en Infante-Amate (2011).
18
fomentar el consumo y la producción de aceite de oliva a escala mundial, en un período que
coincide, por cierto, con la gran expansión de la producción mundial.
Numerosas investigaciones desde los años 70 empezaron a hacer notar que el consumo de
aceite de olivar era sumamente beneficioso para la salud (v.gr., Keys, 1970, 1995). De hecho la
FDA (Food and Drugs Administration) de los EEUU los recomendó como uno de los tres únicos
productos saludables para paliar problemas cardiovasculares (Tió, 2007:324). Así las cosas,
numerosos organismos internacionales como el IOOC (International Olive Oil Foundation) o la
NFTPOs (National Food Trade Promotion Organizations) decidieron invertir grandes sumas de
dinero en la promoción del aceite en los mercados internacionales (Scheidel y Krausmann,
2011:53). Como consecuencia, solo en las tres últimas décadas del siglo XX el consumo de aceite
ha crecido en 69 puntos en todo el mundo. Principalmente en aquellos lugares donde antes no
se hacía uso de él.
Los países que concentran la mayor parte de la producción mundial se vieron insertos en la
década de los 80 en la Unión Europea y, en consecuencia, en su Política Agraria Común. Con la
entrada de España y Portugal en 1982 Europa concentraba casi el 80% de la producción mundial
y, aun así, mantuvo un generoso programa de ayudas al sector vinculado a la producción del
mismo (EC, 1997). Aunque el volumen relativo de las ayudas se redujo, lo cierto es que siguieron
subvencionando al sector: los pagos pasaron de suponer 160 millones de euros en 1966 para
superar los 2300 millones en el año 2000.
Aunque las causas de la expansión olivarera mundial requieran mayor análisis y estudios
específicos, lo cierto es que la industrialización agraria permitió aumentar los rendimientos, y la
transición al mundo industrial hizo que los propietarios pudieran focalizar los productos del olivo
en su bien más lucrativo, el aceite. En la segunda década del XX se aceleró tal proceso debido en
gran medida a fuertes incentivos de mercado y políticos que fomentaron la producción y el
consumo de aceite de oliva fuera de los principales países productores, convertidos, ahora, en
grandes exportadores de aceite.
Conclusiones
Los resultados de este trabajo evidencian que el olivar sigue siendo un asunto mediterráneo.
Aun así, su funcionalidad productiva y su morfología paisajística ha virado notablemente en la
transición al mundo industrial. Antaño se levantó como un cultivo con bajas densidades de
plantación, asociado a otros aprovechamientos y disperso en otras zonas agrarias. Las escasas
posibilidades de reponer su fertilidad o superar sus limitantes hídricos hicieron de él un
aprovechamiento más forestal que agrícola: capaz de suministrar una amplia gama de bienes y
servicios como la fertilización, el combustible, la iluminación, el alimento animal y, en menor
medida, el alimento humano.
A medida que avanzó la transición socio-ecológica tales productos fueron sustituidos por otros
de tipo industrial desincentivando el carácter multifuncional del mismo. La industrialización
agraria permitió un incremento productivo a la vez que facilitó aumentos en la densidad de
plantación del olivar así como su expansión en forma de monocultivo. La inercia de tal cambio y
la focalización de la producción biótica en el fruto para la producción de aceite ha estado
determinada por fuertes incentivos socioeconómicos en las últimas décadas del siglo XX.
19
Si a finales del XIX el olivo era un aprovechamiento de tipo orgánico, multifuncional y volcado
en la satisfacción de necesidades de las comunidades donde se levantaba, hoy en día es un
monocultivo industrial, que centra su producción en el aceite de oliva el cual, cada vez más, se
consume fuera de los principales centros productores.
20
Anexo metodológico
Producción de la biomasa del olivar
Contamos con toda la serie de producción de aceituna desde 1899, distinguiendo si es aceituna
para verdeo o almazara y con la producción de aceite desde 1890. Aplicando un rendimiento
análogo aceituna/aceite podemos estimar hasta 1890 la producción de aceituna. La serie de
orujos y turbios aparece en 1929. En el período 1929/35 los turbios representaban el 8,6% de la
aceituna para almazara. Suponemos el mismo porcentaje hasta 1890. El aceite de orujo empezó
a contabilizarse en 1969 y la media hasta 2010 es de 1,98% de la aceituna de almazara con una
cierta estabilidad a lo largo de todo el período. El problema, aquí, es que a finales del XIX aún no
se habían masificado las orujeras para extracción de aceite así que no podemos suponer tal
cantidad para toda la serie. Sabemos que para los 40 ya se había implantado una extracción de
similares condiciones así que hemos supuesto una producción de 0% para 1890 y hasta 1900,
desde entonces aplicamos un crecimiento lineal hasta llegar en 1920 al 1,98% que se aplica al
resto de la serie. De los productos de la aceituna lo único que resta es el alpechín, producto de
alto contenido acuoso y que se estima como la diferencia entre la producción de aceituna para
almazara y el resto de productos derivados de la misma.
Aunque la serie ofrece datos de producción de leña entre 1929 y 1962, en Infante-Amate (en
prensa) se ha puesto de manifiesto la inconsistencia de tales datos que ofrecen una alta
dispersión entre regiones sin atender a ningún criterio razonable. Se ha apuntado que los
agrónomos tomaron diferentes criterios para proporcionar datos de producción de leña, en
algunas ocasiones solo daban cuenta de la comercializada y en otras incluían la total. Se aplica
la ecuación para la estimación de leña de Velázquez-Martí (2010) adaptada para cada momento
histórico por Infante-Amate (en prensa). Tal dato es de producción de leña: hemos dividido la
producción total de la poda en un 40% para la producción de leña gruesa, un 35% para la leña
menuda y un 25% para las hojas siguiendo las indicaciones de Infante-Amate (2010) y FAO
(1985).
La cubierta vegetal representa el ítem de más difícil estimación. Foraster et al. (2006 a,b) en 4
estudios sobre cubiertas vegetales en olivar, estimaron que la producción en manejo ecológico,
asimilable a situaciones históricas, producía entre 8587-1025 kg/ha de materia fresca y entre
1744-224 kg/ha de materia seca. Las variaciones se explican por los niveles de precipitación de
los diferentes años así como los lugares de estudio. El valor medio de los 4 estudios arroja una
producción de 3901 kg/ha en materia fresca y 825 kg/ha en materia seca. Guzmán y Foraster
(2011) presentaron resultados de tales estudios a más largo plazo, evidenciando que una vez
que se consolidaba el manejo ecológico la producción de cubierta tendía a ser mayor, incluso
estabilizándose en casi 3 t/ha/materia seca.
Desde finales del XIX en España ya realizaban entre dos y tres pasadas de labor, de las cuales la
primera se solía anticipar a febrero-marzo. Obviamente las labores se fueron intensificando a lo
largo del siglo XX, principalmente a partir de la década de los 70 con la mecanización y de los 90
con la entrada de los tratamientos químicos. Suponemos para 1890 y principios del siglo XX una
producción de cubierta del 80% de la producción de los datos medios citados ya que las primeras
labores impedían su crecimiento total potencial.
En la actualidad sabemos el porcentaje de la superficie de olivar según el tipo de técnicas de
mantenimiento del suelo (MAGRAMA, 2012). Destaca el laboreo mínimo (42,1%), seguido de la
cubierta vegetal espontánea (26,1%). Con estos datos es posible inferir que aproximadamente
un 12% de los olivares no dejan crecer la cubierta, un 28% la mantienen hasta abril y el resto, un
21
60%, labran el olivar previamente dejando muy poca cubierta. De esta forma asignamos una
producción de cubierta vegetal del 0% del trabajo citado, del 80% y del 40%, respectivamente.
El resultado es que hoy en día crece un 35% de la cubierta potencial, con una producción media
de 758 kg/ha de materia fresca y 133 kg/ha materia seca. Para los años intermedios hemos
supuesto una interpolación en el cual el proceso de pérdida de producción de la cubierta se
aceleró en los años 70 con la mecanización y en los años 90 con la inclusión de los tratamientos
químicos siguiendo la propuesta de Infante-Amate (2010).
Para la conversión en materia seca hemos supuesto un contenido de materia seca de la aceituna
del 53,9% (Ferreira et al., 1986), del aceite, turbios y aceite de orujo del 99% (Moreiras et al.,
2011), del alpechín del 12% (Fiestas, 1981). El orujo, a modo de validación, lo hemos estimado
como diferencia entre la producción de aceituna y la producción del resto de productos de la
aceituna. El resultado es una producción de orujo extractado sobre el total de aceituna del 29-
33%, un dato congruente agronómicamente y que además se mantiene estable para toda la
serie. En la leña el 70,8% (Ferreira et al, 1986), en las hojas el 73,3% (CHIEAM, 1990) y en la
cubierta el 17,6% (Foraster et al., 2006a,b).
Para la conversión a energía hemos supuesto 19,33 Gj/t de materia seca en el caso de la
aceituna, en el aceite 39,71 y el resto de subproductos de la aceituna 17,59 (Moreiras et al, 2011;
González, 1993).
Evolución de los usos de la producción
Aceituna y Aceite. En el caso de la aceituna para consumo directo no hay mayores problemas
pues de acuerdo a su propia naturaleza su uso siempre fue el consumo humano. En el caso del
aceite, aunque hoy en día se destina casi totalmente a consumo humano, tradicionalmente tuvo
muy diversos usos como la iluminación, lubricante industrial, jabón. Se suelen citar como fiables
(Zambrana, 1987) las estimaciones de Díaz del Pino (1892) que apuntaban que se destinaba para
alimentación humana un 40% de la producción total de aceite, para conservas un 2%, para
alumbrado un 17%, para jabón un 25% y para lubricación de maquinaria el 16% . En el caso del
jabón sabemos que la mayor parte de su producción provenía de los turbios, borras y aceitones.
La literatura así lo subraya desde finales del XIX hasta principios del XX con gran consenso
(Infante-Amate, 2010). Así pues, entendemos que el resto del aceite se dividía en consumo
humano (56%), alumbrado (23%) y uso industrial (21%). El alumbrado y el uso industrial
empezaron a decaer así como la mejora industrial en el caso del olivar hizo que la parte
comestible fuese creciente. La JCA (1923) lanzó una estadística en la que apuntaba que el 88,7%
de la producción ya se utilizaba preferentemente para consumo humano. Gutiérrez del Castillo
(1983) señalaba, para los años 40, según datos de la Comisaría General de Abastecimiento y
Transportes, que un 5,1% de la producción comercializada legalmente se destinó a usos
industriales. Es posible que dentro del mercado negro en los años 40 aún una pequeña parte se
destinase en zonas rurales para iluminación. Asignamos un 2% hasta 1955. Con estos datos
trazamos la serie estableciendo interpolaciones lineales
Orujo. En el caso de los subproductos de la aceituna también ha habido una importante
transición. En el orujo sabemos que una parte creciente se usó para extractar la cantidad de
aceite que contenía. Esto lo estima la propia estadística pues desde 1900 hemos podido estimar
tal cantidad, lo que implica que el resultado de la producción de orujo sea los restos del fruto en
materia seca. ¿Cómo cambiaron los usos a lo largo de la historia? En MF (1889) se recogen diez
respuestas sobre uso de orujos, 9 de ellas aluden al uso como combustible y 7 al de alimento
22
animal. En Infante-Amate (2011:531) se cita una fuente local que, en 1898, apunta que el 73,68%
del orujo se utiliza como combustible. Para 1921 contamos con detallada información (JCA,
1923). De 33 provincias productoras se detallan los usos del orujo y, en muchas ocasiones, la
cantidad para cada uno. De las 33 en 29 se cita el combustible, en 19 el alimento animal, aunque
solo en 4 se apunta como mayoritario, y en 11 el uso como abono, aunque casi siempre se alude
a que era ínfimo. Esta fuente da una información interesante ya corroborada en Infante-Amate
(2010), a saber: con la entrada de las orujeras, que estaba ocurriendo en este período, los orujos
se extractaban y la parte resultante, con menos valor nutricional, dejó de tener uso como
alimento animal o abono. Los resultados generales del destino del orujo apuntan que en 1921
(JCA, 1923) un 69% ya se destinaba a extractar el aceite. Dicho de otra forma, en tal fecha, al
menos el 69% se destinaba a combustible. Hemos supuesto un uso de combustible del 73% para
1890, del 80% para 1921 hasta convertirse en el 100% desde 1965. En el resto, la parte menor,
se ha primado el uso como alimento animal, tal y como subrayan las fuentes. Por otro lado, a
finales de los 90 aparecieron las primeras plantas de generación de electricidad en base a
subproductos del olivar. Según la AAE (2011:6), el consumo de orujo para electricidad en
Andalucía, principal productora, asciende al 60% del total del orujo. Según IDAE (2011:146) un
36% en toda España en el año 2006. En los últimos años se conoce un leve crecimiento del uso
de orujo, de nuevo, para abono, pero sin datos concluyentes y apuntándose como una práctica
minoritaria. No se ha tomado en cuenta.
Alpechines. Antes de las modernas almazaras, la parte líquida residual, conocida como “aguas
de vegetación” o “alpechín”, se depositaba en balsas para que se evaporase. Aun así, solía
quedar una parte relevante de materia seca y nutritiva que, al vaciar las balsas, se solía usar
como abono. Así lo documentan informes que recogen datos para todo el país como MF (1889)
o JCA (1923), aunque subrayan que no era una práctica extendida. En Infante-Amate (2010) y en
SVO (1944) se recogen referencias de su uso incluso en la segunda mitad del XX. Hemos decidido
dar cuenta de esta realidad dando un uso del 30% en 1890 reduciéndolo linealmente hasta su
desaparición en 1980.
Hojas. La hoja del olivar ha tenido un uso prioritario en perspectiva histórica: el alimento animal,
principalmente para cabrío. En Infante-Amate y Parcerisas (2013) se detallan ampliamente las
referencias que lo corroboran. Siguiendo tal trabajo hemos supuesto un uso del 70% de la
producción y el resto entendemos que se quedaba en finca como fertilizante. Aunque esta
práctica estaba extendida en España en 1921 (JCA, 1923), lo cierto es que empezó a decaer en
la segunda mitad del XX ante la entrada de nuevos piensos animales (Infante-Amate, 2010). Hoy,
según una encuesta a varias almazaras andaluzas que aportaban datos de la hoja que llegaba a
las mismas, se ha determinado que un 22% no se usa, un 2% se usa como combustible, un 10%
para generación eléctrica, un 35% como compost y un 31% como alimentación animal JA
(2010:38). Habida cuenta que se refiere solo a la parte que llega a la almazara y esta es pequeña,
hemos supuesto que hoy en día solo un 5% se sigue utilizando como alimento animal. Tomamos
este valor desde el 2000. Con respecto a la electricidad, lo interesante del trabajo citado es que
la valorización eléctrica se disparó en 2008 siendo en 2007 casi inexistente. De hecho IDAE
(2011:146) apunta que de la poda del olivar toda su producción con uso energético es térmico.
Esto es, suponemos 2007 como año de inicio. El resto se considera fertilización y reempleo
habida cuenta que se destruye (triturándose o quemándose) en la propia finca.
Leña. La leña ha tenido un uso invariado a lo largo de la historia: el combustible. En Infante-
Amate et al. (en prensa) se estimó que a principios del siglo XX un valor residual de leña no usada
del 5%. Ese mismo trabajo, estimó que hoy en día el 74% de la producción de leña se sigue
23
utilizando. Para ello tomó la producción de leña total española incluyendo la proveniente de
cultivos. Ascendía en el año 2000 a 12,08 Mt. Según IDAE (2011), el consumo de leña en el país
es hoy en día de 9,62Mt. Esto es, se desperdician 2,46 Mt. Suponiendo que toda la desperdiciada
es de cultivos y forestal, y que se desperdicia en todos por igual, obtenemos el citado 74%.
Cubierta vegetal. No hay datos que aproximen una cantidad sobre cantidad de la producción de
la cubierta consumida. Aunque habíamos reducido ya la producción por el efecto del laboreo,
siguiendo la evolución de su uso en Infante-Amate (2010), estimamos un consumo de la cubierta
por los animales, principalmente ganado ovino, del 25% en 1890 y del 2% en la actualidad. El
resto de los años se interpolan linealmente acusando la caída desde los años 60, en los que
empezó a expandirse el pienso importado.
24
Bibliografía
AAE (2011): La biomasa en Andalucía. Sevilla, Agencia Andaluza de la Energía.
Angles, S. (1999): “The changes in the olive-growing geography of Andalusia”. Olivae, 78, pp. 12–
22.
Barciela, C.; Giráldez, J.; GEHR y López, I. (2005): “Sector agrario y pesca”, en Carreras, A. y
Tafunell, X. (eds.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX y XX, , Madrid, 2nd ed. BBVA, pp.
245-356.
Beaufoy, G. (2001): EU policies for olive farming. Unsustainable on all counts, BirdLife
Internacional-WWF.
Christiansen, T. (2002): "Intervención del Estado y mercado negro en el sector oleícola durante
el primer franquismo", Historia Agraria, 27, pp. 221-246
Christiansen, T. (2012): The reason why. The post civil-war agrarian crisis in Spain., Zaragoza,
Prensas Universitarias de Zaragoza.
COI, Consejo Oleícola Internacional (1996): Enciclopedia Mundial del Olivo, Barcelona, Plaza &
Jaén.
COI, Consejo Oleícola Internacional (2013): Series Estadísticas. No publicado.
EC (1997): Note to the council of ministers and to the European parliament on the olive and olive
oil sector (including economic, cultural and social and environ- mental aspects), the
currentcommonmarket organization, the need for a reform and the alternatives envisaged
(Options paper), Brussels.
FAO (2013). Faostat. Series de Producción, Comercio y Suministro Alimentario.
www.faostat.fao.org (consulta 01.09.2013).
Fiestas Ros de Ursinos, J. (1981): “Différentes utilisations des margines: recherches en cours,
résultats obtenus et applications. en Séminaire International sur la valorisation des sous-
produits de l'Olivier”, PNUD/FAO/COI, Túnez, Monastir, pp. 93–95
Fischer-Kowalski, M. & Haberl, (2007): Socioecological Transitions and Global Change.
Trajectories of Social Metabolism and Land Use. Cheltenham, UK, Edward Elgar.
Fischer-Kowalski, M., Krausmann, F., & Smetschka, B. (2013): “Modelling transport as a key
constraint to urbanisation in pre-industrial societies”, in Singh, S. J., Haberl, H., Schmid, M., Mirtl,
M., & Chertow, M. (eds.), Long term socio-ecological research. Studies in Society: Nature
Interactions Across Spatial and Temporal Scales, New York, Springer, pp. 77-101.
Foraster, L., Lorite, M.J., Mudarra, I., Alonso, A.M., Pujadas-Salvá, A. & Guzmán, G. (2006):
“Evaluación de distintos manejos de las cubiertas vegetales en olivar ecológico”, en VII Congreso
de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, 18–23 de Septiembre de 2006, Sociedad
Española de Agricultura Ecológica, Zaragoza. N 14 (CD edition).
Foraster, L., Rodríguez, P., Guzmán, G.I. & Pujadas-Salvá, A. (2006b): “Ensayo de diferentes
cubiertas vegetales en olivar ecológico en Castril (Granada)” en VII Congreso de la Sociedad
Española de Agricultura Ecológica, 18–23 de Septiembre de 2006, Sociedad Española de
Agricultura Ecológica, Zaragoza. N 16 (CD edition).
25
García Brenes, M.D. (2006): “El olivar en Andalucía y el sistema de protección de la Unión
Europea, problemas del Desarrollo”. Revista Latinoamericana de Economía, 145, pp. 153-176.
González Bernáldez, F. (1981): Ecología y paisaje. Barcelona.
González de Molina, M. (2002): “Enviromental contraints on agricultural growth on 19th century
Granada (Southern Spain)”. Ecological Economics, 41, pp. 257-270.
González de Molina, M. (2010): “A guideline to studying the socio-ecological transition in
european agricultura”. Sociedad Española de Historia Agraria, Working Papers, DT-SEHA, N. 10-
06.
González, G. (1993): “El enfoque energético en la producción de hierba”, Pastos, 23 (1), pp. 3-
44.
Gutiérrez del Castillo, C. (1983): "Una estimación del mercado negro del aceite de oliva en la
postguerra española", Agricultura y Sociedad, 29, pp. 153-173.
Guzmán, J.R. (2004): El palimpsesto cultivado. Historia de los paisajes del olivar andaluz. Sevilla,
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía
Guzmán, G.I. y Foraster, L. (2011): “El manejo del suelo y las cubiertas vegetales en el olivar
ecológico”, en Alonso, A. (2011), El Olivar Ecológico, Sevilla, Consejería de Agricultura y Pesca y
Mundi-Prensa, pp. 51-94.
IDAE (2011): Plan de Energías Renovables, 2011-20, Instituto para la Diversificación y el Ahorro
de la Energía, Madrid.
IIA, Instituto Internacional de Agricultura (1940): El olivo en el mundo. Superficie, producción y
comercio de sus frutos, Roma, Instituto Internacional de Agricultura.
Infante-Amate, J, Soto, D, González de Molina, M. Aguilera, E., Guzmán, G., García, R. (en
preparación): El monte y los cultivos leñosos: Una serie de los usos del suelo y la producción de
madera y leña en España a escala provincial (1900-2000).
Infante-Amate, J. (2011): Ecología e historia del olivar andaluz. Un estudio socioambiental de la
especialización olivarera en el sur de España (1750-2000). Doctoral Thesis. Unviersity Pablo de
Olavide. Sevilla.
Infante-Amate, J. (2012): “El carácter de la especialización olivarera en el sur de España (1750-
1930)”, Sociedad Española de Historia Agraria, Working Papers, 12-01.
Infante-Amate, J. (2013): “The Ecology and History of Medietrranean Olive Grove: The Spanish
Great Expansion (1750-2000)”, Rural History, 23, pp. 161-184.
Infante-Amate, J. y González de Molina, M. (2013): “The Socio-Ecological Transition on a Crop
Scale: The Case of Olive Orchards in Southern Spain (1750–2000)”, Human Ecology, pp. 713-729.
Infante-Amate, J. y Parecerisas, L. (2013): “El carácter de la especialización agraria en el
Mediterráneo español. El caso de la viña y el olivar en perspectiva comparada (1850-1935)”, XIV
Congreso Internacional de Historia Agraria, Badajoz, 7-9 de Noviembre de 2013.
JA, Junta de Andalucía (2002): El olivar andaluz. Consejería de Agricultura y Pesca. Sevilla, Junta
de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca.
26
JA, Junta de Andalucía (2010): Potencial energético de los subproductos de la industria olivarera
en Andalucía. Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca.
JCA (1891): Avance estadístico sobre el cultivo y producción del olivo. Madrid, Junta Consultiva
Agronómica, Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio.
JCA, Junta Consultiva Agronómica (1920): Estudio de la ganadería en España, (2 vols.). Madrid,
Ministerio de Fomento.
JCA (1923): El aceite de oliva, Junta Consultiva Agronómica. Madrid, Dirección General de
Agricultura y Montes.
Keys, A. (1970): “Coronary heart disease in seven countries”, Circulation, 41, pp. 1-211.
Keys, A. (1995): “Mediterranean diet and public health: personal reflections”, American Journal
of Clinical Nutrition, 61, pp. 1321-1323.
Krausmann, F., Gingrich, S., Eisenmenger, N., Erb, K.H., Haberl, H. & Fischer-Kowalski, M. (2009):
“Growth in global materials use, GDP and population during the 20th century”, Ecological
Economics, 68(10), pp. 2696-2705.
Loumou, A and Giourga, C. (2003): 2Olive Groves: The life and identity of the Mediterranean”,
Agriculture and Human Values, 20, pp. 87-95.
MAGRAMA (2012). Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos. Análisis de las
plantaciones de olivar en España. Madrid , Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Maynard, L.A., J.K. Loosli, H.F. Hintz and R.G. Warner (1979): Animal Nutrition. New York., 7ª
ed. McGraw-Hill Book Company.
McNeill, J.R. (2000): Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth-
Century World. New York, W.W. Norton.
MF, Ministerio de Fomento (1889): La crisis agrícola y pecuaria, 8 vols. Madrid, Dirección General
de Agricultura, Industria y Comercio, Ministerio de Fomento.
Moreiras, O. et al. (2012): Tablas de composición de alimentos. Madrid, Editorial Pirámide.
Naredo, J.M. (1983): “La crisis del olivar como cultivo biológico tradicional”, Agricultura y
Sociedad, 26, pp. 167-277.
Outlaw, J, Collins, K.J., and Duffiled, J.A. (2005): Agriculture as a Producer and Consumer of
Energy. Wallingford, CABI Publishing.
Pimentel, D. and Pimentel, M. (1979): Food, Energy and Society. London, Edward Arnold.
Ramón-Muñoz, R. (2000a): “La exportación española de aceite de oliva antes de la Guerra Civil:
empresas, mercados y estrategias comerciales”, Revista de Historia Industrial, 17, pp. 97-151.
Ramón-Muñoz, R. (2007): “La producción y el comercio de aceite de oliva en los países del
Mediterráneo (1850-1938): competencia y especialización”, Mediterráneo Económico, 7, pp.
329-354.
Scheidel, A., Krausmann, F. (2011): •Diet, trade and land use: a socio-ecological analysis of the
transformation of the olive oil system”, Land Use Policy, 28, pp. 47-56.
27
Sieferle, R. P. (2001): The subterranean forest. Energy Systems and the Industrial Revolution.
Cambridge, The White Horse Press.
Singh, S. J., Haberl, H., Schmid, M., Mirtl, M., & Chertow, M. (2013): Long term socio-ecological
research. Studies in Society: Nature Interactions Across Spatial and Temporal Scales. New York,
Springer.
SVO, Sindicato Vertical del Olivo (1944): Anuario de la industria y comercio del aceite. Editorial
Excelsor.
Tió, C. (1982): La política de aceites comestibles en la España del siglo XX. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.
Tió, C. (2007): “La reforma de la PAC y su impacto en el sector olivarero”, en VVAA, I Congreso
de Cultura del Olivo, Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, pp. 323-339.
Tombesi A.; Michelakis N. & Pastor M. (1996): “Recommendations of the Working Group on
Olive Farming Production Techniques and Productivity”, Olivae, 63, International Olive Oil
Council, Madrid.
Wrigley, E.A. (1988): Continuity, chance and change: The character of the industrial revolution
in England. Cambridge, Cambridge University Press.
Wrigley, E.A. (2010): Energy and the English Industrial Revolution. Cambridge, Cambridge
University Press.
Zambrana, J.F. (1984): “El aceite de oliva y su dependencia del mercado internacional de grasas
vegetales. Un análisis histórico 1861-1935”. Agricultura y Sociedad, 33, pp. 159-196.
Zambrana, J.F. (1987): Crisis y modernización del olivar. Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
Zambrana, J.F. (2000): “De grasa industrial a producto de mantel: transformaciones y cambios
en el sector oleícola, 1830-1986”, Revista de Historia Industrial, 18, pp. 13-38.
Zambrana, J.F. (2004): “La inserción La inserción de España en el mercado internacional de los
aceites vegetales: una perspectiva de la crisis olivar tradicional, 1950-1986”, Revista de Historia
Industrial, 26, pp. 141-182.
Zohary, M. (1982): Plants of the Bible. Cambridge, Cambridge University Press.































![Bastetania ¿enemiga o aliada de Roma? Análisis de dos interpretaciones historiográficas [2008]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321d6aa64690856e108e27a/bastetania-enemiga-o-aliada-de-roma-analisis-de-dos-interpretaciones-historiograficas.jpg)