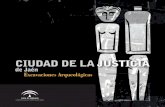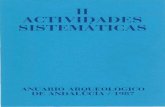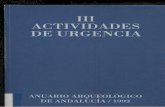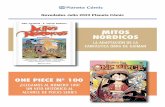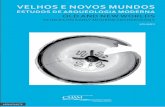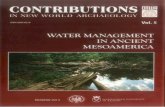Novedades arqueológicas adrianeas en el teatro de Itálica y su entorno
Transcript of Novedades arqueológicas adrianeas en el teatro de Itálica y su entorno
Los nexos y relaciones entre Roma, Tibur y la Bética son anteriores a la época adrianea, pero es en esta época cuando alcanzan cohesión y fuer-za especiales. El aglutinante es el emperador Adriano, nacido en Roma aunque oriundo de la provincia Bética, cuya residencia privada fue la magní�ca Villa de Tibur. Poblada el área tiburtina de ricas mansiones y villas pertenecientes a la poderosa élite senatorial de origen hispa-no y bético, la conjunción de intereses y circunstancias entre Roma, Tibur y la Bética constituye un fenómeno de máximo interés para historiadores y para arqueólogos, al que se ha prestado atención en numerosas ocasiones, hitos memorables de la investigación algunas de ellas.
Renovar el panorama cientí�co y presentar algunas de las novedades y de los avances más recientes sobre el tema, tanto en el plano histórico como en el ar-queológico, es el objetivo de este nuevo libro. La proyección monumental de los tres escenarios contemplados es más que considerable y re�eja una vez más el poder de irradiación extraordinario que alcanzó Roma y la capacidad de absorción demostrada por los pueblos y territorios estrechamente ligados a ella, como es el caso de la provincia Bética.
Especialistas en los diversos temas planteados ofrecen nuevo enfoque y tratamiento a cuestiones candentes de la investiga-ción sobre temas adrianeos.
Rafael HidalgoPilar León
(Eds.)
Raf
ael
Hid
algo
Pil
ar L
eón
(eds
.) ROMA, TIBUR,
BAETICAinvestigaciones adrianeas
RO
MA
, TIB
UR
, BA
ET
ICA
in
vest
igac
ione
s ad
rian
eas
ÚLTIMOS TÍTULOS EDITADOS EN LA SERIE HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Realidades con�ictivas. Andalucía y América en la España del Barroco.Miguel Luis López-Guadalupe y Juan José Iglesias Rodríguez (coordinadores).
Carmona Romana (2 Volumenes) 2º Ed.Antonio Caballos Rufino (editor).
Nueva historia social de Roma.Alföldy Géza.
Redescubriendo el nuevo mundo. Estudios america-nistas en homenaje a Carmen Gómez.María Salud Elvás Iniesta y Sandra Olivero Guidobono (coordinador).
La confrontación católico-laicista en Andalucía du-rante la crisis de entreguerras.José-Leonardo Ruiz Sánchez (coordinador).
El barrio de la laguna de Sevilla. Diseño urbano, Razón y burguesía en el Siglo de las Luces.Francisco Ollero Lobato.
Frontera, Cautiverio y Devoción Mariana.Gerardo Fabián Rodríguez.
Documentación e Itinerario de Alfonso X el Sabio.Manuel González Jiménez y Mª Antonia Carmona Ruiz.
Recuperación visual del patrimonio perdido. Con-juntos desaparecidos de la pintura sevillana de los Siglos de Oro.Enrique Valdivieso González y Gonzalo Martínez del Valle.
La arqueología romana de la provincia de Sevilla. Actualidad y perspectivas.Sandra Rodríguez de Guzmán Sánchez (coordinadora).
La masonería en Granada en la primera mitad del siglo XIX.José-Leonardo Ruiz Sánchez.
Serie: Historia y GeografíaNúm.: 245
Motivo de cubierta: Busto de Adriano. Itálica (Museo Arqueológico de Sevilla)
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún pro-cedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de infor-mación y sistema de recuperación, sin permiso escrito del Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
© SECRETARIADO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2013 Porvenir, 27 - 41013 Sevilla. Tlfs.: 954 487 447; 954 487 451; Fax: 954 487 443 Correo electrónico: [email protected] Web: <http://www.publius.us.es>
© RAFAEL HIDALGO, PILAR LEÓN (EDS.) 2013© De los textos, sus autores 2013
Impreso en papel ecológico Impreso en España-Printed in Spain
ISBN: 978-84-472-1470-9 Depósito Legal: SEDiseño de cubierta: Santi García. [email protected] Maquetación: Santi García. [email protected] Impresión:
Comité editorial:Antonio Caballos Rufino (Director del Secretariado de Publicaciones) Eduardo Ferrer Albelda (Subdirector)
Carmen Barroso CastroJaime Domínguez AbascalJosé Luis Escacena CarrascoEnrique Figueroa ClementeMª Pilar Malet MaennerInés Mª Martín LacaveAntonio Merchán ÁlvarezCarmen de Mora ValcárcelMª del Carmen Osuna FernándezJuan José Sendra Salas
Índice
PrólogoAnna Maria Reggiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
De Hispania a Tibur: elites imperiales en el entorno de Villa AdrianaAntonio Caballos Rufino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
L’ Athenaeum di RomaRoberto Egidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Le componenti progettuali nell’architettura della Villa Adriana: il nucleo centraleGiuseppina Enrica Cinque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
El Teatro Greco de Villa Adriana . Estado actual de la investigaciónRafael Hidalgo Prieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Caracteres generales de la ornamentación arquitectónica en la villa de Adriano en Tivoli . Material depositado en los almacenesCarlos Márquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Variedades de mármol escultórico de Villa Adriana . Un ejemplo de estudio arqueométricoVariedades de mármol escultórico
Mª Pilar Lapuente, Pilar León, Trinidad Nogales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Mármoles en la Bética durante el reinado de Adriano . El protagonismo de ItalicaJosé Beltrán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
La ornamentación escultórica de la Bética entre Trajano y Antonino Pío . Breves reflexiones sobre su producción e importaciónJosé Antonio Garriguet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Novedades arqueológicas adrianeas en el teatro de Itálica y su entornoÁlvaro Jiménez, Oliva Rodríguez, Rocío Izquierdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Las termas de Itálica y la arquitectura termal adrianeaLoreto Gómez Araujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Diseño y replanteo de capiteles en talleres adrianeosJosé Manuel Bermúdez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Mosaicos italicenses: modelos itálicos y reinterpretaciones localesIrene Mañas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Un torso ataviado con la piel de un macho cabrio procedente de ItalicaDavid Ojeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Decoración arquitectónica adrianea de Astigi, Écija (Sevilla)Ana Mª Felipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Sobre una cabeza tipo Cirene-Perinto de ÉcijaMaría José Merchán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
271
Novedades arqueológicas adrianeas en el teatro de Itálica y su entorno
Álvaro Jiménez, Oliva Rodríguez, Rocío Izquierdo
Universidad de Sevilla
Introducción y antecedentes
En la historiografía de Itálica tiene un peso muy destacado el periodo que coincide con el gobierno de Adriano . Ello se ha
debido, de un lado, a las explícitas referencias presentes en los textos clásicos al favor recibido por la ciudad por parte del Emperador1, y, de otro, al aleatorio devenir histórico de su solar, que ha condicionado la accesibilidad a los datos arqueológicos . Así, el espacio ocupado por la Itálica fundacional acogió, desde comienzos del siglo XVII, el caserío del refundado Santiponce, mientras que, al norte, se extendían las tierras de cultivo del monasterio de San Isidoro del Campo, coincidiendo, en gran medida, con el importante barrio adrianeo de la ciudad romana . A nivel urbanístico, por tanto, la preferencia de la erudición y la posterior labor de investigación en la ampliación norte, un área conocida desde la bibliografía arqueológica como nova urbs2, y toda la cultura material relacionada con ella, han dado como resultado un patente desequilibrio con lo conocido acerca de los periodos anteriores y posteriores a la etapa adrianea de la historia de Itálica . Para los primeros siglos de la ciudad romana, son los textos clásicos y las inscripciones las principales fuentes de información, y como único edificio conservado con cierta integridad se cuenta con el teatro3 . Para las centurias que seguirán a la segunda de
1. Dio Cass. 69.10.1; Aul. Gel., NA 16.13.4.2. A. García y Bellido, Colonia Aelia Augusta Italica, Madrid 1960.3. Otras evidencias de la ciudad “preadrianea”, además de ser bastante parciales, son, incluso, de
controvertida interpretación y datación, como es el caso de las estructuras exhumadas en un solar de
272
álvaro jiménez, oliva rodríguez, rocío izquierdo
la Era, volvemos a una situación semejante, si no idéntica4 . Frente a este panorama, el periodo adrianeo destaca por todo un repertorio de espa-cios, edificios, inscripciones, esculturas, etc .
En gran medida, la vida efímera de la expansión septentrional, de acuer-do, al menos, con los parámetros y alcance de su proyecto inicial5, supuso que tanto antes como después de la etapa adrianea el hábitat se desarrollase en la zona que hoy está ocupada por el casco urbano de Santiponce . Sin embargo, el nivel de conocimiento de esta parte de Itálica es, en general, escaso . Se trata de un sector que está sujeto a los condicionantes y limitacio-nes de la arqueología urbana de carácter preventivo . Salvo en contadas oca-siones, la investigación viene asociada a la ejecución de obras que suponen afección sobre el sustrato arqueológico . Desde mediados de los años ochenta han sido muchas las intervenciones arqueológicas que han aportado datos que han contribuido a conocer el yacimiento . No obstante, también hay una cuantiosa información que resulta difícil de contextualizar, como ocurre con parte de los descubrimientos realizados entre el siglo XIX y mediados del siglo XX .
Asimismo, la creación del Conjunto Arqueológico de Itálica en 19896 también ha contribuido a que se impulsen actuaciones de investigación . Entre ellas destacan, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, los resultados ob-tenidos en las prospecciones geofísicas realizadas en 1991 y 1993 en el área
la calle Trajano (M. Bendala Galán, “Excavaciones en el Cerro de Los Palacios”, Italica (Santiponce, Sevilla), EAE, 121, 1982, pp. 55-71) o el del célebre pavimento de Trahius documentado en el curso de una intervención en el número 56 de la Avenida de Extremadura (F. Amores Carredano y J. M. Rodríguez Hidalgo, “Pavimentos de opus signinum en Itálica”, Habis, 17, 1986, pp. 549-564; A. Caballos Rufino, “M. Trahius, C.F., magistrado de la Itálica tardorrepublicana”, Habis, 18-19, 1987-88, pp. 299-317).
4. Entre las escasas publicaciones sobre la tardoantigüedad en Itálica cabe citar J. Verdugo Santos, “El Cristianismo en Itálica: fuentes, tradiciones y testimonios arqueológicos”, en L.A. García Moreno et alii (eds.): Santos, obispos y reliquias, Acta Antiqua Complutensia, 3, 2003, pp. 353-389; S. Ahrens, Arquitectura y decoración arquitectónica de época paleocristiana y visigoda en Itálica (Santiponce, prov. Sevilla)”, Romula, 1, pp. 107-124.; y las consideraciones de carácter más general en R. Hidalgo Prieto, “En torno a la imagen urbana de Itálica”, Romula, 2, 2003, pp. 89-126. Más recientemente, también, J, Vázquez Paz, “Cerámicas de importanción africana en contextos italicenses del Bajo Imperio y la Antigüedad tardía (2ª mitad del s. III - inicios el VI d.C.)”, en J, Beltrán y S. Rodríguez de Guzmán (coords.): La arqueología romana de la provincia de Sevilla. Actualidad y perspectivas, Sevilla 2012, pp. 255-272.
5. En los últimos años, también la trascendencia y datación del supuesto temprano abandono de los terrenos y construcciones de la ampliación adrianea están siendo objeto de cierta revisión, por ejemplo, al hilo del reestudio de los pavimentos musivarios. Vid. I. Mañas Romero, Pavimentos decorativos de Itálica (Santiponce, Sevilla), Oxford 2010.
6. Decreto 127/1989, de 6 de junio.
273
novedades arqueológicas adrianeas en el teatro de itálica y su entorno
sin excavar del barrio adrianeo7, después completadas en 20048 . A la par, los t rabajos de excavación y restauración realizados en el teatro entre los años setenta y noventa han mantenido cierta tensión con actuaciones muy puntuales motivadas siempre por obras menores, datos todos que, no obstante, han recibi-do una adecuada amortización científica en forma de un estudio monográfico9 .
Por último, y desde el punto de vista interpretativo, tradicionalmente ha habido una tendencia a disociar ambos entornos –las vetus y nova urbes de A . García y Bellido-, también en lo que a su adscripción cronológica se refiere . La trascendencia del proyecto de época adrianea de ampliar hacia el norte los límites de la ciudad ha llevado casi a ignorar las posibles evidencias que de esta misma etapa pudieran identificarse en el solar primigenio bajo el casco urbano de Santiponce10 y, por tanto, entender las acciones urbanísticas de comienzos de la segunda centuria como un proyecto de mayor alcance para la totalidad del núcleo urbano precedente . De esta forma, por ejemplo, existen estudios en los que se proponía el traslado al sector sur de la ciudad de algunas de las más significativas muestras de la escultura ideal italicense, halladas en diferentes momentos en el Cerro de San Antonio y su entorno, desde edificios públicos de la ampliación adrianea, como el propio Traianeum11 . En los últimos años, otros investigadores12 se han encargado de llamar la atención sobre otros ha-llazgos en el área que remiten a construcciones de comienzos del siglo II d .C ., haciendo coherentes con estos espacios el programa escultórico aludido .
Las recientes intervenciones arqueológicas realizadas en diferentes puntos del teatro y en su entorno inmediato, a las que se aludirá a continuación, han permitido obtener interesantísimos datos sobre fases de la evolución urbana de Itálica que resultaban prácticamente desconocidas hasta la fecha, tomando
7. J. M. Rodríguez Hidalgo, J.M. y S. Keay, “Recent work at Italica”, en B. Cunliffe y S. Keay (eds.): Social Complexity and the Development of Towns in Iberia. From the Copper Age to the Second Century AD, Proceedings of the British Academy, 86, 1995, pp. 395-420; J. M. Rodríguez Hidalgo; S. Keay; D. Jordan y J. Creighton, “La Itálica de Adriano. Resultados de las prospecciones arqueológicas de 1991 y 1993”, AEspA, 72, 1999, pp. 73-98.
8. Mª S. Gil de los Reyes y A. Pérez Paz, Itálica. Guía oficial del Conjunto Arqueológico, Sevilla 2005.9. O. Rodríguez Gutiérrez, El teatro romano de Itálica. Estudio arqueoarquitectónico, Madrid 2004.10. Como es el caso de la continuidad urbanística de los patrones adrianeos identificada en
el curso de las intervenciones desarrolladas en el número 11 de la calle de Las Musas (J. Verdugo Santos; F. J. Ramón Girón, y E. Larrey Hoyuelos, “Intervención arqueológica de urgencia en el solar del número 11 de la calle de Las Musas de Santiponce, incluido en la Zona Arqueológica de Itálica”, AAA, 2000, pp. 1370-1388) y 20 de la calle Real (M. Vera Reina; J. Verdugo Santos y J. R. Ramón Girón, “Intervención arqueológica de urgencia en el solar del número 20 de la calle Real de Santiponce, incluido en la Zona Arqueológica de Itálica”, AAA, 2000, pp. 1346-1369).
11. R. Corzo Sánchez, “Colonia Aelia Augusta Italica”, Hispania. El legado de Roma, Zaragoza, 1998, pp. 405-410.
12. S. Ahrens, Die Architekturdekoration von Italica, Mainz am Rhein 2005; J. M. Rodríguez Hidalgo, “”El Palacio de Itálica”. Colina de los dioses”, Italica, Colina de Dioses, catálogo de la exposición, Sevilla 2009, pp. 15-26.
274
álvaro jiménez, oliva rodríguez, rocío izquierdo
como punto de partida el siglo II a .C . Esto ha posibilitado disponer de evi-dencias que, poco a poco, permiten ir completando un panorama tan irregular como el ya comentado para la secuencia diacrónica de la historia de Itálica, especialmente parca para la etapa republicana . Pero, además, determinados contextos nuevos e intervenciones en edificios ya excavados, como pueda ser el propio teatro, informan de, en qué medida, las construcciones y los espacios que se localizan en la antigua ciudad también fueron objeto de importantes transformaciones a comienzos del siglo II d .C ., coincidiendo con la gran obra de ampliación de los límites de la ya colonia y formando parte, muy probable-mente, de un proyecto más amplio de mejora y renovación urbana .
Nuevas directrices, nuevos datos
En los últimos años, el Conjunto Arqueológico de Itálica ha desarro-llado una política activa en lo que a investigación del yacimiento se refiere . Este impulso de la investigación se ha llevado a cabo tanto en inmuebles que forman parte del área abierta a la visita pública, como en diversos puntos del casco urbano de Santiponce13 . El objetivo fundamental era mejorar el nivel de conocimiento del enclave desde unas bases que contemplaran el yacimiento en toda su escala temporal y en toda su extensión espacial14 . Este planteamiento de la acción investigadora se ha incorporado al Plan Director de Itálica15 .
Las novedades arqueológicas que se presentan en este trabajo se re-fieren, sobre todo, a los resultados de tres excavaciones promovidas por el Conjunto Arqueológico de Itálica . Todas se localizan en el casco urbano de Santiponce y, globalmente, aportan una información muy valiosa acerca de las operaciones urbanísticas de época adrianea llevadas a cabo en zonas de la ciudad distintas, por tanto, a la ampliación norte (fig . 1) .
En primer lugar se ha intervenido en dos solares muy próximos en-tre sí, situados en lo que tradicionalmente se conoce como Cerro de San Antonio16 . Corresponden a puntos que inciden sobre restos constructivos
13. Algunas de estas actuaciones arqueológicas preventivas en el casco urbano se han realizado en las calles Nuestra Señora del Rosario, Silio y Naturaleza, en la plaza de la Constitución y en el espacio situado entre la Carretera Nacional 630 y el Teatro.
14. En este sentido, ha jugado un papel primordial la investigación dirigida por el profesor Francisco Borja de la Universidad de Huelva, que se ha materializado en la aplicación de la metodología geoarqueológica en todas las intervenciones y en una campaña de diecinueve sondeos geotécnicos distribuidos por todo el yacimiento bajo el casco urbano de Santiponce.
15. S. Rodríguez de Guzmán Sánchez, Plan Director del Conjunto Arqueológico de Itálica. Documento de avance, Sevilla 2011.
16. Dicha elevación, entre las clásicas, junto a la vecina de Los Palacios, que han definido la orografía de Itálica/Santiponce, se reconoce ahora, a partir de los estudios geoarqueológicos
275
novedades arqueológicas adrianeas en el teatro de itálica y su entorno
conocidos desde el siglo XVIII . Nos referimos a los solares de la calle de Siete Revueltas número 11 –hoy integrado en el espacio denominado Mira-dor del Teatro– y de la calle de La Feria número 19 .
En el extremo oriental del Cerro de San Antonio, lindando con las es-tructuras del teatro, se ha ido descubriendo, desde 1971 y en diferentes momentos, una serie de estructuras monumentales con características cons-tructivas muy significativas y singulares . Llama especialmente la atención, además de su desarrollo en planta, el empleo generalizado de un opus cae-menticium de gran calidad, en el que, a distancias regulares, han quedado las huellas de los sistemas de encofrado en madera . La tradición científica ita-license ha tendido a situar esta obra a comienzos del siglo II d .C ., en época
citados, como un tell urbano, generado en buena medida de forma artificial, a partir de trabajos de recrecimiento, construcción y aterrazamiento antiguos.
Fig. 1. Plano en el que se sitúan las intervenciones abordadas en el estudio: Siete Re-vueltas, 11; Feria, 19 y pórtico del teatro.
276
álvaro jiménez, oliva rodríguez, rocío izquierdo
“postrajanea”17 y, más aún, a relacionarla con un proyecto urbanístico pro-movido por el emperador Adriano18 . Esta última adscripción, más que por evidencias estratigráficas concluyentes19, ha venido dada por la definitiva asociación a este área de las esculturas ideales halladas en este sector desde el siglo XVIII20, cuyos rasgos estilísticos permiten fecharlas en la primera mitad del siglo II21 . Recientemente, de hecho, se ha propuesto que el to-pónimo El Palacio que refiere el padre Zevallos22 en su obra “La Itálica”, publicada en 1886, y que la historiografía ha ubicado en diferentes puntos de la ciudad, correspondería a la zona que nos ocupa, es decir, al Cerro de San Antonio23 .
Precisamente, el punto de partida a la hora de planificar la excavación en el solar de Siete Revueltas fueron los restos de cimentaciones que podían apreciarse en el Mirador (fig . 2) . Como ya se ha indicado, las campañas de 1971-73 descubrieron varias alineaciones que fueron prácticamente vaciadas sin seguimiento arqueológico, dada su interpretación como grandes cisternas para el almacenamiento de agua, asociadas a espectáculos en el teatro . Poco después, un sondeo realizado en el solar en el que había aparecido en su mo-mento la hoy célebre escultura de Venus –en la desparecida calle Moret nº 15– permitió documentar, aunque muy parcialmente, el ángulo de uno de
17. L. Roldán Gómez, Técnicas constructivas romanas en Itálica (Santiponce, Sevilla), Madrid 1993.18. El inicio de las excavaciones en el teatro supuso que, desde 1971, comenzaran a demolerse
algunas de las casas que se encontraban en el límite occidental del mismo. En aquellas primeras operaciones se fueron localizando los cimientos que nos ocupan, siendo vaciados casi en su totalidad algunos de los cajones internos que configuran, en la medida en la que fueron interpretados, apriorísticamente, como depósitos de agua destinados a juegos acuáticos (kolimbetra) (J. Mª Luzón Nogué, “El teatro romano de Itálica”, El teatro en la Hispania romana, Badajoz 1982, pp. 183-191). En diferentes fases de la restauración posterior fueron delimitados y consolidados. Desde el año 2000 son visitables merced a las obras de adecuación del espacio conocido como Mirador del Teatro.
19. Las técnicas constructivas de una canalización de cubierta a doble vertiente que discurre bajo la plataforma de opus caementicium, de acuerdo a los diferentes módulos de ladrillos empleados en la ciudad, así parece haberlo sugerido (L. Roldán, Técnicas constructuvas…, p. 83).
20. J. M. Rodríguez Hidalgo, “Los dioses…”, pp. 27-39.21. En P. León Alonso, Esculturas de Italica, Sevilla 1995, pp. 104-107, pp. 118-123, pp. 126-
129. A las tres ya conocidas de Mercurio, Diana y Venus se suma la cabeza de divinidad diademada hallada en el curso de los trabajos en el número 11 de la calle Siete Revueltas, formando parte de un paquete de expolio de los siglos V-VI d.C. (450-550 d.C.) Una breve aproximación preliminar a la pieza en J. Beltrán Fortes, “La nueva diosa de Itálica”, Italica, Colina de Dioses, catálogo de la exposición, Sevilla 2009, pp. 40-47.
22. En la edición facsímil más reciente, de 2005: F. De Zevallos, La Itálica, Córdoba 1886 [en ed. facsímil, 2005], p. 88.
23. J. M. Rodríguez Hidalgo, “El Palacio…”, pp. 15-26. No obstante, tampoco es una propuesta secundada por todos los especialistas, como señala J. Beltrán, “El foro de Itálica”, en J. Beltrán y F. Amores (eds.): Una perspectiva centenaria de Itálica, Sevilla 2012, pp. 123-126, al revisar las diferentes posibilidades para el emplazamiento.
277
novedades arqueológicas adrianeas en el teatro de itálica y su entorno
estos cimientos24 y, por tanto, constatar sus relaciones estratigráficas en el contexto de los depósitos de la colina25 . A finales de los 90, se configuró el espacio del mirador dejando vistas la parte superior de dichos muros y parte de una cloaca de aguas pluviales . En el año 2000 se realizaron nuevas obras de adecuación de este sector . Aunque el seguimiento arqueológico de esos traba-jos permanece inédito, dichas labores permitieron exhumar más metros linea-les de cimientos y lo que parece ser el asiento de un pavimento monumental .
La presentación de estos restos evidenciaba, por tanto, la existencia de un gran complejo edilicio construido en época adrianea adyacente a la fachada occidental del teatro . En este sentido, han existido dudas en relación a si exis-tió comunicación directa entre ambos edificios . La existencia de unos planos inclinados de caementicium que unen cimentaciones a diferentes alturas, casi
24. M. Pellicer Catalán; V. Hurtado Pérez y Mª L. De la Bandera Romero, “Corte estratigráfico de la Casa de la Venus”, Italica (Santiponce, Sevilla), EAE, 1982, 121, pp. 11-28; M. Pellicer Catalán, “Los cortes estratigráficos de Itálica y su contribución al estudio de la dinámica histórico-cultural del yacimiento”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 1998, p. 151.
25. En el informe detallado de la estratigrafía no terminan de quedar claras las implicaciones constructivas de la fábrica de opus caementicium con respecto a los niveles deposicionales identificados, al margen de, al parecer, cortar de forma neta a la mayor parte de ellos. De esta forma, se alude a que la estructura se documentará coincidiendo con la base del denominado nivel 1 que, a su vez, se integra, con otros siete, en el estrato superior VIII, cuya amplia cronología abarca desde mediados del siglo I d.C. hasta el II, sin mayor precisión (Pellicer et alii, “Corte estratigráfico…”, pp. 13-15). Al respecto, M. Pellicer en su revisión de 1998 (M. Pellicer, “Los cortes estratigráficos…”, pp. 150-151) no incorpora novedades a lo anterior.
Fig. 2. Vista general de las estructuras en opus caementicium de la parte alta del teatro.
278
álvaro jiménez, oliva rodríguez, rocío izquierdo
tangentes al perímetro del teatro, ha llevado a contemplar la posibilidad de que la construcción adrianea funcionase a modo de un sacellum in summa cavea26 . Esta hipótesis, aunque resulta muy sugerente, no tiene refrendo en las evidencias arqueológicas, pues el edificio superior se configura como una gran plaza que se pierde bajo las actuales construcciones contemporáneas que se disponen sobre la cima de la colina y las comunicaciones con el teatro resultan imposibles, dada la disposición de las cimentaciones y de la propia facha-da; más aún, dichos aspectos parecen confirmarse a juzgar por las evidencias aportadas por las recientes intervenciones en el sector27 .
La excavación arqueológica en Siete Revueltas 1128 ha permitido por vez primera contextualizar estas estructuras en una secuencia estratigráfica constructiva que comienza en el siglo II a .C . (fig . 3) . De este modo, se ha podido interpretar cómo esta zona, en principio periférica, se convierte en un espacio relacionado con usos públicos e importantes obras oficiales . Bá-sicamente, los resultados pueden concretarse en los siguientes puntos:— Sobre un rebaje del estrato natural del cerro se levantó una potente es-
tructura realizada con adobes, de la cual no se pudo documentar su an-chura máxima, si bien en la intervención de la calle de La Feria número 19 se ha estudiado en mayor extensión . La cronología de este elemento elemento, que se deduce de los materiales presentes en locales paquetes amortizados por su construcción, se sitúa, se sitúa en el último cuarto del siglo II y el principio del I a .C . Por su morfología, potencia y ubica-ción, en el perímetro del sector más elevado del Cerro de San Antonio y, más aún, por los nuevos datos del tramo excavado en la mencionada calle de La Feria, se interpreta como parte del sistema defensivo de la ciudad republicana .
— Este expediente es anulado por completo en época augustea por un nuevo episodio constructivo, iniciándose así una nueva ordenación del espacio que pervive hasta la primera mitad del siglo II . Viene definida por las cimentaciones de un complejo monumental caracterizado por dos elementos . Uno de ellos, con posible desarrollo rectangular en planta, se identifica en un potente muro realizado en opus africanum cuyos cimientos en opus caementicium fueron excavados en una po-tencia de 2,60 m en el núcleo de la muralla de adobes . El segundo,
26. A. Ventura Villanueva, “La cavea del teatro romano de Córdoba: diseño, modulación y arquitectura”, en C. Márquez y A. Ventura (eds.): Jornadas sobre teatros romanos en Hispania. Córdoba 2002, Córdoba 2006, pp. 99-148.
27. A. Jiménez Sancho, A. y J. C. Pecero Espín, “El teatro de Itálica. Avance de resultados de la campaña 2009”, en D. Bernal y A. Arévalo (eds.): El theatrum Balbi de Gades, Cádiz 2011, pp. 373-385.
28. O. Rodríguez Gutiérrez y A. Jiménez Sancho, Intervención arqueológica preventiva en el número 11 de la calle Siete Revueltas (Santiponce, Sevilla). Informe-memoria, documento técnico inédito, Consejería de Cultura, Sevilla 2008.
279
novedades arqueológicas adrianeas en el teatro de itálica y su entorno
Fig. 3. Planta general obtenida de la excavación en Siete Revueltas, 11, con indicación de fases.
280
álvaro jiménez, oliva rodríguez, rocío izquierdo
parece tratarse de una estructura perimetral al anterior, construida con una cimentación doble con riostras intermedias . Si bien es poca la extensión en la que han podido ser documentadas ambas estructuras, todo parece indicar que estamos ante la cimentación de un edificio monumental central con un pórtico perimetral . Todos estos elementos sugieren que en la parte alta del teatro romano y formando parte de la misma iniciativa de monumentalización de la ciudad, quizá coinci-diendo con su conversión en municipium en tiempos de Augusto, se habría levantado un edificio de gran porte .
— A comienzos del siglo II d .C . y, muy posiblemente, relacionándose con las políticas evergéticas del emperador Adriano para con su patria de ori-gen, se llevó a cabo una importante y profunda reestructuración urbanís-tica destinada a configurar una gran plaza porticada, con el consiguiente arrasamiento de las fases anteriores . Esta operación supone la reurbani-zación del área hoy conocida como Cerro de San Antonio . El alcance de esta operación sobre el resto de la ciudad está por definir debido a la falta de datos; sin embargo, sabemos que no afectó al teatro aledaño en sentido estricto, aunque sí transformó las conexiones entre el hemiciclo y su en-torno urbano . Esta vasta operación supondría la actuación final de todo un proceso de monumentalización de esta zona oriental de la ciudad .
Además del relevante descubrimiento de la nueva pieza escultórica citada, de la galería escultórica ya conocida de comienzos de la segunda centuria, las conclusiones de la intervención en la calle Siete Revueltas 11 han resultado de gran trascendencia por varios motivos . En primer lugar, por establecer una secuencia constructiva y contextualizar una serie de restos conocidos de anti-guo pero que no habían aportado rendimiento científico . En segundo lugar, por documentar varios episodios edilicios de carácter público como la muralla republicana, el edificio augusteo y la reurbanización adrianea . Ello ha reper-cutido en el conocimiento particular de la zona ya que, posteriormente, se han llevado a cabo nuevas excavaciones en el teatro29, en las que los datos aporta-dos por esta intervención han posibilitado relacionar las estructuras de dicho edificio y entender la evolución espacial de este área de una manera integral .
Pero la intervención en Siete Revueltas sirvió también para poner de manifiesto la necesidad de continuar investigando en esta parte alta de la co-lina, algo que se consiguió con la actuación arqueológica en el solar número 19 de la calle de La Feria30 . Esta finca se desarrolla a lo largo del talud del
29. A. Jiménez Sancho y J. C. Pecero, “El teatro de Itálica…”.30. R. Izquierdo de Montes y A. Jiménez Sancho, Excavación arqueológica preventiva en la
calle de La Feria nº 19 de Santiponce (Sevilla). Memoria preliminar. Documento técnico inédito, Consejería de Cultura, Sevilla 2009.
281
novedades arqueológicas adrianeas en el teatro de itálica y su entorno
cabezo, ofreciendo la ventaja de poder acometer un estudio completo del flanco norte del Cerro de San Antonio . Se trata de un ámbito fundamental para conocer el paisaje urbano italicense .
En este sentido, una de las principales aportaciones de esta intervención se refiere a los datos obtenidos sobre la muralla de época republicana des-cubierta por vez primera en el solar de Siete Revueltas . Esta fortificación no solo se ha documentado en un tramo más extenso, sino que además se han localizado otros elementos que la reforzaban y se ha precisado su cronología .
La estructura de adobes es parte de un sistema defensivo más complejo que se compone de, al menos, dos elementos . Por un lado, en la parte alta de la colina, justo en el borde del cabezo y encajada en el sustrato natural margoso, se levanta una potente muralla . Aunque no se ha constatado su límite sur, se sabe que consistía en una estructura maciza de adobes con un paramento pétreo en su cara externa . No obstante, de este forro ha quedado únicamente el asiento de mampostería sobre el que debieron de apoyarse sillares, expoliados en una fase posterior . Se desconoce si este forro también se localizaba en la otra cara del muro . Esta construcción tiene un trazado recto y una orientación sureste-noroeste . Se ha detectado en un tramo de 11 m de largo, en el que conserva una anchura máxima de 5,40 m . Por otro lado, en la zona de media ladera y a 6 m de la muralla, se ubica un foso, según se desprende de una interfaz que corta la pared del cabezo hasta al-canzar una profundidad de, al menos, 3,60 m . El momento de construcción de este complejo defensivo se deduce de las relaciones estratigráficas de los elementos construidos con respecto a los contextos inmediatamente anterio-res o posteriores . Esto permite situarlo entre el último cuarto del siglo II y el principio del I a .C .
No obstante, el principal elemento en torno al cual se diseñó la exca-vación en La Feria 19 y de mayor interés para la fase que aquí se anali-za, fueron los restos de una estructura semicircular de opus caementicium conservada en la parte más alta del solar (fig . 4) . Esta construcción se ha considerado tradicionalmente parte de las defensas de la ciudad romana, al menos desde que así la interpretara Demetrio de Los Ríos . Dicha estructura y otra de igual traza curva aparecen en su plano general de Itálica . De ellas, la situada más al oeste es la que se ha estudiado en la intervención arqueo-lógica de la calle de La Feria . La otra se encuentra junto al teatro . Con el paso del tiempo, la función militar que les asignara Demetrio de Los Ríos se ha mantenido, y son numerosos los autores que así las han considerado31 .
31. J. M. Rodríguez Hidalgo, “La nueva imagen de la Itálica de Adriano”, en A. Caballos y P. León (eds.): Italica. MMCC, Sevilla 1997, p.109; A. Caballos Rufino; J. Marín Fatuarte y J. M. Rodríguez Hidalgo, Itálica arqueológica, Sevilla 1999, p. 67; R. Hidalgo, “En torno a la imagen…”, fig. 2; S. Gil de los Reyes y A. Paz, Itálica. Guía…, pp. 100-101.
282
álvaro jiménez, oliva rodríguez, rocío izquierdo
A ello se le ha añadido una datación en época tardorrepublicana o augustea . Tal fecha se ha propuesto a partir de las relaciones entre la estructura curva del área del teatro y otras construcciones aledañas . Lo cierto es que tanto esta estructura como la de La Feria se encuentran sometidas a fuertes deba-tes, ya que hay autores que proponen otras funciones y que las vinculan con edificios de carácter monumental que se localizarían en la cima de la colina . Así, se ha sugerido, con base en su técnica constructiva, que el muro de La Feria hubiera formado parte del complejo arquitectónico de época adrianea levantado tras el teatro . Dicha técnica sería igual a la que presentan los para-mentos que se han vinculado con este complejo edilicio32 .
El análisis arqueológico de la estructura de La Feria se llevó a cabo desde el punto de vista constructivo y estratigráfico . Todo ello ha permitido, además, concretar las circunstancias y el momento de su destrucción .
Este elemento se localiza en la parte más alta del solar, justo en el borde de la cima de la colina de San Antonio . Se ha conservado en dos tramos que afloran en la superficie y sobre los cuales carga la medianera sur de la finca .
32. O. Rodríguez y A. Jiménez Sancho, “Intervención arqueológica preventiva…”, p. 71. En el caso del muro curvo del área del teatro, las propuestas que lo vinculan con construcciones monumentales pueden consultarse en R. Corzo y M. Toscano, Excavaciones arqueológicas en el teatro romano de Itálica, 3 vols., Sevilla 2003, vol III, pp. 17-18; O. Rodríguez Gutiérrez, El teatro…, pp. 60-63 y A. Jiménez Sancho, Informe preliminar. Actividad arqueológica puntual en el teatro del Conjunto Arqueológico de Itálica. 2009. Documento técnico inédito, Consejería de Cultura, Sevilla 2011.
Fig. 4. Restos del muro curvo de opus caementicium conservado en el solar de La Fe-ria, con anterioridad a su limpieza y excavación.
283
novedades arqueológicas adrianeas en el teatro de itálica y su entorno
Ambos segmentos corresponden a un mismo muro de opus caementicium y trazado curvo que tiene una anchura de 1,80 m . En sus dos caras presenta las huellas de los sistemas de encofrado . De éstos han quedado tanto los huecos de los postes verticales como la impronta de las tablas horizontales con la marca de las vetas de la madera . Los restos permitirían reconstruir un diámetro total de unos 16 m (fig . 5) .
El estudio de la parte soterrada de la estructura se acometió mediante la excavación de un sondeo estratigráfico . En él se documentó parte de su zanja de cimentación, que describe un arco que sigue la tendencia de los dos tramos de caementicium que subsisten en la superficie del solar . Esta fosa alcanza el sustrato natural margoso, y corta construcciones anteriores como la muralla de adobes de época republicana (fig . 6) . Dentro de esta trinchera de cimentación no se documentó la estructura de hormigón romana, sino un potente nivel de cal y piedra deshecha que también llevaba materiales cerá-micos de época contemporánea . Este nivel correspondía a la destrucción del muro . El arrasamiento se habría llevado a cabo mediante explosivos, de los que habrían quedado como prueba el estado pulverizado de la parte central de la construcción y los agujeros de barrena que presenta uno de los trozos de caementicium .
Las características técnicas del muro de La Feria son idénticas a las de algunas estructuras que se vinculan con el complejo edilicio adrianeo
Fig. 5. Detalle de la pared de la estructura, en la que se observan los sistemas de encofrado.
284
álvaro jiménez, oliva rodríguez, rocío izquierdo
Fig. 6. Vista parcial del solar de la calle Feria 19, con indicación de las principales estructuras excavadas.
285
novedades arqueológicas adrianeas en el teatro de itálica y su entorno
levantado tras el teatro . Dichos rasgos en nada coinciden, a excepción de la traza curva, con las de la estructura del sector del teatro que, junto con ésta de La Feria, se han considerado por diversos autores torres de una muralla tardorrepublicana o augustea . Así, la del teatro está realizada en opus afri-canum con reforma posterior de incertum, mientras que la estudiada por nosotros es de opus caementicium con las marcas de los postes verticales del encofrado . Esta diferencia podría considerarse una base para descartar que ambos elementos formasen parte de un mismo proyecto arquitectónico, en este caso unas defensas . No obstante, este argumento negativo se refuerza desde el momento en que las obras de caementicium con huellas de postes de encofrado no se conocen en el yacimiento en tiempos augusteos y sí en época adrianea .
Nuestra intervención arqueológica no ha permitido establecer una cro-nología precisa para el momento de construcción del muro curvo . Sólo se ha podido determinar que su fosa de cimentación corta la muralla republicana . Por su parte, el muro curvo del teatro se ha considerado tanto anterior como coetáneo al teatro . Estas fechas se han sostenido a partir de las relaciones con otros muros del entorno33 . Pero, las excavaciones de los últimos años en el tea-tro han abordado el estudio directo de esta estructura curva y la han fechado en época augustea34 . Esta circunstancia aleja, aún más, a la construcción de la calle de La Feria de la del teatro . Así, los paralelos formales entre el muro de La Feria y las estructuras de época adrianea de la cima de la colina, llevan a integrar la construcción estudiada por nosotros en este segundo conjunto edi-licio . Por su ubicación justo en el borde de la colina y por su forma, el muro de La Feria puede interpretarse como el cimiento de una exedra semicircular que formaba parte del flanco norte de un gran edificio que, según se despren-de de otras piezas que se conocen en el sector, tendría una planta rectangular . Se consolida así la idea de un desarrollo formal muy semejante al de otros in-muebles documentados en la ampliación adrianea, como el pórtico perimetral del propio Traianeum35 o la gran palestra de las termas mayores detectada a través de las prospecciones geofísicas36 (fig . 7) . A este complejo habría que adscribir, ya prácticamente sin reserva alguna, el conjunto escultórico de esta-tuas ideales conocido, al que cabría sumar algunos elementos arquitectónicos, como los hallados junto a la escultura de Diana en 1900 . Las características
33. Entre otros autores que se han ocupado de esta cuestión, R. Corzo y M. Toscano, Excavaciones arqueológicas…, vol. III, pp. 17-18; O. Rodríguez Gutiérrez, El teatro romano…, pp. 60-62.
34. A. Jiménez, Informe preliminar…, pp. 345-347.35. P. León Alonso, Traianeum de Itálica, Sevilla 1988.36. J. M. Rodríguez Hidalgo y S. Keay, “Recent work…”.
286
álvaro jiménez, oliva rodríguez, rocío izquierdo
estilísticas de algunos de ellos parecen poder remitir a fechas adrianeas37, mientras que otros, de tipo corintio asiático, corresponden a fechas más tar-días y sugieren, por tanto, reformas en el área en época severiana aproximada-mente . No obstante, la evidencia de intervenciones en este momento de fines del siglo II d .C . - comienzos del III d .C . no resulta descabellada, en la medida en la que han sido al menos documentadas para el vecino teatro38 . Quizá sea algo pronto para poder hacer propuestas al respecto de la funcionalidad del complejo, pero todo parece indicar que se trataría de una gran construcción de carácter sacro en la que resta aún por esclarecer si las estatuas de divinida-des asociadas habrían asumido una función cultual y si existirían eventuales vínculos con el culto al Emperador .
Por último, nos referimos en este trabajo a un edificio religioso situado en la porticus post scaenam del teatro, que ya fue identificado como iseum en el curso de las excavaciones realizadas en 198939 . No obstante, a partir de las excavaciones de los años 2009-2010 queda redefinido como templo de mayor
37. O. Rodríguez Gutiérrez, “Programas decorativos de época severiana en Itálica”, en S.F. Ramallo (ed.): La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente, Cartagena, p. 369; S. Ahrens, Die Bauornamentik….
38. O. Rodríguez Gutiérrez, “Programas decorativos…”, pp. 356-365.39. R. Corzo Sánchez, “Isis en el teatro de Itálica”, Boletín de Bellas Artes, 2ª época, XIX, Sevilla
1991, pp. 125-148.
Fig. 7. Propuesta preliminar de restitución en planta de las estructuras conocidas del complejo adrianeo.
287
novedades arqueológicas adrianeas en el teatro de itálica y su entorno
entidad, fiel a los cánones establecidos para este tipo de edificios (fig . 8) . Del mismo modo, los datos recientes conllevan una nueva concepción de la porti-cus como un recinto cultual asociado a la divinidad egipcia . La inclusión en el presente estudio de esta referencia se debe a que, al menos a partir del análisis preliminar de los contextos asociados40, todo parece indicar que se trata de una iniciativa constructiva de tiempos adrianeos .
Durante la campaña de 1989, el descubrimiento de unos exvotos de tipo planta pedum dedicados a la diosa Isis permitió identificar una construcción de planta rectangular ubicada entre los intercolumnios centrales de la galería septentrional de la porticus post scaenam como un sacellum, fechado en el
40. A cargo de Cinta Maestre Borge y Enrique García Vargas.
Fig. 8. Nueva planta general del iseum en el pórtico trasero del teatro.
288
álvaro jiménez, oliva rodríguez, rocío izquierdo
siglo II, dedicado al culto isíaco41 . De dimensiones reducidas, 10 x 7 m, apa-recía desvinculado de otros elementos estructurales, si bien se interpretó que el estanque central pudo ser un elemento incorporado a los rituales de este culto egipcio42 .
La nueva lectura realizada sobre los restos parte del hallazgo de nuevas estructuras asociadas con el Iseum en el curso de las excavaciones desarrolladas en 2009 . De este modo, la proyección y extensión de las estructuras del templo al exterior del muro del pórtico ha permitido delimitar la planta de una edifi-cación de mayores dimensiones; se identifica así una planta típica compuesta por un pórtico tetrástilo, pronaos y cella, todo ello sobre podium . Asimismo, el hallazgo en el área central del área abierta de estructuras vinculadas específica-mente con los ritos ceremoniales isíacos43 ha permitido redefinir tanto espacial como cultualmente la implantación del templo en el recinto del teatro .
El Iseum adquiere de este modo la consideración de un recinto o com-plejo de culto, en el que la distribución y localización de cada uno de los elementos indicados, responde a un esquema canónico de acuerdo con otros paralelos como Pompeya44 o Baelo Claudia45 .
A partir de todos los datos que hoy conocemos, desde las excavaciones de 1989 hasta la campaña de 2009, es posible reconstruir el proceso constructi-vo relativo del teatro y el pórtico trasero que se abre tras la scaenae frons . La construcción del teatro se produce hacia el cambio de Era . En este primer momento, de la porticus post scaenam tan sólo se construyó la galería oriental, que sirvió, además, a modo de refuerzo y contrafuerte del elevado del edificio escénico . Será en la segunda mitad del I, cuando se defina por completo la porticus . Entre finales del siglo I e inicios del II, se lleva a cabo una impor-tante reforma en el centro de la galería septentrional . De este modo, aprove-chando la puerta central tripartita de este sector norte, se levanta el Iseum . Esta construcción, cuyas proporciones responden fielmente a los cánones vitrubianos, se acompaña de varios elementos distribuidos por el área central de la porticus en torno al eje que marca el propio templo .
El Iseum se define como una edificación de planta rectangular orientada norte-sur, en la que cabe distinguir los elementos espaciales del templo clásico, con una cella, que se desarrolla íntegramente al exterior del muro perimetral
41. R. Corzo, “Isis en el teatro…”42. O. Rodríguez Gutiérrez, El teatro romano…, p. 390.43. J. Beltrán Fortes y R. Atencia Páez, “Nuevos aspectos del culto isíaco en la Baetica”, Spal, 5,
1996, pp. 171-196; M. A. Arroyo de la Fuente, “El culto isíaco en el Imperio romano. Cultos diarios y rituales iniciáticos: iconografía y su significado”, Boletín de la Asociación Española de Egiptología, 12, 2002, pp. 207-232.
44. N. Blanc; H. Eristov y M. Fincker, “A fundamento restituit? Réfections dans le temple d’Isis à Pompéi”, Revue Archéologique, 2, 2000, pp. 227-309.
45. S. Dardaine; M. Fincker; J. Lancha y P. Sillières, Belo VIII. Le sanctuaire d’Isis, Madrid 2008.
289
novedades arqueológicas adrianeas en el teatro de itálica y su entorno
del pórtico, precedida por una pronaos que tendría un frente tetrástilo, todo ello sobre podium . El acceso al templo se realiza mediante una escalinata in-tegrada en el podium . Frente al mismo fueron localizadas en la campaña de 1989 las tres placas-exvoto a Isis citadas, del tipo planta pedum .
La expansión de los procesos constructivos en los espacios aledaños al nor-te del pórtico implicará, desde mediados del siglo II d .C . en adelante, la pre-sencia de construcciones anexas al Iseum, que hasta ahora había permanecido exento en esta parte del complejo de culto (fig . 9) . El cambio más significativo vendrá determinado por la configuración de una nueva línea de fachada, para-lela al muro del pórtico, que engloba conjuntamente tanto al Iseum, como a las nuevas estancias .
Las estructuras rituales que se asocian con el templo son las siguientes:— La cripta es una estructura subterránea, de planta en “L”, con un lado largo
de orientación norte-sur, que conforma la cámara o espacio propiamente dicho, y un lado o brazo corto de orientación perpendicular al anterior, que acoge la escalera de acceso desde el lado oriental. Se localiza al noroeste del estanque, en la mitad occidental del pórtico, ubicación que coincide con otros paralelos como el Iseum de Pompeya o Baelo Claudia, entre otros.
— El estanque se localiza en la zona central de la porticus post scaneam. Fue documentado por primera vez en la campaña de excavaciones de 1990. La nueva interpretación del Iseum, confirma la hipótesis de relacionarlo directamente con este complejo religioso, aspecto éste último que ya su-gería su disposición y orientación, ligeramente excéntrica con respecto al conjunto del pórtico.
— Un altar cuya cimentación se define como una estructura de planta cua-drangular de dos metros de lado, localizada entre la fachada del templo y el estanque central. Se identifica como la base o cimentación de un altar, de acuerdo con los esquemas constructivos y espaciales conocidos en estos recintos de culto. Se compone de una masa de mortero de cal y ladrillos y piedras de pequeño tamaño.
— El focus se localiza al noroeste del estanque central y a eje con respecto al acceso a la cripta. Esta ubicación, en el sector oriental del pórtico, es habitual en la planta de los edificios de culto isíaco. Así puede observarse por ejemplo en los ya citados ejemplos de Baelo Claudia y Pompeya. En nuestro caso, se trata de una estructura cuadrangular en obra lateri-cia. Fue descubierta en 1991 aunque no se pudo interpretar, del mismo modo no tenemos datos del relleno interior.
La datación de las estructuras vinculadas tradicionalmente con el Iseum ha sido objeto de discusión por los distintos autores que se han enfren-tado a su análisis, siendo primordial la relación postquem con respecto al
291
novedades arqueológicas adrianeas en el teatro de itálica y su entorno
cerramiento perimetral de la porticus . Más concretamente R . Corzo sitúa su construcción en el siglo II d .C ., con mayor probabilidad en época adrianea, haciendo perdurar su uso hasta el siglo IV d .C .46 . De acuerdo al tipo de fá-brica y a los materiales empleados en la construcción del edificio conocido entonces, O . Rodríguez señaló un período impreciso del siglo III para datar su fundación47 . Esta misma autora, en relación al grupo de placas recupe-radas a la entrada del templo, indica la amplia cronología a la que parecen responder los distintos tipos de letra en ellas identificadas . Se concluye no obstante, que la más antigua de ellas, que se considera reutilizada, podría situarse a mediados del siglo II d .C . En cualquier caso, toda una serie de fábricas de refuerzo levantadas con ladrillos reutilizados y que apean en los pilares centrales de la galería norte del pórtico llevan a confirmar las refac-ciones y reformas del templo en un momento ya distante del de su levanta-miento inicial .
En este contexto, la intervención de 2009 ha determinado una diacro-nía de procesos relacionados con la evolución de la porticus, en la que la construcción del Iseum ocupa su lugar de acuerdo a la secuencia siguiente:
— Construcción del muro norte de la porticus, fechado, por los rellenos a los que corta, hacia la segunda mitad o finales del siglo I d .C .
— Construcción del Iseum y reestructuración de la porticus post scaenam . Los muros de la cella se adosan a la cara externa del muro norte (por tanto posteriores a este) .
— Proceso de agregación de nuevas construcciones extramuros de la porticus, siendo fechado este proceso a mediados del siglo II d .C . por los rellenos a los que corta .
— Identificación de los primeros niveles de uso de la cripta asociada al complejo del Iseum cuyos materiales cerámicos se fechan entre los siglos II y III d .C .
— Expedientes de amortización de la cripta con materiales cerámicos datados hacia el siglo V y primera mitad del siglo VI d .C .
46. R. Corzo, “Isis en el teatro…”; R. Corzo Sánchez, “El teatro de Itálica”, Teatros romanos de Hispania, Cuadernos de Arquitectura romana, 2, Murcia 1993, pp. 157-171.
47. O. Rodríguez Gutiérrez, El teatro romano…, pp. 387-393.
Los nexos y relaciones entre Roma, Tibur y la Bética son anteriores a la época adrianea, pero es en esta época cuando alcanzan cohesión y fuer-za especiales. El aglutinante es el emperador Adriano, nacido en Roma aunque oriundo de la provincia Bética, cuya residencia privada fue la magní�ca Villa de Tibur. Poblada el área tiburtina de ricas mansiones y villas pertenecientes a la poderosa élite senatorial de origen hispa-no y bético, la conjunción de intereses y circunstancias entre Roma, Tibur y la Bética constituye un fenómeno de máximo interés para historiadores y para arqueólogos, al que se ha prestado atención en numerosas ocasiones, hitos memorables de la investigación algunas de ellas.
Renovar el panorama cientí�co y presentar algunas de las novedades y de los avances más recientes sobre el tema, tanto en el plano histórico como en el ar-queológico, es el objetivo de este nuevo libro. La proyección monumental de los tres escenarios contemplados es más que considerable y re�eja una vez más el poder de irradiación extraordinario que alcanzó Roma y la capacidad de absorción demostrada por los pueblos y territorios estrechamente ligados a ella, como es el caso de la provincia Bética.
Especialistas en los diversos temas planteados ofrecen nuevo enfoque y tratamiento a cuestiones candentes de la investiga-ción sobre temas adrianeos.
Rafael HidalgoPilar León
(Eds.)
Raf
ael
Hid
algo
Pil
ar L
eón
(eds
.) ROMA, TIBUR,
BAETICAinvestigaciones adrianeas
RO
MA
, TIB
UR
, BA
ET
ICA
in
vest
igac
ione
s ad
rian
eas
ÚLTIMOS TÍTULOS EDITADOS EN LA SERIE HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Realidades con�ictivas. Andalucía y América en la España del Barroco.Miguel Luis López-Guadalupe y Juan José Iglesias Rodríguez (coordinadores).
Carmona Romana (2 Volumenes) 2º Ed.Antonio Caballos Rufino (editor).
Nueva historia social de Roma.Alföldy Géza.
Redescubriendo el nuevo mundo. Estudios america-nistas en homenaje a Carmen Gómez.María Salud Elvás Iniesta y Sandra Olivero Guidobono (coordinador).
La confrontación católico-laicista en Andalucía du-rante la crisis de entreguerras.José-Leonardo Ruiz Sánchez (coordinador).
El barrio de la laguna de Sevilla. Diseño urbano, Razón y burguesía en el Siglo de las Luces.Francisco Ollero Lobato.
Frontera, Cautiverio y Devoción Mariana.Gerardo Fabián Rodríguez.
Documentación e Itinerario de Alfonso X el Sabio.Manuel González Jiménez y Mª Antonia Carmona Ruiz.
Recuperación visual del patrimonio perdido. Con-juntos desaparecidos de la pintura sevillana de los Siglos de Oro.Enrique Valdivieso González y Gonzalo Martínez del Valle.
La arqueología romana de la provincia de Sevilla. Actualidad y perspectivas.Sandra Rodríguez de Guzmán Sánchez (coordinadora).
La masonería en Granada en la primera mitad del siglo XIX.José-Leonardo Ruiz Sánchez.