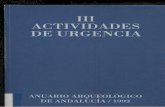"Intervenciones Arqueológicas de urgencia en Écija (Sevilla). 1993"
Notas sobre la tutela de urgencia (Carlos Alberto Alvaro de Oliveira)
Transcript of Notas sobre la tutela de urgencia (Carlos Alberto Alvaro de Oliveira)
275
Notas sobre la tutela de urgencia*
Carlos Alberto Alvaro de Oliveira**
Sumario: I. Consideraciones iniciales. II. Las especies de tutela jurisdiccional de ur-gencia. III. El aspecto funcional. IV. La efi cacia y los efectos de la decisión jurisdiccio-nal de urgencia. V. La tutela anticipatoria. VI. La tutela cautelar. VII. Sumariedad formal y material de la cognición. VIII. Consideraciones conclusivas: la inserción de la tutela anticipatoria en el cuadro general de la función jurisdiccional.
I. Consideraciones iniciales
Desde el Derecho romano, la historia del Derecho Procesal registra casos de tutela de conocimiento en que se permite, inclusive por cogni-ción prima facie, la interferencia en el mundo fáctico, con anticipación de efectos materiales. Es lo que demuestra Briegleb, notable jurista e historiador alemán del siglo XIX, profesor del gran Adolph Wach, in-dicando en su magistral obra sobre el proceso sumario, doce ejemplos de esa especie, diez en las Pandectas –siendo nueve de Ulpiano y uno de Paulo– y dos en los Códigos, respectivamente de 213 y 331 d. C. Vale la pena reproducir, aunque en forma resumida, el resultado de su labor investigativa.
I. Por la actio exhibendum (D. 10, 4, 1 y siguientes), quien pretendiese ejercer acción real, noxal o el interdicto utrubi, estaría habilitado a exigir la exhibición de la cosa ante el pretor de aquel que la deten-taba, o había dejado dolosamente de poseerla. Si el demandado no quería ser parte del proceso, el pretor, sin investigar la propiedad,
* Traducción de Renzo I. Cavani Brain.** Profesor titular de Derecho Procesal Civil de los cursos de graduación y posgraduación de la Facultad de
Derecho de la Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRGS). Doctor en Derecho por la Universidad de São Paulo (USP). Posdoctor por la Universidad La Sapienza, Roma, Italia.
276
CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA
facultaba al actor la posesión de la cosa (duci vel ferri iubere), perma-neciendo intocable la cuestión dominial. Si el demandado no efec-tuaba la exhibición, era condenado a una suma de dinero equivalen-te a la condenación en la acción reivindicatoria1.
II. La pretensión relativa al deber de alimentar de los parientes, hijos y otros consanguíneos también era tratada sumariamente (Ulpiano, D. 25, 3, 5 parágrafo y siguientes)2.
III. Otra hipótesis se mostraba en el edicto bonorum possessio ex carbonia-no (D. 37, 10, de carboniano edicto), a asegurar al menor, pretendiente de un derecho urgente de herencia (contra tabula o ab intestato), cuyo status hubiese sido contestado y por consiguiente su derecho here-ditario, disponer causa cognitivo in bona defuncti. En ese caso, se sus-pendía el litigio sobre el status y la herencia hasta la pubertad del menor, salvo si su propio interés reclamase pronta marcha y deci-sión de la causa. Durante ese intervalo, el pretor le concedía la pose-sión de los bienes hereditarios3.
IV. Se dispensaba igualmente de forma sumaria la bonorum possessio al nasciturus. Es la missio ventris in possessionis, de que hablan las fuen-tes (Ulpiano, D. 37, 9, 7 parágrafo y siguientes), otorgada con carác-ter provisorio a la mujer embarazada y recayente sobre los bienes hereditarios a los que podría tener derecho el concebido aún no nacido4.
V. Según Ulpiano, Lib. 3, de offi cius Consulis, en la ejecución de senten-cia pasada en cosa juzgada, si el tercero alegase propiedad sobre la cosa garantizada, la cuestión debería ser resuelta de forma sumaria5.
1 BRIEGLEB, Hans Karl. Einleitung in die Theorie der summarischen Processe. Leipzig: Tauchnitz, 1859, Nachdruck des Verlages Ferdinand Keip, Frankfurt a.M., 1969, § 53, pp. 238-245; KASER, Max, Derecho Romano Privado. Trad. José Santa Cruz Teijeiro, Reus, Madrid, 1968, § 27, I, 5, pp. 125-127; JÖRS, Paul y KUNKEL, Wolfgang. Derecho Privado Romano. Trad. L. Prieto Castro. Labor, Barcelona, 1937, § 163, pp. 374-375.
2 Cfr. BRIEGLEB. Ob. cit., § 54, pp. 245-248; KASER, Max. Derecho Romano Privado, cit., § 61, I, pp. 284-285.
3 BRIEGLEB. Ob. cit., § 55, pp. 248-252; URSICINO ÁLVAREZ. Curso de Derecho romano. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, § 172, p. 499 y nota 547, tomo I.
4 BRIEGLEB. Ob. cit., § 56, p. 252; URSICINO ÁLVAREZ. Ob. cit., § 172, p. 499 y nota 546, tomo I.5 BRIEGLEB. Ob. cit., § 57, pp. 253-263.
277
NOTAS SOBRE LA TUTELA DE URGENCIA
VI. Caracala instituyó la llamada missio antoniana, por la cual, si el le-gatario, vencido el legado, no es pagado en el plazo de seis meses del emplazamiento de la demanda ante el pretor, debía este autori-zarle a entrar en posesión de los bienes del heredero, para que pu-diese pagar con los frutos producidos por tales bienes (Ulpiano, D. 36, 4, 5, 16 a 231, 23 a 25, y Código, 6, 54, 6)6.
VII. También en el terreno de la cognición sumaria son mencionadas estipulaciones pretorias otorgadas fuera del terreno estrictamen-te procesal, con vista a la protección de determinada situación de hecho o para garantizar la indemnización de un posible perjuicio futuro. Tales determinaciones funcionaban como verdaderas ac-ciones (instar actionis habet), concedidas por el pretor para proteger situaciones de hecho estimadas dignas de tutela (ut nova sit actio) - Ulpiano, D. 46, 5, 1, 2, y D. 16, 2, 10, 37.
VIII. En el plano de la sumariedad también se coloca la interrogatio in iure (Ulpiano, L. 9, § 6), que servía, como la actio ad exhibendum, de pre-paratoria de la acción principal. El interés del inquiridor en la res-puesta de tal o cual cuestión dependía esencialmente de la cualidad de la causa principal8.
IX. También la intromisión del heredero en la posesión de los bienes de la herencia (Ulpiano, L. 7, § 1, D. de hereditio petionis) se daba por intermedio de summatin cognoscere, en el sentido de la llamada prima facia cognitio9.
X. En lo tocante a los daños causados a terceros, la glosa de Paulo (L. 40, D. ad Lex Aquilia de damno) también se reportaba al re summa-tin exposita. Briegleb, después de subrayar la opacidad del pasaje, solamente comprensible por medio de la interpolación, procura
6 BRIEGLEB. Ob. cit., § 58, pp. 263-266; URSICINO ÁLVAREZ. Ob. cit., § 172, p. 498 y nota 544, tomo I.7 BRIEGLEB. Ob. cit., § 59, p. 266, reproduce la L. 1, § 9, de las estipulaciones pretorias de Ulpiano: Quodsi
sit aliqua controversia, utputa si dicatur per calumniam desiderari, ut stipulatio interponantur, ipse Praetor debet super ea re sumammatim cognoscere, et cautum jubere aut denegare. Ver también URSICINO ÁLVAREZ. Ob. cit., § 171, p. 493 y nota 539, tomo I.
8 BRIEGLEB. Ob. cit., § 60, pp. 266-267.9 BRIEGLEB. Ob. cit., § 49, pp. 205-208, § 61, pp. 267-270; también sobre el punto GLÜCK, Federico.
Commentario alle Pandette, actualización de Augusto Ubbelohde. Trad. Vittorio Pouchain. Vol. XLIII-XLIV. Società Editrice Libraria, Milano, 1905, pp. 96-105.
278
CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA
interpretarla así: “Con la acción aquiliana contra el causante del daño de un título a mí perteneciente, concerniente a una deuda portable en dinero y condicional, seré admitido y venceré inclusive antes de ser implementada la condición, si: A) pueda probar con testigos 1) el daño al título de deuda, 2) el propio contenido afi rma-do, y, si ninguna afi rmación es contestada, tenga yo B) fundamento para tener temor de perder los testigos en el entretiempo hasta el implemento de la condición. En esas circunstancias debo, para ob-tener la victoria, convencer al juez (as suspicionem judicem adducam) de que mi temor no es sin fundamento, mediante discusión o ale-gación sumaria de los hechos de la causa (re summatim exposita). La condenación, sin embargo, es apenas hipotética y efi caz solamente después del implemento de la condición, quedando sin efecto si la condición llega a fallar”10. ¡Causa asombro la fi na sutileza de los ju-ristas romanos y a qué altísimos picos había llegado la ciencia del Derecho ya en aquella remota época!
XI. Otro caso interesante se encontraba en la L. 1. C. quor. app. non recip. Imp. Antoninus: “Ejus, qui per contumaciam absens, cum ad agendam causam vocatus esset, condemnatus est, negotio prius summa-tim perscrutato, appelattio recipi non potest”. Briegleb apunta a dos sentidos posibles del texto: conforme pertenezca el negotio prius summatim perscrutato para recipir non potest o para condemnatus est. Según el primero, el rechazo de la apelación debería ser precedida de una investigación sumaria de los hechos en relación al condena-do en contumacia. Ello se mostraría, sin embargo, incomprensible frente al título Quorum appelationes non recipiuntur. En la segunda perspectiva, la denominación sumaria sería aplicada en lugar de la investigación precedente al reconocimiento contumacial, lo que solamente podía dar motivo a su acogimiento en el título Quorum appelationes non recipiuntur11.
XII. De negotio summatim discutiens hablaba la L. 2. C. ubi in rem act., 3, 19, Imp. Constantinus12.
10 BRIEGLEB. Ob. cit., § 62, pp. 270-271.11 Ibídem, § 63, pp. 273-278.12 Ibídem, § 64, pp. 278-293.
279
NOTAS SOBRE LA TUTELA DE URGENCIA
En todos esos casos se trabajaba con el concepto de sumariedad. En la L. 40, D. ad leg. Aquil., se recurría a la técnica de la exposición sumaria de los hechos por parte del actor, empleándose en la demás fuente la técnica de la cognición sumaria del juez, con las palabras summatim rem s. de re. cognoscere, – summatim aestimare, – negotium summatim discutere, – negotium summatim perscrutari. Siempre, no obstante, la cognición su-maria se revela en esencia la misma, actuando mediante limitaciones en la investigación de la evidencia prima facie13.
La evolución posterior determinó la necesidad siempre mayor de procurar eliminarse con presteza el confl icto, mediante el empleo de medios reconocidamente idóneos. Ya se acentuara, a propósito, en el inicio del siglo XX, esa vocación del proceso, considerado un mal social (social Übel, expresión de Federico, el Grande), un fenómeno enfermizo, a ser suprimido de la manera más rápida posible, principalmente por-que su frecuente repetición representa un auténtico peligro para la so-ciedad14. El eje de las atenciones pasó así a desarticularse de la fi nalidad social de las actividades jurídicas del Estado. Un aspecto importante de esa función pacifi cadora es constituido por la mayor efi ciencia en la administración de justicia, cuestión que solo puede ser entrevista a la luz de la relación de proporcionalidad entre los medios disponibles y el fi n a ser alcanzado.
En esta línea, conforme con la conciencia del carácter público del proceso, se inserta el derecho fundamental a la efectividad15, ganando cada vez más un destacado lugar en las preocupaciones de la doctrina. Seme-jante inclinación, nacida de las reales necesidades de la sociedad actual, además de esparcirse horizontalmente, extendiendo el objeto de la tute-la jurisdiccional, colabora al mismo tiempo para la creación de nuevos
13 Ibídem, § 53, p. 240 y § 65, p. 293.14 KLEIN, Franz. Zeit- und Geistesströmungen im Prozess, 1901, apud, F. BAUR, Funktionswandel des
Zivilprozess?, Beiträge zur Gerichtsverfassung umd zum Zivilprozessrecht. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1983, pp. 179-180.
15 De esa forma, readquiere nueva vida la recomendación de Giuseppe Chiovenda, contenida en el ensayo Della azione nascente dal contratto preliminare, publicado originalmente en 1911 en la Rivista di Diritto Commerciale y compilado en los Saggi di diritto processuale civile. Foro Italiano, Roma, 1930, pp. 101-119, esp. p. 110, vol. I, lanzada hace más de ochenta años, y tantas veces repetida: “il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha um diritto tutto quello e proprio quello. ch’egli ha diritto di conse-guire”. Sin embargo, signifi cativamente, el jurista italiano no se refería al factor tiempo, poco relevante en la época y que ahora adquirió expresiva importancia.
280
CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA
medios jurisdiccionales, más efi cientes, efi caces y congruentes con el resguardo de la pretensión llevada al fuero. Se cuida de una corriente sociocultural mejor afi nada para la realización efectiva de los derechos, y así superiormente preocupada con la más perfeccionada tutela de la libertad y de los derechos constitucionalmente relevantes, especialmente los sociales, destacando en la defensa de aquellos de naturaleza difusa o colectiva.
Razones semejantes justifi can la inaudita expansión de la tutela cau-telar en nuestra época, así como la concepción de remedios jurisdiccio-nales de índole provisoria, autónomos o no, con carácter anticipatorio y satisfactivo del pretendido derecho.
El Derecho brasileño desde hace mucho viene insertándose den-tro de esa línea de evolución. A partir del Código de Proceso Civil de 1973 se verifi có en la jurisprudencia una viva sensibilidad de adoptar medidas adecuadas para prevenir el daño, inclusive con carácter nítida-mente satisfactivo del derecho alegado. La doctrina brasileña, a su vez, desarrolló esa problemática de manera extremadamente creadora, que ha merecido de la dogmática actual el nombre más genérico de tutela de urgencia, abarcando no solo la tutela estrictamente cautelar sino tam-bién la tutela anticipatoria.
II. Las especies de tutela jurisdiccional de urgencia
Realmente, el examen atento de las diversas especies de tutela de urgencia existentes en el sistema jurídica brasileño apunta al empleo de técnicas de distintas confi guración, aunque casi todas sobrepasadas por el elemento común de la urgencia, lato sensu considerada. Así, por ejemplo, al lado del embargo, del secuestro y del inventario, providen-cias de evidente carácter cautelar, se introducen otras de perfi l no muy nítido, como por ejemplo la de los alimentos provisionales, la búsqueda y aprehensión, la exhibitoria y la tenencia provisoria de hijos.
Como el elemento topológico ni el nombre (simple apariencia) se muestran sufi ciente para revelar el verdadero contenido, se impone ve-rifi car inicialmente la naturaleza de esas tutelas para después clasifi car-las, principalmente frente a las diversas consecuencias prácticas de ahí resultantes (e. g., necesidad de emplazamiento de otra acción llamada
281
NOTAS SOBRE LA TUTELA DE URGENCIA
principal, posibilidad de liminar en los mismos autos, efi cacia de la providencia).
Ese examen se vuelve indispensable en virtud de la introducción expresa, entre nosotros, de la técnica de la tutela anticipatoria, por fuer-za de la Ley N° 8.952, del 13 de diciembre de 1994, a reformar integral-mente el artículo 273 del Código. Frente de “prueba inequívoca” y el convencimiento del órgano judicial en cuanto a la “verosimilitud de la alegación”, podrán ser anticipados, total o parcialmente, “los efectos de la tutela pretendida en el pedido inicial” (CPC, art. 273, caput). Como presupuestos positivos se estableció, también, el “fundado temor de daño irreparable o de difícil reparación” (CPC, art. 273, I), o “el abuso del derecho de defensa o el manifi esto propósito dilatorio del demanda-do” (CPC, art. 273, II), o la falta de controversia sobre “uno o más de los pedidos acumulados, o parte de ellos” (§ 6 del art. 273, introducido por la Ley N° 10.444/2002).
Actúa como requisito negativo (CPC, art. 273, § 2) la posibilidad de “peligro de irreversibilidad del proveimiento anticipado” (rectius: irre-versibilidad de los efectos del proveimiento a ser anticipado). La provi-dencia tiene carácter temporal y provisorio: no solo podrá ser revocada o modifi cada en cualquier tiempo, en decisión fundamentada (CPC, art. 273, § 4°), como, concedida o no la anticipación, proseguirá el proceso para que al fi nal sea proferida la sentencia (art. 273, § 5), inclusive de mérito si fuera el caso. Se habla también de “ejecución de la tutela anti-cipada”, cuya efectivación deberá observar “en lo que corresponda”, “lo dispuesto en los incisos II y III del artículo 588” (normas referentes a la ejecución provisoria, que en regla, en el Derecho brasileño, puede llegar a las últimas concesiones mediante el ofrecimiento de caución idónea).
Asimismo, cabe observar que se buscó restringir el alcance de dicha tutela especial, en contraste con algunas de las hipótesis reguladas en el Libro III del Código de Proceso Civil, en las cuales como la más im-portante se presenta la prevención del daño, aun al costo de un perjui-cio irreparable (a ejemplo de los alimentos provisionales previstos en el art. 852, o de la búsqueda y aprehensión de menor autorizada por el art. 839). Por otro lado, el legislador de 1973 se contentaba con el simple jui-cio de verosimilitud, sin recurrir al concepto un tanto confuso de prueba inequívoca.
282
CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA
En una visión simplista –que de ningún modo se condice con la complejidad del fenómeno jurídico y mucho menos con la realidad del sistema brasileño– se podría intentar colocar lado a lado, como en com-partimientos estancos, la tutela de conocimiento, de ejecución y cautelar.
La tutela de conocimiento, como es sabido, visa predominantemente a superar la crisis de la certeza del derecho material, mediante la inves-tigación del derecho y del hecho jurídico, de ahí discurriendo el posible reconocimiento de la efi cacia determinada por el derecho material, obje-to de la pretensión procesal. Según la doctrina tradicional, la realización práctica del comando sentencial deberá ser realizada, ex intervallo, en otro proceso posterior, denominado de ejecución, destinado a interferir en el mundo sensible por medio de actos materiales. La tutela cautelar, a su vez, en virtud del probable temor de lesión por el paso del tiem-po necesario para el reconocimiento o realización del derecho también probable, visa a garantizar el resultado útil de las demás funciones, per-mitiendo al órgano judicial, mediante cognición sumaria e inclusive de forma liminar, la adopción de providencias de orden material prestantes a ese fi n.
Poco adelanta, sin embargo, esa primera división porque en la vida real las cosas no ocurren de modo tan lineal, dentro de criterios pura-mente lógico-formales, como si fuese posible estructurar un proceso en el que el órgano judicial de manera exclusiva se dedicase a conocer, o a realizar prácticamente el Derecho, o a cautelarlo.
Se revela evidente tener en cuenta en esa clasifi cación la actividad y función preponderante, detectable en cada tipo de actuación requerida al órgano judicial. El juez de la ejecución, por ejemplo, no se limita sola-mente a transformar el derecho en hecho, a ejecutar en último análisis. El simple mandar citar para pagar cuantía cierta o entregar cosa mueble implica, de modo inevitable, verifi cación de los hechos y su compren-sión en la norma de Derecho Procesal que autoriza la ejecución forzada. Habrá que investigar la existencia de título ejecutivo, su liquidez, cer-teza y exigibilidad para solo después permitir la agresión a los bienes del deudor. Para ello desarrolla un conocimiento, aunque restringido y limitado. En la sentencia constitutiva, positiva o negativa, a la par de la declaración del derecho y de la constitutividad (efi cacias determinadas por el derecho material), se verifi ca un efecto en el mundo fenoménico, sin necesidad de otro proceso posterior. En el proceso cautelar tampoco
283
NOTAS SOBRE LA TUTELA DE URGENCIA
se dispensa la cognición del órgano judicial, aunque sumaria, circunscri-ta al juicio de probabilidad y verosimilitud y al objeto cautelador, espe-cífi co de ese tipo de demanda. Además de ello, el juez del proceso cau-telar no habrá de limitarse al plano del verbo, simplemente a declarar el derecho a la cautela, pues la prevención del daño, para ser efi caz, exige la interferencia material en el plano sensible, por medio de órdenes y mandatos.
Esas consideraciones no se revelan, sin embargo, plenamente sufi -cientes para permitir una conclusión adecuada respecto de la naturaleza esencial de la anticipación y de la cautela. De tal forma, para avanzar en la comprensión del problema, se impone profundizar la investigación, de la manera más objetiva posible, con vista a evitar encuadramientos arbitrarios. De ahí la necesidad de refl ejarse respecto de la función y de la estructura de cada una de las tutelas, así como de la efi cacia y efectos de la decisión requerida al órgano judicial.
III. El aspecto funcional
Presentando el Derecho Procesal un cuño esencialmente fi nalístico e instrumental, gana suma relevancia el factor funcional. Por tal razón, al pretenderse establecer el alcance de la anticipación de urgencia, prevista en el artículo 273, el primer punto a examinar consiste, evidentemente, en la fi -nalidad para la cual fue preordenada. Se recomienda esa línea metodológi-ca porque lógicamente se impone verifi car la congruencia entre la actividad desarrollada por el juez y la función de él reclamada. Además de ello, razo-nes de política judicial sugieren el mismo camino en virtud del principio de que el instrumento no debe dar lugar a actividades inútiles o que no se condicen con él.
Bajo ese punto de vista, no hay duda de que, en la hipótesis del inci-so I del artículo 273, se busca prevenir el daño –la ley es sufi cientemen-te explícita y no deja margen a tergiversación (“fundado temor de daño irreparable o de difícil reparación”)–. No se cuida, además, de simple-mente acelerar el ritmo del procedimiento, en atención a la naturaleza del derecho envuelto en la demanda, sino de una auténtica y típica pre-vención de daño, capaz de comprometer el propio derecho, eventual-mente reconocido al fi nal, o su goce y disfrute. La anticipación debe así actuar en los límites de su fi nalidad esencial, exactamente la prevención
284
CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA
del daño o del perjuicio: se anticipa un efecto sufi ciente para impedir la lesión, mediante la toma de medidas prácticas, a consustanciarse en ór-denes o mandatos del órgano judicial. De otro modo, no se actuaría con rapidez en el plano sensible, externo al proceso, único en el cual interesa interferir para apartar el temor de lesión.
No es difícil comprender, de esa manera, que solo esos mandatos u órdenes, y de modo más preciso a su realización práctica, pueden cons-tituir objeto de la anticipación ligada al inciso I del artículo 273. A pro-pósito, la regla de ley habla de anticipación de efectos y sin la referida interferencia externa no tendría sentido anticipar pura y simplemente los efectos de la sentencia del proceso de conocimiento (recuérdese que el artículo 273 se inserta en el Libro I del Código, referente al proceso de conocimiento y presupone que ya esté en curso la acción que vise a la declaración propia de esa función procesal). La previsión legal se cir-cunscribe tan solamente a una decisión judicial con vista a prevenir el daño, en un juicio de cognición sumaria16.
No hay duda, por consiguiente, de que tanto la tutela cautelar típi-ca como la anticipatoria tienen como función principal prevenir el daño, pues ambas están vinculadas a la urgencia. En ambas hipótesis se mues-tra manifi esta esa fi nalidad, tal como proviene de la simple lectura de los dispositivos legales mencionados en lo tocante a la anticipación y de los artículos 798, 799, 801, IV, del CPC, en lo que concierne a la tutela cautelar, resultando de ahí la provisoriedad propia de la urgencia. Por eso mismo, tanto la providencia cautelar en sentido estricto como la an-ticipatoria pueden ser modifi cadas o revocadas en cualquier tiempo y no dispensan la emisión de la sentencia en cuanto al derecho principal, después de realizada la instrucción, si esta se exhibiera necesaria.
Un aspecto importante, sin embargo, se verifi ca en la desigual rela-ción desarrollada entre la urgencia y el daño, no obstante el temor de lesión tenga origen en el hecho común de la demora de los medios ordi-narios para la satisfacción del derecho.
16 Escapan al tema de este ensayo las hipótesis previstas en los incisos II y III del artículo 273, que por ello no serán examinadas aquí.
285
NOTAS SOBRE LA TUTELA DE URGENCIA
En el proceso cautelar, la prevención del daño se da sin interferencia del plano del derecho material, no verifi cándose en este ningún efecto anticipado de la futura sentencia de mérito. La orden cautelar actúa en plano sensible con carácter puramente conservativo, destinada solamente a garantizar el resultado útil de la función de conocimiento o de ejecu-ción. El embargo, por ejemplo, solo mantiene la integridad del bien para servir de garantía a la futura ejecución de crédito. No avanza ningún acto de naturaleza ejecutiva, limitándose a conservar el bien para, en el momento oportuno, resolverse en garantía, siendo esta un acto seguido de ejecución forzada porque se encuentra preordenada a la realización práctica del derecho. Inexiste, pues, adelantamiento de algún efecto eje-cutivo, ni efi cacia condenatoria mitigada, sino solamente un orden de carácter conservativo. De ningún modo el probable derecho de crédito es satisfecho ni mucho menos reconocido.
En la hipótesis del artículo 273 no basta apenas conservar para apar-tar la insatisfacción proveniente del estado antijurídico, mostrándose nece-saria la anticipación, parcial o total, de los propios efectos materiales de la sentencia a ser proferida en el proceso de conocimiento. La naturaleza del periculum in mora se constituye, en ese caso, no por la temida desaparición de los medios necesarios a la formación y ejecución de la providencia prin-cipal, y sí, precisamente, por la permanencia del estado de insatisfacción del derecho, objeto del futuro juicio de mérito, temor de lesión este que solo puede ser prevenido con la anticipación de los efectos de la propia sen-tencia fi nal17. ¿De qué vale, e. g., garantizar la futura ejecución del cré-dito por alimentos, si durante el transcurso normal del procedimiento el acreedor de los alimentos continúa pasando hambre? ¿Qué es lo que adelanta impedir la enajenación del inmueble colindante al predio en-cerrado, si el propietario no obtiene paso a la calle? Así, a partir de la efi cacia condenatoria mitigada, se muestra indispensable adelantar algún efecto mandamental o ejecutivo, operante desde ya en el mundo sensible.
De esa forma, aunque cautela y anticipación trabajen con la urgen-cia, buscando la prevención del daño proveniente de la demora del
17 Calamandrei, en 1934, en su clásica obra respecto de los “provvedimenti cautelari”, Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari, agora em Opere Giuridiche, Morano, Napoli (1983), IX, N° 18,p. 196, había advertido el fenómeno, resaltando que, en algunos casos, la providencia interina trata de “acele-rar”, en vía provisoria, la satisfacción del derecho.
286
CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA
curso del proceso de conocimiento o de ejecución, no hay cómo apartar la manifi esta diversidad de la naturaleza del temor de lesión, elemen-to importante para diferenciarlas por cuanto interfi ere en la efi cacia y efectos de la decisión a ser labrada por el órgano judicial, materia a ser examinada seguidamente.
IV. La efi cacia y los efectos de la decisión jurisdiccional de urgencia
Efi cacia y efecto se encuentran en íntima conexidad. La efi cacia se refi ere a la aptitud de producir efectos; y estos, a la producción de al-teraciones en el mundo sensible como consecuencia de la efi cacia. La condenación, por ejemplo, constituye efi cacia de la sentencia condena-toria, elemento de su contenido, la posibilidad de ejecución o la propia ejecución, efecto ejecutivo de ella proveniente. Se verifi ca, por tanto, una íntima relación condicionante entre esas dos categorías, pues no puede haber, en hipótesis, efecto sin efi cacia, determinando el contenido de esta, la consecuencia verifi cada con aquel.
Es importante apartar, sin embargo, cualquier confusión del efec-to puramente fáctico, o inclusive social, de la providencia cautelar o anticipatoria, con el efecto jurídico, único que interesa en el contexto del mundo jurídico. El plano de los hechos trabaja con efectos físicos, propios del mundo natural, como sucede con la evaporación del agua, efecto de su calentamiento a determinada temperatura. El mundo jurí-dico lidia con valores, y el efecto (jurídico) de la norma no es el simple valor ni el simple hecho, sino el valor atribuido al hecho, conforme el encuadramiento realizado por la norma18. Por ese motivo, la satisfacción provisoria, alcanzada por medio de la anticipación de los efectos de la futura sentencia de mérito, constituye efecto jurídico de la respectiva de-cisión judicial y no el mero efecto fáctico19. El fenómeno no se refi ere al plano de los hechos, insertándose exclusivamente en el plano jurídico por fuerza del valor atribuido al hecho por el sistema jurídico, aunque se refl eje necesariamente en el mundo sensible, como única forma de
18 Al respecto, cfr. FALZEA, Angelo. Effi cacia giuridica. En: Enciclopedia del Diritto. Giuffrè, Milano, 1965, vol. XIV, pp. 432-509, esp. p. 472.
19 Sustenta F. BAUR. Studien zum einstweiligen Rechtschutz. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1967,p. 32 y nota 29, con amparo en Karl Blomeyer, se trata de un puro efecto fáctico porque, para él, la efi cacia satisfactiva, en el plano jurídico, depende de la existencia del derecho.
287
NOTAS SOBRE LA TUTELA DE URGENCIA
prevenir el daño. La tentativa de cualifi carlo como efecto fáctico, ade-más de ser manifi estamente impropia, proviene así de un insufi ciente examen dogmático.
Otra observación importante, que inclusive constituye fenóme-no común a todo el Derecho y no solo al Derecho Procesal, consiste en que el efecto debe representar una solución adecuada del proble-ma y un armónico balance de los intereses en juego, correspondiente a la relación entre el hecho y el efecto. Prevalece o debe prevalecer, por tanto, el mejor efecto, esto es, el más adecuado a la solución práctica del problema20.
V. La tutela anticipatoria
Hechas esas breves consideraciones y retornando al tema, resáltese que en la tutela anticipatoria, tal como sucede con la tutela de conoci-miento, la efi cacia y el efecto provienen de la ley sustancial. El objeto de la cognición del órgano judicial gira en torno del derecho, del deber y de la lesión, y el contenido de la decisión puede asemejarse al contenido de la sentencia defi nitiva, ocurriendo lo mismo con los efectos, aunque predispuestos a la prevención del daño. Así, en la providencia antici-patoria de alimentos el órgano judicial, aunque en cognición sumaria, debe verifi car el alegado derecho de alimentos, el deber de prestarlos y la existencia de lesión, para autorizar su pago de modo provisorio. La diferencia está en la extensión de la cognición, en la provisoriedad de la orden judicial y en el efecto de ella emergente. La efi cacia condenatoria existe, aunque mitigada en virtud de la poca amplitud de la cognición, necesariamente sumaria, y el efecto mandamental corresponde, en regla, a la solución adecuada al problema práctico, por presentarse más efi caz a la erradicación de la lesión, teniendo en cuenta el balance de los valo-res en juego. Si el efecto mandamental no encuentra campo propicio para realizarse (por ejemplo, la falta de empleo fi jo del deudor de los alimen-tos obsta a que se proceda al descuento en planilla), se echa mano del efecto ejecutivo, extrayéndose hasta por medio de la ejecución forzada el dinero sufi ciente para la satisfacción de los alimentos. Uno y otro efecto
20 FALZEA. Ob. cit., pp. 455-456.
288
CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA
provienen, sin embargo, esencialmente del derecho material, en virtud de la anticipación de los efectos de la futura sentencia de mérito.
Conviene destacar, no obstante, la imposibilidad de ser enteramente anticipados, en un régimen de cognición incompleta, todos los efectos y efi cacias de la propia sentencia de mérito. Si en esta el elemento decla-ratorio anhela, como es pacífi co, la obtención de certeza por medio del proveimiento jurisdiccional, con referencia al derecho o a las situacio-nes jurídicas deducidas en el proceso, salta a los ojos de que semejante certeza sea alcanzada por medio de cognición incompleta establecida en el artículo 273. Allí en hipótesis no habrá certeza, a lo sumo media certeza, probabilidad, y la decisión judicial así obtenida será incapaz de producir los efectos correspondientes a una sentencia normal (sea de fuerza declaratoria, condenatoria, constitutiva, mandamental o ejecuti-va lato sensu). Y ello porque en todas esas clases la efi cacia y el efecto declaratorio se muestran imprescindibles, con mayor o menor intensi-dad, conviviendo con la efi cacia preponderante y las demás eventuales efi cacias de la sentencia, si no fuera la propia efi cacia preponderante. Es inconcebible, por ejemplo, condena o constitución sin declaración, pues esos dos contenidos no son independientes, y están necesariamen-te contenidos en la tutela judicial preponderantemente condenatoria o constitutiva21.
No puede llevar a otra conclusión la circunstancia de que, en las tu-telas preponderantemente mandamental y ejecutiva lato sensu, el cum-plimiento venga a ser realizado en el mismo proceso donde es proferida la sentencia. Un entendimiento diverso provendría solo de una inadmi-sible confusión entre conocimiento y cumplimiento, siendo inconcebible un mandato u orden sin conocimiento, aun si es de naturaleza suma-ria. Antes de ser expedida la orden, será indispensable una cognición sufi ciente, en razón de la cual el juez mande o determine la expedición
21 Como destaca MICHELI, Gian. Curso de Derecho Procesal Civil. Trad. de Santiago Sentís Melendo, vol. I, Ejea, Buenos Aires, 1970, pp. 55-56, “la declaración contenida en la sentencia de condenación está funcional-mente vinculada, aunque sea de modo eventual, a la posibilidad de realizar coactivamente el comando de la ley, si y mientras que el sujeto que debería conformase con el mismo comando no lo hiciera espontáneamen-te”. Y más adelante, ibídem, p. 71, afi rma, con razón, que igualmente el fenómeno de la declaración de certe-za se encuentra en la sentencia constitutiva, y más precisamente de declaración de certeza constitutiva; pero declaración de certeza ya no de un derecho autónomo a la modifi cación jurídica, sino de los presupuestos a que la ley subordina la producción del efecto.
289
NOTAS SOBRE LA TUTELA DE URGENCIA
de orden ejecutiva, debiendo ambas ser cumplidas inmediatamente en el mismo proceso, sea de conocimiento o no. La única particularidad con-siste en la convivencia de dos funciones en el mismo proceso (porque condenar se condeciría poco o nada con lo que se espera del órgano ju-dicial), pero el cumplimiento, insístase, no puede prescindir de cogni-ción anterior. Claro que la expedición de la orden, contenida en la sen-tencia proferida en proceso de conocimiento, habrá de ser precedida de cognición completa, mientras que en la tutela de urgencia la cognición se revestirá de un contenido necesariamente incompleto. La razón ha-bita en que la decisión que conceda la anticipación, con efecto manda-mental o ejecutivo, como ya fue demostrado, se destina exclusivamente a prevenir el daño y por eso ha de llegar rápidamente.
Ahora, si es así, otro aspecto signifi cativo a examinar consiste en la utilidad de la anticipación efi cacial para la prevención del daño.
Dentro de esa perspectiva, se verifi ca una manifi esta incompatibili-dad del modelo establecido en el artículo 273 con la pura anticipación del efecto o de la fuerza declaratoria, constitutiva, o condenatoria, desti-nadas a operar exclusivamente en el plano interno del proceso donde la sentencia fue proferida.
Recuérdese el agotamiento de la actividad jurisdiccional con la aco-gida del pedido constitutivo, no existiendo necesidad de ninguna acti-vidad subsecuente para la realización del respectivo efecto sentencial, aunque pueda haber actuación práctica posterior para la realización de efecto de otra orden (de menor intensidad) también contenidos en la decisión fi nal del órgano judicial (por ejemplo: el efecto mandamental, secundario y anexo, ordenando el registro civil de las sentencia de di-vorcio de los cónyuges).
Tiende a olvidar esa diversidad de efi cacias y de efecto la discusión doctrinaria trabada respecto de la posibilidad de concesión de tutela cautelar (el problema se sitúa mejor en el terreno de la anticipación) en el ámbito de la acción constitutiva22. Evidentemente, la anticipación de la
22 Ver, a propósito, MONIZ DE ARAGÃO. Medidas cautelares inominadas. En: Revista Brasileira de Direito Processual. Nº 57, 1988, pp. 33-90, esp. pp. 44-45, y la respuesta de Ovídio A. Baptista da SILVA, Curso de Direito Processual Civil. Vol. III, Fabris, Porto Alegre, 1993, p. 18.
290
CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA
efi cacia constitutiva implicaría una verdadera contradicción, pues surgi-ría tan solamente con la emisión de la sentencia de mérito. Sin embargo, nada impide, para evitar el daño, que el órgano judicial pueda adoptar providencias de orden mandamental, si se convence de la verosilimitud del derecho constitutivo alegado por el actor. Un ejemplo típico ocu-rre con la constitución sentencial de la servidumbre de paso. Aunque la constitución no puede ser anticipada, para prevenir el daño, al órgano judicial le será lícito ordenar el pasaje o deshacer la obstrucción de la luz. En este caso, la anticipación encuentra justifi cativa en la diversidad de efi cacias del propio derecho material y de la sentencia pedida al juez: el derecho de propiedad, proveniente de la constitución de la servidum-bre, implica también la posibilidad de goce y disfrute garantizada en el artículo 524 del Código Civil, razón sufi ciente para la emisión de una orden anticipatoria de naturaleza mandamental, efecto que corresponde a aquella efi cacia y es dispensado con vista a prevenir el daño.
Al condenar, el órgano judicial, además de declarar, se coloca ex-clusivamente en el plano del verbo, del decir, pues condenar implica un juicio de reprobación, con efi cacia destinada a agotarse internamente en el proceso donde la sentencia es proferida, no signifi cando nada en sí mismo en término de realización práctica. Esta tendrá lugar más adelan-te en otro proceso, llamado de ejecución, con base en el título ejecutivo judicial constituido de esta manera. De este modo, no se anticipan todos los efectos de la sentencia condenatoria: lo que se anticipa, y asimismo provisoriamente, es parte de su efecto ejecutivo, en cuanto sea sufi ciente para prevenir el daño.
El problema se revela particularmente agudo en los tiempos actua-les, con el surgimiento de nuevas necesidades sociales y de las exigen-cias de una sociedad de masa en que surgen derechos no valorizados debidamente con anterioridad, a reclamar pronta tutela jurisdiccional de la salud humana, de los derechos de personalidad, de goce de bie-nes ambientales e históricos, de protección al consumidor, de la libertad individual y de posiciones discriminatorias de raza, color, credo, sexo, edad, etc.
A propósito, la Constitución de la República de 1988, en esa línea de evolución, fue pródiga en el reconocimiento expreso de nuevos de-rechos. Galeno Lacerda sintió de forma aguda y pionera el sentido de esas aspiraciones de nuestra época y procuró encuadrarlas recurriendo
291
NOTAS SOBRE LA TUTELA DE URGENCIA
al concepto de derecho absoluto23, concepción por nosotros aplaudida en un estudio anterior24. Una refl exión más profunda nos lleva, sin em-bargo, a no adherirnos enteramente a ese punto de vista. Por un lado, no en todas las situaciones sustanciales que merecen tutela en la vía an-ticipatoria se encuadran en la categoría de los derechos absolutos, por otro, el propio concepto de derecho absoluto cayó hoy en descrédito. Y, realmente, si lo vislumbráramos como posición de ventaja en frente de otros, erga omnes, no se puede dejar de reconocer que el deber general de alterum non ladere se inserta en el ordenamiento jurídico para la pro-tección de todos los derechos, sean absolutos o relativos. Además de ello, derechos sensibles, como por ejemplo el seguro de salud, se presentan relativos, insertos en una relación puramente obligacional, y asimismo exigen algo más que el simple condenar. Todo eso conduce a ver en la naturaleza del daño, y no en la naturaleza del derecho, el punto distin-tivo fundamental. Es en la perspectiva del daño a prevenir que se va a determinar si la providencia deberá tener naturaleza conservativa o an-ticipatoria, importando poco la naturaleza del derecho alegado.
Las conclusiones hasta ahora alcanzadas se refuerzan aún más fren-te a la irreversibilidad reclamada en el § 2 del artículo 273 y de la ejecu-ción provisoria prevista en el § 3 del mismo dispositivo. Ningún sentido habría en hablar de irreversibilidad de efecto o en ejecución provisoria, frente del mero declarar, condenar o constituir que operan solamente en el plano del verbo, del decir del juez. Lo que puede provocar irreversi-bilidad o dar lugar a “ejecución”25, son propiamente los “efectos” prác-ticos anticipados, más precisamente los actos materiales adecuados a la prevención del daño. Ejemplos de actos materiales vedados por el § 2 del artículo 273, en razón de la irreversibilidad: la demolición de predio histórico o la destrucción del documento falso, antes de declarada su fal-sedad por sentencia pasada en cosa juzgada y, por tanto, indiscutible e inmutable.
23 LACERDA, Galeno. “Limites ao Poder Cautelar Geral e à Concessão de Liminares”. En: Revista da Ajuris. Nº 58, 1993, pp. 95-104, esp. pp. 101-103.
24 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. “Alcance e natureza da tutela antecipatória”. En: Revista da Ajuris. Nº 66, 1996, pp. 202-211, esp. p. 207.
25 Entre comillas, porque no se trata propiamente de ejecución en el sentido técnico de proceso aparte, sino de realización práctica, alcanzable en lo normal de las especies por órdenes o mandatos emanados del órgano judicial, de modo compatible con la urgente necesidad de prevención del daño.
292
CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA
Conviene advertir, por otro lado, que el deber de anticipación se comporta en los límites exactos de su fi nalidad esencial, justamente la prevención del daño. Excedidos esos límites habrá un empleo abusivo, más aún por tratarse de tutela de apariencia, con adelantamiento de efectos prácticos. Es recomendable, pues, minimizar al máximo sus in-convenientes. Dentro de esa línea de razonamiento, siempre que sea po-sible, el juez deberá restringir la anticipación, buscando algo diverso y menor que el resultado práctico fi nal. Por ejemplo: en vez de devolver la posesión, depositar la cosa en manos del actor; no modifi car los regis-tros públicos; evitar, en fi n, situaciones en que los efectos prácticos sean irreversibles (requisito negativo de la anticipación).
VI. La tutela cautelar
Ya en la tutela cautelar, el objeto de la cognición no es el mismo del proceso de conocimiento, abarcando única y tan solamente elementos conexos a la propia función cautelar, o sea el temor de lesión y la apa-riencia de buen derecho. La efi cacia y el efecto se yerguen, en conse-cuencia, no de la ley sustancial, sino de la propia ley procesal, en cuanto regulación de la conducta humana ante los órganos de la administración de justicia. De esta y no de aquella provienen la aprehensión y el depó-sito del bien, propios, e. g., al secuestro o al embargo. Un ejemplo típico se verifi ca con la tutela cautelar innominada, en que el artículo 798 del CPC permite al juez “determinar las medidas provisorias que juzgue adecuadas” para la prevención del daño. Como se constata, en esa espe-cie de providencia, con estricta naturaleza cautelar, aunque restringido por la fi nalidad de la seguridad y cautela, el órgano judicial dispone de gran discreción para determinar la medida más adecuada y conveniente para la solución práctica del problema, sin ningún ligamen con el dere-cho material. Por eso mismo, la providencia no deberá coincidir con la efi cacia jurídica atribuida por el derecho material, constituyendo la con-secuencia jurídica de esta especie el límite superior del que puede ser concedido en vía cautelar26.
26 Ver, al respecto, BAUR. Studien zum einstweiligen Rechtschutz. § 4, pp. 43-44.
293
NOTAS SOBRE LA TUTELA DE URGENCIA
VII. Sumariedad formal y material de la cognición
Otro aspecto importante, brevemente referido antes, concierne a la calidad de la cognición desarrollada por el órgano judicial.
En ese sentido, no se puede dejar de mencionar la elaboración dog-mática de Hans Karl Briegleb, a quien correspondió el mérito indiscu-tible de haber distinguido, ya en 1859, la mera simplifi cación formal del proceso, de la sumariedad material. Según su doctrina el proceso ver-daderamente sumario se caracteriza por la incompletitud material de la causa cognitio, por medio de la exclusión de los medios ordinarios de defensa, circunstancia que viene a refl ejarse en el efecto provisorio de la decisión de ahí resultante. A su vez, el procedimiento acelerado, cuyo origen está en las fuentes del Derecho canónico (especialmente en la bula Saepe contingit del Papa Clemente III, de 1306), se distingue por la forma acortada, simplifi cada y concentrada del procedimiento, mas no por la incompletitud de la cognición ni mucho menos por su resul-tado imperfecto (provisoriedad). Así, el proceso acelerado se distingue del ordinario por la forma y del sumario por el material en debate en el litigio. No son, por tanto, de la misma especie ni formas diferentes. Aun cuando aparecen en el proceso sumario actos procesales cuya forma y orden parecen un desvío de la forma común del procedimiento, esto constituye apenas una consecuencia secundaria del principio material característico de la cognición sumaria27.
Incorporándose esa lección, de indudable corrección, al Derecho brasileño actual, el impropiamente denominado proceso sumario, regu-lado en los artículos 275 al 281 del Código, no constituye más que la ace-leración del procedimiento ordinario (sumariedad formal). Tal como en el procedimiento ordinario, la cognición es plena y completa y el provei-miento jurisdiccional ecuacionador de la controversia se reviste de pro-babilidad en grado sufi ciente para volverse inmutable y libre de ataques futuros en cualquier otro proceso.
27 BRIEGLEB. Ob. cit., § 4, pp. 11-13, passim. Esas ideas después tuvieron desarrollo en la obra de FAIRÉN GUILLÉN, Víctor. El juicio ordinario y los plenarios rápidos (Los defectos en la recepción del Derecho Procesal común, sus causas y consecuencias en doctrina y legislación actuales). Bosch, Barcelona, 1953, y, entre nosotros, en la tesis de doctorado de WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. RT, São Paulo, 1987.
294
CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA
En cuanto al proceso cautelar en sentido estricto, cabe ponderar que exhibe, prácticamente, la misma estructura del sumario formal. Un fac-tor relevante, sin embargo, es que la cognición del juez se circunscribe al objeto específi co de este tipo de tutela jurisdiccional, dirigida apenas a prevenir el daño frente al riesgo del probable derecho del actor. Se cons-tata aquí, por consiguiente, una sumariedad de tipo material, frente de la cognición necesariamente incompleta del material a ser trabajado por el órgano judicial, aunque completa en cuanto a la profundidad.
Merece otras consideraciones la cognición desarrollada por el órga-no judicial al momento de labrar su decisión liminar, cognición esa tam-bién denominada prima facie –fenómeno común a todo tipo de tutela de urgencia–. Sin duda, se trata de una sumariedad tanto material como superfi cial o basada en la apariencia. Es sumaria desde el punto de vista material porque se encuentra restringida al periculum in mora y al fumus boni iuris, y es de apariencia o superfi cial por bastarse con el aporte fácti-co y probatorio del actor, en materia aún no sometida al contradictorio.
En la tutela anticipatoria, dentro del tipo legal del artículo 273, caput, del CPC, la medida de la cognición, ejercida liminarmente o en el curso del proceso por el órgano judicial, tiene como horizonte la “prue-ba inequívoca”, para el convencimiento respecto de la verosimilitud de la alegación formulada en la petición inicial en cuanto al pretendi-do derecho y el respectivo temor de lesión. Se exige algo más que en la tutela cautelar y, ciertamente, menos que en la tutela dispensada en cognición plena y completa. Nótese que en la tutela cautelar, aun sin ninguna prueba, por la simple exposición de los hechos de la causa, el juez puede, convenciéndose de la verosimilitud del derecho alegado y del temor de lesión, dispensar la cautela liminarmente. En la anticipa-toria, sin embargo, se impone la “prueba inequívoca”, vale decir, claro, sin manchas, evidente, pero en cuanto sea sufi ciente para el convenci-miento de la probabilidad de la alegación y no de su certeza (la certeza, a propósito, se muestra siempre relativa en Derecho Procesal, como es sabido). Así, puede atender al modelo legal tanto un inicio de prueba por escrito, como la justifi cación previa.
La cognición, por tanto, continúa siendo incompleta, no plena: nada impide, por ejemplo, que venga a ser probado en el curso del proce-so que determinada alegación fáctica, en principio considerada evi-dente, no corresponda exactamente a la realidad. Inclusive la prueba
295
NOTAS SOBRE LA TUTELA DE URGENCIA
documental initio litis no retira a la cognición prima facie, ejercida en la tutela anticipatoria, su condición de sumaria, pues continúa trabajan-do con la apariencia, aún sujeta al carácter crítico del contradictorio, y la instrucción podrá demostrar la falsedad del elemento que servirá de base a la convicción inicial del órgano judicial.
Por excepción, puede ser dispensada la tutela anticipatoria después de realizada la instrucción, o en la hipótesis del artículo 273, II, en que el órgano judicial, especialmente el de segundo grado de jurisdicción, ve-rifi que un manifi esto propósito dilatorio de cualquiera de las partes, ya habiéndose verifi cado, por tanto, una cognición plena y completa.
VIII. Consideraciones conclusivas: la inserción de la tutela antici-patoria en el cuadro general de la función jurisdiccional
Lanzadas las premisas necesarias, podemos avanzar en el estudio del tema y procurar insertar la tutela anticipatoria en el cuadro gene-ral de la función jurisdiccional. En el plano meramente descriptivo, sin ningún intento clasifi catorio más riguroso, podría ser llevado a afi rmar constituir la providencia del artículo 273, especialmente en la hipótesis del inciso I de ese dispositivo, una realización práctica anticipada y proviso-ria con función de prevención del daño. La mera descripción, sin embargo, en nada contribuiría al encuadramiento funcional de la providencia e in-clusive el observador estaría contaminado de inocultable arbitrariedad si privilegiase apenas el efecto práctico alcanzado o tan solamente la fi -nalidad para la cual fue preordenada la medida. Un ejemplo emblemá-tico de esa orientación doctrinaria se encuentra en la asertiva de que la tutela cautelar solamente asegura una pretensión, mientras que la tutela anticipatoria no participaría de esa condición porque realiza de inme-diato la pretensión28. Aunque la constatación se revele importante, espe-cialmente para diferenciar la tutela cautelar de la tutela anticipatoria, no suministra material sufi ciente para el encuadramiento de la tutela anti-cipatoria en la clasifi cación tripartita tradicional: tutela de conocimiento, de ejecución y cautelar. Excluida la anticipación de la función cautelar, ¿sería posible encuadrarla en la función ejecutiva o de conocimiento?
28 Así, MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Cautelar e Tutela Antecipatória. RT, São Paulo, 1992, p. 141.
296
CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA
A nuestro ver, la respuesta solo puede ser negativa, de modo que el an-gustiante problema permanece sin solución.
A propósito, al ángulo visual de la fi nalidad, la tutela anticipatoria se afi na enteramente con la tutela cautelar porque actúa apenas en fun-ción de la garantía del proveimiento defi nitivo: su principal y confesada fi nalidad se revela en prevenir el daño, y no en reconocer el derecho o realizarlo prácticamente.
En otra perspectiva, mientras que el proceso de conocimiento se muestra por excelente como el reino de la cognición, y la ejecución tra-baja teniendo como presupuesto una relativa certeza, la tutela anticipa-toria, así como la cautelar, labora con la verosimilitud y la probabilidad.
En el plano de la efi cacia y del efecto, tanto en la providencia cautelar como en la anticipatoria, se verifi ca ontológica y estructu-ralmente provisoriedad e instrumentalidad, ya que sus respectivos efectos tienden a ser provisorios y pueden caducar en cualquier mo-mento, lo que proviene inclusive de la explicitud de la ley brasileña (CPC, arts. 273, §§ 4 y 5, y 796, 2ª parte, 807 y 808). Esa provisoriedad no se verifi ca, sin embargo, en el proveimiento de mérito del proceso de conocimiento ni en los actos de expropiación forzada adecuados al proceso de ejecución.
Tampoco se exhiben sufi cientes los elementos de la sumariedad de la cognición y de la posibilidad de realización práctica del derecho ame-nazado, para considerarse a la anticipación investida de una función preponderantemente ejecutiva29. El modelo del processus executivus me-dieval italiano tenía algo de cognición y de ejecución, pero de ningún modo buscaba prevenir el daño, dedicándose solamente a satisfacer el derecho. Y los actos de realización práctica solo se realizaban después de la cognición completa, en vista de que la cognición sumaria tan so-lamente posibilitaba el embargo, el cual a pesar de ser un acto inicial de
29 Como bien pondera PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XII, Rio, Forense, 1976, p. 36, “los elementos de cognición y de ejecución, que hay en los procesos y decisiones cau-telares, no apartan su especifi cidad de cautelar, de preventividad. No se está en el plano de la clasifi cación de las acciones y de las sentencias, y sí en el plano de la procesalística”.
297
NOTAS SOBRE LA TUTELA DE URGENCIA
la serie ejecutiva servía, tal como en la actualidad, exclusivamente a la aprehensión y depósito del bien30.
A propósito, respecto del punto de vista puramente funcional, no se puede dejar de reconocer la total distinción de fi nalidades de la ejecu-ción provisoria y de la anticipación del efecto ejecutivo o mandamental con vista a prevenir el daño. En el caso del artículo 273, la prevención del daño constituye la fi nalidad inmediata pretendida a alcanzar con la anticipación, mientras que el efecto práctico provisorio opera apenas mediatamente. En la ejecución provisoria la fi nalidad inmediata es la sa-tisfacción del derecho, lo que no ocurre con la providencia establecida en la nueva ley en la que no se trata de satisfacer el derecho, sino apenas de adelantar, con cognición incompleta, algún efecto ejecutivo o manda-mental para la prevención del daño.
De cualquier modo, la realización práctica, sin cognición sufi cien-te, se muestra inconfundible con la verdadera y propia satisfacción del derecho. Para que se pudiese afi rmar que la satisfacción de un derecho consiste en su realización práctica31 sería indispensable demostrar que la cognición sumaria comparte la misma fuerza, calidad y efectos de la cognición plena y completa, de modo que se equipare el adelantamien-to de la ejecución a la ejecución defi nitiva, apartándose por completo cualquier infl uencia del elemento de prevención del daño en la emisión de la orden. Tampoco se encamina una adecuada solución del proble-ma la tentativa de equiparar el concepto de satisfacción del derecho a su mera realización en el plano social32. Esa visión poco se condice con el fenómeno jurídico, porque abstrae el elemento esencial. El pago solo satisface realmente si es conforme al derecho, si es atendida la efi cacia propia del derecho. No se puede confundir el efecto práctico con el efec-to jurídico, único que interesa al Derecho, hecho todo de efi cacias jurídi-cas. Sin embargo, la efi cacia jurídica de la anticipación se inserta única y tan solamente, y así es moldeada la fi gura en examen, en la perspectiva de la prevención del daño, como antes se demostró. No es que lo social
30 Sobre el punto, E. T. Liebman, en sus observaciones a las Instituições de Direito Processual Civil, de G. CHIOVENDA. Vol. I, 2ª edición, Saraiva, São Paulo, 1965, pp. 243-244, nota 4.
31 Presta gran relevo a la realización práctica Ovídio A. Baptista da SILVA. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III, cit., p. 21.
32 Piensa así Ovídio A. Baptista da SILVA. Vol. III, Ob. cit., p. 22.
298
CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA
no sea importante; el valor signifi ca mucho para el derecho, fenómeno esencialmente cultural e incapaz de ser reducido a pura normatividad. Pero es preciso no olvidar lo specifi cum del fenómeno jurídico, constitui-do siempre del hecho valorado por la regla jurídica.
Tampoco se ha de prestar al proveimiento concesivo de la anticipa-ción del efecto ejecutivo o mandamental (con cognición incompleta) la calidad de verdadera sentencia, porque si así fuese el derecho del de-mandado sufriría un brutal atropello. Se revela indispensable preservar el fruto de siglos de evolución, para la protección del ciudadano contra el arbitrio estatal, sin menosprecio de las garantías propias del proceso de conocimiento, tanto en la forma ordinaria como en la forma sumaria. Esas garantías no representan un mal en sí mismo, sino en verdad una conquista de la humanidad, principalmente después de que el proceso fue desprovisto de las inútiles e innumerables formalidades excesivas del Derecho común, así como la democracia, especialmente después de los sucesos del este europeo, demostró haber sobrepasado la frontera meramente ideológica, consagrándose como real valor a ser preserva-do. En ese contexto, el estudio de la historia evidencia una lenta línea de evolución, que de ningún modo puede ser olvidada. La tesis puede ser encontrada en el interdicto romano, en donde a las aspiraciones de orden privado se une la conveniencia de la colectividad, preponderando el interés de orden social, actuando el pretor por medio de verdaderos actos de imperium, con fundamento en el proceso inquisitorio y autori-tativo, con prevalencia casi total a la ejecutoriedad específi ca del decre-to33. La antítesis encuentra resonancia en las formalidades excesivas del proceso romano-canónico, vigente en la Edad Media y dominado total-mente por las partes, como resguardo contra el arbitrio estatal, en donde encuentra voz el principio lite pendente nihil innovetur34. La síntesis es el ejercicio de la ciudadanía dentro del proceso, postura que tuvo inicio a fi n del siglo antepasado especialmente en razón de las ideas de Franz Klein, empleo de la técnica cautelar y anticipatoria típica, ampliación de
33 Cfr. GANDOLFI, Giuseppe. Contributo allo studio del processo interditale romano. Giuffrè, Milano, 1955, pp. 69, 126, passim. Ver también KASER, Max. Das römische Zivilprozessrecht, München, Beck, 1966, § 62, II, pp. 319-320, a resaltar el interés público general para la emisión de la orden interdictal.
34 Sobre el estado de la jurisdicción en esa época, TROLLER, Alois. Von den Grundlagen des zivilprozessualen Formalismus. Basel, Helbin & Lichtenhahn, 1945, pp. 34-35. La mención al principio lite pendente nihil innovetur se encuentra en PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo Civil. T. XII, Forense, Río d e Janeiro, 1976, p. 16.
299
NOTAS SOBRE LA TUTELA DE URGENCIA
los poderes discrecionales del juez, sin olvidar la valorización del ade-cuado sistema de contrapesos35.
Todo lo que fue dicho hasta ahora evidencia con claridad sufi ciente, a nuestro ver, la imposibilidad de agrupar la tutela anticipatoria al pro-ceso de conocimiento o de ejecución, principalmente frente a su afi nidad con el proceso cautelar, del cual comparte la misma función y la misma estructura, aunque no el mismo efecto jurídico. A propósito, el efecto jurídico, que aproxima la tutela anticipatoria del verbo satisfacer y la cautelar del verbo asegurar, es que realmente las diferencia, impidiendo que puedan ser consideradas de la misma especie. No obstante, aunque no sean de la misma especie, tutela cautelar y anticipatoria comparten el mismo género, el cual está destinado a la prevención del daño al pro-bable derecho de la parte, mediante órdenes y mandatos que interfi eran desde luego en el plano sensible. Si la palabra cautelar y el propio con-cepto allí implicado se revelan impropios para designar el nuevo géne-ro de función jurisdiccional, la cuestión se transfi ere al terreno propia-mente terminológico, pareciendo bastante adecuado hablarse de tutela de urgencia, a ejemplo de la elaboración doctrinaria italiana (aunque parte de otros presupuestos legales y doctrinarios). Signifi ca decir que la tradicional clasifi cación tripartita, de larga data consagrada en la doc-trina brasileña –proceso de conocimiento, de ejecución y cautelar– debe evolucionar a la adopción de un concepto más abarcante y pertinente, cambiándose el último término de la ecuación a proceso de urgencia. Sin embargo, siempre debe tenerse bien presente la imposibilidad de mo-delos puros y antisépticos, esculpidos en la más rigurosa lógica formal y, por esa razón, inmunes a la vida y sus complejidades.
La constatación de identidad funcional de las dos tutelas, con su encuadramiento como especies del mismo género, acarrea varias con-secuencias prácticas. Una de las más importantes es la imposibilidad de que el juez extinga el proceso sin juzgamiento de mérito si por mero equívoco la parte denominó a la anticipación de cautelar, o viceversa. El simple nombre no presenta ninguna relevancia jurídica, constatación realizada hace casi mil años en la célebre bula del Papa Alejandro III,
35 Como bien pondera LACERDA, Galeno. Mandados e Sentenças Liminares. Separata de la Revista da Faculdade de Direito de Porto Alegre. Año VI, N° 1, 1972, pp. 77-96, esp. p. 93, lo ideal habrá de consistir en el justo equilibrio entre el individualismo y los valores sociales.
300
CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA
de 1160, Libro II, título I, de judiciius, capítulo VI, al dispensar a la parte de expresar en el libelo el nombre de la acción, bastando la proposi-ción clara del hecho motivador del derecho de acción: “Nomen actionis in libello exprimere pars non cogitur; debet tamen factum ita clare proponere, ut ex eo jus agendi colligatur”36. Si la parte proporcionó el hecho jurídico consustanciador de la causa petendi y formuló pedido de seguridad, el encuadramiento jurídico constituye tarea exclusiva del órgano judicial: iura novit curia.
36 BRIEGLEB. Ob. cit., § 7, p. 20.