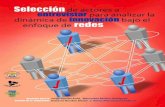Notas de clase. Concepciones de la tecnología, la innovación y las políticas de innovación....
Transcript of Notas de clase. Concepciones de la tecnología, la innovación y las políticas de innovación....
Concepciones de la tecnología, la innovación y el crecimiento.
Revisión de la teoría económica.
Lucía Pittaluga
Junio, 2000
Apuntes de Clase Instituto de Economía Facultad de Ciencias Económicas y de Administración Universidad de la República
2
Indice
Introducción ...................................................................................................... 3
1. La concepción de la tecnología del enfoque neoclásico tradicional ....... 4
1.1. La teoría microeconómica de la elección técnica y el cambio tecnológico .. 4 1.2. El papel del progreso técnico en el crecimiento económico ........................ 7 1.4. El aporte de los modelos con learning by doing .......................................... 9
1.5. Implicaciones para las políticas tecnológicas ............................................ 10
2. Los desarrollos neoclásicos más recientes ............................................ 11
2.1. La tecnología es considerada como una mercancía ................................. 11 2.2. La nueva macroeconomía del progreso técnico ........................................ 14 2.3. Implicaciones para las políticas tecnológicas: el enfoque de las fallas de mercado ........................................................................................................... 15
3. La concepción de la tecnología del enfoque evolucionista .................. 17
3.1. Una nueva concepción de la tecnología .................................................... 17 3.2. Los modelos de crecimiento evolucionistas ............................................. 21 3.3. Implicaciones para las políticas tecnológicas: el enfoque orientado a la construcción y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas ...................... 26
Bibliografía ...................................................................................................... 26
3
Introducción El enlentecimiento de la productividad observado a partir del final de la década de los sesenta en los Estados Unidos y en la mayoría de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) tras los dos shocks del petróleo, puso en los años ochenta en primera línea de los estudiosos del crecimiento económico la necesidad de encontrar una explicación a esta nueva situación. Paradójicamente, al mismo tiempo que se observaba ese débil crecimiento de la productividad en casi todos los sectores de la economía, se verificaba una aceleración de las innovaciones tecnológicas. Ello puso en cuestionamiento el impacto positivo, que la teoría económica postulaba desde los economistas clásicos, del progreso técnico sobre el crecimiento. En una primera instancia se procedió a aplicar los modelos de crecimiento standard heredados de los años 50 y 60, que en materia de crecimiento económico están representados, en su vertiente neoclásica, por el modelo propuesto por Robert Solow en su conocido artículo de 1956. Pero esa base teórica resultó insuficiente pues, si bien postula que el crecimiento es causado, en última instancia, por el progreso técnico, éste último entra mágicamente en la economía “como un maná del cielo”, sin explicarse su naturaleza y composición. Aparecieron así renovadas formas de pensar el crecimiento económico, propuestas por una nueva generación de economistas, que muy esquemáticamente pueden catalogarse como pertenecientes a las escuelas neoclásica y evolucionista. Estos desarrollos teóricos tienen en común la visión de que el progreso técnico es la principal fuente de crecimiento económico pero difieren drásticamente en aspectos metodológicos, conceptuales y de implicaciones de política pública. En este documento se analiza la concepción de la tecnología que explícita o implícitamente se utiliza en los tres enfoques mencionados (neoclásicos tradicionales, neoclásicos de crecimiento endógeno y evolucionistas). Cada uno utiliza una concepción muy distinta de la tecnología, lo que determina que sus respectivas propuestas de políticas tecnológicas sean significativamente diferentes. Se pretende mostrar que las políticas tecnológicas derivadas de los dos primeros enfoques, cuya base teórica se centra en las fallas de mercado, tienen un alcance limitado para desarrollar las capacidades innovativas endógenas requeridas en un país semi-industrializado para avanzar desde procesos tecnológicos sencillos y difundidos en dirección a actividades de complejidad tecnoproductiva más sofisticada. Partiendo de la idea de que la innovación tecnológica es generada por las firmas, se aborda en una primera instancia la microeconomía de la innovación. A su vez, el conjunto de innovaciones de las empresas tiene un impacto sobre el crecimiento del producto de un país, por lo que su análisis debe prolongarse a un nivel macroeconómico. En función de lo antedicho, en cada uno de los enfoques que se profundizan a continuación se aborda la dimensión micro tanto como macroeconómica de la innovación tecnológica.
4
1. La concepción de la tecnología del enfoque neoclásico tradicional La herramienta neoclásica básica para el estudio de la tecnología y el cambio tecnológico es el concepto de la función de producción. Dicho concepto, definido en primera instancia a nivel microeconómico, sirve de marco para el análisis de la elección técnica por parte de una empresa. Luego, al trasladarse la función de producción a nivel macroeconómico, se busca estudiar los efectos del cambio tecnológico, es decir se intenta cuantificar la tasa de progreso técnico como un determinante del crecimiento del producto. En los próximos párrafos analizaremos la concepción de la tecnología utilizada por este enfoque abordando las dos dimensiones de la función de producción mencionadas.
1.1. La teoría microeconómica de la elección técnica y el cambio tecnológico
El concepto de la función de producción microeconómica da cuenta del estado del conocimiento tecnológico en una empresa. Dicho concepto pretende describir el conjunto de conocimientos disponibles en una empresa acerca de las distintas mejores posibilidades de transformación de los insumos que utiliza en los bienes que produce. Se entiende que dichos conocimientos son de naturaleza tecnológica, en tanto indican a la empresa «una cierta manera de hacer las cosas»; o sea, son instrucciones sobre cómo combinar eficientemente recursos con el fin de obtener determinados niveles de producción1. Habitualmente se postula la existencia de una función de producción a dos factores sustituibles, trabajo (L) y capital (K), continua y continuamente diferenciable, de tal forma que el producto marginal (de L o de K) siempre tendrá sentido. Esos productos marginales son decrecientes, es decir que si un factor se mantiene fijo y el otro aumenta constantemente, cada unidad adicional del segundo provocará aumentos decrecientes del producto total. Se supone también que la función de producción describe actividades productivas con rendimientos constantes a escala2. Se considera pues que la repetición (o reproducción) es un comportamiento “normal” de la producción, es decir que si se vuelve a repetir exactamente la misma secuencia de eventos productivos es esperable obtener lo mismo que se obtuvo en el período anterior. En este enfoque se hace una importante diferenciación conceptual entre técnica y tecnología3. Se definen a las técnicas de producción en términos de las cantidades relativas de capital y trabajo que requieren. Una técnica está
1 El concepto de «conjunto de posibilidades de producción» tiene en cuenta todas las
combinaciones posibles, eficientes o no, mientras que la función de producción, al representar únicamente las combinaciones eficientes, consiste en la frontera superior de ese conjunto. 2 Formalmente, siendo Y = F(K,H,L) una función del tipo mencionado - donde K, H y L
representan respectivamente el capital físico, el capital humano y el trabajo - habrá de darse
que F(K, H, L) = F(K,H,L). 3 Dicho enfoque prevalece en la mayor parte de los libros de texto de teoría de la producción
microeconómica.
5
compuesta por todos los puntos de la función de producción que demandan la misma proporción de capital y de trabajo. El conjunto de todas las técnicas eficientes4 para fabricar un nivel de producción determinado se denomina isocuanta. El mapa de isocuantas, constituido por el conjunto de isocuantas que muestran los diferentes niveles de producción a medida que aumentan las cantidades de los dos factores, describe la tecnología o función de producción. Es decir que en este enfoque la tecnología que tiene a su disposición una empresa es representada por el conjunto de técnicas eficientes, descriptas por distintas combinaciones de trabajo y capital, capaces de lograr las distintas posibilidades de producción existentes. La tecnología o función de producción abarca todas las formas de producir que pueden ser desarrolladas a partir del estado actual del conocimiento tecnológico, con independencia de si ya fueron aplicadas o no5. Los avances del conocimiento tecnológico llevan a la constitución de una nueva función de producción que es superior a su predecesora porque se requiere menos de uno o varios factores para producir el mismo producto, permaneciendo los otros factores incambiados6. Se clasifica el cambio tecnológico según la intensidad con que utiliza los factores la nueva función de producción. El cambio tecnológico es "incorporado" cuando el nuevo conocimiento es introducido en la esfera económica a través de una nueva generación de bienes de capital. También existe el progreso técnico no incorporado que según lo admite Blaug (1971) corresponde a mejoras organizacionales en la planta que permiten producir más con las cantidades de los insumos incambiadas. En la visión que estamos describiendo, tanto la constitución de la función de producción y sus características, así como los cambios que padece a lo largo del tiempo responden a factores de naturaleza técnica. Es decir que la tecnología, o lo que es lo mismo el conjunto de posibilidades de producción, es extra económica en el sentido que surge y se transforma fuera de ese ámbito. Se infiere pues que el producto de la invención (o de la Investigación y Desarrollo7) es generado en la esfera de la ciencia y de la tecnología, la cual se encuentra «aguas arriba» de la esfera productiva. De esta manera, la secuencia que liga la investigación a la esfera productiva se hace en un sólo
sentido: investigación básicainvestigación aplicadadesarrolloaplicación a
4 Se considera que una combinación de factores eficiente es aquella que logra un determinado
nivel de producto con la mínima cantidad de factores. 4 Salter (1960:15)
6 Se trata pues únicamente de innovación de procesos.
6 Las actividades de Investigación y Desarrollo comprenden la investigación básica, la
investigación aplicada y el desarrollo. La primera consiste en investigaciones originales que hacen avanzar la ciencia y no tienen ningún fin comercial (se realiza principalmente en las universidades y en instituciones públicas de investigación); la investigación aplicada está dirigida hacia el descubrimiento de nuevos saberes científicos con objetivos comerciales específicos (se realiza predominantemente en las firmas); finalmente, el desarrollo contiene actividades no rutinarias que traducen los descubrimientos de las investigaciones en productos y procesos. Definición tomada de Kennedy y Thirwall (1972:45).
6
la actividad productiva. Es decir, no se reconoce la existencia de efectos de retroalimentación desde la esfera productiva hacia el ámbito científico-tecnológico. Dicho aún de otro modo, se concibe que una nueva tecnología es enteramente realizada con anterioridad a su incorporación a la esfera productiva o económica. La incorporación a la esfera productiva de ese producto de la invención o I&D se denomina innovación. La difusión, por su lado, es el proceso por medio del cual una nueva tecnología se propaga a través del sistema económico; o sea, consiste en la imitación por una empresa de la innovación hecha por otra. La difusión se considera, así, como una actividad completamente separada de la innovación, en el sentido de que no hay ningún elemento de novedad: la difusión es la copia exacta de la innovación. Los factores de naturaleza económica intervienen para determinar, dentro de un conjunto de posibilidades de producción determinado, las combinaciones de factores más eficientes. Como lo especifica Salter (1960:23) esas son las técnicas best practice, es decir las técnicas más apropiadas tanto desde el punto de vista técnico como económico. Son aquellas que perteneciendo a la función de producción, implican los menores costos dados los precios relativos de los factores del momento. Dicha elección se realiza a través de la decisión racional del empresario que, poseyendo un conocimiento perfecto de su función de producción8 y de los precios relativos del trabajo y capital, elige la combinación de factores que maximiza sus ingresos netos o ganancias. Si el precio relativo de los factores de producción varía, el empresario, al intentar sustituir el factor encarecido, elegirá otra técnica, desplazándose sobre la misma isocuanta. Por ejemplo cambiará por una técnica más intensiva en capital luego de un alza del precio del trabajo en relación al del capital. Estos movimientos a lo largo de la isocuanta no son considerados como cambio tecnológico por la teoría que nos ocupa, sino como una sustitución entre los factores de producción inducida por la variación de precios relativos. En suma en el enfoque que venimos de analizar, el nuevo conocimiento tecnológico resulta de actividades formales de Investigación y Desarrollo (I&D), y consiste en un conocimiento codificado, archivable y generado exógenamente a la economía. Por el contrario, el cambio técnico es inducido por factores económicos como son las variaciones de los precios relativos. No obstante esto no involucra la generación de nuevo conocimiento tecnológico. Es decir que no se dispone en este estado de la teoría neoclásica de un abordaje que posibilite el entendimiento del proceso de producción de nuevas técnicas como una actividad económica. En otras palabras, al concebirse la tecnología como exógena se deja de lado el análisis de las razones que incitan al empresario a invertir en I&D, o lo que es lo mismo se desconoce la propia naturaleza del proceso de innovación.
8 Es decir que está familiarizado con todas las técnicas existentes para fabricar su producto
7
1.2. El papel del progreso técnico en el crecimiento económico
Los trabajos neoclásicos que estudian el progreso técnico a nivel macroeconómico utilizan la función de producción agregada. Dichas investigaciones se centran en el análisis de los efectos del cambio de la tecnología sobre la producción de la economía en su totalidad. En otras palabras, estudian el papel del progreso técnico en el proceso de crecimiento. La función de producción agregada relaciona el capital, el trabajo y el producto de toda una economía, expresados en sus valores monetarios. Formalmente se escribe: Q= F(L,K), en donde K es la evaluación monetaria de los equipos representativos de una técnica (capital agregado), L es la masa de salarios equivalente al aporte productivo del trabajo (trabajo agregado) y Q el valor del producto de la economía. El pasaje de la función de producción micro a la macroeconómica plantea serios problemas como el de la agregación de diferentes bienes de capital o la cuestión de saber si la relación agregada entre el capital, el trabajo y el producto en términos de valor expresa la sustituibilidad técnica entre los factores de producción. Esos asuntos han sido ampliamente debatidos en la literatura económica de los años 1950 y 19609. El punto de partida para el estudio del enfoque macroeconómico del progreso técnico lo constituyen dos trabajos de Robert Solow (1956, 1957). El primero de ellos plantea un modelo de crecimiento que será el marco analítico de referencia para el subsiguiente desarrollo de la teoría neoclásica. En el segundo, el autor propone descomponer el crecimiento del producto nacional para contabilizar los factores que explicaron el crecimiento americano durante la primera mitad del siglo. En sus dos trabajos Solow postula la existencia de una función de producción a dos factores, trabajo (L) y capital (K), con rendimientos constantes a escala y rendimientos marginales decrecientes de cada factor. El supuesto neoclásico tradicional de competencia perfecta asegura que los precios de los factores correspondan a sus productividades marginales. Ello tiene varias consecuencias, una de las cuales le permite concluir, en su segundo trabajo (Solow, 1957), que únicamente una parte minoritaria del aumento del producto es explicada por el incremento de los factores de producción. El resto, denominado residuo o “A”, explica el 87,5% del crecimiento económico verificado entre 1909 y 1949 en Estados Unidos. La mayor parte de los estudiosos del crecimiento de la época aceptaron que el factor residual podía asimilarse en términos generales al progreso técnico. La popularidad alcanzada por esa interpretación de “A” se debió en gran parte a la idea preexistente de que el avance tecnológico había sido uno de los grandes motores del desarrollo de las naciones industrializadas. Pero, en realidad “tecnología” no era más que una etiqueta conveniente, pues, como bien
9 En la revisión bibliográfica de la literatura económica sobre el progreso de Kennedy y Thirwall
(1972:15-43) figura una transcripción de esos debates.
8
subrayó Abramovitz (1956:11)10 frente a resultados similares a los de Solow, el residuo era más bien “una medida de la ignorancia que existía sobre las causas del crecimiento económico”. Los posteriores trabajos empíricos sobre las causas del crecimiento se centraron en “reducir el residuo”, sea incorporándolo en los factores productivos a través de ajustes por calidad, composición, etc., o agregando otras posibles variables explicativas como economías de escala o cambios estructurales. En cuanto al primer trabajo que escribió Solow (1956), en él se muestra que el sendero de crecimiento del producto per cápita de un país está pautado por la acumulación del capital, o lo que es lo mismo por el cambio técnico. Este, como ya se mencionó, se produce cuando incrementa la relación K/L. O sea, que a lo largo de dicho sendero, los empresarios maximizadores de su beneficio adoptan técnicas cada vez más capital intensivas en respuesta al encarecimiento relativo del trabajo con respecto al capital. No obstante, se demuestra que a largo plazo la tasa de crecimiento del producto per cápita tenderá a cero. Esta tendencia se relaciona con el carácter decreciente de la productividad marginal del capital. En efecto, tal supuesto implica que la acumulación de este factor a lo largo del sendero de crecimiento traerá consigo la merma de sus rendimientos, desalentando la inversión real. A largo plazo, ésta alcanzará apenas para cubrir la depreciación del stock de capital preexistente y para equipar a la nueva mano de obra que se vaya incorporando a la producción. Ello define un estado de “crecimiento estable”, en que a largo plazo el producto crece a igual tasa que la población activa o lo que es lo mismo, la tasa de crecimiento del producto per cápita tenderá a cero. Para obtener un ritmo de crecimiento mayor y superar la tendencia al estado de “crecimiento estable” se recurre al progreso técnico. El producto por habitante aumentará de forma sostenida si el cambio tecnológico es neutro en el sentido de Harrod, es decir que aumenta la eficiencia del trabajo11. En estos modelos el progreso técnico permite obtener un nivel de producción más elevado sin que el volumen de los factores sea modificado. O sea que tiene esencialmente un carácter organizacional, y se traduce, de manera general, por un desplazamiento de la función de producción. El progreso técnico es calificado pues como no incorporado12. Además, dicho progreso técnico es exógeno en el sentido de que se produce sin la intervención de los agentes económicos. En el próximo ítem se analiza el significado de esta última
10
Citado por Fagerberg 1994:1150 11
Es decir aquél que permite que, a lo largo de las trayectorias de crecimiento en las que la relación capital-producto se mantiene constante, permanezca también constante la distribución de la renta entre el capital y el trabajo. Formalmente la función de producción se escribe de la siguiente forma: Y=F(K, e
gtL) ,siendo g>0 la tasa de progreso técnico.
12 En trabajos posteriores (1960, 1962) Solow propone un modelo en el que el progreso técnico
es incorporado en el nuevo capital que se construye. Dichos modelos con generaciones de capital pretenden aumentar la sensibilidad del crecimiento del producto a los cambios del stock del capital, en los cuales las nuevas adiciones pesan más que las anteriores.
9
característica del progreso técnico, central en el enfoque neoclásico tradicional del crecimiento económico.
1.3. El progreso técnico exógeno
El progreso técnico es exógeno en el sentido que es intrínsecamente extra-económico. Para demostrarlo es necesario utilizar el Teorema de Euler a través del cual se sabe que, si la función de producción exhibe rendimientos constantes de escala ,o lo que es lo mismo es homogénea de grado uno, el pago de los factores de producción agota el producto, siempre y cuando se pague a cada uno de los factores por su productividad marginal13. Por lo tanto, una vez pagados el capital y el trabajo no se dispone de recursos para compensar cualquier otro tipo de actividad. El progreso técnico no puede por consiguiente ser generado a través de una actividad científico-tecnológica de naturaleza económica privada pues no existen recursos en la economía para remunerar esas tareas. Otra manera de mirar la exogeneidad de la tecnología es considerarla como si fuera un bien público puro. Para entender el significado de este concepto debe recordarse que los estudiosos de las finanzas públicas han identificado dos atributos fundamentales de un bien económico: el grado de su rivalidad y el grado en que es susceptible de exclusión14. La rivalidad es un atributo tecnológico en el sentido que, debido a su propia naturaleza, la utilización de un bien rival por una empresa o persona impide que otro la use. Un bien es susceptible de exclusión si el propietario puede impedir que otros lo utilicen. La posibilidad de exclusión depende de la naturaleza del bien y del sistema legal vigente. En general los bienes económicos son a la vez rivales y excluibles, por lo que son provistos privadamente y se comercian en los mercados. Por contraste, los llamados bienes públicos puros son a la vez no rivales y no excluibles. En virtud de esta segunda característica no son pasibles de ser provistos por la actividad privada. En suma, el progreso técnico es exógeno en el sentido que el conjunto de técnicas que componen una nueva tecnología se constituyen en un mundo ajeno al económico. Además, ese conjunto es un bien libre. Es decir está libremente disponible para todas las empresas, de modo de habilitarlas a elegir la mejor técnica, según sea la relación entre los precios de los factores de producción que impere en el mercado.
1.4. El aporte de los modelos con learning by doing
Los modelos de tradición neoclásica que usan el concepto de learning by doing (Arrow, 1962) se separan de la concepción limitada del progreso técnico expuesta anteriormente. En efecto, la idea de que una firma «aprende» a hacer mejor sus tareas a medida que aumenta el número de veces que las lleva a cabo, induce a considerar a la empresa como una entidad que, además de
13
Formalmente esto se escribe de la siguiente forma: PMgK.K+PMgL.L=Y 14
Véase por ejemplo Cornes y Sandler (1986).
10
producir cierto bien o servicio, crea simultáneamente nuevos conocimientos tecnológicos acerca del modo de producir mejor. La introducción del aprendizaje en la conceptualización de la innovación constituye una modificación significativa en la tradición neoclásica, pues hace del cambio técnico un elemento endógeno dependiente de la conducta global de la unidad económica de que se trate, sea la firma individual, la rama, el sector o el sistema económico en su conjunto. Es decir, la innovación ya no se concibe como una actividad totalmente separada de la producción, admitiéndose que también durante esta fase se genera conocimiento tecnológico. En tanto los efectos del aprendizaje dependen de la simple acumulación de experiencia en la producción, subyace en esta nueva concepción de tecnología el mismo tipo de enfoque que en los de tradición neoclásica más ortodoxa antes mencionada: se considera que los conocimientos tecnológicos son fácilmente accesibles, bastando familiarizarse con la técnica para adoptarla y para ir virtualmente alterándola. El proceso de aprendizaje se percibe así como pasivo, automático y sin costo. Pasivo, porque no parece necesario que se implementen acciones explícitas tendientes a adquirir esos nuevos conocimientos y habilidades técnicas; automático, porque se supone que después de un tiempo de «hacer», el aprendizaje se produce inevitablemente; y sin costo, porque el aprendizaje es aplicado como si fuera un sub-producto gratuito de la producción15. Como en los modelos ortodoxos de tradición neoclásica, en éstos la tecnología es tratada como si fuera un stock de técnicas disponible en las estanterías de las bibliotecas, en los archivos de las universidades o en las propias empresas manufactureras (off-the-shelf technology) transferible libremente de un lado a otro.
1.5. Implicaciones para las políticas tecnológicas
De las formulaciones neoclásicas sobre el funcionamiento de las economías competitivas deriva una recomendación genérica que propugna la prescindencia de la intervención estatal. Se postula que, si los individuos contemplan horizontes lejanos al definir sus comportamientos de ahorro, y toman en cuenta la situación de sus descendientes, el sendero de equilibrio a largo plazo (path time) de las economías resultará socialmente eficiente, siempre que el Estado no intervenga. Las recomendaciones de política tecnológica que derivan de este enfoque se ajustan a esos lineamientos generales.
Solow no discutió las implicaciones de utilizar una concepción de la tecnología como bien libre en un modelo constituido por varios países. Pero, según lo expresa Fagerberg (1994:1149), la investigación de cuño neoclásico posterior a Solow tomó por dado que si la tecnología o el conocimiento estaba disponible
14
Sobre la idea de que el aprendizaje es concebido como pasivo, automático y sin costo, véase Bell (1984:189).
11
en el país que lideraba el progreso técnico, también lo estaba en el resto de los países16. Como resalta Lucas (1990:96), “La idea central de prácticamente todas las políticas de desarrollo de la postguerra fue la de estimular la transferencia de bienes de capital desde los países ricos hacia los más pobres”. En efecto, bajo los supuestos de tecnología exógena y una apropiación completa de la innovación la mejor política es asegurar a los empresarios la posibilidad de poder elegir tecnologías de frontera disponibles internacionalmente o atraer las empresas extranjeras que las posean. Ello implica eliminar todas las barreras al libre comercio de bienes y factores entre las naciones. En suma, las políticas eficaces son las que aseguran el libre juego de las fuerzas de mercado para permitir dos mecanismos simultáneos imprescindibles en el proceso de crecimiento: por un lado, han de crearse las condiciones para asegurar que las técnicas utilizadas por los empresarios se ajusten a las variaciones relativas de los precios de los factores de producción; de este modo se emprende el proceso de cambio técnico o acumulación de capital. Por otro, ha de liberarse el comercio con las demás naciones para atraer los bienes de capital, necesarios para el cambio técnico, y disponer de las nuevas tecnologías de frontera, base para el progreso técnico. 2. Los desarrollos neoclásicos más recientes
2.1. La tecnología es considerada como una mercancía
En un artículo de 1962 Arrow17 reflexiona por primera vez en la literatura económica sobre cuáles son los factores que inciden en la decisión de innovar de una empresa. Este trabajo abrirá el camino para comenzar a indagar sobre el proceso de generación de las técnicas o lo que es lo mismo sobre la Investigación y Desarrollo (I+D) llevada adelante por las empresas, enriqueciendo así el abordaje centrado en la elección técnica entre un conjunto de técnicas exógenas. Romer (1990b:98) dice que el argumento de no convexidad en términos de no rivalidad es nuevo pero la idea ya fue usada por Schumpeter y otros. Dice que Arrow usa apropiabilidad en lugar de exclusión e indivisibilidad en lugar de no rivalidad. Apropiabilidad es sinónimo de exclusión pero la indivisibilidad no es lo mismo que no rivalidad. Las indivisibilidades generan no convexidades locales mientras que la no rivalidad crea no convexidades globales. Dentro de la clasificación de los bienes económicos antes mencionada, se concibe el conocimiento tecnológico como un bien público no puro, y ello en
16
Como ilustración de su afirmación Fagerberg transcribe las palabras de Denison (1967:282), uno de los principales contribuyentes en el campo de la contabilidad del crecimiento neoclásica: “...al ser el conocimiento una commodity internacional, los avances de ese conocimiento han de ser del mismo tamaño en casi todos los países” . 17
"Economic Walfare and the Allocation of Ressources for Invention", in Nelson R. (ed), The Rate and Direction of Inventive Activity, Princeton UP, New Jersey. Citado por Christian Lebas (1995).
12
razón de su doble carácter de bien no rival y parcialmente excluible. La no rivalidad se asocia a la posibilidad de utilizarlo en una actividad económica sin impedir o reducir su uso simultáneo en otra. En otras palabras, se entiende que el conocimiento tecnológico puede ser empleado por un número indeterminado de firmas y durante innumerables períodos, sin desgaste ni costos adicionales. El carácter parcialmente excluible de una tecnología implica que su creador sólo puede apropiarse de una parte de sus resultados económicos. Otra parte está conformada por externalidades o derrames tecnológicos (technological spillovers), es decir, por la adquisición gratuita y automática de conocimientos creados por otras empresas. Dichos derrames existen porque, si bien una patente o el secreto impiden que otros hagan un uso no autorizado del nuevo conocimiento, esta exclusión es sólo temporaria. Y aún, porque hay ciertos aspectos del conocimiento que no resultan susceptibles de exclusión. Al referirse al conocimiento tecnológico no se está pensando en la investigación básica, sino en la investigación aplicada y el desarrollo experimental. Es decir que los modelos en cuestión sólo tratan la I&D susceptible de realizarse en las empresas privadas. La ausencia de la investigación básica en los análisis del enfoque de crecimiento endógeno no se debe de modo alguno a que ésta sea considerada prescindible para el crecimiento. Por el contrario, al centrar su interés en los factores de la actividad privada que explican la generación de conocimiento, los modelos descartan la investigación básica por considerarla un bien público puro. En otras palabras, por su propia naturaleza la investigación básica se difunde íntegramente y de forma gratuita (o lo que es lo mismo genera externalidades), por lo que las unidades económicas no podrían apropiarse de sus resultados si la generaran. Ello obliga a las instituciones públicas a financiar la investigación básica. En cambio, como los resultados de la investigación aplicada y el desarrollo experimental son parcialmente excluibles, las instituciones con fines de lucro tendrán interés en realizar tales actividades pues tienen la posibilidad de apropiarse de una parte de los beneficios que genera. El conocimiento creado por la investigación aplicada y el desarrollo experimental es específico o general. El conocimiento específico permite a una firma manufacturar un producto determinado o incorporar cierto proceso productivo. Es este conocimiento el que puede ser temporariamente protegido por patentes o por el secreto, lo que lo torna un bien económico excluible. El conocimiento general, en cambio, tiene una aplicación más amplia y es de mucho más difícil exclusión, pues es más difícil retener el conocimiento de principios universales e invocar la legalidad para legitimar la propiedad de ese tipo de conocimiento. La novedad incorporada por la teoría del crecimiento endógeno consiste, justamente, en reconocer la existencia de externalidades del conocimiento general que es producto del esfuerzo privado en I+D. En los mismos se introduce, por un lado, un marco de competencia monopólica, de modo de justificar la inversión privada en I+D; y por otro, las externalidades asociables a la creación del conocimiento tecnológico general,
13
fuente primordial del crecimiento sostenido. Estos dos aspectos de la argumentación son objeto de los ítems que siguen.
a) Innovación y competencia monopólica.
La explicación de cómo se comportan las empresas privadas generadoras de conocimientos tecnológicos requiere abandonar el supuesto usual sobre el carácter competitivo de los mercados, y admitir que su estructura se peculiariza por la competencia monopólica. La clave del razonamiento está en la naturaleza parcialmente excluible y no rival de la tecnología. Para que el empresario esté dispuesto a innovar, ha de poder apropiarse de ingresos asociables al conocimiento tecnológico. De ser éste no excluible, no habría manera de realizar tal apropiación. Pero tratándose de un bien parcialmente excluible, el generador privado de tecnología puede impedir por un tiempo que otros la utilicen, a través de una patente o del secreto. Vale decir, de ello depende que los empresarios obtengan una renta monopólica, cuando han innovado. En los modelos neoclásicos tradicionales, las condiciones de realización de la producción en una empresa cualquiera, son representadas por una función de producción homogénea de grado uno. Con este tipo de función, si se duplica la cantidad de recursos y se repite exactamente la misma secuencia de actos productivos, la cantidad producida también se duplicará. O sea, existirán rendimientos constantes a escala. En los nuevos modelos neoclásicos, el conocimiento tecnológico constituye un factor de producción no rival. Como ya fue indicado, de esta característica surge que el mismo puede ser reutilizado sin desgaste ni costo adicional. Una actividad productiva de esta naturaleza está representada por una función de producción de rendimientos crecientes a escala 18. Al expresarse éstos últimos en una función homogénea de grado mayor que uno queda asegurada la existencia de recursos suficientes para retribuir a las actividades tecnológicas 19. En suma, las empresas generadoras de tecnología no podrán sobrevivir a no ser que ganen una renta monopólica. La posibilidad de exclusión del conocimiento - aunque con carácter parcial - permite la apropiación de esos ingresos adicionales asociados a la innovación. Y la no rivalidad del conocimiento tecnológico se traduce en funciones de producción con rendimientos crecientes a escala, de modo que las firmas puedan vender sus productos a precios por encima de los costos marginales de producción.
b) Las externalidades tecnológicas y el crecimiento.
18
Formalmente, si F(A,R) representa una función de producción donde R designa los insumos rivales K, H y L, y donde A representa un insumo no rival, de la no rivalidad de este último
deriva que F(A, R) >.F(A,R). 19
Debe recordarse que, en función del teorema de Euler, cuando los rendimientos constantes a escala se expresan en una función de producción homogénea de grado uno, no restan recursos para retribuir la innovación tecnológica.
14
A nivel agregado de toda la economía, la idea fundamental de los modelos examinados es que la apropiación imperfecta y la no rivalidad permiten que el conocimiento tecnológico se disemine extensamente. Dichas externalidades tecnológicas suscitan el crecimiento sostenido del producto per cápita. Así pues, contrariamente a los modelos tradicionales, en los nuevos modelos dicho crecimiento constituye un resultado endógeno del funcionamiento del sistema económico. Como mencionamos anteriormente, la teoría del crecimiento endógeno reconoce la existencia de externalidades del conocimiento general que es producto del esfuerzo privado en I+D. Dichos derrames tecnológicos generan, por un lado, rendimientos crecientes en la acumulación del conocimiento tecnológico y, por otro, incrementos de la productividad de los factores de producción rivales. En relación al primer efecto mencionado, se aduce que la producción de conocimientos de cada investigador contribuye a acrecentar la productividad de los demás, pues los descubrimientos se hacen a la larga disponibles para los mismos. Las externalidades no se producen sólo entre agentes contemporáneos, sino también a través del tiempo. En otros términos, cada innovación se agrega al stock de conocimientos pre-existentes, que además no se deprecia. Puede afirmarse, por lo tanto, que el producto marginal crece en la actividad investigativa, a medida que aumenta dicho stock 20. El segundo efecto dice respecto de la capacidad del conocimiento tecnológico de actuar sobre cada uno y todos los insumos restantes, haciendo que la relación entre la cantidad de producto que se obtiene por unidad de insumo sea mayor cuando dicho insumo es utilizado combinado con nuevos conocimientos. Tal efecto permite compensar la tendencia al decrecimiento de los rendimientos marginales de los factores acumulables, como el capital físico y el humano, resultando un crecimiento sostenido del producto per cápita.
2.2. La nueva macroeconomía del progreso técnico
Los nuevos modelos de crecimiento de cuño neoclásico desarrollados durante la década de los ochenta no constituyen un cuerpo teórico homogéneo. Tienen en común, sin embargo, el objetivo de lograr que las fuentes de crecimiento sostenido sean endógenas, lo que proponen realizar básicamente a partir de la incorporación al modelo de la inversión en capital humano, el aprendizaje por la práctica, las economías externas derivadas de la especialización y la Investigación y Desarrollo (I&D).
Entre los modelos mencionados están los de Jones y Manuelli (1990) y de Rebelo (1990, 1991), que colocan la acumulación de capital físico y humano como la principal fuerza motriz del crecimiento; y asimismo, los elaborados por Lucas (1988) y otros, en los cuales la sustentabilidad del crecimiento se asocia a la acumulación de inputs que generan externalidades positivas. También se encuentran los de Romer (1990), Aghion y Howitt (1992) y Grossman y
20
Formalmente, ello puede representarse mediante la ecuación a = f(A), donde “a” es la cantidad de descubrimientos realizados por un investigador durante cierto período, A el stock de conocimientos disponibles y “f” una función creciente. Esta representación puede ser complejizada, introduciendo por ejemplo una variable aleatoria para la duración de la investigación (Aghion y Howitt, 1992).
15
Helpman (1991) que incorporan al análisis la competencia monopólica e endogenizan el progreso técnico. Estos nuevos modelos niegan pues la exogeneidad planteada en los tradicionales, y junto con ello cuestionan el carácter decreciente de los rendimientos marginales de los factores acumulables, como el capital físico y humano. Dichos modelos postulan, por un lado, un marco de competencia imperfecta, que hace posible remunerar la innovación intencional de los empresarios privados. Por otro, suponen que las externalidades provocadas por esa innovación evitan la convergencia de la tasa de crecimiento del producto hacia la de la población activa.
2.3. Implicaciones para las políticas tecnológicas: el enfoque de las fallas de mercado
En un trabajo de Arrow y Debreu (1954) se identificaron por primera vez en la literatura económica los tres tipos de condiciones que deben satisfacer los mercados para lograr una eficiente asignación de los recursos. Se incluye en primer lugar la ausencia de externalidades y de bienes públicos, en segundo lugar la presencia de competencia perfecta, y por último un conjunto completo de mercados21. Si alguna de estas condiciones no se cumple se habla de que existen fallas de mercado, es decir que los mecanismos de mercado no son capaces de igualar los costos y beneficios sociales y privados. A través de este análisis se justifica la intervención del Estado para corregir esas fallas.
En economías cuyo crecimiento es impulsado por la innovación, dos tipos de obstáculos se interponen al logro de los patrones de eficiencia usualmente asociados al libre juego de las fuerzas del mercado. Por un lado, la existencia de mercados monopólicos impide la condición de óptimo llamada de “equimarginalidad”, según la cual los precios de todos los factores de la producción han de igualarse a las respectivas productividades marginales. Por otro lado, al no considerar los efectos de las externalidades tecnológicas, los agentes privados obtienen de su inversión en tecnología – y más en general, de su esfuerzo de acumulación - rendimientos inferiores al rendimiento social virtual de decisiones alternativas. Ambas razones habilitan a aducir que, en la dinámica del crecimiento, es posible obtener mejoras de los niveles de bienestar a través de la intervención del Estado. Según se aduce, las políticas públicas adecuadas pueden ser de diversa índole, según el origen y amplitud de las externalidades y la naturaleza y grado de la competencia imperfecta. Como es claro, el énfasis recae sobre los mecanismos de intervención que corrijan los ritmos de generación de tecnología, acercándolos a los socialmente óptimos. Y asimismo, que diseminen los efectos de las externalidades tecnológicas y atenúen la discrecionalidad de las decisiones monopólicas, en cuanto a las calidades y cantidades de los bienes producidos.
21
Con esto se hace referencia a que todos los bienes y servicios que se intercambian tengan precios de mercado.
16
Los nuevos modelos poseen implicaciones específicas y de particular relevancia que atañen a las políticas públicas propias de los países de menor desarrollo. Así por ejemplo, Romer (1993) plantea que existe una brecha tecnológica entre los países de menor y mayor desarrollo22. Del análisis de la dinámica de dicha brecha concluye que las políticas públicas en los países rezagados son fundamentales en la creación del capital humano requerido para acelerar el crecimiento. Le compete al Estado un papel central en la construcción de la base doméstica necesaria, por la vía de adecuar el sistema de educación y los marcos institucionales, de modo que el mejoramiento del capital físico y humano resulte rentable para las empresas privadas. En esta visión, el aprendizaje, el rediseño o el reverse engineering en los países del Sur no son mas que una “reinvención de la rueda”, o sea meras duplicaciones. Esta visión reduce la tecnología a simple información, que puede ser transferida integralmente de una empresa a otra sea tanto del mismo país como del extranjero. En los modelos de Grossman y Helpman (1991), la difusión gratuita del conocimiento tecnológico general beneficia, en principio, tanto a firmas de la misma economía en que se generaron los nuevos conocimientos como a las de otros países. Sin embargo, la diseminación internacional del nuevo conocimiento se realiza con desfasajes, dadas las barreras legales y culturales que inhiben la libre circulación de personas e ideas a través de las fronteras nacionales. El alcance internacional o nacional de esos spillovers tecnológicos, así como su ritmo de difusión, incidirán directamente en las posibilidades de convergencia económica entre las naciones. A su vez, el conocimiento específico puede ser difundido a través de la imitación. Habrá empresarios dispuestos a imitar un nuevo producto o un nuevo proceso siempre que la renta esperada supere a los costos por un margen adecuado, margen que depende crucialmente de la incidencia del sistema de patentes sobre dichos costos. Las posibilidades abiertas por la imitación poseen implicaciones analíticas que atañen a las relaciones Norte-Sur en materia de difusión de la tecnología. Así, Grossman y Helpman (1991: Cap. 11) elaboran un modelo específico sobre el tema, en el cual suponen que el Sur no innova, sino que imita las tecnologías generadas en el Norte. Pero la imitación no carece de costos: el aprendizaje necesario para dominar nuevas tecnologías requiere de esfuerzos que toman la forma de inversiones en capacidad tecnológica. Los spillovers generados por estas inversiones permiten al Sur acumular conocimientos, cuyo stock se va acrecentando con la experiencia en imitación, asociable a la cantidad de tecnologías copiadas al Norte. El rezago tecnológico del Sur presenta, pues,
22
En dicho artículo se identifican dos brechas tecnológicas que separan a los países industrializados de los países menos desarrollados: brechas de “objetos” y de “ideas”. La primera atañe a las carencias de capital físico y humano, y la segunda, al acceso al tipo de ideas que impulsan la creación reiterada de nuevos bienes y procesos en los países desarrollados.
17
cierto aspecto positivo: las posibilidades de crecimiento abiertas por el menor costo de la I&D imitativa respecto a la innovativa 23. En esas condiciones, el gobierno de un país con capacidad de I&D débil ha de ser laxo en la aplicación del cumplimiento de la propiedad intelectual y permitir de ese modo que el costo de la imitación de las patentes de países tecnológicamente más avanzados se haga mínima. El mismo efecto puede lograrse a través del otorgamiento de un subsidio a los imitadores. Básicamente entonces, en los modelos Norte-Sur de Grossman y Helpman la política tecnológica de una nación subdesarrollada ha de centrarse en la reducción del costo de la “invención alrededor” de una patente generada en un país industrializado. Basándose en los hallazgos de la teoría del crecimiento endógeno Stiglitz (1998:711-715) propone en su “consenso post-washington” un papel mucho más activo del Estado. Plantea en particular políticas públicas destinadas a la formación de recursos humanos y a la transferencia tecnológica a través de la inversión extranjera directa. Resumiendo, retomamos la enumeración elaborado por Chudnovsky y López (1995) quienes escriben que en base a este enfoque los principales objetivos de la política tecnológica pasan por asegurar un flujo continuo de innovaciones –a través de una adecuada protección a la propiedad intelectual y de incentivos fiscales a los gastos de I&D –y favorecer la difusión de las innovaciones en el tejido productivo por medio de un eficiente sistema de información, dirigido principalmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs). Las conductas monopólicas a las que podría dar lugar la utilización de los activos intangibles serían contrarrestadas a través de una política de defensa de la competencia. 3. La concepción de la tecnología del enfoque evolucionista
3.1. Una nueva concepción de la tecnología
Según los evolucionistas, la tecnología involucra, además de los equipos y las máquinas y de un conjunto de instrucciones generales de cómo hacer las cosas, los conocimientos y las capacidades para llevarlas a cabo de forma eficaz24. Estos conocimientos y capacidades no pueden ser deducidos ni de la naturaleza de los insumos, ni de la secuencia de las operaciones. Cada empresa los adquiere por medio de un proceso activo de aprendizaje, siendo pues acumulativos los progresos registrados. Además, los conocimientos adquiridos son en parte tácitos, en el sentido de que no son susceptibles de registro preciso bajo la forma de instrucciones.
23
No ha de entenderse que los costos de la primera sean irrisorios. E. Mansfield et al. han estimado que el costo de la copia de un nuevo producto o proceso representa 65% de la innovación original (citado por Grossman y Helpman, 1991: 286). 22
Los conocimientos y las capacidades se refieren a lo tecnológico propiamente dicho, y también a los aspectos relativos a la organización y la gestión de la empresa. La tecnología es así entendida en sentido amplio.
18
Estos dos aspectos de la tecnología –su carácter tácito y acumulativo– hacen que ella sea fundamentalmente específica a las empresas que la ponen en práctica. En otras palabras, de acuerdo con los puntos de vista que genéricamente se han denominado neo-schumpeterianos, la tecnología es de especificación incompleta y de captación y transferibilidad imperfecta. Además, su evolución, pautada por mejoras incrementales, es continua en el tiempo, pero se producen «saltos» tecnológicos discontinuos generados por innovaciones radicales que cambian «el estado de las cosas». En los próximos ítems se amplían las referencias a los aspectos antedichos. a) La dimensión tácita Nelson y Winter (1982:76-82), y también Dosi (1988a:1126), se basan en las postulaciones generales de Michael Polanyi respecto del conocimiento tácito25 para mostrar que la tecnología involucra conocimientos que no pueden expresarse en un saber claramente articulado. Es decir, las empresas se muestran muchas veces capaces de hacer cosas, pero al mismo tiempo resultan incapaces de explicar con precisión cómo las hacen. Según Polanyi, el conocimiento tácito se compone de elementos del conocimiento de los individuos que permanecen indefinidos, incodificados y no publicados. Estos elementos no pueden ser siquiera expresados plenamente por quienes los poseen; difieren así de una persona a otra, sin desmedro de que puedan ser comunes a colegas y colaboradores que comparten una misma experiencia. De forma paralela, Nelson y Winter aluden a la capacidad (skill) de una organización o empresa para ejecutar tareas determinadas como la posesión de un conocimiento en parte articulable en instrucciones claras pero en parte tácito; es decir, imposible de vehicular mediante información precisa, quedando incorporado a las personas que la componen y a las rutinas de su organización26. Esta normativa –en parte explícita y en parte tácita, que indica cómo hacer las cosas o cómo mejorarlas, incorporada a las rutinas de la organización e imposible de articular de modo preciso– hace que, a través de la práctica, la repetición y las mejoras incrementales27, algunas empresas sean más aptas que otras para explorar determinadas oportunidades técnicas y para aplicarlas a procesos y productos específicos (Dosi, 1988a:1133). Es de observar que el carácter tácito del conocimiento tecnológico resulta clave en una concepción de la tecnología que no la define como asociada a simple
23
M. Polanyi (1967), The tacit dimension, Doubleday Anchor, Garden City, citado por Nelson y Winter (1982). 24
Nelson y Winter (1982:14) usan el término «rutina» para referirse a estructuras de comportamiento de las empresas regulares y previsibles, que conducen a esquemas repetitivos de actividades. Estos esquemas constituyen la memoria organizacional que orienta la toma de decisiones en los varios ámbitos de la empresa, incluso en los referidos a las actividades de I&D. 25
Las innovaciones incrementales son las mejoras sucesivas a las que están sometidos todos los productos y procesos. Más adelante se profundizará su significado.
19
información28; en efecto, debido a ese carácter la tecnología no puede ser percibida como un mero conjunto de instrucciones, y su difusión no puede basarse por entero en información articulada respecto de la misma29.
b) La dimensión acumulativa
Para los autores de la corriente evolucionista, la tecnología es en su mayor parte resultado de la experiencia acumulada en la producción por las empresas. Esto se explica diciendo que las empresas van construyendo la tecnología, en el sentido de que van adquiriendo conocimientos a lo largo de una trayectoria tecnológica propia. Pero el camino que sigue la empresa está acotado por el contenido del paradigma y la trayectoria tecnológicos a nivel del sector y de la economía en donde ella está inserta. En los próximos párrafos se desarrollan estos conceptos. Para la corriente en estudio, la tecnología no es un dato ex ante a la innovación, sino que es construida durante el propio proceso de innovación. Lo que sí es un dato ex ante es un potencial de desarrollo tecnológico –el paradigma- a partir del cual es posible seguir varios caminos o trayectorias (Dosi, 1982, 1988a, 1988b). Dosi (1982:83) se inspira en la idea de paradigma científico de Kuhn (1962) para construir su propio concepto de paradigma tecnológico30. Así como el paradigma científico es un modelo para definir los problemas relevantes en materia de investigación científica, el paradigma tecnológico define un cierto potencial de desarrollo tecnológico a partir del cual existen varias posibilidades de investigación, de desarrollos y de realizaciones31. Un paradigma tecnológico incluye fuertes prescripciones sobre las direcciones del cambio técnico que deben seguirse y sobre aquellas que deben obviarse. «Los paradigmas tecnológicos tienen un fuerte efecto de exclusión: los esfuerzos y la imaginación tecnológica de los ingenieros y de las organizaciones en donde trabajan están sesgados en direcciones precisas mientras que son ‘ciegos’ con respecto a otras posibilidades tecnológicas.» (Dosi, 1982:84)
26
Como sí lo hace Arrow (1962), «Economic welfare and the allocation of resources for invention», en Nelson R. (ed.), The rate and direction of inventive activity: economic and social factors, citado por Dosi (1988a:1130). 27
También otros autores no evolcionistas emplean la noción de conocimiento tácito. Por ejemplo, Porter (1991:965) señala que «una gran parte del conocimiento técnico se deriva del aprendizaje basado en la práctica, lo que es peculiar y difícil de transmitir». 28
«El paradigma científico es, al comienzo, un conjunto de promesas basadas sobre determinados e incompletos ejemplos, sobre posibles éxitos de descubrimientos científicos.(...) La ciencia normal consiste en la actualización de esas promesas. Esta actualización se lleva a cabo profundizando el conocimiento de aquellos hechos que el paradigma considera como relevantes, aumentando el emparejamiento entre esos hechos y las predicciones del paradigma y finalmente articulando aún más el paradigma mismo.» (T. Kuhn, 1962:23). 29
Como ejemplo de paradigmas tecnológicos puede hacerse referencia al conjunto de oportunidades de desenvolvimiento tecnológico que se abrieron en distintas épocas en torno al motor de combustión interna, la petroquímica y los semiconductores (Dosi, 1988a:1127).
20
Asimismo, se establece una distinción entre paradigma tecnológico y trayectoria tecnológica. En analogía con la ciencia normal de Kuhn (op. cit.), esta última se define como la actividad normal de resolución de los problemas tecnológicos, y por ende atañe a una secuencia de innovaciones que van siendo introducidas en la esfera económica. Así pues, la trayectoria tecnológica está constituida por una serie orientada y acumulativa de innovaciones sucesivas. Las condiciones económicas en las cuales estas trayectorias tienen lugar favorecen un proceso de selección de las innovaciones; de tal modo que entre varias líneas de desarrollo y de acumulación posibles, abiertas por ciertas innovaciones mayores, sólo algunas líneas determinadas se afirmen de manera acumulativa. En palabras de Dosi (1988a:1128), «las actividades innovadoras son fuertemente selectivas, finalizadas en direcciones precisas y acumulativas en la adquisición de las capacidades para resolver problemas»32. Se sostiene que el aprendizaje tecnológico se realiza a lo largo de trayectorias específicas, resultando por ello sectorial y acumulativo. Pero a la vez es compartido –con diferentes capacidades y niveles de éxito– por todos los agentes que operan dentro de la trayectoria particular de que se trata. En cuanto a estas características compartidas o públicas se realizan dos señalamientos. En primer término, la tecnología contiene elementos de libre disponibilidad, que pueden obtenerse, por ejemplo, mediante la lectura de publicaciones científicas o la asistencia a actividades universitarias. El segundo atañe a la existencia de un conjunto estructurado de externalidades tecnológicas que representa un activo colectivo para grupos de empresas o industrias, en un país o región33. La dimensión privada del conocimiento tecnológico implica que el aprendizaje tecnológico es también localizado y acumulativo a nivel de la empresa individual, en el sentido de que existen trayectorias específicas de las firmas, que implican el desarrollo y la explotación de las competencias tecnológicas generadas e internalizadas por ellas. Dadas las diferencias existentes entre las empresas, para mejorar y diversificar su tecnología cada una buscará aprovechar su propia base de conocimiento heredada del pasado. En otras palabras, los cambios organizacionales y tecnológicos dentro de cada firma son también procesos acumulativos. Es decir, lo que pueda hacer tecnológicamente una empresa está condicionado por lo que ya hizo en el pasado, siguiendo una trayectoria tecnológica propia. En resumen, la concepción de la tecnología en el enfoque evolucionista es muy diferente de la maneja la teoría neoclásica. Esta última asimila la tecnología a una información aplicable de modo general, y fácil de volver a utilizar. El proceso de búsqueda para mejorar la tecnología consiste en explorar todo el
30
Así por ejemplo, en el paradigma tecnológico abierto en torno a las posibilidades que brinda la microelectrónica, se viene desarrollando una trayectoria tecnológica orientada hacia la mejora de las relaciones existentes entre la densidad de los chips electrónicos, la velocidad de computación y el costo por bit de información (Dosi, 1988:1129). 31
Como veremos más adelante, este conjunto se denomina sistema nacional de innovación.
21
stock de conocimientos, antes de realizar la elección más conveniente, teniendo en cuenta los precios relativos de los factores. Por el contrario, de acuerdo con el enfoque evolucionista las firmas producen bienes o servicios de manera técnicamente diferente de otras firmas, y hacen innovaciones sobre la base de su propia in-house technology, aunque no sin alguna contribución de otras firmas, o sin aprovechar el conocimiento tecnológico público. Sin embargo, las innovaciones se van dando dentro de los límites del paradigma y la trayectoria tecnológicos que imperen en ese momento. En efecto, si bien existen técnicas próximas a la que están empleando, sólo podrán utilizarlas después de un esfuerzo de I&D y/o de aprendizaje en esa dirección, sin ninguna seguridad de éxito. Existen asimismo otras técnicas que implican prácticas bastante lejanas de las que la empresa viene utilizando, las cuales requerirán aún más recursos, tiempo e incertidumbre antes de tenerlas bajo control (Nelson, 1980:66). La elección técnica se configura pues como un proceso secuencial, en el cual la elección efectivamente tomada en un momento depende de las elecciones anteriores, e influye sobre las posteriores, traduciendo así irreversibilidades que conllevan cierta independencia del sistema de precios. Las técnicas elegidas son progresivamente mejoradas y transformadas; las técnicas no elegidas permanecen en su estado original o dejan de estar disponibles (Gaffard, 1990:246).
3.2. Los modelos de crecimiento evolucionistas
Como los modelos neoclásicos de crecimiento endógeno, los modelos evolucionistas enfatizan el papel del progreso técnico en el crecimiento económico. Se distinguen de aquéllos, sin embargo, en los siguientes aspectos: i) en general, destacan la importancia del ambiente institucional en que se genera y difunde el progreso técnico y el papel de la demanda en el crecimiento, combinando variables schumpeterianas y keynesianas, y ii) en el caso de los modelos de simulación, suponen procesos de decisión basados en heurísticas o reglas convencionales (racionalidad limitada) y permiten incorporar la diversidad sectorial de la demanda y del progreso técnico. En la escuela evolucionista se pueden identificar dos tipos de modelos. Ambos presentan ventajas y desventajas, pudiendo considerarse complementarios. Por un lado, existen modelos agregados, en que los procesos de decisión de las firmas no son explícitamente abordados. Tales modelos permiten tratar con simplicidad la influencia de ciertas variables estructurales sobre el crecimiento. Suponiendo la existencia de una brecha tecnológica inicial entre el norte y el sur, los modelos agregados estudian en qué casos la difusión internacional de tecnología generará procesos de convergencia o de divergencia. Por otro lado, existen modelos de simulación, en que la dinámica agregada del sistema es capturada a través de "mundos artificiales" (Lane, 1993). Ellos consisten en un conjunto diverso de agentes, dotado de ciertos atributos, de un ambiente y de una dinámica, la que actúa a través de mecanismos de selección y aprendizaje. Los modelos de simulación son teóricamente más rigurosos, en el sentido de que explicitan la articulación entre las normas de decisión
22
(microeconómicas) y las trayectorias de crecimiento (macroeconómicas). Además, tienen una gran flexibilidad en términos de la incorporación de la diversidad tecnológica, de los contextos competitivos y de los comportamientos a nivel microeconómico. Su desventaja radica en que la complejidad de las interacciones puede obscurecer, en algunos casos, el papel desempeñado por cada una de las variables del sistema.34 Esta complejidad hace aconsejable su uso en combinación con modelos analíticos más sencillos, como son los modelos evolucionistas agregados. Además de tomar en consideración la incidencia del progreso técnico sobre la productividad de los recursos, como en los modelos neoclásicos endogenistas, los modelos evolucionistas agregados consideran su incidencia sobre la competitividad internacional, que condiciona la tasa de crecimiento a través de la demanda efectiva. En efecto, los modelos agregados suponen que la tasa de crecimiento de largo plazo de un país será aquella compatible con el equilibrio de la balanza de pagos, lo que introduce un componente keynesiano en el modelo, asociado a las elasticidades-ingreso de la demanda de exportaciones e importaciones, corregidas por la disponibilidad de financiamiento internacional.35 Esas variables definen el comportamiento de la demanda en los mercados interno y externo. Existen varios tipos de modelos evolucionistas agregados.36 En esta sección se hará referencia al modelo de Verspagen (1993), en razón de su capacidad de representar, de forma simple, una amplia gama de trayectorias de convergencia y divergencia. El modelo sugiere que el progreso técnico en los países del sur es, por un lado, una función no lineal del nivel inicial de la brecha tecnológica. Hasta cierto punto, la existencia de una brecha favorece el progreso técnico en el sur, en tanto posibilita la imitación de tecnologías ya existentes. Pero si la brecha es muy elevada (superior a cierto valor crítico), la difusión se torna más difícil, pues la capacidad de imitar disminuye con la distancia respecto a la frontera. Para un nivel inicial dado de la brecha, la intensidad de la imitación dependerá de la existencia de capacidades internas de aprendizaje, o sea, de la existencia de una base institucional interna que permita la identificación, adaptación y mejoramiento de la tecnología importada. En el modelo, esa base se expresa en
un parámetro .37 Si la capacidad intrínseca de aprendizaje es muy reducida, la difusión internacional de tecnología resultará débil.
34 Esta es, básicamente, la crítica de Romer a los modelos de simulación. Al respecto, véanse sus comentarios al
artículo de Dosi y Fabiani (1994), publicados junto con el mismo.
35 Ver McCombie y Thirlwall (1994, cap.3). Las restricciones a la demanda son vistas en el contexto de una
economía abierta y se expresan como restricciones de balanza de pagos. Es obvia la coincidencia con temas claves
abordados por la primera CEPAL. 36 Entre ellos, los de Amable (1994), Canuto (1995) y Cimoli (1988). Cada uno de esos autores ofrece un modelo con
ciertos aspectos distintivos, que los tornan variedades de una misma familia, cuyo tronco común son los modelos
agregados atinentes a la dinámica tecnológica “Norte-Sur”. 37 En principio, este parámetro dependerá de factores que afectan la capacidad de absorción futura de tecnología, o la
capacidad de aprendizaje en el tiempo, pero que no se reflejan en el nivel tecnológico inicial. De otro modo, ya estarían
considerados en el nivel inicial de la brecha tecnológica. Muy simplificadamente, podría decirse que dos países del “Sur”
con niveles similares de productividad de los factores tendrán la misma brecha tecnológica inicial con relación al “Norte”.
Pero si uno de ellos tiene, por ejemplo, un sistema de apoyo a la innovación o un programa de crédito para la difusión de
23
La brecha tecnológica supone asimismo una asimetría de competitividad entre el norte y el sur. La menor competitividad del sur se traduce en un menor dinamismo de la demanda y en un menor estímulo al crecimiento. El resultado global sobre el crecimiento dependerá del sentido y de la intensidad con que operen los dos efectos anteriores, o sea, el efecto competitividad y el efecto difusión de tecnología. Así pues, el modelo considerado relativiza la idea optimista implícita en la mayor parte de los modelos de emulación (de catching-up) de que la brecha tecnológica automáticamente conduciría a una más rápida difusión de tecnología. La convergencia se ve condicionada por la existencia de ciertas capacidades institucionales y tecnológicas nacionales. Por otro lado, un valor estable de la brecha no garantiza la convergencia de las tasas de crecimiento, si se mantiene una diferencia en los niveles absolutos de productividad (y por lo tanto de competitividad).38 La convergencia se obtendría solamente por medio de la aceleración del proceso innovativo autónomo en el sur. Debe ser notado que el modelo reserva un papel importante para las políticas
públicas, las que actúan modificando el parámetro . En este sentido, el modelo de Verspagen define el ámbito de acción de las políticas de forma más amplia que el modelo de Romer, al incorporar el conjunto de las instituciones que influyen en el proceso de aprendizaje tecnológico. Por su parte, los modelos de simulación permiten captar con alto grado de detalle la diversidad de los agentes microeconómicos y la diversidad sectorial de la tecnología y la demanda. El modelo de Dosi y Fabiani (1994) es un ejemplo relativamente simple, pero ilustrativo de las potencialidades de ese tipo de construcción analítica para el estudio de la dinámica del crecimiento. El modelo supone la existencia de dos sectores, m firmas y n países. Las unidades de decisión son firmas que definen cuánto invertir en innovación o imitación y cuál será el precio de sus productos, usando para ello reglas convencionales de comportamiento. Se entiende que estas reglas representan más adecuadamente la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre que las reglas de maximización, las que no se aplicarían a un contexto de racionalidad limitada, dependiente justamente de tales condiciones.39 El progreso técnico genera aumentos de productividad, de acuerdo con un proceso estocástico que depende de las inversiones en tecnología y de la oportunidad tecnológica del sector. Los aumentos de productividad alteran la competitividad de las firmas40 y redefinen su participación en los mercados. La
nuevas tecnologías, podrá importar o difundir más rápidamente los desarrollos tecnológicos obtenidos por el “Norte”. La
brecha inicial es la misma, pero el parámetro es diferente, ya que las instituciones de ciencia y tecnología son diferentes. 38 Como se observa en el recuadro, el valor absoluto de equilibrio de la brecha G (para el cual la tasa de aumento de la
brecha es cero) es positivo, lo que implica que la brecha no se cierra completamente. Para ese valor de equilibrio de G, la
diferencia entre las tasas de crecimiento del producto en el “Norte” y el “Sur” tendrá un valor constante positivo (D > 0). 39 Sobre los problemas de encontrar regularidades de comportamiento en condiciones de incertidumbre "knightiana",
véase Possas (1988). 40 Esto ocurre por medio de alteraciones en los precios, suponiendo que los mismos se definen por la regla del mark-up.
24
dinámica del sistema puede dar lugar a círculos virtuosos de crecimiento y competitividad. En efecto, como se supone que la inversión en tecnología es un porcentaje de las ventas de la firma en el período anterior, las firmas en expansión también aumentan sus inversiones en tecnología. Tendrán, por lo tanto, mayores probabilidades de innovar o imitar con éxito en el período siguiente. La intensidad con que los rezagados son eliminados del mercado (selección) o consiguen imitar las nuevas tecnologías (aprendizaje), depende de tres clases de parámetros: i) los tecnológicos, que determinan en qué medida el esfuerzo de innovación modifica la productividad de las firmas (oportunidad tecnológica)41 y cuál es la dificultad de imitación (apropiabilidad de la innovación)42; ii) los parámetros de comportamiento, que definen en qué medida los aumentos de productividad se traducen en precios menores y/o en mayor competitividad vía la aplicación de un margen sobre los costos (mark up), y iii) los parámetros relativos a la estructura de mercado o ambiente competitivo, que definen la intensidad del proceso de selección para un cierto diferencial de competitividad.43 En función de estos parámetros, el modelo puede dar lugar a un proceso de emulación (catching up) - si la imitación (aprendizaje de los rezagados) es más rápida que la selección - o una rápida concentración del mercado, en el caso inverso. Existen mecanismos que limitan la intensidad de la selección y la tendencia a la concentración del mercado, para valores dados de los parámetros. El modelo en cuestión considera la posibilidad de ajustes de la tasa de cambio cuando la balanza comercial acumula déficits elevados. También incorpora un mecanismo de ajuste salarial por el cual los salarios aumentan más rápidamente cuando el nivel de empleo aumenta. Esto implica que los países que crecen más rápido tendrán aumentos salariales mayores, lo que favorece la competitividad de los rezagados. Por otro lado, la aleatoriedad del progreso técnico impide que la expansión pasada se traduzca automáticamente en mayor productividad futura. El hecho de que la innovación e imitación sean procesos estocásticos abre posibilidades adicionales de cambio en el liderazgo industrial, incluyendo procesos de superación del líder por firmas y países rezagados (forging ahead). Distintas trayectorias de crecimiento pueden ser generadas mediante la alteración de los parámetros (como los relativos a las características de la tecnología, el ambiente competitivo y las reglas de decisión) o bien de las condiciones inciales del modelo (como el número de las firmas y sus atributos, el tipo de especialización sectorial y la distribución de mercados). Esto le da a los modelos de simulación una gran flexibilidad para reproducir diferentes experiencias de desarrollo económico. Naturalmente, las variaciones de los parámetros y la
41 A mayor oportunidad tecnológica, mayores serán los aumentos de productividad asociados a una innovación exitosa; y
por lo tanto, mayor el impacto competitivo de la innovación. 42 A mayor apropiabilidad de la innovación, más lenta será la imitación. La apropiabilidad depende de la acumulatividad y
del contenido tácito del progreso técnico. Existe acumulatividad cuando la probabilidad de que una firma encuentre una
innovación en el período t+1 sea una función de su distancia con respecto a la frontera tecnológica en el período t (para
una dada inversión en I+D). El contenido tácito de la innovación es el grado en que el dominio de la técnica depende de la
experiencia en la producción y la inversión en tecnología, en contraposición al aprendizaje a través de manuales u otras
formas codificadas de difusión. 43 Por ejemplo, los mercados con un número elevado de firmas marginales tenderían a mostrar procesos de selección más
intensos que los mercados donde compiten unas pocas grandes firmas.
25
definición de las condiciones iniciales deberían tener una correspondencia con la evidencia empírica disponible. Este potencial de interacción con los resultados provenientes de la historia económica y de los estudios de casos es una de las principales virtudes de los modelos de simulación. Como observa Nelson (1994), la teoría neoclásica tradicional encontró un "techo" en los años sesenta, en parte debido a su incapacidad de absorber la riqueza de la evidencia ofrecidas por la investigación histórica y empírica. Los modelos evolucionistas de simulación abren una puerta a los conocimientos acumulados en otras áreas, la que historiadores y economistas pueden cruzar (en ambos sentidos).44 Al mismo tiempo, los modelos de simulación ofrecen un camino natural para ir tornando cada vez más rigurosos los modelos agregados de crecimiento. Eso no significa que tales modelos deban ser sustituidos o abandonados.45 De hecho, por su simplicidad, los modelos agregados permiten el análisis de problemas teóricos fundamentales que podrían permanecer oscurecidos por la complejidad de los modelos de simulación. Estos últimos, sin embargo, permitirían tratar en toda su extensión las no linealidades y los desequilibrios que son inherentes a los sistemas complejos, como son los sistemas económicos. Finalmente, los modelos de simulación son especialmente aptos para estudiar los efectos de las políticas económica e industrial. El mayor realismo de sus supuestos microeconómicos y su elevada flexibilidad les otorga ventajas, en este campo, frente a los modelos agregados, sean ellos convencionales o evolucionistas. De los modelos evolucionistas deriva la importancia que han de jugar las políticas de desarrollo para inducir el crecimiento sostenido de las economías rezagadas. De ellos deriva, asimismo, que el esfuerzo tecnológico que venga a realizarse en dichas economías es la clave para la convergencia o divergencia internacional. A la luz de dichos modelos, el papel de las políticas de desarrollo se vuelve amplio y complejo: con ellas se ha de estimular la difusión de tecnología y no solamente la obtención de tasas mayores de acumulación de capital físico, la que es vista primordialmente como un vehículo del proceso de aprendizaje. La construcción de instituciones en el campo de la ciencia y la tecnología gana relevancia frente a la transferencia masiva de recursos entre sectores. Esto no quiere decir que el tipo de especialización sectorial sea irrelevante. Toda política "horizontal" de estímulo a la difusión de tecnología tiene importantes consecuencias sectoriales, favoreciendo más algunas actividades que a otras y redefiniendo, así, la trayectoria de crecimiento. Al privilegiar la política de ciencia y tecnología, los modelos evolucionistas sugieren que la transformación estructural deseable
44 Una dirección bastante obvia para la construcción de nuevos modelos de simulación es el análisis sistemático de la
diversidad sectorial, relativamente desconsiderada en el modelo de dos sectores de Dosi y Fabiani. Otra dirección está
dada por la incorporación de las especificidades de los mercados de trabajo en el “Norte” y el “Sur”. Un aspecto
diferencial aun insuficientemente analizado es el de la heterogeneidad de dichos mercados en las economías del “Sur”,
donde el subempleo (i.e., la ocupación a niveles de productividad muy reducidos) constituye un porcentaje muy elevado
del total de la PEA.. 45 Como se sabe, el tema de la validez de los modelos agregados cuyos fundamentos microeconómicos no se explicitan es
sumamente complejo. Con frecuencia la crítica destaca que las bases microeconómicas de dichos modelos se obtienen a
través de la reducción extrema de la variedad de los agentes a un único "agente representativo" (Vercelli, 1991:235).
26
debería buscarse, en mayor medida, a través de mecanismos indirectos de difusión, y no a través de subsidios directos a la acumulación en ciertos sectores.
3.3. Implicaciones para las políticas tecnológicas: el enfoque orientado a la construcción y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas
El desarrollo tecnológico se encuentra pues localizado en la empresa. Los gobiernos, las instituciones y las universidades desempeñan un papel fundamental en cuanto abrirle camino a la innovación, pero son las empresas las que en último término tienen la responsabilidad de desarrollar capacidades en lo que respecta al diseño de producto y la producción, a la administración general y la evaluación de las necesidades del consumidor, y a vincularse con los proveedores y distribuidores situados tanto hacia arriba como hacia abajo en la cadena de producción. Son las empresas las que deben buscar y desarrollar las rutinas de investigación y desarrollo y luego dedicarse al proceso de aprendizaje necesario para innovar y obtener rendimientos crecientes. La introducción del concepto de "sistema nacional de innovación" en el análisis de la dinámica del progreso técnico, sugiere la existencia de una esfera de acción estatal específica ligada al acompañamiento de la empresa en su proceso de aprendizaje tecnológico. Se requieren políticas que faciliten el aprendizaje tecnológico y la articulación productiva y reconozcan el carácter sistémico de la competitividad. En suma, este enfoque replantea a nivel general, la relación entre la sociedad y el Estado y a nivel de la economía, la relación entre los aparatos centrales y las empresas. En la práctica, el Estado adquiere un papel central en el proceso de búsqueda que caracteriza la transición entre dos patrones industriales diferentes. Siguiendo a Fernando Fanzylber(1983) al Estado le compete una función de “liderazgo ejecutivo”. Bibliografía LEBAS CH. (1982), Economie des Innovations Techniques, Economica, París. LEBAS CH. (1995), Economie de l'Innovation, Eonomica, París, ARROW K. y DEBREU G. (1954), "Existence of an equilibrium for a competitive economy", Econometrica, vol. II, 41-7 AGHION, P. y HOWITT, P. (1992), “A model of growth through creative destruction”, Econometrica, 60 (2): 323-351 AMABLE, B. (1993), “An overview of endogenous in economic growth”, Comunicación presentada en la conferencia “Catching up, forging ahead and falling behind”, Oslo 14-16 de mayo, mimeo. ARROW, K.J. (1962), “The economic implications of learning by doing”, Review of Economic Studies, XXIX: 155-173.
27
BARRO, R.J. y SALA-I-MARTIN, X. (1995) “Economic Growth”, McGraw-Hill Inc., Nueva York. CIMOLI, M. (1988) "Technological gaps and Institutional Assymetries in a North-South Model With a Continuum of Goods", Metroeconomica, Vol.39:245-274. COHENDET P., HERAUD J.A. Y ZUSCOVITCH E. (1990), Nouvelles technologies et nouvelles formes d’appropiation, (mimeo.), comunicación presentada al seminario organizado por la OCDE «Technologie et compétitivité», París, junio. DOSI, G. y FABIANI, S. (1994) "Convergence and Divergence in the Long Term growth of Open Economies", in SILVERBERG, G. y SOETE, L. (1994) The Economics of Growth and Technical Change. Londres: Elgar Publishing Limited. FAGERBERG, J. (1988) "International Competitiveness", Economic Journal, Vol.98: 355-374. FAJNZYLBER, F. (1983) “La industrialización trunca de América Latina”, Ed. Nueva Imagen, México. GAFFARD, J.L. (1994) “Croissance et fluctuations économiques”, Editions Montchrestien, París. GROSSMAN, G.M. y HELPMAN, E. (1991) “Innovation and growth in the global economy”, M.I.T. Press. GROSSMAN, G.M. y HELPMAN, E. (1994) “Endogenous innovation in the theory of growth”, Journal of Economic Perspectives, Vol.8, Nº 1, Invierno, :23-44. GUELLEC, D. y RALLE, P. (1996) “Les nouvelles théories de la croissance”, Editions La Découverte, París. JONES, L. y MANUELLI R. (1990), “A convex model of equilibrium growth: theory and policy implications”, Journal of Political Economy, octubre, 98:5, :1008-1038 LUCAS R. (1988), “On the mecanics of economic development”, Journal of Monetary Economics, 22, :3-12. LUCAS R. E. Jr. (1990), “Why doesn’t capital flow from rich to poor countries?” American Economic Association, Papers and Proceedings, mayo. LUNDVALL B.A. (1988), «Innovation as an interaction process: from user-producer interaction to the national system of innovation», en Dosi G. et al. (eds.), Technical change and economic theory, Pinter Publishers, Londres, págs. 349-369.
LUNDVALL B.A. (ed.) (1992), National Systems of Innovation: towards a theory of innovation and interactive learning, Pinter Publishers, Londres.
28
MANKIW N., ROMER D., WEIL D. (1992) “A contribution to the empirics of economic growth”, Quarterly Journal of Economics, mayo, 107, :407-437. NELSON, R. (1994) “Economic Growth via the Coevolution of Technology and Institutions”, in LEYDESDORFF, L. y BESSELAAR, P. (ed.) (1994) Evolutionary Economics and Chaos Theory. Nueva York: St. Martin´s Press. NELSON R.R. (1980), «Production sets, technological knowledge and R&D: fragile and overworked constructs for analysis of productivity growth?», en American Economic Review, vol. 70, núm. 2, págs. 62-67.
NELSON R.R. (1981), «Research on productivity growth and productivity differences: dead ends and new departures», en Journal of Economic Literature, vol. 19, núm. 3, págs. 1029-1064.
NELSON R.R. (1987), «Innovation and economic development: theoretical retrospect and prospect», en J.Katz (ed.) (1987), op. cit. NELSON R.R. Y WINTER S. (1982), An evolutionary theory of economic change, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass. SALTER W.E.G. (1960), Productivity and technical change, Cambridge University Press, Cambridge. KENNEDY C. Y THIRWALL P. (1972), «Surveys in applied economics: technical progress», en The Economic Journal, vol. 82, núm. 325, marzo, págs. 12-63. RAMSEY F. (1928), “A mathematical theory of savings”, Economic Journal, 38, :543—559. ROMER, P. (1990a), “Endogenous technical change”, Journal of Political Economy, Vol.98, Nº 5, :71-102. ROMER, P. (1990b), "Are non convexities important for understanding growth?, American Economic Revue, Papers and Proceedings, mayo. ROMER, P. (1993) “Idea gaps and object gaps in economic development”, Comunicación presentada a la Conferencia del Banco Mundial “How do national policies affect long run growth?, 7-8 feb., mimeo. ROMER, P. (1994) “The origins of endogenous growth”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 8, Nº 1, Invierno, : 3-22. SOLOW R. (1962), “Technical Progress, Capital Formation and Economic Growth”, American Economic Review, 2. PP. 76-86. SOLOW, R. (1956), “A Contribution to the theory of economic growth”, Quarterly Journal of Economics, febrero, 70(1), :65-94.
29
SOLOW, R. (1957), “Technical change and aggregate production function”, Review of Economic Statistics, agosto, 39(3), :312-320. STIGLITZ J.E. (1998), “Más instrumentos y metas más amplias para el desarrollo. hacia el consenso post-Washington”, Desarrollo Económico, revista de Ciencias Sociales, Nº 151, vol. 38, octubre-diciembre, Buenos Aires.