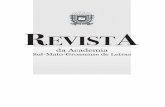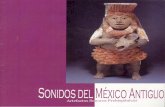Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
Transcript of Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
Cuadernos
de
investigación
FUNDACIÓN FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NÚMS. 6-7 – AÑOS 2012-2013
La Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias no se hace responsable de las opiniones y ma-nifestaciones vertidas en los artículos que vayan firmados en esta revista. Todos los textos, firmados por suautor/autora, se remitirán de acuerdo con las normas de publicación que figuran al final de cada número.
Coordinación editorial: Orlando Moratinos Otero y Fernando Adaro de Jove
© Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2013Museo Casa Natal de Jovellanos. Gijón
Administración y Secretaría:C/ María Bandujo, 11 – bajo33201 Gijón. Principado de Asturias – EspañaTelefono: (+34) 985 357 [email protected] - www.jovellanos.org
La edición de este libro consta de 500 ejemplares
Fotografías e ilustraciones: los autores. Ilustración de cubierta: Ex libris grabado por Goya para Jovellanos. Biblioteca Nacional. Ilustración contracubierta: Ex libris de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias (Dibujo de Jesús Gallego).
Depósito Legal: AS-109-2013I.S.S.N.: 1888-7643
Imprime: Gráficas Covadonga. Gijón
La revista Cuadernos de Investigación tiene como objetivo la difusión de la investigación que, en el ám-bito de la Historia, se lleva a cabo en la FUNDACIÓN FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Sontambién numerosas las aportaciones de prestigiosos especialistas de universidades y otras institucionesespañolas y extranjeras.
Los temas que se abordan en Cuadernos de Investigación son los relacionados con la vida y la obra de Gas-par Melchor de Jovellanos (1744-1811), sus teorías económicas, pedagógicas, políticas, históricas y ju-rídicas, así como los aspectos histórico-socioculturales de la España de finales del siglo XVIII y principiosdel XIX.
Está especialmente dirigida a personal docente (universitario y de E.S.) de historia de la España Mo-derna, estudiantes y todas aquellas personas que muestran interés por los diferentes aspectos relacio-nados con la vida y la obra de Jovellanos y el contexto de los siglos XVIII y XIX.
La revista se ajusta a los criterios que hacen referencia a la calidad informativa y científica de la misma,como medio de comunicación científica, según se prescribe en el Apéndice I de la Resolución 18342 de25 de octubre de 2005, de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investi-gadora (BOE n.º 266 de 7 de noviembre de 2005, p. 36476).
La revista Cuadernos de Investigación se encuentra indexada en las siguientes bases de datos:
Base de datos ISOC, producida por el CSIC
LATINDEX
Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas
Clasificación integrada de revistas científicas
REBIUN. Red de Bibliotecas Universitarias
Referenciada en Dialnet, Universidad de La Rioja
Sumario
I. ARTÍCULOS
Jovellanos en la imprenta de Giambattista Bodoni (1781-1782) ............................................ 15-46Pedro M. CÁTEDRA
El prisionero de Bellver (Jovellanos)............................................................................................... 47-98Concha ROMERO
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras ............................................................................................................................. 99-158
María SANHUESA FONSECA
II. DISCURSOS DE INVESTIDURA
23 de febrero de 2011Incidentes de la travesía de la biografía de Jovellanos de la lengua de Cervantes a la de Shakespeare .......................................................................................................... 161-178
María José ÁLVAREZ FAEDO
2 de marzo de 2011El valor presente de Jovellanos ......................................................................................................... 179-198
Juan VELARDE FUERTES
15 de diciembre de 2011La caracterización de Jovellanos en la novela ‘Goya’ de Lion Feuchtwanger......................... 199-226
Lioba SIMON SCHUHMACHER
24 de febrero de 2012Jovellanos y las Cortes de Cádiz ....................................................................................................... 227-244
Francisco CARANTOÑA ÁLVAREZ
15 de junio de 2012Fernando de Valdés y Melchor Gaspar de Jovellanos ................................................................. 245-254
Mons. José Luis GONZÁLEZ NOVALÍN
CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN. NÚMS. 6-7 – AÑO 2012-2013
III. BIBLIOGRAFÍA JOVELLANISTA
Bibliografía Jovellanista. Apéndice X............................................................................................... 257-342Orlando MORATINOS OTERO
IV. TEXTOS
El último viaje de Jovellanos.............................................................................................................. 345-356Jesús MENÉNDEZ PELÁEZ
Publicaciones de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias........................... 357-362
Normas de publicación en Cuadernos de Investigación................................................................. 363-368
12
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchorde Jovellanos: sonidos en las letras
MARÍA SANHUESA FONSECA
Departamento de Historia del Arte y MusicologíaUniversidad de Oviedo
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
Resumen:Más allá de las anécdotas tantas veces reiteradas –la afición por la guitarra y las seguidillas,
unida a una voz de timbre grato y la admiración por la actriz y cantante María Ladvenant–, elartículo profundiza en la importante presencia de la música en la vida y la obra de Gaspar Mel-chor de Jovellanos. El arte de los sonidos fue una compañía constante a lo largo de su existen-cia, como lo reflejan sus diarios y su correspondencia. Pero la música no se limitó a ser unagradable fondo sonoro para Don Gaspar, sino que estuvo muy presente en las actividades delReal Instituto, y ocupa un lugar señalado en el conjunto de sus escritos, con varios temas degran interés desde el punto de vista estético y normativo. Y si en 1811 fallecía Jovellanos, la mú-sica seguiría perpetuando su memoria desde el siglo XIX hasta nuestros días con obras inspi-radas en su figura, en sus escritos y en su mundo.Palabras clave: Gaspar Melchor de Jovellanos; Real Instituto Asturiano; Diarios; Correspon-dencia; Teatro; Danza; Música tradicional; Instrumentos musicales; Canto; Homenajes.
Abstract: Beyond the most repeated anecdotes about Jovellanos –that is, his passion for guitar and
seguidillas, together with his pleasant voice tone and his admiration for the actress and singerMaría Ladvenant- this article gets deeper into the outstanding presence of music in the life andworks of Gaspar Melchor de Jovellanos. The art of sound was a lifelong company for him, as re-flected in his diaries and letters. Not only was music a pleasant sound background for him, buta constant presence in the activities organized by the Real Instituto and in all his written works,displaying his interest in its aesthetic and normative aspects. After Jovellanos’ death in 1811and until our time, he is still recollected through pieces inspired in his figure, his writings andhis vision of the world.Keywords: Gaspar Melchor de Jovellanos, Real Instituto Asturiano, Diaries, Letters, Theatre,Dance, Traditional Music, Musical Instruments; Singing; Tribute.
MARÍA SANHUESA FONSECA
No faltan los análisis de la figura de Jovellanos en todas sus dimensiones. El hombrede estado, jurista, pensador, economista, viajero observador, ya por gusto, ya por
obligación, el escritor de los temás más diversos… ha sido objeto de múltiples estudios quehan analizado las facetas de su rica personalidad. No todas han recibido la misma aten-ción, por otra parte. Una de las menos favorecidas ha sido la musical, que atañe a la di-mensión pública de D. Gaspar, y en gran medida a su esfera personal y privada1.
Cada vez que se trata la relación de Jovellanos con las artes se subraya esa faceta de co-leccionista que le hacía dedicar buena parte de su peculio a la adquisición de pinturas, di-bujos y grabados. Resulta triste constatar que bajo un epígrafe como “las artes” es la músicala gran ausente, cuando ocupó un lugar muy señalado en la existencia de Jovino. Es la suyauna historia musical que tiene mucho de contexto privado, desarrollada en el ámbito fa-miliar, aunque no por ello menos interesante. Una historia que no refleja los grandes nom-bres de la creación musical de la época, pero está llena de detalles valiosos para reconstruirsu paisaje sonoro personal.
La música siempre estuvo presente a lo largo de la trayectoria vital de Jovellanos. Su dia-rio y su extensa correspondencia son las fuentes fundamentales para conocer la impor-tancia del arte de los sonidos en el decurso de una existencia tan rica de aventura, enpalabras de sabor lorquiano. Además, los escritos del ilustrado también inciden en temasmusicales, formando un corpus de pensamiento en ocasiones disperso, pero no por ellomenos coherente. Jovellanos fue el protagonista de homenajes durante su vida y tambiéntras su muerte, y su figura y obra sirvieron a la inspiración de diversos compositores. Unarelación con la música perpetuada a lo largo del tiempo.
I. SONIDOS DE UNA VIDA
Nada se conoce acerca de una posible educación musical en la infancia de D. Gaspar,aunque no era el único melómano de la familia, dicho sea en un sentido activo. Entre sus
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
100
1 La música en la vida y obra de Jovellanos ha sido tratada por Vicente CUEVA DÍAZ: “Jovellanos y la mú-sica de su tiempo”, Boletín Jovellanista, Año V, nº 5, 2004, pp. 35-57, y más recientemente por Ramón GARCÍA–AVELLO HERRERO: “Perfil musical de Jovellanos”, Cuadernos de Investigación de la Fundación Foro Jovellanos, vol.5, 2011, pp. 245-257.
Quisiera expresar aquí mi gratitud a todos aquellos que de diversas maneras me han ayudado a lo largo de estetrabajo: los Dres. Maria Encina Cortizo, Javier González Santos y Ángel Medina (Universidad de Oviedo, De-partamento de Historia del Arte y Musicología); la Dra. Bárbara García Menéndez (Museo de Bellas Artes deAsturias); los doctorandos en Historia y Ciencias de la Música Rogelio Álvarez Meneses, Sheila Martínez Díaz yJosé Ángel Prado; el contratenor e investigador Flavio Ferri–Benedetti. Agradezco el interés del Dr. Juan VelardeFuertes por este tema en los Cursos de La Granda 2012. Y un agradecimiento especial al tenor Joaquín Pixán, yaque nuestro periplo musical en torno a Jovino encuentra su culminación en los párrafos de este artículo.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
hermanos destacaba Alonso, descrito por el biógrafo Ceán Bermúdez como “el segundo,Don Alonso, oficial de la real armada, sujeto de gran talento y viveza, muy aventajado enlas matemáticas, en la náutica y en la música, pues se distinguía por su habilidad entre losprimeros violines de su tiempo, el qual murió en América”2.
A pesar de que ignoremos cómo y por qué medios llegó a hacerlo, Jovellanos no se li-mitaba a disfrutar de la música como oyente, sino que su afición era activa. Le gustaba can-tar y era capaz de acompañarse con la guitarra, pues el erudito Carlos González de Posada(1745–1831) alaba las cualidades de su voz, y apunta el gusto del ilustrado por el reper-torio de las cómicas y tonadilleras que destacaban en los teatros de Madrid, especialmentepor la actriz, cantante y bailarina valenciana María Ladvenant y Quirante (1741–1767),prematuramente fallecida:
Una voz sonora, clara y entonada le llamaba a imitar las arias y seguidillas de María Lavenán,acompañándose con una guitarra, y ya entonces formaba una colección de seguidillas discretas,que 30 años después se aumentó considerablemente hasta imprimirse en muchos volúmenes3.
Esta colección de seguidillas atrajo la atención del profesor Caso, que se preguntaba si Jo-vellanos era alguno de los amigos a los que Juan Antonio de Iza Zamácola, “Don Preciso”, ha-bría escrito solicitando alguna copla de seguidilla para su famosa Colección de las mejores coplasde seguidillas, tiranas y polos que se han compuesto para cantar a la guitarra (Madrid, Imprentade Villalpando, 1799; segundo volumen: Madrid, Eusebio Álvarez, 1802)4.
Se ha conservado el texto de algunas seguidillas cantadas por María Ladvenant, como la queaparece en el interesante manuscrito Parejas soñadas y escritas a un amigo de Sevilla por un de-voto, fechado a finales del XVIII5. Con ocasión de las bodas del Príncipe de Asturias en 1765,
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
101
2 Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ: Memorias para la vida del Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos,y noticias analíticas de sus obras. Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, 1814, p. 2. Don Alonso de Jovella-nos fallecería del vómito negro en 1768, con sólo 27 años.
3 José M. CASO GONZÁLEZ: “Una biografía inédita de Jovellanos: las Memorias de González de Posada”,BOCES XVIII, nº 2, 1974, p. 64.
Algunas seguidillas cantadas por María Ladvenant se incluyen en la obra de Emilio COTARELO Y MORI: Ac-trices españolas en el siglo XVIII: María Ladvenant y Quirante, primera dama de los teatros de la Corte; María delRosario Fernández “La Tirana”, primera dama de los teatros de la Corte. Madrid, Publicaciones de la Asociaciónde Directores de Escena de España, 2007, pp. 61, 74-75.
4 Cfr. el mismo trabajo de José M. CASO GONZÁLEZ: “Una biografía inédita de Jovellanos: las Memorias deGonzález de Posada”, BOCES XVIII, nº 2, 1974, pp. 57-92.
5 Cotarelo y Mori daba la signatura antigua Kk-4 para este manuscrito. Actualmente se localiza en la Bi-blioteca Nacional de Madrid –en adelante, BN– con la signatura Mss 4042. Es un volumen facticio y de carác-ter misceláneo titulado Poesías varias, con encuadernación en pergamino, y procede de la biblioteca del Duquede Osuna. La obra que nos ocupa está en los fols. 214-237 de la foliación actual a lápiz, fols. 203-227 de la anti-gua foliación a tinta. En el fol. 237vº se señala una atribución: “Este papel se dijo ser del Duque de Alva”.
MARÍA SANHUESA FONSECA
se describe un fantástico juego de parejas en la Plaza Mayor de Madrid. Corren parejas los tí-tulos de la corte; cada uno de ellos lleva en el brazo izquierdo una tarjeta con un lema y el textode una seguidilla. Los lemas son títulos de obras de teatro de Calderón. En la primera parejade caballeros aparece nada menos que José Fernández de Miranda, Duque de Losada –el po-deroso tío de Jovellanos, que era entonces Sumiller de Corps de Carlos III–, corriendo con elMarqués de Grimaldi. El lema de Losada es La Dama Duende, y su seguidilla dice así:
Los fantasmas que abarcode cuando en cuandoson sin saber yo cómopues no lo alcanzo.Sólo pretendoel estar bien peinado,lavado y fresco6.
El magnífico cortejo de dieciocho parejas de caballeros iba seguido de una carroza derespeto, otras dos filas de parejas de caballeros y al final la suntuosa aparición de MaríaLadvenant en un carro alegórico:
Cerraba este vistoso aparato un magnífico elevado carro triunfal en figura de peñasco, queen lo bajo de él había una abertura como de Gruta ó boca de caverna, dentro de la cual venía sen-tada María Lavenán ricamente vestida con muchas joyas, y diamantes, y en lo superior de peñauna figura de estatua disforme que es la Grandeza vestida de Loco, despeñándose y algunosviejos queriendo detenerla. Abierta como la de Lavenán tenían su tarjeta7.
La tarjeta que llevaba María Ladvenant tiene como lema Entre bobos anda el juego, yluego aparece la seguidilla que canta la actriz:
Mientras duren los bobosnada apetezco,pues me sobran las galas,joyas, dinero.¡Pobres simplones!¡Válgame Dios qué tontosque son los hombres8.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
102
6 Parejas soñadas…, fols. 219vº-220rº.7 Parejas soñadas…, fol 235rº-vº.8 Parejas soñadas…, fol 236rº-vº. La seguidilla había sido ya citada por COTARELO Y MORI, Actrices españolas
en el siglo XVIII…, pp. 74-75.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
Al final se corren parejas sin ninguna desgracia que lamentar, y se revela que el cortejodescrito es imaginario: todo ha sido un sueño del que despierta el anónimo narrador.
La temprana muerte de la actriz favorita de D. Gaspar fue un triste hito en su momento.Francisco Mariano Nifo recogía otra letra de seguidilla del repertorio de la Ladvenant:
Es, en glorias pasadas,el pensamiento,unas veces verdugoy otras consuelo9.
El polígrafo alcañizano dedicó grandes elogios a esta copla, que caracterizó como “Lafamosa Seguidilla que (con el socorro de la Música) ha hecho, y hará una de las delicias delImperio del Placer”10. Y recordaba el arte de la malograda actriz elogiando su capacidad deconmover al auditorio con el canto y lo intenso de su expresión:
Aquella, que con dulces melodías,y con afectos tiernos, quiso darosuna idea, no más, del pensamientocuando se ve de dudas contrastado11.
También Domingo Ripoll y Urueña dedicó un romance endecasílabo y un soneto amanera de epitafio para conmemorar tan luctuoso hecho12. En su opúsculo recrea la últimaconfesión de la actriz ante el P. Agustín de Barcenilla, y su arrepentimiento por haber in-terpretado en el teatro aquellas seguidillas que arrebataban a su público:
¡Oh! ¡Qué tarde que hubiera yo cantadoincitativos, y profanos versos,buscando con la risa de mi boca,que mostrasse la suya el mosquetero!13.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
103
9 Mariano NIFO Y CAGIGAL: Súplicas, y muerte de María Ladvenant y Quirante, primera dama del Theatro es-pañol, expuestas a todos sus verdaderos apasionados por D. Cándido Bonifacio de Vera. Madrid, Imprenta de D.Gabriel Ramírez, 1767, p. 3.
10 NIFO Y CAGIGAL, Súplicas, y muerte …, p. 3, nota.11 NIFO Y CAGIGAL, Súplicas, y muerte …, p. 3.12 Domingo María RIPOLL Y URUEÑA PONCE DE LEÓN: María Ladvenant hoi representa la comedia más
grande que se ha escrito. El argumento es: La estrecha cuenta que a Dios se le ha de dar por finiquito. Venid, llegada verla, porque intenta el resto echar, pintando este conflicto. El theatro estará todo enlutado, y a ella convida todoapassionado [Versos a la muerte de la famosa cómica María Ladvenant]. Madrid, Imprenta de la Viuda de Eli-seo Sánchez, 1767.
13 RIPOLL Y URUEÑA, María Ladvenant hoi representa…, p. 9.
MARÍA SANHUESA FONSECA
Parecen escritos para su admirador Jovino losversos “Dirás, que ayer la viste en el Theatro/ serde toda la corte el embeleso”14, pues su predilec-ción por María Ladvenant le hizo recordarla, añosdespués de su prematura muerte, en la Sátira se-gunda a Arnesto. Sobre la mala educación de la no-bleza (1787), con unas palabras llenas dereminiscencias gongorinas:
… y de la malograda,de la divina Ladvenant, que ahoraanda en campos de luz paciendo estrellas15,la sal, el garabato, el aire, el chiste,la fama y los ilustres contratiemposrecordará con lágrimas16.
Las alabanzas al talento de María Ladvenantsiempre inciden en su capacidad para mover laspasiones de los espectadores “internándose en elcorazón de quantos la oían”, y su “especial facili-
dad para aprender la música, y cantaba con mucha destreza, donaire y gracia”17. Tal era laactriz admirada de D. Gaspar por sus cualidades musicales.
Además, Ceán Bermúdez aludía de manera tangencial a la voz de Jovellanos, que re-sultaba grata al oído y redondeaba favorablemente el conjunto de su pulcra persona: “Eralimpio y aseado en el vestir, sobrio en el comer y beber, atento y comedido en el trato fa-miliar, al que arrastraba con voz agradable y bien modulada, y con una elegante persuasivatodas las personas de ambos sexos que le procuraban”18. Es cierto que siempre fue acu-sado de un cierto atildamiento en el aspecto, manera de vestir y ademanes, con sus “piesy manos como de dama, y pisaba firme y decorosamente por naturaleza, aunque algunos
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
104
14 RIPOLL Y URUEÑA, María Ladvenant hoi representa…, p. 5.15 Recuerdo evidente al verso 6 de la Soledad primera de Góngora, “en campos de zafiro pasce estrellas”.16 Sátira segunda. A Arnesto. Sobre la mala educación de la nobleza, en Obras literarias (Obras Completas, Vol.
I). Edición de José CASO GONZÁLEZ. Oviedo, Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII–Ilustre Ayuntamientode Gijón, 1984, p. 230.
17 Manuel GARCÍA DE VILLANUEVA HUGALDE Y PARRA: Origen, épocas y progresos del teatro español: discursohistórico. Al que acompaña un resumen de los espectáculos y recreaciones que desde la más remota antigüedad se usa-ron entre las naciones más célebres. Y un compendio de la historia general de los teatros hasta la era presente. Madrid,Imprenta de Don Gabriel de Sancha, 1802, p. 328.
18 CEÁN BERMÚDEZ, Memorias para la vida del Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos…, p. 12.
Figura 1. Retrato de María Ladvenant yQuirante. Biblioteca Nacional, Madrid.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
creían que por afectación”19. La voz agradable, unida a unas maneras corteses y mesuradasy su presencia en ambientes cultos redondeaban sin duda la favorable impresión de pul-critud que producía.
El periodo de Jovellanos en Sevilla, muy activo en los ambientes cultos de la ciudad, seextiende desde 1768 hasta 1778, primero como Alcalde de la Sala del Crimen y ascendidoluego a Oidor de la Audiencia. Allí toma parte en la tertulia del magistrado Pablo de Ola-vide (1725–1803), peruano de nacimiento y Oidor de la Audiencia de Lima, luego asis-tente en la de Sevilla, y fundador de las Nuevas Poblaciones en Sierra Morena (1767).Olavide había sido recibido por Voltaire en Ferney20 –Voltaire lo llamó “el español quesabe pensar”–, y era amigo personal del Conde de Aranda.
Jovellanos entra en contacto con la intelectualidad reunida en torno a Olavide en su resi-dencia de los Reales Alcázares. La tertulia se celebraba en un salón presidido por un retrato deVoltaire que llamaba poderosamente la atención en Sevilla21. Era un ambiente estimulantedonde se podía encontrar a nobles como los marqueses de la Gravina, Juan María de Castilla,marqués de Caltojar y Vallehermoso, los condes del Águila y de Malaspina y su esposa, cléri-gos como Cándido María Trigueros y José Pérez de la Raya, además de militares, marinosilustres, magistrados de la Audiencia sevillana e invitados de paso, como el viajero inglés Ri-chard Twiss, el Conde de Fernán Núñez o el Duque de Almodóvar22. La participación en latertulia de Olavide – con una presencia breve en tiempo, pero intensa en vivencias23– resultódecisiva para completar la formación del ilustrado gijonés con nuevas perspectivas, pues en ella
… se trataban asuntos de instrucción pública, de política, de economía, de policía y de otrosramos útiles al común de los vecinos, y a la felicidad de la provincia, apoyando Olavide los prin-cipios y axiomas de estas ciencias en obras y autores extranjeros, que por ser nuevos no habiavisto don Gaspar24.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
105
19 CEÁN BERMÚDEZ, loc. cit.20 Sobre la recepción de la obra de Voltaire en España, cf. Francisco LAFARGA, Francisco: “Voltaire y la In-
quisición española”, Universitas Tarraconensis, I, 1976, pp. 177-190.21 Marcelin DEFOURNEAUX: Pablo de Olavide ou l’afrancesado (1725-1803). Paris, Presses Universitaires de
France, 1959, p. 290.22 Francisco AGUILAR PIÑAL: Historia de Sevilla. Siglo XVIII. Sevilla, Universidad, 1982, p. 247; Elena de
LORENZO ÁLVAREZ: El delincuente honrado y el magistrado filósofo, lágrimas y virtud en escena. Gijón, Ayunta-miento, 2011, pp. 12-13.
23 Parece que la presencia de Jovellanos en la tertulia sevillana de Olavide no fue tan frecuente ni sostenidacomo cabría suponer: Olavide marcha de Sevilla en 1769 a La Carolina (Jaén) y no regresa prácticamente hastamayo de 1773 a la capital hispalense. Después de un año se traslada de nuevo a La Carolina, y vuelve raras vecesa Sevilla; a finales de 1775 Olavide es llamado a Madrid para responder ante la Inquisición de las acusaciones quese formulaban en su contra, y ya no volverá a Andalucía. Cfr. Manuel ÁLVAREZ–VALDÉS Y VALDÉS, Noticia de Jo-vellanos y su entorno. Gijón, Fundación Foro Jovellanos, 2006, p. 23.
24 CEÁN BERMÚDEZ, Memorias para la vida del Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos…, pp. 18-19.
MARÍA SANHUESA FONSECA
En la biblioteca de Olavide se hallaba representado todo el pensamiento ilustrado euro-peo. Aguilar Piñal caracteriza el ambiente inquieto de este círculo intelectual: “Los años enque Olavide ocupa la asistencia son notablemente fecundos en realizaciones culturales. Ensu afán por hacer de Sevilla una capital de nivel europeo, abre las puertas de su vivienda enel Alcázar a cuantas personas dan muestras de inquietudes artísticas ó literarias, a los aman-tes de la música ó de la amena conversación”25. Olavide, el facundo Elpino de Jovellanos, vivíade manera espléndida. Reunía en torno a su mesa unos quince o veinte comensales a dia-rio26, y organizaba un concierto semanal y representaciones teatrales27, pues él mismo habíatraducido dramas de Moliére, Racine y Voltaire28 y “para la enseñanza de la declamaciónhabía establecido allí un colegio, del que salieron actores, que llevaron la representación aun grado, que hasta entonces ni después no lograron tener los teatros de España”29. Jovella-nos escribe la tragedia Pelayo (1769) y la comedia El delincuente honrado (1774)30 para latertulia de Olavide, que otorga a la obra el primer premio de un certamen literario convocadoen 177331. Existe un autógrafo de Jovino con un prólogo para la representación de Pelayo –
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
106
25 Manuel RICO LARA: Jovellanos en la Sevilla de la Ilustración. Algunos aspectos de su pensamiento jurídico–político. Sevilla, Obra Cultural del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1986, p. 12 y pp. 37-38, nota 7.
26 ÁLVAREZ–VALDÉS Y VALDÉS, Noticia de Jovellanos y su entorno…, p. 6.27 Según relata el viajero inglés Richard TWISS (1747–1821) en Travels through Portugal and Spain in 1772
and 1773… With copper plates and an Appendix (London, Printed for the Author and Sold by G. Robinson, T.Becket and J. Robson, 1775; ed. española: Madrid: Cátedra, 1999).
28 Jovellanos planeó representar Zaïre de Voltaire (1732) en una traducción de Vicente García de la Huertatitulada La Xaira o La fe triunfante del amor y cetro. Las representaciones tendrían lugar en Gijón en septiembrede 1794, como se refleja en la anotación de 6-VII-1794 en el Diario, Vol. 1º (Obras Completas, Vol. VI), ediciónde José CASO GONZÁLEZ y Javier GONZÁLEZ SANTOS. Oviedo, Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII–Ilus-tre Ayuntamiento de Gijón, 1994, pp. 600-601, 613. Sin embargo, una carta del Marqués de Camposagrado aJovellanos, no conservada, pero que es aludida en el Diario, revela que las representaciones iban a ser en Oviedo,aunque al final no se hicieron. Cfr. Correspondencia, Vol. 2º (Obras Completas, Vol. III), edición de José CASO
GONZÁLEZ. Oviedo, Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII–Ilustre Ayuntamiento de Gijón, 1986, p. 37,carta 562.
No creo casual que se representase una obra de Voltaire, y es inevitable pensar en la impronta dejada en D.Gaspar por los gustos teatrales de Olavide y su tertulia. Cfr. ÁLVAREZ–VALDÉS Y VALDÉS, Noticia de Jovellanos ysu entorno…, p. 18.
29 CEÁN BERMÚDEZ, Memorias para la vida del Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos…, p. 289.30 La obra se editó años más tarde en Madrid, por la Viuda de Ibarra e hijos, en 1787. Jovellanos se ocultó
bajo el seudónimo “Toribio Suárez de Langreo”.31 Parece que el pintor Juan Nepomuceno Cónsul (Oviedo, 5-XI-1747; Oviedo, 13-VII-1807), director de
la Escuela de Dibujo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias desde 1785 hasta su falle-cimiento, mantenía gran amistad con Jovellanos, hasta el punto de encargarse de la confección de los decoradospara las representaciones de Pelayo y El delincuente honrado en Gijón en 1782, o al menos de asesorar a quieneslos pintasen, como se deduce de la carta de Jovellanos fechada el 17-VII-1782, y que fue publicada en el diarioEl Carbayón de 4-III-1885. Cfr. Correspondencia, Vol. 1º (Obras Completas, Vol. II). Edición de José CASO GON-ZÁLEZ. Oviedo, Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII–Ilustre Ayuntamiento de Gijón, 1985, p. 221, carta
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
también con el título La muerte de Munuza– “en verso endecasílabo asonantado hecho paraser leído en Gijón inmediatamente antes de ponerse en escena su tragedia Pelayo”. La trage-dia fue corregida entre 1771 y 1772 para ser impresa, y en 1782 tuvo lugar en Gijón la re-presentación para la que se escribió el prólogo, junto con El delincuente honrado32. Nada seconoce sobre la posible presencia de música en las representaciones gijonesas de esta obra,ni tampoco para las que tendrían lugar en Madrid en 1792.
El feliz periodo sevillano de Jovellanos concluye con su nombramiento como Alcalde deCasa y Corte en Madrid, donde se traslada en 1778. Su prestigio es reconocido por diversascorporaciones, que se honran de contarlo entre sus miembros, como la Sociedad EconómicaMatritense (1778), o las Reales Academias de la Historia (1779) y de Bellas Artes (1780), yla Real Academia de la Lengua (1781). Otras sociedades económicas se enorgullecen de supresencia como miembro de número, como la Real Sociedad Económica de Amigos del Paísde Asturias, que lo nombra miembro en 1782. La frenética actividad de Jovino en Madrid, conuna intensa vida social, incluye naturalmente la música y el baile como distracciones habi-tuales. En sus cartas a su hermano Francisco de Paula da cuenta de su asistencia a represen-taciones de ópera33 y bailes de sociedad34. Los años de Madrid, con la doble cara de labrillantez y los sinsabores, cederán paso al fecundo periodo de Gijón, con la gran realizacióndel Instituto, donde la música pudo tener un lugar en el plan de estudios y sí alcanzó una pre-sencia real en las celebraciones y actos académicos del centro.
II. LA GIGIA MUSICAL DE JOVINO: EL REAL INSTITUTO
El regreso a Gijón se produce en 1790, en una vuelta que supone el destierro por laayuda prestada a Francisco de Cabarrús, que había sido encarcelado. Un destierro quenada tuvo de estéril desesperación, sino que estuvo marcado por una continua actividady una relación sostenida con la capital del reino y su vida cultural. De hecho en 1791 laGaceta de Madrid abrió por iniciativa de Jovellanos un concurso para fomentar la compo-sición de tonadilla escénica, con la condición de que las obras presentadas no excediesende veintidós minutos de duración. La ácida respuesta de Leandro Fernández de Moratín
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
107
120, y Miguel Ángel L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ: Las enseñanzas de las artes y los oficios en Oviedo (1785–1936). La Es-cuela Elemental de Dibujo, la Academia de Bellas Artes de San Salvador y la Escuela de Artes y Oficios. Oviedo, Uni-versidad de Oviedo, 1998, pp. 59-60.
32 El manuscrito de este prólogo se conserva en BN (Mss 12958/29) y fue comprado a Cesáreo Orbera el9-XI-1888. Presenta muchas tachaduras y correcciones en tinta. Fue publicado por DEMERSON, “Quatre poèmesinédits de Jovellanos”, Bulletin Hispanique, vol. LVIII, nº 1, 1956, pp. 37-38, 43-45.
33 Correspondencia, Vol. 1º (Obras Completas, Vol. II), p. 334, carta 207, Madrid, 31-I-1787.34 Correspondencia, Vol. 1º (Obras Completas, Vol. II), p. 367, carta 223, Madrid, 23-I-1788.
MARÍA SANHUESA FONSECA
vino a través de su obra La comedia nueva o El café(Madrid, Oficina de Benito Cano, 1792), verda-dera invectiva contra la tonadilla y el teatro na-cional35.
A finales de 1793 comienza la andadura delgran proyecto educativo de D. Gaspar: el RealInstituto Asturiano, para el que diseñó un cuida-doso plan de estudios. El Prólogo a la ordenanzaprovisional para el gobierno del Real Instituto Astu-riano (Gijón, 20-VII-1793) insistía en la necesi-dad primordial de la enseñanza de la náutica,matemáticas y mineralogía en el establecimiento,porque “La combinación de los estudios del Ins-tituto señalaba su situación en esta villa, y su na-turaleza misma los alejaba del bullicio ydistracciones de una capital […]”36. En las inten-ciones del fundador estaba la ampliación del plande estudios original, pues “Vendrá acaso el tiempoen que creciendo su fortuna, puedan también cre-
cer sus recursos y sus esperanzas. Vendrá acaso un día en que combinada con estos útilesestudios la enseñanza de los oficios del hombre y el ciudadano, pueda este Instituto per-feccionar la educación de los asturianos […]”37.
En diciembre de 1793 comenzaron los preparativos de la inauguración, para la que seacordó un completo programa de actos con la participación de los diversos estamentos dela villa (1º, 516)38. El Instituto fue inaugurado solemnemente el 7-I-1794. Jovino dio cuenta
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
108
35 Cfr. Celsa ALONSO: La canción lírica española en el siglo XIX. Madrid, ICCMU, 1998, p. 28.36 Archivo Álvaro de Bazán –en adelante, AAB–, Sección: Instituto Asturiano, Carpeta: 12-XI-1794. Cit. en
Luis ADARO RUIZ–FALCÓ: Documentos inéditos de Jovellanos relativos al Real Instituto Asturiano. Oviedo, Institutode Estudios Asturianos, 1988, Documento nº 2, p. 23.
37 AAB, Sección: Instituto Asturiano, Carpeta: 12-XI-1794. Cit. en ADARO RUIZ–FALCÓ, Documentos in-éditos de Jovellanos…, Documento nº 2, p. 24.
38 Si no se indica lo contrario, las referencias entre paréntesis en el cuerpo de texto pertenecen a los tres vo-lúmenes de la edición del diario de Jovellanos en las Obras Completas: Diario, Vol. 1º (Obras Completas, Vol. VI),ed. de José CASO GONZÁLEZ y Javier GONZÁLEZ SANTOS, Oviedo, Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII–Ilustre Ayuntamiento de Gijón, 1994; Diario, Vol. 2º: Cuadernos V, conclusión, VI y VII (desde el 1 de septiembrede 1794 hasta el 18 de agosto de 1797) [Obras Completas, Vol. VII], ed. crítica, prólogo y notas de María TeresaCASO MACHICADO y Javier GONZÁLEZ SANTOS, Oviedo, Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII–IlustreAyuntamiento de Gijón, 1999; Diario, Vol. 3º (Obras Completas, Vol. VIII), ed. de María Teresa CASO MACHI-CADO y Javier GONZÁLEZ SANTOS. Oviedo, Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII–Ilustre Ayuntamientode Gijón–KRK Ediciones, 2011. Se señala así número de tomo y página, en cada caso.
Figura 2. Relación de los actos de inaugu-ración del Instituto
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
de las celebraciones a Antonio Valdés en un oficio fechado cuatro días más tarde39. Se con-serva una interesante relación de todo el programa de actos40, donde se menciona la pre-sencia de la música en varias ocasiones.
Se celebró un solemne Te Deum cantado por todo el clero de la villa la víspera de la in-auguración, una misa de acción de gracias el día de los festejos, repique de campanas, ilu-minación general las dos noches y “que en ellas hubiese música y lumbradas en la plazapública”41. La iluminación nocturna en la víspera de la inauguración contó con música ins-trumental, hogueras y varios corros de danza prima en torno a ellas:
Durante la iluminación, un buen coro de música del Regimiento Provincial, colocado en unode los frentes de la plaza, tocó diferentes conciertos, y entre tanto ardían dos grandes lumbra-das frente de las Casas Consistoriales; y en derredor de ellas se formaron varias danzas de hom-bres y mugeres a estilo del país: todo con el mayor orden y alegría; pues ciertamente que erainexplicable el regocijo, que la serenidad de la noche, la afluencia de naturales y forasteros, la ilu-minación, la música, y el movimiento general difundieron entre todos los concurrentes a estaalegre y sencilla fiesta42.
Hubo una iluminación similar la segunda noche de festejos43, mientras en la residen-cia de los Jovellanos se ofrecía una recepción a más de 350 invitados con un espléndido re-fresco y música, pues “una orquestra tocó diferentes conciertos, y luego siguió un baile, queprolongó la alegría hasta las dos y media de la mañana”44. Participaron músicos llegados deOviedo para la ocasión (1º, 370).
Tras las solemnidades de la inauguración, el Instituto comenzó su actividad académica demanera inmediata. Si hay que señalar en el claustro de profesores del Instituto un nombre re-lacionado con las disciplinas y la actividad musical en las diversas celebraciones y actos aca-démicos públicos, es el del bibliotecario y profesor de lenguas inglesa y francesa Juan TomásLespardat y Caballería. Hijo del cónsul de Francia, llevaba ya tiempo residiendo en Gijón,donde él y sus hermanos habían nacido: “[…] los padres de Lespardat habían hecho muy
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
109
39 Antonio Valdés, Ministro de Marina, fue un decidido protector del Instituto. Cfr. AAB, Sección: Insti-tuto Asturiano, Carpetilla: 5-II-1794 a 28-II-1794. Cit. en ADARO RUIZ–FALCÓ, Documentos inéditos de Jovella-nos…, Documento nº 6, p. 28.
40 Cfr. Antonio VALDÉS: Noticia del Real Instituto Asturiano dedicada al Príncipe Nuestro Señor…. Oviedo,Por Don Francisco Díaz Pedregal, 1795. En esta relación se basa en gran medida el libro de Rafael LAMA Y LEÑA:Reseña histórica del Instituto de Jovellanos de Gijón. Gijón, Imprenta de Lino V. Sangenís, 1902.
El manuscrito de la Relación… se conserva en AAB, Sección: Instituto Asturiano, Legajo 1050.41 VALDÉS: op. cit, pp. 7, 8.42 VALDÉS: op. cit, p. 11.43 VALDÉS: op. cit, p. 95.44 VALDÉS: op. cit, pp. 95-96.
MARÍA SANHUESA FONSECA
larga mansion en esta villa, antes de la Revolución”45. Juan Lespardat desempeñó sus cometi-dos en el Instituto desde su fundación en 1794 hasta abril de 1801. Lespardat será uno de losdocentes más activos de la institución, impulsando de forma muy entusiasta las actividades es-cénicas y musicales para los alumnos, y siempre con la aprobación de D. Gaspar y su hermanomayor Francisco de Paula46, que concedían un alto valor educativo a estas iniciativas47. El 10-VII-1794 aparece en el diario la primera mención de una actividad de esta índole, cuando Jo-vellanos anota que “Lespardat forma el plan de un bailecillo para los niños del Instituto: esmuy gracioso, pero conviene cambiar una escena para hacerle más variado” (1º, 604). El fati-goso proceso de los ensayos del espectáculo recayó sobre todo en el activo bibliotecario y pro-fesor francés. Jovellanos valoró la posibilidad de que los alumnos representasen “el drama deJosé vendido, por si le pueden hacer los niños” (26-VII-1794; 1º, 619)48, además de una posi-ble introducción para el baile (1º, 619, 620). Los primeros ensayos se prolongaron desde fi-nales de julio de 1794 –Jovellanos reconocía que “es cosa muy penosa para Lespardat, peroadelantará más con niños” (1º, 620-621)– hasta mediados de agosto del mismo año49, inclusocon el diseño y encargo del vestuario: “Se entregan a Lespardat 389 reales por la cuenta delienzo, hechura de ocho vestidos de niños y los diez y seis arcos. Paseo. Por la tarde, ensayo conarcos” (1º, 628). El espectáculo incluía una danza de arcos y el drama Los alumnos, obra delpropio Jovellanos o de Lespardat (2º, 23, nota 505). También se sopesó poner en escena otrapieza diferente: “Esta tarde leí la opereta francesa Los Saboyarditos, por si era acomodable anuestra fiesta, y no me lo parece” (2º, 435, 12-IX-1795). Se trata de la operette–comique en unacto con música de Nicolas Dalayrac (1753–1809) y libreto de Benoît–Joseph Marsollier desVivetières titulada Les deux petits Savoyards (Paris, Brunet, 1789), que había sido estrenada enParís el 14-I-1789, y que al final Jovellanos no encontró adecuada. Y temió por la continuidaddel proyecto de la fiesta, pues “Las malas noticias ponen a todo el mundo en consternación;
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
110
45 Sobre Juan Lespardat, cfr. AAB, Sección: Instituto Asturiano, Carpetilla: 5-II-1794 a 28-II-1794 (cit. enADARO RUIZ–FALCÓ, Documentos inéditos de Jovellanos…, Documento nº 7, p. 29, y nº 8, p. 30), y también cfr.VALDÉS: op. cit, pp. 167, 178, LAMA Y LEÑA: op. cit, p. 9, 10, y Correspondencia, Vol. 2º (Obras Completas, Vol. III),p. 65, carta 627 (perdida) y p. 87, carta 643.
46 “Se puso en limpio el pequeño drama para los niños. Paula le oyó y aprobó: se corregirá mañana y daráa copiar” (1º, 621).
47 Jovellanos practicaba la danza, como era habitual en una persona de su clase y trato social. Sin embargo,nada permite afirmar que fuese él en persona quien la enseñase a los alumnos del Instituto, como sostiene JoséGerardo RUIZ ALONSO en su estudio Jovellanos y la educación física (Gijón, Fundación Foro Jovellanos et.al.,2002), p. 47. Si los alumnos mejoraban sus habilidades en la danza, se debía sin duda a Lespardat, como se veráen los párrafos siguientes. En el Instituto, Jovellanos fue profesor de lengua española y de humanidades caste-llanas, pero nunca de danza.
48 Es José, descubierto a sus hermanos (Valencia 1762), del jesuita valenciano P. Manuel Lassala y San Germán.49 Los detalles sobre todo el proceso de ensayos se reflejan de manera pormenorizada en el Diario, 1º, pp.
604, 613, 619-622, 625, 628, y 2º, pp. 23, Los ensayos se prolongaron desde el 28 de julio al 18 de agosto de 1794.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
tal vez será notable que en medio de ellas haya bullas; si se aprobaran… veremos. Prevenciónsobre ello a Lespardat, sin hacer novedad por ahora” (1º, 625).
Que Lespardat gustaba de organizar actividades teatrales y musicales con los alumnos parahacer más solemnes algunas ocasiones lo prueba el festejo que planeó entretanto para el cum-pleaños de D. Gaspar, al que profesor y alumnos sorprenden con una felicitación, música y fue-gos artificiales el 5-I-1795, en Gijón: “Por la noche, un graciosísimo cumplimiento de misniños, formado por Lespardat, y ejecutado por Arce, Montés, Hevia, Sánchez–Cifuentes ySan Miguel; aquí está; después, una gran música, dispuesta por otros alumnos, con tiros de chu-pines” (2º, 68)50. Después de un periodo de interrupción, en septiembre de 1795 se retomanlos ensayos del baile y drama con ocasión de la fiesta prevista para la colocación y solemnedescubrimiento de los retratos de Carlos IV y del ministro Antonio Valdés Bazán, protectordel centro. Al fin darían fruto los desvelos de Lespardat en la organización de la fiesta, pues el9-IX-1795 anota D. Gaspar en su diario el “… arreglo con Lespardat de la idea del baile de losniños; encárgase a D. José Ferrer un poco de música seria para que baile el mismo Lespardat”(2º, 434). La idea fructifica, y dos días más tarde “Se escribe a Peñalva51, y Ferrer, encargandoun poco de música para el baile de los niños” (2º, 434). En una carta a Carlos González de Po-sada, D. Gaspar relata ilusionado los preparativos:
Estamos preparando un certamen público de matemáticas para el día de San Carlos, y la fiestade colocación de retratos para después. Hemos levantado un gracioso teatro en el nuevo almacénde don Antonio Carreño. Se pinta una nueva decoración. Se trata de un drama y un baile de niños;y además de una comedia y una tragedia de grandes, con bailes, alegorías, etc. Yo apuesto a queen estos días quisiera usted más estar en Gijón, que ser canónigo de Tarragona52.
El compositor de la música para el baile de los alumnos fue Joseph Ferrer Beltrán, desde1786 primer organista de la catedral de Oviedo53. Una música que no terminó de con-vencer a D. Gaspar, porque “huele a iglesia; por lo demás, es graciosa” (2º, 458). Con todo,
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
111
50 Los alumnos que tomaron parte en el “cumplimiento” fueron Juan de Arce y Morís, Joaquín María Mon-tes y Nava, Juan Francisco Hevia y Antayo, Agustín Sánchez–Cifuentes y Julián Valerio Fernández San Miguely Valledor.
51 Es Rodrigo González de Cienfuegos y Velarde, VI Conde de Marcel de Peñalba, y de carácter indeciso,pues Jovellanos lo tacha de “siempre irresoluto” (1º, 543).
52 Correspondencia, Vol. 2º (Obras Completas, Vol. III), p. 164, carta 799, 21-X-1795.53 Joseph Ferrer Beltrán (ca. 1745–1815) había llegado en 1786 como primer organista a la catedral de
Oviedo desde la seo pamplonesa. También compondrá la música para el drama El premio de la sabiduría, re-presentado en los festejos de 1798 por los nombramientos de Jovellanos como embajador en Rusia y minis-tro de Gracia y Justicia. Cfr. María SANHUESA FONSECA, “De triunfos y méritos: tres celebraciones en laUniversidad de Oviedo en el último cuarto del siglo XVIII (1783–1798)”, Revista de Musicología, vol.XXXII/2, 2009, pp. 449-462.
MARÍA SANHUESA FONSECA
la colaboración con Ferrer se llevó a efecto, pues el 18-IX-1795 “Lespardat arregla la pan-tomima del bailete; esperamos que Ferrer hará la música” (2º, 442)54. Los ensayos y pre-parativos de la fiesta se prolongaron desde el 19 de septiembre hasta el 11 de noviembrede 1795, con el ensayo general en la víspera de la representación (2º, 455-458). Los díasprevios a la fiesta se acumula el ajetreo y aparecen los músicos de la capilla catedralicia deOviedo para ultimar detalles. Entre el 29-X y 3-XI-1795, “Asistencia a ensayos, pintores,repasos; se arreglan los cartones; viene D. Ángel Labória, primer violín de Oviedo, a ajus-tar la música: pide un doblón diario por cada uno de seis músicos; mañana se ajustará”(2º, 475). Al fin, se ponen de acuerdo: “Al teatro; ensayo. Ajuste con Labória: que traigaun trompa, a Gozón, segundo violín, y un bajón: él, vendrá de primer violín el viernes, ysu muchacho para trompa, y los demás el 11 de tarde; doblón por día y todo gasto de sucuenta. Obligación: tocar en las representaciones y bailes. Ensayo de baile en el teatro conLabória; todo está crudo, música y danza” (2º, 477). El grupo de músicos de la capilla ca-tedralicia que participó en la fiesta estaba integrado por el francés Pedro Gosson comoviolín segundo, un bajón, un trompa, y algunos instrumentistas más, dirigidos por el pri-mer violín Ángel Lavaría55. Al fin el 7-XI avanzan los preparativos, “Tarde, prueba de lamúsica y del ensayo del coro, en la casa del Instituto; es excelente la composición de Fe-rrer, y de grande efecto, aunque la música tira a eclesiástica” (2º, 478). Y se llegó al 12-XI-1795, fecha de la fiesta del descubrimiento de los retratos, con el baile y las piezasdramáticas. D. Gaspar deja constancia del buen resultado de la representación, aunque esrealista con la ejecución del baile:
Al teatro: alguna confusión en el vestuario por la mucha gente que peinar y vestir; afuera,alguna bulla por haberse agolpado mucha gente a la vez; al cabo todos se acomodaron sin mo-lestia; sin ella y sin desgracia se llenó el espectáculo. Bien ejecutado el drama; brillante la escenade exposición de los retratos, en que Arce56 se superó a sí mismo; lo mismo el baile, aunquealgo atropellada la pantomima. Duró dos horas y media, con grandes ratos de música (2º, 480)57.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
112
54 Aunque la música para la pantomima y baile de los alumnos del Instituto no satisfizo por completo lasexpectativas de Jovino, no dejó de hacer un obsequio al compositor Ferrer, meses más tarde en Oviedo: el 11-II-1796 “… vi por fin a D. José Ferrer; le regalé una caja graciosa” (2º, 514); podría tratarse de una tabaquera.
55 Sobre la composición de la capilla catedralicia en el momento, cfr. Raúl ARIAS DEL VALLE: La orquesta dela S. I. Catedral de Oviedo (1572-1933). Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 1990, pp. 254-255.
56 Es el alumno Juan de Arce y Morís.57 Más sobre la fiesta de colocación de los retratos en una carta a González de Posada, cfr. Correspondencia,
Vol. 2º (Obras Completas, Vol. III), p. 164, carta 799. Se resume el programa ejecutado en la fiesta en Rafael LAMA
Y LEÑA (Reseña histórica del Instituto de Jovellanos de Gijón. Gijón, Imprenta de Lino V. Sangenís, 1902, p. 25):“En ella se representó primero un drama que servía de introducción a toda ella; segundo una escena en que sedescubrieron los retratos por mano del agradecimiento: tercero, un baile figurado con pantomima; todo por losalumnos de menor edad y mayor espíritu”.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
El éxito de la fiesta hizo que se repitiese tres días más tarde, con el intento de incor-porar una novedad en la parte musical, a lo que se opone Jovellanos para no restar pro-tagonismo a la actuación de sus alumnos: “Don Juan Bautista solicita que se permitacantar una tonadilla; dígole que cualquer día, pero no con la fiesta de los niños, toda delInstituto, y que debe brillar por sí sola” (2º, 483). Los festejos concluyeron el 17-XI-1795con un brillantísimo baile (2º, 484). Es de lamentar que no se haya conservado la músicade Ferrer para la pantomima y el baile, cuando todos estos materiales estuvieron en losarchivos del Instituto, acompañados de una relación y descripción de mano del propio Jo-vino: “Se acaba la Relación de las fiestas. Don Ramón58, hace otra para el libro memorial,más reducida. La mía se pondrá en el archivo, con copia del drama, escena y una des-cripción del baile y los papeles de la música” (2º, 488). Pero en 1902 la partitura de Fe-rrer ya se había perdido59.
La música estaba muy presente en las actividades del Instituto, gracias a la colaboracióny dotes de Juan Lespardat, que dinamizó con su talento los actos académicos y supo apro-vechar cada vez más las dotes musicales, dancísticas y escénicas de los alumnos. Así pruebala felicitación a D. Gaspar en el cumpleaños de 1796, con una égloga escrita por el polifa-cético bibliotecario con un baile pastoril, coro y orquesta, todo ello a cargo de varios alum-nos del centro:
Este día 5, a las ocho de la noche, vinieron mis niños a darme los días con un gracioso fes-tejo: era una égloga, compuesta por Lespardat, y representada por Arce, Montés, Sánchezmayor, Viado y Vallado. Unidos unos pastorcillos para manifestar su reconocimiento a un bien-hechor, resuelven levantar un altar adornado de ramos y flores; y hecho, hacen uno en pos deotro sus ruegos al Cielo por la prolongación de la vida del bienhechor; sigue un baile pastoril yal fin un coro de música, en que se cantaron los cuatro últimos versos de la escena del Agrade-cimiento. Todo fue muy gracioso; concurrieron mil gentes. […], y Lespardat posee ya muy bienel castellano. En la música, tocaron Tineo, Toral, Veriña y Pérez, y cantaron Arce, Baones, Ve-riña y el niño Condres (2º, 502)60.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
113
58 Es Ramón González Villarmil de la Rúa, Racionario del Instituto.59 LAMA Y LEÑA, Reseña histórica…, pp. 24-25. El éxito de esta música hizo que se interpretase de nuevo en
la fiesta de los alumnos del Instituto celebrada en agosto de 1797, pues hubo “música de violines y flauta; can-tóse el himno de la fiesta de los retratos bien” (2º, 768).
60 Los alumnos que representan la égloga son Juan de Arce y Morís, Joaquín María Montes y Nava, Fran-cisco Javier Sánchez Cifuentes del Cantillo, Joaquín Alonso de Viado y Castro y José María López del Valladoy Beanes. En la orquesta, los alumnos Francisco Javier García de Tineo y Menéndez Valdés, Toral, Timoteo Ál-varez-Veriña y Cadrecha y Manuel Pérez de Valdés y Prendes Pando. El coro estaba formado por Juan de Arcey Morís, Antonio García Baones, Timoteo Álvarez-Veriña y Cadrecha, y Teodoro Condres y González Llanos,conocido como “Condres menor”.
MARÍA SANHUESA FONSECA
Y con todo, la música no formaba parte del plan de estudios. Es a finales de 1796cuando Jovellanos piensa en ampliar la oferta de materias impartidas con la incorporaciónde las Humanidades Castellanas como formación complementaria a las disciplinas cien-tíficas impartidas61. Este plan de contenidos humanísticos incluía Buenas Letras, Lógica,Metafísica, Ética, y se extendería “incluso a la música, en este caso con un maestro quefuese en parte pagado por los niños”62, a la manera del Real Seminario de Nobles de Ver-gara63, donde la música y la danza se integraba en la formación general de los alumnos –con carácter no obligatorio dentro de los “ramos de instrucción”–, alternando épocas deenseñanza gratuita de ambas disciplinas con otras en las que se cobraba por su aprendi-zaje64. D. Gaspar encontrará un posible candidato a profesor de música durante uno desus viajes, pues de camino hacia La Cavada escucha en una velada en León el 28-VII-1797a “un clarinete nombrado Cortés, del batallón provincial, con cuatrocientos ducados; dies-tro en extremo; toca también flauta; su padre, buen violinista desacomodado ¡Si pudiéra-mos llevarle a Gijón para enseñar mis muchachos! Veremos a la vuelta” (3º, 16)65. Lacolocación de la primera piedra del edificio del Instituto el 12-XI-1797 también se celebró
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
114
61 El texto conocido como Curso de Humanidades Castellanas, fechado en Gijón el 13-VII-1794, fue la basepara el plan a desarrollar en el Instituto. Cfr. Escritos pedagógicos, vol. 2º (Obras Completas, Vol. XIV), edición deOlegario NEGRÍN FAJARDO. Oviedo, Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII–Ilustre Ayuntamiento de Gijón–KRK Ediciones, 2010, pp. 1369-1379.
62 José M. CASO GONZÁLEZ: El pensamiento pedagógico de Jovellanos y su Real Instituto Asturiano. Oviedo,IDEA, 1980, p. 33.
63 Sobre el paralelismo entre ambos centros, cfr. José Miguel CASO GONZÁLEZ: “El Real Seminario Patrió-tico Bascongado y el Real Instituto Asturiano: dos cambios para llegar al mismo objetivo”, Boletín de la Real So-ciedad Bascongada de Amigos del País, Tomo 43, nº 1-4, 1987, pp. 3-20.
64 Jon BAGÜÉS: “La música y la danza en los proyectos pedagógicos de la Real Sociedad Bascongada de losAmigos del País”, Recerca Musicològica, VIII, 1988, pp. 123-124.
También es preciso señalar aquí un texto de enorme interés, el Plan para la educación de la nobleza y clases pu-dientes españolas (1798), tradicionalmente atribuido a Jovellanos y por ello incluido en el Vol. XIV de las Obras Com-pletas, pero redactado en realidad por el ilustrado gaditano José Vargas Ponce (1760-1821), su discípulo. El modeloque lo inspira es el Seminario de Nobles de Madrid. Cfr. Escritos pedagógicos, vol. 2º (Obras Completas, Vol. XIV), pp.1181-1239. Este plan contemplaba en los juegos y recreaciones apropiados “las habilidades del baile y esgrima” conla enseñanza del “minuet y paspié, diversos pasos de contradanzas y baile inglés y las figuras de aquellas” –aunquenunca “el bolero y demás danzas procaces y de violenta agitación”– (pp. 1202, 1208, 1209-1211, 1236), y la partici-pación en representaciones teatrales, incluso en diferentes idiomas (pp. 1205-1206), además de la existencia de unespacio para que los alumnos de 17 y 18 años tengan dos días por semana “su sociedad urbana de noche, en que setraten entre sí y se vayan acostumbrando a los usos de las que deben frecuentar” (p. 1203), de acuerdo con el valoreducativo que la mentalidad ilustrada reconocía a las tertulias, como observa Andreas GELZ (“La tertulia. Sociabili-dad, comunicación y literatura en el siglo XVIII: perspectivas teóricas y ejemplos literarios (Quijano, Jovellanos, Ca-dalso)”, Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, nº 8-9, 1998-1999, p. 116).
65 Tan buenas intenciones no se llevaron a efecto, mientras que en Vergara llegaron a tener hasta cinco pro-fesores de música y dos profesores de baile, además de un salón de música para los conciertos. Cfr. BAGÜÉS, op.cit., pp. 124-125.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
con gran solemnidad y un baile de los alumnos, donde cabe suponer la eficaz presencia orga-nizadora de Lespardat: “Por la noche iluminación con muchos transparentes en el Instituto; encasa de D. Manuel Sánchez, de D. Juan Bautista y de Llanos; grande iluminación de cera en lade San Esteban66; baile de los niños, en el tablado del nuevo edificio; y de señoras, en el teatro”(3º, 185; 12-XI-1797). La nota explicativa de los actos celebrados proporciona algún detalle másacerca de la música interpretada en ellos. Tras la colocación y bendición de la primera piedra,sonó “un himno cantado por tres niños en loor del rey y príncipe nuestros señores a la vista desus retratos, que guarnecian el altar preparado para la piadosa ceremonia […]”67.
Pero la música no llegó a integrarse en el plan de estudios del Instituto. Su papel fue muydestacado en los actos académicos, con la participación de los alumnos y del profesor y bi-bliotecario Lespardat, aunque sin una presencia real en el programa formativo. En 1799, Jo-vellanos estaba preocupado porque su proyecto de Humanidades Castellanas no acababa dematerializarse, y a pesar de que en 1800 estaba en marcha, el destierro y prisión en 1801 die-ron un golpe decisivo al Instituto68. Y la música jamás se incorporó a sus enseñanzas regladas.El regreso a Francia de Juan Lespardat en febrero de 1801 “… se nos va a conducir un tío sa-cerdote emigrado, y se susurra que le aguarda en Francia un buen destino”69 será también elfinal de los brillantes festejos que organizaba en el centro. No tardaría en llegar el destierropara Jovellanos, como golpe definitivo para la vida académica y musical de su obra favorita.
Los años de Gijón, aún con el matiz de un destierro más o menos encubierto, fueron fértilespara la vida y obra de Jovino, que prefería hallarse lejos de las intrigas cortesanas. Además de susobligaciones en el Instituto, ocupación predilecta, llenaron aquellos años los viajes por diversasprovincias y la tarea constante de redacción de sus escritos, llevar al día su diario y atender unaabundante correspondencia, fuentes de numerosas observaciones relacionadas con la música70.
Pero la tranquilidad se vería interrumpida en octubre de 1797 con el nombramientocomo embajador en Rusia, seguido un mes más tarde por el de ministro de Gracia y Justi-
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
115
66 El Marqués de San Esteban, Manuel María Ramírez de Jove y Álvarez Solís.67 Esta nota explicativa, fechada el 18-XI-1797, relata de manera algo diferente los festejos nocturnos, re-
señando una “iluminación general, baile de teatro por los alumnos del Real Instituto, y baile abierto para las gen-tes distinguidas de la villa y forasteras, dispuesto en paraje proporcionado a costa del ayuntamiento”; cfr. Escritospedagógicos, vol. 2º (Obras Completas, Vol. XIV), pp. 993-994.
68 CASO GONZÁLEZ, loc. cit. Aún en la carta de 7-V-1800 explicaba a González de Posada la organización delos estudios de Humanidades Castellanas para el Instituto, cfr. Correspondencia, Vol. 2º (Obras Completas, Vol.III), pp. 534-535, carta 1278.
69 Correspondencia, Vol. 2º (Obras Completas, Vol. III), p. 617, carta 1334, Gijón, 28-II-1801.70 La experiencia adquirida por Jovellanos en la actividad diaria del Real Instituto se refleja de alguna ma-
nera en su Memoria sobre educación pública (1802); el texto completo puede consultarse en Escritos pedagógicos,vol. 1º (Obras Completas, Vol. XIII), edición de Olegario NEGRÍN FAJARDO. Oviedo, Instituto Feijóo de Estudiosdel Siglo XVIII–Ilustre Ayuntamiento de Gijón–KRK Ediciones, 2010, pp. 435-533. Jovino trata acerca del pla-cer que produce la percepción de la belleza de los objetos y su imitación en el arte; causan placer, entre otros, la“música melodiosa” y el “baile pantomímico” (p. 529).
MARÍA SANHUESA FONSECA
cia, de abrupto final tras nueve meses. Cesado el 16-VIII-1798 tras un ingrato periodo enlos círculos del poder, regresa a Gijón para dedicarse de nuevo a las ocupaciones de su Ins-tituto. La prisión y destierro desde 1801 hasta su liberación en 1808 no iban a impedir queJovino siguiese disfrutando en lo posible de la música, ni tampoco en los ajetreados añossiguientes. El observador infatigable de la realidad y la condición humana tuvo siempre lamúsica como compañera de vida.
III. EL PENSAMIENTO MUSICAL EN LA OBRA DE JOVELLANOS
No podemos considerar a Jovellanos un teórico musical stricto sensu, pero sí es ciertoque a lo largo de su obra aparecen de manera dispersa varios aspectos relacionados con lamúsica. En este epígrafe se analizan los escritos que tienen un mayor interés musical, en unaordenación temática.
La relación de música y poesía era para Jovellanos algo consustancial a la naturalezade ambas artes, en una concepción que hunde sus raíces en el pensamiento clásico griego71.La sonoridad de vocales y consonantes y su correcta combinación, las pausas, el lugar delos acentos72, los juegos fonéticos… todo tenía una enorme trascendencia en el lenguajepoético, al que dotaba de musicalidad:
El lenguaje de la poesía es verdaderamente musical, y sus notas se señalan en el sonido detodos los elementos de la palabra. El de las consonantes y vocales y el contraste de unas conotras; la cantidad y el número de sílabas que componen cada palabra y el lugar convenientedado a cada una; la colocación del acento principal, que marca la armonía con una especie decesura, y su juego con los acentos subalternos de cada verso; el juego de unos versos con otros,así en la colocación de los acentos como en la de las pausas mayores a que obliga la terminaciónde la sentencia, ya en el verso, ya en el hemistiquio, y, por último, la onomatopeya o conve-niencia de los sonidos con las imágenes que representan73.
Todo estos elementos podían realzar el verso, pero si estaban mal utilizados y pocodominados, podían perjudicarlo seriamente. Jovellanos consideraba que el primer paso
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
116
71 En su edición, el profesor Caso reunió en apéndice las cartas que tienen que ver con temas poéticos, yaque configuran de por sí un corpus de teoría literaria, y también musical. Cfr. Obras literarias (Obras Completas,Vol. I). Edición de José CASO GONZÁLEZ. Oviedo, Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII–Ilustre Ayunta-miento de Gijón, 1984, pp. 598-619.
72 También Vargas Ponce en el Plan para la educación de la nobleza, ya aludido, trata acerca de “dónde debencaer los acentos para que consten al oído”, y se remite para ello a la Poética de Ignacio de Luzán y al poema LaMúsica de Tomás de Iriarte. Cfr. Escritos pedagógicos, vol. 2º (Obras Completas, Vol. XIV), p. 1229.
73 Manuel MOURELLE DE LEMA: La educación según Gaspar Melchor de Jovellanos contemplada desde la pers-pectiva actual. Madrid, Grugalma Ediciones, 2008, pp. 123-124.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
era enseñar a leer bien el verso como fase previa a la escritura poética. El aspirante a poetadebía comenzar por escribir prosa poética y luego verso blanco, para evitar los defectosque puede encubrir la cadencia de la rima: “La dicción más bella y escogida no satisface elgusto ni contenta el oído, por falta de número y de armonía”74. Las correcciones hechas aun largo romance que le había enviado González de Posada en 1773 van por este camino;reconoce que tiene “muchos versos correctos y armoniosos, algunas ideas originales”, perole afea “algunos versos de mala medida, otros de no buen sonido, algunos pensamientosdébiles”75. La carta de 1777 a Juan Meléndez Valdés (1754–1817) insiste en la armonía delverso76, que podía lograrse con la cuidadosa elección de las palabras que lo formaban, o consu correcta colocación en él. El dictamen debía ser el del oído, “que desecha las expresio-nes duras y desaliñadas al momento que ofenden su delicadeza”77, y que percibía la co-rrecta colocación de las pausas en el verso, con una alternancia que les diese variedad, yaque “la uniformidad de tonos y pausas es contraria a la armonía” y que ésta resultará “gra-tísima al oído, siempre que por otra parte no se destruya con palabras duras y escabro-sas”78. Un ideal poético basado en la consonancia, la suavidad de las palabras y la variedaden su ritmo, aunque una consonancia excesiva debía evitarse, “así como en la música unmismo tono frecuentemente repetido le cansa y le fastidia”79. Consonancia, pero con ladosis justa de disonancia.
Algunos rasgos de doctrina poética jovellanista aparecen en una carta a su parienteRamón de Posada y Soto (1746–1815), que había comenzado a escribir poesía. Jovino lehace receptor de sus críticas con ocasión de unos versos de cierto éxito que le había remi-tido hacia 1778, pues alaba las libertades que se había tomado el autor, “estoy lleno de ad-miración de que hayas pecado contra la armonía, faltando con repetición ya a la medida delos versos, ya en el número y ya en la cantidad de las sílabas”, pero al mismo tiempo le re-cuerda que el juicio sensorial debe formar la opinión acerca de la poesía:
[…] yo no sé que hasta ahora se haya escrito algo sobre prosodia castellana; pero lo ciertoes que el juez de esta materia es el oído, y que éste decide siempre con justicia de la exactitud,de la belleza, de la armonía y del número de los versos; y seguramente quien observe sus leyeshabrá cumplido con las de la poesía80.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
117
74 MOURELLE DE LEMA, op. cit, p. 122.75 Obras literarias (Obras Completas, Vol. I), p. 599, Apéndice V, carta 1, Sevilla, 11-VIII-1773. El romance
de Posada, en quinientos versos endecasílabos, se ha perdido, como hace constar Caso en la nota al pie.76 Obras literarias (Obras Completas, Vol. I), pp. 606-615, Apéndice V, carta 4, Sevilla, 1777. Caso edita dos
versiones: la carta enviada a Meléndez y un borrador anterior.77 Obras literarias (Obras Completas, Vol. I), p. 610.78 Obras literarias (Obras Completas, Vol. I), pp. 610, 611.79 Obras literarias (Obras Completas, Vol. I), p. 614.80 Correspondencia, Vol. 1º (Obras Completas, Vol. II), pp. 144-145, carta 69. Aparece también en Obras li-
terarias (Obras Completas, Vol. I), pp. 600-603, Apéndice V, carta 2.
MARÍA SANHUESA FONSECA
Las ideas sobre el verso blanco se condensan en una carta a González de Posada. Jo-vellanos insiste en la correcta colocación de las pausas tras el acento principal del versopara que los versos sin rima no se conviertan en feos “versos aprosados”81, evitando ade-más que dicha pausa recayese siempre en el mismo lugar en varios versos seguidos, a finde evitar la monotonía y realzar la musicalidad; también era preciso cuidar la combina-ción de vocales y consonantes, sin repetir demasiado la misma vocal, ni emplear conso-nantes de sonido duro o que evocasen onomatopeyas fáciles82.
Con todas sus ideas sobre la musicalidad de la poesía, no es extraño que Jovellanos laincluyese en el plan de estudios de Humanidades Castellanas para el Instituto, a juzgarpor la carta entusiasta que dirigió a González de Posada:
Qué no daría yo porque usted presenciase nuestro certamen, singularmente de la clase dehumanidades! Tenemos cinco muchachos de un mérito muy sobresaliente ¿Qué será cuandoen el segundo año hayan estudiado la retórica y poética? Ahora ejercitarán en gramática gene-ral, sintaxis castellana, análisis gramatical y lógico de esta lengua, arte de extractar, recitar, de-clamar, todo probado con ejemplos de prosa y versos muy escogidos83.
La importancia de una cuidadosa selección de ejemplos literarios destinados al apren-dizaje aparece de nuevo en la estética de Jovino, que “sentía” en toda la extensión del tér-mino la música del verso.
Gran observador como era a lo largo de sus viajes y en toda su vida, Jovellanos se fijósiempre en la música tradicional de los lugares por los que pasaba o en los que por cir-cunstancias había de residir. En sus Cartas del Viaje de Asturias (Cartas a Don AntonioPonz) (1782–1792)84, aparece la que se ha considerado como primera descripción de unaromería asturiana85. Se trata de la “Octava carta”, conocida como Carta sobre las romeríasde Asturias. Con su tono didáctico, Jovellanos comienza por definir qué son las romerías,“llamadas así porque son unas pequeñas peregrinaciones que en días determinados y fes-
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
118
81 Obras literarias (Obras Completas, Vol. I), pp. 603-606, Apéndice V, carta 3, Gijón, 5-V-1792. Como ob-serva Caso en p. 604, nota 4, Jovellanos confundía la cesura del verso con el acento principal, lo que hace el pa-saje de difícil comprensión.
82 Obras literarias (Obras Completas, Vol. I), pp. 604-605.83 Correspondencia, Vol. 2º (Obras Completas, Vol. III), p. 593, carta 1316, Gijón, 17-XII-1800.84 Las cartas de Jovellanos fueron publicadas aparte, pues el fallecimiento de Antonio Ponz en 1792 impi-
dió que se incorporasen a su monumental Viage de España, que había comenzado a publicarse en 1772 en lasprensas de Joaquín de Ibarra. Jovellanos las revisó entre 1794 y 1796, pero no se editarían al completo hastamucho más tarde, en las Memorias de la Real Sociedad Económica de La Habana. La Carta sobre las romerías deAsturias apareció en 1848, en el Tomo 5º, 2ª Serie, nº 1, pp. 56-64.
85 Cfr. los párrafos que le dedica José Antonio GÓMEZ RODRÍGUEZ: “De etnomusicología española: notasde una historia. Una aproximación al folklore musical del siglo XVIII a través de la literatura”, Cuadernos de Es-tudios del Siglo XVIII, nº 8-9, 1998-1999, pp. 141-144.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
tivos hace [el pueblo] a los santuarios de la co-marca, con motivo de la solemnidad del santo ti-tular que se celebra en ella”86. Identifica estasdiversiones del pueblo con un espíritu sencillo einocente que sólo puede redundar en la felicidadde los individuos.
Pero no sólo describe la fiesta, sino que co-mienza por relatar lo que sucede en la víspera deldía de celebración, con la llegada al prado de todotipo de vendedores y de los propios romeros, queya se divierten con bailes junto a la hoguera en lanoche de la víspera: “Se pasa toda la noche enbaile y gresca a orilla de una gran lumbrada quehace encender el mayordomo de la fiesta, reso-nando por todas partes el tambor, la gaita, los can-tos y gritos de algazara y bullicio, que son losprecursores de la diversión esperada” (p. 112)87.Al día siguiente se celebra la fiesta, con la llegadade los devotos a la ermita desde las primeras horasdel día, la instalación de un mercado y una feriaen el prado cercano, y la celebración religiosa. Lamisa y la procesión constituyen el punto culmi-nante, al que siguen las celebraciones profanas,como la comida –seguida de una imprescindible siesta–, y la animación de las danzas “quesirven de ocupación al resto de la tarde” (p. 114). La descripción de las danzas es de graninterés: se trata de danzas en rueda, tanto para los hombres como para las mujeres, si bien“cada sexo forma las suyas separadamente, sin que haya ejemplar de que el desarreglo o lalicencia las hayan confundido jamás” (p. 114). Jovellanos describe los romances que secantan en la danza de los hombres (p. 114), distintos de los de las danzas de las mujeres(pp. 117-118). No hace uso del término “danza prima”, sino que menciona el primer versodel romance “Hay un galán de esta villa” como origen del nombre de la danza (p. 117)88.También señala las características melódicas de la danza, como el uso del modo menor y la
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
119
86 “Carta sobre las romerías de Asturias”, Cartas del viaje de Asturias (Cartas a Ponz). Edición de ÁlvaroRUIZ DE LA PEÑA y Elena DE LORENZO ÁLVAREZ. Oviedo, KRK Ediciones, 2003, p. 111.
87 A partir de aquí se menciona la página citada de la Carta… en el cuerpo de texto, para no sobrecargar elpie de página de forma innecesaria.
88 José Miguel CASO GONZÁLEZ: “Ensayo de reconstrucción del romance ‘¡Ay! un galán de esta villa’”, Ar-chivum, IV, 1954, pp. 385-422.
Figura 3. Viage de España, de AntonioPonz, donde iba a publicarse la “Cartasobre las romerías de Asturias”.
MARÍA SANHUESA FONSECA
frecuencia del intervalo de tercera (p. 120). Las danzas en las romerías asturianas represen-taban para D. Gaspar una conexión con las diversiones de la Antigüedad (pp. 114-115, 122-123), casi una reminiscencia de un mundo ideal donde aún no se conocía la corrupción y lasdiversiones eran inocentes (p. 121). En efecto, abundan en la carta los argumentos a favor delas romerías y las danzas, con sus “movimientos lentos y ordenados, que indican las tranqui-las afecciones de un corazón inocente y sensible”, tan diferentes a los bailes de moda del mo-mento con sus “fuertes y afectadas contorsiones” (p. 120). Naturalidad del pueblo frente alartificio cortesano, en suma. Por ello, las romerías y las danzas no deberían prohibirse, ni aúncon la excusa de peleas y desórdenes (p. 116), ya que son “el único desahogo a la vida afanaday laboriosa de estos pobres y honrados labradores” (p. 121), que precisan de diversiones, encontraste con los espectáculos que llenaban el ocio de los habitantes de la ciudad. Jovellanoscritica que el P. Feijóo denostase los abusos en las romerías89, y refiere la polémica prohibi-ción que de una costumbre tan arraigada quiso hacer el Sínodo convocado en 1769 por elobispo Agustín González Pisador, sin éxito alguno (p. 122)90.
Pero no es la “Octava carta” el único texto de Jovellanos sobre música tradicional. El in-terés común que sentía con su gran amigo González de Posada por la música asturiana diolugar a un curioso malentendido entre ambos en octubre de 1793. Posada había pedido aJovino para sus Memorias históricas del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo91 noti-cias de una “música asturiana”, intérprete o compositora, que había mencionado ya el P.Feijóo en el tomo I de su Teatro Crítico Universal, aunque sin consignar su nombre92. Jo-vellanos no había comprendido así la petición; interpretó que Posada solicitaba noticiasacerca de la música asturiana en general, y por ello la respuesta es un tanto desentonada:
Por lo demás ¿no era cosa ridícula pedir a otros noticias de la música asturiana? Si usted,añado aquí, docto en ella y dado de propósito a celebrarla, no pudo columbrar su origen ¿cómopudo esperarlo de tantos como dice que ignoran y no leen? Algo digo en mi viaje hablando delas romerías93, en mis Cartas, escritas tanto años ha, y que no me atrevo a fiar al público94.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
120
89 Teatro Crítico Universal, Tomo IV, Discurso V “Peregrinaciones sagradas y romerías”, Párrafos IV y V.Consultado en Biblioteca Feijoniana del Proyecto Filosofía en español (http://www.filosofia.org/bjf/bjft405.htm).
90 De hecho, las Constituciones Sinodales correspondientes no se publicaron hasta mucho más tarde, en1786.
91 Tarragona, Pedro Canals, 1794. Sólo se publicó el vol. I de la obra.92 “Yo conocí una de esta profesión, que antes de llegar a quince años era Compositora”, Teatro Crítico Uni-
versal, Tomo I, Discurso XVI “Defensa de las Mujeres”, Párrafo XXII. Consultado en Biblioteca Feijoniana del Pro-yecto Filosofía en español (http://www.filosofia.org/bjf/bjft116.htm). Lástima que el P. Feijóo no transmitieseel nombre de esta precoz compositora asturiana, que ha quedado en el anonimato.
93 Se refiere, como es evidente, a la carta octava a Ponz.94 Correspondencia, Vol. 1º (Obras Completas, Vol. II), p. 583, carta 425, Gijón, 26-X-1793.Posada anotaba en la carta, un tanto ofendido por el tono de la respuesta: “en mi obra se hace memoria de
mujeres dignas de ella por alguna cosa particular […]; y sabía que Feijóo celebraba una por música consumada
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
Con las observaciones sobre las melodías tradicionales que Jovellanos vertía en la Cartasobre las romerías de Asturias y en varios pasajes de su diario –en él anotaba textos de co-plas y canciones, y hacía que se las cantasen y repitiesen para recogerlas con detalle–, sehace patente una actitud propia del siglo XVIII, con el desarrollo de una conciencia his-tórica de las tradiciones musicales.
Sin duda Jovellanos amaba el teatro. Prueba de ello son sus obras para la escena, es-critas para el entorno de la tertulia de Olavide. Alguna vez habla de su asistencia a espec-táculos líricos, como en una carta a su hermano Francisco de Paula: “Querido mío, mellaman a la ópera, de que te hablaré otro día; pero tal vez no iré. Voy a escribir a Pepa95 y aotros mil”96. La fecha de la carta –31 de enero de 1787– nos permite saber qué ópera se re-presentaba aquella noche en el teatro de los Caños del Peral, reabierto hacía sólo cuatrodías para acoger funciones de ópera italiana por una Real Orden de 11 de diciembre de1786. Se trata de Medonte, re di Epiro, ópera seria en tres actos con libreto de Giovanni deGamerra y música del compositor Giuseppe Sarti, que había sido estrenada en 1777 en elTeatro della Pergola de Florencia97, y con la que se inauguró la primera temporada de lacompañía italiana que representaba en los Caños del Peral98. La mención expresa de Jo-vellanos a la ópera sugiere que tenía intención de asistir a la representación de la obra deSarti, dado que en los teatros de la Cruz y del Príncipe se representaron ese mismo día co-medias, sainetes y tonadillas, mas no ópera99.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
121
de su tiempo; hay en Oviedo muchos que pudieron conocerla; preguntaba yo por su edad y nombre desde Ma-drid al Sr. Jovellanos, que estaba en Oviedo, ¿quién era aquella música asturiana que celebra Feijóo? Mi amigo en-tendió que yo preguntaba noticias de los tonos, cánticos o facultad música, o música provincial de Asturias, yenfadado de sí mismo por no poder contestarme, responde desazonado y muy fuera de su estilo”; cfr. Corres-pondencia, Vol. 1º (Obras Completas, Vol. II), p. 584, nota 12.
95 Su hermana Josefa.96 Correspondencia, Vol. 1º (Obras Completas, Vol. II), p. 334, carta 207, Madrid, 31-I-1787.97 El libreto de Medonte ha sido atribuido erróneamente a Pietro Metastasio, quizás porque el gran poeta y
libretista fue protector de Giovanni de Gamerra. Agradezco la precisión a Flavio Ferri–Benedetti.98 El estreno de la compañía italiana en los Caños del Peral con Medonte estuvo previsto en un principio para el
9-XII-1786, cumpleaños de la Princesa de Asturias, aunque hubo de aplazarse. El reparto incluía las primeras figurasde la compañía italiana, como Teresa Oltrabelli, Luigia Benvenutti, Pietro Muschietti, Giacomo Panati, Francesco Gi-lardoni, Michele Ferrari y Antonio Mora. Cfr. Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial, nº 211, 27-I-1787, p.119; Luis CARMENA Y MILLÁN: Crónica de la ópera italiana en Madrid desde el año 1738 hasta nuestros días. Madrid, Im-prenta de Manuel Minuesa de los Ríos, 1878, p. 23-24; COTARELO Y MORI, Emilio: Orígenes y establecimiento de laópera en España hasta 1800. Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1917, pp. 298-299;LEZA, José Máximo: “Aspectos productivos de la ópera en los teatros públicos de Madrid (1730-1799)”, La ópera enEspaña e Hispanoamérica: actas del Congreso Internacional “La ópera en España e Hispanoamérica, una creación propia”(Madrid, 1999), Vol. I. Madrid, ICCMU, 2001, p. 253. Las temporadas italianas en los Caños del Peral concluyeronen 1799 con la expulsión de los representantes extranjeros; LEZA, “Aspectos productivos…”, p. 232.
99 Ese mismo día, en los teatros del Príncipe y la Cruz se representaban las comedias El falso nuncio de Por-tugal, de Cañizares y La gitanilla de Madrid, de Antonio de Solís, respectivamente, además de las habituales to-
MARÍA SANHUESA FONSECA
Y prestaba oídos atentos al parecer de sus amigos, contertulios y conocidos sobre elteatro musical, ya se tratase de personas a los que juzga de escaso criterio sobre el particular,como Fernando de Valdés, que el 3-IV-1794 en Gijón “cuenta mil cosas de Madrid; perono vio Aranjuez, ni algún otro sitio, ni los ministros; en cambio, [vio] las óperas y bailes”(1º, 567), o de escritores como Leandro Fernández de Moratin, que durante su estanciaen París en calidad de secretario del Conde de Cabarrús le remite una expresiva carta sobreel amor de los franceses por su música:
Malas noticias han corrido por aquí de la ópera italiana: dicen que no va gente; lo siento. Poracá sucede muy al contrario […]100. Es increíble el furor que tiene esta gente por su malditamúsica y es increíble los disparates que tolera; yo creo que en ninguna parte se representan tan-tos delirios como los que aquí se cantan, y en cuanto al estilo del cantado no hay orejas huma-nas que lo sufran; no obstante, ellos dicen que es superbe!101.
También aconsejaba Jovino a sus amistades sobre cuestiones teatrales y/o musicales. Esel caso de Francisco de Paula Caveda y Solares (ca. 1760–1811), al que D. Gaspar había en-cargado una traducción de la tragedia Gionata figlio di Saule (1747, publicada en 1774), obradel jesuita mantuano Saverio Bettinelli (1718–1808), con el objeto de que fuese represen-tada por los alumnos del Instituto en el certamen académico celebrado del 24-IV al 7-V-1797: “Quizás la declamarán mis muchachos con ocasión del certamen; quiero divertirlos ydivertirme”102. El gran valor formativo que Jovellanos concedía al teatro hizo que animaseen la empresa a Caveda y Solares, que le había remitido la traducción. Jovino la revisó con cui-dado, alabó calurosamente el trabajo, y señaló los pasajes que podían mejorarse:
Usted desconfía de los coros, y yo los hallo bellísimos, y tanto, que apenas habrá que tocaren ellos, si no es ya alguna cosa para hacerlos más cantables ¡Ah si usted, animándose al nuevo
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
122
nadillas y sainetes que completaban el espectáculo; cfr. ANDIOC, René; COULON, Mireille: Cartelera teatral ma-drileña del siglo XVIII (1708–1808). Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, Université de Toulouse, 1996,Vol. I, pp. 398, 400.
Por otra parte, las compañías españolas representaban en italiano óperas como La serva padrona de Pergo-lesi, en cartel en el madrileño Coliseo del Príncipe por la compañía de Eusebio Ribera el 1-X-1786, o Il Barbieredi Siviglia de Paisiello, representada en 1787. Cfr. Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial, nº 93, 1-X-1786, p. 4; LEZA, “Aspectos productivos…”, p. 245.
100 Moratín menciona aquí el estreno parisino de Tarare, ópera en un prólogo y 5 actos con música de An-tonio Salieri y libreto de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, el 8-VI-1787 en el Théâtre de la Porte Saint–Martin a cargo de la compañía de la Ópera.
101 Correspondencia, Vol. 1º (Obras Completas, Vol. II), p. 344, carta 213, París, 18-VI-1787.102 Correspondencia, Vol. 2º (Obras Completas, Vol. III), p. 256, carta 991, Gijón, 28-XII-1795. Se menciona
la circunstancia en una carta a González de Posada. El texto italiano original puede encontrarse en Tragedie diSaverio Bettinelli della Compagnia di Gesù con la traduzione della Roma Salvata di M. de Voltaire e una Cantata perla venuta dell’Imperador a Roma… (Bassano, Stamperia Remondini, 1771).
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
trabajo, emprendiese también el de ponerlos en música! Entonces me animaría yo a hacer re-presentar esta tragedia por nuestros niños. Deben tener un certamen en la próxima primavera,entre marzo o abril, y es buena ocasión ¡Ánimo, y a ello! Y cuente usted conmigo para todoaquello en que pueda ayudarle103.
El trabajo de traducción se prolongaba, y a finales de enero de 1797 Jovellanos conti-nuaba con la idea de hacer representar el Jonatás traducido en el certamen, aunque que-daba poco tiempo y además aún no había recibido el texto corregido. El estreno se aplazóa octubre del mismo año, con el nombramiento de embajador en Rusia. Los aconteci-mientos se precipitaron al ser nombrado ministro, aunque al fin la tragedia no se repre-sentó104. Incluso Jovellanos había anunciado a González de Posada que Cavedacompondría la música de los coros de Jonatás, pero nada de ello se llevó a efecto105.
El interés de Jovellanos por los espectáculos escénicos no se limitaría a su asistenciacomo espectador, su decidido apoyo a los espectáculos dramáticos representados por losalumnos del Real Instituto, o a la aparición ocasional de cuestiones teatrales en las conversa-ciones y tertulias a que asistía. También ocuparía un destacado lugar en su obra y en su pen-samiento. Por una orden de 28-IV-1786, el Consejo de Castilla había encargado a la RealAcademia de la Historia la redacción de un informe acerca de la historia de los juegos, espec-táculos y diversiones en España, puesto que el Consejo pretendía sustituir las representacio-nes teatrales por otros entretenimientos, y reclamaba información para llevar a cabo estareforma. Jovellanos fue el elegido para ello, aunque no redactó de inmediato el texto pedidoa causa de sus muchas ocupaciones, y trabajó en él durante cuatro años. Se trata del Informedado a la Real Academia de la Historia sobre juegos, espectáculos y diversiones públicas, escrito enGijón y remitido a la Academia el 29-XII-1790, donde fue leído en febrero del año siguientecon gran éxito106. Pero este Informe… fue revisado varias veces por su meticuloso autor hastaconvertirlo en algo más, después de una segunda lectura en junta pública de la Academia el 11-VII-1796; fue publicado póstumamente como Memoria sobre las diversiones públicas, escritapor D. Gaspar Melchor de Jovellanos, Académico de Número, y leída en junta pública de la Real Aca-demia de la Historia el 11 de Julio de 1796 (Madrid, Imprenta de Sancha, 1812)107.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
123
103 Correspondencia, Vol. 2º (Obras Completas, Vol. III), p. 256, carta 995, Gijón, 31-XII-1796. El texto de lacarta también aparece en Obras literarias (Obras Completas, Vol. I), pp. 615-619, Apéndice V, carta 5.
104 El proceso se detalla en Correspondencia, Vol. 2º (Obras Completas, Vol. III), pp. 268-269, nota 9.105 Correspondencia, Vol. 2º (Obras Completas, Vol. III), p. 272, carta 1002, Gijón, 28-I-1797.106 Esta primera versión se publicó como Informe dado a la Real Academia de la Historia sobre juegos, espec-
táculos y diversiones públicas (Cádiz, Imprenta Patriótica a cargo de Verges, 1813). Hay una edición facsímil, conintroducción de Elena DE LORENZO: Oviedo, RIDEA, 2011.
107 Cfr. Escritos sobre literatura (Obras Completas, Vol. XII). Edición de Elena DE LORENZO ÁLVAREZ. Oviedo,Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII–Ilustre Ayuntamiento de Gijón–KRK Ediciones, 2009, pp. 191-280. Y también el artículo de GÓMEZ RODRÍGUEZ: “De etnomusicología española…”, pp. 134-141.
MARÍA SANHUESA FONSECA
Jovellanos redactó un exhaustivo informe que repasaba la historia de los espectáculosy diversiones en nuestro país desde la Antigüedad, remontándose a su origen. Pero ademásde ofrecer una visión histórica, aporta su parecer con miras a reivindicar otras formas deentretenimiento que evitasen el ocio inútil –romerías, juegos de pelota, saraos y bailes demáscaras, casas de conversación…–, y además establecer unas reglas que orientasen elgusto del público. Se trata de una visión ilustrada de las diversas formas de la vida en so-ciedad, y “un ambicioso proyecto de política cultural”108. El público al que va dirigido noes uniforme, por otra parte; se divide en dos clases, “una que trabaja y una que huelga” (p.71)109. Las diversiones se destinan al pueblo que trabaja, y que tiene muy pocas ocasionesde esparcimiento: “necesita diversiones, pero no espectáculos” (p. 71). Para el pueblo sonlas romerías “cuyo origen se pierde en los tiempos de la primitiva fundación de todos lospueblos” (p. 16), con sus “inocentes juegos y danzas” (p. 18). Por ello, Jovellanos es per-misivo con las diversiones del pueblo, entendidas como válvula de escape, y hace una de-fensa de aquellos que trabajan ante las numerosas prohibiciones de las autoridades: “Noha menester que el gobierno le divierta pero si que le deje divertirse. En los pocos días, enlas breves horas que pueda destinar a su solaz y recreo, el buscará, el inventará sus entre-tenimientos. Basta que se le dé libertad y protección para disfrutarlos” (pp. 71-72).
En cambio, la parte de la sociedad “que huelga” y vive de sus rentas, “las clases pudientesque viven de lo suyo, que huelgan todos los días, o que a lo menos destinan alguna parte deellos a la recreación y al ocio” (p. 81) –es decir, la nobleza–, se distrae con espectáculos, sobretodo en las grandes ciudades. El teatro sería para ellos el espectáculo más recomendable.Pero debía tener un valor formativo. Presenciar una representación teatral había de ser unaexperiencia instructiva, nunca un entretenimiento banal: “El teatro no debe considerarsecomo una diversión pública, sino como un espectáculo capaz de instruir o extraviar el espí-ritu y de perfeccionar o corromper el corazón de los ciudadanos” (pp. 93-94). Por ello, erapreciso elegir con cuidado todo cuanto fuera a subir a las tablas. Si el teatro hablado es un es-pectáculo “capaz de instruir o extraviar el espíritu”, ocurre lo mismo con el teatro lírico y susdiversos géneros. El teatro ha de ser una escuela de decoro y buenas costumbres, y debe fo-mentarse una producción lírica y dramática orientada a reflejarlas sobre el escenario:
El teatro es el domicilio propio de todas las artes. En el todo debe ser bello, elegante, noble,decoroso y, en cierto sentido, magnífico, no sólo porque así lo pidan los objetos que presenta
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
124
108 Cfr. pp. VIII-IX de la introducción de Elena DE LORENZO a la ed. facsímil del Informe dado a la Real Aca-demia de la Historia sobre juegos, espectáculos y diversiones públicas (Cádiz, Imprenta Patriótica a cargo de Verges,1813; facs. Oviedo, RIDEA, 2011).
109 Utilizo la versión revisada y publicada como Memoria sobre las diversiones públicas…, leída en junta públicade la Real Academia de la Historia el 11 de Julio de 1796 (Madrid, Imprenta de Sancha, 1812). Se indican las pá-ginas citadas entre paréntesis en el cuerpo de texto, para no sobrecargar de notas.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
a los ojos, sino también para dar empleo y fomento a las artes del lujo y comodidad, y propagarpor su medio el buen gusto a toda la nación (p. 111).
Los medios de representación eran igualmente susceptibles de mejora, y para ello pro-pone establecer escuelas de actores en las Academias Dramáticas (p. 107). El tiempo queJovino frecuentó la tertulia sevillana de Olavide fue de una influencia decisiva, pues ya elilustrado peruano había puesto en práctica la misma idea, fundando una escuela de decla-mación110.
Jovellanos hace un recorrido cronológico por el teatro lírico español desde sus oríge-nes en el reinado de Felipe IV hasta llegar al reinado de Carlos IV111. Las representacioneslíricas en época de Felipe IV fueron para el ilustrado la feliz conjunción de música, danza,pintura, maquinaria escenográfica y poesía, logrando así un espectáculo completo, plas-mado en la zarzuela:
La música, reducida primero a la guitarra y al canto de algunas jácaras entonadas por ciegos,admitió ya el artificio de la armonía, cantándose a tres y a cuatro voces, y el encanto de la mo-dulación aplicado a la representación de algunos dramas que del lugar en el que más frecuen-temente se oían tomaron el nombre de zarzuelas. La danza añadió con sus movimientosmedidos y locuaces nuevos estímulos a la ilusión y al gusto de los ojos. La pintura multiplicó losobjetos de esta misma ilusión, dando formas significantes y graciosas a las máquinas y tramo-yas inventadas por la mecánica y animándolo y vivificándolo todo con la magia de los colores.Y la poesía, ayudada de sus hermanas, desenvolvió sus fuerzas, desplegó sus alas, y vagando portodos los tiempos y regiones no hubo en la historia ni en la fábula, en la naturaleza y en la polí-tica, acciones y acaecimientos, vicios o virtudes, fortunas o desgracias que no se atreviese a imi-tar o presentar sobre la escena (pp. 61-62).
Sin embargo, las cosas cambiarían a finales del XVII. Además, el advenimiento de losBorbones en el XVIII propició el italianismo en la escena española, en detrimento de unteatro lírico de tradición nacional. Critica en especial a Fernando VI por su gusto italiani-zante, aunque reconoce una significativa mejoría en tiempos de Carlos III, tanto en el as-pecto musical como en el escénico (p. 64). Con todo, Jovellanos no valora demasiado latonadilla escénica, ni en lo musical ni en lo textual, a juzgar por las palabras que le dedica:“¿Qué otra cosa en en el día nuestra música teatral que un conjunto de insípidas e inco-herentes imitaciones, sin originalidad, sin carácter, sin gusto y aplicadas casual y arbitra-riamente a una necia e incoherente poesía?” (pp. 111-112). El tono plebeyo de estos
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
125
110 CEÁN BERMÚDEZ, Memorias para la vida del Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos…, p. 289.111 Para ello se basa en la obra de José Antonio de ARMONA Y MURGA, Memorias cronológicas sobre el teatro
en España, y así lo hace constar en p. 61 de la Memoria… agradeciendo en nota al corregidor Armona la ayudaprestada.
MARÍA SANHUESA FONSECA
espectáculos le avergonzaba y le hacía afirmar que“Otras naciones traen a danzar sobre las tablas alos dioses y a las ninfas; nosotros a los manolos ylas verduleras. Sin embargo, la música y la danzano sólo pueden formar el mejor ornamento de laescena sino son también su principal objeto” (p.112). No se trataba de suprimir, sino de aumentarla calidad del argumento, el texto, la música y ladanza, todo en aras de que el teatro fuese real-mente un vehículo de instrucción para los espec-tadores.
El afán de mejora de los espectáculos teatralesse aviene con un normativismo propio del pensa-miento ilustrado. Jovellanos es un hito más en losintentos de reforma del teatro llevados a cabo porPablo de Olavide, el Conde de Aranda o Tomásde Iriarte. El teatro debía supervisarse con es-mero, pues entre los espectáculos “es el primero ymás recomendado de todos ellos; el que ofrece
una diversión más general, más racional, más provechosa y por lo mismo, el más digno deatención y desvelos del gobierno” (p. 93). Aunque hubiese géneros que no gustaban es-pecialmente a D. Gaspar, sugiere su mejora con la convocatoria de concursos dramáticosdestinados a seleccionar y premiar las mejores tragedias y comedias, pero también las me-jores obras de teatro lírico, como la denostada tonadilla, los sainetes y entremeses (pp.104-105). Con las críticas que hizo a los espectáculos teatrales de su tiempo, no es extrañoencontrar pasajes como el de la Carta sobre las romerías de Asturias, donde se dirige a Ponzdiciendo “Ya inferirá usted que no le voy a hablar de teatros o espectáculos magníficos,pues por la misericordia de Dios no se conocen en este país”112.
La defensa de las diversiones para el pueblo aparece también en un texto bien dife-rente. Se trata del Informe sobre la Ley Agraria, fechado en Gijón, 26-IV-1794, y redactadopara la Sociedad Económica Matritense. Jovellanos comenzó a trabajar en el texto un añodespués de la exitosa lectura pública de su Informe dado a la Real Academia de la Historiasobre juegos, espectáculos y diversiones públicas. En su nueva obra recuerda la terrible situa-ción del campo español a finales del XVIII, las durísimas condiciones de vida del labradory las pocas distracciones que podía tener; entre ellas estaban la música y el baile en las fies-tas de las aldeas.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
126
112 “Carta sobre las romerías de Asturias”…, p. 111.
Figura 4. Portada del Informe sobre la LeyAgraria. (Madrid, Imprenta de Sancha, 1795)
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
Aunque Jovellanos reconoce la estricta supervisión que debían tener los espectáculosen las grandes ciudades, donde era necesario que la policía “esté siempre alerta sobre elpueblo libre y licencioso de las grandes capitales, que regule con alguna severidad los es-pectáculos y diversiones en que se congrega”113, también protesta contra la prohibiciónde los únicos momentos de esparcimiento que podían tener los campesinos:
No hay alcalde que no establezca su queda, que no vede las músicas y cencerradas, que noronde y pesquise, y que no persiga continuamente, no ya a los que hurtan y blasfeman, sinotambién a los que tocan y cantan: y el infeliz gañán, que cansado de sudar una semana entera,viene la noche del sábado a mudar su camisa, no puede gritar libremente ni entonar una xácaraen el horuelo de su lugar. En sus fiestas y bailes, en sus justas y meriendas, tropieza siempre conel aparato de la justicia, y do quiera que esté, y a doquiera que vaya, suspira en vano por aque-lla honesta libertad que es el alma de los placeres inocentes (p. 188).
Es una relación inequívoca con el “pueblo que trabaja”, que aparece en la Memoria sobrelos espectáculos: el pueblo que necesita diversiones, pero no espectáculos, para sobrellevar lascondiciones de una vida tan dura. Sin las diversiones, el pueblo puede caer en la tristeza, eldesaliño y “cierto carácter insaciable y feroz” (p. 188) que D. Gaspar advierte en los campe-sinos de algunas provincias españolas. La solución pasaba por permitir que “no conozcanotro placer, otra diversión que sus fiestas y romerías, sus danzas y meriendas: tengan la li-bertad de congregarse a estos inocentes pasatiempos, y de gozarlos tranquilamente, como su-cede en Guipúzcoa, en Galicia, en Asturias; y entonces el candor y la alegría serán inseparablesde su carácter, y constituirán su felicidad” (p. 189). Permitir la música y el baile en ocasionesdeterminadas alivia la fatiga de los trabajos del campo, pero también garantiza la paz social yla prosperidad de un pueblo que tiene estas diversiones como única distracción, y que Jove-llanos defendía hasta llegar, si era necesario, al enfrentamiento con las autoridades, como lehabía ocurrido en la fiesta del Cristo de Candás en 1792:
El día fue muy divertido, y lo hubiera sido mucho más si el juez, que no había leído mi In-forme de espectáculos, no hubiese deshecho la más magnífica danza de hombres que había vistoyo en mi vida. No pude dejar de manifestarle mi desaprobación; disculpóse con el temor de lospalos, a que decía venir dispuestos los vecinos de los concejos inmediatos; yo le respondía quecuando la justicia era vigilante y humana, el pueblo era manso y tranquilo, y le dejé con la pa-labra en la boca114.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
127
113 JOVELLANOS, Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el ex-pediente de Ley Agraria, extendido por su individuo de número el Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, a nombre dela junta encargada de su formación y con arreglo a sus opiniones [1794]. Palma, Imprenta de Miguel Domingo,1814 [Ed. facsímil: Gijón, Fundación Foro Jovellanos, 2000], p. 188.
114 Correspondencia, Vol. 1º (Obras Completas, Vol. II), p. 549, carta 403, Gijón, 27-X-1792.
MARÍA SANHUESA FONSECA
La moderación de Jovino, su mesura ilustrada, le hacía defender a un pueblo que debíatener sus desahogos en la música y la danza de sus romerías. Una leve transgresión queayudaba a mantener el orden social.
IV.TEMAS, VARIACIONES Y MOTIVOS, REFLEJOS SONOROS DE UNA EXISTENCIA EN LAS LETRAS
Los temas musicales se encuentran dispersos en el conjunto de la obra de Jovellanos.Y su diario es el gran cuaderno de bitácora de su existencia, ya que en él reflejó cuanto lesucedía casi todas las jornadas, desde 1790. En sus líneas es posible encontrar temas mu-sicales muy diversos, así como también en su Correspondencia, aunque en menor medida.El certero instinto observador de D. Gaspar le hacía fijarse en todo aquello que veía: elpaisaje, las construcciones, las condiciones del viaje, el clima…, etc. Y también en el pai-saje musical. Vamos a espigar aquí algunos temas musicales que Jovellanos trata con pro-fusión en aquel diario que fue su derrotero personal y compañero de vida115. También enel conjunto de su extensa correspondencia aparecen interesantes referencias a personas,hechos y entornos que ayudan a dibujar con mayor precisión la música que acompañó losdías de Jovino.
La presencia de la música en las fiestas y romerías de las localidades que visitaba o porlas que viajaba era siempre notada por D. Gaspar. El 15-VIII-1791, en Laredo describe la ho-guera y las danzas. (1º, 171). Anota las letras de algunas coplas populares que oye por ca-sualidad o que le cantan, como en Salamanca (28-X-1791; 1º, 278), o incluso camino deldestierro, cuando al pasar el 8-IV-1801 por Pina de Ebro, su custodio Andrés Lasaúca cantatres coplillas tradicionales aragonesas que gustan al cautivo y que hace anotar en el relato: unamenciona varios pueblos de Zaragoza, otra hace referencia a la muerte del hijo del Conde deSástago, atragantado con una espina, y la tercera se refiere a las localidades de Cabra y Mon-talbán (3º, 389-390). Describe las fiestas de algunos pueblos, como la de Grijota, Palencia,con danzantes y botarga (2º, 334) y las cantaderas en El Burgo Ranero, León (2º, 352)116, lafiesta de San Martín de Aguirre en Vergara (3º, 65), el baile público en la plaza de Cestona117,donde observa la poca pericia de los danzantes cuando señala “¡Qué alegría! pero ¡qué cula-
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
128
115 Dada la abundancia de citas del diario de Jovellanos, y para no sobrecargar los pies de página, a partir deaquí se identificará cada pasaje indicando al final de la cita, en el cuerpo de texto y entre paréntesis, el tomo y pá-gina del que procede, siempre según la edición en las Obras Completas.
116 Jovellanos describe la fiesta de las cantaderas según se relata en la Historia de León, de Fr. Atanasio de LO-BERA (3 vols.: Valladolid, F. De Córdova y Oviedo, 1596).
117 La valoración positiva de las danzas y otros ejercicios al aire libre en el País Vasco aparece también en laMemoria sobre los espectáculos, como hace notar GÓMEZ RODRÍGUEZ, “De etnomusicología española…”, p. 140.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
das!” (3º, 75), la romería y las danzas en Covadonga (2º, 406) o la romería del Carmen enCaldones (2º, 758). Cuando en el otoño de 1796 asiste invitado a la vendimia en casa de losCondes de Toreno en Cangas del Narcea, da cuenta de los bailes de la gente del pueblo paraamenizar aquellos días, aunque a veces señale que hubo “baile y gresca” (2º, 607). La músicay el baile en las fiestas de los pueblos son para Jovino diversiones sanas, único alivio de la du-reza de las faenas agrícolas durante todo el año.
La descripción de los monumentos e iglesias de los pueblos por los que pasa Jovellanos ensus viajes es una constante en su diario. Considera un dato interesante y positivo la existenciade un órgano en la iglesia del pueblo, así como de organista. Describe la iglesia de La Rabia(Santander), donde hay varios beneficios y organista: “Cuatro beneficiados, los dos racioneroscon 400 ducados, dos medios con 300. Organista, sacristán; clérigos bien dotados; ningún con-vento; grande y magnífica iglesia construida por un tal Rubín, arquitecto de Pesués […]” (1º,156). El órgano de Casalarreina le parece “bellísimo” (2º, 221). Ya en el destierro, visita la igle-sia de Sant Bartomeu de Sóller y hace referencia al “buen órgano” que había sido donado en1798 por el obispo Nadal (3º, 701). El prestigio de Jovellanos hizo que se recabase su opiniónpara la factura del nuevo órgano de la villa de Fuenmayor en La Rioja, y para ello aconseja “quepidan el dibujo del de San Isidro el Real de Madrid y hagan una cosa de gusto y digna de la igle-sia” (2º, 200-201). Siempre valora que haya órgano, aún en una misa rezada, como el que pudoescuchar en la iglesia parroquial de Trillo (Guadalajara), en su estancia para tomar los baños yrestablecer su quebrantadísima salud (3º, 224, 235). La calidad de la música religiosa llamala atención de Jovino, cuando en una carta a la Marquesa de Santa Cruz de Rivadulla, fechadaen Muros (A Coruña) el 8-VI-1811 aparece una segunda postdata curiosa: “Domingo. Llegóel correo sin novedad. Vamos a un Tedeum que se canta en esta colegiata, y ya sabrá a rancio”118.Es probable que el Tedeum escuchado en Muros no respondiese a los gustos de D. Gaspar, querechazaba la música vocal de “estilo antiguo” (2º, 44), quizás en una alusión a un excesivo re-cargamiento en la ornamentación vocal, de resabios barrocos trasnochados.
Son abundantísimas las referencias al baile como una de las distracciones más fre-cuentes del círculo cercano a Jovellanos. Durante su periodo madrileño, escribe a su her-mano Francisco de Paula: “No hay novedad pública. Voy un poco al baile del conde deAranda”119. La familia y amigos de Jovellanos organizaban con frecuencia bailes como dis-tracción en las veladas familiares, o bailes de mayor formalidad y aparato. Tanto en Gijóncomo en las localidades que visita, los bailes, ya de confianza, ya de compromiso, son unadiversión predilecta. El 25-VII-1792, en Pravia: “Después de beber, fuimos a casa de SanIsidro120, donde hubo baile, en que danzaron y se alegraron las gentes del pueblo. Cantó
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
129
118 ÁLVAREZ–VALDÉS Y VALDÉS, Noticia de Jovellanos y su entorno…p. 579. La carta se encuentra en el archivodel Marqués de Santa Cruz de Rivadulla.
119 Correspondencia, Vol. 1º (Obras Completas, Vol. II), p. 367, carta 223, Madrid, 23-I-1788.120 El Marqués de San Isidro de León.
MARÍA SANHUESA FONSECA
también la marquesa. A casa, y a la cama para madrugar” (1º, 431). Entre el círculo de D.Gaspar, Joaquín María Velarde y Navia Bolaño, Conde de Nava, será un grandísimo afi-cionado al baile (1º, 600), organizando y participando en muchos de ellos. Jovellanos siem-pre observaba el decoro de la celebración, no tanto en un sentido moral, sino en que todoestuviese bien dispuesto y la concurrencia adecuadamente arreglada para la ocasión, comoes su crítica de 15-VIII-1794, en Gijón, cuando describe un baile –poco lucido y no muyespléndido– en casa del marqués de Camposagrado: “… poca iluminación; poca gente;menos para el baile; singularmente hombres; sólo bien puestas Ignacia (la de Heredia)121,y una de las de Centi; algunas, indecentes. El refresco servido en pieza aparte y pequeñasmesas: medio muy económico” (1º, 627). Contrasta de manera favorable el baile que des-cribe el 13-XI-1795, en Gijón: “Convite para el baile a todos los hombres útiles, corriendola voz, por Joaquín Velarde, Tineo122, etc. A señoras, también útiles, por recados; ningunaexceptuada, sino las inútiles para baile. […] arrimados los bancos en derredor de la sala[…] bancos al fondo, asientos en el teatro; allí el Regente123, su tertulia y algunas damas;una sola partida de juego. La música, en la tribuna. Se rompió por una contradanza de ca-torce a quince parejas; bastoneros, Valdés–Llanos, Tineo124; todas las damas vestidas demuselina, menos dos de luto, dos de encarnado, y las viudas; mucha alegría y orden […]duró hasta la una y media”. (2º, 480, 483). Además de muchísimos bailes a los que asistióen residencias particulares, también señala los bailes organizados en el Ayuntamiento deGijón en las Navidades de 1794 y a principios de 1801 (2º, 65, 66, 69; 3º, 300), así comolos que tenían lugar en la residencia de Antonio Lorenzo de Hevia y Bernardo, Señor deBaqueros y Juez Noble de Gijón, en enero y febrero de 1797 (2º, 664, 675-676, 685).
Al igual que los bailes, la música es otra manera de pasar una agradable velada en la ter-tulia con amigos y familiares, bien en casa o en casas de otros, de forma casi improvisadaen muchas ocasiones. La tertulia es en el contexto de Jovellanos toda una institución, decapital importancia, con un marcado “carácter ritual”, y “una prefiguración de una socie-dad centrada en la comunicación y la educación”125. D. Gaspar concede en su existencia undestacadísimo papel a este espacio de sociabilidad e intercambio donde abundan las con-versaciones, el juego y, desde luego, la música vocal e instrumental, además del baile en al-gunas ocasiones. En efecto, en el círculo de las amistades de Jovellanos no falta quien cantelos aires de moda, acompañándose con algún instrumento, generalmente la guitarra. Las
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
130
121 Podría referirse a la mujer ó hija de Antonio de Heredia Velarde.122 Son Joaquín María Velarde y Navia Bolaño, Conde de Nava, y Francisco Javier García de Tineo y Me-
néndez Valdés.123 Carlos de Simón Pontero, entonces Regente.124 Pedro Manuel de Valdés-Llanos y Menéndez-Valdés, y Francisco Javier García de Tineo y Menéndez Val-
dés, respectivamente.125 GELZ: “La tertulia…”, p. 116.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
tertulias nocturnas en la casa familiar de Gijón contaban con ello. El 11-IX-1796, en Gijón,se celebra la habitual tertulia por la noche: “Canta Colasina muy bien; la acompaña a la gui-tarra D. Juanito126” (2º, 570).
La auténtica estrella de estos eventos era José María Tineo y Ulloa, que siempre se ha-llaba bien dispuesto para cantar boleros y acompañarse con la guitarra, como la noche del27-VI-1795, en León: “A casa; tertulia; en ella los Blancos un rato, el sobrino y caudatariodel Obispo de Astorga, el Corregidor127 y su hija María del Pilar; juego; después de cenar,boleros cantados por Tineo128” (2º, 377). Y podía haber alguien que se prestase a bailarpara entretener a la concurrencia además del canto y toque de José María Tineo, como el28-VI-1795, también en León: “A comer con el Intendente. A casa: en ella canta Tineo, ybaila su ayuda de cámara, Paquito. […]. Tineo, no deja la guitarra de la mano; vamos a latertulia” (2º, 378). Y para despedirse al final de la velada, señala el 29-VI-1795 en León, trasla cena que “[…] se envolvió la conversación; al fin, bolero y despedida” (2º, 381). Por elloresulta tan triste el contraste cuando en el diario se anota en Bellver el 26-IV-1806: “Porla noche, nada” (3º, 515). La carta a su amigo González de Posada desde Bellver en agostode 1805 ya incidía en una aparente ausencia de música en su encierro:
Por fin, con buen fondo de salud, que el régimen, el uso de menestras y frutas, baños en elmar, de verano, buen sueño y buen ejercicio en todo tiempo van conservando; con buenos li-bros, y vastísimos, y también variísimos proyectos literarios para ocupar las mañanas, y con en-cuadernación de libros, siesta, chaquete, lecciones de gramática para entretener tardes y noches,y una partida de báciga o malilla, tiene usted el compendio de la vida interior y exterior quehago129.
En otras veladas más formales, el diario nos proporciona interesantísimos detallesacerca de lo que podía ser una reunión social en la nobleza asturiana del momento, aun-que fuese incluso informal, como la del 12-XI-1794, en Oviedo, en el palacio de los Mar-queses de Santa Cruz de Marcenado, frente a la catedral: “A beber en casa de los de SantaCruz; convidado Vallejo130; todo en confianza; tocan las damas la espineta de la marquesa,que es bellísima; la Pachina, la Marica Ponte131, la Marquesita; doña Manuela Ponte132,
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
131
126 Se trata de Nicolasa Ramírez de Jove y González de Cienfuegos, y del capellán de casa de los Jovellanos,llamado así de manera coloquial.
127 Joaquín Bernal y Vargas.128 José María Tineo y Ulloa.129 Correspondencia, Vol. 3º (Obras Completas, Vol. IV). Edición de José CASO GONZÁLEZ. Oviedo, Instituto
Feijóo de Estudios del Siglo XVIII–Ilustre Ayuntamiento de Gijón, 1988, carta 1476, p. 233.130 Es Francisco Vallejo.131 Son Francisca González de Cienfuegos y Carrió y Marica Llano Ponte.132 Manolina Llano Ponte
MARÍA SANHUESA FONSECA
canta y toca con gracia, pero estilo antiguo; cantó la marquesita con el doctor Vigo133, y ambosmal” (2º, 44). Una reunión en torno a un hermoso instrumento de teclado, caballeros y damasque exhiben sus voces en arias y dúos, quizás desafinando, quizás con demasiado gorgheggiobarroquizante que sin duda espantaba a la mesura y sobriedad de Jovino.
También en sus viajes Jovellanos disfrutó de estas reuniones musicales, como la cele-brada el 27-V-1795, en Santo Domingo de la Calzada, en casa del Conde de Hervías, “Acasa de Hervías: tertulia; toca el piano Zapata muy graciosamente; conversación; bastan-tes hombres, pocas señoras. A casa”. Ha descrito antes a Zapata como “joven de buenmodo y figura” (2º, 293).
La afición de D. Gaspar por las tertulias musicales hizo que, aún en el penoso viaje re-latado en el Cuaderno XIII del diario, que Somoza tituló “De vuelta del destierro”, se pre-ocupase por dejar noticia del bello gabinete de música de la casa de los ilustradosmallorquines José y Antonio Desbrull, el 23-IV-1808, en Roqueta: “…un cuarto octó-gono134, delicioso, con dos pajareras, una chimenea y un repuesto para papeles e instru-mentos de música, y dos puertas fronterizas: una, que viene del interior, y otra, que sale aljardín; los otros cuatro y mayores frentes del octógono, pintados con lindos países, y eltodo, de perfecta armonía” (3º, 743).
Además de las tertulias musicales de carácter más o menos formal, Jovellanos relata suasistencia a conciertos organizados, como el celebrado en Vergara el 28-VIII-1791 den-tro de la actividad musical habitual en el Real Seminario de Nobles:
Asistimos al concierto que se tiene todos los días festivos, de cuatro a cinco en el verano, yde siete a ocho en el invierno. Se tocaron unas sonatas de Pleyel135: hay un buen fagot; tocabanseis seminaristas con los maestros; por la tarde fueron a divertirse al juego de pelota (1º, 209)136.
Conforme al gusto de la época por la música de cámara, describe una velada privada enSantander en la casa de Francisco Durango el 27-IX-1797, donde se ha reunido para la
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
132
133 Joaquín Méndez Vigo.134 Designa así un gabinete de planta ochavada.135 Es Ignaz Pleyel (1757–1831), muy popular en su tiempo, y con una abundante producción para diver-
sas formaciones camerísticas.136 Además del concierto, menciona Jovellanos las tertulias nocturnas de los alumnos del Seminario de Ver-
gara, a las que concedía un gran valor educativo, dado el interés de los temas que se trataban. De hecho, tras elconcierto al que asiste, la tertulia versa acerca de los problemas de la agricultura. Cfr. GELZ, “La tertulia…”, pp.117-118.
Los conciertos se celebraban en el Seminario de Vergara todos los jueves y domingos, tomando parte losalumnos, que también intervenían en ceremonias religiosas, actos civiles –entregas de premios, etc…– e inclusoen los conciertos de todas las Juntas Generales celebradas por la Bascongada en 1783. Cfr. BAGÜÉS, “La músicay la danza…”, p. 124.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
ocasión un cuarteto de cuerda formado por aficionados y profesionales, en el que tomóparte el violinista Menéndez:
A casa de Durango; concierto allí de violines; tocó un alemán aficionado; Menéndez, astu-riano y primer violín de la catedral (con 400 ducados y muchas lecciones), Durango, que es deaventajada habilidad, y otro profesor; el alemán, de superior habilidad en el instrumento y enel piano (3º, 119).
Menéndez, de origen asturiano, era entonces primer violín de la catedral de Santandere intervenía en conciertos de cámara, como el descrito por D. Gaspar.
El observador atento que era Jovellanos dejó interesantes notas en sus diario acerca de losinstrumentos musicales que veía y escuchaba en las más diversas ocasiones. Algunos deellos son muy curiosos, como el “piano organizado” que en su casa de San Sebastián tocabaOrtuño de Aguirre Zuazo y Corral, Marqués de Montehermoso: “toca Ortuño el piano or-ganizado, que maneja con gusto y destreza” (1º, 201). Se conserva algún instrumento de estetipo, como el construido en 1777 por Tadeo Tornel, músico de la Capilla de las MadresAgustinas Descalzas del Corpus Christi de Murcia137: se trata en este caso de un instrumentohíbrido entre pianoforte, clavecín y órgano, destinado a la aristocrática familia Riquelme.
Entre los instrumentos de teclado menciona también la “bellísima” espineta de la Mar-quesa de Santa Cruz en su palacio de Oviedo (2º, 44). En la Sátira segunda a Arnesto, Jovinoparece considerar este instrumento un rasgo de refinamiento directamente venido de Italiacuando en una casa hay “… de Bolonia al uso,/la simia, il pappagallo e la spinetta”138. En OllauriD. Manuel Paternina es descrito como de “buena figura, carácter indolente y dejado; crióse enVergara, tiene bastante buen modo; tiene pianoforte y no le toca” (2º, 213).
La guitarra suele aparecer en manos de Pepe Tineo, aunque también la toca el capellánde la casa, llamado coloquialmente “D. Juanito”, y se menciona con un arcaísmo el 17-XI-
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
133
137 El instrumento de Tornel se conserva actualmente en el Museo de Bellas Artes de Murcia y procede delos fondos del Museo Arqueológico. Cfr. NOGUERA CELDRÁN, José Miguel: “La gestión museística en la Regiónde Murcia (cuatrienio 2003–2007)”, Tejuelo. Revista de ANABAD–Murcia, nº 7, 2007, p. 49. Había sido estu-diado por MÁXIMO GARCÍA, Enrique: “Tadeo Tornel, ‘ymbentor de ynstrumentos de música’”, Imafronte, nº 15,2000, pp. 171-174, 176-179. También se conserva un pianoforte de mesa construido por Tornel fechado en 1784y destinado a Mariana de Pontejos y Sandoval, única heredera de los Marqueses de Casa Pontejos; cfr. MÁXIMO
GARCÍA, “Tadeo Tornel, ‘ymbentor…”, pp. 179-181; MÁXIMO GARCÍA, Enrique: “Repostero musical domésticoen el Reino de Murcia entre los siglos XVII y XIX. Orquestas e instrumentos en una sociedad periférica”, Actasdel Congreso “Imagen y Apariencia” (Universidad de Murcia, 19 a 21 de noviembre de 2008). Consultado en suweb (http://congresos.um.es/imagenyapariencia/imagenyapariencia2008) el 26-V-2012.
Sobre instrumentos similares, cfr. C. BORDAS IBÁÑEZ: “El piano ‘organizado’ de Francisco Flórez de 1794”,Claves y pianos españoles: interpretación y repertorio hasta 1830. Actas del I y II Symposium Internacional “Diego Fer-nández” de música de tecla española, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2003, pp. 141-146.
138 Sátira segunda a Arnesto, p. 232.
MARÍA SANHUESA FONSECA
1795 en Gijón, al final de los festejos del Instituto en los que “cantó y tocó la vihuela un ma-drileño” (2º, 484).
Se menciona el salterio –instrumento tan propio de los conventos de monjas de laépoca139– en manos de una dama el 13-X-1796, en Cangas del Narcea, con ocasión de lavendimia de los Toreno: “Convite en casa de la Miramontes, viuda. Canta Merás140; tocasu mujer el salterio; se baila un poco” (2º, 604).
El arpa y la bandurria aparecen relacionados con el castizo y achulado noble de la Sá-tira segunda a Arnesto, y, cómo no, la guitarra, instrumento presente en todos los ambien-tes y estamentos de la sociedad española, de los más refinados a los bajos fondos141.También menciona la guitarra en términos casi crípticos en la Sátira tercera. Contra los le-trados (ca. 1788), donde dice
Mas, guay, que mientras, infalible, agüerosde próspera abundancia desperdicia,va por las calles su guitarra en cueros142.
Además menciona a un personaje intrigante que Caso no logró identificar:
¿Hizo más que esto el bello Peñaranda,que ahora entre danzantes y librerosen cálculos y arpegios se desmanda?143.
Pero la guitarra ocupa un capítulo aparte en la existencia de Jovellanos, ya que en laprisión de Bellver este instrumento se convierte en su compañero, tocado por él mismoy por un visitante, Juan Antonio de Orrios, que el 13-VIII-1806 pasó allí la jornada y “trajosu guitarra, en que es diestro, y tocó mucho, antes y después de comer; y yo, aunque no losoy, toqué con él lo que supe” (3º, 571); once días más tarde repite su visita “y ocupó suconversación la mañana, salvo un poco de guitarra” (3º, 577). Empero, el guitarrista “ofi-cial” del encierro de Bellver es el secretario y amanuense Manuel Martínez Marina, a quienD. Gaspar paga 32 lecciones de solfa y guitarra entre el 1-XII-1806 y el 22-I-1807 con elmaestro Miquelot de Palma (3º, 643-677).
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
134
139 Sobre la importante presencia del salterio en el XVIII español, cfr. Ángel MEDINA ÁLVAREZ: “Música parasalterio en un manuscrito de la Universidad de Oviedo”, Anuario Musical, nº 47, 1992, pp. 175-194.
140 Se refiere a José María de Merás y Alfonso, que era ciego.141 Sátira segunda a Arnesto, p. 229.142 JOVELLANOS: Sátira tercera. Contra los letrados, en Obras literarias (Obras Completas, Vol. I). Edición de
José CASO GONZÁLEZ. Oviedo, Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII–Ilustre Ayuntamiento de Gijón,1984, p. 258.
143 JOVELLANOS: Sátira tercera. Contra los letrados, p. 258.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
Además del variado instrumentario que observó y describió, es preciso señalar que Jo-vellanos adoraba la música vocal. Asistía a representaciones líricas y se interesaba por eléxito o fracaso de las obras sobre el escenario, y son de enorme interés sus observacionessobre la música vocal que se hacía en las veladas y tertulias. Desde la velada en el palacioovetense de los Marqueses de Santa Cruz, donde el estilo vocal ya parecía un tanto tras-nochado (2º, 44), hasta los boleros que José María Tineo y Ulloa, “Pepe Tineo”, cantacon frecuencia a la guitarra, la interpretación de las melodías en boga está siempre en lasveladas familiares con Colasina y el capellán D. Juanito (2º, 570), o en otros domicilios,como cuando Joaquín Velarde144 canta a dúo con Teresa Pontigo en casa del Conde de Pe-ñalva (2º, 513). Jovino reparaba con una extremada precisión en el timbre y calidad delas voces. Sobre todo, le impresionan las voces agudas, como el “bello tiple” de uno de losalumnos del Instituto (2º, 458). Y también se fija en las voces femeninas, de las que ofrecesorprendentes pormenores, como el 26-VII-1795 en Covadonga: “A casa. Vuelta a la feriacon las señoras; viene D. Álvaro de Faes con su esposa Dª Ramona Valdés145, bastante bienparecida; habla en tiple, como las de puerto de mar” (2º, 405). El 17-IX-1797, en Bilbao,escucha otra voz aguda: “A comer a casa de Piles146, con las niñas de Corcuera […]; laniña de la casa, pelinegra, ojos chicos, voz de tiple” (3º, 81).
La relación habitual de la música con las compañías femeninas que frecuentaba Jove-llanos en su vida social conduce de manera directa a otro tema que aflora de manera re-petida en sus escritos: la presencia de la música en la educación femenina, entendidacomo un elemento siempre positivo, que completa y perfecciona las cualidades de la mujer.El 15-VII-1797, en Gijón y en casa de Álvaro Valdés Inclán, alaba a la hija de VicenteCano–Manuel, “bien parecida; dicen que es diestra en la Música” (2º, 756); unos días mástarde, observa que “tiene muy decente figura, modo y crianza”, y a esto último contribuíasin duda la educación musical de la joven (2º, 757), como también era el caso de la hija desu amigo Ramón Javier Vial, que tenía hijos alumnos en el Instituto y una hija mayor,“María Joaquina, casada con mi amigo D. Francisco Durango147, agraciada, modesta, y quetoca muy bien el piano […]” (3º, 116). La música podía mejorar a una dama que parecíaalgo corta en su trato en sociedad, tal como describe en Vitoria en 1797 a María Manuelade Salazar y Sánchez de Samaniego, Marquesa de la Alameda y sobrina de la Marquesa deNarros: “alta, bien hecha, bellísimos ojos, algo parada; tocó admirablemente el fortepiano”(3º, 62). El talento musical hacía más atractiva a la mujer, y D. Gaspar no era inmune a labelleza femenina.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
135
144 Es Joaquín María Velarde y Navia Bolaño, Conde de Nava.145 Son Álvaro de Faes Miranda y Ramona Valdés Sorribas.146 José Antonio de Piles y Hevia, Comisario Real de Guerra de Marina desde 1791. Su hija, a la que Jove-
llanos describe a continuación es María Benita de Piles.147 Francisco Durango Ortúzar.
MARÍA SANHUESA FONSECA
También siente un enorme interés por la educación musical de la nobleza. El ejemploperfecto son los hijos e hijas de los Marqueses de Santa Cruz de Rivadulla148. En una carta a lamarquesa, escrita desde Muros el 8-VI-1811, menciona Jovellanos a Antonio Prieto, profesorde música de la familia de los marqueses, al que llama “gigante Prieto”, deseando que sus dis-cípulos fuesen tan aventajados “que pudiesen componer un rondó que expresase los chorrosy los hilos y las lágrimas de su encantada Nogueira149, y el ruido distante de la cascada, y elmurmullo cercano del río, y el suave susurro de las hojas que le sirven de toldo”150. La músicaes un elemento positivo y un ornato en la educación de los nobles, aunque no siempre es así.El degenerado e inculto aristócrata retratado con tan vivos colores en la Sátira segunda a Ar-nesto no tiene más conocimientos que los vicios y las modas de su tiempo. Entre ellas se cuen-tan el teatro y la música más en boga. Menciona así los actores y cómicas que habían triunfadosobre los escenarios décadas atrás, como Manuel Vicente Guerrero o Catalina Miguel Pa-checo –“Haráte de Guerrero y la Catuja/larga memoria”151–, e insiste en el poco aprecio queaquel noble hizo de las lecciones de su ayo, prefiriendo los saberes mucho más entretenidosque podía proporcionarle su paje Pericuelo, experto en todo tipo de canciones y bailes demoda: “De él aprendió la jota, la guaracha,/el bolero, y en fin, música y baile”152.
V. MÚSICAS PARA UN PRÓCER
La existencia de Jovellanos discurrió rodeada de música, y también fue homenajeadocon ella en vida. Tras su fallecimiento, la trayectoria y la obra del ilustrado sirvieron de ins-piración a poetas y compositores que han mantenido vivo el legado jovellanista en el so-nido y la palabra.
El nombramiento de D. Gaspar como embajador en Rusia y, poco después, como Mi-nistro de Gracia y Justicia (1798) fue muy festejado por toda la sociedad asturiana, que veíarecompensado el talento y desvelo de uno de sus hijos más ilustres153. Las instituciones
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
136
148 Se trata de Juan Ignacio Armada Ibáñez de Mondragón Caamaño, V Marqués de Santa Cruz de Rivadulla,casado con Petra Guerra y García de Briones. Jovellanos residió en su pazo de Ortigueira (Vedra, A Coruña),desde el 14 de abril al 7 de junio de 1811.
149 Se trata de la fuente natural del jardín del pazo, que cae formando cascada.150 ÁLVAREZ–VALDÉS Y VALDÉS, Noticia de Jovellanos y su entorno…, p. 578.151 Sátira segunda a Arnesto, p. 230.152 Sátira segunda a Arnesto, p. 231.153 Las celebraciones de 1798 en honor de los nombramientos de Jovellanos han sido tratadas con detalle
por María SANHUESA FONSECA, “De triunfos y méritos: tres celebraciones en la Universidad de Oviedo en el úl-timo cuarto del siglo XVIII (1783–1798)”, Revista de Musicología, vol. XXXII/2, 2009, pp. 449-462; de la mismaautora, “Junta pública y función con pompa. La capilla musical de la catedral de Oviedo en la Real Sociedad Eco-nómica de Amigos del País de Asturias”, Musicología global, musicología local, Madrid, Sociedad Española deMusicología, 2013 [en prensa].
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
asturianas más relevantes –Universidad, Real Sociedad Económica de Amigos del País, Ca-bildo Catedral– comienzan a organizar las celebraciones apenas se conocen los nombramien-tos. En Gijón abren los festejos con fuegos artificiales y música el 11-XI-1797: “Por la noche,empiezan las fiestas con una de pólvora de D. José Díaz Valdés; trajo música de Oviedo154 y sedispararon los fuegos delante de casa: muchos y buenos; acabaron con una inscripción de fuegoazul que decía ¡Viva Jovellanos!” (3º, 185). La música para los actos de la Sociedad Económicacorrió a cargo de la capilla catedralicia y los músicos del Regimiento Provincial, “que alternandocon la de instrumentos y voces de la Santa Iglesia Catedral, acompañaron diferentes Letras quese cantaron alusivas al objeto”155. Se ha conservado la letra de la canción compuesta por JosephVentura Barlet, primer oboe de la capilla catedralicia, que comienza con el verso “Hoy de losmares de Asturias”, con cuatro estrofas alternadas con el estribillo “Gózase Asturias/Gijón segoza/ de que con esta Perla/su Rey se adorna”156.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
137
154 La “música de Oviedo” es la capilla de la Catedral, como se refleja en las actas capitulares del momento(Archivo Capitular de Oviedo, AC LXIII, fol. 191, 9-XI-1797).
155 Memoria de las públicas demostraciones de júbilo en la promoción del excelentísimo Señor D. Gaspar Melchorde Jovellanos a la Embaxada de Rusia y Ministerio de Gracia y Justicia. Oviedo, Imprenta de Pedregal, [1798], pp.15-16.
156 El texto completo de la canción, en la Memoria de las públicas demostraciones de júbilo…, pp. 15-18.
Figura 5. Estrofas musicadas por Joseph Ventura Barlet y dedicadas a Jovellanos en los festejos de 1798.
MARÍA SANHUESA FONSECA
Los festejos de la Universidad tuvieron lugar unos meses más tarde, con la participaciónde la capilla catedralicia. Para ellos se compusieron obras de circunstancias por parte delmaestro de capilla Juan Páez Centella y los organistas primero y segundo, Joseph Ferrer y An-tonio Saralegui. Las celebraciones comenzaron el 12-V-1798 con un pasacalle con música yuna iluminación nocturna que duró tres horas, en las que “… alternaron de media en media,conciertos de música y cantos alusivos a la celebridad con una multitud de fuegos artificia-les, causando al público la mayor diversión […]”157. Al día siguiente se cantó un Te Deum conel Santísimo expuesto en la capilla de la Universidad y “se celebró Misa solemne, con toda laOrquesta”158. En el patio continuaron los actos, que comenzaron por “un concierto músico”;al descubrirse dos retratos de Jovellanos, se pronunció un discurso, que “se concluyó conOrquesta y repique”159. Por la noche se representó el drama El premio de la sabiduría, conmúsica de Joseph Ferrer, primer organista de la capilla catedralicia, además de la comediapastoral Las bodas de Camacho el Rico, de Juan Meléndez Valdés, participando como actoreslos propios estudiantes y con coros del maestro de capilla Páez160. Los homenajes de la Uni-versidad concluyeron en la mañana del 19-V-1798 con un cortejo desde la casa del Rector,acompañado de música, repique de campanas, salvas y una solemne procesión de los miem-bros del claustro, formados en dos filas; en medio de ellas, iban en parejas ocho niños de lasescuelas públicas, personificando las alegorías de las Ciencias, Agricultura, Artes y Comer-cio, identificadas con jeroglíficos alusivos. En el patio de la Universidad se había erigido unaarquitectura efímera de planta octogonal, con cuatro pirámides situadas en las esquinas; allado de cada una de ellas se situó una pareja de niños, y en el centro, presidía el conjunto laestatua de Jovellanos161. En torno a ella cantaron y danzaron los ocho niños del cortejo, conuna música compuesta por Antonio Saralegui, segundo organista de la catedral; es una obraque responde a la forma de la cantata, con texto de Ramón González Villarmil de la Rúa, Ra-cionario del Real Instituto Asturiano162, y el acompañamiento instrumental de la capilla ca-tedralicia. El conjunto de la celebración fue muy aplaudido, en especial la música y laintervención de los ocho niños, digna conclusión para las jornadas festivas163.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
138
157 Noticia de los públicos regocijos con que la Real Universidad Literaria de Oviedo celebró la feliz elevación desu hijo el Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, Caballero del Orden de Alcántara, del Supremo Consejo de Cas-tilla, Embaxador en la Corte de Rusia: a la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia de Es-paña e Indias… En Oviedo, por el Impresor de la misma Universidad, [1798], pp. 7-8.
158 Noticia de los públicos regocijos…, pp. 12-13.159 Noticia de los públicos regocijos…, pp. 13-16.160 Noticia de los públicos regocijos…, pp. 15-16.161 La descripción de esta complicada tramoya aparece en la Noticia de los públicos regocijos…, p. 7.162 Noticia de los públicos regocijos…, p. 20.163 El ministerio de Jovellanos duraría poco tiempo; con muchos enemigos entre los reaccionarios, fue ce-
sado el 16-VIII-1798, por lo que fue ministro algo más de nueve meses, “a manera de preñado”, según su bió-grafo y amigo Ceán Bermúdez, su biógrafo y amigo.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
Años más tarde, y en unas circunstancias históricas y personales muy diferentes debe si-tuarse el Canto guerrero para los asturianos, con letra de Jovellanos y fechable hacia 1808. Eltexto comienza “A las armas, valientes Astures”. En la Biblioteca Nacional se conserva una copiamanuscrita de la canción164, con la siguiente nota aclaratoria: “Su autor es Jovellanos. Nosotrosinsertamos en uno de nuestros números anteriores las últimas frases de su elocuencia; y cree-mos que nuestros lectores gustarán de ver en este los últimos acentos de su musa, que ademásde ser inspirado por un sentimiento tan patriótico y tan noble, manifiestan el vigor y el decoroque su espíritu conservaba a pesar de los años y de las adversidades”. La canción se publicó enel Semanario Patriótico (Cádiz, nº 94, jueves 23-I-1812, tomo XCIV, p. 210), de donde parececopiada la nota, y se indica además que “La música de esta canción la tiene el Conde de Cleo-nard”; se trata de Serafín María de Sotto [Sutton] y ab Ach Langton Casaviella (1793-1862),III Conde de Clonard165. No consta la autoría de la música de este himno guerrero, escrito paracoro al unísono. En la copia manuscrita de la BN aparece la melodía del estribillo “Corred, co-rred briosos,/corred a la victoria,/y a nueva eterna gloria/subid vuestro valor”, y de la segundaestrofa del texto, “Cuando altiva al dominio del mundo/la señora del Tibre aspiró”. Conformeal espíritu de la obra, el estribillo en allegro utiliza ritmos punteados de sugerencia marcial y or-namentaciones que realzan algunas palabras del texto, como los diseños ascendentes sobre“subid”, en una melodía de amplio ámbito y de estilo silábico con adornos ocasionales. El textode este Canto guerrero fue de nuevo publicado entre los muchos opúsculos editados con mo-tivo de la inauguración de la estatua de Jovellanos en Gijón (1891)166.
Si D. Gaspar había recibido homenajes en vida, su recuerdo continuará vivo despuésde su muerte. Ya en 1833 se le conmemora con la Oda pronunciada delante del monumentoerigido en Oviedo a la memoria de Jovellanos por uno de los alumnos del Real Instituto Astu-riano que fueron embarcados desde Gijón a celebrar la proclamación de Doña Isabel II, el día15 de diciembre de 1833 ([Oviedo, Imprenta del Principado], 1833)167. Los alumnos del
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
139
164 Con el topográfico BN Mp 3178/4 (1 y 2).165 En BN Mp 3178/4 (2) hay copias manuscritas de la letra, con correcciones a lápiz. En BN Mp 3178/4 (1)
está la música. La copia 2 de la letra lleva al pie la nota “La música de esta canción la tiene el Conde de Cleonard”.Cfr. CEÁN BERMÚDEZ, Memorias para la vida del Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos…, p. 305. El poemafue editado en dicho Semanario Patriótico, Cádiz, jueves 23-I-1812, nº XCIV, tomo V, p. 210. Cfr. JOVELLANOS: Obrasliterarias (Obras Completas, Vol. I). Edición de José CASO GONZÁLEZ. Oviedo, Instituto Feijóo de Estudios del SigloXVIII–Ilustre Ayuntamiento de Gijón, 1984, pp. 322-324. Caso menciona otras ediciones del texto, que fecha du-rante el viaje de Jovellanos desde Cádiz, o después de su llegada a Muros (A Coruña) el 6-III-1810.
166 Inauguración de la Estatua de Jovellanos: Historia de Jovino. Canto Guerrero. [Gijón, Imp. y Lit. de Torrey Compañía], 1891. Un ejemplar se conserva en el Fondo Tolívar Alas de la Biblioteca de Asturias (B.Ast.T.A.Can 108/35).
167 Un ejemplar en BN VE 1258/3. Cfr. además la completísima Relación de las públicas demostraciones de ale-gría con que la Ciudad de Oviedo y el Principado de Asturias celebraron la Real Proclamación de la Reina Nuestra Se-ñora Doña Isabel II (Oviedo, Imprenta del Principado, 1834), pp. 5, 12-14, 26, 35-36. Los textos de los poemasrecitados ante el monumento a Jovellanos en Oviedo aparecen en pp. 37-41.
MARÍA SANHUESA FONSECA
Instituto aparecieron en las fiestas celebradas en Oviedo en una goleta artillada que llamóenormemente la atención, y fue utilizada para disparar salvas de ordenanza y fuegos arti-ficiales. Desde la popa del barco empavesado un alumno recitó una oda ante el monu-mento. El poema, en octavas reales de tono enfático y laudatorio, expresa elreconocimiento a la labor del ilustrado, al que pone como ejemplo, lamenta las vicisitudesde su existencia, y alaba a la nueva reina y a su madre la regente. Jovellanos es tratado demanera hiperbólica como un santo laico, “El Nauta de Gijón, Genio divino”, el “numen tu-telar” que se une a los homenajes. La música fue la conclusión de tan solemne acto, puesel recitado de poemas concluyó con un himno cantado por los alumnos desde la embar-cación168. Se desconoce el autor de la música.
La música seguía presente en los actos en memoria de Jovino, y no podía faltar en unaocasión tan solemne como fue la del traslado de sus restos desde el cementerio de Gijóna un monumento construido exprofeso en la nave derecha de la parroquia de San Pedro.La ceremonia se llevó a cabo el 20 de abril de 1842, con la presencia de unos pocos músi-cos aficionados locales y aún más escasos instrumentos:
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
140
168 El texto completo del himno, en pp. 41-43 de la Relación…
Figura 6. Relación de los festejos de 1833 en Oviedo por la proclamación de Isabel II, y comienzo delhimno cantado por los alumnos del Real Instituto
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
La Vigilia y la Misa se cantaron con toda la gra-vedad y decoro armonioso que exigía la función,sin más instrumentos músicos que dos bajones,aunque los pocos músicos aficionados que tiene elpueblo estaban y se manifestaron dispuestos a con-tribuir por su parte a solemnizarla. Los salmistasdel clero se esmeraron en este religioso y fúnebreacto, particularmente en el Invitatorio y Parce mihi,con un duo muy magestuoso y patético, mere-ciendo particular mención D. Manuel FernándezRayón, director del coro, con su voz corpulenta ysonora, por el esmero con que supo agradar a todoel concurso169.
Pero los homenajes a D. Gaspar no habíanconcluido con la ceremonia fúnebre de 1842,pues debe destacarse cómo las cualidades sobre-salientes del político y la persona llegaron al con-junto de la sociedad del XIX por los cauces másdiversos, como son las tablas de la escena lírica en1864 y la inauguración de un monumento en1891. Más conmemoraciones, en suma.
La zarzuela Pan y toros, en tres actos con mú-sica de Francisco Asenjo Barbieri (1823–1894) y libreto de José Picón García, se estrenóel 22-XII-1864 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid con enorme éxito170. En la trama, dela que Jovellanos forma parte como personaje, se caracteriza al ilustrado gijonés como elúnico político honesto y de pensamiento claro, capaz de sacar a España de la complicadasituación, siempre al margen de camarillas cortesanas, y por ello incómodo a los interesesde muchos altos personajes en la corte. Francisco de Goya, que también aparece en el re-parto, hace referencia a su destierro encubierto: “Nadie, señora, le arranca/de su destierrode Asturias” (Acto II, 3), en una ausencia muy conveniente para los manejos de todosaquellos que pretendían medrar por medios poco lícitos. Jovellanos representa la espe-
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
141
169 Noticia de la función fúnebre con que se solemnizaron el 20 de abril de 1842, en la villa de Gijón, las Exequiasdel Excmo. Sr. Don Gaspar Melchor de Jovellanos, con motivo de la traslación de sus huesos desde el cementerio a unnuevo monumento colocado en una pared interior de la iglesia parroquial a espensas de su Familia… Madrid, Im-prenta y Fundición de D. Eusebio Aguado, 1842, p. 8.
170 Francisco ASENJO BARBIERI: Pan y toros. Edición crítica a cargo de Emilio Casares y Xavier de Paz. Ma-drid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2001 (Serie Música Lírica, 33). Cfr. además la aproximaciónde Ramón GARCÍA–AVELLO HERRERO: Jovellanos a escena. Gijón, Ayuntamiento, 2011.
Figura 7. Pan y toros (ed. de 1889).
MARÍA SANHUESA FONSECA
ranza para Goya, la Princesa de Luzán –inspirada en Gabriela Palafox, Marquesa de Lazán–y el capitán Peñaranda –reflejo escénico del militar Luis Lacy y Gautier–, que son los per-sonajes positivos frente a los intrigantes Godoy, Pepita Tudó y su camarilla, y que confíanen que el ilustrado, aún desterrado en Gijón, salve a España del panorama de corrupcióngeneralizada. La única posibilidad es que el capitán Peñaranda abandone el mundo de in-trigas de la corte y viaje a rápidamente a Asturias en busca de D. Gaspar, “esperanza únicaya” (Acto II, 7).
Jovellanos solamente aparecerá en el último acto a manera de deus ex machina; cuandoya todo parece perdido, aún hay esperanza, puesto que D. Gaspar trae las pruebas que acu-san de traidores a la nación a Godoy y su camarilla. La zarzuela concluye con la noticia delnombramiento como ministro de Gracia y Justicia (Acto III, 8). Es una situación teatral-mente efectiva, y falsa en lo histórico –Jovellanos no se encontraba en Madrid en aquel mo-mento–, pero da la medida de la visión que compositor y libretista tenían sobre el personaje,que llega para salvar la situación y evitar el caos generalizado, el paso “del pueblo de pan ytoros/a la España del No importa” (Acto III, 8). La parte de D. Gaspar es hablada, ironía enquien tanto disfrutó y amó la música; se prefirió que su personaje no cantase para darle uncarácter serio, sentencioso, el salvador que todos esperaban para una nación corrupta comola que se retrata en la zarzuela, y a la que Jovellanos anuncia un triste destino “el día que esecañón/nos anuncie una invasión/y una guerra de conquista” (Acto III, 8).
Y de nuevo se recordaría a Jovino a finales del XIX, esta vez en su villa natal. El 6 deagosto de 1891 en la plaza gijonesa del Infante, se erigía una estatua de Jovellanos171, obradel escultor catalán Manuel Fuxá y Leal (1850-1927), y que sigue en su emplazamiento172.A la colocación de la estatua precedió una intensa campaña por parte de Acisclo Fernán-dez Vallín, consejero de Instrucción Pública, y de Hilario Nava Caveda, Secretario Gene-ral del Ministerio de Marina173. Al fin, el Ayuntamiento de Gijón organizó tres días defestejos en torno a la figura del ilustrado durante los días 6, 7 y 8 de agosto. La música con-
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
142
171 “La estatua de Jovellanos”, El Heraldo de Madrid, Año II, nº 279, 6-VIII-1891, p. 1. El artículo se dedicaen realidad a glosar la trayectoria de Jovellanos, y ofrece varios extractos de sus escritos, al igual que el titulado“Gijón: Jovellanos”, en El Imparcial, 7-VIII-1891, pp. 1-2. Ofrece detalles acerca del monumento José JACKSON
VEYÁN: “Las fiestas de Gijón”, El Heraldo de Madrid, Año II, nº 279, 6-VIII-1891, p. 1. Y hay un dibujo de la es-tatua en “Gijón: Fiestas”, El Liberal, 7-VIII-1891, p. 1.
Jackson Veyán se encontraba en Gijón porque en los festejos jovellanistas se estrenaría una obra suya, apro-piada a las circunstancias: el apropósito en verso Glorias de Asturias, en colaboración con Miguel Ramos Ca-rrión, representado el 8 de agosto en el teatro gijonés de los Campos Elíseos; cfr. “Gijón: Los Juegos Florales”,El Imparcial, 9-VIII-1891, p. 2.
172 En la actualidad, la plaza tiene el nombre de “6 de Agosto” en recuerdo de la importancia de esta fechaen la vida de Jovellanos.
173 Tras haber impulsado con entusiasmo el proyecto del homenaje y la estatua, Hilario Nava y Caveda nopudo ver su realización, pues falleció casi dos años antes, el 28-XII-1889. Agradezco a Sheila Martínez Díaz lasnoticias sobre Nava y Caveda.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
tribuiría a hacer de la inauguración algo verdaderamente solemne, pues estaba previstointerpretar una Cantata a Jovellanos, con música del compositor navarro Emilio Arrieta(1826-1894) sobre un texto encargado por Acisclo Fernández Vallín a Plácido Jove yHevia, Vizconde de Campo Grande. La obra, dedicada a Fernández Vallín, estaba mar-cada por un tono retórico y un lenguaje grandilocuente lleno de un patriotismo épico,como muestran los resonantes versos del estribillo:
Honor al severoPatricio eminente,al sabio, al virtuoso,egregio varón.Aquel cuyo nombreserá eternamentegloria de este suelo,gloria de Gijón174.
Sin embargo, en el manuscrito de la cantata se ha transmitido un texto del estribillo di-ferente al publicado en su día, y que elimina por completo las referencias al contexto local:
Honor al poeta,patricio eminenteque brilla en la Historiacual fúlgido solaquel cuyo nombreserá eternamenteorgullo y lumbreradel pueblo español.
La virtud y el amor le mecieronen amante regazo materno,en el fondo del nido paternodel honor el ejemplo encontró.Cuando un genio en la tierra aparecees un faro que enciende una madre,mucho puede el cariño de un padre,mas al genio la madre inspiró.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
143
174 El texto completo puede leerse en el opúsculo Inauguración de la Estatua de Jovellanos. Gijón, 6 de Agostode 1891: A Jove–Llanos [Texto del Vizconde de Campo Grande para la cantata compuesta por Emilio Arrieta].[Gijón, s.ed., 1891], conservado en el Fondo Tolívar Alas de la Biblioteca de Asturias (B.Ast. T.A.Can 108/32).Hay discrepancias con el texto de la partitura manuscrita, pues en el impreso hay una segunda estrofa, “Escolardistinguido en Henares…”, cuyo texto no aparece en el manuscrito.
MARÍA SANHUESA FONSECA
En los triunfos modesto y afableen los duelos sufrido y prudente,el poder del progreso presientecual Colón otro mundo anunció.Hoy su estatua triunfal levantamosrecordando con gloria su vida,morir quiso en su tierra queriday su tierra inmortal le aclamó.
Honor al poeta…
En contra de lo que se creía, Arrieta sí se preocupó del estreno de su Cantata, y estuvopresente en él, pues ya llevaba un tiempo en la región. Hacia el 15-VII-1891 había salidode Madrid para pasar una temporada tomando las aguas en el balneario de las Caldas deOviedo175. El Vizconde de Campo Grande, director general de la Compañía Arrendatariade Tabacos, salió para Gijón el 29-VII para asistir a la inauguración y tomar parte en los pre-parativos176. Una semana antes de las celebraciones, la prensa se hacía eco de la aprobacióndel ceremonial a seguir en el acto. La estatua sería bendecida por el Obispo de Oviedo enpresencia del capellán mayor de S. M. Después de los discursos de rigor, las salvas de losbuques en el puerto y la colocación de la corona enviada por la Reina Regente, “en dichomomento se ejecutará la Cantata en honor de Jovellanos”177.
Tras un oficio de difuntos en memoria del prócer, celebrado en la capilla de los Re-medios, partió desde allí la procesión cívica, en la que tomaron parte las autoridades pro-vinciales y locales, representantes de la nobleza asturiana, de diversas corporaciones,gremios, industrias y alumnos de diversos establecimientos de educación, autoridades ci-viles y religiosas, así como algunos descendientes de la familia de Jovellanos178. El reco-rrido estaba adornado con gallardetes, banderas, colgaduras e inscripciones, y tomaronparte en el cortejo tres bandas de música, además de la banda municipal, que precedía a los
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
144
175 La prensa no se pone de acuerdo en si Arrieta viajó los días 15, 16 o 17 de julio. De todos modos, está claroque ya se encontraba en Asturias desde la segunda quincena de julio para su descanso e hidroterapia en Las Cal-das, además de asistir al estreno de la cantata en Gijón. Cfr. “El veraneo”, El Heraldo de Madrid, Año II, nº 258,16-VII-1891, p. 2, “Noticias generales”, La Época, 16-VII-1891, p. 3, “De veraneo”, Diario Oficial de Avisos de Ma-drid, 18-VII-1891, p. 3.
176 “Noticias varias”, El Día, 29-VII-1891, p. 2; La Correspondencia de España, 30-VII-1891, p. 2; “Noticiasgenerales”, La República, 30-VII-1891, p. 3. Como dato curioso, cabe señalar que durante los festejos jovellanistaslas cigarreras de Gijón obsequiaron al Vizconde Campo Grande con una “brillante serenata”, como refiere LaCorrespondencia de España, 9-VIII-1891, p. 2.
177 “Sección de Noticias: La estatua de Jovellanos”, El Siglo Futuro, 28-VII-1891, p.3, y “La estatua de Jove-llanos”, El Heraldo de Madrid, Año II, nº 275, 2-VIII-1891, p. 2. La prensa de Barcelona recoge las mismas in-formaciones, como puede verse en “Crónica”, La Dinastía, 30-VII-1891, p. 2.
178 “La estatua de Jovellanos”, El Imparcial, 7-VIII-1891, p. 2.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
representantes del consistorio gijonés179. Arrieta, que “en su venerable frente llevaba es-critas todas las glorias de la música española”180, formaba parte de la comitiva en calidadde miembro del Consejo de Instrucción Pública. Cuando el cortejo181 llegó a la plaza delInfante, los invitados al acto se acomodaron en las tribunas alzadas al efecto. Se pronun-ciaron varios discursos y a los sones de la marcha real el Conde de Revillagigedo descubrióla estatua en nombre de la reina182; al momento se interpretó la cantata: “La música mu-nicipal entonces entonó la cantata escrita por el maestro Arrieta, que es de gran efecto”183.El cronista de El Imparcial dejó un juicio muy positivo: “La cantata de Arrieta es hermo-sísima. Vibra en ella la inspiración del gran artista, cuya musa parece haberse rejuvenecidopara crear esta nueva obra, que si es notable por su sentimiento, no lo es menos por su ins-trumentación”184. Y la misma crónica informaba de que la cantata no se había interpre-tado completa en la inauguración de la estatua. De hecho, El Liberal precisaba cómo habíasido esta ejecución parcial en la que no tomaron parte los coros, sino que se redujo a unaversión instrumental en la que “La banda municipal apuntó un tiempo, que fue aplau-dido”185. Adoptar esta solución de compromiso fue una decisión del propio Arrieta, queante la falta de ensayos prefirió aplazar el estreno íntegro de la obra para los Juegos Flora-les, como así fue186. Concebida para coro con tiples primeras y segundas, tenores y bajos,y con acompañamiento de orquesta, estaba destinada a ser cantada por los alumnos de laEscuela de Artes y Oficios, dirigidos por el propio compositor y acompañados de la BandaMunicipal, y al fin sería interpretada con el concurso de varias agrupaciones locales. Se haconservado el manuscrito autógrafo de Arrieta de la parte de apuntar187, con las cuatro
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
145
179 El orden de actos de los tres días festivos puede verse en el Programa de las fiestas que han de celebrarse enGijón los días 6, 7 y 8 de Agosto de 1891 con motivo de la inauguración de la Estatua de Jovellanos [fechado el 6-VII-1891]. [Gijón, Imp. y Lit. de Torre y Compañía], 1891. Un ejemplar en el Fondo Tolívar Alas de la Bibliotecade Asturias (B.Ast. T.A.Can 108/1).
180 José JACKSON VEYÁN: “Las fiestas de Gijón”, El Heraldo de Madrid, Año II, nº 281, 8-VIII-1891, p. 2.181 Del que se retiró el obispo de Oviedo por cuestión de precedencias en el protocolo, pues reclamaba la de-
recha de la presidencia. “En honor de Jovellanos”, El Día, 7-VIII-1891, p. 1.182 “Por telégrafo. La estatua de Jovellanos”, El Heraldo de Madrid, Año II, nº 279, 6-VIII-1891, p. 2.183 Programa de las fiestas…, p. 6; “En honor de Jovellanos”, El Día, 7-VIII-1891, p. 1.184 “La estatua de Jovellanos”, El Imparcial, 7-VIII-1891, p. 2; “Las fiestas en Gijón”, La Época, 7-VIII-1891, p. 3.185 “Gijón: Fiestas”, El Liberal, 7-VIII-1891, pp. 1-2; “La estatua de Jovellanos. Fiestas en Gijón”, La Iberia,
7-VIII-1891, p. 2; “La estatua de Jovellanos”, La Dinastía, 10-VIII-1891, p. 2.186 Joaquín ARIMÓN: “Gijón: El himno de Arrieta”, El Liberal, 9-VIII-1891, p.1.187 En la portada de la partitura figura el título A Jovellanos. Cantata. Compuesta para el acto de la inaugura-
ción de su estatua en Gijón, letra del Vizconde de Campo Grande, puesta en música y dedicada al Excmo. Sr. Dn. Acis-clo Fernández Vallín por Dn. Emilio Arrieta. La indicación “Parte de apuntar” aparece en el ángulo superiorderecho de la portada caligrafiada. Son 22 páginas de música, en formato apaisado, 22 x 32 cms. Conservado enla Sección de Música de la BN (signatura M Cª 3897-13), el manuscrito procede del Legado Bonilla y ostentael nº 9033 en el Registro de la Propiedad Intelectual. Cfr. María Encina CORTIZO: Emilio Arrieta. De la ópera ala zarzuela. Madrid, ICCMU, 1998, p. 576.
MARÍA SANHUESA FONSECA
voces y un acompañamiento en escritura para piano, con la indicación “Orquesta”, perosin señalar una posible instrumentación. Es una cantata solemne, de tipo hímnico, con unmajestuoso estribillo en compás de cuatro tiempos en el que intervienen todas las voces,interpretado al principio y reexpuesto al final en forma abreviada. Las estrofas contrastanpor su cambio a ternario. La primera es un andantino para dos tiples solistas sobre el fondosonoro de tenores y bajos divisi, y lleva la indicación “Delicado”, con una escritura virtuosapara las voces femeninas. La segunda parte de la estrofa (“Cuando un genio en la tierra…”)introduce giros aún más virtuosos para las tiples y se densifica la textura en el resto de lasvoces. La segunda estrofa reserva el protagonismo a las voces masculinas: los bajos atacancon energía y un poco piu mosso la sección “En los triunfos modesto y afable”, mientras que“Hoy su estatua triunfal” se destina a tenores y bajos, “con amplitud, pero delicadamente”,de líneas melódicas declamatorias, desornamentadas y solemnes, y la aceleración del tempo.Para concluir la obra se retoma el estribillo, que puntúa y repite con frecuencia la palabra“Honor” como solemne final sobre el último acorde. Nada fácil desde el punto de vistavocal, la cantata está escrita en un estilo de indudables conexiones con el lenguaje de lasgrandes escenas corales de la ópera italiana.
Tras los actos de inauguración de la estatua y al regreso de la comitiva, se descubrióuna lápida en la casa natal de Jovellanos, y pronunció un discurso su heredero D. José Ci-fuentes Jovellanos188. El mismo día 6 por la tarde, las cuatro bandas de música que habíanintervenido en la procesión cívica y la inauguración del monumento actuaron en el paseode Begoña189. Por la noche hubo una iluminación en los muelles y dársenas, y el Ayunta-miento organizó un gran baile en el Teatro Jovellanos en honor de la marina de guerra ylas personalidades invitadas190.
El semanario Madrid Cómico transmitió la falsa impresión de que la obra no se habíainterpretado, “… un himno precioso que no llegó a cantarse porque el maestro Arrieta, en-cargado de ponerle música, no concluyó a tiempo y no han podido ensayar los coros”191.Es cierto que la obra no se interpretó entera para la inauguración de la estatua, momentopara el que había sido encargada. Pero sí pudo escucharse en su totalidad en los JuegosFlorales, que habían sido previstos para el día siguiente, viernes 7 de agosto de 1891, en elTeatro Jovellanos192, aunque la detallada relación de este acto señala que el teatro “estaba
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
146
188 “Por telégrafo. La estatua de Jovellanos”, El Heraldo de Madrid, Año II, nº 279, 6-VIII-1891, p. 2; JoséJACKSON VEYÁN: “Las fiestas de Gijón”, El Heraldo de Madrid, Año II, nº 281, 8-VIII-1891, p. 2.
189 Programa de las fiestas…, p. 6.190 “La estatua de Jovellanos”, El Imparcial, 7-VIII-1891, p. 2; “La estatua de Jovellanos”, La Dinastía, 10-VIII-
1891, p. 2.191 Madrid Cómico, Año XI, nº 442, 8-VIII-1891, loc. cit.192 El programa del acto, que sirve además de invitación para acceder al teatro, tiene formato de tarjeta pos-
tal pulcramente impresa a dos tintas. Se conserva en el Fondo Tolívar Alas de la Biblioteca de Asturias (B.Ast.T.A.Can 108/15).
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
completamente lleno dos días despues de verificarse la inauguración de la estatua, pre-sentando un efecto deslumbrador”193. En efecto, los Juegos Florales se celebraron el 8, undía más tarde de lo previsto194. El acto comenzó con la intervención de la orquesta diri-gida por Eulogio Llaneza Villa, que interpretó una “majestuosa marcha” de Mendelssohnpara acompañar la entrada en el escenario de Consuelo Cienfuegos–Jovellanos y Bernaldode Quirós, reina de la fiesta195. Después se interpretó la Cantata de Arrieta.
Cerraba el fondo del escenario la orquesta formada por cincuenta profesores, varias señoritasde Gijón y las alumnas y alumnos de la Escuela de Artes y Oficios, encargados todos de ejecutarla Cantata. […] Mientras la orquesta tocaba una majestuosa marcha, los señores Vizconde deCampo Grande y Fernández Vallín […] salieron a buscar a la Reina de los Juegos Florales196.
El cronista de El Día precisa con cifras los efectivos instrumentales y vocales que in-terpretaron la cantata, que no eran escasos: una orquesta de cincuenta profesores situadaen la parte derecha del fondo del escenario, y el coro compuesto por cuarenta y ocho niñosde la Escuela de Artes y Oficios y catorce señoritas, colocado también en el fondo del es-cenario, a la izquierda197. A continuación tuvo lugar la entrega de premios y lectura de laspoesías premiadas y el discurso del Vizconde de Campo Grande198,
Los autores premiados recibieron por sí mismos o por persona autorizada, los diplomas ypremios respectivos de mano de la Reina de los Juegos Florales, Srta Dª Consuelo CienfuegosJovellanos y Bernaldo de Quirós, que desde un principio ocupó, a los acordes de la inspiradí-sima y grandiosa Cantata a Jovellanos […] el sitio de honor, sentándose en el antiguo sillón, queen otro tiempo usara su insigne predecesor…199.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
147
193 Inauguración de la Estatua de Jovellanos. Gijón, 6 de Agosto de 1891: Los Juegos Florales [Relación fechadael 10-VIII-1891]. [Gijón, Imp. y Lit. de Torre y Compañía], 1891, p. 1. Ejemplar conservado en el Fondo Tolí-var Alas de la Biblioteca de Asturias (B.Ast. T.A.Can 108/16).
Una reseña de los Juegos Florales en Concepción GIMENO DE FLAQUER: “Crónica polícroma: Fiestas enGijón. Honores a Jovellanos”, El Album Ibero–Americano, Segunda Época, Año IX, Tomo III, nº 5, 7-VIII-1891,p. 50.
194 José JACKSON VEYÁN: “Las fiestas de Gijón”, El Heraldo de Madrid, Año II, nº 281, 8-VIII-1891, p. 2.195 “Gijón: Los Juegos Florales”, El Imparcial, 9-VIII-1891, p. 2; Eusebio MARTÍNEZ DE VELASCO: “Nuestros
grabados: Inauguración de la estatua de Jovellanos en Gijón. La Reina de los Juegos Florales”, La Ilustración Es-pañola y Americana, 15-IX-1891, p. 154.
196 Los Juegos Florales…, p. 1.197 “Las fiestas de Gijón”, El Día, 9-VIII-1891, p. 2; “Gijón: Los Juegos Florales”, El Imparcial, 9-VIII-
1891, p. 2.198 El texto del discurso se recoge en Los Juegos Florales…, pp. 5-8.199 Inauguración de la Estatua de Jovellanos. Gijón, 6 de Agosto de 1891: Juegos Florales [Programa definitivo de
participantes y premios, fechado el 21-VIII-1891]. Gijón, Imp. y Lit. de Torre y Compañía, [1891], p. 3. Ejemplarconservado en el Fondo Tolívar Alas de la Biblioteca de Asturias (B.Ast. T.A.Can 108/14).
MARÍA SANHUESA FONSECA
El éxito de la cantata fue enorme, pues “produjo un efecto maravilloso”, además de que“los coros estuvieron muy afinados”200, y el cronista destaca la actuación de las tiples solistasen las difíciles estrofas,
siendo muy notable el andantino, que cantaron con gran primor las Srtas Dª María Pola y Me-néndez y Dª María Valls y García Valdés, que no sólo merecieron calurosos aplausos del públicode todas las localidades, sino también las felicitaciones del Sr. Arrieta, al que se le tributaron lomismo que a dichas señoritas, ovaciones repetidas, de que tuvo que participar, y por cierto muymerecidamente, el director de la orquesta señor Llaneza201.
La aceptación y aplauso del público hacia “una obra maestra por su valentía y senti-miento”202 hizo que la reina del certamen obsequiase con una flor natural a las cantantessolistas y al maestro Arrieta, presente en el estreno de su obra203. El gran éxito obligó a los
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
148
200 José JACKSON VEYÁN: “Las fiestas de Gijón”, El Heraldo de Madrid, Año II, nº 281, 8-VIII-1891, p. 2; LaCorrespondencia de España, 9-VIII-1891, p. 3.
201 Los Juegos Florales…, p. 2.202 “Gijón: Los Juegos Florales”, El Imparcial, 9-VIII-1891, p. 2.203 Los Juegos Florales…, p. 3. En nota al pie se recogen los nombres de las demás cantantes que tomaron parte
en la ejecución de la obra.
Figura 8. Programa–invitación de los Juegos Florales de 1891
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
autores, las solistas y el director de orquesta a salir a saludar204. El brillante acto concluiríade manera solemne con la repetición del “grandioso final de la cantata”, como consta enel programa–invitación.
El éxito alcanzado hizo que Miguel Ramos Carrión pidiese a Arrieta la partitura de lacantata con el propósito de que fuese interpretada aquel invierno en el Teatro de la Zar-zuela de Madrid205. Sin embargo el semanario Madrid Cómico, dirigido por Sinesio Delgado,criticó la obra en términos desafortunados. Sobre todo, el objeto de los ataques fue la letra,grandilocuente, llena de redundancias, muy poco apropiada para entusiasmar a los oyentes ymenos aún para permanecer en la memoria colectiva: “Lo que yo no sé es para qué se ha mo-lestado Arrieta ¡Esto se canta con la música del Himno de Espartero divinamente!”206.
A las siete de la tarde del mismo día 8 de agosto el Instituto de Jovellanos y la Escuelade Artes y Oficios celebraron una velada literaria y musical con un variado programa207
que en su parte musical incluía la Serenata morisca de Ruperto Chapí interpretada por la“orquesta de la Escuela de Artes y Oficios” dirigida por Juan Fabre208, y el Himno a Jove-llanos “compuesto por los Sres. Friera y Cisneros”209. Este himno se repetiría al final delacto, en el momento de la coronación del busto del homenajeado. Es evidente que la can-tata de Arrieta no fue la única obra de circunstancias en aquellos días festivos.
La Cantata a Jovellanos de Arrieta ha conocido dos resurrecciones posteriores. En 1991el ingeniero Ricardo Donoso–Cortés y Mesonero–Romanos hizo llegar una copia de la obraal diario El Comercio con la idea de que fuese interpretada en el centenario de su creación, aun-que no se llevó a efecto. Revisada por Fernando Menéndez Viejo, que completó un acom-pañamiento para piano a partir de dos copias de la obra, la cantata al fin fue ejecutada en unhomenaje que la Fundación Foro Jovellanos tributó a Luis Adaro Ruiz, celebrado en la Co-legiata de San Juan Bautista el 28 de abril de 2003, con la Coral Polifónica Gijonesa dirigidapor Joaquín Valdeón y acompañada por el pianista Roberto Méndez González210. El 18 de
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
149
204 José JACKSON VEYÁN: “Las fiestas de Gijón”, El Heraldo de Madrid, Año II, nº 281, 8-VIII-1891, p. 2.205 Joaquín ARIMÓN: “Gijón: El himno de Arrieta”, El Liberal, 9-VIII-1891, p.1. No he encontrado noticia al-
guna de la interpretación de la cantata en el Teatro de la Zarzuela, y es probable que el estreno madrileño no hayatenido lugar.
206 “Chismes y cuentos, Madrid Cómico, Año XI, nº 442, 8-VIII-1891, p. 7. Además, El Liberal había publi-cado el texto íntegro del himno. Cfr. CORTIZO: Emilio Arrieta, pp. 550, 576.
207 La velada literaria y musical, prevista para el día 7 al igual que los Juegos Florales, se retrasó al día siguiente;cfr. José JACKSON VEYÁN: “Las fiestas de Gijón”, El Heraldo de Madrid, Año II, nº 281, 8-VIII-1891, p. 2.
208 Programa de las fiestas…, p. 7; Los Juegos Florales…, p. 3, nota al pie.209 Programa de las fiestas…, p. 8. El texto de este himno podría haber sido escrito por Ataúlfo Friera, con mú-
sica de Rafael Cisneros de Miguel.210 Janel CUESTA, “Un canto a Jovellanos. La ciudad se prepara para el estreno de la cantata dedicada al ilus-
tre gijonés”, El Comercio, 15-IV-2003.El artículo fue consultado en www.polifonicagijonesa.org/prensa/20030415_ec.html.
MARÍA SANHUESA FONSECA
noviembre de 2011 en la basílica gijonesa del Sagrado Corazón volvió a interpretarse la can-tata en las conmemoraciones jovellanistas del bicentenario, en transcripción y adaptaciónde Fernando Menéndez Viejo con acompañamiento para piano a cuatro manos, a cargo delCoro de la Fundación Príncipe de Asturias y el Duo Wanderer211.
No hacía tanto tiempo de la solemne inauguración de la estatua, y dos años escasos más tardetiene lugar una curiosa conmemoración. Los días 5 y 6 de enero de 1893, fechas señaladas en elcalendario jovellanista por coincidir con el cumpleaños del ilustrado, el Instituto Jovellanos or-ganizó varios actos para celebrar el 149 aniversario del nacimiento de D. Gaspar. La primera jor-nada comenzó con una misa de requiem en la Colegiata, y después la Banda Municipal amenizóla distribución de premios a los alumnos de la Escuela de Santa Doradía, además de prestar unagradable fondo sonoro a la iluminación nocturna y paseo por los claustros del Instituto. El día6 tuvo lugar una procesión cívico–escolar que recorrió varias calles del centro de Gijón. En ellaparticiparon representantes de los gremios, alumnos de varios establecimientos educativos y elclaustro de profesores del Instituto. En el cortejo iba una carroza alegórica, y el acompañamientomusical corrió a cargo de la Banda Municipal. El programa de actos concluyó con una funciónde gala en el Teatro Jovellanos, en la que colaboró el Ateneo–Casino Obrero y a la que se acce-día por invitación. La función combinó lo literario y lo musical, pues se interpretaron varias obrascorales: un Coro en honor de Jovellanos, El Gentil Arroyo –“pieza del certamen de Bilbao”–, y unaFantasía Española. El final del espectáculo consistió en la representación del apropósito en versoGlorias de Asturias, de José Jackson Veyán y Miguel Ramos Carrión, que ya había sido repre-sentado el 8-VIII-1891 en el Teatro Campos Elíseos212. El programa impreso no indica qué com-pañía dramática ni qué coro actuaron en la función. La estructura de estos festejos de 1893 es muysimilar a la de la inauguración de la estatua en 1891, pero en tono menor: una procesión cívicamás sencilla, y una función de gala, pero sin música compuesta exprofeso para la ocasión213.
Y los homenajes a Jovellanos continuaron en el siglo XX, con la llegada de una efe-méride tan señalada como el centenario de su muerte, en 1911. Fue todo un aconteci-miento a nivel nacional, cuidadosamente preparado. Miguel Adellac, director delInstituto Jovellanos, se responsabilizó de la organización del centenario, y de un ciclo deconferencias de temas jovellanistas en el Ateneo Obrero de Gijón214. Junto con el Condede Revillagigedo, Adellac visitó al ministro de Instrucción Pública Amalio Gimeno para
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
150
211 Programa de mano Cantata a Jovellanos: Concierto Homenaje a Jovellanos (Gijón, 18-XI-2011), organi-zado por la Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson, Fundación Príncipe de Asturias y Fundación Foro Jove-llanos. Cfr. A. CARANTOÑA: “La cantata a Jovellanos de Arrieta no ha tenido trascendencia suficiente”, ElComercio, 16-XI-2011.
212 “Gijón: Los Juegos Florales”, El Imparcial, 9-VIII-1891, p. 2.213 Los detalles de estos dos días de festejos aparecen en el folleto Fiestas escolares organizadas por los alum-
nos del Instituto en el 149º aniversario del natalicio de su promotor D. Gaspar Melchor de Jovellanos. [Gijón], Imp.y Lit. de Torre y Compañía, 1893. Ejemplar conservado en la Biblioteca Pública Jovellanos (B.A. FC 071-27).
214 La Correspondencia de España, 31-I-1911, p. 3.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
la organización de los actos; además, una comisión de representantes municipales y dediversas instituciones de Gijón se encargó de recabar el apoyo gubernamental en Ma-drid215, con accidentadas vicisitudes216. La trascendencia de las celebraciones en Gijónhizo que asistieran a ellas muchos asturianos residentes en La Habana, en varios vapo-res fletados por el Centro Asturiano de la capital cubana, con las comisiones de dicha ins-titución, del Casino Español y del Club Gijonés. La numerosa delegación cubana fueobjeto de un solemne recibimiento con varias bandas de música y rondallas, una recep-ción oficial en el Ayuntamiento, un banquete amenizado por la Rondalla Gijonesa “quetocó aires asturianos”, y una verbena nocturna en Somió217. El Orfeón Asturiano de LaHabana asistó a las fiestas, así como la banda del Regimiento de Infantería del Príncipe,
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
151
215 Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes, 25-II-1911, p. 7; El País, 14-V-1911, p. 2; La Correspondenciade España, 21-V-1911, p. 5; El Imparcial, 1-VI-1911, p. 3.
216 La subvención que pretendía el Conde de Revillagigedo para las celebraciones fue rebajada sustancial-mente. Cfr. La Época, 6-VI-1911, p. 2; El Imparcial, 7-VI-1911, p. 1. Melquiades Álvarez insistió en que las ce-lebraciones del centenario debían tener el fasto requerido, cfr. El Siglo Futuro, 21-VI-1911, p. 3. Las Cortesaprobaron varios créditos para los gastos de la celebración, cfr. El Globo, 18-VII-1911, p. 3. Al fin el gobierno des-tinó 40.000 pesetas para sufragar los actos del centenario, cfr. El Imparcial, 22-VII-1911, p. 3.
217 El Heraldo de Madrid, 13-V-1911, p. 3. Los asturianos residentes en Cuba llegaron en los trasatlánticosEspagne, La Navarre, Alfonso XIII y Reina María Cristina el 7-VI, 27-VI, 2-VII y 2-VIII, respectivamente. Cfr. ElImparcial, 8-VI-1911, p. 3; La Época, 17-VI-1911, p. 1; El Imparcial, 26-VI-1911, p. 1; La Correspondencia de Es-paña, 27-VI-1911, p. 4; La Correspondencia de España, 28-VI-1911, p. 3; La Época, 28-VI-1911, p. 2; La Corres-pondencia de España, 29-VI-1911, p. 4, 7; La Correspondencia de España, 2-VIII-1911, p. 2.
Figura 9. Programa de las fiestas por el 149 aniversario de Jovellanos (1893)
MARÍA SANHUESA FONSECA
acuartelado en Oviedo218. El edificio del Instituto se acondicionó para las celebracio-nes219. Los festejos comenzaron el 30 de julio con una excursión a Puerto de Vega, a finde colocar una lápida conmemorativa “de puro estilo romano” en la casa donde había fa-llecido Jovino220. La comisión que se había desplazado a Puerto de Vega regresó a Gijóntrayendo el lecho mortuorio del ilustrado, que fue entregado al claustro de profesores delInstituto en un solemne acto “a los acordes de una marcha ejecutada por la banda del Re-gimiento del Príncipe”221.
El programa de actos en Gijón se desarrolló durante los días 5, 6 y 7 de agosto. El día 5 serecibió solemnemente a los infantes Carlos y Luisa en representación del rey; asistieron auna solemne función de iglesia en San Pedro, donde el Orfeón Asturiano interpretó el TeDeum de Ledesma222, y a una función de gala en el Teatro Dindurra, con la ejecución de lamarcha real por la orquesta223. El día 6 por la mañana se celebró un acto literario en el Insti-tuto, con la presencia de los infantes, recibidos con la marcha real interpretada por la bandadel Regimiento del Príncipe. En el patio del Instituto “también ejecutó la marcha real una bri-llante orquesta”, abriendo así un acto con varios discursos de las autoridades asistentes224. Apartir de las once y cuarto se formó una procesión cívica para descubrir una lápida conme-morativa en la casa natal de Jovellanos y depositar luego varias coronas de flores al pie de laestatua inaugurada en 1891; en el cortejo figuraban los estandartes de más de 100 socieda-des asturianas225. En la mañana del día 7 hubo otra fiesta en el Instituto en la que se descu-brió una placa en honor de los asturianos de América: el acto comenzó con el Himno aJovellanos de Tomás Bretón (1850–1923), con letra del poeta local Alfredo Alonso226, inter-pretado por el Orfeón Asturiano, y por la noche se celebró una verbena al pie de la estatua227.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
152
218 La Época, 3-VII-1911, p. 2; La Correspondencia de España, 2-VIII-1911, p. 2.219 La Correspondencia de España, 13-VII-1911, p. 7; El Globo, 18-VII-1911, p. 3.220 La Época, 24-VII-1911, p. 2; El Imparcial, 24-VII-1911, p. 2.221 La Época, 3-VIII-1911, p. 4; La Correspondencia de España, 4-VIII-1911, p. 3. La cama fue adquirida por
la comisión organizadora del Centenario, y permanecería expuesta en el Instituto durante todo el mes de agosto.También se había previsto la intervención de la Banda de Infantería de Marina en este acto.
222 Vida Marítima, 10-VIII-1911, p. 17. Se indica sin más “el maestro Ledesma”, sin que sea posible saber siaquel Te Deum era de Mariano Rodríguez de Ledesma, Nicolás Ledesma o Dámaso Ledesma.
223 El Imparcial, 6-VIII-1911, p. 2. Se representó El vergonzoso en palacio y Mañana de sol, por la compañíaGuerrero–Mendoza.
224 El Heraldo de Madrid, 6-VIII-1911, p. 3.225 La Correspondencia de España, 7-VIII-1911, p. 4.226 El Heraldo de Madrid, 7-VIII-1911, p. 2; La Correspondencia de España, 8-VIII-1911, p. 3; El Globo, 8-VIII-
1911, p. 3. Además, los infantes Carlos y Luisa visitaron la Fábrica de Tabacos de Gijón, donde también tocó unabanda de música. Cfr. El Heraldo Militar, 9-VIII-1911, p. 3.
El Himno a Jovellanos fue compuesto para el Orfeón de Gijón en 1911. La partitura no ha sido localizada.Cfr. Víctor SÁNCHEZ: Tomás Bretón. Un músico de la Restauración. Madrid, ICCMU, 2002, p. 489.
227 El programa de festejos previsto ya había aparecido en La Correspondencia de España, 21-VII-1911, p. 5,y en La Época, 29-VII-1911, p. 2. Cfr. El Imparcial, 22-VII-1911, p. 3.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
Las celebraciones se prolongaron durante el mes de agosto, pues el día 18 tuvo lugarun concurso de cantos y bailes regionales que fue suspendido por el mal tiempo229. Losfestejos concluyeron el día 22 con un banquete en el Casino, ofrecido por los represen-tantes del Centro Asturiano de La Habana230.
Además de los actos celebrados en agosto de 1911, fue objeto de especial conmemo-ración el centenario del fallecimiento. El 27 de noviembre se celebraron unos solemnes fu-nerales en Puerto de Vega, y en la iglesia de San Pedro en Gijón, donde ofició de pontificalel obispo de Oviedo y la capilla del Orfeón Asturiano cantó la misa de requiem. La jornadaconcluyó con una velada necrológica en el Ateneo gijonés, presidida por Fermín Canella;
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
153
228 Este portfolio contiene abundancia de ilustraciones y varios textos de León Galindo y de Vera, Rafael Mªde Labra, Unamuno, José Manuel Pedregal, Azorín, Palacio Valdés glosando la figura de Jovellanos, además deunas reseñas de Baldomero de Rato sobre el Real Instituto y otros establecimientos educativos de Gijón, confotos y publicidad.
229 La Época, 19-VIII-1911, p. 2.230 El Heraldo de Madrid, 22-VIII-1911, p. 3.
Figura 10. Portada del portfolio conmemorativo Centenario de Jovellanos: Gijón, 1911 (Madrid, Im-prenta de José Blass y Cía., 1911)228.
MARÍA SANHUESA FONSECA
asistieron algunos representantes de la comisión organizadora del centenario, y el claus-tro del Instituto231. Al día siguiente hubo misa de requiem en la capilla de la Universidad deOviedo con la asistencia de las autoridades y el claustro universitario. A continuación seorganizó una procesión cívica con alumnos de diversos centros de enseñanza que discu-rrió hasta el monumento a Jovellanos, donde se depositaron unas coronas y se cantó un res-ponso. Varias bandas de música tocaron “piezas alusivas al acto”232.
El Centro Asturiano de Madrid organizó para el 27 de noviembre de 1911, y comocomplemento a las celebraciones jovellanistas del verano en Gijón, una velada literaria ymusical en el Teatro Real. El ambicioso programa, al que la prensa dio una enorme difu-sión, incluía en su primera parte los Cantos Regionales Asturianos para orquesta (1899), deRicardo Villa (1873–1935), dirigidos por el compositor233. Tras una sinfonía como pór-tico de la segunda parte, y varias lecturas de tema jovellanista, el acto debía concluir bri-llantemente con el estreno de una Cantata a Jovellanos de Tomás Bretón “interpretada porla orquesta y coros del Teatro Real con solo de tiple y tenor, y dirigida por su autor”234.Por falta de tiempo para los ensayos de la cantata, la fiesta hubo de aplazarse al 4 de di-ciembre235, ante las críticas de algunos medios: “La conmemoración del Centenario de Jo-vellanos ha sido aplazada y pasará desapercibida para los intelectuales… ¡Quién lo habíade pensar!”236. Y el programa previsto tampoco parecía un reconocimiento suficiente nidigno del homenajeado237. Después de la gran expectación creada por distintos diarios,no hay reseña ni crítica alguna sobre la velada en el Real, que debió suspenderse con ca-rácter definitivo en lugar de ser aplazada.
Otra ocasión para recordar la vida y obra de Jovellanos fue la celebración del 125 ani-versario de su muerte. Aunque las circunstancias no eran propicias por el estallido de laguerra civil hacía pocos meses, los compatriotas de Jovino organizaron una velada “ne-crológica y conmemorativa” con un programa que reunía música, poemas y discursos alu-
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
154
231 La Correspondencia de España, 28-XI-1911, p. 2.232 La Correspondencia Militar, 28-XI-1911, p. 2; La Correspondencia de España, 29-XI-1911, p. 2; El Globo,
29-XI-1911, p. 2.233 Esta obra de Ricardo Villa había ganado en 1899 el concurso de composiciones sinfónicas de la Socie-
dad de Conciertos de Madrid, y fue estrenada aquel año por la orquesta de la Sociedad, bajo la batuta de TomásBretón. Cfr. SÁNCHEZ: Tomás Bretón…, pp. 287-288.
234 El Imparcial, 2-XI-1911, p. 2; La Correspondencia de España, 19-XI-1911, p. 4. Muchos periódicos delmomento anunciaron la celebración de esta velada, insertando el programa previsto.
235 El Liberal, 26-XI-1911, p. 5; La Época, 26-XI-1911, p. 3; El País, 26-XI-1911, p. 1.236 Vida Marítima, 30-XI-1911, p. 18.237 El Fusil, 2-XII-1911, pp. 2-3. El “Correo de Ultratumba” firmado por “Cándido de la Iniciativa” en El Li-
beral (5-XII-1911, p. 2) hace una crítica mordaz a todos los actos del centenario desarrollados desde el mes deagosto, achacándoles un fasto externo y vacío, y da noticia de que “hoy mismo proyectan Moret y Labra teneren el Ateneo de Madrid una velada consagrada a celebrar tus glorias”.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
sivos y que se celebraría en el Teatro Dindurra a las seis y media de la tarde del viernes 27-XI-1936. También se había previsto una ofrenda floral infantil en aquella misma mañanaante la estatua de la plaza del 6 de Agosto, y los niños que tomaron parte en ella “visitaránel receptáculo en donde está depositados los restos mortales del gran jurista, en la Escuelade Comercio”. La velada en el Teatro Dindurra, auspiciada por el Colegio de Abogados deAsturias y organizada por la Federación Universitaria Española, contó con la presencia delalcalde Avelino González Mallada y de Belarmino Tomás, gobernador general de Astu-rias y León, además del estudioso jovellanista Julio Somoza. La parte musical del acto fuedirigida por el compositor y director gijonés Amalio López (1899–1948). Bajo su batuta,la orquesta abrió la velada con la Sinfonía Incompleta de Franz Schubert –una alusión so-nora a la vida truncada de Jovellanos–, para seguir con “Sinfonía e himno nacional”, sin másprecisiones. Tras un programa compuesto por diversos discursos y recitado de poemas, elOrfeón Gijonés y la orquesta concluyeron el acto con la interpretación de La Internacio-nal. Aún en circunstancias tan difíciles como las impuestas por la contienda, el recuerdo deJovellanos seguía vivo entre sus conciudadanos238.
Fue preciso esperar a los años posteriores a la guerra civil para encontrar una nuevacomposición alusiva a la vida y obra de Jovino, y destinada a sonar en la fecha emblemá-tica del 6 de agosto. Otra vez aparece el compositor y director Amalio López, esta vezcomo autor de una Cantata a Jovellanos, sobre un texto de Antonio Martínez, catedráticode griego en el Real Instituto de Jovellanos, y que fue estrenada el 6-VIII-1944. El coro“Armonías de la Quintana” y la Banda Municipal de Música de Gijón, agrupaciones en-tonces dirigidas por Amalio López, fueron las responsables del estreno, en un acto quecontó además con la intervención de las bandas de música de Mieres, Sama de Langreo ySan Martín del Rey Aurelio239. Como en 1891, un cortejo con acompañamiento musicalse desplazó al pie de la estatua en la plaza del 6 de Agosto, donde se realizó una ofrenda flo-ral. Las bandas de música que tomaron parte en el acto se habían concentrado en la PlazaMayor, y desde allí desfilaron por la calle Corrida con la Banda Municipal y los coros hastallegar a la plaza240:
A las doce de la mañana, próximamente, partió de la plaza Consistorial una nutrida proce-sión cívica, a la que abría marcha una pareja ciclista de guardias municipales, grandes coronas
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
155
238 El programa de actos en recuerdo de Jovellanos, que también incluía una función infantil en el TeatroCampos Elíseos, aparece en el diario gijonés La Prensa: “Ante el 125 aniversario de la muerte de Jovellanos. Lavelada necrológica de mañana en el Teatro Dindurra, y otros actos en memoria del preclaro gijonés”, La Prensa,Diario Independiente, 26-XI-1936, p. 4. Agradezco la referencia a la Dra. Bárbara García Menéndez.
239 Janel CUESTA, “Un canto a Jovellanos…”.240 “Hoy se celebra el Día de Asturias, dedicado a Jovellanos. El homenaje a Jovellanos”, Voluntad, 6-VIII-
1944. Citado por cortesía de Jose Ángel Prado.
MARÍA SANHUESA FONSECA
de flores y las bandas de música de la provincia que se encuentran en la ciudad, dirigiéndose ala plaza del Seis de Agosto, donde habría de celebrarse el homenaje a don Gaspar Melchor deJovellanos, y en cuyo centro se levanta la estatua dedicada al gran patricio. Las autoridades pre-sididas por el alcalde […], jerarquías y representaciones, entre las que figuraban las de los cen-tros docentes locales, ocuparon una tribuna situada ante la estatua […]. A la izquierda, en eltemplete, se situó la Banda de Gijón y los viejos elementos orfeonistas y del extinto coro “Ar-monías de la Quintana”241.
La cantata, interpretada por la Banda de Gijón y los coristas, fue todo un éxito, ya que“resultó un magnífico himno a la memoria de Jovellanos y que fue escuchada con religiosaatención y aplaudido con bien justificado entusiasmo”242.
La vida y pensamiento de Jovino ha continuado inspirando a los compositores del sigloXXI, con obras conmemorativas escritas para actos jovellanistas o bien inspiradas en algúnaspecto de su personalidad o de sus escritos. El compositor y violinista Vicente Cueva Díaz(Gijón, 1943) es autor de varias obras inspiradas en el ilustrado, en una parcela de su ca-tálogo inaugurada en 2003 con la Obertura–Fanfarre a Jovellanos243 para banda, que se in-terpreta en la ofrenda floral anual ante la estatua de la plaza del 6 de Agosto. Sucomplemento es la Marcha Cívica de Jovellanos (2006), concebida para acompañar el re-corrido desde la capilla de los Remedios hasta la plaza, recreando la procesión cívica de1891 para la inauguración de la estatua244. En una faceta camerística, los Cuatro sonetospara canto y piano, según textos de G. M. de Jovellanos (2006–2007) son la musicalizaciónde un pequeño ciclo poético que reúne a dos mujeres cantadas por Jovino con dos at-mósferas y dos momentos. Las tres primeras canciones del ciclo tienen unas fechas decomposición próximas entre sí: I. A la noche (Marzo 2006), II. A Enarda (Abril 2006), III.A la mañana (Junio 2006). La breve serie se cierra con otro soneto, IV. A Alcmena (Enero2007), en recuerdo de la amada más enigmática de D. Gaspar245. El compositor, que ha de-dicado estas canciones a la Fundación Foro Jovellanos, presenta la voz sincera de un inte-
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
156
241 “Solemne homenaje de recuerdo a Don Gaspar de Jovellanos”. Se desconoce a qué periódico pertenecíael texto citado, que procede de una colección de artículos guardados por el propio Amalio López en su archivopersonal. Agradezco la noticia a José Ángel Prado.
242 “Solemne homenaje de recuerdo a Don Gaspar de Jovellanos…”.243 Además de la versión para banda (2003), hay una versión de la Obertura–Fanfarre a Jovellanos para or-
questa sinfónica, de 2005. Cfr. Janel CUESTA, “Un canto a Jovellanos…”.244 Oswaldo E. DA COSTA VELASCO, “A Jovino por la música”, entrada de 22-VII-2008 en el blog Miradas
entre visillos (http://oswaldoeduardo.blogspot.com.es/2008/07/jovino-por-la-msica.html). Consultado el 23-IX-2012.
245 Orlando MORATINOS OTERO: “Vicente Cueva. Cincuenta años con la música”, Boletín Jovellanista, AñoIX, nº 9, 2009, p. 84; Vicente CUEVA DÍAZ: “Los sonetos de Jovellanos. Un acercamiento musical”, Cuadernos deInvestigación de la Fundación Foro Jovellanos, vol. 2, 2008, pp. 143-154.
Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor de Jovellanos: sonidos en las letras
lectual que confiesa sus pasiones al papel, pues “nuestro reservado magistrado nos mues-tra la huella humana de un corazón cálido y vivo que late, desvelándonos unos sentimien-tos y emociones íntimos”246. Finalmente, la Paráfrasis sobre los cuatro sonetos, para piano(2007), concluye un ciclo que presenta la faceta más personal del ilustrado, así como el Di-vertimento–Suite, para cuarteto de cuerda (2011), en una formación muy del gusto del pro-pio Jovino, escrito con motivo de las celebraciones del bicentenario, donado con estemotivo a la Fundación, y al fin estrenado por el Cuarteto OCE el 18-X-2012 en la casanatal de Jovellanos247. También se relaciona con las obras anteriores de Vicente Cueva suExaltación, para violín y piano (2008), compuesta para el acto de presentación del primernúmero de los Cuadernos de Investigación de la Fundación Foro Jovellanos.
En 2011 se conmemoraba el bicentenario de la muerte de Jovellanos, y entre los mu-chos actos, publicaciones y homenajes de todo tipo en torno a su persona y trayectoria, lamúsica estuvo también presente, con una obra de encargo. El compositor asturiano JorgeMuñiz (Meyriez, Suiza, 1974) es el autor de Oda a Jovellanos (2011), cantata en tres mo-vimientos para tenor solista, coro mixto y orquesta, con texto del poeta Antonio Gamo-neda248. Una obra de gran formato que tiene su precedente en el oratorio Requiem for theInnocent, estrenado en 2010 con la Orquesta Sinfónica de South Bend (Indiana). La plan-tilla orquestal incluye maderas a dos, flautín, clarinete bajo y contrafagot, viento metal –4trompas, 2 trompetas, 2 trombones tenor y trombón bajo, tuba–, cuerda completa, arpa,y una sección de percusión de efectivos muy variados.
Encargada por el tenor asturiano Joaquín Pixán, la Oda a Jovellanos ha sido definidapor él como “neocantata creada para el siglo XXI”. El texto de Antonio Gamoneda hace unrecorrido por la vida y la personalidad del ilustrado en sus diferentes aspectos y aconteci-mientos, fragmentados en sensaciones e imágenes. El solista representa la voz de un na-rrador omnisciente que interpela a Jovino en un diálogo más allá del espacio y del tiempo.La música sigue muy de cerca el texto del poema con algunos detalles descriptivos oca-sionales, pero sobre todo consigue reflejar su espíritu a través de la tímbrica elegida, degran variedad, y las diferentes texturas orquestales. La parte solista muestra estilos voca-les muy diversos, desde el canto, en un arioso flexible y desornamentado, pasando por el
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
157
246 CUEVA DÍAZ: “Los sonetos de Jovellanos…”, p. 145.247 El Cuarteto OCE, compuesto por solistas de la Orquesta de Cámara de España, está integrado por Vi-
cente Cueva (hijo) y Laura García, violines, Iván Martín, viola, y John Strokes, violoncello. Su estreno del Di-vertimento–Suite tuvo lugar en el marco de un acto de homenaje a los fundadores del Foro Jovellanos. Esta obratiene también una versión para banda, del propio compositor, que fue interpretada en el marco de un homenajemusical a Jovellanos a cargo de la Banda de Música “Ciudad de Oviedo”, en el Auditorio Príncipe Felipe de lacapital asturiana el 20-I-2013.
248 Acerca de Oda a Jovellanos, cfr. el estudio de María SANHUESA FONSECA: “Palabras para un abismo”, enel libro–CD Oda a Jovellanos. Cantata y canciones de su tiempo, Madrid, Andante Producciones Culturales, 2011,pp. 13-19.
MARÍA SANHUESA FONSECA
sprechstimme, la vocalidad propia de la tonada asturiana, el recitado sobre una sola nota oel parlato. El sonido vocal y orquestal alcanza toda su dimensión al lado de silencios dra-máticos y coherentes.
El primer movimiento de la Oda a Jovellanos es el más extenso y en él intervienen congran dramatismo todos los efectivos, con la orquesta, el coro y el tenor solista. El segundomovimiento establece un diálogo íntimo entre el solista y la orquesta, sin intervencionesdel coro, expresando los sentimientos de Jovellanos y su nostalgia de Asturias con la me-lodía de la tonada Que me oscurece. El tercer movimiento es el más breve de todos e incor-pora de nuevo al coro, además de un bajo que encarna la voz de Jovellanos, aún presente,invocado por el tenor solista y el coro en el deseo de que su obra permanezca a través delos siglos.
Cuadernos de Investigación, 6-7, 2012-2013, 99-158, ISSN: 1888-7643
158