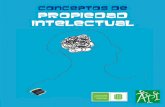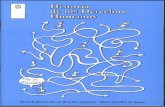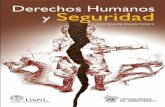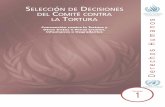Multiculturalismo y estado de derechos D. Zambrano
Transcript of Multiculturalismo y estado de derechos D. Zambrano
Prólogo
La multiculturalidad que viven casi todas las sociedades
del mundo es producto de un proceso de globalización que
empezó en tiempos muy remotos. Estudiosos afirman contar
con evidencia según la cual pueblos del Egipto antiguo, de
la cultura hebrea y de la milenaria cultura china habrían
tenido contactos comerciales pacíficos con pueblos
originarios de América del Sur y América Central.
Las relaciones comerciales que tuvieron los Mayas, con
algunos pueblos del sur como la cultura Manteña, en las
costas ecuatorianas, y las claras influencias artísticas
establecidas, demuestran que si bien el proceso de
globalización de aquel tiempo no fue tan agresivo, por no
contar con las herramientas tecnológicas ni los medios de
comunicación con los que contamos hoy en día, no quiere
decir que no hubiere existido.
Este proceso de intercambio comercial y cultural no se
ha detenido desde entonces. La edad media es una de las
muestras más representativas de la cada vez mayor
intensidad que ha alcanzado el proceso de globalización.
Grupos navegantes y comerciantes como los Vikingos, los
Celtas, los Normandos entre tantos otros, en sus campañas
de saqueo y ataque a los reinos poderosos iban dejando algo
más que destrucción.
Las expresiones de arte, los utensilios que se
incorporaban a la vida cotidiana, las armas, las leyendas y
el lenguaje, tan extraños e inhóspitos en un principio,
llegaron no solamente a ser cada vez más familiares,
también implicó el inicio de procesos de mestizaje en todos
los ámbitos de la existencia humana.
Las relaciones de alteridad que se mantuvieron y se
mantienen en relación al grupo étnico de origen, motivó al
interés por las bondades de otros pueblos pero también
jerarquización étnica, cultural y la ambición política,
económica y social que detonó en sometimiento. Así, la
alteridad se transformó en asimetría y la admiración por
las grandes obras, se convirtieron en desprecio y
aniquilación.
La llegada de los españoles a América, de ninguna
manera fue la excepción. El “regreso” de los hombres
barbudos que el Inca Viracocha predijo siglos antes,
superando el misticismo que al hecho se le atribuyó en la
época, demostraría para el conocimiento de hoy que antes de
la llegada de los conquistadores existió contactos
pacíficos con seres humanos provenientes “del mar”, lo cual
hacía esperarles con cierto entusiasmo.
Pese a ello, y sobre todo por la ingenuidad de los
indígenas, traicionados cobardemente como en el caso de
Moctezuma Xocoyotzin y Atahualpa, esta etapa de la historia
marca el inicio de un genocidio atroz, quizá el peor que
haya experimentado la humanidad en relación a la densidad
demográfica de la época.
Así también, se trata de hitos históricos que marcan
el inicio de lo que sería un brutal proceso de imposición
religiosa, cultural, idiomática y de un sometimiento
esclavista de los pueblos originarios que quedaron al
servicio del usurpador. Instituciones como las mitas y los
estancos son muestras de la voraz ambición española y la
falta de humanidad en el trato de personas, de quienes
inclusive se dudó de poseer alma, lo que, desde la
ideología española, equivalía a ser un seudo humano creado
por dios para servir a los verdaderos humanos, que al tener
alma, era portadores de la esencia misma de la divinidad.
La invasión y consecuente despojo territorial de los
centros de las comunas, lo que podríamos entender como las
ciudades, y las infrahumanas condiciones de vida que
soportaban los pueblos indígenas sometidos a la servidumbre
motivaron un proceso de desplazamiento de sus miembros
hacia la periferia, las montañas y la selva, donde no
pudiere alcanzarles las manos genocidas del hombre blanco y
donde pudieren desarrollar su cultura en función de una
cosmovisión transmitida por incuantificables generaciones,
a través de los siglos.
El desplazamiento forzoso hacia las montañas o hacia
la selva, pese a lo indignante de las circunstancias en que
se produjo, fue quizá el precio más caro que habría que
pagarse para mantener la identidad, las tradiciones, la
lengua, los modos colectivos de utilización de la tierra, y
por supuesto, de mantener las formas tradicionales de
administración de justicia y los mecanismos políticos para
designar gobernantes y adoptar decisiones comunitarias.
Estas formas tradicionales, no libres de influencias
exógenas, han logrado perdurar en el tiempo. Han logrado
mantener su esencia y adaptarse a los avatares propios de
su condición de sector social excluido. Así, si bien no
podemos pensar que la cultura ancestral es la que ha
permanecida cristalizada en el tiempo, el dinamismo que
caracteriza a todas las civilizaciones, las comunidades,
pueblos y comunidades indígenas han sabido responder a la
realidad que se interpreta desde una cosmovisión específica
que hasta la actualidad se conservada.
Los mitos creacionales que son comunes a todas las
culturas antiguas y que tuvieron la función de explicar,
desde la mitología, la creación del mundo y de su pueblo,
ante la falta de demostraciones científicas, fueron
moldeando una forma específica de racionalidad que funge
como impronta en todos los ámbitos de la vida social, por
ser parte de su espiritualidad más profunda.
La conservación de la cultura fue posible a fuerza de
resistencia y de sano amor propio. El vasallaje no logró el
exterminio que se propuso, pero tampoco los pueblos
indígenas han logrado superar ese estado de sometimiento.
Naturalmente, las prácticas culturales indígenas han sido
recuperadas desde la clandestinidad desde donde fueron
confinadas por el sector social dominante durante la
colonia y el inicio de la República; no obstante, habremos
de reconocer que hoy por hoy, que los ecuatorianas y
ecuatorianos estamos regidos por un modelo constitucional
de derechos y justicia, no hemos logrado alcanzar el
reconocimiento que lo indígena merece, pese a que la norma
jurídica fundamental reconoce plenos derechos colectivos
para los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios;
no obstante, en la normativa de desarrollo del precepto
constitucional y en la realidad misma, las cosas son
diametralmente distintas.
Naturalmente, no se ha tratado de un reconocimiento
dadivoso, la estricta juridicidad de la que gozan las
prácticas ancestrales de las comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas han sido alcanzadas tanto por
justicia, cuanto por una lucha permanente, a veces
silenciosa de las comunidades, pero que desde el período
presidencial de Rodrigo Borja Cevallos han levantado su
propia voz y han adoptado un sinnúmero de estrategias para
convertirse en verdaderas autoras y los autores de sus
propias historias y destinos.
Lamentablemente, pese a los evidentes progresos
sociales y normativos, la jerarquización cultural, la
imposición de formas de entender la vida, de producir, de
utilizar los recursos naturales y de relacionarse con la
madre naturaleza sigue siendo el denominador común para los
pueblos indígenas de nuestra América. El hecho que los
niveles más extremos de pobreza, que los más altos niveles
de desatención de servicios básicos, de analfabetismo, de
desnutrición estén focalizados de forma notable en los
territorios de mayor presencia indígena demuestra que el
racismo que arrastramos desde el siglo XVI se encuentra
vigente, aunque con diferente fisonomía y declaraciones
jurídicas cercanas a expresiones poéticas.
En este sentido, y por medio del trabajo que presento
en esta oportunidad, trataré de demostrar, tomando como
punto de partida algunas categorías de análisis extraídas
de los regímenes jurídicos y políticos de los pueblos
indígenas, a fin de contrastarlas a la luz de las
relaciones que entablan con los sistemas estatales y poder
demostrar que pese a las declaraciones normativas del
derecho interno y del derecho internacional, los pueblos y
nacionalidades indígenas siguen viviendo un estado de
sometimiento e imposición cultural, social, económica,
política, jurídica y cultural que no difiere
sustancialmente de la ideología paternalista y jerarquizada
que motivó la expedición de las denominadas Leyes de Indias
en 1510 y codificadas en 1680.
Para el efecto, se proponer un estudio con enfoque
inicialmente histórico que dé cuenta de alguna de las
razones que condujeron a la situación de vasallaje que
persiste. Se presentará de manera muy superficial, dada la
complejidad que reviste al tema, algunos de los principios
y mitos que le han dado fisonomía a su forma de entender el
mundo y de comprender su existencia individual y colectiva;
así como la forma de construir el desarrollo, el bienestar
y los sistemas morales de los que deriva los propios
jurídicos que adquieren coercitividad.
Se analizarán además varias instituciones jurídicas
del derecho vigente como la consulta previa, la justicia
indígena, el sistema electoral, el sistema contencioso
electoral, el sistema penal y algunos otros mecanismos
estatales de administración de justicia que se presentan
absolutamente impermeables a las exigencias del
multiculturalismo de nuestros días.
El presente libro es el producto de más de ocho años
de indagaciones sobre el tema, y pese a las inevitables
limitaciones que me impone mi formación jurídica, he
pretendido presentar un enfoque multidisciplinario que
aborde a las instituciones jurídicas como una construcción
artificial del ser humano, que por el hecho de ser tal,
requiere de constantes procesos de revisión y voces
alternativas que sean capaces de ir esculpiendo, desde la
academia y la legislación, un sistema multicultural en
sentido estricto y vivencial.
Este trabajo es una invitación a superar el carácter
adversarial que suelen tener las relaciones entre culturas
distintas, es un llamado a la sensatez, al respeto, a una
democracia construida en conjunto, como camino único hacia
la paz que nos permita desarrollar a plenitud las vidas de
todas y todos, de acuerdo con sus creencias y sin importar
el color de piel, ni ninguna otra característica accidental
que nos hace diferentes pero valiosos por igual.
El Autor.
I
MULTICULTURALISMO: DERECHOS COLECTIVOS FRENTE AL ESTADO.
De acuerdo con el artículo primero de la Constitución de la
República, el Ecuador se autodefine como un Estado
plurinacional e intercultural. La nacionalidad, como
concepto derivado del de nación, es entendida como “una
comunidad humana de la misma procedencia étnica, dotada de
unidad cultural, religiosa, idiomática y de costumbres…”.1
1 Rodrigo Borja, Sociedad, Cultura y Derecho, Planeta, Quito, 2007, p.36.
La plurinacionalidad alude a un conjunto grupos humanos
diversos que coexisten y se interrelacionan bajo estrictas
condiciones de igualdad y mutuo respeto. La identidad de
estos grupos se manifiesta en su particular modo de
entender su propia existencia, las relaciones entre sus
miembros y de estos con la sociedad.
La concepción sobre su propia existencia y la necesidad
de conservar su identidad, como medio para perennizar la
cultura, va creando y desarrollando sistemas sociales,
jurídicos y políticos armónicos con la propia significación
que se le atribuye a la existencia. De ahí que la
plurinacionalidad presenta un sinnúmero de aristas en lo
jurídico, lo político, lo artístico, lo espiritual, en lo
atinente a las relaciones interfamiliares e
intrafamiliares, entre tantas otras manifestaciones.
El reconocimiento del Estado plurinacional constituye una
conquista alcanzada por grupos étnicos minoritarios, a
nivel mundial. En el caso ecuatoriano, podemos identificar
como principales protagonistas de esta lucha social a los
pueblos indígenas, pese a que en la actualidad, todos y
cada uno de los derechos colectivos le son atribuibles a
otros grupos como los pueblos afro descendientes y
montubios.
El reconocimiento de la diversidad social de los pueblos
latinoamericanos es el fruto de un largo proceso histórico
marcado por la resistencia y la lucha social ante intentos
de homologación cultural, planteado en la implementación de
un modelo de Estado-Nación, que sirvió de fundamento
teórico para el movimiento revolucionario francés y que
sería importado por Latinoamérica a propósito de sus luchas
de independencia.
Para entender mejor la situación indígena, en la que se
centrará el presente ensayo, es indispensable introducirnos
en un breve recuento histórico que nos permita evidenciar
la razón por la que aun existiendo garantías primarias2
dentro de nuestro ordenamiento constitucional, los pueblos
originarios y/o minoritarios se encuentran en situación de
desventaja, en cuanto al ejercicio de sus derechos de
participación política de ahí la necesidad de buscar
alternativas sustanciales y procedimentales para reducir
una discriminación de facto.
Con esta brevísima introducción, me propongo analizar,
desde una perspectiva crítica, con enfoque pluricultural,
el sistema electoral vigente para finalmente, presentar un
sistema de democracia procedimental3 alternativo para
2 Se entiende por garantías primarias aquellas normassustantivas que reconocen derechos a personas y grupos. En elcaso ecuatoriano los derechos de comunidades, pueblos ynacionalidades se encuentran consagrados entre los artículos 56y 60 de la Constitución de la República. Sobre garantíasprimarias y secundarias ver: Gerardo Pisarello. “Los derechossociales y sus garantías: por una reconstrucción democrática,participativa y multinivel”, en Los Derechos Sociales y sus garantías,elementos para una reconstrucción, Trotta, Madrid, 2007, pp. 111-138.3 “Las definiciones procedimentales de la democracia descansanen una concepción liberal y pluralista de la política y delproceso político. La democracia es vista como un sistema derepresentación, con participación libre y universal de lapoblación adulta en un marco de igualdad de derechos y reglasdel juego también iguales. Al adoptar esta visión de la
pueblos y nacionalidades diversas, que sea capaz de
promover su igualdad material, el respeto a sus usos y
costumbres; y en consecuencia, que pueda potenciar la
consolidación del sistema democrático desde su dimensión
formal y sustancial.
La relación jerárquica y de subordinación que se han
entablado entre la sociedad mayoritaria y los grupos
originarios, en nuestro territorio solamente pueden ser
comprendida a partir de un revisionismo histórico que
permita entender los procesos sociales desde la perspectiva
de cada uno de los sectores sociales, conforme los han
vivido y el significado que tales procesos han tenido de
acuerdo con su particular cosmovisión; de ahí que,
aceptamos como válida la división propuesta por Juan
Maiguashca en lo referente a las etapas históricas vistas
desde la visión indígena.
I. La plurinacionalidad en su contexto histórico: dos
perspectivas.
Habrá de advertirse, que las etapas históricas según la
visión mestiza o criolla, difieren sustancialmente de lademocracia, nuestro análisis se enfoca en los procedimientos yen los derechos necesarios para que ellos funcionen, lo queimplica concentrar la atención en las condiciones yprocedimientos para decidir quién gobierna, así como en la formaen que las asociaciones e individuos pueden operar para influiren las decisiones políticas y exigir responsabilidad a losgobernantes...” Daniel Levine, Daniel y José Enrique Molina, “Lacalidad de la democracia en América Latina: una visióncomparada” en: América Latina Hoy, Salamanca, EdicionesUniversidad de Salamanca, 2007, p. 19.
identificación de cambios de época que aparecen en la
historia contada por los pueblos indígenas. Evidentemente,
la historia difiere de acuerdo con quien la relata.
La tradición ha demostrado que la historia oficial está
escrita por los grupos dominantes. No obstante, la historia
escrita por los vencedores no suele ser precisamente la más
fiel a los acontecimientos, por lo que se propone hacer un
ejercicio de apertura de mentalidad a fin de permitirnos
entender la historia desde la visión de los vencidos, al
fin y al cabo, toda moneda tiene dos caras.
En esta línea de pensamiento, es evidente que la
ocupación española del Tawantinsuyu, la independencia
criolla y el inicio de la etapa republicana no tienen igual
relevancia para estos dos mundos paralelos que compartieron
un territorio, de modo no siempre pacífico.
Para fines académicos, la historia de los pueblos y
nacionalidades indígenas podría segmentarse de la siguiente
manera:4
a) Desde 1810 a 1895: Separación de los pueblos en
casi todos los aspectos de la vida, dadas las diferencias
idiomáticas, religiosas, jurídicas y de organización
política;
b) Desde 1895 a 1960: La cultura dominante rechaza
la diversidad y utiliza su posición de privilegio y poder
4 En este punto me basaré en el estudio de Juan Maiguashca,titulado “La Dialéctica de la Igualdad” en: Etnicidad y Poder en losPaíses Andinos, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador,Universidad de Bielefeld y Corporación Editora Nacional, Quito,1997, pp. 61- 79.
para pretender homologar la forma de ser de los pueblos
originarios a su imagen y semejanza. La sociedad “justa” y
democrática sería concebida bajo criterios de igualdad
formal o ante la ley, como instrumento para incorporar a
estos pueblos a modos “civilizados” de vida comunitaria.
c) Desde 1960 hasta nuestros días: Los pueblos
indígenas pasan a constituirse en verdaderos actores
políticos y sociales, con poder de iniciativa e incidencia,
sin que por ello tengan que renunciar a su propia
identidad.
A la tipología de Juan Maiguashca, podríamos agregarle una
etapa anterior cuyo hito jurídico está dado por las Leyes
de Indias que fueron normas jurídicas bastante dispersas,
por medio de las cuales, la Corona trato de establecer,
aunque no lo consiguió en realidad, una legislación que
establecía algún grado de protección a los miembros de los
pueblos indígenas, ante los abusos de los conquistadores.
Quizá el más destacado fue Fray Bartolomé de las Casas,
quien fue el primer protector oficial de los indígenas,
cuyo nombramiento como “defensor de los naturales” data de
1516.5
Del mismo modo, cabría la posibilidad de agregar una
etapa histórica, que iniciaría con la ratificación por
parte del Ecuador del Convenio 169 de la OIT6 y la
5 Antonio Dougnac Rodríguez, Manual de Historia del Derecho Indiano,México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, p. 316-320.6 Ecuador ratificó el Convenio 169 de la OrganizaciónInternacional del Trabajo el 15 de mayo de 1998.
incorporación en el texto constitucional de 1998 la
consagración de derechos colectivos, lo cual, además de
reconocer las diferencias que configuran una identidad
diferenciada de la sociedad general, declara a los pueblos,
comunidades y nacionalidades indígenas como sujetos
colectivos de derechos; reconocimiento del cual se derivan
derechos como a la conservación de la lengua autóctona, la
conservación del territorio ancestral, el respeto a
prácticas espirituales, la reivindicación de sus héroes y
la intangibilidad de lugares sagrados y rituales.
El proceso de asimilación cultural parte del concepto de
igualdad formal, o igualdad ante ley que es uno de los pilares
fundacionales de la República moderna. La norma jurídica
como instrumento de unificación social, pese a su aparente
imparcialidad, no hizo sino imponer un modelo en el que las
clases dominantes, se reservaban posiciones preponderantes,
desde donde tuvieron la posibilidad de mover los hilos de
la economía, la política y del derecho a conveniencia.
Fiel a la herencia ideológica francesa, José María Urbina
propuso en su discurso pre-presidencial la abolición de la
esclavitud. Una vez en el poder, impulsó la promulgación de
la Ley de Manumisión de Esclavos y la Ley de Indígenas.
Pese a ello, y sin pretender desmerecer el avance que
significó la adopción de estas normas, los efectos
igualitarios se evidenciarían con posterioridad toda vez
que si bien la igualdad fue proclamada de iure, las
condiciones fácticas hacían ilusorio el acceso igualitario
a los beneficios derivados de la cooperación social.7
Este proceso de asimilación continuaría con García
Moreno, aunque para éste, el elemento unificador no sería
la ley, sino la religión católica. La fe vendría a situarse
como el único vínculo de cohesión social, política y
jurídica. Recordemos que la Constitución de 1869 (Art. 10,
lit. a) prevé como requisito indispensable para ser
considerado ciudadano (entiéndase varón) el hecho de
profesar la religión católica, apostólica y romana. De esta
manera, el Ecuador pasó desde una igualdad ante la ley a
una igualdad cohesionada por obra del Clero.
Paradójicamente, la revolución alfarista tampoco cambió
la situación del pueblo indígena. El Viejo Luchador retornó
al modelo urbinista, monocultural, razón por la cual no
ahondaremos en mayores detalles al respecto. Cabe señalar
que Eloy Alfaro, en su mensaje como Jefe Supremo de la
República a la Convención Nacional de 1896, reconoció la
precaria situación indígena8 y dio un salto cualitativo sin
7 Para autores como John Rawls, el verdadero principio de lajusticia como equidad, consiste en una repartición equitativa,tanto de los beneficios sociales, como de las cargas sociales.Ver John Rawls, Teoría de la Justicia, México, Fondo de Culturaeconómica, 2008, pp. 20-22.8 “La raza indígena, la oriunda y dueña del territorio antes dela conquista española, continúa también en su mayor partesometida a la más oprobiosa esclavitud, a título de peones.Triste y bochornoso me es declararlo; los benéficos rayos delsol de la Independencia, no han penetrado en las chozas de esosinfelices…” Eloy Alfaro, “Mensaje del Jefe Supremo de laRepública a la Convención Nacional de 1896, en Eloy Alfaro, ObrasCompletas, escritos políticos, Quito, Consejo Nacional Electoral, 2012,p. 252.
precedentes al eliminar algunos tributos.9 Así, si bien no
se adoptaron medidas concretas de beneficio para este
sector social, por lo menos se empezó por eliminar cargas,
especialmente de tipo contributivas que pesaban sobre los
más pobres del país.
Si atendiésemos a los tres de los cuatro modelos de
configuración jurídica de la diferencia, propuestos por
Luigi Ferrajoli,10 podemos establecer que la etapa que va
desde 1810 a 1895 podría ubicarse en lo que el profesor
italiano denomina “la diferenciación jurídica de la diferencia”,
caracterizada por una sobrevalorización de lo europeo y su
consecuente desvalorización o subvaloración de lo indígena.
Durante este período, el mestizo pretendió asimilarse a
su padre español, renegando de su madre indígena,
constituyéndose en una casta social intermedia con
dificultades para acceder al poder, lo cual le produjo
enormes frustraciones. La casta criolla revolucionaria,
fiel a su influencia doctrinaria, pugnaría por la
conformación de un Estado diseñado según los cánones
establecidos por la Europa continental. Sin embargo, este
hito histórico no alteró, en esencia, la situación indígena
ya que este sector poblacional poco o nada participó del
poder político y económico estatal, que había sido
arrebatado de manos españolas.
9 “Por un decreto se ha exonerado ya a la clase indígena deciertas contribuciones.” Eloy Alfaro, ibídem.10 Luigi Ferrajoli, Derechos y Garantías, La ley del más Débil,Trotta, cuarta edición. Madrid, 1994.
Además, no constituía un peligro para la clase dominante
por su desinterés en la escena política nacional y por
asentarse en zonas periféricas.
La segunda etapa en referencia se encasillaría en el
modelo que el autor italiano, denomina “homologación jurídica de
la diferencia”, en la cual la clase dominante desconoce la
existencia de toda diferencia de hecho, en función de una
“igualdad ante la ley” en la que todas y todos serían tratados
por igual, pese a las evidentes diferencia entre
necesidades, intereses y ante relaciones asimétricas de
poder.
El desconocimiento sistemático e institucionalizado de la
diferencia, la adecuación del sistema político y electoral
a los usos de la casta que ostenta el poder, irradiaría
desde el parlamento todas las reglas del juego político
que, por su declarativa imparcialidad, generalidad y
abstracción, en principio, permitía que quienes ocupasen
una posición socialmente privilegiada aprovechen las
oportunidades creadas por un modelo elitista y excluyente.
Así, la clase mestiza impuso una estructura social, la
institucionalizó y la juridificó con base en unas leyes
conscientemente puestas al servicio de las elites mestizas.
Sin embargo, el primer error del modelo consistiría en
concebir al Ecuador como un Estado-nación, según el modelo
westfaliano;11 en virtud del cual, se podría definir a toda
11 “Hoy el mundo unitario se caracteriza por diluir las fronterasconceptuales –los dualismos o pares de conceptos contrarios- queestableció con nitidez el sistema europeo surgido de Westfalia,
sociedad políticamente organizada como “una comunidad
humana de la misma procedencia étnica, dotada de unidad
cultural, religiosa, idiomática y de costumbres…”12 lo cual
dista mucho de nuestra realidad.
Como veremos en adelante, los rezagos de un sistema
formalista y excluyente aún es parte de los cimientos de
nuestro sistema político y electoral.
La confrontación entre una cultura que presiona por la
homologación frente a otra que se resiste a la inminencia
de la enajenación de sus cosmovisiones, produjo un
enfrentamiento intercultural continuo, en ocasiones
violento. Existía una contienda en diametral desigualdad
entre los pueblos jurídicamente entendidos como “civilizados”
y otros pueblos constitucionalmente descalificados como “…
una clase inocente, abyecto y miserable”.13
Bajo este esquema, el diálogo étnico fue imposible y las
decisiones políticas y sociales quedaron reservadas
exclusivamente para los representantes de la cultura
y que, por lo demás, son tan afines al saber de la modernidad:interior y exterior, sociedad civil y Estado, derechos humanos ysoberanía estatal, particular y universal, derecho nacional einternacional, derecho privado y público, guerra civil einterestatal, combatientes y civiles, etc.” Antonio RiveraGarcía, “El concepto de imperio tras el fin de Westfalia, en: A.Negri, Guías. Cinco lecciones en torno a Imperio, Barcelona, Paidós, 2004,p. 146.12 Borja Cevallos, R. Sociedad, Cultura y Derecho, op. cit. p. 36.13 Constitución de la República del Ecuador de 1830, Art. 68.-“Este Congreso constituyente nombra a los venerables curaspárrocos por tutores y padres naturales de los indígenas,excitando su ministerio de caridad en favor de esta claseinocente, abyecta y miserable.”
dominante, que a nombre del pueblo, veló por sus intereses
de clase y condenó como barbárico cualquier forma diferente
de entender el mundo.
Hoy, la Constitución reconoce la pluralidad de
comunidades cohesionadas por su historia, costumbres,
cosmovisiones, formas de espiritualidad y demás
manifestaciones sociales. El Ecuador, a partir de la
vigencia de la Constitución de 2008 se ve a sí mismo como
un Estado forjado por “mujeres y hombres de distintos
pueblos”14 en los que no cabe jerarquización social de
ninguna naturaleza, aunque se reconozcan la diversidad para
valorarla, protegerla y promoverla.
La Constitución, haciéndose eco de tendencias de Derecho
Internacional y de derechos internos, reivindica también la
visión filosófica del sumak kawsay15 y la existencia de
diversos idiomas oficiales de relación intercultural, como
el kichwa y el shuar (Art. 2).
Esta visibilización de las lenguas indígenas, aunque para
muchos siga siendo una novelería folklórica, es avalada por
el criterio adoptado por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que ha venido sosteniendo que “la lengua
es uno de los más importantes elementos de identidad de un
14 Preámbulo de la Constitución de la República del Ecuador(2008).15 Bajo este mismo criterio de reivindicaciones de concepcioneséticas ancestrales, el artículo 8 de la Constitución de laRepública de Bolivia, consagra al suma qamaña (vivir bien) comoparte del capítulo dedicado a los principios, valores y finesdel Estado.
pueblo, precisamente porque garantiza la expresión,
difusión y transmisión de su cultura.”.16
Podríamos decir que con los avances incorporados en
nuestro sistema jurídico fundamental, desde la perspectiva
étnica, pretende situarnos en el cuarto modelo propuesto
por Ferrajoli,17 el mismo que identifica como “igual valoración
jurídica de las diferencias”, según este esquema, los estados
contemporáneos estaríamos migrando desde una concepción
meramente formal o legal de la igualdad, hacia una igualdad
sustancial más cercana a los ideales de justicia, basada en
la igual titularidad e igualdad de oportunidades para
ejercer, a plenitud los derechos fundamentales.
Con ello, “se intentará justificar un trato diferenciado,
mas no discriminatorio, constituido como protección a
sectores sociales tradicionalmente relegados o dotados de
menores medios efectivos para la defensa de sus
derechos”18.
La interrogante que salta a la vista tiene que ver con la
efectividad, o no de las herramientas que nos ofrece el
ordenamiento constitucional interno e internacional para
alcanzar aquella igualdad social en derechos y justicia; no
solo desde la perspectiva del ejercicio de derechos
colectivos, también en el ejercicio más amplio y efectivo
16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López Álvarez,Sentencia de Fondo, párr. 171.17 Luigi Ferrajoli, Derechos y Garantías, la Ley del más Débil, Trotta,tercera edición, Madrid, 2003, pp. 73-96.18 Ángel Garrorena. El Estado Español como Estado Social y Democrático deDerecho, Tecnos, Madrid, 1991, p. 70.
de las libertades civiles y públicas. La importancia de la
participación en política es la genuina acción humana, en
el pensamiento de Hannah Arendt. La acción política es
quizá la única actividad, a diferencia de la labor y del
trabajo, que representan las actividades de consumo
indispensable para la conservación de la vida y la forma de
proveernos de esos medios de subsistencia, en su orden
respectico; pero que a diferencia de la acción son
actividades que compartimos con los demás animales. En
palabras de Arendt,
…la acción no solo tiene la más íntima relación con la partepública del mundo común a todos nosotros, sino que es laúnica actividad que la constituye. Es como si la muralla dela polis y las fronteras de la ley se trazan alrededor de unespacio ya existente que, no obstante, sin talestabilizadora protección pudiera no perdurar, no sobreviviral momento de la acción y del discurso.19
Para el premio nobel de economía Amartya Sen, el observar
las muertes que produjeron las hambrunas a mediados del
siglo XX le llevó a formular una teoría general en la que
expone que “…las democracias son muy torpes en facilitar el
desarrollo, en comparación con lo que pueden lograr los
regímenes autoritarios (…) para tratar estas cuestiones,
tenemos que prestar especial atención tanto al contenido de
los que puede llamarse desarrollo cuanto a la
interpretación de la democracia (en particular los papeles
respectivos de las elecciones y el razonamiento). [Sn
concluye] La evaluación del desarrollo no puede divorciarse
19 Hannah Arendt, La Condición Humana, Buenos Aires, Paidós, 1996,p. 221.
de las vidas que la gente puede vivir y de la libertad que
puede disfrutar”20
Han pasado más de sesenta años de evolución para los
sistemas de protección de Derechos Humanos, a partir de la
adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en
1949. Actualmente, muy pocos autores mantienen la tesis
sobre el carácter universal de esta Declaración elaborada
desde la sede de la Organización de la Naciones Unidas.
Tres de los posibles argumentos podemos esgrimir para
sostener, lo que a primera vista resultaría un
contrasentido respecto del carácter “universal”, puesto que
se trata de un documento escrito en la segunda post guerra,
bajo la pluma de los países aliados. Es decir, se trata de
un producto cultural de impronta occidental que responde al
contexto histórico en el que fue adoptada, sus autores y su
concepción individualista de la realidad humana.
El carácter reaccionario de este instrumento, contra los
horrores del holocausto nazi y de la proliferación de
regímenes fascistas en Europa da cuenta de la consolidación
de un nuevo orden mundial, dominado por las naciones
aliadas cuya imposición, en principio militar, y luego
ideológica, sería juridificada mediante la adopción de la
Carta de las Naciones Unidas, que reservaría para sí el uso
exclusivo de la fuerza, por medio de la incorporación de un
poder de veto a los miembros del Consejo de Seguridad, el
mismo que como no podía ser de otra manera, está integrado
20 Amartya Sen, La Idea de la Justicia, México, Taurus, 2010, p. 377.
por las cinco grandes potencias triunfadoras de la Segunda
Guerra Mundial (Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra
y China) como miembros permanentes a los que se integra
periódicamente un país parte de las Naciones Unidas por un
tiempo determinado.21
La imposición ideológico-jurídica fue fortalecida con una
declaración pretenciosamente universal. La concepción
individualista del humanismo europeo a partir del cual se
inició el proceso de construcción de los sistemas de
derechos humanos dejó de lado el carácter colectivista de
los pueblos ancestrales de América, lo que implicó que un
importante componente cultural, que es el que da identidad
y parámetros de realización personal, quedó desatendido
durante décadas.
Desde una doctrina liberal, que poco o nada tenía que ver
con las cosmovisiones de los pueblos africanos, americano-
originarios o de tradiciones como la islámica, hindú,
árabe, lejos de cumplir con su rol liberador, se lo asumió
como un instrumento de dominación a nivel global. Por
ejemplo, para los pueblos practicantes del hinduismo, según
el cual, en nuestras sucesivas vidas, los seres vamos
acumulando karma y pagándolo simultáneamente; es muy poco
probable que se logre introducir una ideología según la
cual, la persona goza de todos los derechos atribuibles a
la dignidad, por el solo hecho de ser persona. Desde esta
perspectiva, aliviar la carga kármica de un individuo no
21Rodrigo Borja Cevallos, Sociedad Cultura y Derecho, ob.cit, pp. 357-362.
solo que es contrario a la tradición de estos pueblos, sino
que interrumpe el largo camino de regreso hacia la esencia
divina, que es en sí misma, la razón misma de la
existencia.
La concepción de igualdad “en dignidad y derechos” quedaría
viciada por argumentos fácticos y filosóficos. Entre los
primeros, podríamos decir que la gran cantidad de pueblos,
especialmente africanos, seguían siendo explotados y
esclavizados por quienes propagaban la igualdad entre las
naciones. Resultaba altamente demagógico hablarle a un
negro esclavizado en su propia tierra que era igual en
valor y derechos que su negrero.
La segunda clase de argumentos tienen que ver con lo
irreconciliable que resulta el reconocimiento de derechos
inherentes e innatos a la persona. Si retomásemos el
ejemplo de la cultura hindú, podría decirse que “…los
derechos solo pueden derivarse de los deberes que rigen la
acción meritoria. La idea de reivindicar derechos antes de
haber llevado a cabo actos merecedores de los mismos es
profundamente ajena a la filosofía tradicional de la
India.”.22 Bajo este contexto cultural, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos no puede ser más que un
discurso inhóspito y altamente demagógico por ser contrario
a lo que para estos pueblos es “ley natural”.23
22 Paul Ricoeur. “Fundamentos filosóficos de los DerechosHumanos: Una síntesis”, en: Los Fundamentos Filosóficos de los DerechosHumanos, Ediciones Serbal, Barcelona, 1985, p.26. 23 La idea de la Ley natural para Tomás de Aquino, dada sudeterminante influencia aristotélica, no proviene de elementosmetafísicos o religiosos; sino de lo que él denomina “la
En esta línea, Jesús González ve en la Declaración del
Cairo sobre los Derechos del Hombre en el Islam “…el
principal obstáculo en la tarea de reafirmar la
universalidad de los derechos humanos.”.24 Esta declaración
demuestra la inconformidad con el carácter universal de la
carta.
Así, los derechos humanos, sustentados en la idea de
dignidad humana, como atributo innato e inherente a las
personas,25 están teóricamente vinculados a concepciones
morales liberales, como tal, individualistas. Kant
establece que la persona, individualmente concebida
constituye un fin en sí misma; en tal virtud, no pueden ser
tratada como medio para alcanzar fines que no le sean
naturaleza humana”. Así, en su “Suma Teológica”, señala: “Lo quees contrario al orden de la razón es contrario a la naturalezade los seres humanos como tales; y lo que es razonable está deacuerdo con la naturaleza humana como tal. El bien del serhumano es ser de acuerdo con la razón, y el mal humano es estarfuera del orden de lo razonable (…) así pues, la virtud humanaque hace buenas tanto a las personas como a sus obras, está deacuerdo con la naturaleza humana en tanto en cuanto está deacuerdo con la razón; el vicio es contrario a la naturalezahumana en tanto en cuanto es contrario al orden de lorazonable.” Tomás de Aquino, Suma Teológica, Madrid, BAC, 1954, p.71.24 Amuchastegui, Jesús González. “Derechos Humanos: Universalidady Relativismo Jurídico”, en: La Corte y el Sistema Interamericanos deDerechos Humanos, Rafael Nieto Navia Editor, Corte Interamericanade Derechos Humanos, San José, 1994, p. 215.25 En contraposición con la doctrina mayoritaria, según la cualla dignidad es un atributo inherente e innato del que todos losseres humanos somos portadores; Sarte rechaza la existencia dealgún componente esencial y anterior a la vida humana, bajo lafórmula “la existencia precede a la esencia”. Para Sartre, nohay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla (…) elhombre no es otra cosa que lo que él se hace.” Jean-Paul Sartre,El Existencialismo es un Humanismo, Barcelona, Folio, 2007, p. 14
propios.26 Con ello, resulta clara la contraposición con el
utilitarismo, pero a la vez impone una moral relativista
por cuanto cada individuo, desde su punto de vista aislado,
tiene la posibilidad de actuar bajo la perspectiva de sus
propios y egoístas intereses. Esto no tiene asidero desde
la cosmovisión indigenista, que concibe a cada persona
desde un punto de vista holista, cuyo valor solamente puede
ser entendido desde la perspectiva de grupo.
Desde el punto de vista técnico jurídico, los derechos
humanos nacerían como una derivación más, de la teoría
jurídica del derecho público subjetivo. Según Antonio Peña Freire
“El derecho público subjetivo es una teorización jurídica
debida a los iuspublicistas alemanes de finales del siglo
XIX que intentarán inscribir los derechos humanos en un
sistema de relaciones entre los particulares y el Estado-
persona jurídica.”.27
Este tipo de derechos complementaría la idea del derecho
subjetivo, propio de las relaciones entre individuos,
reguladas por el Derecho Civil. La consecuencia lógica de
esta concepción es que el Estado puede relacionarse con
individuos, como si fuera uno de ellos, aunque reservándose
para sí ciertos privilegios.
Por tanto, solo la persona directamente, o como
representante de una persona jurídica afectada por un acto
26 Immanuel Kant, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, México,Porrúa, 1996, p. 259.27 Antonio Peña Freire. La Garantía en el Estado Constitucional de Derecho,Trotta, Madrid, 1997, p. 132.
u omisión estatal, podía exigir de él una reparación casi
exclusivamente pecuniaria. Encontramos, así, el pilar
fundamental del Derecho Administrativo moderno y la
creación de algunas garantías jurisdiccionales, como el
derecho subjetivo o de plena jurisdicción.
La hegemonía europeo-liberal “universalizada” cerraría el
círculo abierto en la etapa de la colonización. Se
importará, en consecuencia, modelos sociales y de gobierno,
basados en la premisa del Estado-nación, al puro estilo
revolucionario francés de 1789.28
El proceso homogeneizador, arrogante e irrespetuoso de
toda identidad diferente, siguió abriéndose paso pero no
llegó a engranar del todo, debido a la resistencia que
encontró en los pueblos americanos que no permitieron su
enajenación.
El Sistema Interamericano de Protección de Derechos, por
medio de la Declaración Americana sobre los Derechos y
Deberes del Hombre, compartirá esta tendencia
individualista observada en la Declaración Universal, idea
28 Precisamente, una de las críticas más agudas que refiereEdmund Burke al proceso de Revolución Francesa se refiere alcarácter artificial y clasista del proceso revolucionario. ParaBurke, los derechos del pueblo surgen de sus propiastradiciones, de manera evolutiva y en ningún caso por la fuerza.No está por demás decir que el carácter tradicionalista delderecho indígena lo sitúa en una posición de rechazo respecto aaquellos cambios drásticos en la normativa jurídica, queresultan cada vez más frecuentes en nuestros sistemas estatales.Ver Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución Francesa, Madrid,Instituto de Estudios Políticos, 1990, pp. 84-85.
que se plasmaría en la Convención Americana29 con frases
típicas como “toda persona tiene derecho a” o “nadie puede ser
sometido a”. El Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San
Salvador" tampoco resuelve el problema. No obstante,
reconocerá por medio de la sindicalización a un modo
asociativo de ejercer derechos. Hasta la fecha, el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos no ha emitido un
instrumento relativo a los derechos específicos de los
pueblos indígenas,30 no así el sistema de Naciones Unidas
que el 13 de septiembre de 2007, mediante Resolución No.
61/295 aprobó la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.31
29 Ecuador es Estado Parte de la Convención Americana desde el 28de diciembre de 1977 y reconoció la competencia contenciosa dela Corte el 24 de julio de 1984.30 El Sistema Interamericano no cuenta actualmente con uninstrumento positivo sobre derechos de los pueblos indígenas y,consecuentemente, sobre consulta previa. No obstante, elproyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los PueblosIndígenas puede ser asumido como una referencia válida, a manerade soft law para direccionar la práctica jurídica dentro de lossistemas jurídicos internos.31 Con la cristalización de este criterio, el sistema universalevoluciona hacia una concepción colectivista de los DerechosHumanos, siguiendo la línea anteriormente trazada porinstrumentos como la Proclamación de Teherán, la Declaración deMachu Picchu, que vincula la definición de democracia con elrespeto y la promoción de la pluriculturalidad, la Declaraciónde Quito de 1990 que toma “…en cuenta que los DESC forman partede los valores fundamentales de una verdadera democracia,entendida como el conjunto de prácticas socio-políticas quenacen de la participación y libre autodeterminación de losciudadanos/as y los pueblos”, la Declaración de Barbados queentiende al territorio como prerrequisito indispensable para elejercicio del autogobierno.
En lo Relativo al Sistema Interamericano de protección de
Derechos Humanos, el desarrollo normativo de los derechos
de los pueblos indígenas y tribales ha tenido un fuerte
enfoque jurisprudencial. Antes de proceder al repaso de
algunos casos hito, recordemos que principio del paralelismo
de las formas32 obliga al reconocimiento de la jerarquía
convencional de toda interpretación oficial ya que es,
precisamente por ello, que la jurisprudencia de la Corte
Interamericana crea precedentes vinculantes, no solo para
las partes en un caso concreto, sino que va creando normas
de Derecho Internacional con efecto erga omnes, que de
acuerdo con sus normas de reenvío,33 deben encontrar
resonancia en la normativa interna de sus signatarios.
Desde la teoría del Derecho Internacional Público, el
desdoblamiento funcional de Scelle34 obliga al ordenamiento
interno de cada Estado a “desdoblarse” o expandir su
inmediato cometido, a fin de convertirse en un mecanismo
apto para la recepción y efectivización de la vigencia
práctica de las normas y principios de Derecho
Internacional. Este principio general del derecho no solo
32 Javier Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional, EdicionesJurídicas y Sociales S.A., séptima edición, Madrid, 2000, pp.172-176.33 De conformidad con el artículo segundo de la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos, “…los Estados Partes secomprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientosconstitucionales y a las disposiciones de esta Convención, lasmedidas legislativas o de otro carácter que fueren necesariaspara hacer efectivos tales derechos y libertades.”34 Pastor Ridruejo, José. Curso de Derecho Internacional Público yOrganizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2000, p. 167.
tiene razón de ser en el sentido de dar valor material a
los designios de la norma positiva internacional, también
es importante para garantizar su ductilidad y acoplamiento
a las nuevas exigencias del derecho internacional, en
materia de tutela de derechos.
En el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, el
primer precedente en tratar el tema, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos expresó que: “Entre los
indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma
comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el
sentido de que la pertenencia de esta no se centra en un
individuo sino en el grupo y su comunidad.” Luego dirá: “El
derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser
tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se
trata. Como producto de la costumbre, la posesión de la
tierra debería bastar para que las comunidades indígenas
que carezcan de un título real sobre la propiedad de la
tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha
propiedad…”.35
En el Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, contra
Paraguay,36 La Corte señala hace referencia al carácter
35 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la ComunidadMayagna (Sumo) Awas Tingni, Sentencia de Fondo, párrs. 149 y 151respectivamente.36 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso ComunidadIndígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas.Sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C, No. 146, párr. 131.Otro ejemplo de esto sería en caso Mayagna (Sumo) Awas TingniVs. Nicaragua; Caso Yakye Axa Vs. Paraguay; caso Masacre Plan deSanchez Vs. Guatemala, Sawhoyamaxa Vs. Paraguay.
místico del territorio ancestral, como un presupuesto
necesario para el mantenimiento de las relaciones
espirituales, productivas, místicas y de reproducción de la
cultura para este tipo de organizaciones humanas.
Otro de los casos relevantes, especialmente por su
contenido político electoral es el caso Saramaka vs.
Surinam, en virtud del cual, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos estableció que no constituye una
regulación legítima aquella según la cual se exija a una
comunidad ancestral a adquirir personería jurídica como
partido político, cuando por las condiciones de vida,
resulta muy difícil hacerlo por ejemplo por el número de
habitantes, o cuando esta forma de organización política es
ajena a sus modos de participación democrática. Sobre este
caso volveremos en adelante.
Siguiendo con este breve recuento de fuentes jurídicas de
derecho internacional que alude a pueblos y comunidades
indígenas, encontramos a la Organización Internacional del
Trabajo, la misma que en 1957, emitió el Convenio No. 107
sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Este instrumento
jurídico estaba inspirado por una ideología
asimilacionista, en esencia, buscaba la incorporación de
los pueblos indígenas a la sociedad mayoritaria, sin ningún
tipo de beneficio de inventario.37
37 En este sentido, el Art. 2 del convenio en referenciaprescribe: “incumbe principalmente a los gobiernos desarrollarprogramas coordinados y sistemáticos con miras a la protecciónde las poblaciones en cuestión y a su integración progresiva enla vida de sus respectivos países.”. (El énfasis es mío).
Por este motivo tuvo que ser revisado y sustituido por el
Convenio No. 169 del mismo organismo. Ahora sí, desde una
visión ideológica pluralista y respetuosa de la diversidad
entre los pueblos, se iniciaría la evolución del Derecho
internacional sobre la materia.
Con la adopción del Convenio 169, dejará de ser un
imperativo para los Estados “integrar” a los pueblos
indígenas a la sociedad dominante, el nuevo compromiso
consiste en “desarrollar, con la participación de los
pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con
miras a proteger los derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto de su integridad.”38
A partir de este convenio, las nacionalidades y pueblos
indígenas se constituirían en sujetos plenos de Derecho
Internacional, no solo como personas individualmente
concebidas, sino como colectivos humanos con capacidad de
demandar a sus estados cuando incumplieren sus deberes de
respeto, protección y promoción de sus derechos.
Este derecho de participación de los pueblos indígenas,
como colectivos dotados del poder de autodeterminación,
obliga a las funciones del estado a adecuar sus
procedimientos internos a fin de crear canales de diálogo
tendientes a alcanzar consensos en asuntos que los
afectarían social y culturalmente
38 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,Art. 2.
Desde esta perspectiva, el derecho al progreso debe
relativizarse para adecuarse a la sociedad que la defina, a
partir de su propia cosmovisión. Los criterios como
bienestar, buen vivir o justicia son construcciones
culturales, y como tal no pueden ser alcanzar el estatus de
verdad moral objetiva.
Este modo de entender las relaciones interculturales
llegaría a tener respuesta por parte del Sistema
Interamericano y por el ordenamiento jurídico ecuatoriano,
bien entrados los años noventa.
II. Una perspectiva multicultural para la democracia
Del estudio histórico realizado por Camilo Mena, en su
aporte a la obra Sistemas Electorales y Representación
Política en Latinoamérica,39 hace notar que la concepción
democrático-electoral que se ha desarrollado en nuestro
país no tiene nada de participativa o evolucionista; por el
contrario, nuestro sistema electoral no es otra cosa que un
trasplante técnicamente organizado, impuesto desde arriba y
casi actualmente universalizado.
A partir de la independencia propiciada por la clase
criolla, en contra del gobierno hispánico, cuyo sustento
ideológico estuvo colmado de los ideales libertarios
determinantemente influenciados por a las ideas
revolucionarias francesas del siglo XVIII. El sistema39 Mena, Camilo, “Legislación Electoral Ecuatoriana” en: SistemasElectorales y Representación Política en Latinoamérica, Fundación FriedrichEbert, Madrid, 1986, pp. 75-117.
criollista instaurado, en lo que hoy conocemos como
Ecuador, fue construido por las élites políticas y
económicas, y blindado, desde el principio, para que
solamente las clases aristocráticas llegaren a ejercer el
poder.
La memoria histórica nos habla de un Estado nuevo que
intenta implementar las bases de un estado nacional
unitario y uniforme, marcado por el pensamiento de la
ilustración. Los padres de la patria poco se percataron de
los diversos contextos sociales en los que se quiso hacer
cuajar a un sistema diseñado en papel. Para alcanzar el
anhelado Estado-nación resultaba ser indispensable ocultar,
cuando no desaparecer, las expresiones culturales
indígenas, entre las que sin duda se encontraba un modelo
distinto de distribución y ejercicio del poder; así como,
diversos procedimientos tendientes a legitimar a la
autoridad. Así, debemos reconocer que en ningún momento de
nuestra existencia colonial y republicana ha existido una
única forma de participación en temas de interés
comunitario, como tampoco ha existido un solo mecanismo
para que los ciudadanos que integran una colectividad
influyan activamente en la toma de decisiones sobre asuntos
de interés general.
Si aceptamos esto como cierto, diremos entonces que en un
estado plurinacional como el ecuatoriano, resulta ridículo
hablar “del sistema electoral”, cuando cada nacionalidad ha
desarrollado diferentes procedimientos para la designación
de representantes y para el ejercicio de la democracia
directa. Cosa muy diferente es hablar, y esto sí con
propiedad, de un sistema lectoral estatal que convive con
otros sistemas electorales de carácter tradicional pero que
no han encontrado reconocimiento del estado, por esa miopía
que nos produce el auto asumirnos como verdadera cultura y
relegar torpemente a los mecanismos de participación
política ancestral a estatus meramente simbólicos o
folclóricos.
El proceso homogeneizador, arrogante e irrespetuoso de
toda identidad diferente se abriría paso hasta alcanzar a
todos los ámbitos de la vida social, natural y,
prioritariamente, en el campo político.
El proceso de europeización de nuestro país sería uno de
los puntos compartidos entre conservadores y liberales
durante el siglo XIX, hasta mediados del siglo XX. Bajo
este modo de entender a la sociedad latinoamericana, se fue
adecuando y adaptando el único modelo de proceso de
elección popular de autoridades. De ahí que resulte
comprensible que dicho desarrollo normativo y operativo
casi sea constante y progresivo, aunque siempre ciego a las
otras formas de organización y participación política.
Podemos evidenciar que desde 1830 hasta nuestros días,
dentro de nuestro sistema electoral, no existe ningún
vestigio que demuestre un avance político en relación a la
pluriculturalización del sistema eleccionario. Por el contrario,
los derechos protegidos por el sistema estatal centran todo su
esfuerzo en torno al derecho al sufragio, con exclusión de
todos los demás.
El derecho de elegir y ser elegido, desde una concepción
liberal e individualista, ha excluido a todas las demás
formas de participación política; entre otras, a las
provenientes de culturas ancestrales que por el hecho de no
haber tenido reconocimiento por parte del Estado, no dejan
de ser derechos humanos colectivos de participación que
merecen ser defendidos y potencializados.
Los derechos nacidos de la tradición ancestral tienen
cabida dentro de un sistema plural de democracia;
consecuentemente, hay la obligación de activar mecanismos
efectivos de tutela jurídica, adaptados a la diversidad
cultural que existe en nuestro país. Si hacia algunos años
se consideraba absurda la idea de coexistencia entre
sistemas paralelos de justicia, dentro de un país como el
nuestro, en el que se entendía a la potestad jurisdiccional
como un atributo exclusivo del estado, por qué no dedicarle
un espacio de reflexión al paralelismo político
intercultural, que no esperará mucho tiempo en exigir su
reivindicación.
Si bien debemos reconocer, que los pueblos indígenas a
partir de la segunda mitad del siglo XX se constituyen en
verdaderos actores políticos y se convierten en usuarios de
los sistemas electorales, con poder de iniciativa e
incidencia, incurriendo en una renuncia tácita de sus
sistemas político-tradicionales. El hecho de haber entrado
en el sistema estatal, no quiere decir que los
desequilibrios interculturales hayan sido resueltos, ni que
la participación política de los pueblos indígenas se
desarrolle en igualdad de condiciones, en comparación con
la sociedad mestiza. El solo hecho de obligar a los pueblos
indígenas a aceptar unas reglas del juego muy lejanas a su
realidad, implica que al momento de empezar el juego, los
pueblos indígenas empiezan en desventaja.
Finalmente, el sistema electoral ecuatoriano no cuenta
con una garantía secundaria fundamental o legal que permita
el libre desarrollo de la identidad política de los pueblos
y que sea capaz de reconocer, valorar, e incluso de
aprender de los elementos que han hecho que tales sistemas
subsistan a través de los siglos, aun cuando se los haya
querido erradicar. En todo caso, al no ser ésta, materia
específica de este trabajo, solo me limitaré a plantear la
cuestión y a evidenciar las falencias que posee nuestro
sistema de elecciones a la luz de un multiculturalismo
jurídico-político profundo que es el que defiendo en este
trabajo.
Estos aspectos demuestran el reducido ámbito de tutela
efectiva que tienen los derechos de participación en
Ecuador. Pese al cambio ideológico e institucional que
propone la Constitución del 2008, la nueva Ley Orgánica
Electoral mantiene, de forma casi inalterable, un modelo
procesal que no es capaz de responder a las múltiples
exigencias sociales ni a la ductilidad que caracteriza a
los derechos. En este sentido, compartimos el criterio de
Dieter Nohlen cuando indica que “…una democracia que se
reduce a lo procesal y desatiende el contenido ―los
objetivos de la políticas (sic) públicas― le será muy
difícil consolidarse…”.40
Por esta, entre otras razones, planteo, como alternativa,
la incorporación y progresiva adecuación de la Acción
Ciudadana, prevista en el artículo 99 de la Constitución y
artículo 44 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana,
en su calidad de garantía fundamental, de naturaleza
residual con capacidad potencial de adecuarse a los
requerimientos sociales y normativos no atendidos por los
demás procesos de tutela jurídica.41
Esta figura, en su calidad de garantía fundamental rápida
y efectiva, será capaz de ampliar el ámbito de tutela de
este tipo de derechos y por su amplia estructura,
evolucionar a la par de los nuevos escenarios que presente
la vida democrática, los diferentes desarrollos que
emanaren de los precedentes jurisprudenciales, de la
academia y del debate político ampliado. “La garantía de
ciertas formas de inviolabilidad es una condición
40 Dieter Nohlen, Conferencia Magistral pronunciada el 16 deoctubre de 2004 en la clausura del II. Congreso Iberoamericanode Justicia Electoral, celebrado en el Centro InternacionalAcapulco, Acapulco. Versión electrónica, disponible enhttp://www.nohlen.uni-hd.de/es/doc/institucionalismo_justicia-electoral.pdf. (fecha de consulta 17-05-2013).41 La argumentación al respecto, consta en el segundo ensayo deesta obra, denominado “Garantías fundamentales y Tutela efectiva de losderechos de participación”.
manifiesta de la legitimidad de un sistema político, porque
cualquiera que no disfrute de esas garantías podrá rechazar
razonablemente su autoridad”.42
Así, cuando las vías de derecho son ineficaces para
cubrir necesidades sociales, indefectiblemente son razones
de presión para activar las vías de hecho, lo cual
encuentra su legitimidad en el derecho a la resistencia,
consagrado en el artículo 98 de la Constitución
ecuatoriana.43 La resistencia y rebelión puede ser la
consecuencia de mantener dentro en el ordenamiento jurídico
vías procesales no satisfactorias que permiten reivindicar
derechos aunque esto implique asumir el costo de
consecuencias traumáticas para la comunidad, sus miembros y
el sistema constitucional en términos generales.
Así, la acción ciudadana, que sugerentemente se encuentra
ubicada en el artículo inmediato siguiente al que consagra
el derecho a la resistencia, tendría la capacidad de
adecuar su procedimiento al derecho exigido, conocer y
conservar procedimientos jurídicos y políticos respetuosos
de la cultura y de la cosmovisión que inspira a la
dimensión procedimental de la democracia y que le da valor
y legitimidad a sus resultados. 42 Thomas Nagel, Igualdad y Proporcionalidad, Barcelona, Paidós,Colección Surcos No. 27, traducción: José Francisco Álvarez,2006, p. 155.43 Constitución de la República, artículo 98.- “Los individuos ylos colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frentea acciones u omisiones del poder público o de las personasnaturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedanvulnerar sus derechos constitucionales, y demandar elreconocimiento de nuevos derechos.”
III. Los derechos políticos desde su dimensión
colectiva multicultural: La autodeterminación de
los pueblos indígenas
El Derecho a la autodeterminación de los pueblos nace
indisolublemente unido a los criterios de soberanía. Los
Estados modernos, libres, independientes y soberanos eran
adquirían su estatus como sujetos de derecho internacional,
una vez que hubiesen obtenido el reconocimiento de la
Comunidad Internacional, caso muy parecido son opera con el
reconocimiento de los gobiernos en la actualidad.
Si bien, el ejercicio de la soberanía sigue siendo un
atributo de los Estados internacionalmente reconocidos para
desarrollar sus relaciones diplomáticas, no es menos cierto
que el derecho de autodeterminación de comunidades humanas
infraestatales relativiza el carácter ortodoxo del Estado-
nación como único estamento autorizado para dictar normas
jurídicas y establecer los mecanismos y procesos para
hacerlo.
Según el artículo 1 la Constitución de la República la
soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el
fundamento del ejercicio de toda autoridad. “El concepto
pueblo puede ser interpretado de manera jurídica y
antropológica. Su acepción jurídica se define como la
población de un Estado que goza del derecho a la
autodeterminación interna, sobre la base de los principios
democráticos. El significado desde el punto de vista
antropológico incluye una combinación de características
territoriales, históricas, culturales y étnicas de un grupo
de gente con un sentido propio de identidad…”44
Cuando la Carta Fundamental, en su capítulo cuarto reconoce
la existencia de derechos específicos de “pueblos y
nacionalidades”, se traslada desde la concepción jurídico-
tradicional a la antropológica. El reconocimiento expreso
de la existencia de varias naciones dentro de un mismo
Estado, no se agota en la sola declaración; por el
contrario, se admite constitucionalmente la coexistencia de
varios sistemas jurídicos, políticos, económicos y
culturales que cohabitan con los sistemas estatales.
“La propuesta de legalidad, pensada para el siglo que se
inicia, se basa en un cierto tipo particular de pluralismo,
capaz de reconocer y legitimizar normas extra e
infraestatales, engendradas por carencias y necesidades
provenientes de nuevos actores sociales, y de captar las
representaciones legales de sociedades emergentes marcadas
por estructuras de igualdades precarias y pulverizadas por
espacios de conflictos permanentes.”45 Bajo este concepto,el sistema jurídico y el sistema electoral que se sanciona de
acuerdo con la ley estatal son uno de tantos otros sistemas
legítimos que rigen dentro de este territorio.
Así, el Estado, en modelo constitucional de derechos y
justicia ha dejado de ser un enorme Leviatán, según la
44 Jeanette Kloosterman, Identidad Indígena: Entre Romanticismo y Realidad,Thela Publishers, Traducción E. Magaña, Amsterdan, 1997, p. 5.45 Antonio Carlos Wolkmer, Pluralismo jurídico: nuevo marco emancipatorio enAmérica Latina, Buenos Aires, CENEJUS, 2003, p. 134.
concepción hobbesiana,46 para convertirse en un ente
obligado a garantizar derechos fundamentales, tanto de
grupos como de individuos.
Bajo esta perspectiva, ningún pueblo puede ser
considerado más importante que otro, y como tal, nadie
puede imponer su cosmovisión a los demás, tampoco las leyes
y los procedimientos tienen jerarquía especial por el hecho
de provenir del Estado; así como tampoco es posible hablar
de un poder de veto, con carácter unidireccional entre
cualquiera de los actores políticos involucrados.
La soberanía ha dejado de ser aquel poder ilimitado del
Estado, en virtud del cual no cabían límites posibles. El
concepto de soberanía ha tenido que ampliarse,
flexibilizarse y hasta reinterpretarse para que pueda
armonizarse con los principios fundamentales de los
derechos humanos. Para Gilberto López y Rivas “la
autodeterminación debe constituir un proceso vivo, en
constante dinamismo, que no se agota en el acto
constitutivo a través del cual el pueblo o la nación se
dotan de un poder político, es decir, un Estado; o un poder
político propio dentro del Estado del que emana la
posibilidad de autogobierno.”47
46 “En ello consiste la esencia del Estado, que podemos definirasí, una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactosmutuos realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno comoautor, al objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios detodos como lo juzgue oportuno para asegurar la paz y defensacomún.” Thomas Hobbes, Del ciudadano y Leviatán, Madrid, Tecnos, 6ta.Ed., 2005, p. 221.47 Gilberto López y Rivas, Nación y Pueblos Indios en el Neoliberalismo,México, Universidad Iberoamericana, 2da. ed., 1996, p. 47.
El poder soberano ha dejado de ser único, ha dejado de
ser atributo exclusivo del Estado, para adquirir
significaciones dinámicas, en las que concurren una
pluralidad de sujetos de derecho y que se ejerce por medio
de legítimos representantes de los pueblos, para lo cual
habrá de considerarse a toda autoridad representativa como
legítima, independientemente que el procedimiento utilizado
para su designación sea el electoral o el establecido de
acuerdo con sus usos y costumbres. Recordemos que la
legitimidad del ejercicio de la autoridad proviene de su
representatividad que emana de la libre decisión de los
gobernados, lo cual, si bien implica la necesidad de
cumplir con el procedimiento preestablecido, éste como
cualquier otro instrumento debe adecuarse a las necesidades
sociales y no viceversa como ha ocurrido en Ecuador en
relación a la democracia procedimental y a la participación
política de los pueblos y nacionalidades indígenas.
La democracia procedimental conforme lo vengo
sosteniendo es indispensable para ejercer el poder de
autogobierno y aunque en la práctica exista poca conciencia
de la situación de desventaja en la que compiten los
pueblos indígenas debido a su incorporación en el proceso
electoral estatal, no se vislumbren voces de reivindicación
al respecto; y por el contrario, vemos como con pasividad
la distribución del poder político sigue siendo desigual
cita. De acuerdo con datos de la ENPC, correspondientes al
año 2008, la participación política de personas auto
identificadas como indígenas alcanzan el 13,3%, siendo muy
inferior el porcentaje de mujeres indígenas que tienen una
participación efectiva en política.48
Por ejemplo, pese a la existencia de diversos niveles de
gobierno, la superestructura institucional reconocida como
Estado se reserva para sí la propiedad inalienable,
imprescriptible e inembargable de los recursos naturales no
renovables; los productos del subsuelo y toda “…sustancia
cuya naturaleza sea distinta de la del suelo…”. Esto quiere decir que
los pueblos y nacionalidades indígenas no son dueños de sus
territorios ancestrales, aunque el artículo 57, número 5 de
la Constitución ecuatoriana reconozca el derecho de estos
sectores sociales a “mantener la posesión de las tierras y
territorios ancestrales y obtener su adjudicación
gratuita”.
En la realidad, el estado les concede un “derecho de uso”,
el mismo que puede revocarlo cuando sus intereses políticos
y económicos así lo requieran. Muestra de ello es la
explotación de los posos petroleros denominados Ishpingo,
Tambococha y Tiputini, pese a la resistencia realizada por
los pueblos indígenas Waorani, Kichwa y Shar quienes, en
teoría, son los propietarios de estas tierras dada la
posesión ancestral que han ejercido.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en reiteradas oportunidades ha interpretado el artículo 21
de la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo al
48 Datos obtenidos de: SENPLADES, Tendencias de la Participación ciudadanaen el Ecuador, Quito, Secretaría Nacional de Planificación yDesarrollo, 2da. Ed. 2011, pp. 62-63.
derecho a la propiedad privada, desde el punto de vista de
los pueblos indígenas en el sentido según el cual, “la
estrecha vinculación de los pueblos indígenas con sus
tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su
cultura que ahí se encuentren, así como los elementos
incorporales que se desprendan de ellos, deben ser
salvaguardados por el artículo 21 de la Convención
Americana”.49
Desde este punto de vista, el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, del que Ecuador es signatario, al menos
hasta el día de hoy, establece un derecho de propiedad
sobre la tierra ancestral y no un mero derecho de uso; lo
que quiere decir que el Estado no puede intervenir en estos
territorios sin el consentimiento del pueblo del que se
trate, no solamente por el carácter vinculante que tiene la
consulta previa,50 de acuerdo con la normativa49 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del PuebloSaramaka versus Surinam, sentencia de 28 de noviembre de 2007,(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr.89.50 El artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobrelos Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada por elEcuador, establece, “[l]os Estados celebrarán consultas ycooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados pormedio de sus instituciones representativas antes de adoptar yaplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten afin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. Lanecesidad de obtener el consentimiento de los pueblos en cuantoa las actividades que afecten la integridad y sus territoriosancestrales convierte a la consulta previa en vinculante paranuestro derecho interno, pese a que la Constitución no loestablezca así, pero que lo asume a la luz del artículo 11,número 5 de la Carta Constitucional, cuyo tenor literal expresa,“En materia de derechos y garantías constitucionales, las
internacional, también por la imposibilidad de establecer
formas de indemnización, en cuanto, en estos casos, no es
posible sustituir una tierra por otra toda vez que en el
territorio ancestral se encuentran sitios sagrados, los
restos de sus antepasados, la relación trascendental con la
tierra. Así, solamente la prepotencia estatal y la
inobservancia de los derechos humanos colectivos pueden
explicar la explotación de los pozos petroleros encontrados
en el Parque Nacional Yasuní.
Por otro lado, se reconoce la propiedad de los
territorios ocupados ancestralmente por los pueblos
indígenas, pero solo sobre la superficie. Si llegásemos a
aceptar que los pueblos indígenas, por medio de sus
autoridades legítimamente elegidas, son incapaces de
decidir sobre qué hacer con lo que se encuentra debajo de
su territorio, no podríamos sustentar entonces la tesis de
una ciudadanía de igual valor y nivel para todos quienes
habitamos en este territorio. Tendríamos que reconocer que
los derechos de participación poseen titulares de primero,
segundo y quizás tercer nivel y que los sistemas políticos
servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales,deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcansu efectiva vigencia.” Así, una vez determinado, como en efectoocurre, que el ser consultados constituye un derecho fundamentaly humano, pero que el estándar de mayor protección se encuentraen el Derecho Internacional, se colige que la norma a seraplicable es justamente aquella que establece el más alto gradode garantismo, en este caso, la Declaración de las NacionesUnidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
ancestrales siguen subordinados a los esquemas de la
sociedad mayor o mestiza
La ciudadanía es el vínculo jurídico-político en virtud
del cual se ejercen los derechos de participación. La
facultad de incidir en el destino de todo el pueblo, desde
una perspectiva tanto individual como colectiva, lo que en
sí mismo constituye un prerrequisito indispensable dentro
de todo sistema democrático y constitucional de derecho.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
dentro del caso Yatama expresa: “la participación en los
asuntos públicos de organizaciones diversas de los
partidos, sustentadas en los términos aludidos [en el
párrafo anterior] es esencial para garantizar la expresión
política legítima y necesaria, cuando se trate de grupos de
ciudadanos que, de otra forma, podrían quedar excluidos de
esa participación, con lo que ello significa.”.51
La autodeterminación trae para sí el poder de decisión
sobre los asuntos que directa o indirectamente afectan a
una población determinada. Esto, a su vez, constituye el
ejercicio de los derechos de participación atribuible a
toda persona considerada ciudadana o ciudadano. Esta
relación lógica entre derechos y toma de decisiones va
construyendo una democracia, en sentido estricto, y la
necesidad de adaptar procedimientos electorales incluyentes
y efectivamente participativos, en lugar de una dictadura
51 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yatama vs.Nicaragua, Sentencia de Fondo, párr. 217.
de las mayorías, generalmente caracterizada por su carácter
clientelar o plebiscitario; “En la mayoría de los casos, la
violación de derechos humanos tiene su origen directa o
indirectamente, activa o pasivamente, en acciones u
omisiones estatales que son justificadas como prerrogativas
de la soberanía, impuestas por restricciones presupuestales
o en nombre de los intereses y objetivos de seguridad
nacional definido por el Estado.”.52
La democracia, en sentido material es un sistema que da
amplitud para que los diferentes modos de ver el mundo
puedan coexistir y entablar diálogos auténticos, tendientes
a encontrar soluciones satisfactorias para los
participantes, ante situaciones que evidencien intereses
contrapuestos. Si la última palabra la tiene un sector y,
el otro, meras expectativas de persuadir al primero, no se
lograría una relación entre interlocutores válida.
Asimismo, si el sistema electoral, entendido como un
conjunto de elementos técnicos estructurados en: (a)
Distribución y tamaño de las circunscripciones; (b)
capacidad de presentación de candidatura; (c) modos de
ejercer el derecho al sufragio; y, (d) la transformación de
los votos a escaños.
Desde este punto de vista, la dimensión sustancial de la
democracia exige la institucionalización de mecanismos
idóneos para que se exprese la voluntad de autoridad que
52 De Sousa Santos, Boaventura, La Globalización del Derecho,UNIBIBLOS, traducción: César Rodríguez, Bogotá, 1998, p. 189.
emana del pueblo. La democracia sustancial exige que la
participación sea efectiva de las personas; es decir, que
las personas actúen en condiciones de igualdad y que tenga
la posibilidad de expresar su pensamiento con absoluta
libertad y que sus apreciaciones sean apreciadas al igual
que la de cualquiera de los contertulios. La democracia
formal, alude a su vez a los mecanismos técnicos,
procedimentales que permiten que la voluntad popular sea
cognoscible. En este sentido, lo que correspondería
garantizar al estado es que los procedimientos democráticos
(cualquiera que estos fueren) cumplan con los estándares
mínimos de participación libre y en igualdad de
condiciones, y no dedicarse a imponer un procedimiento
irrespetuoso de la cultura.
Pese a una aparente imparcialidad del sistema
procedimental electoral, su diseño es favorable hacia
ciertos sectores sociales, conforme lo demuestran los datos
obtenido por la Fundación Q´ellka al verificar que en
lugares de mayor concentración indígena existe un mayor
nivel de ausentismo, votos blancos y nulos; es decir, el
modelo institucional no incentiva la participación efectiva
de los grupos indígenas.53
Siendo así, el sistema electoral administrado por el
estado contradeciría la dimensión sustancial de la
democracia, al imponer un sistema homologado de
53 Fundación Q´ellkaj, Participación política Electoral en el Ecuador, unamirada intercultural, Quito, Fundación Konrad Adenauer Stiftung,2008, pp. 105-114.
procedimientos electorales. El sistema establecido en el
Código de la Democracia es abiertamente favorable a grupos
mayoritarios por tener una lógica mucho más urbana de la
democracia.
Estas reglas de juego que colocan a los pueblos indígenas
en una posición inicial desfavorable hacen que sea más
difícil para los pueblos ancestrales acceder a cargos de
elección popular. Bajo estas circunstancias, la disputa
electoral en condiciones igualitarias no es posible, como
tampoco lo es la construcción de una sociedad justa en
términos de imparcialidad, en la medida en que los derechos
fundamentales de unos no pueden ceder, siempre y en
abstracto a los derechos de otros bajo el argumento de la
superioridad cuantitativa de la sociedad mestiza, porque
estos no pueden ser jerarquizados sino ante situaciones
concretas y, en tal medida, que no sea capaz de anular el
derecho cedido; todo esto, de acuerdo con las reglas de
ponderación54 y la teoría del contenido esencial de los
derechos.55 En un estado constitucional de derechos y
justicia ninguna cultura es superior a la otra, ni ningún
sistema jurídico o político es mejor que otro a priori, quizá
puede establecerse la superioridad de un sistema frente a
otro, en la medida en la que éstos pueden garantizar la paz
social y el reparto equitativo de las cargas y de los
54 Luis Prieto Sanchís, Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales,Trotta, Madrid, 2003, pp. 217-260.55 Serna, Pedro y Toller, Fernando, La Interpretación Constitucional de losDerechos Fundamentales, La Ley S.A., Buenos Aires, 2000, pp. 37-75y 155-158.
beneficios sociales, lo contrario es pura, simple e
ignorante vanidad.
En suma, no basta con la realización de elecciones
generales para considerar que un país vive en democracia,
es importante considerar el grado de influencia que
efectivamente alcanza la participación ciudadana, la
eliminación de barreras físicas, institucionales y
culturales, y la libertad, publicidad y transparencia de
la decisión colectiva. Una profunda democracia solamente
puede desarrollarse dentro de un marco de equidad y
justicia.
Por tanto, la democracia en sentido material solamente es
posible si se democratizamos los sistemas procedimentales
de elección de dignatarios y los diferentes foros de
deliberación política, separándonos de prejuicios
culturales racistas.
Bajo este contexto analítico y habiendo sentado
claramente mi posición sobre el tema, procederé a analizar,
desde una perspectiva crítica, al modelo institucional
electoral único-estatal a fin de identificar los obstáculos
sustantivos y adjetivos que impiden una participación
política eficaz de comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas.
IV. El sistema electoral: crítica desde una
perspectiva multicultural
La existencia de un sistema electoral único en Ecuador
solamente puede explicarse por razones históricas; es
decir, no se trata de una decisión racional que le ha dado
primacía luego de ser comparado con los sistemas jurídicos
tradicionales; y paradójicamente, tampoco ha sido un
mecanismo sometido a decisión popular.
Lo que se pretende demostrar en este acápite no es otra
cosa que el carácter tradicionalmente excluyente que ha
tenido y que hasta el día de hoy tiene, aunque de manera
menos evidente, el sistema electoral estatal, en relación a
los derechos de participación política de comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas.
En primer lugar, el elector, únicamente varón, era aquel
que tenía el estatus jurídico de ciudadano, lo cual
implicaba, únicamente, a un sector poblacional, de acuerdo
a los requisitos previos exigidos para el efecto. Durante
la vigencia de las Constituciones de 1830; 1835; 1843;
1845; 1851; y, 1852 la universalidad del sufragio
constituiría la excepción a una regla de exclusión
generalizada.
El ejercicio del sufragio activo, y con mayor razón del
sufragio pasivo, fue visto como un privilegio que se
otorgaba exclusivamente a las élites sociales, políticas y
económicas y que se justificaba por medio de argumentos
pretendidamente funcionales. Para Max Weber “…el que vive
para la política también debe ser económicamente ´libre´,
es decir, sus ingresos no deben depender del hecho de que
él dedique en parte o totalmente su capacidad a la
obtención de recursos económicos. En este sentido,
totalmente libre es solamente el rentista, es decir, el que
recibe ingresos sin ganarlos mediante el trabajo.”56
Al respecto, más apreciable resulta el criterio
aristotélico, según el cual, se expresa por medio de las
leyes, es producto de la tradición y del sentido común de
los pueblos.57 Ya lo decía Galileo Galiley “nunca me he
encontrado con alguien tan ignorante de quien no pudiese
aprender algo”. A partir del pensamiento de este hombre de
ciencia, quizá el más importante de todos los tiempos junto
a Newton y Einstein, la sabiduría propia de la política no
se da en los laboratorios, sino en el más excelso sentido
común y en la experiencia personal e histórica de un
pueblo.
En materia de titularidad de derechos políticos resulta
indispensable la figura del optimu uire político o el sujeto
pleno de derechos de participación. Este estatus estuvo
reservado para el varón, alfabeto, mayor de 25 años, para
el caso de las Constituciones de 1830 y de 1835. Por su
parte, la Constitución de 1843 establecía como edad mínima
para ejercer el derecho al sufragio la de dieciocho años;
y, las de 1845, 1851 y 1852 exigía veintiún años de edad o
haber contraído matrimonio, y gozar de la propiedad de
bienes raíces o justificar una renta anual de doscientos
pesos, provenientes de alguna profesión, arte, ciencia o
56 Max Weber, Política y ciencia, Buenos Aires, Elaleph, 2003, p. 21.57 Aristóteles, La Política, Buenos Aires, Gradifco, 2008. pp. 74-75.
industria útil, sin encontrarse en relación de dependencia,
en calidad de sirviente, doméstico o jornalero.58
En tal contexto, concebido el Estado ecuatoriano como un
estado-nación y al sufragio como una función pública59 y no
como un derecho fundamental, no tenía sentido identificar,
menos aún tener en cuenta, los criterios y necesidades de
grupos vulnerables y/o diversos.
Los escaños a ser repartidos en elecciones
pluripersonales, desde la creación de la República hasta la
carta constitucional de 1906, fueron adjudicados bajo
criterios de mayoría simple; es decir, los candidatos más
votados resultaban nombrados, sin importar la lista u
organización política de la que provengan.
Este sistema eliminó, casi por completo, la posibilidad
de obtener representación política para grupos
tradicionalmente excluidos como el sector indígena,
58 El antecedente del optimu iure político podría ser el civisoptimo iure del Derecho Romano. El ciudadano dotado de plenosderechos civiles y políticos adquiría este estatus jurídicoprivilegiado, a través el desarrollo de los iura (ius suffragii, el iusconubii, ius commercii, ius honorum). Estas personas eran ciudadanos, ensentido estricto y tenían competencias para regular susrelaciones personales, familiares, patrimoniales, políticas,etc. Disponible en:http://antiqua.gipuzkoakultura.net/ciudadania_eu.php59 Autores como Sieyés, Mill, Tocqueville, entre otros influyeronen restringir el ejercicio del sufragio a las clases ilustradasya que, la elección de las autoridades que decidirán losdestinos del país debe ser realizada por quienes poseen mayoreselementos de juicio para el efecto. En este sentido, el sufragioconsistía una función pública que competía únicamente a los máscapacitados. Angelo Papacchini, Filosofía y Derechos Humanos, Facultadde Humanidades, Santiago de Cali, 1994, pp. 142-150.
afrodescendiente o montubio e inclusive para la mujer de
cuyo derecho a sufragar aún se discutía en la época, toda
vez que, si bien el texto constitucional concedía este
derecho al elector, las condiciones sociales hacía que el
término ciudadano se lo interpretase de forma restrictiva;
es decir, aplicable únicamente a personas de sexo masculino
(Art. 31).
La condición de la mujer, a diferencia de la situación ciudadana
de los miembros de pueblos indígenas, empezó a cambiar, teniendo
como hito histórico el día en que Matilde Hidalgo de Procel,
primera mujer en América Latina, aún antes de la entrada en
vigencia de la Constitución de 192960, que fue la Carta por
primera vez61 estableció expresamente que el derecho al
sufragio es de titularidad tanto de hombres como de
60 Paraguay fue el último país en América Latina en reconocer elderecho al sufragio activo de las mujeres, en 1961.61 La primera democracia en universalizar el derecho al sufragioactivo como país, en el mundo fue Nueva Zelanda, que en 1893incorporó a la mujer a los padrones electorales. Algunos estadosde los Estados Unidos de Norteamérica ya lo habían hecho enWyoming (1869), después en Colorado (1893) y seguidamente enIutah (1895). Después de Nueva Zelanda las mujeres conquistaroneste derecho en un bloque de países nórdicos: Finlandia (1906),Noruega (1913), Dinamarca, Islandia y Holanda (1915). Ver MaríaEmma Wills Obregón, “Cincuenta años del sufragio femenino enColombia (1954): Por la conquista del voto 2004: Por laampliación de la ciudadanía de las mujeres” Disponible en:http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-47052005000100003&script=sci_arttext (fecha de consulta:07/03/2013).
mujeres,62 ejerció su derecho al sufragio, ante la sorpresa
de todo un país.63
Con la Creación del Tribunal Supremo Electoral, en 1946,
como órgano independiente a las tres tradicionales
funciones del estado, se institucionalizó un modelo único
de desarrollo elecciones generales. Por su parte, los
organismos supranacionales de cooperación internacional,
por medio de la suscripción de convenios de cooperación
técnica y de asesoría en diversas materias, han favorecido
a la homologación de los sistemas electorales ya que su
aporte, generalmente, se basa en la implementación de
tecnología que promueve una única forma de entender el
proceso electoral.
62 El artículo 31 de la Constitución ecuatoriana de 1906estableció que para ser elector se requiere ser ciudadano enejercicio, y reunir las demás condiciones que, en losrespectivos casos, determinan las leyes.” El artículo 13 delmismo cuerpo normativo, señala: “Para ser ciudadano se requieretener veintiún años de edad y saber leer y escribir.” Elcontexto social de la época hizo que estas normas, las mismasque no establecían prohibición para el voto de la mujer, seainterpretadas en el sentido según el cual, únicamente loshombres pudieron ejercer los derechos de ciudadanía; de ahí laimportancia de la actuación de Matilde Hidalgo en la exigenciade sus derechos políticos como mujer y como ecuatoriana.63 Después de Ecuador, se fueron sumando al reconocimiento delvoto femenino Brasil y Uruguay en 1932; Cuba en 1934; ElSalvador en 1939; República Dominicana en 1942; Guatemala,Panamá y Venezuela en 1946; Argentina 1947; Costa Rica 1949;hasta que 11 países latinoamericanos lo hicieron hasta 1961,siendo el último en sumarse Paraguay. Fuente: Line Bareiro,Clyde Soto y Lilian Soto, La inclusión de las mujeres en los procesos dereforma política en América Latina, Washington D.C., BancoInteramericano de Desarrollo, 2007, p. 7.
Los informes que al final de cada proceso electoral
generan las diferentes misiones de observación suelen
recomendar la adopción de “buenas prácticas” bajo el
criterio que su aplicación en otros países ha resultado
beneficiosa. Los prejuicios culturales de los miembros de
las misiones de observación electoral también se ven
reflejados en sus informes.
Asimismo, las críticas, conclusiones y juicios de valor
que manifiestan tales misiones observadoras, encuentran
sustento en un sistema homologado, casi a nivel global, que
atiende más al contexto político del país de origen del
observador, que al del país observado. A partir de tales
recomendaciones, suele celebrarse nuevos convenios de
cooperación horizontal, tendientes a profundizar la
homologación de los sistemas, ya que suele entenderse a la
diferencia como un una falencia de carácter técnico.
El enfoque contextual se cuida de no relacionar unmodelo estático de efectos con un sistema electoraldeterminado, ni en aplicación con los distintospaíses, ni dentro de un mismo país a lo largo de suhistoria (…) sistemas electorales que en una épocadeterminada de la historia nacional produjeron,como ha quedado demostrado, integración yfavorecieron la formación de mayorías, tienenefectos parcialmente distintas.64
De ahí que, sería un paso adelante que dentro de las
misiones nacionales e internacionales de observación
electoral, sobre todo en aquellas provincias con importante64 Dieter Nohlen, Instituciones políticas en su contexto, Rubinzal-CulzoniEditores, Buenos Aires, 2007, p. 92.
población indígena, montubio o afrodescendiente, consten
miembros antropólogos, o mejor aún miembros de las
nacionalidades que habitan en el sector visitado. Esto, de
alguna manera, podría darle a los informes una comprensión
más apropiada de la multiplicidad de circunstancias que se
vive en un contexto social y político determinado.
En tal virtud, el reconocimiento de lo que podríamos
denominar la multiculturalidad de la democracia procedimental es cada
vez más remota en nuestra época; y en consecuencia, la
exclusión de pueblos diversos es más aguda, encubierta y
ciertamente sutil.
El hecho de mantener un sistema electoral único,
concebido desde la perspectiva de un solo sector
poblacional, debilita la presencia de grupos minoritarios,
favorece al populismo plebiscitario65, el clientelismo y a la
descalificación de expresiones políticas diversas. Todo
esto restringe el pleno ejercicio del derecho, la efectiva
participación ciudadana y promueve circunstancias de lucha
desigual en la carrera por alcanzar el poder y tener la
65 Pese a la ambigüedad que reviste el término, entiendo porpopulismo plebiscitario la concentración de poder en una sola persona,generalmente un out sider del régimen político que basado en sucapacidad electoral y de movilización obtiene de las masas lafuerza política necesaria para desinstitucionalizar, en sufavor, los mecanismos de chequeos y balances acercándose a unejercicio autoritario del poder. Este fenómeno suele coincidircon la deslegitimación de los actores políticos. Ver: FerránGallego, “Populismo Latinoamericano” en: Joan Antón Mellón edit.Ideologías y movimientos políticos contemporáneos, Madrid, Tecnos, 1998, pp.168 – 171. Ver también: Gratius, Susanne. La “Tercera Ola Populista” deAmérica Latina, Madrid, FRIDE, 45 Documento de trabajo, 2007, pp.8-22.
facultad de tomar decisiones que afecten, no solo al
elector, sino a la comunidad, en su conjunto.
Por primera vez, la Constitución de la República de 2008,
en su artículo 57, numero 9 reconoce a los pueblos y
nacionalidades que integran el Estado ecuatoriano el
derecho a “conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y
organización social…”. Entre las formas de organización social
encontramos aquellas relativas a elegir a sus autoridades,
a adoptar decisiones comunitarias y a desarrollar formas
propias de dirimir los conflictos entre sus miembros (disenso
interno), así como el de protegerse de interferencias
abusivas externas, capaces de limitar o entorpecer el
ejercicio de su derecho al autogobierno.66
En esta perspectiva, un país multicultural, como el
nuestro, está en la obligación de identificar a estas
nacionalidades diferenciadas y adoptar las medidas políticas,
técnicas y normativas necesarias para que todo ciudadano y
ciudadana, independientemente de su origen étnico, pueda
ejercer, a plenitud, sus derechos de participación
política, dentro de un marco de respeto a las
peculiaridades de su sistema tradicional de valores
políticos.
La tutela efectiva de la autodeterminación de los
pueblos, en su calidad de derecho humano, en sentido
66 Kymlicka, Will, “Derechos Individuales y Derechos Colectivos”,en: Ávila, María Paz y Corredores, María Belén (eds.), LosDerechos Colectivos: Hacia su efectiva comprensión y protección, Ministerio deJusticia y Derechos Humanos, Serie Justicia y Derechos Humanos,No. 16 Quito, 2009. pp. 5 y ss.
estricto y colectivo, requiere contar con la estructura y
medios necesarios que permitan su viabilidad.
Así, el desarrollo de procedimientos electorales propios
y rescate de mecanismos ancestrales de participación
política constituye un derecho colectivo fundamental, y de
ninguna manera una concesión estatal para conquistar el
voto indígena; se trata de una obligación en el sentido
fuerte del término, que tarde o temprano será motivo de
tensión social. Se trata, por tanto, de un asunto que si
bien no ha sido parte prioritaria de la agenda de los
pueblos y nacionalidades indígenas, debe dilucidarse a fin
de posibilitar salidas debatidas y oportunas, antes que la
reivindicación y la agitación política desborde toda
posibilidad de diálogo.
La tensión nacida de la obligación de abstraer a lapersona concreta para no interesarse más que enciudadanos abstractos es cada día más difícil decontrolar. Es grande la tentación de regresar a losmodelos de tipo comunitario basados en la etnia, elidioma, la religión o los tres combinados a sumanera. Lo cierto es que la administraciónelectoral debe considerar este problema, el cual noestá en posición de controlar, ya que necesita delos esfuerzos colectivos de toda la nación.67
El sistema democrático ecuatoriano ha dado pasos
agigantados hacia el pleno reconocimiento de la pluralidad
social y política. El reconocimiento de derechos67 Huu Dong, Nguyen. “El voto de la práctica individual a lapráctica social”, en: Estudios sobre la Reforma Electoral 2007, TribunalElectoral del Poder Judicial de la Federación, México D.F.,2008, pp. 637.
específicos de titularidad de grupos minoritarios se
alcanzó, por primera vez, en la expedición de la
Constitución Política de 1998 (Capítulo 5, título 2, Arts.
83-85). Para efectos de este trabajo, me centraré casi
exclusivamente en el derecho de pueblos indígenas y
afroecuatorianos “…a conservar y desarrollar sus formas tradicionales de
convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad.”.
La aptitud de generar actos de autoridad; es decir, tomar
decisiones que afecten al colectivo, solamente puede
emanar, al menos en condiciones pacíficas y democráticas,
de un procedimiento legitimador que puede ser diverso en su
forma pero que debe apuntar a la plena garantía del
ejercicio de los derechos de participación de sus miembros,
en igualdad de oportunidades, y bajo absolutas condiciones
de respeto recíproco y al mismo tiempo, que debe ser
protegido y promovido por el Estado.
La Constitución de 2008, siguiendo la línea de su
predecesora, aunque ampliándola esta normativa al pueblo
montubio, establece que “los pueblos ancestrales,
indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir
circunscripciones territoriales para la preservación de su
cultura.”. En este sentido, se faculta a estos pueblos a
ejercer las prerrogativas atinentes a su autogobierno, en
circunscripciones predeterminadas.
En este sentido, las únicas restricciones legítimas al
ejercicio de tal derecho estarían dadas por las reglas
propias del razonamiento ponderativo,68 sea en abstracto o
en concreto; es decir, es necesario establecer estándares
mínimos que hagan posible una compatibilización entre su
ejercicio y el respeto de los derechos de sus miembros y de
terceros. El derecho al autogobierno no solamente implica
un reconocimiento de la autoridad elegida por el grupo y
las decisiones tomadas en representación de la voluntad
general, involucra también el reconocimiento del
procedimiento en virtud del cual una persona resultó electa
o una moción habría sido aprobada.
El reconocimiento constitucional sobre la validez de
procedimientos alternativos, para la elección de
autoridades y representantes, de acuerdo a sus usos y
costumbres, implicaría un reconocimiento expreso de una
pluralidad de sistemas electorales formales y vigentes. La
cosmovisión de comunidades indígenas, como una forma de
democracia procedimental, constituye una herramienta básica
para viabilizar la democracia en sentido sustancial,
inclusiva y respetuosa.
68 Luis Prieto Sanchís, refiriéndose al juicio de ponderación,sostiene que el juicio de proporcionalidad “…consiste enacreditar que existe un cierto equilibrio entre los beneficiosque se obtienen con la medida limitadora o con la conducta de unparticular en orden a la protección de un bien constitucional oa la consecución de un fin legítimo, y de los daños o lesionesque de dicha medida o conducta se derivan para el ejercicio deun derecho…” Luis Prieto Sanchís, “El Juicio de PonderaciónConstitucional” en Miguel Carbonell y Pedro Grández Castro,Coords., El Principio de proporcionalidad en el Derecho Contemporáneo, Lima,Palestra, 2010, p. 103.
En 1998, la Confederación de Nacionalidades y Pueblos
Indígenas del Ecuador (CONAIE) en su planteamiento de
reformas constitucionales, ya estableció en el punto 5.6
que “…la elección de representantes de los pueblos y
nacionalidades indígenas, así como de sus autoridades, se
regirá por el sistema electoral especial previsto por la
ley orgánica correspondiente.69 Por tanto, este tema, hoy
por hoy, no es una novedad, se trata de una asignatura
pendiente para el sistema constitucional de derechos y
justicia que necesita ser colocada sobre la mesa del debate
político general.
Recordemos además que la democracia en su sentido
procedimental y sustancial, de conformidad con lo expuesto
en la Carta Democrática Interamericana es un derecho
humano, de carácter difuso, que por el hecho de ser tal,
obliga a los estados a adoptar medidas tendientes a
profundizarla de manera progresiva.70
Debemos reconocer que el Consejo Nacional Electoral,
junto a sus organismos desconcentrados, ha desplegado
esfuerzos considerables para dar un enfoque intercultural a
su sistema de elecciones.71 No obstante, la participación
política de grupos diversos y la implementación de una69 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, LasNacionalidades Indígenas y el Estado Plurinacional, Imprenta NuestraAmazonía, Quito, 1998. p. 33. 70 De conformidad con el artículo 11, número 8 de la Constituciónde la República del Ecuador, “El contenido de los derechos sedesarrollará de manera progresiva a través de las normas, lajurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará ygarantizará las condiciones necesarias para su plenoreconocimiento y ejercicio.”
democracia procedimental no se agota con la difusión de
publicidad electoral en idiomas ancestrales o con la
promoción de una cultura cívica monocultural, toda vez que
el sistema de elecciones y las concepciones de civismo que
conforman la malla curricular pueden no corresponder a la
cosmovisión de pueblos diversos. Como se dijo en líneas
anteriores, inclusive la historia presenta variables que
pueden dar lugar a interpretaciones distintas, desde una
lectura multicultural.
No es posible hablar de una democracia representativa, en
sentido material, cuando personas pertenecientes a grupos
étnicos minoritarios no cuentan con igual oportunidad de
participación en la escena político-electoral, respecto de
la sociedad mayor.72
Durante las elecciones generales de 2006 se evidenció que
el 71.8% de los recintos electorales, ubicados en los
cantones de Riobamba, Otavalo y Cañar; es decir, donde se71 Dentro del Plan Estratégico 2010 del Consejo NacionalElectoral, en la Línea de Acción denominada de PromociónPolítico-Electoral (meta 4), punto 11, tiene previsto generarproyectos de conocimiento y estudios sobre temas políticoselectorales, con enfoque intercultural, así como la creación deespacios de diálogo político-electoral. En la misma línea, seprevé el desarrollo de la primera campaña nacional cívico-electoral con énfasis en intercultural y ruralidad. No obstante,el enfoque intercultural no deja de desarrollarse en torno a unúnico sistema de elecciones. 72 “La Corte considera que la participación en los asuntospúblicos de organizaciones diversas de los partidos (…) esesencial para garantizar la expresión política legítima ynecesaria cuando se trate de grupos de ciudadanos que de otraforma podrían quedar excluidos de esa participación, con lo queello significa.” Corte Interamericana de Derechos Humanos, CasoYatama vs. Nicaragua, sentencia de fondo, junio 2005, párr. 217.
concentra la mayor cantidad de población indígena, se
encuentran alejados de las zonas rurales; que el 94.2% de
recintos electorales no cuentan con información en una
lengua diferente al castellano. Este dato es preocupante si
se considera que un gran porcentaje de la población
indígena es analfabeta y que las autoridades electorales no
asisten a estas personas de manera respetuosa, por el
contrario, que generalmente se adoptan posturas
paternalistas, violentas y discriminatorias.
Se asume que el 54.6% de personas analfabetas tuvieron
inconvenientes para sufragar y que el 48% de la población
indígena es mayormente vulnerable a la inducción del voto,
de acuerdo con datos del Observatorio Electoral
Intercultural.73 Estos aspectos evidencian que el sistema
electoral ecuatoriano es estructuralmente discriminatorio,
enajenante, y no responde a las aspiraciones políticas de
todos los sectores sociales conforme lo exigiría una
verdadera democracia.
En este sentido, los pueblos y comunidades tradicionales
han sido utilizados como una estrategia de coyuntura para
la consecución de objetivos partidistas de grupos de poder,
que no permite que las minorías étnicas alcancen los fines
que motivaron la conformación de alianzas con fines
electorales. Las debilidades del sistema electoral estatal,
fomentan la exclusión de grupos minoritarios, desde una
73 Fundación Q´ellkaj, Participación Política Electoral en el Ecuador, unamirada intercultural, Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Quito,2008, pp. 105-114.
perspectiva plurinacional, no solo tienen una explicación
histórica o normativa sino cultural, técnica y práctica.
Desde una perspectiva cultural, los sistemas políticos,
jurídicos y sociales indígenas poseen una tradición,
esencialmente, oral. En tal virtud, resulta poco práctico
que estas personas procedan a identificar a los candidatos
de su preferencia, dentro una papeleta infestada con
nombres, símbolos, fotografías, leyendas y opciones
limitadas de voto. Este modo de elegir, por ser ajena a su
tradición oral, visual y gesticular de las comunidades y
pueblos indígenas producen un alto porcentaje de votos
nulos. En los resultados de las elecciones presidenciales
del 2006, se determinó que, en los cantones donde existe
mayor concentración de población indígena, el 15.6% de
votos nulos correspondía al segundo rubro más alto de la
votación total.74
La escasa difusión de información electoral en lenguas
nativas, constituye otro de los obstáculos culturales
restrictivos del cabal ejercicio de los derechos de
participación política de los pueblos y comunidades
indígenas. Pese a que el Consejo Nacional Electoral ha
realizado un esfuerzo importante al difundir propaganda
electoral multilingüe; resulta complejo que dicha difusión
sea reproducida en al menos 14 lenguas nativas, que
corresponderían a las 14 nacionalidades reconocidas por el
74 Fundación Q´ellkaj, Participación Política Electoral en el Ecuador, unamirada intercultural, ob. Cit. p. 101.
Ecuador.75 Por otro lado, en buena parte de las comunidades
indígenas se evidenció que, si bien llegó material
educativo en lenguas ancestrales, en ocasiones los idiomas
utilizados llegaron a comunidades cambiadas; por ejemplo, a
comunidades en las que se habla kichwa, llegó material en
shuar o viceversa.76
Esta limitación no se agota en un problema terminológico
o en ligerezas en la distribución del material informativo.
Es importante motivar la participación de los sectores
indígenas, lograr que sean parte medular del proceso
eleccionario.
La familiaridad que debe existir entre electores y
autoridades electorales es indispensable para motivar la
participación responsable de quien se siente parte de un
sistema del que se asume beneficiario. Esta fluida relación
llegará a darse una vez que las comunidades tradicionales
se empoderen del sistema estatal, cosa que no ha ocurrido
en casi un siglo de sufragio universal, o hasta que se
reconozcan como formales, sistemas propios, tradicionales y
cultural y constitucionalmente aceptables.
75 Las nacionalidades indígenas, reconocidas por el Consejo deDesarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador son: Awá,Chachi, Epera, Tsa`chila, Shuar, Achuar, Andoa, Siona, Secoya,Wuaorani, A`iconfán, Shiwiar, Zápara y Kichwa. La calidad denacionalidad se da, entre otras cosas, al poseer una estructurasocial y jurídica propia. Disponible en:www.codenpe.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=227 (16-09-2009).76 Misión de Observación Electoral, Informe Final Ecuador,Elecciones presidenciales y para Asamblea Nacional, UniónEuropea, junio de 2009, p. 32.
Un sistema ajeno a la cosmovisión cultural produce
apatía, desmotivación, lo que a su vez se evidencia con el
alto porcentaje de ausentismo registrado. El alto nivel de
ausentismo que se ha registrado en poblaciones con
importante presencia indígena no puede ser atribuido a la
falta de interés en los asuntos políticos. Recordemos que
los miembros de los pueblos indígenas tienen, casi a diario
actividades de carácter político, en cuanto en estos
sectores, aún cuando se cuenta con una comuna, la
deliberación en los cabildos y la participación directa en
la toma de decisiones es una práctica muy común y
recurrente. Las limitaciones logísticas de transporte,
infraestructura adecuada y desconocimiento de ciertos
criterios culturales por parte de la autoridad electoral,
especialmente de la coordinadora o coordinador de recinto,
que por lo general es mestizo aun en territorios donde se
asientan comunidades indígenas, profundiza la brecha entre
el ser y el deber ser del proceso eleccionario.
La multa prevista en la Ley Orgánica Electoral o Código
de la Democracia, tampoco constituye una medida efectiva
para motivar la participación del sector indígena. En
primer lugar porque en caso de no cancelarse la multa lo
peor que podría suceder es que la persona no obtenga el
certificado de votación―que poco o nada sirve a un
campesino―, que no posee expectativas de viajar al
extranjero, de realizar trámites notariales o de postularse
a cargos públicos. Tampoco es efectivo porque la obligación
de sufragar, bajo la promesa de una sanción, no es
consecuente con el objetivo de crear responsabilidad en la
ciudadanía, en cuanto al determinante rol que tiene el
sufragio en la construcción diaria de democracia.
Sin que sea mi intención polemizar al respecto, la
conservación del voto obligatorio en nuestro sistema
jurídico resulta ser un anacronismo. En la era de los
derechos, conforme la concibe Norberto Bobbio al salto
cualitativo que ha dado la humanidad en el proceso de
colocar al estado al servicio de la persona, con lo cual se
entiende superada la época de los deberes, en la que las
personas estaban al servicio del Estado; no me resulta muy
consistente que una ciudadana o un ciudadano, siendo
titular de un derecho subjetivo, sea sancionado
pecuniariamente por su libre decisión de abstenerse de
ejercerlo.77
Otro aspecto a considerar es la concepción colectivista
que tienen los pueblos indígenas en relación a los derechos
fundamentales, desde su propia cosmovisión. A diferencia de
la sociedad mayoritaria, en la que el derecho al sufragio77 En el caso No. 066-2011, el Tribunal Contencioso Electoral deEcuador sancionó a la comunidad de adventistas del séptimo díapor no haber sufragado en el proceso de consulta electoral de2011, pese a que sus miembros demostraron que el día de laselecciones estaban previstas para un día sábado, cuando suestatuto de conformación, aprobado por el ministeriocorrespondiente, expone que de acuerdo con sus creencias, losfieles están obligados a dedicarse exclusivamente a la adoraciónde la divinidad desde las 18H00 del viernes, hasta las 18H00 deldía sábado (institución religiosa conocida como el sabat osabbath), lo cual les impedía sufragar, puesto que los comiciosse cerraban a las 17H00. Discrepo rotundamente con cualquierposición que restrinja el ejercicio de derechos fundamentales afavor de fortalecer las potestades sancionatorias del estado.
constituye un derecho público subjetivo y a la vez un deber
jurídico,78 de primera generación, la idea colectivista
produce efectos diametralmente distintos, respecto a su
modo de ejercicio. Por una parte, las decisiones políticas
en comunidades indígenas suelen darse por consenso; es
decir, existe un proceso de deliberación amplio en el que
participan todos los miembros de la comunidad interesados
en ello, hasta llegar a un acuerdo basado en el diálogo y
la argumentación.
El derecho a elegir, desde la perspectiva estatal, es un
derecho individual y, como tal, es universal, igual,
directo, secreto y escrutado públicamente. A la luz de
estos principios fundamentales, la elección de autoridades
indígenas es una decisión colectiva en la que todos
participan. No obstante, no se puede hablar de un derecho
igual porque existen personas con mayor prestigio que
otras; tampoco es secreto porque el proceso de deliberación
es oral y requiere que la persona que presente una
candidatura, así como quienes la apoyan y quienes no
expresen públicamente las razones que motivan a aconsejar o
no tal designación; el escrutinio público tampoco sería
aplicable, si se trata de un sistema de deliberación oral,78 Humberto Quiroga distingue entre tres cases de derechossubjetivos constitucionales: a) como facultad (como derecho a lapropia conducta, es decir como libertad; b) como derecho públicosubjetivo (correlato a una conducta debida del Estado, grupo enel que incluye a los derechos políticos; y, c) como garantía(derecho a la jurisdicción estatal). Quiroga Lavié, Humberto,Derecho Constitucional, De Palma, Buenos Aires, 1987, p. 154, citadopor: Antonio Piccato Rodríguez “El Sufragio Pasivo”, en: SerranoMigallón, Fernando (coord.) Derecho Electoral, Porrúa, MéxicoD.F.2006, p. 85.
público y ampliado. La certeza electoral79 y la pureza de los
resultados están asegurados por la publicidad del proceso
deliberativo y por la verificación de primera mano que hace
cada participante de la discusión, con el solo hecho de
estar presente.
El alto grado de acercamiento con la autoridad designada
posibilita la implementación de efectivos sistemas de
fiscalización política y participación directa en la toma
de las decisiones que conciernen a la comunidad, lo cual no
ocurre en e sistema estatal. Así, el debate ampliado que
legitimó la entrega del mandato a la persona puede avalar
su sustitución o destitución inmediata, por no estar a la
altura de los intereses y expectativas del colectivo que
produjo su designación. Por otra parte, el carácter no
remunerado de la actividad política al interior de los
pueblos y comunidades indígenas, excluyen la posibilidad de
buscar una elección con fines pecuniarios o poco honestos.
Los sistemas políticos indígenas no están cubiertos de
tantas formalidades como el sistema político del estado;
según el cual, para que proceda la revocatoria del mandato
es indispensable contar con requisitos de difícil
cumplimiento (diez o quince por ciento de personas
79 “Poner en peligro la certeza electoral despierta la alertasocial y suspicacias de sectores que podrían verseilegítimamente beneficiados por eventuales defraudaciones a lapureza de la voluntad popular, todo lo cual se opone a losobjetivos propios de los mecanismos de democraciarepresentativa, previstos en la Constitución y al rol garantistade la Función Electoral.”. Tribunal Contencioso Electoral,Sentencias No. 404-2009-TCE; y, 544-553-2009-2009-TCE.
inscritas en el registro electoral correspondiente, según
el caso). Por su parte, el sistema indígena se presenta
directo, consensuado, económico y capaz de evidenciar la
pureza de la voluntad comunitaria.
Por ser directo e inmediato, no existen tantas
posibilidades de manipulación como ocurre con los sistemas
informáticos y la propaganda electoral. Luego, en los
sistemas deliberativos indígenas los miembros de la
comunidad poseen, de primera mano, la información completa
y objetiva que justifica la adopción de la decisión
correspondiente.
El sistema de justicia electoral tampoco posee un enfoque
intercultural de fondo. Su concepción legalista,
formalista, escrita y no deliberativa constituye un
verdadero obstáculo para la exigencia de los derechos de
participación de pueblos y nacionalidades indígenas que,
por su parte, han desarrollado otros sistemas de justicia
más acordes a su idiosincrasia, en los que todo conflicto,
sea público o privado, converge porque dicha distinción es
irrelevante ante la necesidad de tomar medidas para
solucionarlo.80
80 “No existe distinción entre conflictos civiles, penales o decualquier otra naturaleza porque el parámetro de conductainapropiada está dado por la afectación de las actuacioneshumanas, a la armonía con la comunidad y para con la naturaleza.Esta paz puede ser importunada por la injerencia del “otro”, loque obliga a la comunidad a crear mecanismos de autodefensa.”.Zambrano Álvarez Diego, “Justicias Ancestrales: analogías ydisanalogías entre sistemas jurídicos concurrentes” en:Espinosa, Carlos y Caicedo, Danilo Edit., Derechos Ancestrales Justiciaen Contextos Plurinacionales, Ministerio de Justicia y Derechos
Sin perjuicio del régimen sancionatorio electoral, el
Tribunal Contencioso Electoral es competente para conocer y
resolver sobre la legitimidad de las actuaciones del
Consejo Nacional Electoral y demás organismos
desconcentrados. En este sentido, el máximo órgano de
justicia electoral únicamente resuelve casos que
previamente ingresaron a la esfera institucional del Estado
puesto que no existe una garantía jurisdiccional idónea que
permita atender causas que involucren a derechos de
participación que se expresan a través del sufragio, pero
que por no encontrar vía procesal efectiva, quedan
excluídos de tutela judicial efectiva, conforme se lo ha
mencionado someramente en este trabajo.
La legislación electoral tampoco prevé garantías
fundamentales subsidiarias o recursos contencioso-electorales
flexibles que permitan atender la exigencia de derechos
políticos, con dimensión colectiva, ya que toda la
legislación gira en torno a un solo derecho de
participación: el sufragio, tratado y regulado a partir de
una concepción individualista, propia de su naturaleza,
como derecho subjetivo público.
Por otro lado, el acceso a la justicia electoral, por
parte de sujetos colectivos, que no fuesen organizaciones
políticas, debidamente acreditadas, es inexistente ya que
solo los partidos, movimientos, alianzas y candidatos son
considerados sujetos políticos, de acuerdo con el artículo
Humanos, Serie Justicia y Derechos Humanos, No. 15, Quito, 2009,pp. 219-249.
244 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones
Políticas de la República del Ecuador, Código de la
Democracia; y como tal, poseen legitimación activa
exclusiva para presentar su conflicto ante este órgano
jurisdiccional.
La legitimación activa recae también recae sobre personas
naturales o jurídicas que fuesen capaces de acreditar la
vulneración de un derecho subjetivo; es decir, un derecho
individual y de libre disponibilidad, por parte de su
titular.81 En cualquiera de los dos casos, el planteamiento
de un proceso judicial ante el Tribunal Contencioso, por
parte de una comunidad indígena, no cumple con los
requisitos de admisibilidad; por tanto, el asunto de fondo
ni siquiera llega a ser conocido por esta Corte.
En suma, las comunidades ancestrales como tales, no son
sujetos de tutela efectiva, por parte del sistema de
justicia electoral en Ecuador. En contraposición, la
justicia electoral mexicana sentó jurisprudencia en el
sentido que el análisis de la legitimación activa, en el
juicio para la protección de derechos político-electorales
de un ciudadano debe ser flexible cuando sea necesario atender a
81 Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas delEcuador: Art. 244 “…se consideran sujetos políticos y puedenproponer los recursos contemplados en los artículos precedentes,los partidos políticos, movimientos políticos, alianzas ycandidatos (…) Las personas en goce de los derechos políticos yde participación, con capacidad de elegir, y las personasjurídicas podrán proponer los recursos previstos en esta Leyexclusivamente cuando sus derechos subjetivos hayan sidovulnerados.” (el énfasis es mío).
las circunstancias particulares de los integrantes de
grupos étnicos diversos.82
Recordemos que el Estado de Oaxaca incorporó en su texto
Constitucional el derecho de los municipios con población
indígena a elegir a sus autoridades a través de
procedimientos democráticos tradicionales; es decir,
mediante un sistema electoral propio. Este derecho se
complementa con aquel de recibir tutela efectiva a nivel
federal para garantizar el ejercicio de este derecho
colectivo.83
En la misma línea, la Constitución panameña, en su
artículo 144, número 5 ha adoptado la figura del circuito
electoral, que consiste en el establecimiento de
circunscripciones electorales especiales en las que se
puede elegir autoridades, por medio de procedimientos
diferentes a los previstos por el sistema electoral
estatal. Esta innovación normativa abre la posibilidad para
que en poblaciones con mayoritaria concentración de
población indígena y factores históricos y culturales
82 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. CasoMoisés Ramírez Santiago y otros vs. Instituto Estatal Electoralde Oaxaca y otra, Tesis XX/2008. Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materiaElectoral, año 1, número 2, 2008, p. 53. 83 María Luisa Acevedo y María Teresa Pardo, “ReformasConstitucionales y derechos culturales de los pueblos indígenasde Oaxaca”, Cuaderno del Sur, num. 4, Oaxaca, 1993, citado por:López Bárcenas, “Elecciones por Usos y Costumbres en Oaxaca, p.355. Disponible enhttp://www.bibliojuridica.org/libros/4/1627/20.pdf.
diversos puedan desarrollar procesos electorales conforme a
sus tradiciones.84
La propuesta de alcanzar un sistema electoral
plurinacional, capaz de integrar a sus partes, sin
despersonalizarlas; es una exigencia ante un modelo de
imposición cultural homogeneizadora, enajenante e
impositiva. Se plantea un reconocimiento mutuo, respetuoso,
coordinado y de mutuo aprendizaje sobre las diferentes
formas y métodos con los que se puede llevar a efecto un
proceso electoral. Todo esto, lejos de romper la unidad
democrática del país, la profundiza porque potencia el
efectivo ejercicio de los derechos de participación de
grupos humanos minoritarios, tradicionalmente excluidos.
La investigación politológica contextualizada y el
diálogo intercultural intenso posibilitarán que pueblos
diversos elijan, de forma sustancialmente democrática y
respetuosa de los derechos de grupos e individuos, a sus
autoridades y representantes, promoviendo además el
fortalecimiento de la representatividad política y la
legitimación del ejercicio del poder político.
84 “El Circuito Electoral no es más que la agrupación de unadeterminada cantidad de población electoral. (…) Para agrupar lapoblación en circuitos electorales, se debe tomar en cuenta comocriterios básicos: (…) las divisiones políticas actuales; laproximidad territorial; la concentración de la poblaciónindígena; los lazos de vecindad; las vías de comunicación…” Ver:Dirección Nacional de Organización Electoral, Departamento deCapacitación de Funcionarios Electorales y otros, OrganizaciónPolítica del Estado Panameño y Los criterios electorales paraEscoger Sus Autoridades, Módulo 4, 1995. Disponible enwww.tribunal-electoral.gob.pa/elecciones/educa_civica/.../modulo-04.doc
La democracia procedimental tiene que ser versátil,
mutable pero en esencia, buscar el mismo fin; la
consolidación de un sistema de democracia real, a través de
la práctica material de los valores democráticos, aunque
por medio de procedimientos diversos. La imposición de
métodos electorales excluye la participación de sectores
sociales, desvirtuando el fin perseguido, que no es otro
que la participación efectiva de la ciudadanía en la toma
de decisiones de interés general. La democracia procedimental,
con enfoque plurinacional posibilita la consolidación de
una democracia representativa y participativa bajo
condiciones igualitarias de participación dentro de los
sistemas políticos latinoamericanos, lo cual es altamente
coherente con el carácter centrífugo que tiene la soberanía
y el derecho a la autodeterminación, bajo un modelo
constitucional de derechos y justicia.85
V. Consulta previa, libre e informada: derecho o
formalismo
Indiscutiblemente, la doctrina política más extendida en el
mundo actual es la democracia, la misma, que conforme
afirma Samuel Huntington ha experimentado un auge durante
los años setentas, lo que él denominó la tercera ola
85 Vitale, Ermanno, “Norberto Bobbio y la DemocraciaProcedimental”, Roma, Universidad de Sassari, disponible en:http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:filopoli-2005-26-CA504E04-8130-9FA1-B22B-6C683F071869&dsID=norberto_bobbio.pdf (04-01-2010).
democrática.86 Debemos decir también, que este sistema, en
nuestros días, goza todavía de buena salud pese a que se
han evidenciado algunos brotes importantes de
autoritarismos, especialmente en América Latina.87
Una de las características propias de la democracia
contemporánea tiene que ver con su carácter poliárquico, lo
que implica la concurrencia de una multitud de actores que
ejercen algún tipo de poder político como los sindicatos,
las asociaciones y el propio estado, pero que justamente
por ser actores con poder, se equilibran entre sí, impiden
el dominio de un solo actor, pero que a la vez tiende la
necesidad de llegar acuerdos entre los diferentes autores.
Así, las decisiones que pueden alterar la vida social son
tomadas como producto de un debate, una medición de fuerzas
y múltiples consensos.88
Ahora bien, la capacidad de imponer criterios, por medio de
actos normativos, administrativos y jurisdiccionales es una
de las características del estado; no obstante, este poder
de decisión atribuible al estado no puede ser absoluto,
sino que se encuentra limitado por ciertos derechos
86 Samuel Huntington, La Tercera Ola. La democratización a finales del siglo XX,Buenos Aires, Paidós, 2014.87 A inicios del siglo XIX, Alexis de Tocqueville señaló que lademocracia se impondrá como sistema político en el mundo dada laimportancia que le da al principio de igualdad. No obstante elautor advierte sobre la tendencia hacia la independenciaindividual que puede derivar en anarquía o en servidumbre.Enrique Aguilar, Alexis de Tocqueville: Una lectura introductoria, BuenosAires, Sudamericana, 2008, p. 70.88 Robet Dahl, La Poliarquía, Participación y oposición, Madrid, Tecnos,1997.
atribuibles a toda persona e incluso a colectivos
determinados, cuya posición minoritaria y su consecuente
desventaja cuantitativa los hace merecedores de un trato
especial, respecto de los temas que atañen exclusiva o
principalmente al grupo en cuestión.
El trato distinto que se le da a ciertos sectores sociales
no es una medida arbitraria, por el contrario son medidas
necesarias para permitir que personas o grupo de personas,
que por razones fácticas, materiales o culturales no pueden
ejercer a plenitud sus derechos fundamentales, lo hagan.
Así, el artículo 11, número 2, inciso segundo de la
Constitución de la República establece que “nadie podrá ser
discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento…” a
la vez que complementa al tradicional principio de igualdad
formal, en su inciso siguiente, introduciendo la obligación
estatal de “…adoptar[á] medidas de acción afirmativa que
promuevan la igualdad real en favor de los titulares de
derechos que se encuentren en situación de desigualdad.”
Lo contrario sería dejar a merced de mayorías inestables y
coyunturales la toma de decisiones sobre el reconocimiento
y garantías de derechos y valores jurídicos de la más alta
jerarquía normativa; consecuentemente, se franquearía una
suerte legitimación a lo que podríamos caracterizar como
una dictadura de mayorías; con lo que se implementaría un
régimen en el que regiría la ley del más fuerte.
Por otra parte, los derechos fundamentales, por su anclaje
en la dignidad de las personas mantienen un carácter
contramayoritario, opuesto criterios utilitaristas; según
los cuales, la ley moral por excelencia es aquella que
produce la mayor cantidad de felicidad, a la mayor cantidad
de las personas.89 Desde esta perspectiva, no resulta
viable, dentro de un estado constitucional de derechos y
justicia, hablar de sacrificar el ejercicio de los derechos
que los pueblos indígenas tienen, respecto de sus
territorios ancestrales, bajo el argumento de promover el
desarrollo económico de la gran masa poblacional de un
país.
De ahí que los derechos humanos, en contradicción con la
ley de la selva, se presentan como la “ley del más
débil”.90 Por otro lado, si todas y todos somos parte de
una misma sociedad, entonces todas y todos tenemos derecho
89 El utilitarismo fue planteado por Benthan, en su obra inmortalIntroducción a los principios de la moral y la legislación, que tuvo importanteinfluencia en la filosofía inglesa del siglo XIX y en larevolución industrial. El utilitarismo se basa en el axiomaúnico que alude a la producción de felicidad en términoscuantitativos. No obstante, se trata de una ideología quecontradice la máxima kantiana, según la cual una persona nopuede ser tratado como medio para fines que no le sean propios;toda vez que, muchas veces para producir felicidad a lasmayorías, resultaría necesario sacrificar a las minorías. Unejemplo de ello, podría ser la aplicación de la pena capital aun ser humano, bajo el criterio de fomentar en la ciudadanía lapercepción de seguridad, o la esclavitud de unos cuantos paraevitar que más personas tengan que realizar trabajosdesagradables. Para ampliar esta información, se recomienda lalectura de Robert E. Goodin, “La utilidad y el bien”, en PeterSinger, Compendio de Ética, Madrid, Alianza Editorial, 4a. Ed.,2007, pp. 337-346. 90 Para esta afirmación, hemos adoptado como nuestra ladenominación del libro de Luigi Ferrajoli “Derechos y Garantías.La Ley del más Débil, Editorial Trotta, Segunda Edición, Madrid,2001.
a participar y a influir en el desarrollo de un plan de
vida colectivo, en calidad de interlocutores válidos, en el
que toda exclusión deba ser proscrita por ser contraria a
la más elementar concepción de democracia.
En realidades como la ecuatoriana, no podemos dejar de
relacionar a los derechos colectivos con aquellos que hacen
referencia a la protección del medioambiente, toda vez que
los asentamientos afrodescendientes e indígenas dependen
material y espiritualmente en gran medida de su territorio;
de hecho sería imposible entender su existencia, al margen
de su territorio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de
la sentencia que resolvió el caso de la comunidad Sarayaku,
frente a Ecuador, en lo que respecta al valor inmaterial de
los territorios ancestrales sostuvo “…que al desconocerse
el derecho ancestral de las comunidades indígenas sobre sus
territorios, se podrían estar afectando otros derechos
básicos, como el derecho a la identidad cultural y la
supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus
miembros. Puesto que el goce y ejercicio efectivos del
derecho a la propiedad comunal sobre la tierra garantiza
que los miembros de las comunidades indígenas conserven su
patrimonio, los Estados deben respetar esa especial
relación para garantizar su supervivencia social, cultural
y económica.”91
91 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la ComunidadSarayaku, versus Ecuador, Sentencia de 27 de junio de 2012 (Fondoy Reparaciones), párr. 212.
En la cosmovisión indígena, en contraposición con lo que
ocurre en la cultura europeo-mestiza, se comprende al ser
humano desde una perspectiva holística, es decir, como una
de tantas especies que habitan el planeta, y no como dueño
de su entorno natural al que debe dominar y hasta destruir
en aras de su “civilización”, hace que entre estas dos
formas de entender las relacionarse con el entorno natural
se generen conflictos que enfrentan a una población
mayoritaria arrogante ante cualquier forma de pensamiento
diferente, que busca vorazmente la satisfacción de sus
intereses patrimoniales, sin importar que para ello tenga
que llevar por delante a los derechos de sectores
políticamente indefensos.
VI. Multiculturalidad, política y estado.
Los legítimos, pero a su vez contradictorios intereses
creados alrededor de los recursos naturales que yacen en
los territorios de los pueblos ancestrales, obligan al
estado a adoptar una posición mediadora, pero sobre todo
garantista de derechos; lo que muchas veces le obliga a
incurrir en razonamientos ponderativos; en virtud de los
cuales y para cada caso en concreto, se preferiría la total
satisfacción de uno de los derechos en conflicto, por sobre
la del otro. No obstante, adoptará la medida que lesionado
al derecho relegado, en la menor medida de lo posible, sin
que por esta causa se descarte la posibilidad, que ante una
situación ulterior, el derecho lesionado pueda ser
preferido en relación al primero.
Ante situaciones como las descritas, el sistema jurídico
nacional incorporó la figura de la consulta previa como un
derecho colectivo, de jerarquía constitucional;92 en virtud
de la cual, para la toma de “...las decisiones estatales
que puedan afectar el medio ambiente deberán contar
previamente con los criterios de la comunidad”93 afectada
de forma directa.
Ahora bien, podría decirse que al momento de hablar de
únicamente de consulta, como mecanismo e participación
ciudadana, no se le está atribuyendo al criterio de los
pueblos consultados una consecuencia jurídico-vinculante.
Este es el modelo nacido en la Constitución Política de
1998 y que pervive en la Constitución de 2008, en su
artículo 57, número 7. Sin embargo, este estándar de
derecho interno vendría a ser cuestionado por los92 La Consulta previa, aparece por primera vez en el sistemaconstitucional ecuatoriano, en la Constitución de 1998,particularmente en su artículo 84, número 5, cuyo tenor literalestablece: “El Estado reconocerá y garantizará a los pueblosindígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, elrespeto al orden público y a los derechos humanos, lossiguientes derechos colectivos:… 5 Ser consultados sobre planesy programas de prospección y explotación de recursos norenovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlosambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esosproyectos reporten, en cuanto sea posible y recibirindemnizaciones por los perjuicios socio - ambientales que lescausen.”93 Tribunal Constitucional, Resolución No. 006-2003-AA (R.O. 164,8-IX-2003).
estándares internacionales, especialmente los establecidos
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el
Sistema Universal de Naciones Unidas, por las razones que
esgrimiremos en adelante.
Desde este punto de vista, que si bien la consulta previa
es reconocida como un derecho fundamental, de dimensiones
colectivas; que por el hecho de ser tal, se presenta como
una prerrogativa humana frente al poder estatal, creando
obligaciones de respeto, protección y promoción para éste.
Sin embargo, parecería ser que, al no ser vinculante el
criterio de las ciudadanas y ciudadanos consultados, la
consulta previa solamente admite sugerencias que se
formulan al poder, y éste al fin de cuentas tomará la
decisión que a bien tuviere.
Pese a esto en Ecuador, la consulta previa es un derecho
fundamental en sentido débil, pese a que de conformidad con el
artículo 11, número 6 de la Constitución de la República,
según el cual “Todos los principios y los derechos son
inalienables, irrenunciables, indivisibles,
interdependientes y de igual jerarquía.” No obstante, este
es quizá, el único derecho fundamental en Ecuador y quizá
en el mundo en que la responsabilidad estatal se agota con
el solo desarrollo de un proceso consultivo, sin que los
pueblos consultados tengan la posibilidad de contrarrestar
las envestidas del poder.
Concordantemente, debemos considerar que el artículo 11,
número 5 de la Constitución ecuatoriana establece que en
materia de derechos fundamentales se deberá “aplicar la
norma que más favorezca su efectiva vigencia…”.
Concordantemente, El artículo 424, inciso segundo de la
Constitución de la República reconoce la primacía de los
tratados internacionales “…que reconozcan derechos más
favorables a los contenidos en la Constitución…”.
Antes de considerar algunos aspectos de loa estándares
establecidos por la Corte Constitucional ecuatoriana para
la consulta previa, es menester recordar que el sistema
jurídico ecuatoriano, la Constitución de la República prevé
dos tipos de consultas que se presentan como derechos
colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas.
El primer tipo de consulta es aquella prevista en el
artículo 57, numeral 7 de la Constitución de la República,
la misma que se relaciona con los efectos concretos que
podrían generar actividades administrativas de prospección,
explotación y comercialización de recursos naturales no
renovables, respecto al medio ambiente y a los derechos
culturales y territoriales de los pueblos indígenas.
El segundo tipo de consulta previa es la establecida en el
artículo 57, numeral 17 de la Constitución, relacionada con
la consulta que deben realizar las autoridades estatales,
con competencias normativas para la adopción de medidas
legislativa que puede afectar cualquier derecho colectivo
de estos sujetos colectivos de derecho. El tercer tipo de
consulta previa es aquella denominada “consultas
ambiental”, cuyo propósito se desprende de su propia
denominación.
Pese a esta distinción conceptual, tan propia de los
sistemas jurídicos de la sociedad mayoritaria por estar
atadas a categorías como acto normativo o acto
administrativo, que no son más que actos de autoridad que
producen afectos cuantitativamente diferentes. Más allá de
este carácter estado céntrico de entender las categorías
jurídicas y de formular las instituciones, aun cuando se
trata de mecanismos de pretendido acercamiento cultural; la
Corte Constitucional Ecuatoriana ha fijado algunos
estándares importantes, que si bien no superan el carácter
jerarquizador y a mantener esta vocación formalista que
tiene la consulta previa en nuestro país, de alguna manera
operativiza, el ejercicio de este derecho.
En lo que respecta a la consulta pre-legislativa, la Corte
Constitucional ecuatoriana ha manifestado que la autoridad
consultante deberá cumplir, al menos, con tres requisitos
fundamentales.
1) Organizará e implementará la consulta prelegislativa,dirigida de manera exclusiva a las comunas, comunidades,pueblos y nacionalidades, antes de la adopción de unamedida legislativa que pueda afectar cualquiera de susderechos colectivos, sin perjuicio de que se consulte aotros sectores de la población. 2) La consulta previaprelegislativa, en tanto derecho colectivo, no puedeequipararse bajo ninguna circunstancia con la consultaprevia, libre e informada contemplada en el artículo 57,numeral 7, ni con la consulta ambiental prevista en elartículo 398 de la Constitución. 3) Que los
pronunciamientos de las comunas, comunidades, pueblos ynacionalidades se refieran a los aspectos que puedanafectar de manera objetiva a alguno de sus derechoscolectivos.94
En contraposición, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, al resolver el caso Yakie Axa y, seguidamente los
casos Sawhoyamaxa y Saramaka, en este último con mayor
claridad, establece, que en ejercicio de sus atribuciones
interpretativas sobre el mismo Art. 21 “…cuando se trate de
planes de desarrollo o de inversión a gran escala que
tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka,
el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los
Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento
libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y
tradiciones.”
La lectura de este precedente jurisprudencial demuestra por
sí misma que la Corte Constitucional mantiene el divorcio
que existe entre el derecho interno y el derecho
internacional, en esta materia. Claramente el fallo del
máximo órgano de interpretación y control constitucional se
consume en temas procedimentales y no hace mención alguna
al contenido o al efecto que tiene el pronunciamiento de
los pueblos que son consultados.
La Corte Constitucional del Ecuador ha establecido los
estándares mínimos que debe tener un proceso de consulta
94 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 001-10-SIN-CCde 18 de marzo del 2010, Casos acumulados No. 0008-09-IN Y 0011-09-IN, Registro Oficial Suplemento 176 de 21-abr.-2010 pp. 31-32.
para ser entendida como legítima, y como tal permitiría
proceder a desarrollar cualquier tipo de proyecto que
afecte territorial y culturalmente a las comunidades,
pueblos y nacionalidades ancestrales.
En el desarrollo del problema jurídico número 10 del
precedente jurisprudencial al que hago referencia, la Corte
Constitucional, textualmente expone: “En cuanto al alcance
de la consulta, siendo que su resultado no es vinculante
para el Estado y sus instituciones, la opinión de los
pueblos consultados sí tiene una connotación jurídica
especial, (cercana a aquella que tiene el soft law en el
derecho internacional de los derechos humanos), sin que eso
implique la imposición de la voluntad de los pueblos
indígenas sobre el Estado.”95
El precedente citado deja en claro que la consulta
previa es aún menos que un tipo de derecho fundamental, en
sentido débil (soft law); no obstante, en un estado
constitucional de derechos y justicia, en el que la
Constitución, en su artículo 3, número 1 textualmente
considera, entre los deberes primordiales del estado, el
“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de
los derechos establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales, en particular la educación,
la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua
para sus habitantes.”
95 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 001-10-SIN-CC,Casos acumulados No. 0008-09-IN y 0011-09-IN, Registro OficialSuplemento 176 de 21-abr.-2010.
Debe indicarse que concordantemente con el artículo
transcrito, el artículo 10 de la propia Constitución
establece que todas las personas, comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos son titulares, y por tanto
gozan de los derechos garantizados en la Constitución y en
los instrumentos internacionales. La Constitución, lejos de
distinguir entre derechos humanos fuertes o débiles,
proclama la igual jerarquía entre todos y cada uno de los
derechos colectivos y humanos; esto solamente quiere decir
demostrar que en materia de consulta previa sigue
existiendo incoherencias normativas y jurisprudenciales que
más allá de regular el ejercicio de un derecho, lo
restringe y peor aún le reduce su validez jerárquica
respecto a las decisiones del poder, sin reparar en que, si
existen los derechos colectivos es precisamente para
proteger a comunidades ancestrales de la voraz e
irrespetuosa forma de desarrollarse de la sociedad
mayoritaria.
La consulta previa, en el sistema jurídico ecuatoriano
es un derecho colectivo, que a diferencia de todos los
demás derechos fundamentales no es plenamente exigible por
la vía judicial, por lo que exigiría una argumentación
indirecta que lo ancle a otros derechos fundamentales en
sentido fuerte para poder estirar el ámbito de protección
al respecto. Es decir, cabría la posibilidad de apelar a
una garantía fundamental como la acción de amparo, tutela
(Colombia) o protección (Uruguay) en defensa del
medioambiente o del derecho a la salud o a la vida de las y
los pobladores de los pueblos aledaños al proyecto por
ejecutarse, a fin de solicitar medidas cautelares que
puedan detener la ejecución de los trabajos.96
Pero una acción como esta no siempre responde a
intereses colectivos de precaución97 o de reparación por
los daños causados, pese a la responsabilidad objetiva que
en materia de derechos humanos tiene el estado, en cuanto a
sus obligaciones de tutela e inclusive a la luz del
principio de precaución, que si bien es una garantía que
nació exclusivamente en el derecho ambiental, por su
estructura cautelar puede, sin duda, ser extensible a la
totalidad de derechos humanos y de derechos
fundamentales.98
96 Constitución de la República del Ecuador, artículo 87.- “Sepodrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientementede las acciones constitucionales de protección de derechos, conel objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza deviolación de un derecho.”97 De acuerdo con María Isabel Troncoso “…el principio deprecaución consta de dos elementos esenciales, una constante quese refiere al hecho de tratarse de una situación deincertidumbre respecto de de la existencia de un riesgo de dañograve e irreversible y, como segundo elemento, la exigencia detomar medidas prematuras, proporcionadas y aptas para evitar eldaño sospechado…” María Isabel Troncoso, “El principio deprecaución y la responsabilidad civil”, Bogotá, UniversidadExternado de Colombia, 2013, p. 210 versión electrónicadisponible enhttp://portal.uexternado.edu.co/pdf/revistaDerechoPrivado/rdp18/MariaTroncoso.pdf (fecha de consulta 12-08-2014).98 Existe una íntima relación entre el derecho a gozar de unmedioambiente sano y la consulta previa, tanto es así que enconstituciones como la colombiana (Art. 79) o venezolana (Art.120) se los trata dentro de una misma disposición, aunquetampoco se les atribuye efectos vinculantes.
Por otro lado, al no ser vinculante el pronunciamiento de
la población afectada, la consulta previa pasa a ser una
decisión de autoridad administrativa, es decir ingresa a la
esfera de lo político y con ello, se convierte en
instrumento de defensa de intereses sectoriales,
electorales y hasta partidistas. Todo lo cual, desvirtúa la
noción misma de la protección a las minorías.
En suma, la consulta previa según ha sido acuñada por
nuestros sistemas normativos, no es más que un mero
requisito burocrático o una mera formalidad de tipo
informativo bienintencionado pero ingenuo, porque “…no es
suficiente con informar a la comunidad las decisiones
estatales sobre los actos que podrían afectarlos, sino que
es necesario buscar la participación de la comunidad…”; sin
embargo esta participación se robustece, se fomenta y
compromete a la ciudadanía cuando es efectiva. Si el estado
tiene la posibilidad de hacer oídos sordos a la voluntad de
las comunidades afectadas, cuál sería entonces la
motivación para participar pacíficamente en un proceso
consultivo donde el estado se juega millones de dólares.
VII. El derecho colectivo a la consulta previa desde el
Derecho Internacional.
Las relaciones de confrontación entre un estado propietario
de la riqueza subterránea y comunidades ancestrales, dueñas
de la superficie por adjudicación del propio estado, nos
presenta una pugna de poder en el que uno de los
interesados participa en el debate en calidad de juez y
parte. El hecho de que el pronunciamiento no sea vinculante
para la autoridad administrativa y la consagración de
cláusulas abiertas a cualquier interpretación atribuible a
la administración, como aquella de que siempre que sea
posible, como tal, hace de la consulta previa un trámite
más, dentro de nuestro sistema jurídico constitucional de
derechos, sobre todo si atendemos a la posición asimétricas
que existe entre el estado consultante y los pueblos
consultados.
De esta relación de sometimiento se derivarán conflictos
violentos de resistencia y el estado responderá de forma
brutalmente represiva, conforme la historia más reciente lo
registra.
En este punto, tampoco cabe buscar medidas de compensación
para los pueblos originarios de las zonas que serán
afectadas. La figura de la indemnización, sobre todo la
pecuniaria no puede ser aplicable para estos casos. A los
pueblos indígenas no se los puede reubicar en nuevas
tierras, dadas las connotaciones místicas que se le
atribuye a sus territorios. Debe indicarse que la
cosmovisión ancestral hace pensar, en cuanto a la propiedad
del territorio, una relación inversa a la de la cultura
mayoritaria. Así, para las comunidades ancestrales, el
pueblo pertenece al territorio y él depende toda su
subsistencia material y cultural. Una reubicación
conllevaría a la enajenación cultural y con ello, la
consecuente alienación de su identidad.
Antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 2008,
el ex Tribunal Constitucional del Ecuador concedió una
acción de amparo constitucional y dispuso la suspensión los
efectos derivados de la ejecución de una concesión minera
del Área Nueva Cayapas del bloque 1, fundamentando su
decisión en derechos ambientales y colectivos. Un fragmento
de tal resolución, me permito transcribir:
"Que la concesión minera, a no dudarlo, afectaráambientalmente a los centros chachis y pueblos negros quehabitan en la zona de concesión, en posesión ancestral deesas tierras o cuya propiedad ha sido ya legalmentereconocida, en algunos casos, tierras que se encuentranbañadas por el río Cayapas, que constituye vía decomunicación de integración de tales pueblos, recursoindispensable para el desarrollo de su vida diaria, delque dependen para la alimentación, mediante la pesca, ypara la higiene con el uso de sus aguas, por lo que,procedía la consulta previa a la concesión, tanto más queel artículo 88 de la Constitución manda que toda decisiónestatal -como es la concesión minera- que pueda afectaral medio ambiente deberá contar previamente con loscriterios de la comunidad, para lo cual ésta serádebidamente informada…”99
Creemos que la conservación de la vida humana está por
sobre cualquier otro interés patrimonial cuyo argumento de
progreso y desarrollo nacional ha quedado históricamente
desmentido, cuando en nuestro país, han pasado más de tres
décadas de explotación petrolera sin evidenciar una mejoría
en la calidad de vida de los sectores más deprimidos.
99 Tribunal Constitucional (Resolución No. 170-2002-RA, R.O. 651,29-VIII-2002).
Por el contrario, lo que es fácilmente comprobable es la
cada vez más acentuada polarización económica, con todos
los problemas sociológicos que esto conlleva. Es decir, la
riqueza de todos está beneficiando a unos pocos. Llama la
atención sobre manera que el Tribunal Constitucional haya
establecido estándares más garantistas que la Corte
Constitucional, lo que puede ser entendido también como un
incumplimiento al principio fundamental de progresividad y
no regresividad, consagrado en el artículo 11, número 11 de
la Constitución de la República, cuyo texto, literalmente
expone: “El contenido de los derechos se desarrollará de
manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia
y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará
las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y
ejercicio.”
Si lo argumentado hasta aquí fuere cierto, entonces
podríamos pensar en que existen pronunciamientos
inconstitucionales que emanan de la Corte Constitucional,
con lo cual no son solamente los derechos humanos los
podrían verse desprovistos de protección, es el propio
constitucionalismo ecuatoriano el que podría verse en
indefensión, lo que claramente nos obliga a cuestionarnos
sobre el futuro de nuestra, hasta el día de hoy, tan débil
democracia.
VIII. Multiculturalismo y la Administración de justicia
no estatal.
Como cualquier fenómeno social, la producción jurídica es
inherente a la existencia humana. No ha existido grupo de
personas capaces de interactuar, sin contar con reglas
mínimas de conducta. Donde existen dos personas y éstas
empiezan a interactuar, el derecho se hace presente.
Los diferentes mecanismos de solución de conflictos y
direccionamiento de modos de proceder responden a una
necesidad existencial de carácter colectiva que se
desarrolla según ciertos lineamientos y presupuestos
culturales derivados de una cosmovisión particular de la
cual emanan normas de convivencia social para adecuar la
vida social a los sistemas morales y filosóficos
establecidos por la experiencia milenaria de cada cultura.
Por tanto, entendiendo al derecho como un fenómeno cultural
institucionalizado, solamente puede explicarse a sí mismo a
partir de una dimensión histórico-evolutiva, atendiendo a
los valores reinantes en cada época. Para Fabio Ciaramelli,
“También las normas jurídicas son significados sociales. Se
distinguen de los demás por ser significados sociales
sancionados, estabilizados, a los que la sociedad confía la
tarea de conservar el núcleo central de la significación
social que responde a la necesidad de (identidad y)
conservación.”100
Quizá, la idea de la hipótesis fundamental, sostenida por
Hans Kelsen en su Teoría Pura del Derecho, de la cual emana
100 Fabio Ciaramelli, Instituciones y normas, Madrid, Trotta, 2009, p.41.
toda forma legítima de norma jurídica puede ser encontrada
en aquel sistema evolutivo de valores sociales. Señala
Kelsen “La voluntad del primer constituyente debe ser
considerada, pues, como poseedora de un carácter normativo,
y de esa hipótesis fundamental debe partir toda
investigación científica sobre el orden jurídica
considerado.101
La cosmovisión adquiere fuerza coercitiva cuando existe
conciencia individual y colectiva sobre la legítima
obligatoriedad de la que un mandato se encuentra envestido.
Esta convención social puede expresarse por escrito o por
tradición oral. Lo que realmente importa es que esa
conciencia de exigibilidad de las normas que permiten la
convivencia pacífica al interior de un cuerpo social,
trasciende en el tiempo y se auto depura, mediante la
dinámica participación de la persona como agente activo en
la producción y reproducción de la cultura.
Podría decirse entonces, que el Derecho desde su
perspectiva más amplia, nace como reflejo de la necesidad
social de identificarse a sí misma como un ente colectivo
diferente a los demás y también, de la necesidad de
distinguir y catalogar una serie de principios, valores e
identificar algunos fines como socialmente valiosos como
sería el caso de la defensa de la paz interna y externa del
grupo, resolver problemas entre personas, la conservación
101 Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 4ta.Ed, 9na. reimpresión, 2009, p. 173.
de la cultura y de la identidad; y en fin, cualquier otro
requerimiento social que pueda ser satisfecho con una
determinada forma de acción u omisión.
John Rawls, en su Teoría de la Justicia considera que las
libertades básicas son las denominadas libertades
políticas, que requieren de un segundo principio, el de
distribución del ingreso y la riqueza social.102 Lo que
importa enfatizar, en este punto del trabajo, es que la
identificación de los valores de mayor jerarquía dentro de
una sociedad depende de la tradición y de la ideología
dominante y no de verdades morales absolutas, por lo que
cualquier sistema de valores que tienda a la paz social
solo puede ser tenido como mejor que otro, de acuerdo con
los efectos que su implementación produzca. Naturalmente,
los efectos serán diferentes, de acuerdo con la forma de
entender la vida por parte de cada grupo humano.
De lo hasta aquí expuesto, se infiere que el Derecho al ser
una creación humana, según lo concebido por Karl Marx tiene
un carácter superficial o superestructural que no le
permite ser concebida como una técnica ideológicamente
neutra o imparcial.103 La demarcación territorial de la
102 John Rawls, Teoría de la Justicia, México, Fondo de CulturaEconómica, 9na. reimpresión, 2012, pp. 67-74.103 Sobre el carácter superestructural del derecho en lafilosofía de Marx, se recomienda la lectura de Ricardo Guastini,“El Derecho como superestructura: ¿en qué sentido?”, en Materialpara una Historia de la Cultura Jurídica, Oscar Correas (Trad)., México,Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. Versióninformática de libre acceso:
cultura y la jerarquización d posiciones sociales hace del
derecho un producto de las élites políticas cuyo ámbito
espacial de la vigencia está condicionado por su radio de
influencia, más no por la división político administrativa
de los Estados contemporáneos.
El Ecuador, reconocido como un Estado multicultural y
plurinacional por el artículo primero de su Constitución
debe reconocer que especialmente en sus puntos limítrofes
con la República del Perú, existen zonas de pueblos
indígenas que viven su cultura y desarrollan sus sistemas
jurídicos, sin preocuparse siquiera de qué lado de la
frontera están. Generalmente desarrollan sus actividades en
territorio de los dos estados.
El modelo de estado plurinacional y multicultural, pese a
ser un reconocimiento expreso de la diversidad no
significa: a) romper la Unidad Nacional, b) atentar contra
la unidad territorial del país, c) atentar contra los
Símbolos Nacionales de la Patria, que el proceso histórico
los ha reconocido como tales, reconoce la coexistencia de
diversas estructuras sociales dentro de su territorio.
Este reconocimiento constitucional no puede limitarse a la
expresión artística o al vestuario sino que se extiende a
todas las expresiones culturales posibles, entre ellas: al
sistema político, religioso, médico, económico,
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/critica/cont/10/teo/teo6.pdf (fecha de consulta: 07-09-2014).
lingüístico, educativo y naturalmente al aspecto jurídico,
en sentido adjetivo y sustantivo.
En este sentido, resulta coherente que el modelo
constitucional ecuatoriano se autodefina como "estado de
derechos" en dos sentidos trascendentes: por una parte,
identificando a los derechos fundamentales y humanos como
máxima fuente normativa y por otra, reconociendo en el
pluralismo jurídico una manera de reconocimiento formal de
la juridicidad que materialmente han tenido los sistemas
jurídicos internos e internacionales que han cohabitado con
el sistema estatal, incluso antes de nuestra existencia
como colonia española y como República.104
Así, desde la óptica del estado de derechos, los sistemas
de justicia indígena son expresión de esta pluralidad
ineludible y por ello deben ser respetados y promovidos; no
obstante, al igual que todas las demás fuentes de derecho,
sucumbe ante el poder político dominante de la cultura
mayoritaria que levantando la bandera de los derechos
humanos, impone fundamento y límite105 a los sistemas
jurídicos coexistentes, reservándose para sí un poder de
veto en cuanto al tipo de decisiones que emitan las
autoridades tradicionales. De esta manera, el sistema
104 Kowii, Ariruma, De la Exclusión a la Participación, pueblosindígenas y sus derechos colectivos en el Ecuador, Quito, AbyaYala, 2000, p. 133.105 Ramiro Ávila Santamaría, Constitución del 2008 en el ContextoAndino, Análisis de la Doctrina y el Derecho Comparado,Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Serie Justicia yDerechos Humanos, libro No. 3, Quito, 2008, pp. 35-36.
estatal se reserva para sí, la posibilidad de definir lo
que habrá de entender por jurídico, y naturalmente las
expresiones normativas no jurídicas o anti-jurídicas. “en
ese sentido, el de definir es un acto de ejercicio del
poder. Es una conducta autoritaria, soberbia. Cierra el
diálogo, muestra descarnadamente las jerarquías…”106
La función finalista del derecho como técnica,107 en
coordinación con la prerrogativa que tienen las
nacionalidades y pueblos ancestrales de reivindicar su
identidad cultural y por tanto, su tradición jurídica,
guarda una especial relación con los principios que
integran el sumak kawsay puesto que estas manifestaciones
jurídicas buscarán como objetivo base el mantener la
niveles de fraternidad en las relaciones humanas que se dan
al interior de la sociedad, promover la convivencia
armónica del ser humano para con la Naturaleza,108 y el106 Ricardo Rabinovich-Berkman, ¿Cómo se hicieron los derechos humanos?,Buenos Aires, Didot, 2013, p. 29.107 Al identificar el carácter técnico del Derecho,intencionalmente excluyo la posibilidad de entender a lojurídico como parte de un conocimiento científico; entre tantasrazones, por tratarse de una creación humana superficial queemana de una concepción particular del bien, que en ningún casopuede ser elevado a la categoría de conocimiento moral objetivo.Ver Manuel Atienza, Introducción al Derecho, Fontarama, cuartareimpresión, México D.F., 2007, p. 249.108 En ocasiones, se suele confundir a la Pachamama que es unadeidad antropomorfa, esposa de Pachacámac, dios creador delpueblo inca, con la naturaleza como tal. Posiblemente, laconfusión se deba a que Pachamama es la diosa protectora de lanaturaleza desde que algunos animales como serpientes y zorroshicieron posible el escape de su hija e hijo, conocidos como losWillcas, desorientando a su tío persecutor que queríaasesinarlos en venganza con su hermano, Pachacámac que condenó a
restablecimiento de la paz y el orden interno y externo a
la comunidad.
En tal sentido, a partir de la diferencia conceptual que la
sociedad mayoritaria y las comunidades ancestrales tienen
respecto del buen vivir empieza a generar una lógica
jurídica distinta que nos llevara a construcciones
sustantivas y adjetivas diversas que promueven fines
distintos, aunque complementarios.
Bajo este criterio, la gran mayoría de comunidades, en
búsqueda del restablecimiento de la armonía y del orden
social han desarrollado una vocación preventiva donde la
autoridad, originada y legitimada por la propia
colectividad interviene ante un conflicto inminente a fin
de tomar medidas como el consejo de la autoridad
comunitaria o familiar (amashind) o la advertencia para
evitar que dicho conflicto o conducta llegue a producirse.
En los casos más complejos, y a fin de evitar futuros
desequilibrios sociales se puede llegar hasta a expulsar
definitivamente al que llega a ser calificado como
incorregible.109
su hermano a su confinamiento en una cueva oscura en elinframundo, al haberlo vencido en la guerra por el dominio delmundo de los vivos. Gary Urton, El pasado legendario, Mitos Incas,Madrid, Akal, 2003, pp. 25-33.109 Ardila Calderón, Gerardo, Diversidad es Riqueza, InstitutoColombiano de Antropología, Consejería Presidencial para losDerechos Humanos, Santa Fe de Bogotá, 1992, pp. 74-78.
Una intervención preventiva constituye el consejo que dan
los ancianos, padres o padrinos a una pareja que piensa
divorciarse. Para la realización de la consejería, se
reúnen las familias de los cónyuges e intercambian
opiniones y sugerencias. Recordemos que para estas
comunidades el divorcio es muy mal visto por los comuneros
y puede causar un etiquetamiento social para sus
protagonistas toda vez que produce la disolución de un
hogar; es decir, de la célula fundamental de la comunidad.
De ahí, se desprende la alarma social que genera.
En esta última parte de este trabajo pretendo identificar
algunos de los principios básicos, tanto comunes como
diferentes que existen en los sistemas de justicia indígena
en relación con el sistema procesal estatal, a fin de
identificar algunas de las razones que explican una
eventual incompatibilidad o concordancia entre los mismos.
Antes de proceder con el análisis de los puntos trazados
debo advertir que en adelante hablaré indistintamente de
justicia indígena y de justicias indígenas. En cualquiera
de los casos, no debe pensarse que se trata de un solo
sistema jurídico ancestral. Así, de acuerdo con datos del
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador –
SIISE, en Ecuador existen 19 nacionalidades indígenas, en
las que existen diferentes pueblos con características
propias, con presencia en las tres regiones del país. Estas
nacionalidades y algunos pueblos son: Achuar, A'I Cofán,
Huaorani, kichwa, Secoya, Shiwiar, Shuar, Siona y Zápara en
la amazonia; Awá, Chachi, Epera y Tsáchila en la costa; y
la nacionalidad Kichwa en el área andina, que tiene en su
seno a diversos pueblos. Cada nacionalidad mantiene sus
lenguas y culturas propias.110
Cada pueblo o nacionalidad tiene o puede tener un sistema
propio de administración de justicia; no obstante, por
razones de espacio analizaré a penas uno de los casos
presentados en la comunidad Chibuleo de la provincia de
Tungurahua por ser un caso representativo para el sistema
de juzgamiento de los pueblos de la sierra y por ser un
sistema cercano a mi experiencia académica y profesional.
Por tanto, estas reflexiones son válidas únicamente para el
sistema de justicia en cuestión; en menor medida también lo
sería para sistemas análogos pero de ninguna manera
constituye ni el único ni el mejor sistema de justicia
ancestral.
IX. La etnización de lo jurídico: perspectiva histórica
La ancestralidad de los métodos de solución de conflictos
que reivindican los pueblos indígenas no equivale a un
congelamiento cultural en el tiempo; es decir, no se trata
de arqueología jurídica, sino de sistemas vivos, actuales,
110 http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_napuin.htm (fecha de consulta: 02-09-2014). Nótese que en una citaanterior, se citó al ex CEDENPE, en el que se identificaban a 14nacionalidades recinocidas.
en constante evolución pero que tienen sus raíces en la
memoria más remota de los pueblos originarios.
Los pueblos que ocuparon estos territorios, antes de la
llegada de los españoles vivieron un proceso de fusión
cultural y jurídica permanente. La más significativa es sin
duda la que ocurrió como consecuencia de la conquista Inca,
producida a finales del siglo XV. Este proceso no llegó a
calar profundamente en la estructura social por su relativo
corto tiempo de duración. Por tanto, los sistemas jurídicos
indígenas tuvieron, desde aquella época, una fisonomía
híbrida y en constante cambio.
El poco tiempo que gobernó el imperio Inca sobre estas
tierras no permitió que su gobierno llegue a consolidarse.
A partir de la muerte de Huayna Cápac en 1528, por voluntad
de éste, el imperio fue dividido por primera en su
historia, entre dos centros de poder dirigidos por sus
hijos, Atahualpa y Huáscar. El último de ellos, por ser el
hijo legítimo del Inca, gobernaría el Cuzco aunque por las
reglas de suscesión le correspondía el imperio completo; en
tanto que el segundo, que era hijo de la que sería quizá la
amante más querida del Inca Rey y sobre el cual Huayna
Cápac tenía cierta predilección, gobernaría el extremo
norte de un imperio que se extendía hasta lo que hoy
conocemos como Pasto.
Ante la muerte de Huayna Cápac los hermanos se enfrentaron
en una guerra por la unificación del reino bajo el gobierno
del que resultare vencedor. Atahualpa dio muerte a Huáscar
e impuso su gobierno único.111 Así, por su linaje bastardo y
por la muerte de Huáscar, Atahualpa fue tenido por los
Incas como usurpador del poder legítimo. El Inca Garcilaso
de la Vega, explica cómo los indígenas vieron en la llegada
de los españoles el cumplimiento de una profecía que de
alguna manera hacía pensar que los hombres europeos eran
enviados de alguna divinidad. En sus crónicas, el Inca
Garcilaso de la Vega sobre la llegada de los españoles y la
muerte de Atahualpa afirma:
…de aquí nació que llaman Viracocha a los primeros españolesque entraron en el Perú, porque les vieron barbas y todo elcuerpo vestido. Y porque luego que entraron los españolesprendieron a Atahualpa, Rey tirano, y lo mataron, el cualpoco antes había muerto a Huáscar Inca, legítimo heredero, yhabía hecho en los de la sangre real (sin respetar sexo niedad) las crueldades que en su lugar diremos, confirmaron deveras el nombre Viracocha a los españoles, diciendo que eranhijos de su dios Viracocha, que los envió del cielo para quesacase a los Incas y librasen la ciudad del Cuzco y todo suimperio de las tiranías y crueldades de Atahualpa. 112
Una vez instaurada la conquista y por tanto el proceso de
mestizaje, se produjo un nuevo e inevitable proceso de
imposición cultural y religiosa que amenazó con eliminar
111 Enrique Ayala Mora, Resumen de la Historia del Ecuador,Corporación Editora Nacional, Tercera Edición, Quito, 2008, pp.13-14.112 Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Incas, Caracas,Ayacucho, 3a. Ed., 1991, p. 256.
todo vestigio de cultura nativa, aunque sin llegar a
lograrlo. Resulta poco menos que curioso que en sus cartas
Hernán Cortés en un primer momento se presenta como
admirador de la cultura y especialmente de la arquitectura
y organización social de los pueblos de Tenochtitlán,
actual México y poco tiempo después se convierta en uno de
los mayores genocidas de la historia latinoamericana.113
Ante la brutal represión que se ejerció en contra de los
indígenas y la intención de erradicar cualquier vestigio de
cultura autóctona, os pueblos originarios se vieron
obligados a asentarse en la periferia de las ciudades
ocupadas. No obstante, esta misma marginación permitió
conservar algunos aspectos ancestrales de la cultura, a la
cual se le fueron agregando elementos de origen europeo.
Por ejemplo, la utilización del cepo en el juzgamiento
indígena es una práctica colonial, heredada de los
procedimientos utilizados en la inquisición. Con esto,
quiero destacar, aunque sin entrar en detalles, el rol
determinante que tuvo la Iglesia Católica114 en la evolución
del sistema indígena.
Otro de los elementos que permitieron conservar los
sistemas jurídicos indígenas fue el establecimiento e113 Eduardo Subirats, El Continente Vacío, México, Siglo XXI, 1994,Pp. 53-63.114 Eugenia Sánchez, “El Reto del Multiculturalismo Jurídico. LaJusticia de la Sociedad Mayor y la Justicia Indígena” en ElCaleidoscopio de las Justicias en Colombia, Santos de Sousa,Boaventura y García Villegas, Mauricio (comps.), Tomo II, Siglodel Hombre Editores, Bogotá, 1998, p. 69.
fueros especiales para indígenas, separados de la normativa
aplicable a los conquistadores. La recopilación de las
denominadas Leyes de Indias, demuestran que en 1 542 ya se
establecía: "En los conflictos entre indígenas se aplicarán
sus propios usos y costumbres; siempre que no resulten
claramente injustos".115
Este enunciado puede entenderse como una de las primeras
manifestaciones del pluralismo jurídico así como la oficial
declaración de subordinación del derecho indigenista,
respecto del español, toda vez que eran las autoridades
"blancas" quienes determinarían la "injusticia" o no del
proceder de las comunidades indígenas, de acuerdo con los
parámetros establecidos desde el sistema jurídico español
de la época.
Lamentablemente, cabe decir, y lo propongo como hipótesis
que ha sido defendida, a lo largo de este estudio sobre las
diferentes perspectivas de instituciones jurídicas como
consulta previa, como los procesos electorales y las
estructuras de la hermenéutica jurídica estatal; desde las
Leyes de Indias, hasta la fecha, no hemos avanzado en casi
ningún aspecto sustancial.
La confrontación entre una cultura que presiona por la
homologación y el sometimiento de la cultura minoritaria,
115 Perafán Simmonds, Carlos, Sistemas Jurídicos: Tukano, Chami,Guambiano, Sikuani, Bogotá, Ministerio de Cultura, InstitutoColombiano de Antropología e Historia, 2000, p. 17.
frente a la otra postura que se resiste a la enajenación de
su identidad, produjo tensiones interculturales permanentes
que en ocasiones detonó en violentos enfrentamientos.
Existía pues, una contienda en diametral condición de
desigualdad entre los autodenominados pueblos "civilizados"
y un pueblo que desde el principio de la República fue
constitucionalmente descalificado como una "clase inocente,
abyecto y miserable".116
Bajo este esquema, el diálogo étnico que podría permitir
entendimientos pacíficos resultó ser imposible y las
decisiones políticas y sociales descansarían exclusivamente
en manos de los representantes de la cultura dominante,
matizada con el eufemismo de voluntad general propuesta y
defendida por Rousseau.
"la teoría contractualista de Rousseau fue ampliamente
criticada por los filósofos liberales como Kant y Constant
toda vez que bajo la idea de voluntad general se estaba
creando un monstruo o leviatán, según terminología de
Hobbes, que era capaz de anular la libertad individual de
la persona",117 la misma que velará por intereses de clase y
juzgará de barbárica a toda forma diferente de entender al
mundo.
116 Constitución del Ecuador de 1830, artículo 68, “Este Congresoconstituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutoresy padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio decaridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable.”117Angelo, Papacchini. Filosofía y Derechos Humanos, op.cit. pp. 72-75.
En nuestros días, la función legislativa conserva el
monopolio de la producción de las leyes y por medio del
principio de legalidad, el monopolio del uso legítimo de la
fuerza, de la tipificación de los delitos y del
establecimiento de las atribuciones y competencias de los
órganos que actúan en ejercicio de alguna autoridad
pública. El legislador sigue siendo un representante de los
intereses de sectores económica y políticamente poderosos
que ha diseñado un sistema jurídico desde la perspectiva
del mundo mestizo, visto desde arriba, redactado desde el
escritorio, y generalmente sobre la base de experiencias
extranjeras.
Ante tal realidad, los intereses de los pueblos indígenas,
sus modos de entender sus mitos creacionales, su propia
existencia, el de su pueblo y el de relacionarse con su
entorno natural ha quedado tradicionalmente postergado por
no tratarse de una cosmovisión profesada por el colectivo
dominante.
La tradicional sumisión de los sistemas jurídicos indígenas
responde a un proceso histórico en el cual, el diseño
institucional fue impuesto por los sectores privilegiados,
que impusieron las demás manifestaciones sociales y
culturales. Al no haberse producido un diálogo entre
interlocutores válidos, no existen razones cualitativas
para descalificar a los sistemas ancestrales; por el
contrario, existe una gran cantidad de principios
convergentes, en atención al fondo, aunque con expresiones
formales diversas; pero por sobre todo, es importante
destacar cómo los sistemas jurídicos indígenas pueden
llegar a ser más eficientes en el cumplimiento de los
objetivos sociales que comparte con la cultura mayoritaria.
Con este preámbulo, procederé a identificar algunas de las
similitudes y diferencias que existen entre estos sistemas,
a fin de aportar elementos de juicio, como punto de
partida, en la búsqueda de mecanismos eficaces de
armonización entre sistemas jurídicos coexistentes y a
veces concurrentes dentro de un mismo territorio.
X. Categorías de comparación: Reflexiones a partir de
un caso
Para esta parte del trabajo, me apoyaré en un caso real,
ocurrido en el territorio de los Pueblos Chibuleos de la
Provincia de Tungurahua con el propósito de establecer
analogías y puntos divergentes que existen entre estos dos
sistemas procesales.
Los hechos son los siguientes: El Presidente de la Unión de
Pueblos Chibuleos, en entrevista directa, nos comentó sobre
un secretario de tierras que era el encargado de repartir
los territorios comunitarios entre las familias para que
éstas a su vez, realicen las acostumbradas labores
agrícolas y ganaderas. No obstante, el funcionario, en
cuestión había procedido vender algunas parcelas a personas
ajenas a la comunidad, a sabiendas que, de acuerdo con las
normas comunitarias, esta conducta estaba prohibida.
Traducidos los hechos a lenguaje jurídico estatal, el
funcionario habría abusado de bienes públicos, en su propio
beneficio, por lo que podía haber sido declarado
responsable por el delito de peculado, conforme así lo
establece el artículo 278 del Código Orgánico Integral
Penal.
Ante tal situación, la comunidad inicio las investigaciones
respectivas hasta obtener los elementos de juicio
necesarios para ponerlos en conocimiento de la autoridad
jurisdiccional, encarnada en el Cabildo. Esta forma de
proceder es asimilable a lo que haría la Fiscalía al
finalizar la etapa de instrucción.
En el sistema estatal, ordinariamente existe a favor del
fiscal el monopolio del ejercicio de la acción penal, lo
que fomenta la discrecionalidad del agente, pudiendo
degenerar en arbitrariedad y corrupción. Por el contrario,
dentro de una comunidad indígena, la fase de instrucción y
de juzgamiento no solamente es pública, sino que reciben la
participación de todas las personas interesadas en el
asunto.
En estos casos, la legitimación del Cabildo, como autoridad
jurisdiccional, supera la barrera de la representatividad
democrática de la que carece el juez, tribunal penal o
Corte Constitucional.118 El poder coercitivo de la autoridad
indígena se asienta en una intachable conducta, lo que hace
de la persona alguien digno del respeto, incluyendo al del
propio acusado.
Los jueces interpretan que es lo que dice la Constitución,
frente a las normas que aparentemente la contradicen. Y
este hecho, que la última interpretación de la Constitución
quede en manos de un grupo de funcionarios públicos que,
normalmente, ni es elegido, ni pueden ser removidos
directamente por la ciudadanía, lo que representa un grave
riesgo para la teoría de la representación institucional,
que es contraria a la regla de la mayoría.
Dado que el derecho indígena se fundamenta en la tradición,
la elección de autoridades jurisdiccionales no tiene la
traba relativa a la formación técnico-jurídica, verificable
en los operadores estatales de justicia. A diferencia de
jueces y tribunales, de cuya probidad poco o nada se sabe y
de la seriedad de los procesos de méritos y oposición, la
respetabilidad de las autoridades indígenas proviene de su
diario convivir con los demás miembros de la comunidad a la
cual representan. 118 Roberto Gargarella, “Las amenazas del Constitucionalismo:Constitucionalismo, Derechos y Democracia”, en Alegre, Marcelo,et al., Los Derechos Fundamentales, Editores del Puerto, BuenosAires, 2003, p. 15.
La desigualdad de oportunidades de estudio y
especialización profesional hace de los sistemas estatales
un círculo elitista, impermeable, aristocrático y
clientelar que impone justicia desde arriba, es decir,
desde una perspectiva que nada tiene que ver con la
realidad de la inmensa mayoría de ciudadanas y ciudadanos.
Un ejemplo de ello es la Corte Constitucional de Colombia
cuyos fallos, por demás notables en términos de doctrina y
creación filosófica del derecho, resultan ineficaces y
hasta inejecutables a la luz de la realidad en la que se
quiere hacer valer lo juzgado.
Desde el punto de vista de los concurso de méritos y
oposición, la autoridad estatal puede llegar socialmente
cuestionada a ejercer cargos de tanta trascendencia para el
sistema, lo que se refleja en la escasa confianza que dicho
funcionario inspira al colectivo y en la proliferación de
la venganza de sangre y linchamientos callejeros. Pero
además, desde un punto de vista funcional, las cortes
estatales pueden deslegitimarse progresivamente en cuanto
sus fallos son tan alejados de la realidad social que no
llegan a tener relevancia alguna.
En otro orden de cosas, atendiendo a los presupuestos
formales básicos para la instauración de un proceso
judicial, la jurisdicción, en razón de la materia, está
igualmente ligada a los derechos territoriales de los
pueblos indígenas y no a la especialización técnica que
tuvieren sus autoridades. "Entre los indígenas existe una
tradición comunitaria sobre una forma comunal de la
propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la
pertenencia de esta no se centra en un individuo sino en el
grupo y su comunidad."
La intima relación que existe entre la comunidad y sus
tierras, descansa en el derecho a la autodeterminación de
los pueblos y a las distintas perspectivas de desarrollo
que superan a los aspectos económicos, como podría
entenderse a una buena vida desde la perspectiva de la
sociedad mayor.
El territorio ancestral posibilita el desarrollo de la
cultura y de la diaria construcción de la propia identidad.
En este sentido, si acordamos que el derecho es una
manifestación de la cultura y esta solo puede desarrollarse
en extensiones territoriales específicas, marcadas por un
patrimonio simbólico, capaz de dar sentido a la existencia
de pueblos correspondiente, es lógico que la normativa
jurídica aplicable esté relacionada con un sentido social
finalista y utilitarista vinculado estrechamente al sentido
de pertenencia territorial. Por el contrario, "…para los
indígenas sus espacios territoriales son fuente de
identidad y parte de su ser. Más que los territorios
pertenezcan a los indígenas, son ellos los que forman parte
de la Tierra que habitan;119 la Tierra es el lugar de
origen, fuente de creencias, sustento de una cosmovisión,
practicas socioculturales peculiares y asiento de un pasado
común".
De tal forma, que al igual que en el sistema estatal en el
que la competencia está repartida, entre otros criterios,
por el de territorialidad, en los sistemas indígenas el
juzgador posee alguna relación muy estrecha, hasta
holística, con la comunidad afectada por la eventual
conducta reprochable.
Por esta razón, a diferencia del sistema indígena, el juez
estatal en ínfimas ocasiones conoce el contexto social del
que provienen casi todos los casos sometidos a su
juzgamiento. Aun así, lejos de interesarse por las
condiciones dadas, procede directamente a criminalizar al
presunto infractor y por extensión, a etiquetar a quienes
comparten circunstancias similares. El sistema estatal ha
creado estereotipos que fomenta prácticas discriminatorias
y criminaliza la pobreza; lo que produce aún más violencia
e inseguridad. Para muchos, todo esfuerzo represivo vale la
pena, por mantener el statu quo, favorable para los grupos
con capacidad de conducir el uso legítimo de la fuerza.
XI. Sistema de fueros
119 López Bársenas, Francisco, “Territorios Indígenas”, Internet,http://www.tlahui.com/terrin.htm, (fecha de consulta 25 febrero2013).
El ámbito de competencia, conjuntamente con el criterio de
territorialidad debe extenderse al fuero personal, "se
acepten los criterios de fuero personal y de
consideraciones geográfico-demográficas para la aplicación
de los sistemas jurídicos existentes, según corresponda a
las circunstancias".120
El sentido de pertenencia que desarrolla una persona, en
relación con un grupo humano, tiene una dimensión subjetiva
que se relaciona con su autodefinición, identidad personal
y el sentido de pertenencia a una cultura o grupo humano.
Para todo ello, la vinculación con el territorio y con la
de los demás miembros del colectivo es determinante. En
este sentido, parecería lógico que las infracciones
cometidas por agentes externos a la comunidad indígena,
deban ser juzgadas por las propias autoridades indígenas
puesto que la acción reprochable produce consecuencias
dentro de la sociedad que la soportó.
Bajo esta situación, podríamos verificar dos situaciones:
por una parte, si se trata de la imposición de medidas
reparatorias, indemnizatorias o de prestación de servicios
a la comunidad, la autoridad indígena tendría autoridad
suficiente para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por
otra parte, cuando la sanción fuese de carácter físico, no120 Antonio Peña Jumpa, Antonio et.al., Constituciones, Derecho y
Justicia en los Pueblos Indígenas de América Latina, FondoEditorial de la Ponti cia Universidad Católica del Perú, Lima,fi2002, pp. 173.
tendría sentido aplicarla puesto que el carácter
purificador que fundamenta a este tipo de penas resultaría
ineficaz e inocuo con los objetivos de reinserción de una
persona que no pertenece al grupo humano en cuestión. Una
alternativa viable a este problema podría ser la
implementación de sustitución de penas físicas por
reparatorias, gradualmente y proporcionalmente severas,
cuando de agentes externos se tratase.
Por el carácter simbólico y purificador de las sanciones,
como el azote con ortiga que es una hierba muy usada para
la purificación del cuerpo y del espíritu, por eso está
presente en las denominadas “limpias” hace que pese a
tratarse de una pena física, ésta no pueda ser calificada
como degradante; por el contrario, es profundamente
rehabilitadora. No es una pena cruel porque no produce
inhabilidad física, ni siquiera temporal, tanto es así que
después de su aplicación, la persona es recibida en su
hogar y es atendida con comida y bebida cual si se tratase
de una celebración. Todo esto ante los ojos voluntariamente
ciegos de la prensa que cínicamente presentan el momento de
la sanción.
Para evitar que una persona, proveniente de la sociedad
mayor o de otra comunidad indígena, es decir, ajena a una
estructura jurídica determinada, no fuese sometida a lo que
para ella podría resultar un trato cruel o humillante, las
autoridades estatales deberán establecer medios de
coordinación institucional con las autoridades indígenas
para que, ante una situación como esta, se garantice una
actuación culturalmente respetuosa en uno u otro sentido.
Sin perjuicio de ello, si se tratase de un acto
constitutivo de delito, las autoridades indígenas tendrían
la facultad de intervenir en la aprehensión del presunto
delincuente, a fin de ponerlo a órdenes de su juez natural;
no obstante, los comuneros deberían tener la posibilidad de
participar como parte procesal a fin de evitar que ante una
situación conflictiva de fueros se proceda con irrespeto a
la cultura; o por el contrario, se fomente la impunidad si
se logra la evasión del juzgamiento.
Asimismo, si la infracción fuese cometida por un miembro de
una comunidad indígena, dentro de la ciudad (por
caracterizar de alguna manera al territorio no ancestral)
se deberá diferenciar entre algunas circunstancias
posibles:
Si la supuesta infracción es contraria a la tradición, pero
no al derecho estatal, juzgaría la autoridad comunitaria;
por el contrario, cuando se tratase de delitos, pasaría a
órdenes de la autoridad estatal toda vez que su interacción
con la vida urbana hace que el indígena esté dotado en la
mayoría de casos de suficientes elementos de juicio para
comprender la falta cometida y sus consecuencias, salvo que
dentro del proceso, el juzgador llegase a determinar lo
contrario. En este sentido, se concedería a favor de la
autoridad estatal una suerte de competencia preferente. No
obstante, el juzgador estatal deberá actuar con apego al
método de interpretación intercultural acertar en la
apreciación que haga de los hechos y la consecuente
aplicación oportuna del derecho.
El concepto de territorio indígena debe extenderse a
aquellos asentamientos urbanos en los que predomina la vida
cultural de estos pueblos, independientemente de su
ubicación geográfica. Así, los asentamientos citadinos,
predominantemente indígenas, para efectos de competencia
jurisdiccional recibirían un trato análogo, como si se
tratase de un territorio ancestral, en estricto sentido.
Naturalmente, la migración del indígena hacia la ciudad no
significa un renunciamiento a su identidad pero sí implica
la aceptación de algunas reglas de comportamiento que de no
ser acatadas, le acarrearían responsabilidad jurídica.
Esta propuesta es congruente con los criterios de
extraterritorialidad de la norma jurídica, ampliamente
reconocidos por el derecho interno e internacional.
Claramente, los criterios de extraterritorialidad de la ley
se han extendido a diferentes ramas del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Por ejemplo, en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 5;
en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y
las Libertades Fundamentales, artículo 3; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7;
e incluso, dentro de su particular ámbito de Derecho
Internacional Humanitario, en los Convenios de Ginebra. En
todos estos instrumentos se establece la obligación de cada
Estado a buscar, en su territorio, a los culpables y
someterlos a la jurisdicción de sus Tribunales.
Pese a ello, existen casos en los que no se permite la
entrega de una persona a una jurisdicción terminada, por
ejemplo, en virtud del principio de no devolución,121 aplicable a
las personas en situación de refugio o cuya vida pueda
correr peligro de ser entregada a su fuero natural,
establecen excepciones a la territorialidad del poder
jurisdiccional de los estados, así como de otro tipo de
jurisdicción infra estatal.
Asimismo, los conflictos que se suscitasen entre mestizos,
dentro de un territorio ancestral indígena, pero que no
resultaren una amenaza en contra de la armonía y el orden
121 La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo22, números 7 y 8 establece que el derecho de circulación yresidencia, resulta crucial en la protección de los refugiados yasilados al establecer el principio de no-devolución.Textualmente el instrumento citado señala: “7. Toda personatiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorioextranjero en caso de persecución por delitos políticos ocomunes conexos con los políticos y de acuerdo con lalegislación de cada Estado y los convenios internacionales. 8 Enningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otropaís, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a lalibertad personal está en riesgo de violación a causa de raza,nacionalidad, religión, condición social o de sus opinionespolíticas.
social de la comunidad, deberían ser conocidos,
sustanciados y resueltos por la autoridad estatal.
Un primer paso, para armonizar la coexistencia de sistemas
jurídicos concurrentes122 consistiría en delimitar el marco
de intervención jurisdiccional. Para esto, se deberá
implantar puentes para un dialogo intercultural efectivo
por medio de veedurías interculturales, tanto por su acción
como por su conformación. Estas instancias garantizarían
que los derechos de protección tanto de indígenas, como de
mestizos sean eficazmente tutelados un ambiente de respeto
recíproco entre las culturas intervinientes.
En el denominado caso “La Cocha” en el que se había
planteado un juicio de competencia positiva entre las
autoridades de una comunidad indígena de la provincia de
Cotopaxi y las autoridades estatales en torno al
juzgamiento de un delito contra la vida, la Corte
Constitucional Ecuatoriana estableció que la jurisdicción y
competencia para conocer, resolver y sancionar los casos
que atenten contra la vida de toda persona, es facultad
exclusiva y excluyente del Sistema de Derecho Penal
Ordinario, aún en los casos en que los presuntos
involucrados y los presuntos responsables sean ciudadanos
pertenecientes a comunidades indígenas.123
122 García, Fernando, Formas Indígenas de Administración deJusticia, FLACSO Sede Ecuador, Quito, 2002, p. 44.123 “La Corte Constitucional advierte que siendo lainviolabilidad de la vida un derecho protegido por laConstitución, por los instrumentos internacionales de derechos
Con este precedente, la Corte Constitucional, aunque diga
lo contrario, restringe el alcance del artículo 171 de la
Constitución de la República124 puesto que este artículo no
hace distinción entre las materias jurídicas que sí pueden
ser juzgadas por el fuero indígena, separándolas de
aquellas en las que no cabe esta posibilidad.
Dicho esto, y considerando que el fuero indígena es un
derecho fundamental de dimensión colectiva, cuyo contenido
no puede ser restringido por ninguna norma jurídica, por
disposición expresa del artículo 11, número 4 de la
Constitución; y que el precedente jurisprudencial estaría
imponiendo condiciones, más allá de las constitucionales
para el ejercicio de este derecho, como sería el hecho de
que la causa no verse sobre delitos contra la vida,
podríamos concluir, que más allá de las connotaciones
morales a las que puede haber lugar, nos encontramos antehumanos y por los principios contenidos en los ius cogens, lecorresponde al Estado garantizar este derecho en todas susdimensiones y velar porque, ante cualquier amenaza o agravio, sejuzgue y se sancione la conducta como tal, tomando en cuentaademás los efectos traumáticos que este acto dañoso produce enla comunidad y en la sociedad.” Corte Constitucional delEcuador, Sentencia No. 113-14-SEP-CC, Caso No. 0731-10-EP.124 Constitución de la República, artículo 171.- “Las autoridadesde las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejerceránfunciones jurisdiccionales, con base en sus tradicionesancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbitoterritorial, con garantía de participación y decisión de lasmujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientospropios para la solución de sus conflictos internos, y que nosean contrarios a la Constitución y a los derechos humanosreconocidos en instrumentos internacionales.”
un precedente inconstitucional, aun cuando hubiere sido
pronunciado por el máximo órgano de interpretación y
control de constitucionalidad del Ecuador.
Contrariamente a la restricción del ejercicio de derechos,
a la Corte Constitucional le corresponde ejercer el control
de constitucionalidad del ejercicio de estas potestades
para evitar que fuesen contrarias a la intangibilidad del
núcleo duro de los derechos fundamentales y que a excusa de
la ancestralidad del procedimiento, se haga un uso abusivo
de ellas. El ejercicio de potestades jurisdiccionales, como
cualquier otro derecho, no es absoluto, sino que se limita
por los demás derechos fundamentales. Pero para establecer
estos límites es indispensable centrarse en las
particularidades de un caso concreto, y no en abstracto
como efectivamente lo hizo la Corte Constitucional.
XII. El debido proceso
El segundo punto que deben abordar los juzgadores, al
momento de demarcar los marcos de competencia guarda
relación con los aspectos procedimentales. En el caso del
sistema estatal, la actuación del secretario de tierras
corresponde a un delito de acción pública, de instancia
oficial.
En el Código Orgánico Integral Penal existen procesos de
ejercicio público de acción penal y otros de ejercicio
privado, los cuales se restringen a los casos de calumnia,
usurpación, estupro y lesiones que generen incapacidad o
enfermedad de hasta treinta días, con excepción de los
casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar; de acuerdo con lo establecido en su artículo 415.
Los procedimientos de ejercicio público de la acción penal
prevén sucesivas audiencias y la posibilidad de provocar
incidentes, de manera casi indefinida, pero sobre todo, por
su carácter técnico hace imposible que el procesado y la
eventual víctima puedan tener dominio sobre su propio
conflicto, lo cual tampoco se resuelve con la posibilidad
de interponer una acusación particular puesto que la
persona que se crea con derecho a ello no puede comparecer
por sí misma, sino que requiere necesariamente del
patrocinio profesional.
Así, el conflicto llega a ser monopolizado por el Estado y
a exigir mayores esfuerzos por parte de la ciudadanía
puesto que la intervención de una infinidad de
funcionarios, abogados y auxiliares de justicia hace que la
persona interesada para que se le dé el tratamiento
adecuado a su caso, tenga que hacer seguimiento en muchas
instituciones, cada una con un modelo de gestión propio que
de alguna manera confunde al ciudadano común.
En el sistema estatal, al igual que en "El Proceso"125 de
Kafka cuyo protagonista, Joseph K. llega a tener
conocimiento sobre un proceso judicial que se sigue en su
125 Kafka, Franz, El Proceso, Libresa, Quito, 2001.
contra, ante la intervención de una serie de funcionarios
estatales, entre ellos su propio abogado, lo someten a un
estado de confusión que no le permite llegar a conocer las
razones que motivaron el inicio del proceso, tampoco el
estado de la causa, ni las oportunidades que tiene de salir
bien librado de ellas. Así, el “El Proceso”, como en la
vida real, las personas directamente involucradas o
interesadas quedan relegadas a segundo o tercer piano, ante
una maraña confusa de normas sustantivas, adjetivas y
prácticas institucionales.
Desde la otra orilla, los sistemas tradicionales no
requieren de un aparato burocrático extenso ni
especializado ya que cada uno de los miembros de la
comunidad conoce el proceso de juzgamiento, desde que es
niño por lo que se puede decir que, en estos casos es
verdad que la ley es conocida por todos. En los sistemas
jurídicos indígenas no existe distinción entre conflictos
civiles, penales o de cualquier otra naturaleza porque el
parámetro de conducta inapropiada está dado por la
afectación a la armonía de la comunidad, sin perjuicio de
los agravios que pueda sufrir una persona o familia, de
forma particular.
Naturalmente, esta paz comunitaria puede ser importunada
por la injerencia de un agente exógeno que causa la ruptura
del equilibrio social y produce la consecuente reacción de
la comunidad en cuanto a la adopción de mecanismos de
autodefensa.
Se ha identificado como principio básico del derecho
indígena al kushikuy kausay o alli kausay que significa algo así
como el mantenimiento de la armonía en las relaciones entre
las personas, la comunidad, la naturaleza y la energía
cósmica. De este principio se derivarían otros principios
como: el ama llakirina o no agredir; ama shua o no robar; ama
llulla o no mentir; ama muku o no ser avaro; amayalli charina o
no ser envidioso; randi randi o ser solidario; ama killa o no
ser ocioso, trabajar.
La violación de estos principios, materializados en la
realización de actos socialmente reprochables, produce el
ejercicio de la administración de justicia, lo cual se
encarna en el proceso de juzgamiento.
En el caso de los sistemas tradicionales indígenas, lo que
para el sistema estatal serían las audiencias de
juzgamiento, se dan en presencia de toda la comunidad con
lo que se consiguen dos efectos principales: por una parte,
la tradición jurisdiccional se conserva y se transmite
visualmente; y por otra parte, se cumple muy eficientemente
con el principio de publicidad.126
126 Llasag Fernández, Raúl, “La Jurisdicción Indígena en elContexto de los Principios de Plurinacionalidad e Interculturalidad”, en: La NuevaConstitución del Ecuador, Estado, Derechos e Instituciones,Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Serie EstudiosJurídicos No. 30, Corporación Editora Nacional, Quito, 2009, pp.205-206.
En contraposición, en el sistema estatal, según el cual,
los procesos judiciales son nominalmente públicos, y en tal
virtud, cualquier persona puede tener acceso a los
expedientes y asistir a las audiencias, en la práctica
existe un desinterés generalizado por aquellos procesos que
no producen escándalo político o mediático. La razón de
esto puede explicarse por la dimensión conceptual del daño;
así, en la comunidad indígena, es el colectivo quien se ve
afectado en sus relaciones sociales, por tanto es un asunto
de interés de todos y cada uno de los comuneros. Por el
contrario, en la tradición jurídica estatal se pretenden
justificar la intervención penal desde una concepción
colectivo del daño, cuando los bienes jurídicos que se
protegen solamente alcanzan una esfera personal o familiar.
El criterio de inseguridad pública no ha dejado de ser una
categoría abstracta, vacía e indeterminada que, lejos de
promover una mayor confianza social, cínicamente ha servido
como instrumento teórico para incrementar acciones
represivas de grupos de poder, al amparo del ius punendi,
atribuible al estado.
La publicidad de los procesos de juzgamiento transparenta
la acción de la autoridad, previene la arbitrariedad y
fomenta la confianza en la autoridad. Por otro lado, en el
sistema indígena la función de juez es concebida como una
obligación moral de servicio comunitario, derivado del
principio de solidaridad o randi randi, por lo que no se
trata de un cargo remunerado, a diferencia del sistema
estatal donde el acceso a cargos jurisdiccionales suele
verse, aunque no en todos los casos, como una oportunidad
para mejorar sustancialmente la economía personal y
familiar. Por lo general, las altas remuneraciones, por no
decir los manejos deshonestos, son la motivación principal
para buscar el acceso a dichos cargos públicos.
Por otra parte, el principio de oralidad que
progresivamente va insertándose en el sistema estatal
pretende favorecer a la observancia del principio la
inmediación y al de celeridad. Pese a los esfuerzos
realizados y la reforma de varios cuerpos normativos, la
cultura jurídica mestiza, sigue tendiendo a procesos
predominantemente escritos. Las audiencias, los
interrogatorios, los testimonios son reducidas a actas e
incorporadas a un expediente.
Pese al avance que representa la incorporación de etapas
orales en los procesos judiciales, en algunos casos las
audiencias son realizadas sin siquiera la presencia del
juez. Por otra parte, la posibilidad de crear incidentes,
justificados o no, dilatan indefinidamente la resolución
del conflicto, lo que promueve la posibilidad de evadir la
pena personal y de ocultar bienes, en el caso de penas
pecuniarias.
De acuerdo con estadísticas oficiales, en el año 2008, en
los tribunales penales de la provincia de Pichincha se
receptaron a 4.693 causas. En el mismo año, se resolvieron
4.072 que no corresponden a los trámites ingresados sino a
los rezagados de años anteriores. Con este déficit y no
teniendo otro tipo de análisis estadístico oficial, se
calcula que la resolución de las causas tomarían, en el
mejor de los casos, un promedio de dos o tres años.127
Pensemos además que nos referimos a tribunales ubicados, en
su gran mayoría en la capital de la República que cuentan
con una infraestructura mucho más eficiente que en
provincia, por no mencionar al sector rural.
En el caso de los sistemas indígenas, la resolución de los
conflictos es casi inmediata. Podemos obviar la fase
preventiva o de "consejo" 'en la que se sientan las bases
para un eventual juzgamiento futuro. La tradición de la
sociedad indígena hace de la oralidad un sistema ordinario
y principal de transmisión de la cultura, por lo que las
ceremonias de juzgamiento no podrían efectuarse de otra
manera. La presencia de la autoridad o de un organismo
colegiado favorece la inmediación, la celeridad y la recta
127 De acuerdo con datos oficiales del Consejo de la Judicatura“En los últimos cuatro años, las sentencias en juicios pordelitos de homicidio y asesinato prácticamente se han duplicado.Las cifras indican que mientras en 2010 se sentenciaba el 44% deeste tipo de casos, en el primer semestre de 2014 el nivel es de83%.” Unidad de Comunicación del Consejo de la Judicatura,http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/1942-n%C3%BAmero-de-sentencias-y-resoluci%C3%B3n-de-causas-penales-una-muestra-de-la-transformaci%C3%B3n-de-la-justicia.html (fecha de consulta 04-09-2014).
utilización de la sana crítica, en base a los elementos con
los que se cuenta, lo que concordaría también con el
principio de economía procesal y favorece a la eficacia del
sistema en su conjunto.
Al secretario administrador de tierras se le garantizó lo
que nosotros llamaríamos el principio de legalidad, tanto
en lo relacionado a la tipificación previa de la
infracción, cuanto en el establecimiento de la sanción. El
ciudadano no podía eludir su responsabilidad aduciendo
falta de conocimiento de esta norma no escrita puesto que
es parte del acervo moral comunitario.
Lógicamente, para que el principio de legalidad sea
aplicable al sistema indígena debe ser asimilado al de
norma consuetudinaria. Lo esencial es que el secretario
está consciente que su actuación es socialmente reprochable
por ser contrario a los anhelos de vida armónica entre el
individuo y la comunidad, que atenta contra la integralidad
del territorio ancestral lo que perjudicaría la actividad
productiva, el desarrollo cultural y espiritual de su
pueblo.
Por tanto, no es necesario que exista un texto que
tipifique como infracción penal a una determinada conducta.
El objetivo de la tipificación de la conducta punible es
que sea conocida por toda la comunidad. En el sistema
tradicional indígena esta promulgación no es necesaria
porque la persona conoce suficientemente su sistema de
principios y reglas jurídicas. En conclusión, la persona
encausada conoce la infracción cometida, la eventual
sanción que se le impondría y el procedimiento intermedio
entre ambos momentos; por tanto, el sistema indígena cumple
con el derecho a ser juzgado en virtud de una norma previa,
clara, pública y aplicada por una autoridad competente, de
acuerdo con el estándar de seguridad jurídica previsto en
Art. 82 de la Constitución.
En cuanto a la pena, a lo largo del tiempo se han
desarrollado diversos sistemas de proporcionalidad, así
dentro de una comunidad indígena no es lo mismo abusar de
los bienes públicos a su cargo, que robar una cabeza de
ganado.
En el segundo caso, se obligaría al resarcimiento
pecuniario o en especie y al ofrecimiento de disculpas
públicas; en el primero, se procedió con el ritual de
purificación consistente en un baño con agua fría y en
azotes con ortiga. Sobre esto nos detendremos en adelante.
De regreso al caso, una vez conocida la actuación del
secretario administrador de tierras, las familias se
reunieron para consensuar la adopción de medidas. La
primera de ellas fue destituirlo. En concordancia, en el
sistema estatal, la imposición de una pena privativa de la
libertad suspende el ejercicio de los derechos de
participación, entre los que se encuentra el acceso y
ejercicio de cargos públicos. La segunda medida fue
someterlo a la ceremonia de juzgamiento ante el cabildo, en
presencia de la comunidad. En el sistema estatal,
hablaríamos de una audiencia de juzgamiento.
XIII. La ceremonia de juzgamiento
Una vez que la ceremonia se encuentra instalada se procede
con la intervención de personas que gozan de relevancia
social o relación directa con las personas involucradas en
el caso materia de juzgamiento. Por ejemplo, cuando la
actuación que motiva el juzgamiento agravia al prestigio
familiar son generalmente los padres del juzgado quienes
adoptan el rol de acusadores. Una vez expuestas las razones
de la parte acusadora, el acusado procede a defenderse.
El acusado no cuenta con el auxilio de un abogado, pero
como ya lo dijimos, tampoco lo necesita. En este momento
suelen intervenir los denominados "palabreros” que en
asimilación al sistema mayor serían una suerte de
mediadores que ponen a consideración de la autoridad y de
las partes métodos para alcanzar una transacción y resolver
el conflicto.
Los criterios de prestigio que permiten el ejercicio de la
autoridad pública dentro de una sociedad democráticamente
organizada son diferentes entre el mundo mestizo y el mundo
indígena. Para la sociedad mayoritaria es prestigiosa la
persona que posee riqueza, un apellido rimbombante o un
círculo de amistades influyentes o que ha obtenido la mayor
cantidad posible de títulos educativos. En la realidad
indígena, el prestigio es obtenido por los servicios que la
persona es capaz de brindar a la comunidad.128 Así, la
sabiduría de una persona acarrea la obligación de servir al
pueblo y no una ventaja natural para acuñar riqueza, en
beneficio propio.
Si se llegase a un acuerdo, las partes adquirirían
compromisos públicos de reparación y no repetición; y, el
caso quedaría cerrado. Si llegase a existir incumplimiento
de tales compromisos, se procederá con la sanción
respectiva, pero ahora es a la comunidad a quien se debe
reparar por la omisión en el cumplimiento de obligaciones
adquiridas públicamente. Por lo general, se firma un acta
que servirá como prueba de una eventual inobservancia.
Si no se llega a un acuerdo o la víctima no se siente
reparada con lo propuesto por el palabrero, la autoridad
procede a ejecutar la sanción. En este estado del proceso
es donde suelen encenderse las cámaras de televisión que
recogerán las escenas para reportajes futuros. En la
transmisión, el secretario fue colocado ante la mirada del
pueblo, bañado en agua fría y azotado con ortiga. La pena128 Asdrúbal Granizo, “La Administración de Justicia en losPueblos Indígenas”, en Derechos de los Pueblos Indígenas,Situación Jurídica y Políticas de Estado, Ramón Torres, Galarza(compilador), Ediciones Abya Yala, Quito, 2006, p. 40.
es ejecutada generalmente por las mujeres más respetadas de
la comunidad. Es común que el azote sea aplicado por la
madre, con la ayuda de otras mujeres. Los lazos familiares
son muy fuertes por lo que el indígena reconoce autoridad,
con poder coercitivo, en la madre, el padre, madrinas,
padrinos, hermanas y hermanos mayores.
Para el pueblo indígena, la cárcel es una medida
excepcional. Cuando una persona es privada de la libertad
permanece en un cuarto en el que cuenta con mejores
condiciones de vida, en relación con las cárceles
estatales, aunque hay que reconocer que en este aspecto en
algo hemos avanzado. Por ser excepcional y por durar pocos
días, generalmente la persona se encuentra sola; es decir,
no hay problemas de hacinamiento. Este sistema de
aislamiento temporal busca crear un ambiente de reflexión
para el acusado y prevenir la evasión de la justicia.
La familia propia e incluso la de la persona ofendida
suelen visitarle sin restricción de horario, le llevan
comida y bebida lo que fomenta el dialogo y la posibilidad
de llegar a consensos. Si la victima lo perdona, la persona
recobra inmediata y automáticamente la libertad y continúa
con su vida. Si esta verificación no se confirma, el
acusado permanecerá en dicha situación, hasta que llegue el
día de la ceremonia de juzgamiento, lo que tomara
aproximadamente una semana. Estudios de campo indican que
en la mayoría de veces es la propia víctima la que se
apiada del preso y aún sin llegar a consensos le concede su
perdón y por tanto, la libertad.129
En el sistema estatal, la pena privativa de la libertad es
la regla. En el Código Orgánico Integral Penal casi todos
los delitos son reprimidos con prisión o reclusión, sin
perjuicio de las penas accesorias como el pago de multas,
la suspensión del ejercicio de los derechos de
participación y algún reconocimiento a la víctima por
concepto de daños y perjuicios.
Debe indicarse que en el sistema estatal, las penas no
buscan resarcir el daño causado porque no establece medidas
de reparación; por lo que, si bien la victima experimenta
cierta tranquilidad al saber que quien le ha infringido un
daño se encuentra tras las rejas, no es reparada en el daño
objetivamente sufrido. Por otra parte, el Estado se olvida
de la víctima y esta enfrenta los efectos de su situación
en soledad. De conformidad con la sección undécima, del
capítulo cuarto de la Constitución existe un sistema de
protección de víctimas y testigos; no obstante, en la
práctica no se ha logrado cubrir este vacío.
El sistema jurisdiccional indígena es efectivamente
gratuito. Las personas directamente afectadas o quienes
tuviesen conocimiento del cometimiento de una infracción
129 Ana Cristina Bastidas, “La aplicación de la Justicia Indígenaen Ecuador”, en Revista de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, No.2, Quito, Universidad de las Américas, 2013, pp. 67-74.
acuden directamente y sin previa cita, ante la autoridad y
esta a su vez, convoca a la comunidad para dar respuesta al
requerimiento. No es necesario contar con la asistencia de
abogados, no se pagan tasas judiciales, no se pagan
informes periciales, no es necesario pagar por un lugar
digno en la cárcel y las partes no se desgastan psicológica
ni emocionalmente, por tratarse de un proceso expedito.
Una vez acabada la ceremonia de juzgamiento, se apagan las
cámaras de televisión, lo que no quiere decir que el
proceso hubiese culminado. El acusado ha sido purificado,
ha pedido perdón a la comunidad y a los afectados, ha
prometido no volver a incurrir en dicha falta y se ha
comprometido a resarcir los daños. La comunidad confía en
él, se restablece el orden y la armonía en la comunidad, lo
cual es motivo de celebración. El acusado es acogido por
sus familiares y por los comuneros quienes son invitados a
comer y a compartir la chicha. Al día siguiente, el ex
secretario de tierras volverá a ser un miembro más del
colectivo.
El sistema estatal establece como fin de la sanción penal,
la rehabilitación integral del individuo. Este objetivo
contrasta con la realidad debido a las falencias
verificables en el sistema penitenciario. Por una parte, el
condenado perderá su empleo, se alejara de su familia y
personas cercanas a quienes posiblemente les avergüence
tener a un presidiario por pariente. La persona al entrar
al círculo penitenciario será ubicada en una celda con
tantos presos como puedan caber en el espacio físico. No
tendrá acceso a una alimentación adecuada, ni medidas
básicas de salubridad, perderá su privacidad y será
extorsionado por mafias internas (muchas veces auspiciadas
por los propios funcionarios del Estado).
Así mismo será víctima de abusos de carácter sexual y
laboral, se lo despojara de sus pertenencias, sin nombrar
las tantas otras humillaciones que podrían sufrir durante
los años que permaneciere en el centro.
Debe decirse además que el sistema de cárceles a nivel
mundial no tiene justificación alguna en sistemas en los
que se busca el gobierno de los derechos humanos y
fundamentales. Al someter a una persona a cautiverio, el
estado deja de tratarlo como fin, para convertirlo en
medios para la consecución de fines que no son propios del
reo. La paz social, los trabajos forzados, la percepción de
seguridad por medio de la captura de personas constituyen
argumentos fuertes para un utilitarismo social, que no se
compadece con los fines que persigue esa persona como un
ideal de vida. Si las cárceles tuviesen un enfoque menos
punitivo, si se permitiese dotar a la persona de las
herramientas necesarias para perseguir un plan de vida
libremente escogido, sería el cantar.
Volviendo al sistema estatal, una vez cumplidos los años de
la pena, esta persona sabrá que sus hijos han crecido en su
ausencia, que su esposa o esposo habrá formado otro hogar,
no tendrá empleo y experimentará muchas restricciones para
conseguirlo, lo que le obligará a aceptar ínfimas
remuneraciones, puesto que el certificado de antecedentes
penales lo tachará, de por vida, como una persona
indeseable y potencialmente peligrosa.
La ruptura de lazos familiares, sociales, la adversa
realidad vivida en prisión y lo complejo que resulta
incorporarse al mercado laboral podría llevar a la persona
a delinquir de nuevo o a su anulación social como
individuo. Sin mencionar que una vez tramitada la orden de
excarcelación y existiendo la posibilidad de "limpiar" el
historial delictivo ha generado un mercado negro bastante
rentable. En este sentido, el sistema estatal se presta
para la creación de focos de corrupción, no así el
indígena.
Coincidimos por tanto con Ramiro Ávila cuando expone que
"la rehabilitación [estatal] atenta a la dignidad de las
personas, atenta contra los fundamentos del garantismo,
vuelve al derecho penal de actor, permite la
discrecionalidad y por tanto la arbitrariedad, además, no
rehabilita".130
130 Ramiro Ávila Santamaría, “La rehabilitación no rehabilita, laejecución de penas en el garantismo penal”, en Ejecución dePenal y Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y DerechosHumanos, Serie Justicia y Derechos Humanos, libro No. 5, Quito,
Hasta aquí, hemos visto que la gran mayoría de principios
que integran las garantías básicas del debido proceso o
derechos de protección son aplicables y aplicados en los
regímenes de justicia indígena, aunque estos presenten
fisonomías distintas. No obstante, existen otros principios
que no podrían ser aplicables, lo que a mi juicio, no
quiere decir que sean capaces de descalificar a los
sistemas tradicionales como legítimos y valiosos. El
derecho de las personas a que otra autoridad, de mayor
jerarquía, revise las actuaciones del inferior, no
encontraría analogía en el derecho indígena puesto que en
el juzgamiento participan todas las autoridades de la
comunidad. Sin bien, el principio de la doble instancia
pretende eliminar la arbitrariedad de las decisiones
jurisdiccionales, este abuso de autoridad es casi
impensable en un sistema donde el control de la comunidad
confluye, en unidad de acto.
Asimismo, en otro tipo de conflictos, generalmente aquellos
de índole familiar, existe un primer momento en el que las
familias implicadas se reúnen para aconsejar a quienes
están desatendiendo las normas impuestas por la tradición,
en estas reuniones se llegan a acuerdos y a compromisos
recíprocos que de no ser cumplidos pasarían a ser
ventilados ante la comunidad en general. Este método
preventivo hace excepcional la intervención de la comuna y
configuraría una suerte de segunda instancia.
2008, p. 144.
Por otro lado, el sistema estatal reconoce como derecho el
no ser obligado a declarar en contra del cónyuge o familiar
cercano. Esta garantía pretende evitar rompimientos
familiares, entendiendo que la unión entre personas con
lazos sanguíneos es un valor digno de preservar, aún
asumiéndose la posibilidad de sacrificar el conocimiento de
la verdad material.
Por ser un derecho subjetivo, la persona está facultada a
renunciar a él y proceder a expresar su testimonio. En el
sistema indígena, esta renuncia es mucho más frecuente
porque es la propia familia, especialmente los padres,
padrinos y hermanos mayores, los que se sienten
irrespetados por el incumplimiento de los compromisos
adquiridos por el infractor ante la autoridad familiar. El
desprestigio producido a la célula familiar, convierte a
los parientes del victimario en víctimas directas de dicho
desacato por lo que son ellos precisamente los que suelen
dar parte al cabildo para que adopte medidas.
Como ya se dijo, suele ser la madre quien aplica los
azotes, el baño y/o la ortiga al infractor, en todo caso,
esta forma de proceder es voluntaria, por lo que existe
similitud, en el fondo sobre este punto. Podría decirse,
que el ejercicio de este tipo de facultades, por parte de
quienes no integran la función judicial, vulneraria el
principio de unidad jurisdiccional, consagrada en el
artículo 168, numeral tercero.
La réplica a este enunciado puede originarse en la propia
concepción de Estado de Derechos, de acuerdo con la
estructura jurídica definida por el artículo primero de la
Constitución. El reconocimiento de la existencia de nuevas,
variadas y validas fuentes de creación de derecho obliga a
la diversificación de los organismos que administran
justicia. No solo hablamos de jurisdicciones de carácter
supranacional como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos o la Corte Penal Internacional, sino de otros
órganos del propio Estado, como la Corte Constitucional o
el Tribunal Contencioso Electoral quienes ejercen
potestades jurisdiccionales, aún sin pertenecer a la
Función Judicial.
Adicionalmente, podríamos mencionar a los jueces de paz y
naturalmente a las autoridades indígenas; estas con un
principio de fundamento adicional, asentado en la
conformación pluricultural del Estado. En consecuencia, la
unidad jurisdiccional ha sido relativizada por la propia
evolución del ordenamiento.
En la actualidad, el criterio de unificación de las
facultades de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado se
desprende de la propia Constitución, en donde encuentra su
verdadera unidad; por tanto, este tampoco sería un
argumento fuerte para descalificar a los sistemas
tradicionales de justicia indígena.
No se puede hablar de justicia por mano propia por cuanto
el uso de la fuerza es ejercido por autoridades,
debidamente legitimadas por la comunidad. Tampoco se puede
hablar de tortura porque las medidas que se adopta en este
tipo de conflictos no dañan físicamente a la persona,
aunque sin duda, le provoca cierto grado de dolor. Quiero
enfatizar en el carácter moderado del ejercicio de la
violencia dentro de estos sistemas, en contraposición con
los linchamientos callejeros, absolutamente ajenos a la
tradición indígena. La quema de personas vivas, la
provocación de lesiones permanentes, ahogamientos,
torturas, mutilaciones, asesinatos sumario y
extrajudiciales han sido practicados con mucha mayor
frecuencia en algunos regímenes nominalmente democráticos a
lo largo y ancho del planeta.
De acuerdo con los datos obtenidos por la Comisión de la
Verdad, creada mediante decreto para investigar crímenes de
Estado, producidos en las tres últimas décadas,
especialmente en el período de gobierno de León Febres
Cordero (1984-1988) se han identificado alrededor de 250
casos, en los que, el 17% tratan sobre asesinatos o
ejecuciones extrajudiciales, 10% desapariciones forzadas,
en el 70% han sido acompañados de tortura, 18% de abuso
sexual, 62% privación ilegal de libertad. De estos, el 58%
ocurrieron durante el periodo de 1984-1988 y el 42% en
otros periodos presidenciales.131
Esto no justifica dicha forma de proceder; por el contrario
se la condena. El linchamiento bajo ninguna circunstancia
deja de constituir un delito que debe ser perseguido y
sancionado al que se le atribuye una sanción penal,
inclusive si a nombre de justicia indígena se llegase a
producir, en cualquier lugar. La justicia indígena busca
reincorporar de inmediato a la persona infractora por lo
que mutilar o dar muerte seria un medio absurdo para el fin
perseguido. El linchamiento no es equiparable a justicia
indígena, ni siquiera se le asemeja, es desproporcional,
arbitrario, contrario a toda expresión del debido proceso y
en consecuencia no puede ser tolerado.
La aplicación de sanciones en el sistema indígena no es
tampoco un acto degradante, como si lo seria permanecer por
años en prisión, bajo condiciones infrahumanas. El azote
con ortiga o la utilización del fuete es parte de un ritual
purificador que restablece los lazos de amistad entre el
infractor y su grupo. Por tanto, la supuesta humillación
tampoco constituye criterio valido para descalificar a los
sistemas ancestrales.
XIV. La Justicia indígena y confusión con el
ajusticiamiento
131 Comisión de la Verdad, Informe Ecuador 2010, resumen ejecutivo,Quito, Ediecuatorial, 2010.
Las personas, pueblos, comunidades y nacionalidades
indígenas han sufrido una discriminación histórica, que se
sustenta en construcciones ideológicas de dominación, las
mismas que han provocado inferir como naturales las
desigualdades entre personas y grupos, así también
profundizar la discriminación en el tiempo a través de
procesos de exclusión y asimilación, conforme lo hemos
venido sosteniendo.132
Los pueblos indígenas se encuentran entre los grupos
históricamente excluidos, marcados por una supuesta
inferioridad que ha contribuido a profundizar la
desigualdad y la discriminación en el tiempo. La dominación
colonial de la que fueron objeto los pueblos indígenas y su
continuidad en otros regímenes racistas, intolerantes y
xenófobos permiten entender en su real dimensión histórica,
los procesos actuales de exclusión económica, social,
política, entre otras133. Lo anterior pese a la abundante
normativa internacional y nacional que pretende proteger y
garantizar sus derechos humanos y así también de los
distintos sistemas creados para el efecto.
132Informe del Relator Especial sobre la Situación de losDerechos Humanos y las Libertades fundamentales de losIndígenas, Rodolfo Stavenhagen, Ecuador-2006.133Informe del Relator Especial sobre la Situación de losDerechos Humanos y las Libertades Fundamentales de losIndígenas, James Anaya, Ecuador-2010.
Es así que una de las principales manifestaciones de
criminalización de los pueblos, comunidades y
nacionalidades indígenas viene dada por el ejercicio
legítimo de su derecho a ejercer sus propias modalidades de
justicia. Esto sucede, como lo señalan las distintas
relatorías sobre el tema, por entender a la justicia
indígena como un símil de ajusticiamiento, siendo estas
categorías culturalmente distintas y claramente
contrapuestas.
En el primero de estos casos estamos hablando de un derecho
humano reconocido a nivel nacional y supranacional,
particular o específico del colectivo indígena, quienes en
reconocimiento del principio de plurinacionalidad ejercen
su derecho a la autodeterminación cuya manifestación se
presenta en la facultad inherente de administrar justicia
bajo sus propias prácticas o costumbres, procedimientos o
manifestaciones y autoridades134; en el segundo caso nos
referimos precisamente a la violación de uno o varios
derechos (principalmente el derecho a la vida y el derecho
a la integridad personal), producto de una práctica
proscrita por el derecho interno e internacional, realizada
134 Un análisis más detallado sobre este acápite pude serconsultado en: La Nueva Constitución del Ecuador. Estado,Derechos e Instituciones, Raúl Llasag Fernández y otros, LaJurisdicción indígena en el contexto de los principios deplurinacionalidad e interculturalidad, Serie Estudios JurídicosNo. 30, Quito – Ecuador, 2009, pp. 179-209.
clandestinamente y que nada tiene que ver con la identidad
cultural indígena135.
Desde la Constitución Política del Ecuador expedida en el
año 1998 se reconoce que “las autoridades de los pueblos
indígenas ejercerán funciones de justicia”136, facultad que
debe ser entendida como un derecho colectivo producto del
reconocimiento de “mantener, desarrollar y fortalecer su
identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural,
lingüístico, social, político y económico”137. En el mismo
sentido y con mayor especificidad la actual Constitución de
la República determina que “las autoridades de las
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán
funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones
ancestrales y su derecho propio”138. Disposición que es el
producto del principio fundamental del Estado ecuatoriano
de reconocerse como intercultural y plurinacional139.
Este reconocimiento guarda relación con varios instrumentos
internacionales, entre los cuales podemos mencionar por
especificidad y no por ser los únicos referentes a esta
temática al Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas
y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre135 En estos términos La Ley de Deslinde Jurisdiccional delEstado Plurinacional de Bolivia reza en su artículo 5.5 “Ellinchamiento es una violación a los Derechos Humanos, no estápermitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido ysancionado por el Estado Plurinacional.”136 Constitución Política del Ecuador (1998), Art. 191.137 Constitución Política del Ecuador (1998), Art. 85.
138 Constitución de la República del Ecuador (2008), Art. 171.139 Constitución de la República del Ecuador (2008), Art. 1.
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Instrumentos que
como rezan en su parte expositiva constituyen una
afirmación histórica de la diversidad e identidad mundial,
así como también de los procesos de lucha permanente de
hombres y mujeres de distintas etnias.
Sin embargo, la criminalización del ejercicio de la
justicia indígena ha sido una constante a lo largo de la
vida del Estado ecuatoriano, intensificada y recurrente en
un Estado constitucional de derechos y justicia, lo cual es
inexcusablemente es un contrasentido en la práctica de
dichos postulados. Es así que podemos observar distintas
prácticas de criminalización manifestadas bajo diferentes
mecanismos:
El primero de aquellos constituye el ámbito normativo con
disposiciones que desde su propio contenido vetan en la
práctica el ejercicio de este derecho humano, ejemplo en la
disposición general segunda del Código Orgánico Integral
Penal, textualmente se señala que: “en referencia a las
infracciones cometidas en las comunidades indígenas se
deberá proceder conforme a lo dispuesto en la Constitución
de la República, en los tratados e instrumentos
internacionales ratificados por el Estado, en el Código
Orgánico de la Función Judicial y en las leyes
respectivas.”
En la actualidad, subsiste el vacío normativo que
presentaba la derogada Constitución de 1998 que remitía la
“compatibilidad”140 de los dos sistemas de justicia a la
ley, al igual ocurre en la Constitución de 2008 que deja a
la ley a la “coordinación y compatibilidad entre la
jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria” esta
labor141.
Al respecto, existe una iniciativa legislativa presentada
por la Asambleísta Lourdes Tibán a la Asamblea Nacional;142
así también un anteproyecto de iniciativa del ejecutivo con
varias versiones, no oficiales, que se espera sean
discutidos por la legislatura próximamente.143
Del análisis de estos proyectos se pueden extraer varias
virtudes, como delimitación de conceptos, líneas procesales
y mecanismos interesantes de coordinación y cooperación;
sin embargo, los contras de dichas iniciativas son mucho
más visibles. En primer lugar una ausencia absoluta de
participación del sector indígena por lo cual dichos
proyectos padecerían de una nulidad formal y de fondo a la
140 Constitución Política del Ecuador (1998), Art. 191.141 Constitución de la República del Ecuador (2008), Art. 171.142 Proyecto de Ley de Coordinación y Cooperación entre laJurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, calificadopor el Consejo de Administración legislativa (CAL) el. 1 dejunio de 2010.143 Anteproyecto de Ley de Coordinación y Cooperación entre laJurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, tresversiones anteriores a diciembre de 2010, Ministerio deJusticia, Derechos Humanos y Cultos.
luz de los instrumentos internacionales144 y contraria a los
pronunciamientos de los últimos relatores de Naciones
Unidas sobre el tema145.
Siguiendo la misma línea se percibe una normativa que
pretende una occidentalización de la justicia indígena en
todos sus aspectos, uno y quizá el más notorio es la
restricción de la competencia de la justicia indígena para
el conocimiento de ciertos casos, considerados de una
complejidad o importancia que no podrían o deberían ser
manejados por la justicia indígena, esto contribuye a crear
una desigualdad entre jurisdicciones constitucionalmente
iguales146 y evidentemente favorece a la criminalización de
las y los líderes indígenas que ejerzan el derecho a
administrar su propia justicia147.
144 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales enPaíses Independientes, Art. 6.1.a; Declaración de las NacionesUnidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 19.145 Informe del Relator Especial sobre la Situación de losDerechos Humanos y las Libertades fundamentales de losIndígenas, Rodolfo Stavenhagen, Ecuador-2006, párrafo 83;Informe del Relator Especial sobre la Situación de los DerechosHumanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, JamesAnaya, Ecuador-2010, párrafos 36-57.146 Declaraciones como las realizadas por el Presidente de laRepública el 26 de mayo de 2010 ratifican esta tesis, en lascuales afirma que “reconocerá a la justicia indígena en todo loque no atente contra la Constitución y los derechos humanos,pero en cuestiones penales graves como un asesinato, no cabenprácticas ancestrales sino la justicia nacional”.147 Un caso paradigmático respecto a la criminalización de las ylas dirigentes indígenas y en general del tratamiento estatal dela justicia indígena es el caso “la Cocha” del año 2002,particularidades sobre este caso pueden ser revisadas en elrelato que realiza el entonces juez Carlos Poveda: DerechosAncestrales. Justicia en Contextos Plurinacionales, Carlos
El segundo es de tipo institucional y se basa en la
creación de organismos que tienen por objeto
descaracterizar, asimilar y perseguir formas de
manifestación culturales. Son de especial relevancia la
existencia de Fiscalías Indígenas que usurpan la aplicación
de justicia indígena hacia una institucionalidad netamente
occidental; de esta manera descalifican las actuaciones de
las autoridades indígenas y persiguen a quienes ejercen
dichas facultades bajo la aplicación de tipos penales, lo
cual tal como determina el informe sobre defensores y
defensoras de derechos humanos148 significa un mensaje claro
de persecución.149
La creación de un Consejo de la Judicatura que se
constituye como un órgano que sin participación alguna de
las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en el
cual pasa a regular sus decisiones y a administrar sus
manifestaciones de justicia, esto como producto de las
disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial;150
en consecuencia se produce además una especie de
neocolonialismo que descalifica todo reconocimiento de la
Poveda et.al, Reflexiones Básicas e Ideas Iniciales sobre elProyecto de ley de Coordinación y Cooperación entre el SistemaJurídico Ordinario e Indígena, Quito – Ecuador, 2009, pp. 475-477.148 Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensoresde Derechos Humanos en las Américas, puntos 79, 80, 81 y 82.149 “Fiscal califica de subcultura a la justicia indígena”http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1037665/-1/home/goRegional/Manabi Consultada el 25 de febrero de 2011.150 Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 346.
justicia indígena y que la reduce a una jurisdicción
estrictamente limitada a conflictos de poca relevancia151
basada en su cuantía152.
Debe agregarse además la existencia de una instancia del
ejecutivo como lo es el Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y el Ministerio del Interior que en la práctica han
actuado como agentes penalización de las autoridades
indígenas. Los ejemplos son varios pero quizá por su
relevancia social, me referiré únicamente a dos, el
denominado “caso la Cocha 2010”153 que pese a haber sido
resuelto por la Corte Constitucional después de más de dos
mil días de haber llegado el expediente, tiene una historia
anterior que conviene valorar; y el caso referente a la
muerte del profesor Shuar, Bosco Wisuma154.
151 “Defensor Público, Delitos deben ser juzgados penalmente”,http://www.diario-expreso.com/ediciones/2010/05/27/nacional/actualidad/defensor-insiste-en-ley-que-norme-justicia-indigena/ Consultada el 25 de febrero de 2011.152 “Benjamín Cevallos comenta sobre las reformas penales”,“Justicia indígena para ciertas cuestiones, cuestión de edad,cuestión de familia, cuestión de delitos menores como el robo deborreguitos, cosas por el estilo, pero ya en cuestión de cosasmayores tienen que intervenir necesariamente la justiciaordinaria” http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/audio-benjamin-cevallos-comenta-sobre-las-reformas-penales-443611.html, Consultada el 25 de febrero de 2011.153 “Apresados 5 acusados en la Cocha”http://www.eluniverso.com/2010/05/29/1/1355/apresados-5-acusados-cocha.html. Consultada el 25 de febrero de 2011.154 “Acusado de sabotaje y terrorismo, fue detenido José Acacho”http://www.minjusticia-ddhh.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=3080:acusado-de-sabotaje-y-terrorismo-fue-detenido-jose-acacho&catid=276:institucionales&Itemid=59 Consultada el 25 de
Debo enfatizar además en la utilización de un discurso
confrontativo desde diversas instancias de la
institucionalidad tradicional del estado. Hemos citamos
algunas declaraciones de los máximos personeros del Consejo
de la Judicatura, Defensoría Pública y la Fiscalía del
Estado, algunos todavía en funciones; sin embargo, el más
grave de estos discursos, por sus efectos, constituye el
fomentado por el Presidente de la República quien en sus
diversas intervenciones especialmente en los enlaces
ciudadanos que se transmiten todos los sábados, ha
denigrado a la justicia indígena rebajándola a una práctica
proscrita por la ley sin ningún contenido cultural y útil
únicamente para casos sin importancia. El mandatario ha
llegado a exhortar a los pueblos y comunidades a fin que
abandonen dichas prácticas, atacando a sus dirigentes de
manera sistemática, con fuertes calificativos, imputándoles
delitos y tachándoles de enemigos de un proyecto
nacional.155
Todo aquello deja entrever que desde las más altas esferas
del poder político existe una actitud que fomenta la
conflictividad intercultural, además de una grave tendencia
a la persecución de líderes que disienten del modelo de
febrero de 2011.155 “El presidente fue pifiado en la Cocha”,http://www4.elcomercio.com/generales/solo-texto.aspx?gn3articleID=274010, Consultada el 25 de febrero de 2011.
gobierno y de las políticas económicas, legislativas o
ambientales del régimen.
Esta última afirmación acerca nuestro análisis hacia el
derecho a la resistencia, sobre el cual haré una referencia
muy superficial, bajo el entendido que precisamente si los
pueblos y comunidades indígenas han logrado que subsistan
sus mecanismos de administración de justicia, ha sido por
su espíritu rebelde y muy meritorio amor a su cultura.
El derecho a la resistencia, previsto en la Constitución de
2008, lo consagra por primera vez, de la siguiente manera:
“los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho
a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder
público o de las personas naturales o jurídicas no
estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos
constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos
derechos”156. En este sentido la Constitución Política de
1998 como antecedente de una manera restringida al ámbito
político, el derecho a una oposición crítica y proponer
alternativas sobre políticas de gobierno157.
Sobre la resistencia que cotidianamente realizan personas y
grupos humanos ante las arremetidas de la cultura
mayoritaria, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en su informe anual del año 2006, acerca de la
situación de defensores de derechos humanos en América, ha
156 Constitución de la República del Ecuador (2008), Art. 98.157 Constitución Política del Ecuador (1998), Art. 117.
manifestado: "otro aspecto de mayor preocupación es la
utilización de acciones legales contra las defensoras y
defensores, tales como investigaciones o acciones penales o
administrativas, cuando son instruidas con el objeto de
acosarlos y desprestigiarlos. En algunos casos, los Estados
utilizan tipos penales que restringen, limitan o coartan
los medios utilizados por las defensoras y defensores para
realizar sus actividades [...] Las empresas transnacionales
y nacionales, para criminalizar la defensa de la naturaleza
y de los derechos humanos, se han valido, por lo tanto de
la misma ley, de los jueces y tribunales penales, de las
autoridades públicas y del aparato de represión del
Estado".158
El derecho a la resistencia si bien en la forma que se
encuentra planteado significa una innovación de la
Constitución del 2008, es un derecho que ha existido a
nivel internacional y nacional desde épocas anteriores
incluso a la creación de la República, siendo incluso uno
de los derechos centrales de las personas durante la Edad
Media. En este sentido podemos recoger las expresiones de
la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano
que expresa que “la meta de toda asociación política es la
conservación de los derechos naturales e imprescriptibles
158 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre lasituación de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas,párr. 178. Versión electrónica disponible en:http://www.cidh.org/countryrep/defensores/defensorescap5.htm(fecha de consulta: 04-09-2014).
del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad,
la seguridad y la resistencia a la opresión.”159
Roberto Gargarella explica que el derecho a la resistencia
se hace presente y se justifica cuando existe lo que el
autor denomina como “alienación legal”, es decir cuando “el
derecho comienza a servir a propósitos contrarios a
aquellos que justificaban su existencia”160, de dicho
precepto podemos determinar que existen varios supuestos
bajo los cuales el derecho a la resistencia es puesto en
práctica, la primera, sería ante la existencia de una norma
notoriamente injusta o violatoria de derechos humanos, la
segunda, ante la ausencia de norma que impida situaciones
injustas o violatorias de derechos, la tercera, ante la
existencia de una norma justa constantemente transgredida
por el poder público y cuarta, ante la existencia de una
norma que no guarda relación alguna con la situación
real161.
Independientemente de su análisis histórico en la práctica
y aunque con menos frecuencia que en épocas pasados el
derecho a la resistencia ha sido puesto en práctica en el
159 Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789,Art. 2.160 Ver Roberto Gargarella, El Derecho a la Resistencia enSituaciones de Carencia Extrema, Astrolabio. RevistaInternacional de Filosofía, 2007, No. 4, p. 4.161 Ver Juan Pablo Morales y otros, Constitución del 2008 en elContexto Andino. Análisis de la Doctrina y el Derecho Comparado,Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito- Ecuador, 2008,pp. 166-170.
Ecuador en repetidas y frecuentes ocasiones, en el análisis
que nos atañe el movimiento indígena lo ha ejercido ante el
irrespeto de su ejercicio del derecho a practicar su propia
justicia, o ante el desacato en el reconocimiento y dominio
de sus tierras ancestrales, ante la vulneración de su
derecho a ser consultados ante la existencia de proyectos
que alteren su forma de vida o de normas que regulan sus
derechos, ante la exclusión en decisiones de gobierno que
les afectan e incluso ante la interferencia del derecho de
ciertas comunidades a permanecer en un estado de
aislamiento.162 Desde su perspectiva histórica, el
mantenimiento de sistemas tradicionales de administración
de justicia constituye una forma de resistencia que no
podía haber sido desatendida en este trabajo.
XV. Relaciones entre sistemas jurídico concurrentes, a
manera de conclusión
Finalmente, el estado está en la obligación de respetar,
proteger y promover el ejercicio de prácticas ancestrales,
por tratarse de un derecho humano de carácter colectivo. No
obstante, al igual que en cualquier otro derecho, la
jurisdicción indígena es limitable por la reivindicación de
otros derechos fundamentales, que al entrar en coalición
exigen de la autoridad decisiones ponderadas, en clave
multicultural.
162 Constitución de la República del Ecuador (2008), Art. 57.21,segundo inciso.
En efecto, la intervención del Estado sobre la normal
dinámica de los modos ancestrales de vida, solamente se
justifica, en tanto sirva para garantizar que los miembros
de la comunidad no vean afectado el núcleo esencial de sus
derechos individuales por parte del grupo. Cabe la
intervención estatal si, y solo si, se determina que la
práctica ancestral es utilizada como medio de venganza con
fines racistas o discriminatorios contra otros grupos
humanos.
Se justificaría además en cuanto impida que factores
endógenos o exógenos atentaren contra la práctica de la
cultura propia y cuando personas no sujetas al fuero
indígena fuesen sustraídas de su juez natural. Por tanto,
el ejercicio de este derecho colectivo, como el de
cualquier otro, exige del Estado la adopción de medidas
positivas o de hacer y negativas o de abstención que
garanticen su pleno y progresivo desarrollo, así como para
evitar abusos en su ejercicio.
El Estado está obligado a proporcionar una serie de
garantías normativas; de diseño e implementación de
políticas públicas; e, institucionales, como sería el caso
de la creación de instancias pluriculturales de
coordinación. Toda medida que se adoptare tiene que pasar
por una fase previa de consenso con las autoridades de los
pueblos en cuestión, con la participación informada de la
comunidad en su conjunto, a quien se les tiene que asegurar
niveles efectivos de incidencia en la toma de decisiones.
En este sentido, es indispensable crear canales que
garanticen un dialogo intercultural respetuoso y bajo
condiciones de igualdad en cuanto a propuesta y veto.
Así, las funcionarias y los funcionarios que intervinieren
en representación de la sociedad mayor deberán conocer y
valorar la cosmovisión de cada uno de los pueblos y
nacionalidades con el que se pretenda entablar el dialogo;
caso contrario, la complementariedad de estos sistemas
seguirá siendo una utopía, pese a la concurrencia esencial
de los principios que sustentan a unos y otros, conforme he
pretendido justificar en este trabajo.
El primer paso indispensable consiste en reconocer que
ninguno de estos sistemas es mejor o peor que los demás,
tampoco es más o menos civilizado o barbárico que otros.
Debemos comprender que se trata de sistemas diferentes, que
parten de cosmovisiones distintas y a partir de ello han
construido a través de los años trayectorias evolutivas y
culturales disimiles, poseedoras de su propia riqueza, lo
que lejos de ser una barrera, debe tenérsela como la
oportunidad para abrir puertas hacia un aprendizaje
recíproco y consecuentemente a una sana valoración del
"otro".
Entre los argumentos teoréticos-discursivos para el debate
en derechos humanos, Robert Alexy identifica al "argumento
de democracia” según el autor está compuesto de tres
premisas: a) Solo puede formarse a través de procedimientos
democráticos de formación de la opinión y la voluntad; b)
solo puede darse si los derechos políticos fundamentales y
los derechos humanos rigen y pueden ejercitarse con
suficiente igualdad de oportunidades; y finalmente, c) Que
el cumplimiento de los anteriores supuestos logren
garantizar derechos fundamentales y humanos no políticos,
entre los que se encontraría la vida, la libertad, la
cultura. Este proyecto impone como condición sine qua non,
eliminar todo vestigio de prejuicio étnico.163
De este diálogo, entre interlocutores válidos se tenderá a
establecer instancias de coordinación entre las autoridades
de los diferentes sistemas jurisdiccionales. Para lo cual,
el sistema de fueros que se adopte debe ser lo
suficientemente claro y difundido para evitar
confrontaciones ulteriores y eventuales conflictos, tanto
positivos como negativos de competencia.
En todo caso, de llegarse a producir tales enfrentamientos,
será la Corte Constitucional la encargada de dirimirlos e
ir fijando, por medio de su jurisprudencia, reglas cada vez
más detalladas para aquellos presupuestos facticos
imprevistos.
163 Alexy, Robert, Teoría del Discurso y Derechos Humanos,Universidad Externado de Colombia, Serie de Teoría Jurídica yFilosofía del Derecho, libro No. 1, cuarta reimpresión, Bogotá,2004, pp. 129-131.
La clave está en construir de forma consensuada; no
destruir, no marginar no invisibilizar al diferente y a su
modo particular de entender su posición en el mundo y a sus
concepciones existenciales como pueblo. Una verdadera
democracia solo es posible bajo condiciones de dialogo
profundo que posibilite el acuerdo que se logra con el
respeto irrestricto de todos quienes participan de dicho
debate. Una democracia, en sentido estricto es básicamente
disenso con respeto y paz.
II
PLURICULTURALISMO JURÍDICO Y DERECHO CONTENCIOSOELECTORAL: Una aporía que no admite fusión.
Para efectos de este trabajo, y sin querer entrar en la
polémica entre el carácter científico, o no del Derecho,
entenderemos a lo jurídico como una técnica social164 creada
por el ser humano, que establece condiciones mínimas de
conducta y que tiene como fin el preservar la vida en
comunidad. En este sentido, por tratarse de un producto
social y no de un dogma inmutable, el derecho es
esencialmente perfectible y dinámico, evoluciona e
164 Para Manuel Atienza, “…la dogmática jurídica no es una ciencia,porque su objetivo no es el de conocer por conocer, sino el deconocer para actuar, para permitir la realización y evolucióndel Derecho positivo.” Manuel Atienza. Introducción al Derecho,México D.F. Fontarama, cuarta reimpresión, 2007, p. 249.
involuciona según una metodología de prueba-error que le da
una fisonomía concreta en un espacio y tiempo específico.
Se trata pues de una cierta racionalidad social que va
creando un sistema de normas de conducta, a partir de su
propia cosmovisión, sus mitos, sus tabúes, sus experiencias
históricas y la forma de interrelacionarse con la
divinidad, con los otros pueblos y al interior de cada una
de nuestras sociedades.
Desde una perspectiva contemporánea, podemos
identificar en la producción jurídica una matriz política
que le sirve de fuente y fundamento. Desde esta
perspectiva, independientemente de encontrarnos en un
contexto democrático o autoritario despótico, el Derecho es
la expresión más fuerte de los sectores dominantes, dado su
poder coercitivo y la posibilidad de ordenar, por medio de
la norma legislativa, los parámetros marco en los que se
canalizarán y administrarán los recursos de la sociedad.
Con esto, no me refiero únicamente a los recursos
materiales, económicos o financieros; se trata también de
la administración de oportunidades, incentivos e impulso a
unos sectores en prelación a otros, en cuanto es inherente
a la decisión política la ambivalencia de los efectos que
produce la decisión política. Así, de toda medida que se
adopte desde el poder político, unos grupos sociales
resultarán beneficiados, en tanto que otros resultarán
afectados, lo cual ocurre directamente en cuanto puede
suspenderse un beneficio, o indirectamente, en cuanto el
establecimiento de prioridades deviene en la postergación
de la atención de los intereses de estos sectores, toda vez
que, aún en tiempos de bonanza se cuenta con recursos
limitados que están al servicio de las ilimitadas
necesidades sociales que existen.
La historia nos ha enseñado que la administración de
la riqueza social y de la riqueza privada, en todos sus
aspectos, implica necesariamente la ponderación de
intereses en los que, generalmente, la satisfacción total
de las exigencias de algunas fuerzas pueden ser la causa de
insatisfacción de otras, por lo que se requerirá de un ente
regulador que, a la vez que fomente las libertades
públicas, prevea que los sectores desfavorecidos cuenten
con condiciones aceptables de vida digna; para lo cual debe
establecerse una relación de proporcionalidad que “…
consiste en acreditar que existe un cierto equilibrio entre
los beneficios que se obtienen con la medida limitadora o
con la conducta de un particular en orden a la protección
de un bien constitucional o a la consecución de un fin
legítimo, y de los daños o lesiones que de dicha medida o
conducta se derivan para el ejercicio de un derecho…”165
Este equilibrio entre los beneficios sociales de los
diferentes sectores no puede quedar a cargo de las leyes
del mercado, ni de la libre dinámica social. En el Siglo
XX, Keynes escribía, “La idea de una armonía divina entre
las ventajas privadas y el bien público es ya evidente en
165 Luis Prieto Sanchís, “El Juicio de PonderaciónConstitucional” en Miguel Carbonell y Pedro Grández Castro,Coords., El Principio de proporcionalidad en el Derecho Contemporáneo, Lima,Palestra, 2010, p. 103.
Paley, Pero fueron los economistas quienes dieron a la
noción una buena base científica, supone que por la acción
de las leyes naturales los individuos que persiguen sus
propios intereses con conocimiento de causa, en condiciones
de libertad, tienden siempre a promover al propio tiempo el
interés general.”166
Sin duda, la repartición equitativa de los beneficios
sociales sigue siendo el reto mayor de nuestros estados
latinoamericanos. Manuel Atienza resumiendo en dos máximas,
la teoría de la Justicia John Rawls señala que todo estado
que tienda a la consecución de la justicia social tendrá en
cuenta “…primero: cada persona ha de tener un derecho igual
al más amplio sistema de libertades básicas, compatible con
un sistema similar de libertad para todos. Segundo: Las
desigualdades económicas y sociales han de ser
reestructuradas de manera que sean para: a) mayor beneficio
de los menos aventajados, y b) unido a que los cargos y las
funciones sean asequibles a todos, bajo condiciones de justa
igualdad de oportunidades”167
Ahora bien, el aseguramiento de las condiciones
básicas de vida digna, desde el constitucionalismo
contemporáneo, está íntimamente ligada a la idea de
derechos humanos y fundamentales, siendo también los
166 John Maynard Keynes, El final de Laissez faire, versión electrónica delibre disposición enhttp://www.ccee.edu.uy/ensenian/cathistpen/El_Fin_del_Laissez_Faire_John_Maynard_Keynes.pdf (fecha de consulta 05-3-2014).167 Manuel Atienza, Tras la Justicia, Barcelona, Ariel, cuartaimpresión, 2008. p. 87.
derechos una cuestión esencialmente moral que se proyecta
desde la cultura hacia los sistemas jurídicos, pero también
se trata de una cuestión de época, lo cual guarda relación
con el surgimiento de nuevas necesidades individuales y
colectivas que han aparecido a lo largo de los años.
Desde el punto de vista moral, Carlos Santiago Nino
sostiene que, “para justificar sus decisiones los jueces
deben recurrir, y de hecho lo hacen explícita o
implícitamente a razones justificatorias, y en un ámbito
donde están en conflicto intereses de diferentes
individuos, solo constituyen razones justificatorias –por
definición- principios morales considerados válidos.”168
En cuanto al carácter contextual e histórico de los
derechos humanos, por el mismo hecho de tratarse de
ficciones creadas por el ser humano para protegerse de sus
semejantes, habremos de notar que las exigencias de la
tecnología y de la dinámica ha hecho surgir una serie de
derechos humanos que en épocas pretéritas no hubiesen
alcanzado tal estatus, por cuanto su relación directa con
la dignidad de la persona se fue evidenciando décadas o
siglos después; de ahí que, inclusive considerando el
desarrollo normativo del Sistema Universal de protección de
Derechos Humanos, así como del Sistema Interamericano,
podemos notar como, de manera progresiva, se van
incorporando al corpus iure del Derecho Internacional e
inclusive al ius cogens una serie de “nuevos derechos”. Tanto
168 Carlos Santiago Nino. Ética y Derechos Humanos, Buenos Aires,Astrea, 2007, p. 21.
es así, que en casi todos los sistemas nacionales e
internacionales de protección de derechos se establecen
cláusulas abiertas, según las cuales, “el reconocimiento de
los derechos y garantías establecidos en la Constitución y
en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no
excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades…”169, lo que
nos llevaría a concluir que la esencia de la dignidad
humana está dada en función de las necesidades actuales o
futuras de las personas, premisa que concuerda con la frase
de Sartre, según la cual “la existencia precede a la
esencia.”170
Por ejemplo, no fue sino hasta la expedición de la
sentencia de fondo del caso de la Comunidad Mayagna (Sumo)
Awas Tingni Vs. Nicaragua, en el año 2001, en el que, se
reconoce por primera vez que “entre los indígenas existe
una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la
propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la
pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el
grupo y su comunidad.”171 Con este pronunciamiento se
169 Constitución de la República del Ecuador, artículo 11, número7.170 Jean-Paul Sartre, El existencialismo es un humanismo”, Barcelona,Ediciones Folio, 2007, p. 13-14. El filósofo francés explica queel ser humano no es nada antes de existir, sino que se construyey con ello edifica su esencia, en base a sus experiencias,decisiones talentos y hasta la suerte; de la misma forma elderecho es lo que sus creadores hacen de él, nada antes, nadadespués.171 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la ComunidadMayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, parr. 149 (sentencia defondo).
reconoció un nuevo derecho colectivo colectivo, derivado
del derecho clásico de la propiedad, que desde su matriz
liberal no podía tener más connotaciones que las
individualistas y excluyentes. Luigi Ferrajoli ve en los
derechos patrimoniales y en los derechos políticos una
categoría de derechos secundarios, en cuanto los identifica
como “…aquellos derechos subjetivos que corresponden
universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados
del status de persona, de ciudadano o personas con capacidad
de obrar…”172; por el contrario, de las connotaciones
espirituales de la propiedad ancestral, se derivan
necesidades propias de cada pueblo de mantener relaciones
con sus antepasados y sitios sagrados, aspecto que en el
propiedad liberal, no tiene ninguna relevancia.
Por otra parte, las diferentes épocas no solamente
demuestran la necesidad de incorporar nuevos derechos, sino
la de reinterpretar los derechos ya consagrados,
adecuándolos a las condiciones sociales actuales. Esta
reinterpretación de los derechos y su consecuente
reconocimiento de los denominados derechos implícitos,173
172 Luigi Ferrajoli, Derechos y Garantías. La Ley del más Débil, Madrid,Editorial Trotta, Segunda Edición, 2001, pp. 37-58.173 Guastini hace una diferenciación entre derechos explícitos yderechos implícitos. Los primeros son aquellos reconocidos,generalmente por las constituciones, por tanto, constituyen unamanifestación del derecho positivo. Por el contrario, losderechos implícitos son el producto de una inferencialógicamente válida, cuya premisa mayor está dada por derechosexpresamente consagrados. Los derechos implícitos, pese a contarcon legitimidad propia, van concretando a los derecho explícitosy generalmente provienen de la actividad jurisdiccional. Así,este autor nos hace notar que existe un desplazamiento de
van incorporando en nuestros bloques de constitucionalidad
prerrogativas más amplias y complejas que son finalmente el
camino evolutivo por el que transita todo sistema
normativo.
En el caso ecuatoriano, a partir de las cláusulas
esenciales de nuestro régimen Constitucional, se identifica
fácilmente aquello que denominaríamos pluriculturalismo jurídico.
Con esta expresión pretendo unificar dos concepciones
básicas. La primera tiene que ver con el pluralismo
jurídico, que es precisamente una de las connotaciones
conceptuales básicas de nuestro sistema constitucional de
derechos y justicia. Así, a la idea de “Estado de derechos”
se le reconoce, al menos dos connotaciones principales. La
primera tiene que ver con la máxima jerarquía normativa que
adquieren los derechos humanos y fundamentales en nuestro
sistema jurídico; y por otra parte, el reconocimiento
explícito de la coexistencia de sistema jurídicos
concurrentes. “…actualmente existe pluralidad jurídica. Los
sistemas jurídicos son múltiples, conviven a veces de forma
no pacífica y, por tanto, se podría hablar con propiedad
que el Estado es de derechos.”174
poderes normativos de los órganos legislativos a losjurisdiccionales. Ricardo Guastini, Comentarios a la Ponencia de ManuelAtienza “Derechos Implícitos”. Jornadas de Argumentación Jurídicay Ética Judicial, Tribunal Contencioso Electoral, 8 y 9 deseptiembre de 2009.174 Ramiro Ávila Santamaría. “Ecuador Estado Constitucional deDerechos y Justicia”, en: Constitución del 2008 en el Contexto Andino,Análisis de la Doctrina y el Derecho Comparado, Quito, Ministerio deJusticia y Derechos Humanos, Serie Justicia y Derechos Humanos,libro No. 3, 2008, pp. 35-36.
La segunda concepción que identificaría al
pluriculturalismo jurídico tiene que ver con el carácter
multicultural que existe detrás de estas expresiones
jurídicas plurales. Este concepto debe ser enlazado con el
carácter plurinacional que autodefine al Estado
ecuatoriano, a partir de lo dispuesto en el artículo 1 de
la Constitución de la República.
Consecuentemente, el pluriculturalismo jurídico, en
términos teóricos, trascendería al pluralismo jurídico en
cuanto, a más de reconocer su existencia y la legitimidad
de estas expresiones jurídicas diversas, se reconoce
también sus fuentes materiales, la cultura de la que
provienen, los mitos de la que surgió un sistema de valores
y sobre todo la racionalidad que existe detrás de las
prescripciones concretas, la misma que difiere de acuerdo
con la cultura. Magistralmente, Nietzsche relativiza el
concepto de lo racional señalando que “…el conocimiento de
la universal falta de verdad y de la universal falsía que
nos viene dado ahora por la ciencia, el conocimiento de la
ilusión y del error como condiciones de la existencia que
conoce y que siente, no se podría soportar de modo alguno
…”175
Volviendo nuestra mirada al tema jurídico, debemos
admitir que el Derecho no es aséptico ni imparcial, su
creación responde a objetivos de clase, a cálculos
políticos y económicos de la élite que tiene el predominio
175 Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia, Buenos Aires, Edaf, 2011, p.166.
de la producción jurídica, sobre todo cuando se trata de un
derecho legislado, cuyas reformas pueden realizarse en
cualquier momento, siempre que se cuente con las mayorías
necesarias para el efecto.
Así, el derecho se convierte en la ideología oficial,
establece los objetivos nacionales y progresivamente va
creando un sistema de valores morales que son defendidos
institucionalmente. De ahí que, el derecho debe ser
analizado a partir de su contexto espacio-temporal y
cultural, a la luz de un modelo económico concreto, dentro
de un contexto histórico, pensamiento ideológico dominante.
Entre los ámbitos propios del derecho, en sus
orígenes más remotos, y sin abarcar el complejo sistema de
fuentes materiales, identificaremos dos ámbitos generales
de regulación: El primero, tiene que ver con las relaciones
que se entablan entre lo humano y lo trascendente. La forma
de espiritualidad de los pueblos determina y justifica sus
sistemas morales y éstos la recreación del sistema
jurídico.
En su obra Tótem y Tabú, Sigmund Freud, en base a sus
investigaciones realizadas en clanes australianos que
califica como primitivos, concluye que en todos los pueblos
conocidos existen formas de espiritualidad que emanan de
las deidades. La omnipresencia de los muertos, el carácter
divino de ciertas autoridades, de animales sagrados entre
otros aspectos. El carácter mítico de estos elementos, dado
su carácter sacro, establecen prohibiciones de las más
diversas clases; las mismas que adquieren el nombre de
prohibiciones tabú, las mismas que al ser transgredidas por
cualquiera de los miembros de un tótem (clan) atraen la
desgracia, en cuanto despiertan la ira de los espíritus que
cohabitan sus territorios.
Así, estas reglas de conducta derivadas de cada tabú
dan la pauta para la conformación de un sistema moral que
claramente termina por reflejarse en las superestructuras
jurídicas, no solo en el aspecto prescriptivo del derecho,
también lo es porque, según lo expone Freud, la existencia
de las reglas de conducta reproducen en la persona
sentimientos ambivalentes derivados de una lucha interna
del individuo entre una convicción consciente de respetar
las normas tabú, inclusive por temor al castigo, y la
inconsciente sensación morbosa de transgredirlo.176
Dejando de lado el aspecto espiritual, el segundo
ámbito de producción jurídica originaria se relaciona con
lo terrenal. Las formas de reproducción de la vida humana,
los modos de interrelación económica, el intercambio de
bienes y servicios, la propiedad de los medios de
producción, de repartición de la riqueza, entro otros
aspectos. De la estructura económica implementada se
derivará una serie de necesidades, unas reales como las de
alimentación, salud o vivienda y otras artificiales como la
moda, el arte y la participación política. Así, el modo de
176 Sigmund Freud, “El Tabú y la ambivalencia de lossentimientos, en Tótem y Tabú, Buenos Aires, Librodot, 2009, pp.15-53.
entender la economía y la religión, conceptos que se
derivan de una racionalidad específica son, a su vez,
manifestaciones de elementos prejurídicos o fuente inmediata
de la producción jurídica; así como, elementos
extrajurídicos de interpretación de la misma norma de la
cual emana, una vez que esta entre en vigencia formal o
material.
Las necesidades humanas artificiales también son
fuente de conflictos interpersonales en razón que no todos
los miembros del grupo pueden alcanzar ideales de
acumulación de riqueza y honores que cubra sus
expectativas. Además, los honores, la fama, la belleza, el
prestigio y la riqueza son privilegios cubiertos de cierta
exclusividad ya que perderían su valor, si pudiere
atribuírsele a todo individuo. Al respecto, Thomas Hobbes
escribía, “el placer más grande y la alegría más perfecta
del espíritu, provienen de ver a otros por debajo de sí
mismo, los cuales, al compararnos, nos dan la ocasión de
alimentar la auto estimación.”177 De ahí que, el derecho
encuentra, en cada sociedad, diversos tipos de conflictos y
lo que es más importante, distintas formas de entender lo
que debe considerarse como la forma efectiva, adecuada y
justa de resolverlos.
177 Oscar Godoy Arcaya, “Selección de escritos políticos deThomas Hobbes”, versión electrónica disponible enhttp://es.scribd.com/doc/151376860/Oscar-Godoy-Arcaya-Seleccion-de-Escritos-Politicos-de-Thomas-Hobbes (fecha de consulta: 05-01-2014).
A fin de limitar un poco los elementos que interfieren
en la producción jurídica, como elementos esenciales a la
identidad de cada pueblo, a sabiendas que no son los únicos
ni los más importantes. El sistema jurídico depende, al
menos, de tres variables básicas: la economía, la religiosa
y la política, siendo la última su fuente más visible e
inmediata.
Desde el punto de vista económico, resulta evidente
que los medios de producción y los mecanismos propios del
comercio y de transmisión de bienes y prestación de
servicios obliga a que exista una legislación que
establezca los mecanismos físicos y jurídicos, junto con
las seguridades que permitan realizar transacciones, bajo
relaciones de confianza. Aunque no compartamos el modelo
macroeconómico que promueve, Adam Smith estableció con
enorme claridad la interdependencia que existe entre
derecho y economía. En sus palabras: “no pueden florecer
largo tiempo el comercio y las manufacturas en un Estado
que no disponga de una ordenada Administración de justicia;
donde el pueblo no se sienta seguro en la posesión de su
propiedad; en que no se sostenga y proteja, por obra de la
ley, la buena fe de los contratos, y en que no se dé por
sentado que la autoridad del Gobierno se esfuerza en
promover el pago de los débitos por quienes se encuentran
en condiciones de satisfacer sus deudas.”178
178 Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, Gabriel Franco Trad., BuenosAires, 1998, p. 31, versión electrónica disponible enhttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4Pv3hBXtofAJ:10millibrosparadescargar.com/bibliotecavirtual/libros/LETRA%2520S/Smith,%2520Adam%2520-
La variable religiosa tiene su origen en la idea
freudiana del tabú, y en el sistema moral del que emana de
sus prescripciones, las mismas que desarrolladas y
alimentadas con otro tipo de mitos, como el mito
creacional, del que nos ocuparemos en adelante, crean un
religión que gobernará la conciencia moral de sus fieles,
los mismos que, de contar con las herramientas políticas
necesarias, las impondrá como moral institucional que emana
de una autoridad política.
En Ecuador, la imposición de la religión del
gobernante desde la producción jurídica estatal encuentra
un ejemplo dominante en la Constitución de 1869, en la que
el conservadurismo de García Moreno y su vinculaciones con
el Clero cristiano se proyectó hacia la denominada Carta
Negra, cuyo artículo 9 establecía: “La Religión de la
República es la Católica, Apostólica, Romana con exclusión
de cualquiera otra, y se conservará siempre con los
derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de
Dios y las disposiciones canónicas. Los poderes políticos
están obligados a protegerla y hacerla respetar”.
A la variable política no nos referiremos en esta
ocasión, por cuanto basta con decir que las relaciones de
poder, a todo nivel social, son naturalmente las que
permiten canalizar los intereses y las ideologías de las
clases dominantes, que los sistemas morales y religiosos
más fuertes y la forma misma de ver la vida de quien tiene%2520La%2520riqueza%2520de%2520las%2520naciones%255B.doc%255D.doc+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=ec (fecha de consulta: 10-03-2014).
el poder de decisión, se conviertan en derecho y lleguen a
ser exigibles a los demás grupos e individuos.
Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, detrás de
todas las estructuras sociales descritas y quizá como causa
más remota de estas, descansan las diferentes formas de
racionalidad que consiste en aquella estructura mental
consciente e inconsciente, individual y colectiva, actual
pero a la vez remota, que permite dar una interpretación
del mundo físico y de los fenómenos que en él ocurre; así
como de lo intangible y de lo que se identifican como
ideales sociales a ser alcanzados.
Así, cada sistema jurídico parte de una racionalidad
distinta que se deriva de sistemas extrajurídicos
complejos, en ocasiones milenarios. La racionalidad, siendo
el germen de toda expresión de derecho, establece las
premisas fundamentales de lo que resulta exigible; de ahí,
que si reconocemos que el derecho estatal y los sistemas de
justicia indígena parten de racionalidades distintas, y
consecuentemente se imponen como ideal de convivencia
colectiva valores sustancialmente distintos, a veces
contrapuestos, difícilmente se podrá llegar a establecer
puntos de contacto que permitan una fusión armónica y
consensuada.
De ahí que, dentro del presente trabajo, queda
excluida, de plano, toda intención integradora o fusionista
de los sistemas jurídicos ancestrales con el derecho
estatal; no así, la idea de interrelación, de mutua
cooperación e inclusive, de la identificación de espacios
de retroalimentación y respetuoso aprendizaje, que permitan
establecer franjas comunes de interacción, así como áreas
exclusivas para cada sistema, de acuerdo a las
circunstancias reales, sin olvidar que la aplicación del
derecho ancestral de los pueblos y comunidades indígenas es
un derecho humano y fundamental, que por el hecho de ser
tal, es imprescriptible e inalienable.179
I. Pluralismo jurídico como regla, derecho único como
excepción.
Como fenómeno histórico, el pluralismo jurídico ha
sido la regla, dada la diversidad de culturas que han
compartido casi todos los territorios del mundo; en tanto
que la idea de un derecho único y nacional, se presenta
como un objetivo de unificación que inspira al concepto de
Estado-nación que se presenta como una imposición para
nuestros pueblos que no corresponde a nuestra cosmovisión
social originaria, lo que de alguna manera explicaría su
irreconciliable separación a través de los siglos. En este
sentido “…la pluralidad de ordenamientos jurídicos es un
hecho, en tanto que el pluralismo es un modelo.”180
179 Entre los instrumentos jurídicos internacionales de mayorrelevancia podemos citar al Convenio 169 de la OrganizaciónInternacional del Trabajo, la Declaración de los Derechos de losPueblos Indígenas del sistema de Naciones Unidas y una pobladaJurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos yde otros Sistemas Regionales. 180 Massimo Corsale, Pluralismo jurídico, Milán, Enciclopedia delDerecho, 1983, pp. 1003-1026.
En épocas medievales, en las que rigió un sistema
feudal, cada uno de los reinos en los que se dividió el
territorio europeo tuvo su propio sistema normativo. De
hecho, la unificación de los reinos de Europa, y con ello,
la consolidación de estados nacionales constituye uno de
los efectos de la Revolución francesa, acontecimiento que
puede ser visto como el inicio de la modernidad.
En el Medioevo, la voluntad soberana del Rey que
aglutinó las funciones legislativas, administrativas y
jurisdiccionales en sus territorios, constituyó la fuente
jurídica por antonomasia, aunque esto no quiere decir que
fuere la única expresión de derecho; por el contrario, cada
señor feudal, con el beneplácito del Rey, imponía su ley en
los espacios en los que ejercía dominio.
La omnipresencia del Rey provino del origen divino de
su designación y con ello, la relevancia que alcanzó la
Iglesia Católica en la vida política del Medioevo, la misma
que en ejercicio del inmenso poder que alcanzó en tiempos
de la Inquisición buscó erradicar todo tipo de credo
distinto al cristiano e influyó directamente en la
imposición de un monismo jurídico claramente permeado por
las instituciones canónicas, muchas de ellas rescatadas de
la Roma antigua. No obstante, lejos de alcanzar la tan
ansiada unificación, esta se logró únicamente en papel
puesto que en términos materiales, en las nacientes
repúblicas convivió más de una expresión jurídica, emanadas
de fuentes heterogéneas, dentro de un mismo territorio,
tanto en Europa como en América.181
En época de la colonia, el pluralismo jurídico, pese a
varios intentos, no logró erradicarse con la conquista
española. La imposición de las costumbres, del credo, de la
lengua y de la imposición de autoridades políticas no fue
suficiente, en cuanto desde la clandestinidad aquellos
pueblos que huyeron hacia las montañas con el objeto de
evitar su explotación lograron conservar sus idiomas, sus
costumbres, su espiritualidad y sus formas ancestrales de
organización social.
La Corona, en reconocimiento de las diferencias
sociales existentes entre españoles, criollos y nativos, se
dio cuenta que no era posible aplicar la misma normativa
para los diferentes sectores sociales dictó las denominadas
“Leyes de Indias” que fue una normativa específica de tutela
para miembros de los pueblos originarios.
“Según las Leyes de Indias, los alcaldes de los pueblos
de indios así como los curacas o caciques tenían jurisdicción
181 En el “…mundo medieval, donde la desconcentración territorialy la multiplicidad de centros de poder configuraron en cadaespacio social un amplio espectro de manifestaciones normativasconcurrentes, conjunto de costumbres locales, foros municipales,estatutos de las corporaciones por oficio, dictámenes reales,Derecho Canónico y Derecho Romano. Efectivamente fue con ladecadencia del Imperio Romano en Occidente y con la implantaciónpolítica de los pueblos nórdicos en Europa, que se identificóla idea de que a cada individuo le sería aplicable el Derecho desu pueblo o de su comunidad local.” Antonio Carlo Wolkmer,“Pluralismo Jurídico: Nuevo marco emancipatorio en AméricaLatina, Buenos Aires, CENEJUS, 2003, p. 5.
civil y criminal, pero solo para pleitos entre indios en
casos que no ameritaban pena grave.”182 La conservación de
estos mecanismos de administración de justicia, a veces
clandestinos, mantuvo un estado de pluralismo jurídico que
permanece hasta nuestros días dada la resistencia y la
riqueza cultural de nuestros pueblos; sin embargo, también
subsistió, conforme lo demostraré, una suerte de
paternalismo por parte de la sociedad dominante.
Claramente, no todas las naciones originarias de
América corrieron con la misma suerte, por ejemplo la
situación de los pueblos del sur como los Mapuche, al no
haber permitido su conquista, ni siquiera por parte del
incario, mantuvieron un sistema jurídico y político puro,
por siglos, aunque para ello, tuvieron que auto confinarse
en los lugares más inhóspitos de la Araucanía.
Una mención aparte merecen los pueblos amazónicos cuyo
proceso de adhesión a la cultura mestiza fue iniciada a
principios de los años setentas, con el propósito de
asegurar condiciones que permitan la explotación petrolera,
aunque cabe señalar que durante este período, inclusive a
finales de la década de los sesentas misiones religiosas
como aquella de los monjes Capuchinos o la Misión liderada
por Monseñor Alejandro Labaca, Vicario Apostólico de
Aguarico, quien convivió con estos pueblos, aprendió su
182 Raquel Yrigoyen Fajardo, “Hitos del reconocimiento delPluralismo Jurídico y el Derecho Indígena en las políticasindigenistas y el Constitucionalismo Andino” en Mikel BerraondoCoord., Pueblos Indígenas y Derechos Humanos, Bilbao, Universidad deDeusto, 2006, p. 541.
lenguaje y murió asesinado por sus lanzas, realizaron los
primeros contactos con pueblos, hasta entonces no
contactados, como los Huaorani, con fines netamente
evangelizadores.183
Lo cierto es que, a partir del primer contacto con los
antigua y peyorativamente conocidos aucas o aushiris, la
sociedad externa a estos pueblos indígenas inició un
proceso colonizador de asimilación que los ha acercado a la
ruina, no solo por su dependencia de las dádivas de las
empresas transnacionales, sino también por la presencia de
empresas madereras184 que han profundizado antiguos
conflictos tribales que han derivado en masacres, sobre183 Para profundizar sobre estos temas, recomiendo la lectura deMiguel Ángel Cabodevilla, Los Huaorani en la Historia de los Pueblos oriente,Coca, CICAME, 1999.184 En el Caso de la Comunidad Sarayaku Vs. Ecuador, la CorteInteramericana de Derechos Humanos estableció la violación a losderechos a la vida, a la integridad personal y a la libertadpersonal de los miembros de esta comunidad ancestral, por nohaber adoptado las medidas necesarias de respeto a la vidacomunitaria de este pueblo ancestral. Al respecto, la Corteseñaló: “Desde que fueron ordenadas las medidas provisionales eneste caso en junio de 2005 (supra párr.5), la Corte haobservado con particular atención la colocación de más de 1400kg. de explosivos de alto poder (pentolita) en el territorioSarayaku, al considerar que tal hecho ´constituye un factor degrave riesgo para la vida e integridad de [sus] miembros´. Envirtud de ello, la Corte ordenó al Estado que retirara dichomaterial explosivo, disposición que se ha mantenido vigentehasta la fecha y que el Estado cumplió de manera parcial (suprapárrs. 120 y 121). Ante la presencia de este material en elterritorio, la Asamblea de Sarayaku decidió declarar restringidala zona por razones de seguridad, prohibiendo el acceso a lamisma, medida que seguiría vigente, a pesar de considerarla unaimportante zona de áreas sagradas y de caza para Sarayaku.”Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la ComunidadSarayaku Vs. Ecuador, sentencia de 27 de junio de 2012 (fondo yreparaciones), párr. 246.
todo entre pueblos no contactados y en peligro de
desaparición como los Tagaeri-Taromenani, cuyo origen se
remonta a una escisión producida al interior del pueblo
Huaorani ante la oposición de un grupo de sus miembros al
contacto con la sociedad mayor.185
Al igual que los pueblos Tagaeri-Taromenani, otra
mención especial merecen algunos pueblos que perviven en
territorios colombiano, ecuatoriano, peruano, brasileño y
boliviano que hasta el día de hoy se resisten a establecer
contacto con nuestra civilización, y como consecuencia de
lo tal, mantienen intactos sus sistemas culturales.186
Con el triunfo de la Revolución Francesa,187 se
implementó un modelo de estado-nación, según el cual una
organización política, extendida en un territorio adquiere
soberanía y como tal es el encargado de dictar el único
derecho válido, administrar la cosa pública dentro del
marco de este ordenamiento normativo, administrar justicia
y hacer ejecutar lo juzgado, aún por medios coercitivos en
185 Alex Rivas et. al., Conservación y Petróleo en la Amazonía Ecuatoriana,Quito, EcoCiencia – Abya Yala, 2001, pp. 71-78.186 Sobre el tema de los pueblos en aislamiento voluntario, serecomienda la lectura de Vicent Brackelaire, Situación de los últimospueblos indígenas aislados en América Latina, Brasilia, 2006.187 Para varios autores, el origen del estado-nación puedeencontrarse en la denominada Paz de Westfalia, en virtud dela cual, un territorio determinado se convertía en unestado, y como tal, adquiría soberanía interna y externa,así como reconocimiento internacional por parte de losotros estados. Este fenómeno marca el origen más próximodel Derecho Internacional Público, como norma de conductapara los estados. Ver Antonio Truyol Serra, Historia del DerechoInternacional Público, Madrid, Tecnos, 1998.
tanto el estado se reservaba para sí, como elemento
inherente a su existencia, el monopolio exclusivo del
ejercicio de la coacción física legítima, conforme en su
momento lo describió Max Weber.188
Lógicamente, se prohíbe cualquier otra forma de
expresión jurídica, reprimiéndose en consecuencia los
juzgamientos no estatales, estigmatizándolos bajo el
membrete de ajusticiamiento, por cuanto el poder
jurisdiccional era reconocido como uno de los atributos
inseparables de la soberanía que recayó en el pueblo pero
que solamente podía ser ejercida por medio de sus
“legítimos” representantes.
Para Karl Popper, “el error fundamental de esta
doctrina o exigencia es el supuesto de que los pueblos o
naciones existen antes de los Estados –algo así como
raíces- como unidades naturales, que en consecuencia
deberían estar ocupados por Estados. Pero la realidad es la
contraria: son los pueblos o naciones los creados por los
Estados.” 189 No habrá de interpretarse con esta cita que
Popper establece que el Estado, por medio de la expedición
de leyes o decretos crea a los pueblos o nacionalidades,
sino que es justamente la imposición de un régimen jurídico
y político dentro de un territorio determinado el que
produce la conciencia de los grupos humanos en cuanto a
188 Max Weber, Economía y Sociedad, México, Fondo de CulturaEconómica, octava reimpresión de la segunda edición enespañol, 1987, p. 662.189 Karl Popper, En busca de un mundo mejor, Barcelona, Paidós, 1994,p. 159.
elementos integrantes de una identidad diferente a la
estatal.
En Ecuador, el modelo de estado-nación fue impuesto
por los ideólogos de la revolución independentista,
claramente influenciados por el pensamiento de la
ilustración francesa y el liberalismo lockeano, de
determinante inspiración en la revolución norteamericana de
1776.
Desde 1830, año en el que Ecuador se escindió de
Colombia inició un proceso importante de implementación del
estado único, en todas sus manifestaciones esenciales,
entre ellas, las expresiones jurídicas.
El liberalismo promovido como política de estado,
desde el gobierno de Ignacio de Veintimilla (1876- 1878)
registró un período que reivindica la idea de igualdad
entre personas, sin importar su origen étnico o
especificidades culturales.190 La igualdad formal o ante la
ley, fue profundizada durante el Alfarismo de inicio del
siglo XX y tuvo como fundamento ideológico central, la
eliminación de los privilegios de clase en cuanto las leyes
debían establecer gravámenes y beneficios comunes y
aplicables, por igual, a cualquier persona.
No obstante, estos propósitos implicaron el
desconocimiento de la identidad de los pueblos,
190 Miguel Ángel González Leal, “Formación Nacional, Identidad yRegionalismo en el Ecuador (1820-1930)” en Estrategias de Poder enAmérica Latina, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2009, pp.217-238.
desembocando en un proyecto político de asimilación de los
grupos diferentes, hacia una identidad nacional construida
desde arriba.191
La política de homologación social no es un objetivo
ideológico del liberalismo. El conservadurismo que le
precedió fue liderado por Gabriel García Moreno pretendió
aglutinar a todos los pueblos alrededor de la idea de un
dios único, representado en la tierra por la Iglesia
Católica.
Para ello, el Catolicismo fue adoptado como credo
oficial y único del estado, generándose así la obligación
de respetarla y protegerla, por parte de las instituciones
y la ciudadanía. Consecuentemente, el Código Penal de 1871,
expedido dos años después de la promulgación de la Carta
Constitucional castigó con pena de muerte la mera “…
tentativa para abolir o variar en el Ecuador la religión191 Bajo la ideología de proteccionismo cultural, en 1948 laNovena Conferencia Internacional Americana aprobó la “La Cartade Garantías Sociales” en la que se recomendaba la adopción de“…medidas necesarias para prestar al indio protección y asistencia…”. Pocodespués, con fundamento en una ideología etnocéntrica tendientea la homologación cultural, la Organización Internacional delTrabajo, en 1957, emitió el Convenio No. 107, el mismo quebuscaba la incorporación de los pueblos indígenas a la sociedadmayor. El artículo 2 de este convenio rezaba: “incumbeprincipalmente a los gobiernos desarrollar programas coordinados y sistemáticos conmiras a la protección de las poblaciones en cuestión y a su integración progresiva enla vida de sus respectivos países.”. (El énfasis es mío). El Convenio169, ratificado por Ecuador el 14 de abril de 1998 y publicadoen el Registro Oficial 304 del 24 de abril del mismo año, revisó(lo que equivale a sustitución) el 107 adoptando una posiciónmás respetuosa de la diversidad cultural al optar por “…desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada ysistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar elrespeto de su integridad.” (Art. 2).
católica, apostólica romana…”. Este mismo cuerpo normativo
dedicó todo el capítulo II a los denominados “crímenes y
delitos contra la religión”.192
El liberalismo, con idénticos fines unificadores,
desplazó a la simbología conservadora de crucifijos,
rosarios y plegarias, por la bandera, el escudo y el himno
nacional, reemplazándolos como objetos de veneración por
contener los elementos, a raíz de los cuales el estado
buscó imponer artificialmente una supuesta identidad
nacional.
La sustitución de símbolos de culto alrededor de los
cuales se habrá de construir un ideario que aspiró a la
dominación cultural, por medio de la religión, como
estrategia de sometimiento, encontró su presencia más
eficaz en los años de conquista española, en la que los
templos Aztecas, Incas y Mayas fueron reemplazados por
catedrales e imágenes de cristos ensangrentados, vírgenes y
santos mestizos. No es coincidencia que la catedral del
Zócalo del centro del Distrito Federal de México se
encuentre a muy poca distancia de ruinas de templos
Mexicas, de lo que algún día fue Tenochtitlán, o que en el
centro de Lima, cerca del río Rimax se encuentren huacas
incas.
A partir de 1960, la reivindicación de los derechos de
los pueblos indígenas y su movilización organizada dio
inicio a un proceso cuyos momentos cumbres los encuentra en192 Código Penal de la República del Ecuador (1871), capítulo II,artículos 161 y siguientes.
el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos
indígenas y afroecuatorianos, por medio de la incorporación
del artículo 84 en la Constitución Política de 1998. Para
autores o autoras como Josefina Aguilar Guamán, la
participación política indígena tuvo sus primeras
expresiones en 1937, cuando el estado reconoció personería
jurídica a las comunas y caseríos indígenas.193 Sin embargo,
no podemos olvidar la brutal represión que sufrieron las
primeras revueltas indígenas; la más importante de ellas,
por su valor simbólico, fue aquella en la que el riobambeño
Fernando Daquilema, asesinado por agentes militares, por
disposición expresa del Presidente García Moreno.
Pese a ello, y sin querer profundizar en detalles
históricos, la Constitución de 1998 reconoció derechos
colectivos a los pueblos y comunidades indígenas, pero
quizá el aporte mayor consiste en la autodefinición que se
hace del estado ecuatoriano como pluricultural y multiétnico.
Con ello, a ciertos colectivos humanos, además de los
derechos comunes a todas las personas, por su carácter de
tal, se les reconoce algunos derechos que pueden ser
ejercidos al interior de una comunidad, como parte de ella.
Así, se empieza a proteger constitucionalmente el
patrimonio intangible de los pueblos originarios,
haciéndose el compromiso de conserva su propia identidad, a
la vez que se dota a la comunidad de herramientas jurídicas193 Josefina Aguilar Guamán, “Participación de los pueblosindígenas del Ecuador en la democracia” en InstitutoInteramericano de Derechos Humanos, Estudios sobre participación políticaIndígena, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos,2007, p. 67.
institucionalizadas, de la más elevada jerarquía, para
exigir su respeto y protección interna e
internacionalmente.
Este reconocimiento constitucional estableció un
ámbito de aplicación de sistemas jurídicos diferentes
aunque igualmente legítimos, que es ejercido por parte de
autoridades designadas al interior de estos pueblos, en
base a las propias tradiciones y al ejercicio de su derecho
de autodeterminación, lo que constituyó un paso decisivo en
la construcción de un estado jurídicamente plural.194 Ante
este contexto, la creación autónoma de normas jurídicas y
su aplicación por parte de autoridades propias, permite
superar la paternalista idea de “usos y costumbres”195, que en
el mejor de los casos alcanzaría un estatus de soft law, pero
sin ninguna posibilidad de adquirir la calidad de sistema
jurídico, en sentido estricto.
194 Constitución Política de la República del Ecuador (1998),artículo 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblosindígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, elrespeto al orden público y a los derechos humanos, lossiguientes derechos colectivos 1. Mantener, desarrollar yfortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual,cultural, lingüístico, social, político y económico; (…) 7.Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivenciay organización social, de generación y ejercicio de laautoridad…”; concordantemente, el artículo 191, inciso tercerodel mismo cuerpo normativo prescribió, “Las autoridades de lospueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicandonormas y procedimientos propios para la solución de conflictosinternos de conformidad con sus costumbres o derechoconsuetudinario, siempre que no sean contrarios a laConstitución y las leyes….”195 Por ejemplo, en el estado mexicano de Oaxaca, la norma queregula los procesos políticos de las comunidades indígenas sedenomina Ley de Usos y Costumbre de los Pueblos Indígenas.
La Constitución de 1998 recogió el principio constante
en el artículo 9 del Convenio 169 de la OIT, en cuanto a
reconocer como derecho propio de los pueblos y
nacionalidades indígenas, la conservación de sus métodos
tradicionales para reprimir delitos e infracciones que
afecten a los miembros de sus comunidades.
Sin perjuicio de ello, este reconocimiento no logró
superar el carácter tutelar que se despliega desde el
derecho estatal, hacia los sistemas jurídicos
tradicionales. Los métodos tradicionales de administración
de justicia siguen subordinados al sistema nacional, aún
desde los propios instrumentos jurídicos que reconocen como
derecho a los sistemas ancestrales de administración de
justicia. Por ejemplo, el Convenio 169, en su artículo 9
que es el establece la obligación estatal de respetar los
métodos a los que los pueblos interesados recurren
tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos
por sus miembros introduce,; introduce su texto con la
frase, “…en la medida que ello sea compatible con el sistema nacional…”.
Esta fórmula incompleta de pluralismo jurídico se
reprodujo en la Constitución colombiana de 1991;196 y
seguidamente en la peruana de 1993, en la boliviana de
1994, en la ecuatoriana de 1998 y en la venezolana de 1999.
196 Constitución Política de la República de Colombia, artículo246: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercerfunciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, deconformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre queno sean contrarios a la Constitución y leyes de la República.”(el énfasis no corresponde al texto original).
Otra influencia decisiva a esta corriente pro derechos
colectivas proviene del Derecho Internacional. A partir de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 5, textualmente expone
“Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y
reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales
y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar
plenamente, si lo desean, en la vida política, económica,
social y cultural del Estado.” (el énfasis me corresponde).
Este instrumento le dio un estándar superior al
derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas,
además de enfatizar en el derecho a aplicar mecanismos
tradicionales de administración de justicia. Esta
Declaración también confiere un carácter vinculante a la
consulta previa, en cuanto su artículo 19 señala que el
estado, para aplicar cualquier medida que afecte a estos
pueblos está en la obligación de obtener “su consentimiento
libre, previo e informado.”197
Desde este punto de vista, la posibilidad de decisión
sobre la ejecución de proyectos que afectan culturalmente a
los pueblos indígenas, equilibraría las relaciones de
poder, por otorgar una importante capacidad de veto a los
197 Dentro del Sistema Interamericano de protección de DerechosHumanos, en el caso Saramaka en interpretó el artículo 21 de laConvención, y “…considera que, cuando se trate de planes dedesarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayorimpacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene laobligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino tambiéndebe obtener el consentimiento libre, informado y previo deéstos, según sus costumbres y tradiciones.”.
pueblos indígenas; no obstante, sobre el carácter
vinculante de la consulta previa, no nos detendremos en
este momento, por cuanto corresponde a un tema de análisis
específico de otro capítulo, que ha sido incorporado en
este trabajo.
La Carta Fundamental de Montecristi de 2008 dio un
salto decisivo hacia el pluralismo social y jurídico, al
reconocer como uno de los elementos constitutivos del
estado ecuatoriano su carácter plurinacional y al
autodefinirse como un estado “de derechos”, en el que
cohabita más de un sistema jurídico legítimamente
aplicable, bajo determinadas circunstancias como aquellas
que aluden principalmente a la persona y al territorio.
El salto desde la pluriculturalidad hacia la
plurinacionalidad va mucho más allá del contenido simbólico
de los términos, de hecho debe ser entendido como un
reconocimiento expreso del estado “nacional” respecto del
derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas que
cohabitan en el territorio ecuatoriano,198 con lo cual se
superó definitivamente la concepción estatocéntrica clásica
198 En el Caso Reference re Secession of Quebec, la Corte Suprema deCanadá manifestó, “resulta generalmente aceptado que los pueblosejercen la autodeterminación en el marco del estado en el queviven. Resulta generalmente aceptado que un estado cuyo gobiernorepresente a todo el pueblo o pueblos que viven en suterritorio, en términos de igualdad y no discriminación, yrespete los principios de autodeterminación en sus arreglosinternos, tiene derecho a mantener su integridad territorialbajo el derecho Internacional y a que los otros estadoreconozcan esta integridad territorial. Corte Suprema deJusticia de Canadá, Caso Reference re Secession of Quebec, 1998.
del principio de autodeterminación establecido como pilar
fundamental en la Carta de las Naciones Unidas.
La autodeterminación de los pueblos indígenas, en el
actual desarrollo del sistema internacional de derechos
humanos, según lo caracteriza James Anaya, no debe
entenderse en virtud “…del reconocimiento como estado o en
función de las fronteras territoriales coloniales, sino más
bien por una geografía política alternativa definida por
las esferas perceptibles de cohesión etnográfica y
soberanía territorial ejercida históricamente…”199
Desde un punto de vista jurídico, para Ramiro Ávila
“El Estado de derechos nos remite a una comprensión nueva
del Estado desde dos perspectivas: (1) la pluralidad
jurídica y (2) la importancia de los derechos reconocidos
en la Constitución para la organización del Estado.”200
Bajo el contexto del Estado plurinacional de derechos,
el pluriculturalismo jurídico implica la coexistencia de
sistemas políticos y jurídicos que conviven con los
sistemas estatales, en igualdad de condiciones, y como tal,
merecen protección, respeto y promoción de sus formas de
ser, por parte del estado, por su calidad de derecho humano
y fundamental, pero además como una medida de reparación
por siglos de opresión, discriminación y resistencia.
Queda claro que dentro de un estado plurinacional no
puede existir primacía de alguna cultura en relación a las199 James Anaya, Los pueblos indígenas en el Derecho Internacional, Madrid,Trotta, 2005, pp. 143-144. 200 Ramiro Ávila Santamaría, op cit. p. 29.
demás, por lo que los productos sociales como los sistemas
de democracia procedimental y administración de justicia no
solo están llamados a convivir pacíficamente, sino que
ninguno de ellos puede adquirir primacía en relación a los
demás, mucho menos reivindicando criterios cuantitativos.
En definitiva, si bien se atribuye a la administración
de justicia el carácter de potestad soberana,
evidentemente, esta suerte de atributo del estado tiene que
ceder frente a los derechos fundamentales dado que la
propia existencia del estado, así como la concentración del
poder de los gobernantes solamente puede justificarse
democráticamente, cuando este poder es ejercido en función
de tutelar, de manera efectiva los derechos inherentes a la
dignidad de las personas. Bajo este contexto, “…la
soberanía no es un concepto teórico que designe algún
fenómeno social, sino una ideología de legitimación del
poder que expresa, respecto de alguien, tiene el poder
sociológico de de dictar normas, además, tiene el poder
jurídico de hacerlo. Con lo cual, queda convertido el poder
de hecho, en poder de derecho.”201
En Ecuador, pese a ser un estado plurinacional de
derechos, los métodos de administración de justicia
tradicionales siguen subordinados al derecho estatal. Esta
afirmación se desprende del propio texto constitucional, en
cuanto, el artículo 171, inciso segundo, de la Carta
Fundamental, acepta como válidos los sistemas jurídicos
201 Leonel Flores Téllez, Replanteamiento constitucional de la autonomíaindígena, México, Ediciones Coyoacán, 2011, p. 93.
ancestrales, no obstante los somete a control de
constitucionalidad; es decir, obliga a una suerte de
armonización con el derecho estatal con el sistema estatal,
para ser considerados legítimos.202
De ahí que, puede fácilmente concluirse que el estado
se reserva para sí la posibilidad de veto en relación a
modos tradicionales de administración de justicia, lo que
deviene en jerarquía toda vez que resulta actualmente
impensable y punible la posibilidad de reacción de las
jurisdicciones indígenas ante decisiones de juezas y jueces
estatales que fueren contrarios a sus principios básicos de
convivencia. Rósembert Ariza, en referencia al sistema
colombiano, señala, “la postura de la Corte Constitucional,
que a través de la revisión se ha convertido en tribunal de
homologación, asume de alguna manera el control de los
problemas…”203
Por el contrario, las escasas instituciones
relacionadas con la posibilidad legítima de evitar la
aplicación del derecho estatal se limitan al derecho a la
resistencia, la desobediencia civil, la objeción de
conciencia y figuras similares; no obstante, la autoridad202 Constitución de la República del Ecuador, artículo 171,inciso segundo, “El Estado garantizará que las decisiones de lajurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones yautoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas alcontrol de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismosde coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena yla jurisdicción ordinaria.203 Rósembert Ariza Santamaría, “Teoría y práctica en elejercicio de la jurisdicción especial indígena en Colombia” enRudolf Huber, et al, Coord., Hacia Sistemas Jurídicos Plurales, Bogotá,Konrad Adenauer Stiftung, 2008, p. 266.
que calificará estas conductas y la juridicidad de las
actuaciones de las autoridades tradicionales, es
precisamente el fuero estatal.
La subordinación entre sistemas jurídicos se evidencia
en cuanto la sociedad mestiza no busca reconocimiento en el
mundo indígena porque no lo necesita, su posición social es
tal que la legitimidad del derecho estatal está dada a
priori; de ahí que, ni siquiera cabe la iniciativa de
armonizar los preceptos jurídicos a los principios
ancestrales. Comprendemos per se que nuestro derecho es el
único genuinamente legítimo, válido y exigible, y como tal,
toda manifestación jurídica externa, es legítima en cuanto
no contraría a los preceptos oficiales.
Esta supremacía de facto del derecho estatal, por sobre
los demás sistemas jurídicos concurrentes no se da por
haberse demostrado mayor efectividad en el mantenimiento de
la paz social; de hecho considero, que si de resolución
efectiva de conflictos se trata, el sistema occidental
quedaría ampliamente en deuda. La indicada primacía se da
solamente porque somos la sociedad dominante, porque somos
mayoría y porque hemos ejercido dominación por más de
quinientos años, y eso nos concede privilegios en el diseño
de las estructuras colectivas.
En definitiva, estamos muy lejos de vivir en una
sociedad plurinacional. El pluralismo jurídico debe ser
planteado en términos funcionales. “…en una sociedad
compleja en la que existe no solo ordenamientos de muchos
tipos diferentes, sino relaciones no jerarquizadas entre
diferentes derechos en un ámbito que nos interesa de forma
especial como es el cultural, en el que se entremezclan
reglas y principios…”204
Dicho esto, cabe plantear como tesis a sostener, en
las líneas subsiguientes, que en el sistema electoral y
contencioso electoral ecuatoriano, el pluralismo jurídico y
político es un camino largo y complejo, por el que en la
práctica, ni siquiera hemos empezado a transitar; no
obstante, constituye una obligación constitucional
impostergable para lo cual es necesario tomar en
consideración algunos aspectos que pueden ser considerados
en el proceso.
II. Derecho Electoral y Pluriculturalismo jurídico:
Una aporía por superada
Para sostener la tesis que cierra el acápite
precedente, me referiré a los tipos de racionalidad de las
que emanan los sistemas jurídicos tradicionales, en
comparación a los criterios fundacionales del derecho
estatal, todo esto a fin de demostrar que existe una
incompatibilidad de origen que impide su fusión;
seguidamente, nos referiremos a algunos obstáculos que debe
superar el sistema de justicia electoral, desde el punto de
vista constitucional, legislativo e institucional para
acercarse a los estándares exigidos por el principio de
204 Pilar Allegue Aguete, “Pluralismo Normativo, Soberanía ydiversidad cultural”, en Anuario de Filosofía del Derecho, Madrid,Universidad de Vigo, 1999, págs. 169-184.
plurinacionalidad, especialmente en cuanto al acceso a la
justicia, en esta materia. Finalmente, trataré de esbozar
una agenda mínima que permitiría allanar el camino hacia
una coexistencia equilibrada, horizontal y respetuosa entre
sistemas jurídicos y políticos cohabitantes, en el
territorio estatal.
Previo a adentrarnos en los argumentos que he
anticipado, debo advertir que conceptual e ideológicamente
rechazo prima facie toda postura que promueva una fusión
entre los sistemas jurídicos que conviven en un mismo
territorio.205 Considero que la tendencia a la fusión es
impresentable en un sistema plurinacional de derechos y justicia por
dos razones principales. La primera, tiene que ver con la
subordinación que persiste entre el sistema jurídico
político estatal y los sistemas ancestrales, según lo he
venido sosteniendo. La situación social de asimetría en la
que vivimos nos permite prever que en un proceso que tienda
a la fusión, al momento de abordar nudos discordantes, será
la tesis estatal la que se impondrá, por lo que todo tipo
de proceso de fusión terminará por encubrir un nuevo modelo
205 Entre estas posturas que pugnan por la asimilación, a la queabiertamente me opongo, ofrece razonamientos eufemísticos comoel siguiente: “El Estado en sus diferentes estamentos y niveles,tiene la obligación de institucionalizar una política de diálogode diversos, de encuentro de las diferentes culturas para querespetando y manteniendo la identidad de cada cual, se encuentrenelementos de convergencia que nos lleve a consensos nacionales, un sistemademocrático electoral para todos y todas y un aprovechamiento delos saberes en beneficio del Estado nacional.” Manuela Cobacango Quishpeet. al. “La Interculturalidad en la Justicia Electoral” en Nuevastendencias del Derecho Electoral y Código de la Democracia, Quito, TribunalContencioso Electoral, 2010, p. 163.
de asimilación y colonialismo cultural. Karl Popper con
enorme grandilocuencia sostiene que “…una parte de nuestra
búsqueda de un mundo mejor debe constituir en la búsqueda
de un mundo en el que no se fuerza a otros a sacrificar su
vida, en razón de una idea.”206 Este precepto va más allá de
la vida física, atiende también a criterios subjetivos de
vida cultural y existencia material y espiritual de los
pueblos.
La segunda razón por la que no comparto de idea de
fusión cultural, se relaciona con la inevitable
desnaturalización que sufrirían los sistemas intervinientes
en el proceso. Como se dijo, la construcción de
instituciones jurídicas responden a una racionalidad que se
imprime en una cosmovisión determinada, que entabla
relaciones entre el individuo con sus semejantes, con la
sociedad, con el medioambiente, con sus espíritus y con la
divinidad, cualquiera que esta sea.
De ahí que, la idea de trasplantar métodos e
instituciones de otros sistemas que no comparten los puntos
esenciales de la cosmovisión, hará imposible entablar
relaciones horizontales de cooperación entre las diferentes
culturas. En este hipotético proceso de homologación, será
la cultura dominante la que terminará por imponerse.
Por lo dicho, la propuesta fusionista implica un
retorno hacia políticas asimilacionistas y de imposición de
206 Karl Popper, op. cit. p. 48.
paradigmas culturales, lo que en poco nos diferenciaría de
lo vivido durante los siglos XIX y XX.
a) Distintas racionalidades
Entenderemos por racionalidad a aquella estructura
mental, tanto personal, como compartida por un colectivo
humano, cuyo origen histórico y cultural, es capaz de
explicar la existencia del pueblo al que se pertenece, le
da sentido a la vida individual y comunitaria, permite
interpretar los mensajes provenientes del entorno y nos
comunica con lo trascendente, de donde emana el sistema de
prescripciones morales que rige las actuaciones de sus
miembros.
La racionalidad de un pueblo determina su cosmovisión,
a partir de la cual se construye la sociedad en base a
valores fundamentales; los mismos que definirán los modos
de producción y reproducción de la vida física y
espiritual, a partir de los cuales surgirán sistemas
morales que se traducirán en expresiones jurídicas con las
que se pretenderá dar respuesta a los problemas que se
presentaren en la vida real. Los sistemas morales y los
tabúes generalmente tienen su génesis en el denominado mito
creacional, el cual explica el carácter místico de la
aparición de cada pueblo ancestral, así como su propósito
en el mundo.207
207 De ahí que no es raro que según la tradición judeo-cristiana,el pueblo judío sea el elegido por dios; tampoco que en lasreligiones hindúes, los maestros deban ser originarios de laIndia, entre ellos Buda o príncipe Siddhartha.
Bajo este marco general, podemos identificar en la
tradición judeocristiana la influencia moral más
determinante en Europa y América Latina. Esta racionalidad
se edificó a partir de un mito creacional; según el cual,
el mundo se construye a partir de una voluntad divina,
única, omnipresente y como tal, no es parte integrante de
su creación, sino que está por encima de ella.
El dios cristiano al momento de crear al ser humano a
su imagen y semejanza, le entrega el mundo para que éste se
sirva de él y lo modifique a su antojo. Esta misión de
someter a la naturaleza a un criterio humano de
habitabilidad explica, de alguna forma, el modelo económico
fundamentalmente extractivista y una regulación jurídica
que establece los requisitos personales y técnicos para
obtener, sin más, las riquezas naturales; lo que,
ciertamente ha desmejorado la calidad de vida de las
personas debido, al deterioro medioambiental experimentado
y a la precariedad de las condiciones laborales exigida por
el capitalismo.Bajo este sistema, el ser humano queda al
servicio del capital.
Ante este modelo económico, autores contemporáneos
como el Nobel de economía Amartya Sen, en la misma línea
filosófica de la “Teoría de la Justicia” de John Rawls,
invita a reflexionar alrededor de la idea, según la cual “…
la evaluación del desarrollo no puede divorciarse de las
vidas que la gente puede vivir y de la libertad que puede
disfrutar.”208 Lo cierto es que todo mito creacional se208 Amartya Sen, La idea de la Justicia, México, Taurus, 2010, p. 377.
refleja en un sistema complejo que se compila en cierto
tipo de racionalidad y ésta condiciona, de manera
determinante, las relaciones culturales y económicas.
En otro aspecto, en la racionalidad de occidente (por
caracterizar de alguna manera a las formas de pensar de
origen europeo), el ser humano está separado de la
naturaleza. Así, cuando Descartes sentencia “pienso, luego
existo” demuestra que la persona tiene conciencia de sí, en
cuanto es capaz de conocer el medio que lo rodea y es capaz
de modificarlo en función suya.
Bajo esta lógica, el ser humano se presenta como un
ente único, autónomo y autosuficiente porque no necesita de
otro ser para pensar y abstraer lo que aprecian sus
sentidos, a fin de otorgarles categorías conceptuales y
darles su utilidad. Bajo este esquema, el mundo natural no
tiene un valor per se, sino que su importancia está dada lo
adquiere en función a la utilidad que presta y al precio
que cada bien encuentra en el mercado.
Por ejemplo, en lo que respecta a la propiedad y al
sentido que ésta tiene, por lo general entre los pueblos
tribales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
manifiesta que,“el pueblo Saramaka mantienen una fuerte relaciónespiritual con el territorio63 ancestral que han usado yocupado tradicionalmente. La tierra significa más quemeramente una fuente de subsistencia para ellos; también esuna fuente necesaria para la continuidad de la vida y de laidentidad cultural de los miembros del pueblo Saramaka. Las
tierras y los recursos del pueblo Saramaka forman parte desu esencia social, ancestral y espiritual.”209
América Latina es muy rica en mitos creacionales de sus
pueblos ancestrales. Por ejemplo, según la mitología del
Popol Vuh, los primeros hombres y mujeres provinieron
directamente de la voluntad de Tepeu y Qucumatz, quienes
les proporcionaron los sentidos, su forma y la cultura, a
partir de la cual emergió una de las culturas más
sobresalientes de Mesoamérica, los Maya Quiché, a partir de
unos primeros hombres de barro, que debían ser obedientes y
respetuosos de sus dioses.210
En el caso de los Aztecas, quienes en principio fueron
pueblos nómadas, se asentaron, fieles a sus creencias, en
el sitio en que un águila sostenía una serpiente con el
pico, posada sobre un cactus. El problema fue que este
delirante acontecimiento ocurrió al interior de un lago, lo
que obligó a este pueblo a vaciar literalmente el lago para
asentarse allí; de ahí que, las edificaciones, inclusive la
propia Catedral de México D.F., ha tenido que recibir una
serie de refacciones que impidan su destrucción ante el
hundimiento que ha experimentado desde hace décadas.
209 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del puebloSaramaka Vs. Surinam, sentencia de fondo, párr. 82.210 Anónimo, Popol Vuh, Versión Fray Francisco Ximénez, Guatemala,Artemis-Edinter, tercera edición, 2007, pp. 97-122.
El mito creacional del pueblo Inca,211 nos habla de un
dios (el sol) que no se encuentra separado de la creación;
por el contrario, es parte de ella e interactúa
cotidianamente con su pueblo, fecunda los campos, alumbra
las mañanas, posibilita la ganadería y la agricultura y
toda forma de vida. Adicionalmente, el sol se hace tangible
e interactúa con sus hijos al entregarles su sangre (el
oro) para el uso material y ritual.
El sol, que es una deidad masculina, fecunda a la
Pachamama que es una diosa hembra y de esta forma crea y
recrea la vida en todas sus manifestaciones. De ahí que,
los elementos que sustentan la vida de todas las especies
vegetales y animales (entre ellas, la humana) están
interrelacionados, ninguno de ellos está en función de
otro, sino que todos son medios y fines, en función de
todos al mismo tiempo. Aquí, las relaciones de causa y
efecto no son lineales, como ocurre en la cultura
occidental; para la cosmovisión indígena, cada efecto se
convierte en causa de otro efecto, creando relaciones
multicausales en cadena, donde cada acto afecta al cosmos y
a todo lo que está contenido en él.
La situación de interdependencia y complementariedad
al interior de las sociedades indígenas, a la que nos
referimos, se manifiesta unívocamente en el trueque como
211 Me referiré únicamente a la racionalidad inca, no solo porser aquella respecto de la cual tengo mayor acercamiento porestudios precedentes, también lo hago por ser la civilizaciónmás expendida e importante de Sudamérica, durante los siglosanteriores a la conquista española.
medio de intercambio comercial, en el que, a diferencia del
capitalismo, no se busca acumulación de bienes como fin en
sí mismo, creando relaciones de competencia que genera
conflictos. En el sistema de trueque, se facilitan y
promueven relaciones de complementariedad, cooperación e
interdependencia entre personas, lo que genera niveles de
armonía dentro de una sociedad.
La relación de la persona indígena con los entes que
le rodean no está separada del objeto sobre el que versa su
pensamiento. El ser humano, como parte de la creación, no
está fuera de ella, se relaciona con todos los seres
existentes en el mundo. En este contexto, quien produce
relaciones de sometimiento actúa como un elemento
disfuncional dentro del orden naturalmente establecido; de
ahí que, la economía no puede basarse en la mayor
explotación posible, sino en tomar de la madre naturaleza
solamente aquello que posibilita la vida de cada pueblo,
sin alterar el equilibrio de cada ecosistema.
Para Josef Estermann “…la relacionalidad del todo es
el rasgo fundamental (arjé) de la racionalidad andina. Esta
caracterísitica se expresa en el principio de
relacionalidad o el principio holístico. Este principio que
todo está de una u otra manera relacionado (vinculado,
conectado) con el todo. Como ya dijimos, la entidad básica
no es el ´ente´ substancial, sino la relación.”212
212 Josef Estermann, Filosofía Andina, Quito, Abya Yala, 1998, p. 114.
A lo largo de la historia, esta lógica de sometimiento
a lo natural y a los otros pueblos, con el objeto de
predominar, ha envuelto repetidas veces, a Europa en
enfrentamientos holocausticos. La conquista de América, por
ejemplo, produjo el que quizá sea el genocidio más
espeluznante de la historia, en relación porcentual a la
densidad demográfica de la época; por otro lado, la campaña
napoleónica expansionista, dos guerras mundiales y tantos
otros acontecimientos son un claro ejemplo de lo hasta aquí
he sostenido.213
Para la racionalidad europea, las relaciones de
alteridad entre seres humanos tienden siempre hacia la
lucha por el sometimiento del otro, entendiendo como objeto
de dominación tanto a la naturaleza, como a otros pueblos y
inclusive a las mujeres y súbditos del propio pueblo.
Contrariamente, la conquista inca a los otros pueblos
nativos de América, si bien tiene un aspecto impositivo y
militar; más allá de los fines expansionistas, se relaciona
con el cumplimiento de una misión civilizatoria dispuesta
por el sol; en razón de la cual, el Inca debía llevar sus
213 “Cuando los conquistadores españoles desembarcaron en México,España acababa de existir como nación tras el genocidio yexpulsión de moros y judíos. (…) el genocidio contra losindígenas fue mayor al sufrido por los judíos en el siglo XX3.Sólo las enfermedades epidémicas traídas por los soldadosprovocaron quince millones de muertes. Hubo otro genocidio quefue el de los esclavos traídos desde África: entre cinco y seismillones murieron en el viaje por mar y un número superiorfalleció en las minas o por maltratos.” Fernando Báez, El SaqueoCultural de América Latina, versión electrónica disponible en,http://encontrarte.aporrea.org/media/34/el%20saqueo%20cultural%20de.pdf (fecha de consulta: 14-03-2014).
costumbres a los demás pueblos, no para esclavizarlos o
explotarlos, sino para darles la cultura, enseñarles a
trabajar la tierra y eliminar formas precarias y salvajes
de existencia.
Al respecto, en sus crónicas, el Inca Garcilaso de la
Vega comenta que su tío compartió con él las siguientes
palabras:
Del cerro Huanacauri salieron nuestros primeros Reyes, cadauno por su parte, a convocar las gentes, y por ser aquellugar el primero de que tenemos noticia que hubiesen holladocon sus pies por haber salido de allí a bien hacer a loshombres (…) a todos los hombres y mujeres que hallaban poraquellos breñales les hablaban y decían como su Padre el Sollos había enviado del cielo para que fuesen maestros ybienhechores de los moradores de toda aquella tierra,sacándoles de la vida ferina que tenían y mostrándoles avivir como hombres, y que en cumplimiento de lo que el Sol,su padre, les había mandado iban a convocarlos y sacarlos deaquellos montes y malezas y reducirlos a morar en pueblospoblados y a darles para comer manjares de hombres y no debestias.214
Por otra parte, las relaciones interpersonales, dentro
de la sociedad occidental, están marcadas por el
individualismo propio del pensamiento liberal, en tanto que
en la racionalidad indígena, por principio, se generan
existencias relacional, a partir de la cual se desarrollan
diferentes lógicas jurídicas y políticas.
De ahí que, por ejemplo, el Código Civil, cuyo origen
está en el Código Napoleónico, va a estar genéticamente
marcado por relaciones de vigilancia, castigo, protección a
214 Inca Garcilaso de la Vega, Los comentarios reales de los Incas, Lima,Mantaro, 1998, p. 25.
la libertad individual, especialmente a la libertad de
comercio y disposición de los bienes de propiedad privada;
es decir, se centra en los modos de adquirir, transferir,
transmitir o heredar, permutar, poseer, usar y gozar de los
bienes materiales.
Claramente, las características básicas de la
propiedad occidental pasa por la exclusión y la oposición
que este derecho genera. La propiedad es excluyente porque
las capacidades de usar, gozar y disponer de un bien o de
una parte de él descansan en su dueño y en nadie más que en
ella o que en él.
La propiedad es oponible a los demás, por cuanto mis
bienes solamente pueden ser utilizados por otro, de forma
legítima, siempre que cuente con mi consentimiento. Así,
Luigi Ferrajoli ve en los derechos patrimoniales y en los
derechos políticos una categoría de derechos fundamentales
secundarios, en cuanto los identifica como “…aquellos
derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos
los seres humanos en cuanto dotados del status de persona,
de ciudadano o personas con capacidad de obrar…”;215 es
decir, se trata de derechos que, a diferencia de los
derechos primarios, no pueden ser ejercidos por el universo
de personas.
Por el contrario, la propiedad indígena es
esencialmente comunitaria; no es excluyente porque el
territorio y los bienes no pertenecen a nadie
215 Luigi Ferrajoli, Derechos y Garantías. La Ley del más Débil, op cit.
específicamente, pero es de todas y todos; tampoco es un
derecho oponible, porque al ser una propiedad comunitaria,
todas y todos están en la capacidad de usar y gozar de los
bienes, por el solo hecho de ser parte de un colectivo.
En el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni
Vs. Nicaragua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
en virtud del cual se reconoce la existencia de derechos
territoriales específicos de los pueblos originarios. En
esta oportunidad, la Corte expuso: “Entre los indígenas
existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de
la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que
la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en
el grupo (…) Como producto de la costumbre, la posesión de
la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas
que carezcan de un título real sobre la propiedad de la
tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha
propiedad…”.216
De esta forma, diametralmente distinta de entender el
ejercicio de derechos individuales, surge la idea del
derecho subjetivo en el derecho occidental, vocablo
jurídico que no puede ser comparable con el ejercicio
colectivo de derechos, conforme es lo usual en comunidades
y pueblos indígenas.
b) Sobre el concepto de derecho subjetivo y la
legitimación activa, en materia de justicia electoral.
216 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la ComunidadMayagna (Sumo) Awas Tingni, Sentencia de Fondo, parrs. 149 y 151respectivamente.
El concepto de derecho subjetivo recoge la idea de la
concepción liberal individualista de la titularidad
personal, por principio se trata de un tipo de derecho que
no puede ser reivindicado de manera grupal. Además, alude a
una forma individual de reparación y de demostración de un
daño directo a la persona eventualmente agraviada.
En esta línea de pensamiento, de conformidad con el
artículo 244 del Código de la Democracia, para que personas
que no fueren representantes de una organización política
debidamente inscrita ante el Consejo Nacional Electoral y
que además hubiere participado dentro del proceso electoral
en el cual se plantea la acción o recurso; o que no fueren
candidatas o candidatos a una dignidad de elección popular
de las que estuvieren en disputa, para acceder a la
justicia electoral, tanto ante la sede administrativa como
jurisdiccional, es indispensable demostrar que existe un
derecho subjetivo que hubiere sido directamente afectado
por actuaciones de propias del proceso electoral.
En tan sentido, las personas que gozan de legitimación
activa para presentar las acciones y recursos en materia
electoral, corresponden al ensamble jurídico de persona
natural o de organización política, en el sentido clásico
de la titularidad de derechos subjetivos, categorías muy
ajenas a la organización política, jurídica y social de los
pueblos y nacionalidades indígenas, las mismas que, sobre
cualquier concepción personalista, constituyen un sujeto de
derecho colectivo, que de acuerdo con el citado artículo
244 del Código de la Democracia estarían impedidos de
acceder a la administración de justicia electoral.217
La construcción procesalista del derecho electoral
estatal hace depender al derecho de acción de la voluntad
individual, toda vez que son precisamente éstos los valores
sociales que el liberalismo defendió y que extendió hacia
todas las ramas del derecho público y privado. Por ejemplo,
cuando en materia contencioso-administrativa hablamos de
recurso subjetivo o de plena jurisdicción hablamos aquella
vía procesal que “…ampara un derecho subjetivo del
recurrente.”218
Para Alf Ross “…el concepto de derecho subjetivo se
usa únicamente para indicar una situación en la que el
orden jurídico desea asegurar a una persona libertad y
potestad para comportarse como le plazca, a fin de que
proteja sus propios intereses, El concepto de derecho
217 Ley Orgánica Electoral, artículo 244, incisos primero ysegundo: “Se consideran sujetos políticos y pueden proponer losrecursos contemplados en los artículos precedentes, los partidospolíticos, movimientos políticos, alianzas, y candidatos. Lospartidos políticos y alianzas políticas a través de susrepresentantes nacionales o provinciales; en el caso de losmovimientos políticos a través de sus apoderados orepresentantes legales provinciales, cantonales o parroquiales,según el espacio geográfico en el que participen; los candidatosa través de los representantes de las organizaciones políticasque presentan sus candidaturas.Las personas en goce de los derechos políticos y departicipación, con capacidad de elegir, y las personasjurídicas, podrán proponer los recursos previstos en esta Leyexclusivamente cuando sus derechos subjetivos hayan sidovulnerados.”218 Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, artículo2, inciso segundo, parte pertinente.
subjetivo indica la autoafirmación autónoma del
individuo.”219
Desde el punto de vista de los pueblos y
nacionalidades indígenas, según se dijo, el sujeto de
derechos, por antonomasia, es colectivo por lo que todo
conflicto presentado al interior de la comunidad involucra
a todos sus miembros, por tratarse de una amenaza en contra
del equilibrio de la convivencia en común.
De ahí que, la idea de derecho subjetivo y con mayor
razón, el de derecho subjetivo público220 que es aquel que
se ejerce en contra actuaciones de los órganos de estado,
ante eventuales abusos de poder, poco o nada aportan a esta
forma de racionalidad jurídica; de ahí que, el acceso a la
justicia no descansa en los intereses de una persona a ser
candidata o candidato, tampoco a que se le adjudique o no
un escaño o en el cobro de indemnización alguna, lo
verdaderamente relevante está en corregir el desequilibrios
219 Alf Ross, Sobre el Derecho y la Justicia, Buenos Aires, Universidad deBuenos Aires, 2005, p.219.220 Entre las especies de derechos fundamentales que LuigiFerrajoli incluye en su clasificación encontramos a los derechosdenominados públicos. De acuerdo con el autor, los derechospúblicos son “…derechos primarios reconocidos sólo a losciudadanos, como (siempre conforme a la Constitución italiana)el derecho de resistencia y circulación en el territorionacional, los de reunión (…) los derechos políticos, que son, en fin,los derechos secundarios reservado únicamente a los ciudadanoscon capacidad de obrar, como el derecho de voto, el de sufragiopasivo, el derecho a acceder a cargos públicos y, en general,todos los derechos potestativos en los que se manifiesta laautonomía política y sobre los que se fundan la representación yla democracia política.” Ferrajoli Luigi, Los fundamentos de losDerechos Fundamentales, Trotta, Madrid, 2001, pp. 22-23.
provocado por la conducta antijurídica y devolver la
armonía al grupo, noción que actualmente no encuentra eco
en la jurisdicción contencioso electoral.
En definitiva, las exigencias de la ley electoral para
contar con la legitimación activa constituye una barreara
difícil de superar, no solo en relación a los particulares
que deben justificar un derecho subjetivo vulnerado,
también lo es en cuanto la organización política de los
pueblos indígenas generalmente no responden a nuestra idea
de partido y movimiento político.
La comunidad es una sola, no puede fraccionarse, ni
puede mutar hacia el cumplimiento de requisitos previstos
por el régimen jurídico estatal porque su estructura
comunitaria no se encasilla en los presupuestos de la
norma, lo cual ocurre porque la norma fue creada sin tener
en consideración otras formas de organizaciones políticas.
Estas contradicciones con la norma y la organización
política comunitaria podrían actuar como infranqueables
barrera formales que pudiesen llegar a impedir el pleno
ejercicio de los derechos de participación de los pueblos
indígenas, lo cual resulta a todas luces inconstitucional.
En el caso Yatama Vs. Nicaragua, cuyos hechos probados
demuestran que esta comunidad, pese a haber participado por
mñas de una vez en elecciones anteriores, quedó al margen
de un proceso electoral, por cuanto se había introducido
una reforma a la normativa electoral nicaragüense, en el
sentido de obligar a que únicamente los partidos políticos
puedan presentar candidaturas.
Estos acontecimientos exigían que el pueblo Yatama
cumpla con los requisitos previstos para conformarse como
partido político y obtener su personería jurídica; no
obstante, dado el número de sus miembros, les resultó
imposible alcanzar su inscripción, lo que a su vez les negó
la posibilidad tanto de presentar sus candidaturas, como
las de sufragar por un miembro de su comunidad. Al
respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se
pronunció, en los siguientes términos:
Cualquier requisito para la participación política diseñadapara partidos políticos, que no pueda ser cumplido poragrupaciones de diferente organización, es tambiéncontrario a los artículos 23 y 24 de la ConvenciónAmericana en la medida en que limita, más allá de losestrictamente necesario, el alcance pleno de los derechospolíticos y se convierte en un impedimento para que losciudadanos participen efectivamente en la dirección de losasuntos públicos.221
La tutela efectiva de los derechos fundamentales de
participación, que es la razón de existir del Tribunal
Contencioso Electoral, en el contexto del estado
plurinacional de derechos y justicia, nos presenta como un
imperativo improrrogable la flexibilización, vía
jurisprudencia222 si fuese del caso, de los criterios de221 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yatama Vs.Nicaragua, sentencia de 23 de junio de 2005 (Excepcionespreliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), pág. 94, párr. 220.222 “…la jurisprudencia es un elemento de interpretación ycreación jurídica misma que ha servido en muchos casos comoelemento para continuar con el perfeccionamiento del DerechoElectoral”. José de Jesús Caborrubias Dueñas, Derecho Constitucional
legitimación activa relativa a las personas que reivindican
derechos de su titularidad; así como las organizaciones
políticas ciudadanas que no necesariamente responden al
membrete de partido o movimiento político pero que se
involucran en la conducción de la vida pública, al amparo
del derecho a incidir en las decisiones públicas, el mismo
que si bien puede ser potenciado al conjugarse con el
derecho a conformar o a afiliarse y desafiliarse libremente
de un partido político, la falta de una estructura formal
como haber alcanzado la personería política ante el Consejo
nacional Electoral, tampoco puede ser un pretexto que anule
la posibilidad de participación.
Al respecto, la Carta Democrática Interamericana, en
su artículo 9 señala que es precisamente la promoción y
protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas
y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica,
cultural y religiosa en las Américas lo que contribuye al
fortalecimiento de la democracia y la participación
ciudadana.
Para ello, se requerirá de interpretaciones amplias,
en clave pluricultural y con la asistencia preferente de
personas originarias de la misma comunidad o de quien
conozca, a profundidad la cultura en cuestión y pueda ser
capaz de dar luces sobre el modo de entender la titularidad
del derecho de acción, respetando la cosmovisión de cada
pueblo, sus costumbres, sus sistemas morales y su propio
sistema jurídico y político.
Electoral, México DF., Porrúa, 2010, p. 129.
c) Sistemas jurídicos concurrentes pero jerarquizados.
Otro de los aspectos que caracterizan a la
racionalidad europea es el carácter binario que caracteriza
al pensamiento occidental. La sociedad mayor223 desde su
referente más remoto, en cuanto al estudio de la lógica,
Aristóteles ha demostrado entender la realidad, a partir de
opuestos. Lo bueno y lo malo, lo legítimo y lo ilegítimo,
lo legal y lo ilegal, lo masculino y lo femenino no solo es
una categoría de separación racional; también es un
criterio de jerarquización entre objetos pero también entre
seres humanos.
En base a esta estructura dicotómica, Aristóteles
escribía, “...en la familia, las funciones del hombre y las
de la mujer son opuestas, consistiendo el deber de aquel en
adquirir y el de ésta en conservar...”.224 El pensamiento
binario aristotélico y la complementariedad que existiría
entre los dos sexos se identifican con la diferencia que se
hace entre lo público (la polis) y lo privado (el oikos). El
hogar quedó bajo la administración de la mujer y la
conducción del estado pasó a ser un “asunto de hombres
libres”.
La tradicional división de roles entre hombres y
mujeres, basada en supuestas características propias de
223 Cuando hablo de sociedad mayor, me refiero a criteriosestrictamente cuantitativos.224Aristóteles, La Política, Libro Octavo, p. 117, disponible en:www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/.../a/Aristoteles%20-%20Politica.pdf (fecha de consulta: 7-may-2013. (fecha deconsulta: 22-feb-2013).
cada sexo, teoría ampliamente superada hace décadas,
identificó a la mujer con lo emocional, lo salvaje, lo
subjetivo; en tanto que al hombre con lo racional, el
autocontrol y lo objetivo. Esta división de características
propias de cada sexo devino en la asignación de roles que
encasillaron a la mujer en labores domésticos de cuidado y
conservación, y al hombre en lo público, en lo político y
en actividades creativas de producción. Las actividades que
se realizan en estas esferas no tiene el mismo
reconocimiento social, al menos en occidente. Esto implica
una jerarquización de roles, y por tanto, de personas en
razón de una característica accidental de la persona como
es el sexo.225
Asimismo, en las relaciones interculturales tenemos
prácticas oficiales que emanan de los poderes constituidos,
que son diferentes a las tradiciones reconocidas,
permitidas o prohibidas por la normativa y la autoridad
estatal. Esta forma de reconocimiento del otro encubre
relaciones de jerarquía que se expresan inclusive desde el
lenguaje. Terminológicamente hablando, cuando nos referimos
a tradiciones ancestrales, las identificamos como “usos y
costumbres”.
Sin embargo, nuestra tradición jurídica expone que “La
costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la
ley se remite a ella” (Código Civil, artículo 2). Por su
parte, la Constitución ecuatoriana, en su artículo 57,
225 Diego Zambrano et. al., Perspectiva de Género en el Derecho Electoral,Quito, Tribunal Contencioso Electoral, 2013, pp. 19-29.
número 10 reconoce a los pueblos ancestrales el derecho a
“crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio
o consuetudinario…”.
En consecuencia, pese a esta importantísima
declaración persiste una relación de jerarquía entre
sistemas de justicia porque el estado se atribuye, por
medio de la Constitución, la capacidad de “reconocer” lo
que debe ser considerado como derecho. La autoridad estatal
reconoce al derecho indígena como fuente jurídica primaria,
de la misma forma que pudiese proscribir y hasta
criminalizar practicas jurídicas que considere ajenas a sus
cláusulas pétreas.
Comparativamente, a nadie le preocupa si las
autoridades indígenas reconocen o no a nuestro derecho
estatal porque su desconocimiento no repercute en su
efectividad ni en la exigencia ulterior que pudiese hacerse
respecto de las mismas normas cuestionadas. En términos
normativos, la subordinación entre regímenes jurídico se
manifiesta en cuanto los fallos emitidos por la
jurisdicción indígena son susceptibles de control
constitucional; lo que implica que, a la usanza de las
antiguas leyes de indias, el derecho estatal conserva una
suerte de tutela en la que siempre se deja una puerta
abierta que permite reaccionar a las autoridades estales,
cuando el ejercicio de las competencias jurisdiccionales de
los pueblos originarios no se armonizan con el derecho
“oficial”226
“La facultad de administrar justicia de los pueblos
indígenas va acompañada de la facultad de hacerlo, pero
´según sus propias normas y procedimientos´, lo que implica
que la forma específica que adquiera cada uno de los
elementos de la jurisdicción, depende de las
características de cada uno de los pueblos.”227
En este sentido, si a nadie se le ocurre proponer que
las decisiones emanadas de juezas y jueces de la Función
Judicial, de la Corte Constitucional o del Tribunal
Contencioso Electoral puedan ser revisadas por el fuero
indígena, es justamente porque no existen relaciones de
igualdad, pese a que todos estos sistemas de administración
de justicia emanan de la propia constitución, otorgándole
así una redefinición al principio de unidad jurisdiccional,
hasta el punto de dotarle de alguna dimensión pluricultural
y multiétnica.
226 Constitución de la República, artículo 171, inciso primero:“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidadesindígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sustradiciones ancestrales y su derecho propio (…) aplicarán normasy procedimientos propios para la solución de sus conflictosinternos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechoshumanos…”227 Esther Sánchez Botero, “Pluralismo Jurídico,Interculturalidad y Derechos Humanos Indígenas” p. 91. Versiónelectrónica de libre disposición en:escuelapnud.org/biblioteca/pmb/.../doc_num.php?... (fecha deconsulta 06-01-2014).
Ahora bien, si en el ámbito de la justicia ordinaria,
donde se prevé constitucionalmente la convivencia de
sistemas jurídicos concurrentes, estos permanecen
jerarquizados; en el sistema electoral y contencioso
electoral, donde no existe tal normativa y ni siquiera se
ha registrado en su casuística que grupos interesados en
pluriculturizar a la justicia electoral exijan la aplicación de
mecanismos tradicionales para la elección de autoridades o
que se interpreten los asuntos jurídicos a la luz de una
cultura en particular, y mucho menos se ha planteado la
posibilidad que una autoridad, que no fuere el Tribunal
Contencioso Electoral pueda dictaminar dentro de un
conflicto suscitado en materia de democracia
procedimental.228
Así, resulta prácticamente inconcebible la sola
posibilidad de declinar competencias administrativas o
jurisdiccionales, en materia electoral, a favor de fueros
indígenas especiales, pese a que de acuerdo con el artículo
60 de la Constitución ecuatoriana, los pueblos ancestrales,
indígenas, afroecuatorianos y montubios tienen la
posibilidad de constituir circunscripciones territoriales
para la preservación de su cultura; no obstante, el
228 Sobre el concepto de democracia procedimental, ver VitaleErmanno, “Norberto Bobbio y la Democracia Procedimental”, Roma,Universidad de Sassari, disponible enhttp://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:filopoli-2005-26-CA504E04-8130-9FA1-B22B-6C683F071869&dsID=norberto_bobbio.pdf. (fecha de consulta 8 deenero de 2014). Ver también Diego Zambrano Álvarez “Democraciaprocedimental con enfoque intercultural” en Diego Zambrano,Derecho Electoral: Pluralidad y Democracia, Quito, Tribunal ContenciosoElectoral, 2012, pp. 153-191.
ejercicio de este derecho también queda subordinado, según
con la misma norma a la regulación de una ley; es decir, de
una normativa que emane de la función legislativa estatal.
Por tanto, bajo las actuales circunstancias fácticas y
sobre los actuales contextos normativos y de heurística
constitucional, hablar de pluralismo jurídico o de
pluriculturización del derecho electoral, en Ecuador, sigue
siendo una asignatura pendiente, un desafío por empezar; o
en el peor de los casos, poco menos, que una aporía.
d) Sobre la división del derecho en ramas especializadas.
El derecho de autoría de juristas Vs. el derecho como
creación de la sabiduría popular.
El derecho europeo ha discutido durante siglos sobre su
propia esencia. Las dos corrientes principales, y a la vez
contrapuestas son: el derecho natural y el derecho
positivismo. El positivismo, en términos generales,
reconoce como único derecho válido a aquel que emana del
órgano legislativo oficial, con atribución constitucional
para emitir normas con carácter erga omnes.
Desde su perspectiva clásica, el positivismo está
desligado de consideraciones morales, religiosos, éticas y
de valores como la justicia y la solidaridad. Para Manuel
Atienza, las afirmaciones básicas que identifica a las
diferentes corrientes del ius positivismo serían las
siguientes, “1) que el Derecho es, simplemente, el (o, mas
bien, los) Derecho(s) positivo(s), entendiendo por tal los
ordenamientos jurídicos vigentes en cuanto fenómenos
sociales y variables históricamente. 2) que en consecuencia
la calificación de algo como Derecho es independiente de su
posible justicia o injusticia.”229
La perfección del derecho positivo se alcanzaría si
todas las normas vigentes fuesen suficientes para cubrir
las demandas sociales, a la vez que contaren con la
legitimidad formal y sustancial de acuerdo con los
principios fundacionales recogidos en la Constitución; y
siempre que las normas de todas las jerarquías fueren
eficaces; es decir, que se cumplan y se hagan cumplir
absolutamente. Así, la vigencia, la legitimidad y la
eficacia son los tres ámbitos que deben ser garantizados
por el derecho positivo en la mayor medida posible.
Para Eduardo García Maynez “…las dificultades resurgen
cuando un precepto formalmente válido carece, en el sentir
de quienes deben cumplirlo, de validez intrínseca, pues, en
tal hipótesis, los órganos estatales no pueden dar
beligerancia a semejante parecer, ni sacrificar el criterio
oficial de validez en aras de un criterio distinto…”230
Lo cierto es que en todo sistema jurídico positivo
existen normas vigentes, que siendo formalmente válidas,
por emanar de autoridad competente y por haber agotado el
procedimiento establecido en la norma superior, no son
eficaces; sea por no contemplar sanción ante el
cometimiento de una conducta punible o porque se promulgan
229 Manuel Atienza, Introducción al Derecho, op. cit. p. 44.230 Eduardo García Maynez, Positivismo Jurídico, Realismo Sociológico yIusnaturalismo, México, Fontamara, 2007, p. 139.
preceptos que son culturalmente extraños para un grupo.
Naturalmente, ante reglas y principios jurídicos impuestos
desde arriba, la creación o consolidación de una conciencia
sincera de obligatoriedad en la ciudadanía se presente como
una entelequia.
Un ejemplo de norma jurídica en blanco, lo encontramos
en el artículo 275 del Código de la Democracia, cuyo
numeral sexto tipifica como infracción “la realización anticipada
de actos de precampaña…”; no obstante, su inciso final
establece sanción para las infracciones previstas en los
números 2 y 4. En tal virtud, de acuerdo con el principio
de legalidad que reina en materia de infracciones y
sanciones, conforme lo consagra el artículo 76, número 3 de
la Constitución ecuatoriana, no corresponde imponer sanción
alguna, so pena de incurrir en una actuación
inconstitucional, y como tal, arbitraria. Por otra parte,
las normas jurídicas de carácter legislativo, por ser
estáticas, empiezan a perder eficacia en cuanto la realidad
social las arroja hacia el desuso, como el, hace poco
delito de incitación al duelo.
Existe también normas no vigentes, pero válidas y
eficaces como los preceptos religiosos que influyen en la
vida de las familias porque llegan a ser parte de su fuero
interno, aunque no sean exigibles de manera coactiva. Por
otra parte, el solo hecho que exista la acción pública de
inconstitucionalidad, evidencia que dentro de un sistema
jurídico existen normas vigentes aunque inconstitucionales,
pese a que en el proceso legislativo, el veto presidencial
tiene entre otros fines el realizar un control previo de
constitucionalidad. El artículo 139, inciso primero de la
Constitución de la República establece que si la objeción
de la Presidenta o Presidente de la República se fundamenta
en la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, se
deberá remitir el proyecto de ley a la Corte Constitucional
a fin que emita el respectivo dictamen.
No obstante, lo que importa a nuestro estudio es que,
dado el control previo de constitucionalidad y naturalmente
de la conciencia del legislador sobre la jerarquía de las
normas jurídicas, las leyes y demás actos, tanto normativos
como administrativos gozan de la presunción de
constitucionalidad y legitimidad jurídica, hasta que la
Corte Constitucional se pronuncie, expresamente, en
contrario.
Por supuesto, la teoría de los tres círculos es
irrelevante para el derecho indígena puesto que las normas
jurídicas consuetudinarias no dependen de su promulgación
para alcanzar su vigencia, toda vez que su exigibilidad y
eficacia está dada por la conciencia de orden y convivencia
pacífica, que surge espontáneamente de la propia cultura
que es creadora y a la vez destinataria de la norma
jurídica.
TEORÍA DE LOS TRES CÍRCULOS
En el caso del derecho ancestral de pueblos y
nacionalidades indígenas, la validez no emana de su armonía
con otros preceptos escritos, y mucho menos codificados,
sino de su coherencia con la cosmovisión comunitaria y la
consecución de objetivos compartidos por sus miembros.
Por otra parte, la norma jurídica tradicional no entra
en desuso, ni llega a ser anacrónica porque la convivencia
diaria le otorga nuevas significaciones, las mismas que se
adaptan a las necesidades presentes; es decir, se armonizan
a los nuevos tiempos. Así, el derecho indígena, como
producto de la evolución cultural, tiene una estructura
dúctil, altamente flexible y dinámica porque responde a
problemas reales y presentes; por ello, siempre es un
derecho vigente, válido, eficaz; y sobre todo, está
inevitablemente ligado y limitado al concepto de justicia
de cada pueblo.
Vigencia
Derecho Estatal
Validez
Eficacia
Derecho
Vigenc Vigenc
Valide
Efica
El derecho positivo estatal, tiene un proceso de
creación futurista; es decir, trata de prever o adivinar
hechos futuros inciertos, que les otorga una consecuencia
jurídica a priori, estableciendo consecuencias fácticas tipo,
es como si tratásemos de edificar un puente sin haber
conocido el río, sus dimensiones y demás especificidades.
Por el contrario, el pragmatismo del derecho
consuetudinario da respuestas efectivas al caso en
concreto, según como se presenta, formula respuestas
pragmáticas de acuerdo a la concepción de cada pueblo y de
acuerdo con las necesidades actuales de solución del
conflicto determinado.231 Si volvemos a la analogía del
puente, podemos decir que el derecho indígena, en primer
lugar llega a la playa del río y solamente a partir del
conocimiento de la realidad, edifica el puente que más
conviene a las necesidades de transporte, bajo unas
circunstancias específicas.
La provisión a priori de consecuencias jurídicas ha sido
criticada por varios autores, los mismos que ven en esta
suerte de atadura para el juez, una de las formas más
encubiertas de arbitrariedad judicial. Carl Shmitt,
conocido como el pensador de la acción política, señala que en la
cúspide del orden jurídico no se encuentra una norma
hipotética fundamental, la misma que ni siquiera el propio
231 “Toda la doctrina pragmatista puede resumirse en esto: unconcepto responde a una realidad en la medida en que tiene unaeficacia moral y social; y como necesariamente hay una escala devalores morales y sociales, hay también grados correspondientesde verdad conceptual.” León Duguit. El Pragmatismo Jurídico, MéxicoDF, Coyoacán, 2008, p. 65.
Kelsen pudo conceptualizar satisfactoriamente, lo que en
realidad existe es una “instancia decisoria suprema”, soberana,
que elige discrecionalmente, bajo circunstancias de
excepción ya que la norma jurídica está creada únicamente
para casos comunes y predecibles, más no para casos
inusuales.
Estas situaciones, por el mismo hecho de ser
excepcionales, no pueden estar previstas en norma jurídica
alguna; por lo que, tal decisión no se fundamenta en nada,
es una decisión política, en su sentido más puro de la
expresión. Este concepto es complementado por Hermann
Heller, al sostener que la unidad lógico normativa del
Estado no es más que un dislate, y como tal, se convierte
en un nuevo campo fértil para el arbitrio irracional del
juez.232
Por su parte, el naturalismo jurídico se fundamenta en
principios inmutables, supremos y hasta divinos. El derecho
natural es anterior al estado, del cual emana el derecho
positivo. El derecho natural no está escrito porque
descansa en la razón del bien que está presente en toda
persona que comparte un sistema de valores morales dentro
de una sociedad. Desde esta perspectiva, lo justo, lo bueno
y lo jurídico confluyen en un mismo concepto, por lo que
toda expresión de derecho legislativo, para ser legítimo,
tendría que guardar armonía con estos valores supremos.
232 Francisco Javier Conde. Introducción al Derecho Político actual,Granada, 2006, pp. 101-103.
Sin perjuicio de esta tan superficial descripción,
puede observarse que el derecho indígena no distingue entre
formas de entender la naturaleza de las normas provistas de
poder coercitivo. Los principios, las reglas de conducta,
los valores y aquello que se entiende socialmente deseable
no se da por construcciones filosóficas de autoras o
autores identificables, ni de las conjeturas a las que se
puede llegar a través de la doctrina con ejemplos
arbitrariamente escogidos; se trata de una construcción
continua, colectiva y ancestral.
Esta manera evolutiva de entender la creación
jurídica, frente a la consagración de derechos impuesta por
caminos revolucionarios, fue ampliamente criticada por
Edmund Burke, quien respecto de la teoría jacobina de los
derechos del hombre y del ciudadano, y a su pretendida
universalización conceptual a todo “hombre” del planeta;
destaca “…la naturaleza humana está socialmente determinada
y cada sociedad crea su propio tipo de persona, por lo
tanto, no existen derechos generales del hombre y en caso
de que existan, no tienen ningún valor. Los únicos derechos
efectivos son los creados por una historia particular, por
una tradición y una cultura.”233
En otro aspecto, la estructura del régimen jurídico
indígena tampoco presenta una ramificación por materias. El
derecho de propiedad es conocido y aplicado de la misma
manera que se resuelven los conflictos producidas por
233 Costas Douzinas, El Fin de los Derechos Humanos, Bogotá, Legis,2008, p. 188.
conductas socialmente reprochables como el asesinato, el
hurto o el abigeato. En el derecho estatal, cada materia
evoluciona en base a principios y reglas propias, aplicadas
por juezas y jueces especializados.
De la misma forma, el criterio de víctima o de
personas afectadas también difiere dentro de estas dos
visiones de derecho. En el caso del derecho civil,
administrativo y penal, en lo que se refiere a delitos de
instancia particular, la víctima por antonomasia es la
persona natural o jurídica que ha sido afectada en su
patrimonio o cuyos derechos hubiesen sido afectados por un
acto administrativo, o quien actúa como sujeto pasivo de la
infracción penal. En el derecho indígena, la afectación, en
todos y cada uno de los ámbitos descritos afectan a la
totalidad de comuneros, por cuanto rompe aquella necesaria
armonía que debe existir entre todos los miembros de un
mismo colectivo.
Esta diferenciación entre el concepto de víctima no es
meramente conceptual, su trascendencia práctica radica en
los mecanismos de reparación de los daños materiales,
morales y espirituales. De ahí, que sin querer profundizar
en este tema, por ser ajeno a los objetivos de este
trabajo, conviene dejar abierto el debate en la
flexibilidad que tiene que tener cualquier forma de
reparación jurídica. En el caso del derecho estatal, el
pago de una indemnización, la revocatoria del acto
administrativo podrían reparar el daño, en cuanto retrotrae
la situación al estado previo a la agresión verificada.
Bajo este punto de vista, la reparación integral,234 desde
la visión economicista del daño material, no presenta
mayores desafíos que los que tienen que ver con el daño
emergente y el lucro cesante.
En el caso del derecho indígena, la reparación de la
comunidad como víctima, tiene un contenido mucho más
complejo y rico, por lo que se recomienda que las
autoridades jurisdiccionales, en lo que este punto se
refiere, sepan asesorarse de personas nativas de la
comunidad a fin de aportar en la restauración del orden
234 Dentro del Caso Cantoral Benavidez Vs. Perú, la CorteInteramericana de Derechos Humanos sostuvo, “El mencionado dañoinmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y lasaflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados,el menoscabo de valores muy significativos para las personas,otras perturbaciones que no son susceptibles de mediciónpecuniaria, así como las alteraciones de condiciones deexistencia de la víctima o su familia. Es una característicacomún a las distintas expresiones del daño inmaterial el que, nosiendo posible asignárseles un preciso equivalente monetario,solo puedan, para los fines de la reparación integral a lasvíctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. Enprimer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o laentrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que elTribunal determine en aplicación razonable del arbitriojudicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar,mediante la realización de actos u obras de alcance orepercusión públicos que tengan efectos como la recuperación dela memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad,la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje dereprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos deque se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a queno vuelvan a ocurrir.” Corte Interamericana de Derechos Humanos,Caso Cantoral Benavidez Vs. Perú, Sentencia de 3 de diciembre de 2001,(Reparaciones y Costas) párr. 53. En el mismo sentido, ver:Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso de losniños de la calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, sentencia del26 de mayo de 2001, (Reparación y Costas).
armónico de la vida comunitaria, a sabiendas que decisiones
inconsultas o que no tengan un aval cultural adecuado, más
allá de no resolver el conflicto, pueden profundizar sus
consecuencias negativas.
Ahora bien, el derecho estatal es creado por juristas,
aplicado por jueces que también son juristas, al igual que
abogadas y abogados cuyas competencias también han sido
adquiridas en la academia y cuyo mayor labor consiste en
guiar una decisión jurisdiccional.
En este sentido, el artículo 245 del Código de la
Democracia exige que todo recurso que fueren planteados
ante la sede administrativa o jurisdiccional, dentro de la
Función Electoral cuente con el patrocinio de una o de un
profesional del derecho; lo contrario, de conformidad con
el artículo 13 del Reglamento de Trámites Contencioso
Electoral implicaría el archivo de la causa sin conocer el
fondo de la controversia.
Para Robert Alexy “…la argumentación jurídica tiene
lugar bajo una serie de condiciones limitadoras. Entre
estas, se debe mencionar especialmente a la sujeción a la
ley, la obligada consideración a los precedentes, su
encuadre en la dogmática elaborada por la ciencia jurídica
organizada institucionalmente, así como –lo que no
concierne, sin embargo, al discurso científico-jurídico-
las limitaciones a través de las reglas del ordenamiento
procesal.”235
235 ? Robert Alexy. Teoría de la Argumentación Jurídica, Madrid, Centro deEstudios Políticos y Constitucionales, 2008, pp. 35-36.
Claramente, los formalismos de los que está colmado el
régimen estatal hacen del derecho una práctica técnica,
exclusiva de élites intelectuales, debidamente acreditados
ante el Consejo de la Judicatura para ejercer la profesión.
El Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo
324, número 3, textualmente señala, “Para patrocinar se
requiere:… 3 Formar parte del Foro mediante su
incorporación al registro que, al efecto, mantendrá el
Consejo de la Judicatura, a través de las direcciones
regionales.”
Los tecnicismos que obligan a la asistencia técnica de
un letrado se relaciona generalmente con asuntos netamente
terminológicos, que pueden ser transmitidos, con un poco de
voluntad, con vocablos del habla común sin ninguna
afectación al mensaje que se emite; sin embargo, estos
tecnicismos siguen muy presentes en nuestros sistemas
jurídicos y actúan como barreras, que lejos de favorecer a
la solución de conflictos, alejan a la práctica jurídica
del sentido común y del ideal de justicia.
En relación a estas barreras jurídicas que tienen
fisonomía de tecnisismo jurídico, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos en contra de la
República del Perú,236 se refirió a la obligación convencional
que tienen de los estados partes de garantizar el libre y
pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la
Convención Americana a toda persona sujeta a su
236 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos.Sentencia de fondo de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75.
jurisdicción. Así para favorecer el acceso a la tutela
judicial de los derechos es indispensable flexibilizar los
requisitos necesarios en la etapa de admisión, negando su
conocimiento únicamente cuando no se cuenta con los
elementos formales que hacen imposible atender la
pretensión del compareciente; caso contrario, entra en
juego el principio iura novit curiae.
Al respecto, Ramiro Ávila, en relación a la tutela
efectiva de derechos sostiene que “Si hay algo que ha
vuelto a las acciones de amparo inaccesibles o ineficaces,
es el formalismo jurídico. Por la forma, se deja de
considerar el fondo. Así, por ejemplo, los juramentos, la
necesidad de contar con el patrocinio de un abogado, la no
determinación del nombre y de la dirección del funcionario
del estado, el no señalamiento del casillero judicial.”237
Por el contrario, el derecho comunitario indígena no
es una construcción académica o de juristas, no es una
fórmula de prueba dictada desde el escritorio, se trata
pues de la manifestación viva de la cultura popular. El
derecho indígena no emana de una institución, sino de la
comunidad entendida como un todo, no se aplica por una
autoridad, sino por el colectivo, de manera oral y pública,
con intervención de personas no necesariamente letradas
pero de altísima respetabilidad y comprobado sentido común.237 Ramiro Ávila Santamaría, “Las Garantías de los derechoshumanos en tiempos de constitucionalismo”, en Revista Aportes Andinos,Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, 2007,versión electrónica disponible enhttp://www.uasb.edu.ec/padh/revista19/temacentral/ravila.htm.(fecha de consulta: 08-03-2014).
Las personas que abogan por las partes no han sido
preparadas en una facultad de derecho, sus normas son
conocidas por todos desde que tienen uso de razón porque
conviven con ellas. Cada persona conoce su cultura y le da
vida en torno al caso en concreto, con el aval de la
comunidad que presencia el juzgamiento, en espacios
abiertos, a plena luz del día. El objeto de esta
intervención no consiste en imponer la voluntad del
legislador, sino el de restablecer de la paz social, de
purificar al infractor, de tal manera que este pueda ser
inmediatamente aceptado al interior de su pueblo.
La organización política y los mecanismos de
administración de justicia se desprenden del derecho
universalmente reconocido de autodeterminación de los
pueblos, por lo que debe desterrarse cualquier intento de
imposición de sistemas jurídicos y políticos provenientes
de la sociedad mayor; al igual que cualquier tipo de
barrera jurídica o política que impida el normal devenir de
la cultura de las comunidades y pueblos indígenas. Lo
contrario constituye una violación a los derechos humanos y
fundamentales de estos pueblos y de los individuos que lo
conforman.
El pluriculturalismo jurídico, en materia electoral,
tiene que partir del conocimiento de los mecanismos
tradicionales de designación de autoridades y garantías
normativas que se establezca para el efecto; es decir, se
requiere de una primera etapa de mutuo aprendizaje y de
profundo y respetuoso diálogo entre las autoridades
representantes de las distintas nacionalidades, a fin de
concertar mecanismos de cooperación, complementariedad y
respeto de los espacios que corresponden a cada cultura.
Para ello, es indispensable contar con información
cualitativa y cuantitativa, libre de prejuicios culturales,
de tal forma que se permita establecer espacios propios
para cada sistema; así como principios mínimos de
cooperación, en razón del territorio, las personas, la
materia y de los grados.
El principio de pluriculturalismo jurídico, desde el
punto de vista del derecho electoral no propugna un sistema
único, alimentado con aportes de diversas culturas, lo que
se promueve es la coexistencia de más de un sistema
intrínsecamente democrático, aplicado por autoridades
legitimadas para ejercer el poder político a nombre del
pueblo. Para lograrlo, es indispensable un diálogo
intercultural, que garantice acuerdos mínimos que impida
cualquier intento encubierto de asimilación, enajenación o
desconocimiento de la sabiduría y de la cultura que ha
diseñado las institucionales de cualquiera de las partes.
e) Otros elementos importantes y reflexión final.
El reconocimiento de procesos ancestrales de
democracia procedimental y de mecanismos de solución de
conflictos inherentes a la democracia solo puede ser
completo, si las autoridades propias de cada pueblo
garantizan el efectivo cumplimiento de su normativa
interna, dentro de un espacio de territorio que les sea
irreversiblemente propio, y que generalmente está dotado de
significancias espirituales que lo hace irremplazable.238
“El espacio comunitario se define como el conjunto de
relaciones de producción y reproducción de los territorios
físicos y simbólicos y de las identidades con relación a
los orígenes o a los destinos comunes…”239
El carácter ancestral de los mecanismos jurídicos
indígenas no implica su cristalización en el tiempo. Los
sistemas sociales de los pueblos y comunidades indígenas se
han adecuado a las exigencias de los tiempos y de las
circunstancias sociales que les ha tocado vivir.
Por supuesto que han recibido influencia directa de
otros sistemas jurídicos en virtud de la multiplicidad de
conquistas y los consecuentes procesos emancipatorios que
han experimentado, a lo largo de los siglos y han resistido
a la multiplicidad de intentos de asimilación. Claramente,
“La cultura no es un sistema rígido de valores, creencias y
comportamientos, sino un campo de posibilidades en
expresión, el conjunto de herramientas materiales y
238 Según datos de la Confederación de Nacionalidades Indígenasdel Ecuador (CONAIE); en nuestro territorio conviven 14nacionalidades ancestrales contactadas. De este dato sedesprende que en Ecuador existen, al menos, 14 sistemas dedesignación de autoridades y mecanismos procedimentales delegitimación del ejercicio del poder político; 14 sistemas deadministración de justicia; 14 formas de organización social ycultural y 14 formas de entender la existencia humana encolectivo.239 Edgar Ardila Amaya, “Pluralismo Jurídico: apuntes para eldebate” en Revista El Otro Derecho No. 26-27, Bogotá, Ilsa, 2002, p.57.
mentales que permiten al hombre debatir, discrepar, soñar y
transformar su persona y su mundo.240
Su ancestralidad atiende a características esenciales
que le dan una fisonomía propia y distinta de las demás,
además del hecho de haber ejercido soberanía efectiva y
continuada241 dentro del respectivo territorio, y no tanto
por la cantidad de años que ocupan u ocuparon un
determinado espacio geográfico, según lo vimos ya, cuando
analizábamos los aportes jurisprudenciales que nos ha
dejado el caso Yatama.
Por ejemplo, no podemos considerar como mecanismo de
justicia ancestral a las rondas campesinas creadas en
Cajamarca-Perú como mecanismo de autodefensa, frente al
creciente índice de robos de ganado. Las rondas campesinas
han desarrollados mecanismos de administración de justicia,
en cuanto imponen sanciones a quienes atentan contra la paz
y el equilibrio comunitario; no obstante, cualquier valor
cultural se distorsionó cuando el gobierno de Alberto
Fujimori las utilizó como una estratégica para hacer frente
al conflicto armado contra Sendero Luminoso. El Gobierno
240 Carlos Durand Alcántara, Derecho Indígena, México, SegundaEdición, Porrúa, 2005, p. 133. 241 Para James Anaya “…la autodeterminación continuada rige laforma y el funcionamiento de las instituciones políticas deforma permanente. Esencialmente, la autodeterminación continuadacomporta un orden político bajo el cual los individuos y losgrupos sean capaces de tomar decisiones significativas enasuntos que afectan a todas las esferas de su vida, y de hacerloademás de forma permanente. James Anaya, op. cit., p. 155.
dotó de armamento a los comuneros contra la guerrilla, lo
que dista en mucho del concepto de justicia comunitaria.242
Bajo esta lógica, y a manera de conclusión, solo nos
queda abogar por un proceso sostenido de intercambio
cultural, de diálogo, de esfuerzos por alcanzar una
modestia intelectual que nos permita comprender la
cosmovisión y la racionalidad del otro. Se trata de un
proceso a mediano plazo, lo que no quiere decir que debamos
postergar la adopción de medidas inmediatas fundacionales,
hacia un verdadero estado jurídicamente pluricultural; así,
el camino hacia el pluriculturalismo jurídico en el derecho
electoral consiste en un proceso urgente que no exige
prisa, pero que proscribe las pausas.
Para ello, no es suficiente con la incorporación de
autoridades indígenas a las instituciones estatales, por
medio de la aplicación de medidas de acción afirmativa. Si
concordamos en la idea que la estructura del poder estatal,
manifiesto en sus instituciones responde a una racionalidad
occidental y a los objetivos sociales creados en base a la
cosmovisión liberal, esta estructura obligaría a que la
autoridad indígena a sucumbir ante prácticas
institucionales ajenas a su tradición cultural. No
obstante, la influencia de estas personas es mínima, casi
en ningún caso lograr permear al sistema dominante; por el
242 Para ampliar la información sobre las rondas campesinasperuanas ver Emmanuelle Picolli, “El pluralismo jurídico ypolítico en Perú: El caso de las rondas campesinas de Cajamarca,Quito, FLACSO, 2008, pp. 27-41.
contrario, son absorbidos por éste hasta convertirse en
peones del gran ajedrez de los sectores dominantes.
La plurinacionalidad jurídico-electoral puede
inaugurarse en nuestro país si los procesos contencioso-
electorales abrieren la posibilidad de contar con una
suerte de Amicus curiae antropológicos, traductoras y
traductores de idioma y de simbologías culturales. Por otra
parte, es indispensable retirar barreras normativas para el
acceso a la justicia electoral, por parte de sujetos
colectivos de derechos, relativizando y reinterpretando el
concepto de derecho subjetivo de tal forma que permita
acceder a la justicia electoral a sujetos colectivos,
políticamente organizados, que no necesariamente se
encuentran agrupados en un movimiento o partido político.
Para ello, la propia jurisprudencia electoral, en
relación a los mecanismos de democracia directa, ha
establecido que la legitimación activa puede extenderse
hacia cualquier tipo de “organización social”243
Finalmente, insisto en que el pluriculturalismo
jurídico no trata de construir un sistema único, producto
de la fusión de otros subsistemas que tienen más elementos
esenciales que los separa, en relación a aquellos que los
unen. Un estado profundamente plurinacional tiene que ser
respetuosos de lo diverso y garantizar que cada cultura
mantenga y desarrolle su esencia e identidad como un grupo
243 Tribunal Contencioso Electoral, Sentencia dictada dentro dela causa No. 031-2011-TCE (sentencia fundadora de línea).
libre de amenazas exógenas, de imposiciones ideologías e
intenciones colonialistas.
En palabras de Boaventura de Sousa Santos, la lucha
por la reciprocidad es “… una lucha cultural por el
desocultamiento que debe darse de formas y medios de
negociación entre sujetos individuales y colectivos.”244
Para ello, es indispensable una separación marcada por la
coordinación y no por el conflicto; un sistema en el que
todas y todos nos reconozcamos como diferentes pero
igualmente valiosos que nos hagan igualmente destinatarios
de la tutela efectiva por parte del estado; pero por sobre
todo, un estado jurídicamente pluricultural es aquel, en el
que desaparece las jerarquías entre culturas y se
desarrollan interrelaciones pacíficas, cooperativas; pero
por sobre todo, relaciones marcadas por un profundo
respeto.
244 Boaventura De Sousa Santos, Una epistemología del sur: La reivindicacióndel conocimiento y la emancipación social, México DF, CLACSO/Siglo XXI,2009, p. 33.
BIBLIOGRAFÍA
Acevedo, María Luisa y Pardo, María Teresa, “Reformas
Constitucionales y derechos culturales de los pueblos
indígenas de Oaxaca”, Cuaderno del Sur, num. 4, Oaxaca,
1993, citado por: López Bárcenas, “Elecciones por
Usos y Costumbres en Oaxaca, p. 355. Disponible en
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1627/20.pdf.
Aguilar, Enrique. Alexis de Tocqueville: Una lectura introductoria,
Buenos Aires, Sudamericana, 2008.
Aguilar Guamán, Josefina. “Participación de los pueblos
indígenas del Ecuador en la democracia” en Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, Estudios sobre
participación política Indígena, San José, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, 2007.
Alexy, Robert, Teoría del Discurso y Derechos Humanos,
Universidad Externado de Colombia, Serie de Teoría
Jurídica y Filosofía del Derecho, libro No. 1, cuarta
reimpresión, Bogotá, 2004.
Alfaro, Eloy. “Mensaje del Jefe Supremo de la República a
la Convención Nacional de 1896, en Eloy Alfaro, Obras
Completas, escritos políticos, Quito, Consejo Nacional
Electoral, 2012.
Allegue Aguete, Pilar. “Pluralismo Normativo, Soberanía y
diversidad cultural”, en Anuario de Filosofía del Derecho,
Madrid, Universidad de Vigo, 1999.
Amuchastegui, Jesús González. “Derechos Humanos:
Universalidad y Relativismo Jurídico” en: La Corte y el
Sistema Interamericanos de Derechos Humanos, Rafael Nieto
Navia Editor, Corte Interamericana de Derechos
Humanos, San José, 1994.
Anaya, James. Los pueblos indígenas en el Derecho Internacional,
Madrid, Trotta, 2005.
Anónimo, Popol Vuh, Versión Fray Francisco Ximénez,
Guatemala, Artemis-Edinter, tercera edición, 2007.
Ardila Calderón, Gerardo, Diversidad es Riqueza, Instituto
Colombiano de Antropología, Consejería Presidencial
para los Derechos Humanos, Santa Fe de Bogotá, 1992.
Arendt, Hannah. La Condición Humana, Buenos Aires, Paidós,
1996.
Aristóteles, La Política, Buenos Aires, Gradifco, 2008. pp. 74-
75.
Ariza Santamaría, Rósembert. “Teoría y práctica en el
ejercicio de la jurisdicción especial indígena en
Colombia” en Rudolf Huber, et al, Coord., Hacia Sistemas
Jurídicos Plurales, Bogotá, Konrad Adenauer Stiftung, 2008.
Atienza, Manuel, Introducción al Derecho, Fontarama, cuarta
reimpresión, México D.F., 2007.
Atienza, Manuel. Tras la Justicia, Barcelona, Ariel, cuarta
impresión, 2008.
Ávila Santamaría, Ramiro, Constitución del 2008 en el
Contexto Andino, Análisis de la Doctrina y el Derecho
Comparado, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
Serie Justicia y Derechos Humanos, libro No. 3,
Quito, 2008.
Ávila Santamaría, Ramiro, “La rehabilitación no rehabilita,
la ejecución de penas en el garantismo penal”, en
Ejecución de Penal y Derechos Humanos, Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, Serie Justicia y
Derechos Humanos, libro No. 5, Quito, 2008.
Ávila Santamaría, Ramiro. “Las Garantías de los derechos
humanos en tiempos de constitucionalismo”, en Revista
Aportes Andinos, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar,
sede Ecuador, 2007, versión electrónica disponible en
http://www.uasb.edu.ec/padh/revista19/temacentral/ravi
la.htm
Ayala Mora, Enrique, Resumen de la Historia del Ecuador,
Corporación Editora Nacional, Tercera Edición, Quito,
2008.
Bastidas, Ana Cristina. “La aplicación de la Justicia
Indígena en Ecuador”, en Revista de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales, No. 2, Quito, Universidad de las
Américas, 2013.
Borja Cevallos Rodrigo, Sociedad, Cultura y Derecho, Planeta,
Quito, 2007.
Botero, Esther Sánchez. “Pluralismo Jurídico,
Interculturalidad y Derechos Humanos Indígenas” p.
91. Versión electrónica de libre disposición en:escuelapnud.org/biblioteca/pmb/.../doc_num.php?
Brackelaire, Vicent. Situación de los últimos pueblos indígenas aislados
en América Latina, Brasilia, 2006.
Burke, Edmund. Reflexiones sobre la Revolución Francesa, Madrid,
Instituto de Estudios Políticos, 1990.
Caborrubias Dueñas, José de Jesús. Derecho Constitucional
Electoral, México DF., Porrúa, 2010.
Cabodevilla, Miguel Ángel. Los Huaorani en la Historia de los Pueblos
oriente, Coca, CICAME, 1999.
Ciaramelli, Fabio. Instituciones y normas, Madrid, Trotta, 2009.
Cobacango Quishpe, Manuela. et. al. “La Interculturalidad en
la Justicia Electoral” en Nuevas tendencias del Derecho
Electoral y Código de la Democracia, Quito, Tribunal
Contencioso Electoral, 2010.
Comisión de la Verdad, Informe Ecuador 2010, resumen
ejecutivo, Quito, Ediecuatorial, 2010.
Conde, Francisco Javier. Introducción al Derecho Político actual,
Granada, 2006.
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Las
Nacionalidades Indígenas y el Estado Plurinacional, Imprenta
Nuestra Amazonía, Quito, 1998.
Consejo Nacional Electoral, Plan Estratégico 2010.
Corsale, Massimo. Pluralismo jurídico, Milán, Enciclopedia del
Derecho, 1983.
Dahl, Robet. La Poliarquía, Participación y oposición, Madrid,
Tecnos, 1997.
De Aquino Tomás, Suma Teológica, Madrid, BAC, 1954.
De la Vega Garcilaso, Comentarios Reales de los Incas, Caracas,
Ayacucho, 3a. Ed., 1991.
De Sousa Santos, Boaventura, La Globalización del Derecho,
UNIBIBLOS, traducción: César Rodríguez, Bogotá, 1998.
De Sousa Santos, Boaventura. Una epistemología del sur: La
reivindicación del conocimiento y la emancipación social, México DF,
CLACSO/Siglo XXI, 2009.
Dirección Nacional de Organización Electoral, Departamento
de Capacitación de Funcionarios Electorales y otros,
Organización Política del Estado Panameño y Los
criterios electorales para Escoger Sus Autoridades,
Módulo 4, 1995.
Dougnac Rodríguez, Antonio. Manual de Historia del Derecho
Indiano, México, Universidad Nacional Autónoma de
México, 1998.
Douzinas, Costas. El Fin de los Derechos Humanos, Bogotá, Legis,
2008.
Duguit, León. El Pragmatismo Jurídico, México DF, Coyoacán,
2008.
Durand Alcántara, Carlos. Derecho Indígena, México, Segunda
Edición, Porrúa, 2005.
Ermanno, Vitale “Norberto Bobbio y la Democracia
Procedimental”, Roma, Universidad de Sassari,
disponible en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?
pid=bibliuned:filopoli-2005-26-CA504E04-8130-9FA1-
B22B-6C683F071869&dsID=norberto_bobbio.pdf. (fecha de
consulta 8 de enero de 2014).
Estermann, Josef. Filosofía Andina, Quito, Abya Yala, 1998.
Gallego, Ferrán, “Populismo Latinoamericano” en: Antón
Mellón, Joan edit. Ideologías y movimientos políticos
contemporáneos, Madrid, Tecnos, 1998.
García Maynez, Eduardo. Positivismo Jurídico, Realismo Sociológico y
Iusnaturalismo, México, Fontamara, 2007.
Garcilaso de la Vega, Inca. Los comentarios reales de los Incas,
Lima, Mantaro, 1998.
Godoy Arcaya, Oscar. “Selección de escritos políticos de
Thomas Hobbes”, versión electrónica disponible en
http://es.scribd.com/doc/151376860/Oscar-Godoy-
Arcaya-Seleccion-de-Escritos-Politicos-de-Thomas-
Hobbes.
González Leal, Miguel Ángel. “Formación Nacional, Identidad
y Regionalismo en el Ecuador (1820-1930)” en Estrategias
de Poder en América Latina, Barcelona, Universidad de
Barcelona, 2009.
Goodin, Robert E., “La utilidad y el bien”, en Peter
Singer, Compendio de Ética, Madrid, Alianza Editorial,
4a. Ed., 2007.
Gratius, Susanne. La “Tercera Ola Populista” de América Latina,
Madrid, FRIDE, 45 Documento de trabajo, 2007.
Guastini, Ricardo. Comentarios a la Ponencia de Manuel Atienza
“Derechos Implícitos”. Jornadas de Argumentación Jurídica y
Ética Judicial, Tribunal Contencioso Electoral, 8 y 9 de
septiembre de 2009.
Ricardo Guastini, “El Derecho como superestructura: ¿en qué
sentido?”, en Material para una Historia de la Cultura Jurídica, Oscar
Correas (Trad)., México, Universidad Nacional Autónoma de
México, 2005. Versión informática de libre acceso:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/critica/con
t/10/teo/teo6.pdf.
Ferrajoli, Luigi. Derechos y Garantías, la ley del más débil, Trotta,
4a. ed., Madrid, 1994.
Ferrajoli Luigi, Los fundamentos de los Derechos Fundamentales,
Trotta, Madrid, 2001.
Flores Téllez, Leonel. Replanteamiento constitucional de la autonomía
indígena, México, Ediciones Coyoacán, 2011.
Fundación Q´ellkaj, Participación política Electoral en el Ecuador, una
mirada intercultural, Quito, Fundación Konrad Adenauer
Stiftung, 2008.
Freud, Sigmund “El Tabú y la ambivalencia de los
sentimientos, en Tótem y Tabú, Buenos Aires, Librodot, 2009.
García, Fernando, Formas Indígenas de Administración de
Justicia, FLACSO Sede Ecuador, Quito, 2002.
Gargarella, Roberto, “Las amenazas del Constitucionalismo:
Constitucionalismo, Derechos y Democracia”, en
Alegre, Marcelo, et al., Los Derechos Fundamentales,
Editores del Puerto, Buenos Aires, 2003.
Roberto Gargarella, “El Derecho a la Resistencia en
Situaciones de Carencia Extrema Astrolabio”. Revista
Internacional de Filosofía, Buenos Aires, 2007.
Garrorena, Ángel, El Estado Español como Estado Social y Democrático de
Derecho, Tecnos, Madrid, 1991.
Granizo, Asdrúbal, “La Administración de Justicia en los
Pueblos Indígenas”, en Derechos de los Pueblos
Indígenas, Situación Jurídica y Políticas de Estado,
Ramón Torres, Galarza (compilador), Ediciones Abya
Yala, Quito, 2006.
Hobbes, Thomas, Del ciudadano y Leviatán, Madrid, Tecnos, 6ta.
Ed., 2005.
Kant, Immanuel. Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres,
México, Porrúa, 1996.
Huntington, Samuel. La Tercera Ola. La democratización a finales del
siglo XX, Buenos Aires, Paidós, 2014.
Kafka, Franz, El Proceso, Libresa, Quito, 2001.
Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba,
4ta. Ed, 9na. reimpresión, 2009.
Keynes, John Maynard, El final de Laissez faire, versión
electrónica de libre disposición en
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/cathistpen/El_Fin_del_
Laissez_Faire_John_Maynard_Keynes.pdf
Kowii, Ariruma, De la Exclusión a la Participación, pueblos
indígenas y sus derechos colectivos en el Ecuador,
Quito, Abya Yala, 2000.
Kymlicka, Will, “Derechos Individuales y Derechos
Colectivos”, en: Ávila, María Paz y Corredores, María
Belén (eds.), Los Derechos Colectivos: Hacia su efectiva
comprensión y protección, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Serie Justicia y Derechos Humanos,
No. 16 Quito, 2009.
Kloosterman, Jeanette, Identidad Indígena: Entre Romanticismo y
Realidad, Thela Publishers, Traducción E. Magaña,
Amsterdan, 1997.
Levine, Daniel y Molina, José Enrique, “La calidad de la
democracia en América Latina: una visión comparada”
en: América Latina Hoy, Salamanca, Ediciones
Universidad de Salamanca, 2007.
Line Bareiro, Clyde Soto y Lilian Soto, La inclusión de las
mujeres en los procesos de reforma política en América Latina,
Washington D.C., Banco Interamericano de Desarrollo,
2007.
Llasag Fernández, Raúl, “La Jurisdicción Indígena en el
Contexto de los Principios de
Plurinacionalidad e Interculturalidad”, en: La Nueva
Constitución del Ecuador, Estado, Derechos e
Instituciones, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador, Serie Estudios Jurídicos No. 30, Corporación
Editora Nacional, Quito, 2009
López y Rivas Gilberto, Nación y Pueblos Indios en el Neoliberalismo,
México, Universidad Iberoamericana, 2da. ed., 1996.
López Bársenas, Francisco, “Territorios Indígenas”,
Internet, http://www.tlahui.com/terrin.htm
Maiguashca, Juan. “La Dialéctica de la Igualdad” en:
Etnicidad y Poder en los Países Andinos, Universidad Andina
Simón Bolívar, sede Ecuador, Universidad de Bielefeld
y Corporación Editora Nacional, Quito, 1997.
Mena, Camilo, “Legislación Electoral Ecuatoriana” en: Sistemas
Electorales y Representación Política en Latinoamérica, Fundación
Friedrich Ebert, Madrid, 1986.
Misión de Observación Electoral, Informe Final Ecuador,
Elecciones presidenciales y para Asamblea Nacional,
Unión Europea, junio de 2009.
Morales Juan Pablo y otros, Constitución del 2008 en el
Contexto Andino. Análisis de la Doctrina y el Derecho
Comparado, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
Quito- Ecuador, 2008.
Negri, Antonio. Guías. Cinco lecciones en torno a Imperio, Barcelona,
Paidós, 2004.
Nguyen, Huu Dong, “El voto de la práctica individual a la
práctica social”, en: Estudios sobre la Reforma Electoral 2007,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, México D.F., 2008.
Nietzsche, Friedrich. La gaya ciencia, Buenos Aires, Edaf,
2011.
Nino, Carlos Santiago. Ética y Derechos Humanos, Buenos Aires,
Astrea, 2007.
Nohlen, Dieter. Instituciones políticas en su contexto, Rubinzal-
Culzoni Editores, Buenos Aires, 2007.
Peña Freire, Antonio. La Garantía en el Estado Constitucional de
Derecho, Trotta, Madrid, 1997.
Peña Jumpa, et.al., Constituciones, Derecho y Justicia en los
Pueblos Indígenas de América Latina, Fondo Editorial
de la Ponti cia Universidad Católica del Perú, Lima,fi
2002.
Picolli, Emmanuelle. “El pluralismo jurídico y político en
Perú: El caso de las rondas campesinas de Cajamarca,
Quito, FLACSO, 2008.
Popper, Karl. En busca de un mundo mejor, Barcelona, Paidós,
1994.
Nagel, Thomas, Igualdad y Proporcionalidad, Barcelona,
Paidós, Colección Surcos No. 27, traducción: José
Francisco Álvarez, 2006.
Nohlen, Dieter, Conferencia Magistral pronunciada el 16 de
octubre de 2004 en la clausura del II. Congreso
Iberoamericano de Justicia Electoral, celebrado en el
Centro Internacional Acapulco, Acapulco. Versión
electrónica, disponible en http://www.nohlen.uni-
hd.de/es/doc/institucionalismo_justicia-
electoral.pdf.
Papacchini, Angelo, Filosofía y Derechos Humanos, Facultad de
Humanidades, Santiago de Cali, 1994.
Pastor Ridruejo, José. Curso de Derecho Internacional Público y
Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2000.
Perafán Simmonds, Carlos, Sistemas Jurídicos: Tukano,
Chami, Guambiano, Sikuani, Bogotá, Ministerio de
Cultura, Instituto Colombiano de Antropología e
Historia, 2000.
Pérez Royo, Javier, Curso de Derecho Constitucional, Ediciones
Jurídicas y Sociales S.A., séptima edición, Madrid,
2000.
Piccato Rodríguez, Antonio, “El Sufragio Pasivo”, en:
Serrano Migallón, Fernando (coord.) Derecho Electoral,
México, Porrúa, 2006.
Pisarello, Gerardo. “Los derechos sociales y sus garantías:
por una reconstrucción democrática, participativa y
multinivel”, en Los Derechos Sociales y sus garantías, elementos
para una reconstrucción, Trotta, Madrid, 2007.
Poveda Carlos et.al, Reflexiones Básicas e Ideas Iniciales
sobre el Proyecto de ley de Coordinación y
Cooperación entre el Sistema Jurídico Ordinario e
Indígena, Quito – Ecuador, 2009
Rabinovich-Berkman, Ricardo. ¿Cómo se hicieron los derechos
humanos?, Buenos Aires, Didot, 2013.
Rawls, John. Teoría de la Justicia, México, Fondo de Cultura
Económica, 9na. reimpresión, 2012
Ricoeur, Paul. “Fundamentos filosóficos de los Derechos
Humanos: Una síntesis”, en: Los Fundamentos Filosóficos de
los Derechos Humanos, Ediciones Serbal, Barcelona, 1985.
Rivas, Alex et. al., Conservación y Petróleo en la Amazonía
Ecuatoriana, Quito, EcoCiencia – Abya Yala, 2001.
Ross, Alf. Sobre el Derecho y la Justicia, Buenos Aires,
Universidad de Buenos Aires, 2005.
Sanchís, Luis Prieto, Justicia Constitucional y Derechos
Fundamentales, Trotta, Madrid, 2003.
Sanchís, Luis Prieto, “El Juicio de Ponderación
Constitucional” en Miguel Carbonell y Pedro Grández
Castro, Coords., El Principio de proporcionalidad en el Derecho
Contemporáneo, Lima, Palestra, 2010.
Sánchez, Eugenia, “El Reto del Multiculturalismo Jurídico.
La Justicia de la Sociedad Mayor y la Justicia
Indígena” en El Caleidoscopio de las Justicias en
Colombia, Santos de Sousa, Boaventura y García
Villegas, Mauricio (comps.), Tomo II, Siglo del
Hombre Editores, Bogotá, 1998.
Sartre, Jean-Paul. El Existencialismo es un Humanismo, Barcelona,
Folio, 2007.
Sen, Amartya. La Idea de la Justicia, México, Taurus, 2010.
Senplades, Tendencias de la Participación ciudadana en el Ecuador,
Quito, Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo, 2da. Ed. 2011.
Serna, Pedro y Toller, Fernando, La Interpretación Constitucional de
los Derechos Fundamentales, La Ley S.A., Buenos Aires,
2000.
Smith, Adam. La Riqueza de las Naciones, Gabriel Franco Trad.,
Buenos Aires, 1998.
Stavenhagen Rodolfo, Informe de la Relatoría Especial sobre la Situación
de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales de los
Indígenas, Ecuador-2006.
Subirats, Eduardo. El Continente Vacío, México, Siglo XXI,
1994.
Troncoso, María Isabel. “El principio de precaución y la
responsabilidad civil”, Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2013.
Truyol Serra, Antonio. Historia del Derecho Internacional Público,
Madrid, Tecnos, 1998.
Urton, Gary. El pasado legendario, Mitos Incas, Madrid, Akal, 2003.
Weber, Max. Economía y Sociedad, México, Fondo de Cultura
Económica, octava reimpresión de la segunda edición
en español, 1987.
Weber, Max. Política y ciencia, Buenos Aires, Elaleph, 2003.
Wolkmer, Antonio Carlo. Pluralismo Jurídico: Nuevo marco
emancipatorio en América Latina, Buenos Aires, CENEJUS,
2003.
Yrigoyen Fajardo, Raquel. “Hitos del reconocimiento del
Pluralismo Jurídico y el Derecho Indígena en las
políticas indigenistas y el Constitucionalismo
Andino” en Mikel Berraondo Coord., Pueblos Indígenas y
Derechos Humanos, Bilbao, Universidad de Deusto, 2006.
Zambrano Álvarez, Diego “Democracia procedimental con
enfoque intercultural” en Zambrano Álvarez Diego,
Derecho Electoral: Pluralidad y Democracia, Quito, Tribunal
Contencioso Electoral, 2012.
Zambrano Álvarez, Diego. et. al., Perspectiva de Género en el Derecho
Electoral, Quito, Tribunal Contencioso Electoral, 2013.
Fuentes Normativas
Carta de las Naciones Unidas.
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo
de San Salvador"
Carta Democrática Iberoamericana.
Convenio No. 169 de la Organización Internacional del
Trabajo.
Convenio No. 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de
la Organización Internacional del Trabajo.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas.
Declaración de Barbados sobre los derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
Proclamación de Teherán sobre derechos territoriales de los
pueblos indígenas.
Declaración de Machu Picchu sobre derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
Declaración de Quito de 1990, sobre derechos territoriales
de los pueblos indígenas.
Declaración del Cairo sobre los Derechos del Hombre en el
Islam.
Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas.
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789.
Constitución de la República del Ecuador (2008)
Constitución Estado Plurinacional de Bolivia de Bolivia.
Constitución Política de la República de Colombia.
Constitución Política de la República del Ecuador (1998).
Constitución Política de la República del Ecuador (1945).
Constitución Política de la República del Ecuador (1929).
Constitución Política de la República del Ecuador (1906).
Constitución Política de la República del Ecuador (1869).
Constitución Política de la República del Ecuador (1852).
Constitución Política de la República del Ecuador (1851).
Constitución Política de la República del Ecuador (1845).
Constitución Política de la República del Ecuador (1843).
Constitución Política de la República del Ecuador (1835).
Constitución Política de la República del Ecuador (1830).
Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones políticas de la
República del Ecuador, Código de la Democracia.
Ley Orgánica de Participación Ciudadana de Ecuador.
Código Orgánico Integral Penal de Ecuador.
Código Penal de la República del Ecuador (1871).
Ley de Deslinde Jurisdiccional del Estado Plurinacional de
Bolivia.
Proyecto de Ley de Coordinación y Cooperación entre la
Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria,
calificado por el Consejo de Administración
legislativa (CAL) el. 1 de junio de 2010.
Ley Orgánica de Garantías y Control Jurisdiccional de la
República del Ecuador.
Código Orgánico de la Función Judicial (Ecuador).
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Ley de Usos y Costumbre de los Pueblos Indígenas del Estado
Mexicano de Oaxaca.
Anteproyecto de Ley de Coordinación y Cooperación entre la
Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria,
tres versiones anteriores a diciembre de 2010,
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Fuentes Jurisprudenciales
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López
Álvarez, Sentencia de Fondo, párr. 171.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni, Sentencia de Fondo.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad
Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo,
reparaciones y costas.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yakye Axa
Vs. Paraguay. Sentencia de Fondo.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Masacre Plan
de Sanchez Vs. Guatemala, Sentencia de Fondo.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo
Saramaka versus Surinam, sentencia de 28 de noviembre
de 2007.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la
Comunidad Sarayaku, versus Ecuador, Sentencia de Fondo
y Reparaciones.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos.
Sentencia de fondo de 14 de marzo de 2001. Serie C No.
75.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral
Benavidez Vs. Perú, Sentencia de 3 de diciembre de 2001.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los niños de la
calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, sentencia del 26
de mayo de 2001, (Reparación y Costas).
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la
situación de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, párr. 178. Versión electrónica disponible en:
http://www.cidh.org/countryrep/defensores/defensoresc
ap5.htm
Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 001-10-SIN-
CC, Casos acumulados No. 0008-09-IN y 0011-09-IN,
Registro Oficial Suplemento 176 de 21-abr.-2010.
Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 113-14-SEP-
CC, Caso No. 0731-10-EP (sin publicación en el
Registro Oficial).
Tribunal Contencioso Electoral, sentencia dictada en el
caso No. 066-2011-TCE.
Tribunal Contencioso Electoral, sentencia dictada en el
caso No. 404-2009-TCE
Tribunal Contencioso Electoral, sentencia dictada en el
caso No. 544-553-2009-2009-TCE.
Tribunal Contencioso Electoral, Sentencia dictada dentro del
caso No. 031-2011-TCE.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Caso Moisés Ramírez Santiago y otros vs. Instituto
Estatal Electoral de Oaxaca y otra, Tesis XX/2008.
Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral, año 1, número
2, 2008.
Tribunal Constitucional del Ecuador, Resolución No. 006-
2003-AA (R.O. 164, 8-IX-2003).
Tribunal Constitucional del Ecuador (Resolución No. 170-
2002-RA, R.O. 651, 29-VIII-2002).
Corte Suprema de Justicia de Canadá, Caso Reference re Secession
of Quebec, 1998.