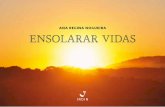La cuestión del otro: forasteros, extranjeros, extraños y monstruos
Monstruos, infames y criminales. Vidas imaginarias, de Marcel Schwob a la actualidad
-
Upload
univ-paris8 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Monstruos, infames y criminales. Vidas imaginarias, de Marcel Schwob a la actualidad
Monstruos, infames y criminales.Ficciones biográficas, de Schwob a la actualidad.
Julio Premat (Université París 8)
N.B.: publicado en Monstruos, infames y criminales. Ficciones biográficas, de Schwob ala actualidad, Medellín : Universidad de Antioquia. Lecciones Doctoralesn° 7, juillet-décembre 2010, 40 pages.
Pretendo en esta conferencia referirme a un fenómenoliterario, el de la aparición y afirmación de un género osubgénero que podría denominarse de "Vidas imaginarias",retomando un ejemplo fundador, o de "ficciones biográficas",para seguir recientes reflexiones críticas sobre el tema,1
género o subgénero que, en los últimos veinte años, haproliferado de manera sorprendente en la literatura encastellano, pero también en otras esferas culturales y antetodo en la literatura francesa.
Se trata de biografías de personajes célebres del pasado ode figuras inventadas, muchas veces breves y fragmentadas,funcionan como un refugio o una resurrección del relato (de lacapacidad de contar). A menudo son biografías de escritores,artistas, creadores, serie infinita de espejos del autor,espejos en los que la identidad se esboza, se deforma, seprofundiza, se define como un avatar significativo aunque seairreal, significativo porque es irreal. A esta proliferaciónpuede pensársela desde muchos puntos de vista distintos. Porejemplo desde el formalismo lúdico heredado de las vanguardias,o sea como la supervivencia de gestos de ruptura e innovación -después de todo la tentación del retorno a las vanguardiasrecorre la literatura del siglo XX y es muy perceptible hoy,frente a la estandarización mercantil de la producción-. Estaabundancia de biografías ficticias también puede ser pensadadesde el distanciamiento irónico de la metaficción moderna,como una consecuencia paroxística y tardía. O se puedeinscribir el fenómeno, mezclando las categorías, en el marcodel trasnochado debate sobre postmodernidad y un retorno
1 Cf. la introducción de Anne-Marie Monluçon y Agathe Salha a Fictionsbiographiques XIXe-XXI siècles, Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 2007,pp. 7-32.
crítico a la tradición que desdibujaría jerarquías. O inclusiveen la perspectiva de otra característica mayor de la literaturaactual, el de un retorno de lo personal y de la figura deautor, perceptible en la irrupción de textos atípicos sobre laintimidad, en confesiones, diarios y, ante todo, en lo que sellama la autoficción. Sea como fuere, estamos ante unareevalución de lo biográfico, distorsionada pero centro depreocupaciones y objeto de representaciones multiformes; locual no sería ajeno a cierta evolución de las ciencias humanasy del discurso crítico a partir de los sesenta 2.
Hoy, aquí, elijo inscribir estas ficciones biográficas enuna tradición, o si se quiere construir una filiación que, comosiempre en los estudios literarios, sería en parte una ficción:una ficción también "biográfica". Porque en la producciónarriba evocada suenan ecos de Borges y, más allá, de Borges conuno de los libros más extraordinarios del fin de siglo XIXfrancés, las Vidas imaginarias de Marcel Schwob, libro al quemuchos autores actuales aluden directamente en sus textos. Voya recorrer esa relación Schwob-Borges para entender mejor, sino explicar fehacientemente, algunos postulados de lasficciones biográficas actuales, en particular las de escritoresanómalos y marginales en la literatura contemporánea. Por lotanto para hablar del hoy voy a, primero, hacer un largo desvíofrancés, antes de llegar, por intermedio de Borges y unaprevisible escala argentina, a algunas ideas sobre lasescrituras actuales de esas vidas imaginarias.
Primer acto: Schwob
Marcel Schwob, escritor francés de origen judío, fallecidoprematuramente a los 37 años en 1905, es una de las figuras mássingulares de ese período en que la literatura francesa,después del naturalismo positivista de Zola y del simbolismo,va a ir perdiendo sus certezas y sus principios, y derivandohacia un decadentismo, hermetismo y formalismo que preparan, dela mano de Mallarmé, Apollinaire y Valéry, la irrupción de lasvanguardias. Si leemos sus textos a partir de su contexto,serían evidentes las similitudes con los de otros escritores
2 Cf. Dominique Viart, "Naissance moderne et renaissance contemporainedes fictions biographiques", ibid., op. cit., p. 36.
franceses (Huysmans, por ejemplo) o con los de escritores deotras latitudes (Rubén Darío, sin ir más lejos). Pero latrayectoria de Borges y la repercusión de los textos de esteúltimo, imponen una perspectiva determinada sobre Schwob, dequien se afirma, en la contratapa de una edición reciente de suobra completa: "no cabe duda de que se hubiera convertido, sila muerte no lo hubiese derribado en plena juventud, en unaespecie de 'Borges a la francesa'".3 Desde Borges, vemosentonces en él a un escritor conocido por su erudición, enparticular por sus conocimientos sobre la Antigüedadgrecolatina, sobre Las mil y una noches y sobre la Edad Media, perotambién sobre literaturas y culturas alejadas de la suya; unadmirador y traductor de cierta literatura anglosajona, como lade Stevenson o la de De Quincey, literatura que a menudo va ainspirar textos suyos; un escritor que afirmaba que la vida delos libros era más fuerte y más cierta que la vida real;4 unescritor que estudia y analiza una de las jergas de los bajosfondos; un escritor que nunca escribió una novela; un escritorque inventa géneros y modos de narrar a partir de esaimposibilidad de seguir escribiendo novelas, en particularborrando las fronteras genéricas y produciendo extraños relatosen donde mezcla referencias enciclopédicas e imaginario; unescritor de reescrituras, pero de reescrituras a menudoirrespetuosas, en las cuales las figuras referenciales estánsituadas en el mismo nivel que personajes menores u olvidadosde la historia o bien reescrituras de falsario, repletas deoperaciones de deformación e invención disimuladas; un escritorde la lítote, de lo breve, de lo sugerido, de una inminencia desentido nunca desplegado. Lo que precede es, sin duda, unretrato de Borges avant la lettre.
"No habría, sin ninguna duda, que describir minuciosamenteal más grande hombre de su tiempo o anotar la característica delos más célebres del pasado, sino contar con el mismo esmerolas existencias únicas de los hombres, así hayan sido divinos,mediocres o criminales."5 Con estas afirmaciones provocadorascierra Marcel Schwob el prefacio de la primera edición de Vidasimaginarias, de 1896, el mismo año que, la coincidencia es3 Marcel Schwob, Oeuvres (texto establecido y presentado por SylvainGoudemare) París: Phébus, 2002. Traducción mía.4 Cf. Michel Raimond, La crise du roman des lendemains du Naturalisme aux annéesvingt, París: José Corti, 1966, p. 145.5 Marcel Schwob, Vidas imaginarias, Buenos Aires, CEAL, 1980, p. 9.Consultado en www.scribd.com el 20/06/2009.
significativa, La Soirée avec Monsieur Teste de Valéry. En ese libroél recopila una serie de vidas de personajes históricos,algunos célebres, otros desconocidos, ya publicadasaleatoriamente en un periódico, Le Journal, entre 1894 y 1896. Setrata de veintidós relatos, que van desde la Antigüedadlegendaria (la primera: "Empédocles, dios supuesto") hasta elmedio urbano moderno (la última es la historia de doscriminales, "Los señores Burke y Hare, asesinos", situada enEdimburgo hacia 1828). La serie es heterogénea, tanto por loscontextos históricos y culturales en los que se sitúa(Antigüedad Grecolatina, Italia, Francia, Inglaterra, laAmérica Colonial, Cercano Oriente), heterogénea por el tipo depersonajes (filósofos, dramaturgos, matronas, novelistas,geománticos, jueces, soldados, princesas, pintores, pescadoresde tesoros, piratas), heterogénea por los valores que podríanatribuirse a esas vidas, tanto de criminales como de creadoresrespetados.
Schwob, después del prefacio en el que teoriza,polémicamente, el género biográfico, lleva a cabo en ese librouna serie de operaciones que se me permitirá enumerar sindetenerme demasiado en el análisis. Por un lado, y desde eltítulo, hay que notar que se pasa por alto el génerobiográfico, en boga en el siglo XIX, para aludir a suantecedente histórico, es decir las Vidas de la Antigüedad y laEdad Media, cuyos mejores ejemplos son las vidas ejemplares yla hagiografía: efectivamente, se cita y se alude entre líneasa, por ejemplo, la vida de Alejandro Magno; y algunas vidas,como las de Empédocles o la de Crates, transitan peripeciashabituales de las vidas de santos.6 Si Schwob retoma esegénero, a veces con algunas alusiones o imitaciones, lo hace,claro está, invirtiendo sus funciones. Tradicionalmente, setrataba de vidas morales, vidas ejemplares, que podíantransmitir valores dominantes para las generaciones futuras, apartir de un sistema de estabilidad social que suponía que elfuturo era lo que ya estaba en modelos existentes; para enseñara enfrentarlo alcanzaba con reproducir, por lo tanto, estos
6 La doble referencia a modelos anteriores pero alejados en el tiempo,más las transformaciones que opera Schwob con esa tradición, tienden asituarlo en el lugar de un fundador. Sin embargo, algunos críticos discutenel papel que conviene atribuirle a dos libros ingleses en la génesis de lasVidas imaginarias: las Vidas auténticas de pintores imaginarios, de William Beckford(1780) o los Retratos imaginarios de Walter Pater (1887).
ejemplos hasta el infinito.7 En Schwob, al contrario, no sólose combinan personajes "positivos" y "negativos", sino que loque domina son los personajes amorales y las pasiones turbias,de corte típicamente finisecular (homosexualidad, incesto,necrofilia, asesinato, codicia, sadismo, envidia, ira, etc.),amoralidad que se acentúa a medida que nos acercamos a la épocacontemporánea. De Empédocles, "dios supuesto" a los asesinos,se ha visto en el libro un recorrido de pérdida de los modelosheroicos o, si se quiere, una historia universal de ladegradación de lo divino.
Estas vidas inejemplares desplazan a la biografía delterreno del relato histórico al de la literatura: en vez detratarse de biografías referenciales, estructuradas alrededorde un concepto de verdad, se trata programáticamente de vidasimaginarias, situadas del lado de la estética.8 En el prefacioSchwob rechaza lo que denomina "la ciencia de la historia" yafirma que el arte del biógrafo no consiste en ser verdadero,sino en crear a partir del caos de rasgos humanos un serúnico.9 Por lo tanto, y aunque él utilice acontecimientoshistóricos y personajes existentes, sus vidas también estánescritas a partir, por ejemplo, de leyendas (Empédocles,Heróstrato), o de menciones laterales (un epitafio, unpersonaje que aparece furtivamente en textos célebres, perotambién de fuentes judiciales o policiales). A veces sereescriben textos existentes (como la vida de Petronio, encontrapunto con Tácito, o la de Uccello, que es una variante dela propuesta por Giorgio Vasari), o se practica una variedadestilística que funciona como un pastiche de las fuentesconsultadas;10 o inclusive se prolongan y completan obrasliterarias (la biografía se transforma y narra a partir detextos escritos por los biografiados). Efectivamente, la vida
7 Cf. Daniel Madelenat, La biographie, París: PUF, 1984.8 Alexandre Green escribe: "En légitimant l'intrusion de l'imaginairedans la biographie et en reversant le genre de la vie à la littérature, lesVies imaginaires de Marcel Schwob (1896) opèrent un coup de force majeur dans lalogique des genres littéraires, sans commune mesure avec le troubleépistémologique qui a accompagné depuis ses origines le récit biographique,en tant qu'il relève à la fois de la science historique et de lalittérature". "Dieu supposé (Sur les Vies imaginaires)", en Fictions biographiques...,op. cit., p. 194.9 Vidas imaginarias, op. cit., p. 7. 10 Plurilingüismo y variedad estilística imitativa que demuestra MichelViegnes en su artículo "Marcel Schwob: une écriture plurielle", en MarcelSchwob d'hier et d'aujourd'hui, Seyssel: Editions Camp Vallon, 2002, pp. 242-256.
de Petronio es una copia y una prolongación biográfica de suobra, Satiricón, hasta el desenlace, en el cual el escritor, envez de morir en las circunstancias narradas por la historia, seva a vivir las aventuras de los personajes de su novela. O lapersonalidad y la trayectoria de Cecco Angiolieri que estándeterminadas, ante todo, por un soneto suyo, célebre entre losrománticos, "S'io fosse foco", modelo de misantropía y derencor universalizado. En ese sentido, Schwob repite un gestotradicional de invención de un autor (o de su personalidad ybiografía) a partir de la obra, práctica corriente en lo queconcierne a los escritores de la Antigüedad (y ante todo en elcaso de Homero).11 La biografía se encuentra entonces"deshistoricizada" (si se me permite el barbarismo), o lahistoria va a ser transformada en ficción. Su indiferencia porla verdad de lo narrado tendrá una serie de consecuencias: porun lado, rompe estruendosamente con las pretensionespositivistas del naturalismo y con la posibilidad de unconocimiento social gracias a la literatura; por el otro,prefigura una visión posterior, la nuestra, la del relatobiográfico como un relato construido, convencional e incierto.Es decir, la biografía como espacio de creación, invención eimaginario, sin relación de dependencia estricta conacontecimientos sucedidos.
En realidad, los mecanismos del género biográfico enSchwob son -es lo que afirma Alexandre Green- un catálogo deinfracciones: hibridación genérica, metadiscursividad, finalesabiertos o conjeturales, especularidad, elipsis narrativas.12
Una de estas infracciones es fundamental: el modelo narrativoutilizado, que aparentemente imita ciertas convenciones,desvirtúa en realidad un principio esencial del relatobiográfico, el que consiste en organizar una cadena causal yexplicar, teleológicamente, un destino gracias al origen ydesarrollo de una personalidad. De hecho, aunque casi todas lasVidas se abren con un nacimiento, un período de formación o unorigen y se cierran con una muerte, lo que domina es a la vezel retrato (las referencias a la pintura o a una representación
11 Sophie Rabau analiza en esta pespectiva las diferentes versiones dela vida de Homero en la tradición europea, pero también la de Petronio enla versión de Schwob. "Inventer l'auteur, copier l'oeuvre: des Vies d'Homèreau Pétrone de Marcel Schwob", en Sandrine Dubel et Sophie Rabau (comp.),Fiction d'auteur? Le discours biographique sur l'auteur de l'Antiquité à nos jours, París: HonoréChampion, 2001, pp. 97-116.12 Alexandre Green, op. cit., pp. 201-203.
estática y atemporal están muy presentes) y la puesta en escenade un episodio, de una peripecia, de un acontecimiento, quejustifican la identidad del personaje del que se trata. En lamayoría de las vidas se rechazan los desarrollos argumentales,la trama de una intriga lógica, la presentación armoniosa yvisible de una cronología. Si bien es cierto que en otras hay,en cambio, una profusión de acontecimientos y de articulacionescausa-efecto, como en "Clodia, matrona impúdica", nótese queaun en este caso la actividad funciona, no como el desarrollode una historia, sino como un rasgo de personalidad (es unaespecie de "retrato dinámico", si se puede utilizar eseoxímoron). En el caso de Clodia se representa así la virulenciade la pasión por su hermano sin, tal como lo indica el título,pudor. La febrilidad de sus acciones transmite un rasgo único:el de una matrona que, a pesar de serlo, transgredeimpúdicamente las convenciones sociales, lo que nunca funcionacomo una explicación psicológica de un comportamiento ni comouna evolución del personaje. No hay, por lo tanto, formación,evolución, tanteos, crisis, superación, sublimación, síntesissuperior de contrarios, como puede leerse en las visionesrománticas de la biografía. O sea, que no sólo se renuncia a laejemplaridad y a la verdad de las biografías, sino también a laexplicación de un devenir, a la dinámica causa-efecto, y paradecirlo de manera radical: se renuncia al sentido de esasvidas.
Porque la implosión de la intriga lleva a una psicologíasin espesor y a comportamientos sin motivaciones, reduciéndolosa una característica dominante. No hay complejidad niambivalencia emocional, sino figuras, de una sola pieza y enbuena medida enigmáticas. Los biografiados son, muchas veces,dispositivos formales. Por ejemplo, en Schwob, la coincidencia,el mismo día, del incendio del templo de Artemis por Heróstratocon el nacimiento de Alejandro Magno (información sacada de lasVidas paralelas de Plutarco), no es una clave explicativa sino unaconfrontación voluntariamente enigmática entre destruccióniconoclasta y surgimiento épico. Esto podría compararse con elvalor de la forma que Borges comenta en "La muralla y loslibros" (en ese texto, el autor supone que la presencia de dosrasgos opuestos en un mismo personaje histórico son, no elpunto de partida para una interpretación esclarecedora, sino loque crea un efecto de inminencia de sentido, el de unarevelación que no se produce y que en sí resume el hecho
estético).13 Se escribe a partir de una discontinuidad, unainterrupción, una austeridad narrativa.14 Schwob, que postulabauna técnica novelesca hecha de "blancos", "elipsis" y"silencios narrativos", dinamita, por lo tanto, uno de loscimientos de la tradición narrativa del siglo XIX, el de lainteligibilidad, la linealidad y la plenitud del relato.15
Esto no es ajeno, seguramente, a la relación conflictivacon el género novelesco que puede leerse en estos textos.Schwob afirmaba haber llegado "demasiado tarde" y no poder ya"escribir novelas"16, y sin embargo evocaba con nostalgia lasnovelas de aventuras o de acción. También pensaba que la novelaestaba indisociablemente unida a la biografía de un individuo.En el Prefacio de su primer libro, Corazón doble (1891), rechazalos modelos de la novela de su tiempo (novela objetiva,realista, o novela psicológica, intimista), pero retoma a sumanera el imperio del personaje en la novela decimonónica,superponiéndola, significativamente, con la narración de unavida: "La novela nació tan pronto como el devenir de la vidahumana resultó interesante en sí mismo, tanto en su desarrollointerior como exterior. La novela es la historia de unindividuo, trátese de Encolpio, Lucius, Pantagruel, DonQuijote, Gil Blas o Tom Jones."17 En ese sentido, todadesestabilización en la narración de una existencia(condensación, fragmentación, pérdida de la causalidad y de lapretensión realista, borrado de la psicología explicativa)sería una desestabilización indirecta del género novela (y,mucho después, las diferentes puestas en duda del género porlas diferentes vanguardias del siglo XX, se concentrarán a
13 Jorge Luis Borges, "La muralla y los libros", Obras completas II, BuenosAires: Emecé, 2007, pp. 13-15.14 Dominique Rabaté señala la ausencia de transiciones entre episodioscomo un tic narrativo, o como una escritura paratáctica que ocultaría lacronología. "Vies imaginaires et vies minuscules: Marcel Schwob et leromanesque sans roman", en Marcel Schwob d'hier et d'aujourd'hui, op. cit., pp. 186-187.15 Cf. Michel Raimond, op. cit., pp. 447 y 456.16 Dominique Rabaté, op. cit., p. 179. Leído en el Journal de Jules Renard(10 de octubre de 1893): "Hier soir, Schwob et moi, nous étions désespérés,et j'ai cru, un moment, que nous allions nous envoler par la fenêtre commedeux chauves-souris. Nous ne pouvons faire ni du roman, ni du journalisme."Citado por Michel Raimond, op. cit., p. 61. 17 Marcel Schwob, Corazón doble, Buenos Aires, CEAL, 1980, p. 7.Consultado en www.scribd.com el 20/06/2009.
menudo en la mirada escéptica sobre la construcción tradicionaldel personaje).
En otra perspectiva, hay que señalar la presenciaimportante, en esas Vidas imaginarias, de artistas (filósofos,escritores, pintores, actores: Empédocles, Crates, Lucrecio,Petronio, Angiolieri, Uccello, Spenser, Tourneur). Artistas quesugieren una autorrepresentación sesgada en el libro.Contextualmente, esta exaltación paradójica de la vida, puedetambién leerse como un colofón incrédulo a la irrupciónromántica de la vidobra,18 a la que adhieren tanto los escritorescomo la tradición crítica, en particular a partir de fines delsiglo XVIII. Pasamos entonces de modelos épicos anteriores(héroes fundadores, santos) a la exaltación del sujeto queescribe, cuando no al escritor canonizado, según el ejemplo deVictor Hugo. Recuérdense las afirmaciones de Rousseau enpreámbulo a sus Confesiones: "No soy como ninguno de cuantos hevisto, y me atrevo a creer que no soy como ninguno de cuantosexisten. Si no soy mejor, a lo menos soy distinto de ellos. Sila Naturaleza ha obrado bien o mal rompiendo el molde en que meha vaciado, sólo podrá juzgarse después de haberme leído"19; olas de Chateaubriand: "De los autores franceses modernos de miedad, soy asimismo el único cuya vida se parece a sus obras".20
Y recuérdese también el peso modélico de Sainte-Beuve y suscélebres afirmaciones programáticas sobre la necesidad deescudriñar la vida de los escritores, de seguirlos en suintimidad, en sus costumbres domésticas, en su existencia realpara poder leerlos; para Sainte-Beuve, es difícil apreciar unaobra sin conocer al hombre que la hizo, todo lo cual será elpreámbulo a un siglo de vida y obra, genio y figura, en lacrítica literaria.21 Individualismo exacerbado, exaltación de
18 Traducción aproximativa del concepto de vioeuvre utilizado por lacrítica francesa (por ejemplo por Antoine Compagnon, La troisième république deslettres, París: Seuil, 1983).19 Jean-Jacques Rousseau, Confessions I, París: Garnier Flammarion, 1968,p. 43. Versión digitalizada en castellana constulada en librodot.com, p. 2,el 20/06/200920 François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, París:Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1957, tomo I, p. 1045, traducciónmía.21 Y recuérdese que uno de los modelos de Sainte-Beuve fue Plutarco.Una cita de sus Portraits littéraires: "Maintenons commerce avec ces personnages,demandons-leur des pensées qui élèvent, admirons-les pour ce qu'ils ont étéd'héroïque et de désintéressé, comme ces grands caractères de Plutarque,qu'on étudie encore et qu'on admire en eux-mêmes" (citado por François
la biografía de los artistas como lugar de sentido y claveinterpretativa: las vidas de Schwob retoman lateralmente esosgestos. Pero, al concentrar la creación en una especie deretrato enigmático y en algunas peripecias biográficasdispersas que no explican gran cosa, Schwob no sólo pone en elcentro del libro la vida, sino también subvierte el principiode una vida esclarecedora, organizada y superior a la obra -enese sentido, nótese que Proust va a escribir su Contra Sainte-Beuvepoco después, de 1908 a 1910-. Una afirmación extremada alrespecto, leída en el Prefacio de Vidas imaginarias: "El ideal delbiógrafo sería diferenciar al infinito el aspecto de dosfilósofos que hubiesen inventado poco más o menos la mismametafísica".22 La vida de escritor es a la vez el objetivo ensí de la creación, pero también da lugar a un dispositivoformal, a una distinción de diferencias para borrar másclaramente su sentido.
Segundo acto: Borges.
Si nos preguntamos específicamente qué relación establece
Borges con la biografía y con las vidas imaginarias, larespuesta pasa por un período concreto de su producción: losaños treinta. Se trata de un momento enigmático de la obra: en1929, el Borges criollista edita el último de sus libros depoemas dedicados a una Buenos Aires reinventada (Cuaderno SanMartín) y en 1939, diez años después, se publica el mayorclásico del Borges cosmopolita y especulativo, "Pierre Menard,autor del Quijote", puerta de entrada a los grandes cuentosfantásticos de los 40. En ese pasaje, tan interrogado por lacrítica, en que la estética de Borges parece atravesar una"caja negra" mágicamente transformadora, dos libros dominan,Evaristo Carriego (1930) e Historia universal de la infamia (1935). Ambosson a su manera novedades, en la medida en que indican lasmodalidades de un paso de la poesía y el ensayo a la ficción enprosa, y en ambos, el relato biográfico ocupa un lugar central.Para comentar la práctica de la biografía imaginaria en Borgeshay que detenerse, por lo tanto, en esos dos títulos.
Dosse, Le pari biografique, París: La Découverte, 2005, p. 86).22 Vidas imaginarias, op. cit., p. 7.
Articulando la exaltación mitificante de un Buenos Airesorillero con un dispositivo metaficcional, el libro dedicado aEvaristo Carriego, que es también un libro heterogéneo, incluyea la vez una descripción de la ciudad, un estudio de la obrapoética de Carriego que permite tomar posiciones sobre laliteratura en general y, lateralemente, un peculiar ejerciciobiográfico. O dicho de otro modo, allí se articulan tresniveles determinantes: por un lado se prolonga y afirma lavisión de la ciudad creada en la poesía de juventud de Borges;por el otro, se introduce en la obra una memoria familiar y unafiliación indirecta (como es sabido, expandirse en muchosejemplos luego. Valga, dicho sea de paso, la repeticióndigresiva de una interpretación frecuente: en la elección deCarriego, un poeta menor, cuya obra no era ni muy reconocida nies muy interesante, Borges inaugura una operación que sevolverá frecuente: la de desbaratar el canon, combinandofiguras establecidas con marginales, tratando la incipienteliteratura porteña como el equivalente de la gran literaturamundial y exaltando a un escritor que sería el "margen delmargen", es decir un poeta menor de una literatura periféricacomo la argentina.23
De entrada, la vertiente biográfica del libro está marcadapor una declaración de lucidez incrédula ante la paradoja deese tipo de relatos. El segundo capítulo, "Una vida de EvaristoCarriego", cuyo título sugiere el carácter arbitrario delgénero, comienza con una especulación dubitativa:
Que un individuo quiera despertar en otro individuorecuerdos que no pertenecieron más que a un tercero, esuna paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esaparadoja, es la inocente voluntad de toda biografía. Creotambién que el haberlo conocido a Carriego no rectifica eneste caso particular la dificultad del propósito. Poseorecuerdos de Carriego: recuerdos de recuerdos de otrosrecuerdos, cuyas mínimas desviaciones originales habránoscuramente crecido, en cada nuevo ensayo.24
Borges se sitúa, así, más allá de la "despreocupación" y la"inocencia" (para no decir ingenuidad) del relato biográfico.23 Según afirmaciones de Beatriz Sarlo (Borges, un escritor en las orillas, BuenosAires: Ariel, 1995, p. 58).24 OC I, p. 127. Sobre Evaristo Carriego y la biografía, ver: Robin Lefere,Borges entre autorretrato y automitografía, Madrid: Gredos, 2005.
La memoria personal no aclara ni facilita esa narración, porqueel recordar impone deformaciones suplementarias a los hechosevocados. Y la identidad del biografiado, si hay alguna, será"plural, momentánea y dispersa", como lo afirma SylviaMolloy.25 Muchos años después él va a comentar en términossimilares las limitaciones del retrato de Macedonio que lleva acabo a partir de sus recuerdos personales: "Para mostrar aMacedonio no he hallado mejor medio que las anécdotas, peroéstas, cuando son memorables, tienen la desventaja de convertira su protagonista en un ente mecánico, que infinitamente repiteel mismo epigrama, ahora clásico, o tiene la misma salida."26
El relato biográfico, en sí paradójico, es también arbitrario,como leemos unas páginas después en el capítulo citado deEvaristo Carriego, porque impone elegir entre la enumeración deacontecimientos o transmitir alguna verdad sobre el personaje:
Los hechos de su vida, con ser infinitos e incalculables,son de fácil aparente dicción [...] Yo pienso que lasucesión cronológica es inaplicable a Carriego, hombre deconversada vida y paseada. Enumerarlo, seguir el orden desus días, me parece imposible; mejor buscar su eternidad,sus repeticiones. Sólo una descripción intemporal, morosacon amor, puede devolvérnoslo.27
Borges privilegia entonces la construcción de una imagen delescritor, atemporal y por lo tanto eficaz: su idea platónica yno su devenir inestable.
Estas afirmaciones, que van más allá de las que abrían yjustificaban las Vidas imaginarias de Schwob, se inscriben, ya, enlo que se ha denominado el paradigma moderno de la biografía,paradigma que integra una conciencia sobre la complejidad de larealidad, la dificultad de agotarla y, consecuentemente, unatendencia a representar el gesto de representación en vez de unobjeto pleno (o de un relato pleno de la vida de otro). En lamodernidad, los biógrafos están así confrontados a una aporía oa un sistema de imposiciones contradictorias: "hacer del hombreun sistema claro y falso, o renunciar enteramente a hacer de élun sistema y a comprenderlo."28 Y también, ante la pérdida del25 Sylvia Molloy, Las letras de Borges y otros ensayos, Rosario: Beatriz Viterbo,1999, p. 30. 26 En Prologos con un prólogo de prólogos (1975), OC IV, p. 68.27 OC I, p. 130.28 François Dosse, op. cit., p. 71. Traducción mía.
poder panorámico y sintético y del sujeto unívoco, sóloquedaría una yuxtaposición de fragmentos narrativos con hiatosy fisuras irrestañables, así como la representación de unsujeto en crisis, el de la modernidad, el del psicoanálisis. EnBorges, el cuestionamiento de la biografía, en tanto que relatoproblemático (o en tanto que espacio para poner en duda elfuncionamiento de cualquier relato), se amplía y especifica enlas décadas posteriores, como podemos verlo en otro fragmentocélebre, el párrafo introductorio de su ensayo "Sobre el Vathekde William Beckford" (de Otras inquisiciones, 1952): "Tan complejaes la realidad, tan fragmentaria y tan simplificada lahistoria, que un observador omnisciente podría redactar unnúmero indefinido, y casi infinito, de biografías de un hombre,que destacan hechos independientes y de las que tendríamos queleer muchas antes de comprender que el protagonista es elmismo."29 Esta dimensión múltiple e inestable del relatobiográfico, que parece ser una variante invertida de ciertasafirmaciones de Schwob arriba citadas (sobre la posibilidad deescribir biografías diferentes de dos hombres que produjeron elmismo sistema filosófico), da lugar a uno de los cuentos másbrillantes de Borges, "Tema del traidor y del héroe", en dondeel protagonista puede ser, según la serie de acontecimientosque se elija narrar de su vida, o un traidor a la patria o unhéroe nacional.
Volviendo años después a Carriego, en un prólogo de 1950,Borges formula otra idea: "Yo he sospechado alguna vez quecualquier vida humana, por intrincada y populosa que sea,consta en realidad de un momento: el momento en que el hombresabe para siempre quién es."30 Frente a una vida, cuyos hechosson "infinitos e incalculables" en la cita precedente o que es"intrincada y populosa" en ésta, ya no se responde con una"descripción intemporal", sino con la focalización semántica ydramática en un episodio determinado. Nótese, en ambos casos,que Borges, al plantear explícitamente el problema de cómo darcuenta de una vida humana, está reflexionando sobre el relato:en el primer ejemplo, la respuesta sería una especie de retratopoético (la "descripción intemporal" de Carriego); en elsegundo, una narración breve, focalizada en un efecto,
29 OC II, p. 130.30 La afirmación es una reescritura de una frase de "Biografía de Tadeoisidoro Cruz (1829-1874)", cuento incluido en El Aleph. Cf. OC I, pp. 183 y 675.
sugestivo pero fragmentado -y por lo tanto, un cuento, no unanovela-.
En esta perspectiva, la biografía no será un relato ni undevenir (no será el relato de un devenir), sino la evocación delas circunstancias que preparan y permiten algo así como unarevelación, una irrupción, que a veces no es ajena a mecanismosnarrativos de la literatura fantástica: "algo", "eso", sucede ytransforma el sentido de lo conocido, o lo borra por sucarácter a menudo enigmático. Ese momento clave, único, en queel hombre sabe para siempre quién es, podrá convertirse, enmuchos cuentos, en descubrir que uno no es más la invención deotro, o el pálido reflejo de otro (el ejemplo canónico alrespecto será el cuento "Las ruinas circulares"). En algunoscasos, inclusive, el uso de una tipología a veces convencionaly la integración de alusiones al eterno retorno, contradicen enBorges la singularidad, la unicidad del individuo biografiado:el sujeto siempre es repetición o, en alguna medida, vacío:tanto la biografía como el relato se desdibujan ante nuestrosojos. En otros casos, el "algo" que irrumpe, "eso" que esrevelado, será la vocación literaria y la identidad de autor(piénsese en "El milagro secreto", en donde la intriga giraalrededor de una alteración mágica del tiempo para poderterminar una obra que nadie leerá, o en cómo la literaturasurge, gracias a circunstancias excepcionales, en un hombrecualquiera que termina siendo Homero en "El hacedor"). Sea comofuere, la biografía se ve reducida, así, a un relato mínimo, enel cruce con otras prácticas, de tipo metaficción o imitaciónde la nota enciclopédica, como puede constatárselo en la seriede biografías de escritores publicadas en El hogar entre 1936 y1939, y que Michel Lafon analiza, de nuevo, en tanto queficciones biográficas.31
Por otro lado, si la vida se reduce a un acontecimientoúnico, la biografía borgeana va a funcionar, muchas veces, comouna exacerbación formalista y paródica del relato teleológicode una existencia: en ella, todo se limita, prepara y lleva aun momento clave, exaltación inquietante de un sentido claro yúnico que ordena el pasado. Citando un ejemplo conocido, el"Poema conjetural", eso es lo que constata Laprida, en elmomento de su muerte:
31 Michel Lafon, "Histoire infâmes, biographies synthétiques, fictions:vies de Jorge Luis Borges", en Fictions biographiques, op. cit., pp. 191-202.
A esta ruinosa tarde me llevabael laberinto múltiple de pasosque mis días tejieron desde un díade la niñez. Al fin he descubiertola recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de Laprida,la letra que faltaba, la perfectaforma que supo Dios desde el principio.32
Se ha comentado el pomposo título, Historia universal de lainfamia, como una respuesta burlona a Ortega y Gasset, por unjuicio suyo sobre el hecho de que América, en los años 20,todavía no habría dado nada al mundo, que todavía no habríacomenzado su historia universal; o bien como una parodia de unlibro del español, Filosofía de la historia.33 En todo caso, lasmotivaciones y modalidades de emergencia de este extraño libroconstituyen, en sí mismas, un relato sutil que Borges fuetramando a lo largo de los años, lo que se explicaría por sufunción en la obra, aunque más no sea porque en Historia universalde la infamia se publica por primera vez un cuento del autor en unlibro ("Hombre de la esquina rosada"), porque en él se practicade manera explícita una estrategia de reescritura deformanteque va a expandirse en los textos posteriores, y porque seformula, desde el prólogo, una teoría de la lectura comoactividad "más sutil, más resignada, más intelectual" perotambién menos frecuente y "más singular" que la escritura,teoría que se convertirá en uno de los cimientos de la obrafutura.34
En el marco de una conocida escritura y reescritura delorigen de su propia obra, es interesante notar que en el primerprólogo del libro Borges reconoce una deuda con Stevenson yChesterton, con el cine de Sternberg, y también una relacióncon Evaristo Carriego, o sea con su primer ejercicio biográfico. Y,que al mismo tiempo, oculta, como se lo ha comentado muchas
32 OC II, p. 288.33 Jean-Pierre Bernès cita la frase de Ortega y Gassset en francés ("Ladomaine du monde ne s'offre pas; on n'en hérite pas davantage. Vous avezfait encore très peu pour lui [...] L'Amérique n'a pas enocre commencé sonhistoire universelle" (Jorge Luis Borges, Oeuvres complètes I, París: Pléiade,1993, p. 1481). La relación con Filosofía de la historia está sugerida por RobertoGonzález Echevarría en "Borges, Carpentier y Ortega: Notas sobre dos textosolvidados", artículo consultado en www.revistas.ucm.es el 6/6/09. 34 OC I, op. cit., p. 341.
veces, sus lecturas de Schwob (cuando sabemos que en la RevistaMulticolor de los Sábados, que Borges dirigía y adonde se publicaronprimeras versiones de las biografías infames, también seeditaron cinco Vidas del francés, con una presentación similar ysimétrica a las del argentino).35 En ese largo relatofragmentario sobre sus inicios, Borges volvió, mucho después, aSchwob, a veces negando un parecido, como en su Autobiografía(1970), en la cual afirma: "En Historia universal de la infamia noquería repetir lo que hizo Marcel Schwob en sus Vidas imaginarias.Schwob inventó biografías de hombres reales sobre los que hayescasa o ninguna información. Yo, en cambio, leí sobre la vidade personas conocidas, y cambié y deformé deliberadamente todoa mi antojo."36 Más tarde, en un texto del final de su vida(1985), Borges reconoce esa deuda y vuelve a definir lapráctica de la biografía de Schwob. Leemos allí: "Para suescritura [Schwob] inventó un método curioso. Los protagonistasson reales; los hechos pueden ser fabulosos y no pocas vecesfantásticos. El sabor peculiar de este volumen está en esevaivén." Y, por fin, en el mismo prólogo, Borges escribe, comorevelación tardía de un secreto a voces: "Hacia 1935 escribí unlibro candoroso que se llamaba Historia universal de la infamia. Una desus muchas fuentes, no señalada aún por la crítica, fue estelibro de Schwob".37
Sea como fuere, las biografías narradas por Borges son,como las de Schwob, biografías de personajes históricos, perotambién de personajes legendarios, vagamente inspiradas porfuentes documentales citadas al final del libro (y por lo tantoalgo apócrifas), dándole autoridad aparente a la invención. Laposición de falsario, justificada implícitamente por Schwob -recuérdese: su arte se oponía a la ciencia de la historia y porlo tanto a la verdad documental-, es aquí explícita yvoluntaria, es un mecanismo de escritura. Las vidas de Borges35 Annick Louis, en su libro Jorge Luis Borges: oeuve et manoeuvres (París:L'Harmattan, 1997), estudia la Revista Multicolor de los Sábados y comenta, tanto ladiagramación como la relación de lo que allí se publica con los librosposteriores de Borges (cf. pp. 131-140). Ver también Michel Lafon, "Histoireinfâmes, biographies synthétiques...", op. cit. Sobre la relaciónSchwob/Borges y sobre el trabajo con las fuentes en Historia universal de lainfamia, cf. Daniel Balderston, El precursor velado: R. L. Stevenson en la obra de Borges,Buenos Aires: Sudamericana, 1985, pp. 63-95. Consultable en línea en:http://www.borges.pitt.edu/bsol/index.php36 Jorge Luis Borges, Autobiografía, Buenos Aires: El Ateneo, 1999, pp.101-102.37 OC IV, p. 601.
también son heterogéneas por los contextos culturales ehistóricos en los que se desarrollan: son una irónica "historiauniversal". En todo caso, estas biografías tienen resabios deuna noticia bibliográfica de corte enciclopédico en laconstrucción lacónica de los relatos, a lo que habría queagregarle una fragmentación fuerte (los textos están divididosen cortas secciones introducidas por subtítulos, lo que seríauna traza del contexto de primera publicación, es decir en laRevista Multicolor de los Sábados, un periódico en el que se puntúanlos artículos con divisiones frecuentes). Estas historiasfiguran como esquemas de relatos, como formas depuradas: contaruna historia, es resumir una vida, del nacimiento a la muerte.
Siguiendo a Schwob, Borges trabaja los nombres de lospersonajes, tanto por el sistema referencial, cultural eimaginario que pueden evocar, como por las funciones que se lesatribuyen. Algunos títulos, de uno y otro. Schwob: "WalterKennedy, pirata iletrado"; "Pocahontas, princesa"; "CeccoAngiolieri, poeta rencoroso"; Borges: "El impostor inverosímilTom Castro"; "El asesino desinteresado Bill Harrigan"; "Elincivil maestro de ceremonias Kotsuké no Suké". Aunque lossegundos resulten más "barrocos" (retomando el juicio delpropio Borges sobre su libro en el prólogo de 1954), elfuncionamiento es similar: la vida se condensa en un marcobibliográfico consultado (el mundo anglosajón violento, elJapón ceremonioso, el exotismo del Nuevo Mundo, el siglo XIIIitaliano y su poesía, etc.) y en una función que califica,determina, define al personaje y a la biografía que seránarrada (criminales, piratas, princesas, poetas rencorosos,impostores). Esta exhibición, nominalista si se quiere, tiendea borrar la complejidad de lo real para plasmar en figuras,formas y esencias virtuales toda biografía. Desde el título sedesvirtúa, por lo tanto, la psicología y se instala lainvención biográfica del lado de la denominación, de loesquemático, y del resumen de rasgos y acontecimientos; elrelato trabaja con lo tipológico, a la manera de ciertaparaliteratura (relato de aventuras, novela policial, folletíno, inclusive, cine hollywoodense).
Por lo tanto, estas vidas infames se inscriben doblementeen la transgresión de lo canónico; primero por la amoralidad yla marginalidad de los protagonistas de una "historiauniversal" atípica; luego, por la mezcla de periodismo, cine ygéneros menores que se utiliza en su construcción. La entrada
de la ficción enciclopédica de Borges se lleva a cabo a partirde esas coordenadas, lo que no hay que olvidar la hora deevaluar su tan mentado cosmopolitismo y su infinita erudición.En ese sentido, el hecho de que leamos el más conocido cuentode cuchilleros y orilleros, "Hombre de la esquina rosada" luegode esas biografías universales, completa el dispositivo: laliteratura de bajos fondos de Borges se integra, así, en unmarco mundial de la infamia. El criollismo de los veinte entraen una enciclopedia paralela, marginal, escrita desde Argentinapor un ex vanguardista. Por lo tanto, no es sorprendente que eneste libro el humor, asociado a varias operaciones de escriturade segundo grado (parodia, ironía, pastiche), ocupe un lugarmucho más importante que en las Vidas imaginarias; la posicióniconoclasta va de par con una manipulación insolente de laseriedad de la biografía de hombres ilustres.
En particular, los fundamentos de todo relato (trátese deuna biografía y/o de una novela), aparecen exhibidos yfuertemente parodiados. La primera historia, "El espantosoredentor Lazarus Morell" es espectacular al respecto. Por unlado, se expande hasta el absurdo humorístico el principiooo decausalidad, con una sección inaugural intitulada "La causaremota" que parte de Bartolomé de las Casas y de su defensa delos indios como origen de la presencia negra en América, y porlo tanto, como desencadenante de una serie heterogénea deacontecimientos (los blues, la obra de Figari, la Guerra deSecesión, el film Aleluya, "la gracia de la señorita de Tal",etc.), en los que cabe incluir la historia que leeremos, esdecir la historia de un estafador de esclavos en lasplantaciones del Mississipi en el siglo XIX.38 Luego, lassecciones siguientes, prolongan la exposición humorística delos protocolos de la novela decimonónica: de la causa pasamos a"El lugar" (descripción del paisaje con valor previsiblementemetonímico y anunciador de la intriga); "Los hombres" (el mediosocial y la historia reciente como marco lógico que determina ydelimita la acción posible); "El hombre" (la presentaciónfísica y moral del protagonista, acorde con sus actosposteriores); "El método" (sus acciones habituales que sirvenpara presentar el nudo dramático de lo que sucederá), etc. Y,luego de un relato bastante rápido que, si tomamos en cuenta38 OC I, pp. 347-354. Esto debe ponerse en relación con las reflexionessobre narración y causalidad que Borges lleva a cabo en esos años en variosensayos, en particular en "El arte narrativo y la magia" (incluido enDiscusión, 1932, OC I, pp. 263-271).
tantas etapas liminares, resulta decepcionante, se exhibe eldesenlace como un corte abrupto, en contra de las expectativasgenéricas; efectivamente, en una última sección intitulada "Lainterrupción", la historia, en vez de terminarse con una escenaexaltante que correspondiese con lo hasta entonces narrado, sedetiene con una muerte anodina en un hospital:
[...] me duele confesar que la historia del Mississipi noaprovechó esas oportunidades suntuosas. Contrariamente atoda justicia poética (o simetría poética) tampoco el ríode sus crímenes fue su tumba. El dos de enero de 1835,Lazarus Morell falleció de una congestión pulmonar en elhospital de Natchez.
Con un gesto similar, ya Schwob había concluido su última vida,la de "Los señores Burke et Hare, asesinos", interrumpiendo elrelato con una metalepsis irónica:
Y aquí, disintiendo con todos los biógrafos, abandonaré alos señores Burke y Hare en medio de su aureola de gloria.¿Por qué destruir un tan hermoso efecto artísticollevándolos lánguidamente hasta el final de su carrera,revelando sus flaquezas y decepciones? No hay que verlosde otra manera como no sea con su máscara en la manodeambulando en las noches de niebla. Porque el final desus vidas fue vulgar y parecido a muchos otros.39
El desenlace destruye, retrospectivamente, el relato que hallevado a cabo; la historia queda abierta o trunca; a labiografía le falta su pieza maestra, un final que le diesesentido al conjunto.
Tercer acto: hoy
¿Qué herencias, qué prácticas, qué concepciones de labiografía se desprenden de todo lo dicho? ¿Cómo la marca deBorges y, a través suyo, la de Schwob, pudieron actuar en lasescrituras contemporáneas? Una recapitulación de lo dichoprimero.
39 Vidas imaginarias, op. cit., p. 40.
En Evaristo Carriego e Historia universal de la infamia vemos definirseuna serie de principios narrativos que prefiguran los grandesrelatos de Borges y fijan el marco de una concepción de labiografía que habría tenido una fuerte influencia en laproducción posterior y que presenta numerosos puntos en comúncon Schwob. Por un lado, una recuperación de materialesnovelescos, pero desde una posición a la vez irónica ymetaficcional, parodiando y hasta bromeando con pilares delgénero, a saber la psicología, el sistema causal, ladeterminación social, el personaje. Esta visión digamoshistriónica y distanciada va de par con una concepciónantirrealista, en los antípodas de cualquier verdad unívoca, endonde a la historia se la concibe como un sistema arbitrario decombinaciones, cuyo sentido es la inminencia de algo que no sedice y no una transmisión voluntaria. Se narra a partir de unaposición incrédula, según la cual los mecanismos narrativosestán paradójicamente expuestos y que son, en alguna medida, elobjeto de la representación: se narra una forma. Por lo tanto,la biografía pierde toda relación con la psicología, paraconvertirse en un espejeo de identidades, en el terreno de unarevelación cifrada y determinante: la vida es un enigma,incluso cuando se exacerba, teleológicamente, su sentidosupuesto. O el relato de una vida es un simulacro, como la de"El impostor inverosímil Tom Castro", una de las historiasinfames más agudas del libro de Borges. Sobre las ruinas de lasvidas ejemplares, destruidas por la amoralidad y lareivindicación de lo singular en Schwob, Borges practica unaficción biográfica instalada en una marginalidad, unatransgresión lo que no sería ajeno a los gestos explícitos deplagio y apropiación ilícita de la cultura universal. Elenciclopedismo y el exotismo son a la vez insolentes yproductivos: son mecanismos de creación.
Biografías humorísticas, biografías orilleras por lotanto: es a partir de estas coordenadas que Borges va ainventar biografías de escritores imaginarios primero (como porejemplo, Pierre Menard, Herbert Quain y Jaromir Hladík enFicciones), va a utilizar el esquema biográfico como epítome delrelato, como resabio de una novela nunca escrita o comoprolongación de lo escrito por otros ("Funes el memorioso","Historia del guerrero y la cautiva", "La otra muerte","Historia de Rosendo Juárez", "Biografía de Tadeo Isidoro Cruz(1829-1874)" en Ficciones, El Aleph, El informe de Brodie), va a escribir
vidas imaginarias de escritores existentes, acercándose cadavez más al ejemplo de Schwob (la vida de Homero o la deShakespeare en El hacedor), y, finalmente, va a ir construyendo,pacientemente, una autoficción, una biografía imaginaria de símismo, relato multiforme que enmarca y determina los demástextos del autor.40
Dicho esto, ¿de qué fenómeno estamos hablando? Dejando delado otras posibilidades, una enumeración arbitraria deejemplos.
En la literatura en castellano: Roberto Bolaño publica en1996 un libro (La literatura nazi en América), de corte enciclopédico,que recopila biografías de escritores inexistentes que tienenalguna complicidad ideológica con el nazismo; Mario Bellatín,dedica un breve libro (a la vez biografía, bibliografía yabundante iconografía) a un escritor japonés inventado, cuyaprincipal característica es su nariz descomunal (Shiki Nagaoka:una nariz de ficción, 2001), mientras que Enrique Vila-Matasrecopila minuciosamente nombres y biografías de escritores queno escriben en Bartleby y compañía (2000)41 y un joven argentino,Diego Vecchio, cuenta en Microbios (2005) una serie de casosclínicos de enfermedades producidas por la literatura,enfermedades fabulosas y humorísticas que se producen envariados espacios culturales (Japón, Escandinavia, Bélgica,Estados Unidos, Argentina, Rusia, etc.).
En la literatura italiana: siguiendo el modelo delitaliano-argentino Juan Rodolfo Wilcock (amigo de Borges yautor de breves biografías de seres fantásticos o monstruosos,Lo stereoscopio dei solitari, 1972, y Il libro dei monstri, 1978), AntonioTabucchi, en 1992, da a conocer Sogni di sogni, una compilación deveinte sueños supuestamente soñados por artistas (Dédalo,Rabelais, Stevenson, Debussy, García Lorca, etc.), sueños quepermiten una especie de retrato de personajes, un retratotambién marcado, claro está, por la impronta freudiana: la"verdad" de la biografía y de la creatividad del artista se
40 Al respecto se puede constular: Michel Lafon: Borges ou la réécriture,París: Seuil, 1990; Robin Lefere, op. cit.; Julio Premat, "Borges: genio,figura y muerte", en Héroes sin atributos. Figuras de autor en la literatura argentina,Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009, pp. 63-98.41 Sobre el libro de Vila-Matas como el esbozo de un nuevo mito deautor, ver Enrique Schmukler, "Bartleby y compañía: del mito literario al mitode autor", en María Llombart, Perla Petrich, Julio Premat (eds.), Les sujetscontemporains et leus mythes en Espagne et en Amérique latine, consultable enwww.cervantes.org.
sitúa en lo onírico. Ermanno Cavazzoni, miembro de la sucursalitaliana del Oulipo francés y probable lector de Italo Calvino,escribe Vite brevi di idioti en 1994 (libro que se presenta como elcalendario de un mes, en el cual cada día incluye una brevehistoria de personajes que, a su manera, parodian la tradiciónhagiográfica) y Gli scrittori inutili (2002), organizado en un complejodispositivo formal gracias al cual la combinatoria de los sietepecados capitales y ciertos tópicos biográficos (escuela,familia, vejaciones, esperanzas, etc.), permite convertirse enun escritor inútil, objetivo ya anunciado por el título dellibro.
En la literatura francesa, las ficciones biográficas sonun fenómeno mayor y los títulos se cuentan por decenas. Dos deellos: Pierre Michon, quizás el escritor francés más importantede los últimos años, escribe en 1984 Vies minuscules, una especiede autobiografía indirecta, hecha de biografías imaginarias depersonas reales, algunos campesinos humildes que rodearon suinfancia, libro prolongado en 1997 por Trois auteurs y en el 2002por Corps du roi, retratos atípicos de autores admirados:Beckett, Cinglia, Faulkner, Flaubert. Y Michel Schneider, en el2003, da a conocer Morts imaginaires (contrapunto, desde eltítulo, del libro de Schwob) en el que, a partir de imprecisosdetalles históricos, narra los últimos momentos de treinta yseis escritores, de Montaigne a Truman Capote. Y últimoejemplo: el conocido psicoanalista J.-B. Pontalis crea, enenero del 89, una colección en la editorial Gallimard, "L'un etl'autre" (Uno y otro), colección que publica biografíasimaginarias, o, según lo afirma la contratapa de presentación,"la vida de los otros tal cual la memoria de uno puedeinventarla". Ochenta y un títulos publicados, sobre Chéjov,Rimbaud, Glenn Gould, Maupassant, Nerval, Ulises, Verlaine,Faulkner, Luis de Baviera, etc., etc. O sea, una colecciónentera dedicada a estas ficciones biográficas.
Valga la fastidiosa enumeración como parte visible de uniceberg o, volviendo al inicio de esta conferencia, como pruebade que algo sucede del lado de ese contar una existencia, dellado de la biografía inventada, de la vida imaginaria, de laexistencia del otro soñada, algo que tiene que ver con lasvidas de escritores y con la circulación social de sus figuras,con lecturas desviadas de la tradición, con la mezclairrespetuosa de hombres célebres y de personajes anónimos; algoque tiene que ver, también, con transgresiones de todo tipo:
vidas minúsculas, vidas pecadoras, vidas de monstruos, vidas deidiotas, vidas de enfermos, vidas de nazis; algo queproblematiza la identidad y redefine los efectos de lametaficción.
Formalizando lo dicho, y sin entrar en el estudio deejemplos, enumero algunas constantes de esas ficcionesbiográficas actuales, constantes que pudimos rastrear en loslibros de Schwob y Borges o que son perceptibles a partir deuna lectura conjunta y tardía de esos textos. Por un lado, laimportancia afirmada de vidas minúsculas, de vidas de anti-héroes, de marginales o vidas de personas cuya importancia yheroicidad plantea una revisión de los criterios habituales(¿contar las vidas de quién y por qué?): una "excentricidad"digamos social (que no sería ajena al papel jugado por las"historias de vida" de origen sociológico, en particular en laliteratura latinoamericana): partir de una jerarquía distinta.En ese sentido Michel Foucault, retomando quizás el títuloborgeano, proyectaba compilar una antología intitulada La vida dehombres infames (y aquí "infamia" remite tanto al juicio moralcomo a una pedestre ausencia de fama). Ese libro, cuyadefinición se transformará con el tiempo, debía compilar, en unprincipio, biografías sintéticas de personajes realesencontradas en los archivos. Las condiciones que planteaFoucault en un prólogo publicado en 1977 son interesantes decara a lo que vimos hasta ahora; esas existencias debían ser"desafortunadas" y "oscuras", debían haber sido narradas enpocas páginas o frases pero debían también permitir, en esabrevedad, narrar la "historia minúscula" de sus desgracias, desus odios, de sus locuras eventuales.42
En esa perspectiva, dentro de esa locura y marginalidad,cabe señalarse la recurrente representación de autores; esasvariaciones barroquizantes y deformantes de vidas deescritores, que se sitúan a menudo del lado de la decadencia,la enfermedad, la anomalía, la amoralidad, lo monstruoso. Laimagen del escritor como un ser extraño, necesariamenteexcéntrico sin ser extraordinario, es una característica fuerteque, sin embargo, es menos perceptible en Francia, en dondedomina una proyección seria y erudita, mientras que en laesfera castellana o italiana el juego con lo transgresivo y con42 Michel Foucault, "La vie des hommes infâmes", Dits et écrits II, 1976-1988,París: Gallimard, 2001, pp. 237-253. Traducción mía. Dominique Viartanaliza los postulados de Foucault y su influencia en escriturasposteriores (como la de Pierre Michon), op. cit., pp. 47-49.
lo grotesco prevalecen. Biografías de autores que funcionancomo la degradación del modelo decimonónico, modelo que a suvez es una versión subalterna de héroes fundadores y de santos.Lejos de la heroicidad y el ejemplo, las prácticas actuales delas ficciones biográficas instauran una dinámica dedescentramiento: de biografías, de métodos, de formas, desaberes, de verdades, de jerarquías, y por lo tanto undescentramiento de herencias, autoridades y filiaciones.43 Laescena de escritura, en la cual se han cristalizado tantasfantasías y presupuestos ideológicos, se convierte en unaimagen de distorsión y paroxismo humorístico. Soñarse otro,verse en un espejo deformante, dibujar patéticas caricaturas:hay en todo esto una concepción del último héroe del mundomoderno, el escritor, visto desde la desvalorización y laincredulidad, desde la marginalidad y la impotencia, desde elvacío y la contingencia, todo lo cual es una manera deredefinir y desplazar nuestras concepciones actuales sobre elsujeto que escribe.
Pero no sólo de degradación se trata; detrás de la ironíay de la distanciación histriónica, algo se dice sobre laidentidad, sobre el sujeto. En este auge podría verse unafascinación por identidades fabuladas, identidades que muchasveces tienen una base referencial y que, voluntariamente, vanmás allá, saltan del otro lado. Habría, entonces, unafascinación ante la posibilidad de inventar lo real, de dejaruna huella imaginaria en la rigidez incólume de los hechos. Entodas estas vidas circula, en tanto que postulado, el soñarsecomo el otro, el verse como el otro, el escribirse como elotro, es decir como una forma particularmente indirecta deautoficción. O sea, y si tomamos al pie de la letra ciertasconstantes de la metaficción, redefinir y desplazar nuestramanera de pensar al autor es una manera de redefinir ydesplazar nuestra visión del sujeto, de todo sujeto. Losespejeos de la ficción biográfica estarían prolongando unamanera de pensar la identidad, la identidad en tanto que relatoo una identidad narrativa, según las clásicas hipótesis deRicoeur, respondiendo a la desaparición de identidadesestables; así terminamos pensándonos como otros. La identidadvista como ficción, es decir como mezcla inextricable derealidad y de imaginario.44 Estos relatos, multiplicaciónfragmentaria de vidas narradas, nos devuelven una imagen,
43 Ibid., pp. 51-52
muchas veces caricaturesca y patética, de nuestrasincertidumbres identitarias.
Incertidumbres no sólo identitarias, por otro lado.Escribir sobre individuos, escribir sobre escritores, esescribir, no novelas, sino sobre novelas. Porque en esterecorrido encontramos, varias veces, una relación entre elrelato de una vida y el género novelesco: una reducción de lanovela a la historia de un individuo en Schwob, la incredulidadsobre los mecanismos narrativos expuestos y parodiados enBorges, y en ambos lo que cabría denominar una nostalgia por lanovela, una fascinación por el acontecer y la causalidad, porla expansión de historias y de peripecias (los dos fueronlectores apasionados de Stevenson, por ejemplo, y podríamosimaginar el interés que Schwob hubiese tenido por la novelapolicial del siglo XX). La práctica de la biografía queinauguran o desarrollan no es indiferente a esta nostalgia; enesos racimos apretados de lacónicas biografías que son Vidasimaginarias o Historia universal de la infamia, podría verse lo queDominique Rabaté llama lo "novelesco sin novela", o sea relatosque condensan y resumen en escuetos rasgos y pocas líneas unanovela que ya no se escribe.45 O que serían la figuraplatónica, el signo cifrado, de una novela inalcanzable,desvirtuada en sus objetivos y procedimientos. La novela dejaaquí de ser un género con reglas identificables, para ser unhorizonte, una referencia, un marco impreciso para textosfragmentarios y breves; es lo ya escrito, y a partir de lo cualse escriben variantes inéditas que aluden, de manera efímera, aalgo ya conocido y pasado. El retrato, la metaficción, son a lavez el epitafio y la continuación anómala de un género perdido.
Y hablando de imposibilidades, para los escritoresposteriores a los que hemos aludido, se agrega la negatividadde ciertas corrientes dominantes de la crítica literaria entrelos sesenta y los ochenta: muerte del autor, desaparición delos géneros codificados, incredulidad exasperada, conciencia deconvenciones y artificios, realismo inverosímil. Quizás laprofusión de ficciones biográficas sea, también, una respuestaindirecta -como siempre en literatura- al callejón sin salidaasí expuesto y por lo tanto debería integrarse en el movimientogeneral del "retorno del relato" que es perceptible a partir de44 Cf. Alexandre Green, op. cit. y Danilo Martuccelli, Grammaires de l'individu,París: Gallimard, 2002.45 "Vies imaginaires et vies minuscules: Marcel Schwob et le romanesquesans roman", op. cit.
los años 80, es decir en los intentos de narrar sin exponermonótonamente la creencia en un formalismo textual o sinexhibir una desconfianza sistemática en las posibilidades de larepresentación, pero sin buscar tampoco una totalidad, unaplenitud fuera de alcance: narrar desde el fragmento quesugiere, la microbiografía que promete. Ante la pérdida, antela melancolía de la novela, se retoma una última historianarrable, esa historia de autores, como restos apenas visiblesde la novela de otrora. O estas novelas minúsculas, estadesviación y deformación de lo que pudo ser la médula o laesencia del género, serían una manera de aludir a esa novelaperdida, de recuperar ese género idealizado como algo que setuvo, que desapareció, pero que de alguna manera permanece.46
Bibliografía
Balderston (Daniel): El precursor velado: R. L. Stevenson en la obra de Borges, Buenos Aires: Sudamericana, 1985. Consultable en línea en: www.borges.pitt.edu/bsol/index.php
Bellatín (Mario): Shiki Nagaoka, una nariz de ficción, Buenos Aires: Sudamericana, 2001.
Berg (Christian), Vadé (Yves) (eds.): Marcel Schwob d'hier et d'aujourd'hui, Seyssel: Editions du Champ Vallon, 2002.
Bertrand (Jean-Pierre) et Prunelle (Gérald), "Présentation", enMarcel Schwob, Vies imaginaires, París: Garnier-Flammarion, 2004, pp. 8-26.
Bolaño (Roberto): La literatura nazi en América (1996), Barcelona : Seix Barral, 2005.
Borges (Jorge Luis): Oeuvres complètes I-II (edición de Jean-Pierre Bernès), París: Pléiade, 1993.
o Autobiografía, Buenos Aires: El Ateneo, 1999.o Obras completas I-IV, Buenos Aires: Emecé, 2007.
Bourdieu (Pierre): "L’illusion biographique" en Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, París: Seuil, 1994, pp. 81-90.
Cavazzoni (Ermanno): Los escritores inútiles, Buenos Aires: Emecé, 2004.
Chateaubriand (Françoise-René): Mémoires d’outre-tombe, París: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1957.
Compagnon (Antoine), La troisième république des lettres, Seuil, 1983.
46 Estas últimas afirmaciones están inspiradas en un texto de DominiqueRabaté sobre la novela francesa actual: "Mélancolie du roman (la fictiondans l'oeuvre de Pascal Quignard)", en Poétiques de la voix, París: José Corti,1999, pp. 271-296.
Foucault (Michel), "La vie des hommes infâmes", Dits et écrits II, 1976-1988, París: Gallimard, 2001, pp. 237-253.
Garcin (Christian): Vidas. Vies volées (1993), París: Gallimard, 2007.
González Echevarría (Roberto): "Borges, Carpentier y Ortega: notas sobre dos textos olvidados", artículo consultado en www.revistas.ucm.es el 6/6/09.
Dosse (François): Le pari biographique. Ecrire une vie, París: La Découverte, 2005.
Dubel (Sandrine), Rabau (Sophie) (comp.): Fiction d'auteur? Le discours biographique sur l'auteur de l'Antiquité à nos jours, París: Honoré Champion,2001.
Lafon (Michel): Borges ou la réécriture, París: Seuil, 1990. Lavialle (Nathalie), Puech (Jean-Benoït) (eds.): L'auteur comme
oeuvre. L'auteur, ses masques, son personnage, sa légende, Orléans: Presses Universitaires d'Orléans, 2000.
Lefere (Robin): Borges entre autorretrato y automitografía, Madrid: Gredos, 2005.
Louis (Annick): Jorge Luis Borges: oeuve et manoeuvres, París: L'Harmattan, 1997.
Macé (Gérard): Vies antérieures, París: Gallimard, 1991. Madelenat (Daniel): La biographie, París: PUF, 1984. Martuccelli (Danilo): Grammaires de l'individu, París: Gallimard,
2002. Michon (Pierre): Vies minuscules, París: Gallimard, 1984. Molloy (Sylvia): Las letras de Borges, Rosario: Beatriz Viterbo,
1999. Monluçon (Anne-Marie) y Salha (Agath), (eds.): Fictions
biographiques XIXe-XXI siècles, Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 2007.
Pauls (Alan): El factor Borges, Buenos Aires: Anagrama, 2004. Premat (Julio): Héroes sin atributos. Figuras de autor en la literatura
argentina, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009. Puech (Jean-Benoït): "La création biographique", in Brigitte
Louichon et Jérôme Roger (eds.): L'auteur, entre biographie et mythographie, Modernités n° 18, Burdeos: Presses Universitaires deBordeaux, 2002, pp. 45-74.
Rabaté (Dominique): Poétiques de la voix, París: José Corti, 1999. Raimond (Michel): La crise du roman des lendemains du Naturalisme aux
années vingt, París: José Corti, 1966. Roubaud (Jacques): L'abominable tisonnier de John Mc Taggard Ellis Mc
Taggart et autres vies plus ou moins brèves, París: Seuil, 1997. Rousseau (Jean-Jacques): Confessions, París: Garnier Flammarion,
1968. Sarlo (Beatriz): Borges, un escritor en las orillas, Buenos Aires: Ariel,
1995.
Schmukler (Enrique), "Bartleby y compañía: del mito literario al mito de autor", en María Llombart, Perla Petrich, Julio Premat (eds.), Les sujets contemporains et leus mythes en Espagne et en Amérique latine, consultable en www.cervantes.org
Schneider (Michel): Morts imaginaires, París: Grasset, 2003. Schwob (Marcel): Vidas imaginarias, Buenos Aires, CEAL, 1980, p.
9. Consultado en www.scribd.com el 20/06/2009.o Corazón doble, Buenos Aires, CEAL, 1980. Consultado en
www.scribd.com el 20/06/2009.o Oeuvres (texto establecido y presentado por Sylvain
Goudemare) París: Phébus, 2002. Tabucchi (Antonio): Sueños de sueños (1992), Barcelona: Anagrama,
2000. Vecchio (Diego): Microbios, Rosario : Beatriz Viterbo, 2006. Vila-Matas (Enrique): Bartleby y compañía (2000), Barcelona:
Anagrama, 2002. Wilcock (Juan Rodolfo): El estereoscopio de los solitarios (1972), Buenos
Aires, Sudamericana, 1998.o El libro de los monstruos, (1978), Buenos Aires: Sudamericana,
1999.