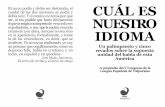Microconsejos para la corrección y edición de textos en español
Mercedes Niño-Murcia "Las 'primeras naciones' en su segundo idioma: contienda sobre la corrección...
Transcript of Mercedes Niño-Murcia "Las 'primeras naciones' en su segundo idioma: contienda sobre la corrección...
LAS “PRIMERAS NACIONES” EN SU SEGUNDO IDIOMA: CONTIENDA SOBRE LA CORRECCIÓN DE LA ESCRITURA DE UNA CONGRESISTA INDÍGENA EN EL PERÚ
CUADERNOS COMILLAS, 1, 2011 22
LAS “PRIMERAS NACIONES” EN SU SEGUNDO IDIOMA: CONTIENDA SOBRE LA CORRECCIÓN DE LA ESCRITURA DE UNA CONGRESISTA
INDÍGENA EN EL PERÚ
MERCEDES NIÑO-MURCIA1 University of Iowa
[email protected] Resumen
Examinamos el caso de Hilaria Supa, mujer indígena quechuahablante, elegida para el parlamento en Perú, cuyas notas personales escritas en español fueron fotografiadas, publicadas y criticadas por un periódico sin su permiso con el propósito de desprestigiarla. Periodistas hostiles, basándose en sus errores ortográficos en español, cuestionaron su competencia para ser una actora política. Este caso muestra cómo los juicios de la escritura de los líderes indígenas en su segunda lengua moldean las interpretaciones de la realidad social. Comparamos el caso de Supa con los de otros tres líderes indígenas latinoamericanos resaltando el dilema que enfrentan en la representación de su ser indígena cuando escriben en la segunda lengua: si usan su primera lengua, son criticados por no hacerse comprensibles al público, pero si usan la lengua nacional y revelan los estigmas de la literacidad en la segunda lengua, los medios de comunicación aprovechan las irregularidades para desacreditarlos y silenciar su mensaje.
Palabras clave
literacidad, escritura, activismo indígena, medios de comunicación, racismo, indígenas latinoamericanos Abstract
We examine the case of Hilaria Supa, a Quechua-speaking indigenous woman elected to Peru’s parliament. Her notes on proceedings, written in Spanish, were published without permission in a newspaper. Hostile journalists commenting on her errors in Spanish spelling questioned her competence to be a political actor. The case shows how judgments on indigenous leaders’ writing habits in their second languages shape interpretations of social reality. I compare Supa’s case with those of three other Latin American indigenous leaders highlighting the dilemma their L2 representations of indigeneity in writing entail. If indigenous leaders use their native language, they are criticized for not making themselves understood. If they use the national language but show stigmata of L2 literacy, media seize on irregularities to discredit them and subvert their message.
Keywords
literacy, writing, indigenous activism, media, racism, Latin American Indians
INTRODUCCIÓN
En su tan citado y comentado ensayo, Gayatri C. Spivak (1988) nos plantea la pregunta “Can the Subaltern speak?” (¿Puede el subalterno hablar?). Laura Graham (2002) explora la misma temática en su ensayo “How Should an Indian Speak?” (¿Cómo debe hablar un Indígena?). Aquí nos hacemos una pregunta parecida: ¿puede un indígena escribir en una segunda lengua?, ¿puede escribir sin haber recibido educación formal en su L2? Para responder estas preguntas analizaremos la condición de ser indígena y su
1 Agradezco y reconozco la ayuda de Marco Lovón Cueva en la confección de este texto, en la búsqueda de información sobre los diversos casos y en la discusión de las ideas que se presentan aquí.
Figura 1. Hilaria Supa, parlamentaria peruana nacida en Cusco, Perú, en 1957, elegida en las elecciones nacionales del 2006 para la provincia/región de Cusco, con 13725 votos.
M. NIÑO-MURCIA
CUADERNOS COMILLAS, 1, 2011 23
funcionamiento en una comunidad en la que el discurso nacional se construye y se difunde en una segunda lengua para ellos. En particular miraremos el caso de Hilaria Supa (figura 1), elegida por su pueblo como congresista de la nación en Perú y cuyas notas en español fueron fotografiadas y publicadas por el diario limeño el Correo (23-4-2009), como crítica y censura de su ortografía. Esta acción de los medios de comunicación provocó debate entre quienes concordaban con el periodista y quienes defendían a Supa de la agresión del diario.
Abordaremos el análisis desde dos puntos de vista. Por una parte, la política que utiliza la ortografía para medir la capacidad cognitiva del individuo y, por lo tanto, descalificarlo con base en su manera de escribir. En segundo lugar, desde la perspectiva del indígena y en el marco de las relaciones asimétricas de poder, en las que se plantea el dilema de usar lo autóctono o no en arenas públicas, mediante el análisis del discurso dominante acerca de los indígenas que ocupan posiciones políticas. Como veremos, los indígenas son objeto de constante escrutinio de cuanto dicen y escriben en la lengua dominante.
No saber escribir o ser iletrado tiene ya connotaciones sociales graves y, por otra parte, los letrados son evaluados por su capacidad para escribir de manera “correcta” según las formas señaladas por las reglas fijadas para ello; es otra forma de exclusión o silenciamiento (Niño-Murcia 2011). Aducir incorrección en el uso de la lengua nacional (hablada o escrita) es un arma potente contra los usuarios indígenas a quienes les está vedado expresarse en público en su lengua primera y dominante. Esta es una manera de acallar sus voces y restarles estatura en la arena pública, espacio que han ido conquistando a través de los años.
1. EL CASO DE HILARIA SUPA
El diario de derecha Correo criticaba la
manera de escribir en español de la congresista Hilaria Supa con el titular “¡Qué nivel! Urge coquito para congresista Supa” y los comentarios del periodista Aldo Mariátegui (ver figura 2).
El titular mismo se convierte en una condena de la congresista. La escritura de la congresista le permitía expresar lo que desea, copiar lo que sentía, registrar lo que necesitaba y obtener y producir lo que requería. Sus escritos no dejaron de presentar coherencia y cohesión semántica, y no dejaron de explicitar una estructuración de lo escrito. Correo buscaba acentuar una condición infantil pues, al citar el libro “Coquito”, usado en el primer grado de la escuela primaria para el aprendizaje de las primeras letras, se implicaba la falta de adultez de la congresista para ejercer un cargo. La representación hecha es la de un infante que debe de aprender a escribir.
El diario presenta las notas personales que tomó Supa de una sesión del congreso y las ridiculiza por no seguir las reglas ortográficas del español, prescindiendo del hecho de que fueran
Figura 2. Portada del periódico peruano Correo, edición del 23 de abril de 2009, que critica los conocimientos ortográficos de Hilaria Supa, y transcripción de parte de las notas que se amplían en la misma.
Transcripción de las notas manuscritas: Jueves De abril-16-2009 Pleno Del congreso De la rePoBleca si Discotiolasituasion de Brai ovo Muchas ParticiPasioncusto [...] NoPresencia Del prememenistropara [...] subreBraysubreatentado [...] pindio el pleno vernes De abril 17 2009
LAS “PRIMERAS NACIONES” EN SU SEGUNDO IDIOMA: CONTIENDA SOBRE LA CORRECCIÓN DE LA ESCRITURA DE UNA CONGRESISTA INDÍGENA EN EL PERÚ
CUADERNOS COMILLAS, 1, 2011 24
notas privadas y tomadas en una segunda lengua por un ciudadano que nunca había recibido educación formal en este idioma. El contenido de las notas resulta comprensible para quien las lea, de modo que su escritura cumple su función de registrar lo que se trataba en el debate parlamentario:
Jueves De abril-16-2009 Pleno Del congreso De la rePoBleca si Discotio la situasion de Brai ovo Muchas ParticiPasion. Correo (17-4-2009; ver figura 2)
Lo que se cuestiona es si la
congresista es idónea para participar en el proceso legislativo si su ortografía no cumple los criterios de la corrección establecidos. Para ser elegida, Hilaria Supa debía reunir dos requisitos: 1) ser peruano(a) de nacimiento y 2) ser mayor de 25 años, condiciones ambas reunidas por la congresista Supa, como muestra la viñeta humorística (figura 3).
En el caso de Supa hay un agravante que no tienen los otros casos aquí mencionados: las notas interceptadas por la cámara no estaban destinadas a la prensa sino que eran notas para uso privado sin otro destinatario más que ella misma. Se hizo público un acto privado suyo y sin que ella hubiese dado su consentimiento para ello. El contenido de
las notas corresponde a la discusión que se llevaba a cabo pero lo que escandalizó fue la ortografía en los apuntes que tomaba. Sin embargo, ¿cuántos de los escandalizados habrían podido tomar notas en otra lengua que no dominan? ¿Cómo habrían sido sus notas si los hispanohablantes las hubiesen tomado en quechua? ¿Habríamos podido comprender su contenido a pesar de la ortografía equivocada?
1.1. Ideologías acerca de la escritura
El diario Correo expresa concepciones sobre “la escritura” y sus “consecuencias” o “impactos” de
acuerdo al paradigma conocido como la Gran División, que postula que la literacidad separa a los individuos según ventajas cognitivas supuestamente adquiridas al aprender a escribir o la carencia de éstas (derivadas de los trabajos de Jack Goody, Walter Ong, David Olson y otros; ver Zavala, Niño-Murcia y Ames (ed.) 2004).
No hay evidencia de las supuestas consecuencias mentales de la escritura sobre las habilidades cognitivas generales; mucho menos las hay respecto del dominio de un aspecto mecánico de la misma, como es el uso de las convenciones ortográficas. Por esto no es el caso que la buena ortografía haga de un ciudadano mejor congresista que alguien que escriba con errores de ortografía. Por consiguiente, la categorización y el razonamiento abstracto deben entenderse en relación a contextos, tradiciones y prácticas específicas: una destreza específica se fortalece por el desarrollo de una literacidad específica (Scribner y Cole 2004: 75). Estos autores entienden la literacidad más allá de cuestiones deterministas y técnicas, y la sitúan dentro de la práctica sociocultural específica. Si las funciones, fines, medios, consecuencias y efectos que podría o no producir la escritura no son iguales para todos los contextos, épocas o individuos, con menor razón lo es la mecánica del acto de escribir. El valor de una práctica letrada particular está incorporado en los sistemas culturales y en las estructuras de poder en los que se adquiere, en la lengua en que se adquiere (hegemónica o subalterna) y en el espacio en el que se usa (Ames 2002). Todos estos factores adquieren relevancia cuando un indígena se desempeña ante audiencias o lectores en el espacio que Hill (2008: 150) llama “white public space” o ‘espacio público blanco’. En este sentido, el uso de la lengua ya sea hablada o escrita no tiene las mismas consecuencias para todos los individuos.
Figura 3. Viñeta humorística publicada en el periódico “La República” el 25 de abril de 2009, que recuerda las condiciones exigidas para ser parlamentario peruano. La maestra con atuendo propio de la comunidad quechua representa a Hilaria Supa y la caricatura del alumno que escribe en la pizarra recuerda los rasgos físicos del periodista peruano Aldo Mariátegui.
M. NIÑO-MURCIA
CUADERNOS COMILLAS, 1, 2011 25
Plantear la equivalencia entre la “ortografía” de la congresista y sus aptitudes para participar en el órgano legislativo muestra el valor que se atribuye en la sociedad a los aspectos meramente mecánicos de la escritura (ni se refiere a las ideas del texto, su coherencia u originalidad) y cómo se usa este elemento para discriminar y jerarquizar a la vieja usanza, con rezagos colonialistas. Según Chatterjee (2007) en los contextos poscoloniales se ha agrupado y regulado a la población de acuerdo a sus diferencias étnicas, lingüísticas y culturales. En el Perú se distingue entre blancos e indígenas, y entre hispanohablantes y quechuahablantes. Así lo que reproduce el diario es esta manera de resaltar las desigualdades sociales entre los individuos de la nación civil: unos son más aptos para gobernar, por lo que ya gozan del poder, tienen “educación” y “saben escribir”, y otros no lo son, como los indígenas, incluso cuando participan en debates que atañen directamente a sus comunidades.
Esta podría ser una versión con ortografía canónica de las notas difundidas, que aporta información oculta en el original:
Jueves 16 de abril de 2009 Pleno del Congreso de la República.
Se discutió la situación del VRAE [Valle de los Ríos Apurímac y Ene]. Hubo mucha participación [...] Se cuestionó la no presencia del Primer Ministro para [...] sobre el VRAE y sobre el atentado. (incomprensible) [...] el pleno.
Viernes abril 17 de 2009 El texto interior de Correo aparece como apéndice al final de este trabajo. Aquí incluimos
solamente un fragmento para dar una idea de su contenido: URGE COQUITO PARA CONGRESISTA SUPA La congresista no tiene quien le escriba 23 de Abril del 2009 LIMA | Viernes 17 de abril.
Mientras el país estaba pendiente de las explicaciones que brindaba al pleno del Congreso el premier Yehude Simon sobre la brutal emboscada terrorista que acabó con la vida de 14 soldados en la zona del VRAE (Valle del Río Apurímac-Ene), una diligente congresista -cual eficiente estudiante tomaba apuntes del asunto.
Se trataba de Hilaria Supa, parlamentaria del Partido Nacionalista Peruano elegida por la región Cusco, y a decir de lo que descubrió una reveladora foto de Correo, sus limitaciones en cuanto a ortografía y sintaxis dejan mucho que desear. Las tomas obtenidas del cuaderno de notas de la mujer de 49 años hablan por sí solas.
Para el secretario técnico de la Asociación Civil Transparencia, Percy Medina, el caso de Supa es una muestra del nivel de responsabilidad que tienen los partidos políticos al proponer a sus electores los candidatos idóneos para los cargos que aspiran ocupar.
Los partidos políticos son los únicos autorizados a presentar listas de candidatos (al Congreso), y son el filtro que tendría que garantizar su identidad, calidad, trayectoria y formación ética. Es su responsabilidad proponer a los electores personas que tengan la trayectoria personal y política que les permita interpretar lo que quiere la gente que se fiscalice y legisle, indicó. […]
En ese sentido, Medina consideró que los partidos políticos -al evaluar a sus candidatos- no deben caer en criterios de selección como el nivel de popularidad o de aporte económico a la campaña electoral.
En la sección habitual “La columna del director” de la misma fecha, Aldo Mariátegui titulaba
Supa no supo y aportaba estas reflexiones (p. 2): Pongo el parche... No nos anima ningún ánimo peyorativo, excluyente, racista, clasista,
costeñista, anti-indigenista, etc. contra la congresista humalista Hilaria Supa. Esto que quede claro, pues lo “políticamente correcto” se está volviendo asfixiante en nuestro país. Y que quede claro también que más bien nos provoca pena que esta humilde mujer tenga esas carencias y no queremos hacer ninguna befa con ello. Pero no se puede pagar más de S/. 20 mil al mes y darle tanto poder y responsabilidades a quienes no están mínimamente iluminados por las luces de la cultura.
Pues aquí lo que se pone realmente en debate es si es sano para el país que pueda acceder al Congreso alguien con un nivel cultural tan bajo, cuya ortografía y gramática revelan serias carencias y sin aparente ánimo de enmienda, porque no me digan que no es evidente que Supa rara vez agarra un libro, ya que está probado que la gente que lee poco es la que peor escribe al estar menos familiarizada con las reglas más elementales de redacción. Nadie pide que cada congresista sea una Martha Hildebrandt, pero, por Dios, tampoco pueden escribir peor que un niño de ocho años.
LAS “PRIMERAS NACIONES” EN SU SEGUNDO IDIOMA: CONTIENDA SOBRE LA CORRECCIÓN DE LA ESCRITURA DE UNA CONGRESISTA INDÍGENA EN EL PERÚ
CUADERNOS COMILLAS, 1, 2011 26
Y es indiscutible que una persona con una instrucción tan, digamos, elemental -siendo generosos- poco puede aportar en la elaboración de leyes, en la fiscalización de casos complejos, en la reflexión diaria de hacia dónde debe ir la nave del Estado... Una persona así posiblemente sólo se va a limitar a repetir lugares comunes, a oponerse a todo sólo por oponerse, a estar a la defensiva ante cualquier idea nueva, a ser prejuiciosa, a buscar llamar la atención mediante el escándalo antes que por la excelencia de sus iniciativas, a descalificar al adversario con el eterno recurso de victimizarse, a ser agresiva... Lamentablemente, todo lo anterior ha caracterizado a la congresista Supa y estoy seguro de que su respuesta consistirá en acusarnos de ser nazis y hacerse la víctima.
No estamos en contra de que las personas elijan a congresistas con quienes se identifiquen, pero tampoco se puede ir a extremos y menos dejar de lado el mérito académico y la preparación. Por eso el voto debe ser voluntario y además debe haber requisitos extras para ser congresista, como grado universitario (aunque... ¿cómo escribirá la congresista humalista y abogada María Sumire?). Si no, vamos a acabar en una oclocracia, como los griegos denominaban a la degeneración de la democracia. Miren nomás a Bolivia...
En Lima se suscitó un debate en el congreso y en los medios de comunicación, entre quienes
acusaban al periodista Mariátegui de racista o lo defendían y entre quienes defendían a Supa o se posicionaban con el periódico. El Congreso aprobó la protesta colectiva que sigue a continuación:
El Congreso de la República expresa su más enérgico rechazo y condena, en todos sus términos, respecto del contenido de la agraviante información publicada hoy en el diario Correo en contra de la legisladora Hilaria Supa Huamán, en la cual se trasluce una actitud discriminatoria en perjuicio de la condición de quechuahablante de la mencionada representante del Cusco.
Recogiendo el sentir unánime de la Representación Nacional, el Congreso de la República está evaluando la situación creada a raíz de la falta de respeto inferida a la congresista Supa, tras lo cual adoptará las medidas a que haya lugar, considerando también el plano legal.
El Parlamento Nacional, al tiempo de solidarizarse con la congresista Hilaria Supa Huamán, llama a la reflexión a los responsables de la información publicada en la fecha y al periodismo en general a mantener una actitud constructiva en su quehacer cotidiano a fin de contribuir con la formación de un país mejor para todos los peruanos.
Reiteramos nuestro respeto a la libertad de prensa y de expresión, pero solicitamos responsabilidad y respeto hacia los derechos fundamentales de las personas, consagrados en la Constitución Política del Perú.
Lima, 23 de abril de 2009. José Alejandro Godoy en su blog En el TercerPiso: http://www.desdeeltercerpiso.com/2009/04/la-
congresista-supa-y-aldo-mariategui/ (13-2-2011). 1.2. “Nunca fui a la escuela”, explica Supa
El diario de centroizquierda La República (24-4-2009) resaltaba la otra cara de la moneda. Este
diario reporta cómo Hilaria Supa tomó la palabra y reclamó: “Si mi castellano no es bueno, es porque nunca tuve la oportunidad de ir a una escuela a aprender esa lengua”. Esta aclaración debería haber planteado el tema de una crisis educativa a nivel nacional: la carencia de escolaridad es una acusación a la nación entera; un sector de sus ciudadanos no tiene acceso a este derecho universal. El mismo diario hace alusión a la reacción parlamentaria:
En inusual consenso, los parlamentarios exigieron que se inicie una querella contra el medio que publicó la nota agraviante a la congresista cusqueña… La posición fue tan unánime que al final del Congreso aprobó un comunicado para rechazar enérgicamente y condenar en todos sus términos, la agraviante información en contra de la legisladora. En http://www.larepublica.per/node/189440 (2-2-2011).
Maria Sumire, también congresista y quechuahablante como Supa, se manifestó también para denunciar que a las dos se las trata como personas que no deberían estar en el congreso desde que usaron el quechua para su juramentación en el parlamento.
M. NIÑO-MURCIA
CUADERNOS COMILLAS, 1, 2011 27
El director ejecutivo de Reflexión Democrática, José Elice, afirmó que “Supa más allá de su condición de quechuahablante ⎯tiene derecho a ocupar un cargo político”, y que “[p]uede haber personas que escriben pésimo, pero que pueden dar aportes bien interesantes o que conocen otras
realidades que todos no conocemos. Y tienen todo derecho a participar en el Congreso. Si no respetamos ese derecho, estaríamos hablando de un Congreso elitista, académico”2.
En efecto, el quechua se declaró lengua oficial del país junto al español por Decreto 21156 del 27 de mayo de 1975, promulgado durante el gobierno del General Velasco Alvarado, pero dicha declaración se derogó cuando cayó el gobierno de Alvarado. La presente constitución declara que la lengua oficial es el español aunque reconoce el quechua y el aymara como lenguas que se pueden usar oficialmente (Bratt Paulston 2003: 400).
Una voz de censura a las congresistas que prestaron juramentación en quechua, a su mal castellano y a la ortografía, ha sido la de la parlamentaria y lingüista Marta Hildebrandt (figura 4). La República reporta que Hildebrandt afirmó que “no maltrataba a Supa por ser quechuahablante, sino por escribir mal el castellano”3
Quienes censuran a Hilaria Supa por no escribir correctamente aducen como justificación sus muchos años de educación formal y olvidan que es precisamente este el factor que le ha faltado a Supa. La educación que muchos ostentan sigue siendo una prerrogativa elitista que no está al alcance de personas como Supa. El abogado Andrés Bedoya Ugarteche (2009), en su columna titulada “Supaypa huahua y otras sandeces”, por ejemplo, se rasga las vestiduras ante el caso Supa:
Yo soy abogado y para manejar las leyes tuve que estudiar dos años de Letras, tres de Derecho, hacer una tesis, graduarme de bachiller y luego dar un horrible examen de grado para obtener el título de abogado. Eso, solamente para manejar las leyes, leyes que la Supa fabrica, sin tener la menor idea de lo que tiene en sus manos. ¿Conoce de algún piloto de aerolínea que estuviese dispuesto a manejar un avión fabricado por la Supa?4
“Supaypa huahua” es una expresión quechua usada en el habla de los hispanohablantes peruanos,
que se traduciría como “criatura del diablo.” Bedoya hace un juego palabras con el apellido Supa y supay ‘demonio’, en la línea del titular de la columna comentada más arriba: “Supa no supo”.
Si bien es cierto que los nuevos estudios de literacidad han señalado que las formas de escribir se usan y se aprenden en instituciones como el hogar, el trabajo, la escuela y la iglesia, hay que acotar que una forma de escribir no se correlaciona directamente con el espacio. Hay prácticas privadas de escritura y se puede tomar notas en taquigrafía o en otra lengua sin que esto signifique falta de dominio de otros registros más o menos formales. De hecho, en el caso de Supa habría que valorar el esfuerzo de tomar sus notas en la lengua en la que se conduce la discusión, como estudiantes en una clase se L2 que, aunque le cueste más, lo hace para aprender. La literacidad se adquiere y se usa en un contexto social particular.
En relación con la literacidad y cómo se la usa, la gente lee y escribe de maneras que sean útiles y tengan sentido, sin importar cómo su lectura o su escritura puedan parecer a los extraños (Fishman
2 Correo, 23-4-2009: http://www.correoperu.com.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=4&txtSecci_parent=0&txtSecci_id=80&txt Nota_id=43706. 3 En http://www.larepublica.per/node/189440 (2-2-2011). 4 Bedoya Ugarte, La Ortiga, 5-5-2009. En http://laortigablog.blogspot.com/2009/05/supaypa-huahua-y-otras-sandeces.html (2-2-2011).
Figura 4. La lingüista peruana Marta Hildebrandt. (http://mlajo.blogspot.com/2009_08_01_archive.html)
Marta Hildebrandt afirmaba: “Yo soy lingüista. Yo quisiera hablar quechua, me encantaría hablar quechua; el problema es hablar mal el castellano, que es el idioma oficial del país” (Correo, 26 de abril del 2009).
LAS “PRIMERAS NACIONES” EN SU SEGUNDO IDIOMA: CONTIENDA SOBRE LA CORRECCIÓN DE LA ESCRITURA DE UNA CONGRESISTA INDÍGENA EN EL PERÚ
CUADERNOS COMILLAS, 1, 2011 28
2004: 275). En el Congreso se podría encontrar varias maneras de escribir más o menos informales dependiendo de los propósitos de los individuos.
1.3. Preocupación por la corrección idiomática
Para entender la ortografía de la congresista Supa, es necesario reconocer la variedad lingüística
que usó en su escrito personal. Dadas las características de representación vocálica y el reconocimiento del papel que ejerce su lengua primera y más corriente, el quechua, estaríamos frente a la variedad lingüística conocida como castellano andino.
…Del congreso De la rePoBleca si Discotio la situasion de Brai ovo Muchas ParticiPasioncusto [...] NoPresencia Del prememenistro… Desde el punto de vista de la transcripción es evidente que la lengua primera quechua influye en
su escritura en español como segunda lengua. El quechua posee tres fonemas vocálicos /a/, /i/, y /u/ con dos alófonos /e/ y /o/. Estos alófonos ocurren solamente en posición post-velar. Este hecho motiva diferentes percepciones por parte de un hablante de quechua, que se muestran en vacilación y en la falta de correspondencia con la ortografía española. Así lo observamos en la escritura de Supa en los cambios de /i/ a /e/ (como preme en “primer”) o de /u/ a /o/ (como repobleca en “república” o ovo en “hubo”) o viceversa. Es algo similar a lo que ocurre a los hablantes del japonés con los fonemas líquidos /l/ y /r/. La variedad lingüística del castellano hablado en los Andes, o el llamado castellano andino, es la variedad de la congresista Supa.
Esta variedad del castellano se habla en la región andina del Perú, así como en otros países vecinos (Bolivia, Ecuador), y ha surgido con la castellanización de quechuas y aimarahablantes, cuyo aprendizaje del castellano ha sido lento, parcial e informal. La neutralización vocálica se entiende como la falsa percepción de los castellanohablantes no andinos sobre la producción vocálica de los castellanohablantes andinos, como si estos estuvieran invirtiendo las vocales o como si estos estuvieran atinando ciertas veces al uso correcto de las vocales y otras veces no.
Así, pues, el origen del prejuicio radicaría, de un lado, en la percepción ‘defectuosa’ del hablante del castellano no andino, que no alcanzaría a identificar cabalmente el timbre de la vocal [I] y la categoriza como /i/ o como /e/, con la sensación equivocada de que el hablante del castellano andino estaría invirtiendo las vocales. De otro lado, el origen del prejuicio estaría en el hecho de que el bilingüe incipiente, que no ha distinguido aún las dos categorías funcionales /i/ y /e/ de la lengua meta, realiza estos fonemas con una diversidad de timbres que pueden coincidir en algunos casos. Lo que no ocurriría de ninguna manera es que las vocales se pronunciaran invertidas de manera sistemática, como afirma el estereotipo (Pérez Silva 2007: 12). Aun para personas que han asistido a la escuela por varios años se presentan confusiones entre la
“b” y la “v” o la “s” y la “c”, porque la pronunciación no las diferencia. Esta dificultad, como varias otras, nada tiene que ver con quechuismos, sino que nace de ambigüedades inherentes en la ortografía española. Es el caso de la congresista, quien escribió “situasión” y “participasión”, como muchas personas que a pesar de haber ido a la escuela ⎯y a veces hasta la universidad⎯ no han logrado memorizar las “reglas” de diferenciación ortográfica.
Por otra parte, las faltas ortográficas no bloquean la comunicación, pues ⎯como señalamos⎯ la congresista pudo escribir sus notas (registra lo que está pasando en el Congreso) a partir de la escritura que aprendió tardíamente y sin haber accedido a la escuela. Sin embargo, a estos sujetos se los disculpa por cometer “errores de ortografía”; no se los penaliza como a aquellas personas que de antemano han sido colocadas socialmente más abajo como se hace con los hablantes de lenguas indígenas.
Lo que el diario Correo mostraba y legitimaba, por tanto, era la actitud social y lingüística que suele ser la expresión de preferencias dadas por la sociedad limeña acerca del estatus y del prestigio de la norma estándar y del estatus y del prestigio que han adquirido sus hablantes social, económica y políticamente. Los hispanohablantes residentes en Lima consideran que su forma de hablar es la correcta y las otras, no; creen también que las personas que hablan castellano andino estarían deformando el castellano. La variedad limeña es aceptada socialmente, mientras que la andina es vista de forma despectiva (Cerrón-Palomino 2003: 139). Se legitima una variedad y se asume como única, correcta y válida; mientras que la otra se percibe como corrupción, error y barbarie, y se asocia al desprestigio de sus hablantes, a los cuales se les suele vincular con conceptos como “analfabeto” y
M. NIÑO-MURCIA
CUADERNOS COMILLAS, 1, 2011 29
“deficitario”. Si bien estos prejuicios se generan por las formas de percibir el habla oral, esto no deja de aparecer en las apreciaciones respecto de la apropiación de la escritura del castellano como segunda lengua.
2. REPRESENTACIÓN Y AUTO-REPRESENTACIÓN INDÍGENA EN LATINOAMÉRICA
Lo anterior nos lleva a plantear un asunto que se da no
solamente en el Perú sino en muchos otros lugares, esto es, el de la representación y el manejo de imagen de los indígenas en la arena nacional y pública y de la manipulación que hacen de ellos los medios de comunicación.
Como bien anota Graham (2002 y 2011), el indígena que representa a su gente está ante una espada de doble filo al presentar su causa ante un público nacional o internacional (figura 5). Si hablan su lengua indígena por elección o necesidad, tal vez sean aceptados como “auténticos” representantes de su etnia (de modo parecido a lo que se aplica con sus vestiduras y atuendos), pero llegan a provocar quejas de la audiencia por no usar la lengua de la mayoría, como ha sucedido recientemente en el congreso peruano (Niño-Murcia 2010). Por otra parte, al usar la lengua dominante, una segunda lengua para ellos, se los censura por no tener el dominio, la fluidez o la corrección deseables, hablada o escrita, de la misma, como es el caso de Supa.
Casos semejantes al de Perú con Hilaria Supa se han documentado en Brasil con Mario Juruna (Graham 2011) y en Wisconsin (Estados Unidos) con Charles Round Low Cloud (Arndt 2010). Nos referiremos a los dos últimos casos en detalle para resaltar las similitudes entre las ideologías de la representación y los abusos cometidos en cada uno.
Otros también se han ocupado del dilema de los grupos indígenas cuando deben efectuar transacciones con los blancos. James Howe (2009) trata del dilema de los Kunas al presentar oralmente o por escrito sus casos ante audiencias externas a las suyas propias y como representantes de su pueblo, en Panamá. Hablar o escribir en una segunda lengua para llevar a cabo sus transacciones culturales, civiles, políticas, económicas o de defensa de sus derechos es ya en sí mismo un desafío y la situación se complica si a esto se añade que la manera de escribir y hablar se tome como índice de autenticidad. Entre grupos de mestizos cuzqueños una clase de ortografía en quechua se considera más auténtica que otra (Niño-Murcia 1997); entre grupos de hablantes del Criollo haitiano, en el contexto de la estandarización de la escritura, ciertas formas ortográficas se asocian con mayor o menor nativismo (Schieffelin y Doucet 1994).
Cuando Davi Yanomami en 1993 se convirtió en vocero de su comunidad ante las Naciones Unidas (Yanomami 1993), contra la destrucción ecológica y la violencia contra su pueblo en la hoya amazónica, se lo descalificó por hacerlo en español. Los críticos afirmaban que hablando en la lengua nacional parecía “un loro” repitiendo las posiciones de sus mentores. Además, no podía estar representando a su pueblo, conformado por diferentes grupos (Sanumá, Yanoman, Yanomami y Yanam) y con lenguas diferentes, ni ser considerado vocero de un grupo tan heterogéneo. Hubo críticos que alegaban que tal discurso, en la lengua no-indígena, no era auténticamente indígena (Graham 2002: 183-84). De nuevo, si el indígena usa su lengua, que la mayoría no entiende (sin proveer intérpretes ni traductores), se le critica por no usar el idioma dominante, franco o común. Esto es lo que sucedió en la juramentación en quechua de Maria Sumire e Hilaria Supa: se levantaron las protestas ante ellas por hablar en quechua porque los hispanohablantes sintieron que se violaba el recinto donde la lengua consagrada era el español. El uso de una lengua, oral o escrita, por tanto, coloca al usuario indígena en una encrucijada sin salida. La selección de una lengua para la comunicación es una decisión politizada, sin mencionar las ideologías de la corrección y del estándar. 2.1. Caso Juruna en Brasil
Figura 5. Hilaria Supa en el parlamento.
LAS “PRIMERAS NACIONES” EN SU SEGUNDO IDIOMA: CONTIENDA SOBRE LA CORRECCIÓN DE LA ESCRITURA DE UNA CONGRESISTA INDÍGENA EN EL PERÚ
CUADERNOS COMILLAS, 1, 2011 30
Figura 6. Mario Juruna, activista indígena del grupo Xavante en Brasil.
Laura Graham (2011), en un exhaustivo análisis, presenta el
dilema vivido por Mario Juruna (1942/3?-2002), vocero y activista del grupo Xavante en el Brasil (figura 6). Este líder indígena, que pese a disponer solo de un portugués muy limitado, como segunda lengua, tuvo que expresarse en este idoma, que es el dominante en los ámbitos políticos brasileños, experimentó las contradicciones de los medios de comunicación, que manipularon la fluidez y la corrección lingüística de sus discursos en portugués según les conviniera por motivos políticos. Cuando los medios de comunicación se opusieron a la dictadura militar (1964-1985) publicaron los discursos de Juruna en los grandes diarios del país, después de corregir su gramática hasta parecer ejemplos estándar de la lengua nacional. A la imprenta llegaban las palabras del indígena en un portugués impecable que no correspondía a su nivel de dominio lingüístico (Graham 2011: 170), que era básico y agramatical, aunque pudiera transmitir sus ideas y su mensaje a los hablantes de portugués como lengua dominante (p. 167):
Ejemplo de un portugués revisado y corregido (tomado de Graham 2011: 171):
Portugués: Se o Exercito Tem autoridade eu também tenho autoridade 5 Español: Si el Ejército tiene autoridad, yo también tengo autoridad.
Como señala Graham, con oraciones de este tipo, los editores representan a Juruna con un dominio de la gramática del portugués, donde no hay faltas de concordancia de persona ni de número ni de la conjugación del verbo tener. Por esta razón se señalan los verbos para que resulte comprensible para los lectores. Para los medios de comunicación era ventajoso mostrar a un indígena en oposición al gobierno, pues reforzaba su agenda política. Los redactores y editores de los periódicos “limpiaban” los errores del habla de Juruna (faltas de concordancia de género o formas verbales) al reproducir por escrito lo dicho, de manera que sonaba muy elegante (p. 171).
No obstante, con los giros propios de la política, continúa Graham, al convertirse Juruna en candidato y rival político, se empezó a percibir como una amenaza y su portugués imperfecto se convirtió entonces en un arma para usar en su contra. Ya no servía a los intereses de sus antiguos editores y correctores de estilo (p. 173). En 1982 Juruna ganó las elecciones para congresista y propuso dirigirse al congreso en xavante, su lengua nativa, lo cual produjo un acalorado debate que culminó con la derrota de su propuesta. La única opción era hablar en portugués con lo cual se lo caracterizaba de incompetente. Para desacreditarlo se publicaban sus palabras con errores, se mofaban de su xavanguȇs (la mezcla de xavante y portugués) alegando que el público no lo podía entender por su portugués deficiente. Al resaltar su “incompetencia” se lo representaba como “diferente” y “opuesto”, como el otro (p. 176).
Como bien señala Graham (2011: 177), “Juruna’s case highlight the tremendous obstacles that indigenous leaders, as well as speakers of minority languages or linguistic varieties, face when they gain access to formal political power”. Esta aseveración es respaldada con el siguiente caso que incluimos aquí respecto a otro indígena activista en los Estados Unidos.
2.2. Caso Low Cloud de la Nación Ho-Chunk en Wisconsin, Estados Unidos
Grant Arndt (2010) examina el caso de Charles Round Low Cloud, de la Nación Ho-Chunk, un
activista indígena en Wisconsin, quien en la década de 1930 publicó una columna contra el racismo y la opresión contra su pueblo en los periódicos del entorno. Ho-Chunk es la autodenominación de la tribu llamada Winnebago en gran número de publicaciones y expedientes estatales; su reserva territorial forma parte del estado de Wisconsin, al occidente del Lago Michigan. Arndt señala las 5 Graham traduce el ejemplo al inglés porque su texto está en esta lengua: If the Army has authority, I also have authority.
M. NIÑO-MURCIA
CUADERNOS COMILLAS, 1, 2011 31
contradicciones dadas cuando los indígenas usan los medios de comunicación para su activismo político.
Charles Round Low Cloud escribía una columna con el título de “Indian News” en el Banner-Journal en Black River Falls, donde reportaba los acontecimientos de las familias de la nación Ho-Chunk. Veamos primero una muestra de su primera columna, “Indian News”, del 31-12-1930 (tomado de Arndt 2010: 501), que fue cuidadosamente revisado y corregido:
Inglés: Will Shegona, who is employed at Port Edwards paper mill, came to visit Henry Stack, Sunday. He was with his family.
Español: Will Shegona, quien es empleado en la fábrica de papel Port Edwards, el domingo vino a visitar a Henry Stack. Estuvo con su familia. En un inglés editado por la redacción del periódico, el texto sigue todas las normas del estándar, e
incluso muestra un uso de la cláusula explicativa, propia de un hablante con educación en la escritura de dicha lengua. Pero a medida que la columna se ocupaba de denunciar el racismo y la discriminación contra su gente, el editor del diario decidió dejar de corregir sus textos y, entonces, se publicaron en su “broken English”, es decir en un inglés que no seguía las reglas del estándar. En el contexto de la muerte de un indígena en manos de un blanco, el diario reportaba al contienda en la taberna pero no anunciaba que había muerto en el hospital a causa del ataque. Low Cloud agregó el nombre de esta nueva víctima a la lista de indígenas muertos en manos de los blancos. Veamos ahora un ejemplo de dicha columna, que no fue revisado ni corregido (“Indian News”, 24-9-1941; de Arndt 2010: 503):
Inglés: We know that we can not do anything. Maybe Leo Red Bird was shot to death, but he have to pay (September 24, 1941)
Español: Sabemos que no podemos hacer nada. Talvez a Leo Red Bird le dispararon a morir, pero él tengo que pagar. En el texto anterior vemos cómo el periódico no corrige la falta de concordancia del verbo to have
‘tener’ en tercera persona que debería ser ‘he has’. Los blancos se mofaban, como en los casos aquí mencionados, de su inglés, de su gramática y de su prosa. No se prestaba atención a las denuncias de la columna, esto es, su escritura imperfecta se usaba para acallar su voz, para silenciarlo.
Su primera columna, según Arndt (2010: 501) se publicó en 1930 y presenta grandes semejanzas con los reportes de otros corresponsales del mismo periódico. Pero a medida que las noticias sobre los abusos de los blancos hacia los miembros de su grupo étnico se hacen más prominentes y sus posiciones políticas se definen más abiertamente (por ejemplo, se negaba a celebrar el día de la independencia de los Estados Unidos o el de de Cristóbal Colón), la asesoría lingüística de la redacción del periódico, a cargo de Mrs. Harriet Noble, se reducía más y más. De acuerdo con Arndt, Mrs. Noble tenía una actitud racista “paternalista”, precisamente el objeto de las críticas de Low Cloud. En este caso, la reproducción de una voz “no gramatical” se asociaba con autenticidad indígena, esto es, como corresponde al estereotipo del indígena.
En estos dos casos, la interpretación de los mensajes se oscurece o se anula porque la forma lingüística u ortográfica no corresponde con la norma estándar y, en consecuencia, se considera incorrecta. Se devalúa su performance política porque hablan o escriben en la lengua dominante sin la esperada corrección de un hablante que ha crecido con ella y ha recibido una educación formal que le impone el estándar.
Los casos de Supa, Juruna y Low Cloud ilustran de manera contundente cómo la representación indígena ante audiencias públicas es una batalla en las que ellos no tienen las de ganar. En los tres casos se manipula la imagen del líder indígena en la lengua escrita; se los descalifica por no manejar las convenciones señaladas a la lengua escrita; se hace burla de ellos y se pone en tela de juicio su capacidad cognitiva para desempeñarse como congresista, activista o corresponsal en un periódico.
2.3. Nina Pacari (1961- )
Por vía de contraste será bueno mirar la carrera de otra mujer indígena, ecuatoriana, con una
trayectoria exitosa, nacional e internacional (figura 7). Activista y abogada6, con gran protagonismo en el Ecuador y en el extranjero, la indígena Nina Pacari es respetada por todos, y su carrera política y su historia lingüística han sido diferentes de los otros casos mencionados hasta ahora. Siendo hablante 6 La primera mujer indígena en el Ecuador en obtener el grado en jurisprudencia.
LAS “PRIMERAS NACIONES” EN SU SEGUNDO IDIOMA: CONTIENDA SOBRE LA CORRECCIÓN DE LA ESCRITURA DE UNA CONGRESISTA INDÍGENA EN EL PERÚ
CUADERNOS COMILLAS, 1, 2011 32
nativa de español no ha sido objeto de ataque por incompetencia lingüística por parte de los medios de comunicación. Su historia lingüística está en el polo opuesto a la de Sumire y Supa y a las de Low Cloud y de Juruna. Su lengua dominante es la lengua del discurso nacional y la lengua indígena quichua7, por el contrario, fue aprendida como adulta lo cual le atrajo otra clase de crítica, como
veremos adelante. Toda su educación formal se hizo en español como L1. Su contacto con las letras ha sido no solamente continuo sino sobresaliente, pues como afirma ella misma: “At the beginning of the 1980s, when I was a student, I began to write articles on the legal pluralism of different cultures.” (“al principio de la década de 1980, cuando era estudiante, empecé a escrbir artículos sobre el pluralismo jurídico de diferentes culturas”; Universitat de Barcelona, Entrevista, 2010).
Oriunda de Cotacachi, un pueblo al norte del Ecuador, con el nombre de Maria Estela Cornejo, cambió su nombre por Nina Pacari para llevar un nombre quichua conforme con su identidad étnica. Creció en una familia indígena “aculturada”, entre mestizos castellanohablantes, con dominio del español, sin hablar la lengua quichua pero con una clara conciencia de su identidad étnica (Becker e Hinojosa 2011). Por ello, luchó por los derechos indígenas y sirvió de asesora legal de la CONAIE (Confederación
de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 1989-1993), lo cual la hizo figurar a nivel no solo local sino nacional. Ejerció un papel de liderazgo en el levantamiento de 1990 y subsecuentemente en las negociaciones de las naciones indígenas con el gobierno. Entre las instituciones en las que ha desempeñado cargos públicos, figuran la Asamblea Nacional del Ecuador (como la primera mujer indígena que llegaba a ser diputada, 1998-2002), las Naciones Unidas y el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país (2003).
No obstante, cuando escribe en quichua los quichuahablantes le critican su formalidad hasta parecerles afectación. Su biografía ha sido escrita en quichua, junto con otras dos mujeres indígenas ecuatorianas, bajo el título Hatarishpaninimi (1990 en quichua); Me levanto y digo: testimonio de tres mujeres quichuas (en español) con la asesoría editorial de Marta Bulnes. Como decíamos antes, su carrera ha seguido una trayectoria inversa de la de Hilaria Supa, es decir llegó a la arena pública con muy buena competencia de la lengua dominante, de la lengua del discurso nacional.
3. LA PRÁCTICA DE LA CATEGORIZACIÓN
Aunque todos tenemos una identidad étnica, ésta se enfatiza solamente para los grupos de las
minorías. Las mayorías étnicas se establecen como la norma y todo lo que no es conforme a ésta se percibe como diferente, como periférico y es valorado con etiquetas negativas. En los casos de representación analizados más arriba, la identidad es adquirida negativamente, esto es, no nos centramos en lo que el otro es (hablante de otra lengua) sino en lo que el otro no es, es decir, no es hablante de la respectiva lengua nacional (que el indígena habla y escribe solo como L2 y, en consecuencia, con una variedad muy diferente a la del nativo). Esta nueva forma de categorización por la corrección lingüística se ha sumado a las ya existentes: el color de la piel, el origen étnico y la posición social. Sumemos además ahora otra manera de categorización: hablantes nativos / hablantes no-nativos.
Por ideología entendemos el discurso que representa productos sociales como si fueran naturales, incluso como si tuvieran un origen biológico (Wetherell y Potter 1992: 149). Ejemplos de ideologías lingüísticas son el creer que hay formas más correctas o puras que otras, que unas lenguas son mejores que otras, que la mala ortografía revela deficiencias cognitivas, etc. Por esto, unas lenguas y ciertas formas ortográficas se valoran altamente con detrimento del valor de las otras. Si no hay nada natural acerca de diferenciaciones raciales o culturales, mucho menos lo hay en la manera de escribir ni en el grado de corrección con que se haga. 7 Aclaremos que la variedad lingüística hablada en Ecuador de esta lengua se suele denominar quichua, mientras que la variedad hablada en Perú y Bolivia es conocida como quechua.
Figura 7. Abogada ecuatoriana, indígena, Nina Pacari.
M. NIÑO-MURCIA
CUADERNOS COMILLAS, 1, 2011 33
Como señala Wiley (2005: 29), otro aspecto que vale la pena mencionar es que los hablantes de las lenguas minoritarias generalmente enfrentan la irritación de los hablantes de la lengua mayoritaria porque se los considera hablantes o escritores imperfectos en la lengua dominante. Esta clase de actitudes negativas afectan la motivación de los adultos para avanzar en el dominio de la L2. Por lo tanto, propone que en los estudios de adquisición de la literacidad en una segunda lengua se tengan en cuenta la clase de interacción entre los hablantes de una lengua dominante y las lenguas minoritarias en su entorno.
En los casos analizados, la combinación de etiquetas aplicadas a Supa, Juruna y Low Cloud (“indígena”, “iletrado”, “hablantes deficitarios de la lengua nacional”) resulta en una combinación doblemente estigmatizada ante el grupo que los marginaliza. La combinación de etiquetas con asociaciones negativas, generalmente, refuerza la percepción del otro como marginal, como alguien que no “pertenece” al contexto particular donde funcionan (Singh 1999: 100). En el caso de Pacari ella es hablante de la lengua de la mayoría como L1 y, por esto, no se considera deficitaria.
Se ha señalado que en contextos bilingües hay un “mito del hablante nativo”, esto es, la idealización del hablante nativo como alguien con un dominio perfecto de la lengua. Por esta misma razón, los hablantes que tienen dicha lengua como segunda sufren un escrutinio minucioso por parte de los primeros; se identifican, divulgan y exageran sus particularidades, que son vistas como diferencias y deficiencias, y hasta se los excluye como maestros de la segunda lengua (Kubota 2002). El hablante de la segunda lengua es colocado por el nativo en una posición de menor competencia a pesar de que el significado pueda ser captado o negociado sin dificultad (Block 2002).
En Latinoamérica por siglos no se ha considerado a las comunidades indígenas o campesinas como consumidoras de la palabra escrita, ni mucho menos como activas participantes en la república de las letras. Se las ha ignorado, pero al mismo tiempo, cuando ganan la oportunidad de hacerse escuchar en la arena política ⎯como en los ejemplos anteriores⎯ se espera que dominen todas las prescripciones que se han fijado arbitrariamente en una lengua y que para llegar a dominar se requiere de años de educación, que dichas comunidades no han gozado. Falta la lógica y sobra el desatino. COMENTARIOS FINALES
Este trabajo se ha enfocado en los actos de categorización social basados en cómo escriben los
indígenas, el nivel de corrección en la segunda lengua y la fuerza ideológica de tales actos de categorización. Hemos visto las maneras en que la sociedad blanca expresa la discriminación del indígena basada en los usos de la lengua, ya sea oral o escrita. La representación del indígena en el “white public space”, en el que hay un monitoreo intenso de las fronteras lingüísticas para reforzar estereotipos y mantener al otro “en su sitio”, busca justificar la subordinación y explotación, sea consciente o inconscientemente.
De modo que la pregunta que nos hacíamos al principio se puede responder así: “Sí, el indígena puede hablar siempre y cuando lo haga en la lengua dominante como si fuese su lengua primera y haya recibido una esmerada educación formal en la misma”. De allí que el caso de Nina Pacari, quien tuvo la educación en castellano y escribe como un hablante nativo educado en esta lengua, ocupe un polo opuesto al caso de Hilaria Supa y de Mario Juruna y Charles Low Cloud en el espectro político, a causa de las diferentes historias lingüísticas.
La auto-representación del indígena en la esfera pública plantea un dilema para quienes tienen la lengua dominante en la nación como una segunda lengua. Las formas de percibir el uso correcto de la ortografía se convierten, así, en una forma de segregación cultural respecto de las personas “no educadas” y a quien hay que “evaluar”. Las capacidades cognitivas, el desenvolvimiento político, la moral, la promoción de la democracia, los valores intelectuales se miden por el grado de dominio de una cuestión técnica, que es la escritura, y específicamente la ortografía. No importa que los errores ortográficos o gramaticales se deban a una falta de entrenamiento en esta cuestión técnica y que no tengan relación con la falta de inteligencia, la capacidad para legislar, el ser prejuiciosa u opuesta a ideas nuevas. A quien hable diferente de cómo hablan las clases altas, que usan la variedad estándar, se lo critica por no saber hablar; a quien escribe sin seguir las reglas prescritas de esta variedad se lo critica por no haber interiorizado unas reglas que le son ajenas, pero que ciertos grupos y personas perciben como formas “naturales” y “universales” de adquisición. Las formas de percibir el uso
LAS “PRIMERAS NACIONES” EN SU SEGUNDO IDIOMA: CONTIENDA SOBRE LA CORRECCIÓN DE LA ESCRITURA DE UNA CONGRESISTA INDÍGENA EN EL PERÚ
CUADERNOS COMILLAS, 1, 2011 34
correcto de la ortografía se convierten, así, en una forma de segregación cultural respecto de las personas “no educadas” y a quien hay que “evaluar”, negativamente por supuesto.
Ocurre incluso que individuos poderosos, hablantes de la lengua nacional como primera lengua, pueden usar la lengua hablada o escrita con incorrecciones sin que esto tenga serias consecuencias para ellos (Graham 2011: 180, n. 24). Esto no produce escándalos ni se convierte en titular de los periódicos. Se toma como algo sin demasiada importancia. Es al indígena a quien se le exige una perfección que los hablantes nativos no poseen.
Para los hablantes/escritores de una segunda lengua se debe tener en cuenta el contexto de las relaciones sociales. Los marcos de socialización o procesamiento formal y adecuado de un sistema gráfico no son iguales para hablantes monolingües que para bilingües, mayormente cuando el proceso de aprendizaje se ha visto condicionado por la pobreza y la falta de educación formal. Eso es lo que debería tenerse en cuenta desde una perspectiva estrictamente científica ⎯y lo que debería subrayarse todavía más si estamos de acuerdo en avanzar hacia la justicia y la equidad entre las diferentes comunidades e individuos humanos.
Pero lo que ocurre en el día a día es que la forma cómo se percibe “la escritura” y “la ortografía” se ha convertido en fuente y arma de “racialización”. Las faltas de ortografía se convierten en herramientas para diferenciar a individuos, unos letrados, otros no; unos educados, otros no; unos críticos, otros no; y se establecen con ella jerarquías y desigualdades sociales: “[…] hoy, en Perú, el racismo se ha articulado con las categorías de clase, cultura y educación” (Zavala y Zariquiey Biondi, 2007: 334). REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Ames, P. (2002): “El esquivo encanto de la escritura. Un ensayo en torno a los estudios sobre literacidad”, Para
ser iguales, para ser distintos. Educación, escritura y poder en el Perú, Lima, IEP, 63-84. http://www.iep.org.pe/textos/DDT/paraser.pdf
Arndt, G. (2010): “The making and muting of an indigenous media activist: Imagination and ideology in Charles Round Low Cloud’s ‘Indian News’”, American Ethnologist, 37 (3): 499-510.
Becker, M. y J. Hinojosa (2011): Nina Pacari. En http://www.yachana.org/research/pacari.pdf. Bedoya Ugarteche, A. (2009): “Supaypa huahua y otras sandeces”, La Ortiga, 5 de mayo. En
http://laortigablog.blogspot.com/2009/05/supaypa-huahua-y-otras-sandeces.html. Block, D. (2002): “McCommunication: a problem in the frame for SLA”. En D. Block y D. Cameron (eds.).
Globalization and Language Teaching, Londres, Nueva York, Routledge, págs.117-133. Bratt Paulson, C. (2003): “Linguistic minorities and language policies”, en Christina Bratt Paulston y G. Richard
Tucker, eds. Sociolinguistics: The Essential Readings. Malden, MA, Blackwell, págs. 394-406. Correo (2009): “La congresista no tiene quien le escriba”. 23 de abril
En http://www.correoperu.com.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=4&txtSecci_parent=0&txtSecci_id=80&txt Nota_id=43706. Cerrón-Palomino, R. 2003): “Aprender castellano en un contexto bilingüe”. En Castellano andino. Aspectos
sociolingüísticos, pedagógicos y gramaticales, Lima, PUCP y GTZ, págs. 67-80. Chatterjee, P. (2007): La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos, Lima, Instituto de Estudios
Peruanos (IEP) y CLACSO. Fishman, A. (2004): “Etnografia y literacidad: aprendizaje en contexto”. En V. Zavala, M. Niño-Murcia, P.
Ames. (eds.). Escritura y sociedad. Nuevas perspectivas teóricas y etnográficas, Lima, Red para el desarrollo de la Ciencias Sociales en el Perú, págs. 275-290.
Graham, L. (2002): “How Should an Indian Speak? Amazonian Indians and the Symbolic Politics of Language in the Global Public Sphere”. En K. Warren y J. Jackson (eds.), Indigenous Movements, Self-Representation, and the State in Latin America, Austin, University of Texas Press, págs. 181-288.
Graham, L. (2011): "Quoting Mario Juruna: Linguistic imagery and the transformation of indigenous voice in the Brazilian print press", American Ethnologist 38 (1): 163-182.
Hill, J. (2008): The every day language of White racism, Malden, MA, Wiley-Blackwell. Howe, J. (2009): Chiefs, scribes, and ethnographers: Kuna culture from inside and out, Austin, University of
Texas Press.
M. NIÑO-MURCIA
CUADERNOS COMILLAS, 1, 2011 35
Kubota, R. (2002): “The impact of globalization on language teaching in Japan”. En D. Block y D. Cameron (eds.), Globalization and Language Teaching, Londres, Nueva York, Routledge, págs. 13-28.
Niño-Murcia, M. (2011): “La buena o mala ortografía como instrumento de jerarquización social”. En M. del C. Lorenzatti (ed.), Procesos de literacidad y acceso a la educación básica de jóvenes y adultos, Córdoba, Argentina, Vaca Narvaja Editor, págs. 54-71.
Niño-Murcia, M. (2010): “Cada uno en su sitio: configuración de imagen en el congreso en el Perú”. En C. Fuentes, E. Alcaide y E. Brenes (eds.), Aproximaciones a la descortesía verbal en español, Nueva York / Bern, Peter Lang.
Niño-Murcia, M. (1997): “Linguistic Purism in Cuzco, Peru: A Historical Perspective”, Language Problems and Language Planning, 21/2: 134-161.
Pérez Silva, J. I. (2007): “La investigación científica del castellano andino: contra la discriminación lingüística”. Summa Humanitatis. Revista Electrónica Interdisciplinaria del Departamento de Humanidades, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1: 1-32.
Schieffelin, B. B. y R. Ch. Doucet (1994): “The ‘Real’ Haitian Creole: Ideology, Metalinguistics, and Orthographic Choice”, American Ethnologist, 21 (1): 176-200.
Scribner, S. y M. Cole (2004): “Desempaquetando la literacidad”. En V. Zavala, M. Niño-Murcia, P. Ames (eds.), Escritura y sociedad. Nuevas perspectivas teóricas y etnográficas, Lima, Red para el desarrollo de la Ciencias Sociales en el Perú, págs. 57-79.
Singh, Ishtla. 1999): “Language and etnicitiy”. En L. Thomas et al. (eds.), Language, Society and Power, Londres, Nueva York: Routledge, 2ª ed., págs. 93-111.
Spivak, Gayatri Chakravorty (1988): “Can the Subaltern Speak?”. En C. Nelson y L. Grossberg, (eds.), Marxism and the interpretation of culture, Urbana, University of Illinois Press, págs. 271-316.
Universitat de Barcelona (2010): Entrevista a Nina Pacari: “The coexistence of different forms of knowledge production must play a role in conflict resolutions in multicultural societies”. En http://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2010/entrevistes/ninapacari.htm.
Wetherell, M. y J. Potter (1992): Mapping the language of racism: Discourse and the legitimation of explotation, Nueva York, Columbia University Press.
Wiley, T. 2005): Literacy and Language Diversity in the United States, Washington, D. C., Center for Applied Linguistics, 2ª ed.
Yanomami, D. (1993): “Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo: Davi Yanomami discursa na ONU na abertura”, Anuário Indigenista, 32 (Diciembre): 161-163.
Zavala, V. y R. Zariquiey Biondi (2007): “‘Yo te segrego a ti porque tu falta de educación me ofende’: una aproximación al discurso racista en el Perú contemporáneo”. En T. Van Dijk, Racismo y discurso en América Latina, Barcelona, Gedisa, págs. 333-369.
Zavala, V., M. Niño-Murcia y P. Ames (eds) (2004): Escritura y sociedad. Nuevas perspectivas teóricas y etnográficas, Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
ANEXO URGE COQUITO PARA CONGRESISTA SUPA La congresista no tiene quien le escriba 23 de Abril del 2009 LIMA | Viernes 17 de abril. Mientras el país estaba pendiente de las explicaciones que brindaba al pleno del Congreso el premier Yehude Simon sobre la brutal emboscada terrorista que acabó con la vida de 14 soldados en la zona del VRAE (Valle del Río Apurímac-Ene), una diligente congresista -cual eficiente estudiante tomaba apuntes del asunto. Se trataba de Hilaria Supa, parlamentaria del Partido Nacionalista Peruano elegida por la región Cusco, y a decir de lo que descubrió una reveladora foto de Correo, sus limitaciones en cuanto a ortografía y sintaxis dejan mucho que desear. Las tomas obtenidas del cuaderno de notas de la mujer de 49 años hablan por sí solas.
LAS “PRIMERAS NACIONES” EN SU SEGUNDO IDIOMA: CONTIENDA SOBRE LA CORRECCIÓN DE LA ESCRITURA DE UNA CONGRESISTA INDÍGENA EN EL PERÚ
CUADERNOS COMILLAS, 1, 2011 36
Para el secretario técnico de la Asociación Civil Transparencia, Percy Medina, el caso de Supa es una muestra del nivel de responsabilidad que tienen los partidos políticos al proponer a sus electores los candidatos idóneos para los cargos que aspiran ocupar. Los partidos políticos son los únicos autorizados a presentar listas de candidatos (al Congreso), y son el filtro que tendría que garantizar su identidad, calidad, trayectoria y formación ética. Es su responsabilidad proponer a los electores personas que tengan la trayectoria personal y política que les permita interpretar lo que quiere la gente que se fiscalice y legisle, indicó. CUALQUIERA, NO. Medina enfatizó además que es primordial que los partidos políticos se aseguren de que aquellas personas que proponen para algún cargo público se encuentren debidamente preparadas. No solamente se requiere preparación en el sentido de instrucción, sino también la ética es clave. Un partido político -antes de presentar su lista- tiene que estar seguro de que las personas que está presentando tienen una trayectoria de honestidad, de compromiso... No se puede presentar a cualquiera, opinó. En ese sentido, Medina consideró que los partidos políticos -al evaluar a sus candidatos- no deben caer en criterios de selección como el nivel de popularidad o de aporte económico a la campaña electoral. Fíjese que muchos partidos que obtuvieron muchas curules (en las últimas elecciones congresales), luego las perdieron porque sus candidatos no compartían su visión programática, acotó. BANCADA DEBE APOYARLA. Por su parte, el director ejecutivo de Reflexión Democrática, José Élice, dijo que Supa -más allá de su condición de quechuahablante- tiene derecho a ocupar un cargo político. No obstante, agregó que era responsabilidad de su partido -y sobre todo de su bancada- asesorarla y apoyarla en la revisión de la estructura y el fondo de los proyectos que presente. Puede haber personas que escriban pésimo, pero que pueden dar aportes bien interesantes o que conocen otras realidades que todos no conocemos. Y tienen todo el derecho de participar en el Congreso. Si no respetamos ese derecho, estaríamos hablando de un Congreso elitista, académico, acotó. Fue empleada del hogar Muchos años antes de ser elegida congresista, Hilaria Supa se desempeñó como empleada del hogar en el Cusco, Arequipa y Lima. Días previos a su juramentación como legisladora, la nacionalista irrumpió en el hemiciclo del Congreso para protestar contra el TLC suscrito con EE.UU. Además, protagonizó un escándalo al denunciar haber sido víctima de discriminación por la aerolínea Iberia. Tiempo atrás, su colega Martha Hildebrandt se quejó de sus destempladas protestas sobre un proyecto para declarar oficiales las lenguas aborígenes. Miren los modales de estas niñas quechuahablantes, comentó. Un trabajo muy flojo Si bien el portal del Congreso revela que Hilaria Supa tiene registrados 43 proyectos de ley en la presente legislatura 2008-2009, casi todos han sido suscritos colectivamente por la bancada del Partido Nacionalista. De acuerdo con el registro consultado por este diario, Supa sólo ha presentado dos proyectos con autoría propia, como son la Ley General de Sanidad y la norma que propone crear la Comisión de Administración de bienes del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco. En su haber figuran además proyectos derogatorios de importantes normas que el Ejecutivo formuló en mérito a las facultades para legislar en materia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.






















![Explicações sobre alguns pontos das "Orientações para a escrita do nosso idioma" [1982]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322a17a078ed8e56c0a7fa2/explicacoes-sobre-alguns-pontos-das-orientacoes-para-a-escrita-do-nosso-idioma.jpg)