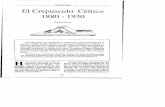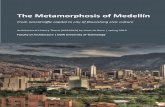Leeser Rosenthal (1794-1868) / Bibliotheca Rosenthaliana (founded 1880
Medellín 1880-1930: los tres hilos de la modernización
Transcript of Medellín 1880-1930: los tres hilos de la modernización
Medellín 1880-1930: los tres hilos dela modernización
1. Urbanidad y procesos “civilizatorios”
Esta ponencia, a pesar de su título, y es laprimera advertencia que debo hacer, se centra enla experiencia de Medellín entre 1880 y 1930,cuando la ciudad pasó aceleradamente de ser unpequeño centro comercial y administrativo a versea si misma como una ciudad moderna, industrial yprogresista. Su proceso fue paralelo al de otrasciudades colombianas, como Bogotá, Cali,Barranquilla o Manizales, que se transformarontambién durante estos años, con ritmos a veces muydiferentes y con un aparato de representaciones yformas de sensibilidad también distintos. Lascomparaciones entre estas experiencias debenhacerse, para evitar subrayar rasgos excepcionalesinexistentes, pero también para evitar encontraren cambios similares en ciertos elementos, enespecial los que tienen que ver con lasestructuras físicas, procesos idénticos: lasculturas urbanas fueron en mi opinión, que nopodré sustentar en detalle, más diferentes que losprocesos de desarrollo de los servicios públicos oque las transformaciones de indicadores socialesmensurables, como el crecimiento de la población oel cubrimiento del sistema escolar. Esasdiferencias en las culturas urbanas se prolongan
en muchos casos hasta hoy, y algo tienen que vercon las dificultades concretas con las quenuestras ciudades asumieron esa modernizaciónimitativa de los primeros cincuenta años de estesiglo y se enfrentaron luego a la crisis deloptimismo progresista en los últimos veinte años.Y lo que lamento de no ampliar las comparacionesentre las ciudades colombianas es aún máspertinente con respecto a la necesaria comparacióncon los procesos de modernización y civilizaciónde las ciudades latinoamericanas. Entre 1880 y 1930 Medellín vivió un período decambio que percibimos hoy como inusitadamenteconcentrado y rápido. Don Luis Ospina Vásquez fuequizás quien primero llamó la atención, en sulibro de 1954, sobre esa década un poco delirantey llena de quimeras literarias y progresistas de1890, retomada ahora por Jorge Alberto Naranjo, enel campo de la historia literaria, como los añosen que el relato antioqueño alcanzó su madurezinicial. Lo escrito sobre esos años de la ciudad,entre tanto, se ha vuelto inmenso, y la historiade Medellín, en todas sus facetas, es uno de losdeportes locales de más frecuente práctica. En el breve texto de esta ponencia no trataré deresponder a los interrogantes que hoy se planteanlos historiadores acerca de las causas del rápidodesarrollo económico de la región, ni evaluar yponer en su justo término las descripciones sobresu progreso o su tradicionalismo, su democracia osu exclusivismo. Me limitaré a seguir tres hilos,con la idea de que de alguna manera se entrelazan
en forma que hasta ahora no se ha destacado. Lostres hilos son el desarrollo de una imagen deciudad moderna y los esfuerzos para poner enpráctica, en forma planeada, unos ideales de vidaurbana; el proceso por el cual se intentó educar ala población para esa vida urbana (y el “se”apunta a un sujeto probablemente inexistente, o almenos múltiple), y a la forma como la literaturatrató de encontrar su punto de inserción en esaciudad en proceso de modernización y civilización:como trató, por una parte, de encontrar, cada díaen forma más difícil, su puesto en una ciudad queen la medida en que progresaba empezaba a rompercon su inicial fascinación con la letra, y laforma como vio ese proceso de modernización ycivilización.1
Son tres discursos que encontraron su expresión enalgunas obras paradigmáticas. Ricardo Olano,empresario en finca raíz, industrial y promotor1Estos discursos se encuentran en la base de trabajosespecializados de diversos autores. Catalina Reyes, en La VidaCotidiana en Medellín, 1890-1930 (Bogotá, 1966) y Patricia Londoño, handestacado y analizado los textos de las manuales de urbanidad,Fernando Botero y Verónica Perfetti han trabajadoexhaustivamente los programas de desarrollo urbano, JorgeAlberto Naranjo ha empezado a desenterrar la inmensa producciónliteraria del siglo pasado y comienzos del presente y AlbertoMayor, en su libro ya clásico sobre la Escuela de Minas, Ética,trabajo y productividad en Antioquia, (Bogotá, 1989) desarrolla endetalle y en clave weberiana el proceso de “disciplinamiento”de los sectores obreros. Fabio Botero Gómez, en Un siglo de historiade Medellín, Medellín, 1995, ofrece una visión sorprendentementeamplia y rica de los procesos culturales y urbanísticos deMedellín, aunque elaborada y organizada en forma muyincompleta.
del desarrollo urbano de la ciudad, nos ha dejado,fuera de algunos cuentos, varios volúmenes dediarios en los que consigna la visión progresistay utilitaria que se encarnó en la Sociedad deMejoras Públicas y en la revista Progreso quedirigió durante muchos años. Tomás Carrasquilla,de Frutos de Mi Tierra a Grandeza y Ligia Cruz, dejó en susnovelas urbanas el texto de un irónico entusiasmopor el progreso y una sátira a la simulación queparecía venir inevitablemente con el crecimientode la ciudad. Tulio Ospina Vásquez escribió en1910 el Protocolo Hispanoamericano de la Urbanidad y el BuenGusto, uno de los varios tratados de urbanidadpublicados en la ciudad en estos años, pero el quevieron sus contemporáneos como paradigmático.2 Nose agotan los discursos modernizadores en estosautores: un cuadro más completo debería incluiruna cuarto vertiente, la de los políticos delconsenso modernizador, encabezados por CarloséRestrepo, quien llegó a la presidencia de larepública proponiendo un movimiento que sirvierade algodón entre los dos vidrios de liberales yconservadores. Y segunda advertencia casiinnecesaria: el texto de hoy, más que tratar depintar el panorama en toda su complejidad yriqueza, esbozará solamente algunas líneas defuerza muy simples.
2Además del libro de Tulio Ospina Vásquez, en 1935 ArgemiraSánchez de Mejía publicó el Libro del Ciudadano, que resultóganador en el concurso que hizo la Sociedad de Mejoras Públicaspara la elaboración de un texto escolar de cívica y urbanidad.
Los tres discursos se traban esencialmente en lamedida en que son tres líneas de desarrollo de unanueva sensibilidad social, que conduce al controlde los hábitos y costumbres campesinos y sureemplazo por los que se definen como urbanos. Laconversión del montañero en hombre civilizado yurbano es, de un modo u otro, el objetivo dequienes estimularon estos procesos. La ciudadrequiere, para su funcionamiento, una actitud decooperación y una disciplina social que sefundamenta en la creación del espíritu cívico y seapoya en el progreso de la ciudad: la imagen deuna ciudad excepcional, por sus cualidades yvirtudes, tanto naturales como creadas, hace partede esta construcción conceptual y retórica.3 En muchos sentidos, los brillantes trabajos deNorbert Elias sobre el proceso civilizatorio, quetoman en cuenta ante todo el papel de las cortes ylas formas aristocráticas de conducta, puedenaplicarse con mayor fuerza a la vida de lasciudades. En estas las necesidades de lasociabilidad requieren con mayor fuerza lacoordinación mutua, el establecimiento de códigoscomunes de conducta, la previsibilidad de larespuesta del otro. Aunque el desarrollo, lainvención misma de las formas de conducta3La retórica de exaltación de las cualidades y virtudes deMedellín es bastante amplia: la ciudad de la eterna primavera,la taza de plata y otras denominaciones aludieron a la imagennatural de la ciudad, a la que se atribuía bellezaincomparable, a su clima y a algunas virtudes de sus gentes,como la limpieza, la cordialidad, la autenticidad, su talento ysu capacidad y disciplina de trabajo.
analizadas por Elias se da ante todo en lascortes, y aunque la familia, la iglesia y laescuela son usualmente las instituciones quepromueven su generalización, es la ciudad la quecrea un ámbito social en el que la interacciónhumana se hace continua y obligada, y en el que espreciso controlar con cuidado las formas en quelas propias acciones afectan la vida de los demásy prever como las acciones de los demás influyensobre mi vida. La adopción de horarios y medidaspara el tiempo del trabajo, el estudio o el ocio,el control de las basuras y desechos, el acceso alagua y más recientemente a otros servicios, laconstrucción de las viviendas teniendo en cuentala orientación y localización de las de los demás,la definición de áreas aceptables para eldesarrollo de ciertas actividades productivas,comerciales o recreativas, son situaciones en lascuales la ciudad impone una coordinación que en lavida rural era innecesaria, y que aunque pudo serinicialmente el resultado de una coacciónpuramente externa, se ha convertido en casi todaslas naciones de occidente en algo asumidointeriormente por los individuos, en forma muchasveces totalmente inconsciente o inadvertida. Lasmismas instituciones señaladas antes -iglesia yescuela- encuentran en la ciudad el campo adecuadopara el ejercicio de sus funciones, en la medidaen que la mayor densidad humana facilita laextensión de su impacto a masas cada vez mayoresde personas y permite incrementar el tiempo quelos niños, sobre todo, pasan en instituciones
educativas y sociales centradas en la creación deformas de conducta que ya no se basan, como las dela familia, en fuertes lazos de afecto osentimiento o en complejas y a veces aterrorizadasinteriorizaciones de la autoridad paterna, sino enla previsibilidad racional del efecto delcumplimiento de unas normas y patrones generalesde conducta. El auge de los manuales impresos decívica, cortesía, urbanidad, etiqueta, buenasmaneras, buena conducta o buen tono, desde suaparición en el renacimiento europeo hasta losbest sellers de nuestros días, es una señal de lanecesidad creciente, a medida que aumenta la vidaurbana y con ello el contacto entre grupos depersonas más amplios, de generalizar unas normasritualizadas y previsibles de conducta a toda lasociedad.4
Los términos mismos adoptados en la mayoría de losidiomas occidentales para designar uncomportamiento adecuado recogen las señales de surelación con la ciudad: la palabra “urbanidad”proviene, como es sabido, del término latino paraciudad, la “urbs”: es la conducta apropiada delos habitantes de la ciudad.5 Aunque la palabra
4 Existe una extensísima bibliografía sobre los manuales deurbanidad en Europa. En Colombia apenas comienzan a estudiarse.Ver, para Colombia, el artículo de Patricia Londoño “Cartillasy Manuales de Urbanidad y del Buen Tono”, Credencial Historia, No95, enero de 1997.5 Que en el caso de Antioquia se contrapone muy claramente a laidea de las formas de conducta de origen rural: “montañero” esel que carece de los refinamientos de la ciudad. Aunque este esel sentido dominante de la expresión, a comienzos del siglo XX
“cives” -de la que provienen civilización ycívico- designa originalmente a un súbdito delestado romano, su sentido incluye rápidamente elde “ciudadano”, en el que la membresía en elestado parece provenir del hecho de pertenecer auna “ciudad”: hoy al hablar de civismo o delespíritu cívico entendemos que nos referimos avalores que tienen que ver con el comportamientoen la ciudad. De este modo “civilización” y“ciudadanía” se vuelven parte del mismo ámbitosemántico, en el cual también se sitúan laspalabras derivadas de la palabra griega “polis”,que también quiere decir ciudad. De allíprovienen la política, por una parte, como cienciao actividad de gobierno del estado, pero también“policía”, término que durante la época colonialse refería al conjunto de normas del orden de laciudad y luego se restringe al organismo encargadode mantener el orden. En inglés los tres gruposde conceptos afines mantienen una similitud muyestrecha: polity, buenas maneras, policy ypolitics, política, y police. 6
se matiza su utilización, en la medida en que en una incipientecrítica de la vida urbana construye la imagen del montañeroauténtico, veraz, sano y religioso frente a la capacidadsimuladora, a la degeneración o la inmoralidad del habitanteurbano. 6 Sobre el desarrollo de estos conceptos, además de los viejosdiccionarios, pueden verse los libros de Raymond Williams,Keywords y Alain Montandon, Dictionnaire raisonné de la Politesse et du savoir-vivre, París, Seuil, 1995 y el artículo de Lucien Febvre,“Civilisation. Evolution d’un mot et d’un group d’idées”, enCivilisation. La mot et l’idée, París, 1930, actualizado por EmileBenveniste, “Civilisation : Contribution a l’histoire du mot”,
2. Los rasgos básicos del proceso de urbanización
Para percibir el contexto en el que se producenlos esfuerzos de civilización aludidos, vale lapena recordar dar algunos datos externos, quepermiten evocar las magnitudes del cambio.Medellín es en 1871 una aldea de 20000 habitantes.que alcanza unos 65000 habitantes en 1912 y 145000en 1938. Entre 1880 y 1910, mientras la ciudadpasa de unos 40000 a 60000 habitantes, eldesarrollo físico urbano está marcado por lasinversiones físicas esenciales de desarrollourbano: instalación de energía eléctrica,teléfonos, acueducto cubierto, tranvías, taxis yautomóviles, 7un primer parque de recreaciónmasiva, dos grandes teatros, con capacidad totalde 8000 espectadores, la llegada próxima del tren.Inversiones sociales: barrios para obreroscuidadosamente diseñados, apertura de los grandescolegios de educación secundaria, controlados ensu mayoría por ordenes religiosas reciénen Problemes de lingüistique générale, París, 1966. Es interesanteseñalar que la “cultura”, a veces contrapuesta y a vecesidentificada con la “civilización”, y a cuyo ámbito semánticopertenece la idea de la persona que se comporta bien o “culta”,alude es a la actividad agrícola: la cultura es lo que produceel cultivo de la naturaleza, incluyendo la propia naturalezahumana. Cortesía proviene, como es evidente, de la “corte” realo nobiliaria del siglo XVII y XVIII. (V. Diccionario de autoridades yCorominas, Diccionario Etimológico).7Carrasquilla se refiere en 1913 a “esta automovilitis aguda quenos acomete actualmente a los medellinitas”.. , “Los autos”, enAcuarelas y Discos Cortos, 195
importadas de Europa, sistema escolar que lleva aalfabetización casi total de población, manicomio,matadero y plaza de ferias, hospital de SanVicente de Paul, Escuelas de Bellas Artes y deAgricultura. Cambios en usos y costumbres: las mujeres salen alas calles, las escuelas de comercio enseñan afuturas empleadas y dependientes y en las fábricaslas mujeres constituyen la mayoría de la mano deobra. Y se refinan los mecanismos de control,organización y pensamiento urbanos: El consejomunicipal ve reforzados sus trabajos y esfuerzoscon la actividad de la Sociedad de MejorasPúblicas y finalmente, en 1913 y después de 20años de vacilaciones, la adopción de un Plano dela Ciudad Futura con funciones reguladoras. Sonlos años de fundación de las principalesindustrias: textiles, cerveza, gaseosa,chocolates, galletas, fundiciones metálicas,empaques. Surgen los periódicos diarios y en elterreno literario, la situación es casi delirante:revistas, imprentas, miles de cuentos y centenaresde novelas, dejan una imagen de lo que estáocurriendo, pues, contra la idea usual, la granmayoría de los literatos hacen literatura y enespecial novela urbana.
I. Hacia la ciudad moderna
La idea de que Medellín puede, a pesar de sucarácter secundario y periférico, volverse unaciudad moderna parece surgir hacia 1880 y
afianzarse rápidamente, en medio de reiteradasllamadas al “progreso” y la “civilización”. Lamodernización requiere el esfuerzo colectivo, queen la etapa inicial puede verse como político. Enefecto, los principales impulsores del progresourbano, como los que en 1899 fundaron la Sociedadde Mejoras Públicas, eran personajes como CarloséRestrepo, Pedro Nel Ospina y otros que nodesdeñaban el ejercicio de la política ni losaltos cargos. Pero pronto se fue imponiendo laidea de que el progreso urbano dependía ante tododel apoyo de ciudadanos notables, de un patriciadoque era más confiable mientras menos tuviera quever con al política: “El concejo debe estarcompuesto de ingenieros, médicos, hombres denegocios, abogados, arquitectos, industriales. Nose ve que papel pueda hacer un político en unconcejo municipal” dictamina en 1930 RicardoOlano.8 En 1917 había visto esto como un trabajomancomunado del Concejo y la Sociedad de mejoraspúblicas, que ya había avanzado mucho y que podía,si continuaba, hacer que en diez años Medellínllegara “a tener la hermosura y las comodidades deuna ciudad moderna”. Central en este proceso es laeducación de la población. En 1924 el presidentede la sociedad de Mejoras, y ex presidente deColombia, Restrepo, asegura que la SMP ha logradocrear “esas virtudes de civismo, cooperación ysolidaridad, que vivieron tan lejos de nuestrolenguaje y de nuestras obras. Nos ha enseñado a
8Citado por Botero, Medellín 1890-1950, Medellín, 1996.
servir, que es aplicar a las relaciones civilesesta virtud evangélica que las encierra todas:caridad”9 Para 1938 la sociedad se sentía muysatisfecha en este campo y creía haber logrado “ladifusión del espíritu público”... “la concienciade la ciudad, el afán de embellecerla y hacerlaamable y grata para la vida se va extendiendo portodas las capas sociales. La palabra civismo en laboca y en la mente de un obrero tiene un valorextraordinario”.Dos elementos vale la pena destacar en el contextode este argumento: uno de ellos es que el ideal deciudad promovido incluyó siempre, como un elementocentral, el impulso cultural y educativo. Aunquelas inversiones globales principales se hicieronen infraestructura vial y productiva, laproporción del gasto asignado a obras como elBosque de la Independencia, el Instituto de BellasArtes, donde el pueblo aprendería música clásica ypintura, y el Teatro Municipal, fueron máselevados que en prácticamente ningún otro período:la ciudad, creían, debía ser “un centro de culturasocial y escuela de buen gusto”. El segundo punto fue el establecimiento del planode Medellín futuro, con el cual la municipalidadpretendió, desde 1913, y después de más de dosdécadas de debates, regular el crecimiento físicode la cuidad. A pesar del cumplimiento muy parcialde sus normas y de la frecuente modificación, paracompensar su rápida desactualización y también
9Id, p. 42.
ceder a presiones de sectores privados, estuvo enla base de un desarrollo relativamente ordenado dela ciudad hasta 1930.
II. Educando las masas
La educación para la vida urbana incluye variasorientaciones y sectores. Menciono, sin detenermeen ello, la gran importancia que tuvo en la ciudadla conformación de un sector de ingenieros yadministradores, educados en buena parte en laEscuela Nacional de Minas, y que tuvieron graninfluencia en la cultura de instituciones como lasEmpresas de Servicios Públicos y algunos sectoresindustriales y políticos. Menciono también elfuerte impulso a la educación artesanal, impulsadotanto por entidades externas como por los gremiosmismos de artesanos. Ambos procesos han sidoanalizados con bastante detención por AlbertoMayor. Quiero simplemente tomar como un ejemplo deeste esfuerzo educativo el impulso a la urbanidadmisma, a la educación expresamente orientada a lavida en comunidad. Como lo recuerda Patricia Londoño, desde mediadosdel siglo XIX las clases altas colombianas, cadadía más ricas y con mayores vínculos comercialescon Europa, mostraron preocupación por mejorar susmodales, lo que se tradujo en la popularidad delos Manuales de Urbanidad. Aunque desde 1836 habíaaparecido el primer manual escrito en Colombia, elauge de estos textos se produce en la década de1850. En 1854 el venezolano Manuel Antonio Carreño
publicó el suyo, que sería el más exitoso de todosy se sigue editando, con actualizaciones, hasta lafecha, y en 1858 Florentino González, procuradorgeneral de la nación, traduce y adapta -aunque muylevemente- el Manuel du savoir-vivre, de AlfredMeilheurat. Con estos manuales y otros disponiblesintentaron los dirigentes antioqueños iniciar laeducación de unas gentes que se destacaban por“duros e incultos”10 En Medellín el ex-gobernadorPedro Justo Berrío, quien epitomiza el esfuerzopor someter a los antioqueños a las reglas de lareligión, la decencia y el conservatismo, da élmismo, como rector de la Universidad de Antioquia,las clases de Urbanidad, asignatura que se difundeaceleradamente en escuelas y colegios durante elresto del siglo.Este afán de educación se inscribe dentro de unproceso del cual es posible identificar doselementos. Uno, el más obvio, es el de lapreocupación de los grupos dirigentes porcivilizar una población arisca y pendenciera.Otro, entrabado en formas más complejas, tiene quever con el desarrollo de una conciencia muyprecisa de la ubicación social propia y ajena. Losnuevos discursos de diferenciación social seapoyan, sin duda en la continuidad declasificaciones y percepciones ya vigentes en laépoca colonial, pero es la ciudad la que obliga a
10La expresión, citada por Patricia Londoño en “Cartillas yManuales de Urbanidad y del Buen Tono”, es de Manuel UribeÁngel.
redefinir la propia localización en una jerarquíasocial compleja.Así como a finales del siglo XVIII la mayormovilidad de los mestizos llevó a una concienciamayor de las diferencias étnicas y a unaproliferación de medidas discriminatorias y depleitos para hacer valer el respeto debido, laamplia movilidad de finales de siglo está detrásde las sutilezas de posición que se expresan contanta abundancia en la obra de Carrasquilla y losdemás novelistas. Los términos coloniales siguenvigentes, y una de las líneas de diferenciación demayor fuerza es la que distingue a negros y zambosde la población blanca. “Zambiar” es la formamayor de ofensa social, consistente en tratar aotro como de un grupo social inferior: Ligia Cruz,que viene de Remedios y se siente, como ahijada delos ricos de Medellín, igual a ellos, debe sufrirtodos los esfuerzos de su madrina por zambiarla ymostrar que no puede alternar con sus eleganteshijas. El término no dura más allá de los añostreintas, cuando recupera su sentido másdenotativo y neutral: es el término de negro elque a partir de esos años adquiere el carácter debase discriminatoria: a uno ahora lo negrean. En este mapa, los mestizos, que todavía en elcenso de 1912 forman la mayoría de la población dela ciudad, parecen desaparecer: lo que ocurre esque el mestizo, en la medida en que la fortuna ola educación lo lleva al éxito, entra al gruposocial blanco. Existen para las estadísticas, peropara la conciencia racial existen solo negros y
zambos, por un lado, y blancos por el otro. Sinembargo no es este el único elemento de división:a él se sobreponen las diferencias no definidascomo étnicas (aunque se traslapen con estas): elpueblo y la gente bien, los artesanos y loscachacos. Artesanos y pueblo son probablementezambos y negros, pero esta relación es másprobabilística que apodíctica. El ascenso delartesano blanco no tropieza con barrerasimportantes y se hace ante todo mediante laeducación.11 Y se plantea el tema alrededor delcual se desarrolla buena parte del discursocivilizador: el de la separación entre el hombredel campo y el de la ciudad, entre el montañero yla gente cultivada.No es exagerado decir que la obra urbana deCarrasquilla es esencialmente un análisis de lasdiferenciaciones sociales, de la separación entrecampesinos y ciudadanos, entre zambos y blancos,entre quienes dominan las formas delcomportamiento urbano y quienes actúan convulgaridad o cursilería. En unas cuantas páginas,y tomo los ejemplos exclusivamente de Ligia Cruz, se
11El ascenso de las Adarves lo narra Carrasquilla con todo ymoraleja: “Ai tengo las dos nietas de colegialas, de media yzapato y rompiendo lujo; y pienso mandalas al mejor colegio dela Villa, pa que aprendan la parte educativa uy vengan aenseñales orgullo a las ricachonas de aquí”..Años después, enMedellín nuevo, “una casa hermosa y confortable. Es el nido delos Adarves; de los Adarves, que están muy bien recibido ymejor emparentados; que aquí, como en todas partes, es eltrabajo honrado la más esclarecida ejecutoria”. Carrasquilla,Obras Completas, 620-22
encuentra la más amplia gama de expresiones: en unpárrafo que describe una fiesta, la serie adjetivanos habla de “sonrisas de buentono, ..genuflexiones elegantes,... tiesuracortesana... estiramientos imprevistos... foco degrandeza.. Los ñoes se sienten dones; elmontañero, un petronio consumado...Que filosóficoes el culto de la religión de la elegancia...”. Elpersonaje principal es descrito por las precisasurbanas con una variedad de epítetos: “montuna,hija de unos zambos mineros... Zambita máspretensiosa y antipática”, “horrible, espantoso,era el capote de la gente remediana” “ese animalde monte” “esas familiaridades tan vulgares de lospueblos”Sin embargo, en Carrasquilla el contraste entreelegantes y pueblo es irónico, y subraya lainautenticidad de los elegantes. “Doña Ernesta...es de la nobleza azul y requintada, originaria dela ciudad heráldica de Antioquia; pero como en sucasa nunca tuvieron un hediondo peso, hubo deconformarse con atrapar, todavía joven y no malparecida, al remediano acomodado....Al crecer sushijos, al verlos actuar en sociedad con lo másrico y significativo, fue el vértigo...Contado erael cristiano al que no tuviera por “jalapa”,“mañe” o “fatalidad”. Pertenecía, naturalmente, alClub Noel, a la Sala Cuna y a otras institucionesde virtud elegante y distinguida. Sus tésreligiosos, con motivo de algún consejo decofradía, eran a pura plata labrada y bombóneuropeo.”
Con ella contrasta el empresario rico perosencillo: “Es don Silvestre, magnate de muchofuste entre la gran plutocracia. Como se sabe, esoriundo de Remedios, muy fuerte en minería y encomercio, algo qué en rezos, y muchísimo en tute yen tresillo. Gasta en extremo con su familia, perose burla del tono y elegancia de su mujer y de sushijos. Aunque ha viajado, no ha cogido ningunafinura europea. Sin ser sabido ni leído, tienemucho conocimiento de la vida, muy buen sentidocrítico, y, por ende, mucha indulgencia yamplitud”Por eso, frente a la remediana pobre y deseosa deascenso social, ve la igualdad con su esposa y sushijas: “La conozco mejor que nadie; es boba,presuntuosa, coqueta y embustera: ¡como muchas deustedes!. ¡Sólo que ustedes están preparadas ensalsa y en bandeja de plata, y mi ahijada estácruda y en batea! Apenas la guisen y la sirvan,bien presentada, queda igual a muchas, casi atodas. Cambiarle el vestido de pueblo y ponerlabonita es cuestión de un día”. Aunque su esposaprotesta -“yo nunca he sido montañera, ni fea nimañé”- don Silvestre decide convertir a la ilusaLigia Cruz en una dama y su Pigmalión es unacosturera local, llena de inteligencia y buensentido, que queda encargada de enseñarle “todaslas paradas de una muchacha filática”. La niñaaprende todo, hasta a hablar en bogotano, ytriunfa en el gran baile: es un triunfo falso,pues simplemente se ha convertido en otra cursi,como las que la rechazaban.
La voz de Carrasquilla en estas novelas llenas decomplejas movimientos sociales afirma finalmentela apertura al ascenso basado en el talento, eléxito y las virtudes personales: “si los negrostriunfan, vivan los negros”. “Porque la educaciónsocial no es privativa de clases determinadas,; seven pulidos entre las gentes sencillas, ygroserotas de cargazón entre “el buen tono”. Lasapariencias y los protocolos urbanos, sin lacultura del alma, sin la aristocracia deltemperamento, sólo producen esa desproporciónrisible que se llama cursilería, y que muchosconfunden con la vulgaridad franca, que nopretende nada. Lo cursi cabe más en los ricos yentonados que en cualesquiera otros grupos; más enla ciudad que en la aldea...y perdónese esteparéntesis, en obsequio de la caridad.”Cuando aparecen los Cruz, son un modelo de afecto,autenticidad, sinceridad, honradez, trabajo: lasverdaderas virtudes de la cultura antioqueña. “Esgente pobre, pero muy respetable, muy formal, muygente...”Este discurso es relativamente extendido en elpaso de siglo. Casi todos los novelistas parecencompartirlo: en ellos la elegancia, el afán deascenso social, se identifica con la ridiculez ycasi siempre son algunas damas preciosas las quellevan a esposos o hijos a la catástrofe por elafán de aparentar. Paralelamente, el discursosocial, el de los educadores y dirigentessociales, subraya también las posibilidades deascenso, pero sujetas al desarrollo de las
virtudes propias del trabajo, la disciplina y elsometimiento a las normas sociales. El triunfoestá al alcance de todos, siempre que noidentifiquen ese triunfo con la adopción de unafilosofía del lujo y la ostentación y que noabandonen los valores tradicionales de la familia,el trabajo y la religión.12 Y por ello se vuelvetan importante la urbanidad: ante una perspectivade debilitamiento de las distancias étnicas yfamiliares, aceptada por este progresismo tantradicionalista, hay que reconstruir un mundodigno de trato, el mundo de la gente educada.El manual de urbanidad debe adecuarse a estecontexto: debe ser base para una nuevadiferenciación, más que simple confirmación dedistinciones naturales, y sus normas deben cobijara ricos y pobres. El de Florentino González,aunque fue publicado en Medellín en 1883, resultademasiado elegante e incongruente. Aunque no heencontrado textos que señalen como se reaccionólocalmente a sus enseñanzas, eraextraordinariamente restrictivo: en su breve textosubraya la relación con príncipes y duquesas, elcomportamiento en los salones, el buen tono, lasociedad escojida, la distinción en la ropa. “Sereconoce a un hombre distinguido en lo fino de suropa blanca...” “La mujer casada puede llevar un12El dominio del savoir vivre incluye, por supuesto, el manejodel comedor y la cocina. En 1907 en Medellín se publica -por laLibrería de Carlosé Restrepo- un tratado de cocina, de ElisaFernández y luego siguen apareciendo. El de Sofía Ospina Pérez,sobrina de don Tulio Ospina Vásquez, ha tenido y sigue teniendorápidas reediciones.
collar de diamantes”. Carreño, en su formainicial, resultaba también excesivamenteformalista y ceremonioso, aunque menosaristocratizante que el francés. Por su parte elProtocolo, escrito por Ospina Vásquez, pretendecubrir mejor el campo local y responder a lavisión que tiene de la sociedad antioqueña. En suopinión, la urbanidad y el buen tono son simpleexpresión de sentimientos innatos en la humanidad,modificada por las costumbres de la cortesanía:esta, que es variable, evoluciona, pero en elsentido de “suprimir las prácticas complicadas ypresuntuosas”. Esto es aún más cierto enHispanoamérica, donde varios factores hacen que elformalismo ceda a la sencillez: un factor esenciales en su opinión -y esto coincide con la visiónque tienen los dirigentes antioqueños de suregión- la “ausencia de una clase rentista ydesocupada, cuya primera preocupación suele serrefinar la etiqueta”. Pero, aunque las clasessociales superiores han dominado una cortesaníasimple y adecuada, las “clases populares,descendientes en gran parte de indios y negros,cuyos abuelos eran salvajes hace apenas dos o tressiglos, se hallan atrasadísimas en materia decultura: motivo poderoso para que nos esforcemosen educarlas”. Por ello, la obra esta dedicadaante todo a “quienes se han elevado a posicionesque requieren más cultura y urbanidad de las quecorrespondía al medio en que se criaron”. 13
13Ospina, Protocolo, iv y v.
Este modelo del proceso de educación de las masasno fue el único, pero el grupo dominante, y enesto hay que incluir a quienes como TomásCarrasquilla, aprueban un modelo de cortesaníaburgués y sin excesos, imitable por todos más bienque diferenciador. Por supuesto, la contradicciónes inevitable: el buen tono no se advierte sinopor la tendencia a singularizarse, y es fácilencontrar en el Protocolo hispanoamericanoelementos aristocratizantes y discriminatorios.Pero mientras dominan el orden, la religión y elpartido conservador, los dirigentes antioqueños nose inquietan por cierto progresismo social, y susgrupos dominantes tratan de moverse en un caminointermedio: catolicismo, pero sin fanatismo.Restrepo insiste en la Sociedad de San Vicente dePaul: hay que dar las ayudas sin condiciones decreencias, evitar el sectarismo. Y el proyectosocial trata de incluir a los liberales: es elrepublicanismo en política, el civismo, el impulsoa la educación. Por supuesto, y justamente en lamedida en que trata de incorporar masivamente lafuerza del catolicismo para disciplinar losobreros, compite con intentos integristas que nopuede impedir, y que se van a imponer cuando elsistema político nacional, al moverse en sentidoliberal y radical, amenace las bases del poderlocal: entonces el republicanismo perderá todopoder, y entrará a predominar una estrategiaconservadora y más estrechamente paternalista.
Pero esto corresponde esencialmente al períodoposterior a 1930.
III. Los mundos de la literatura
A mediados del siglo XIX, las descripciones deMedellín subrayan su hostilidad a todo lo quesuene a cultura: Según Saffray, lo único queimporta allí es el dinero, que borra todas lasdiferencias y todos los pecados; según EmiroKastos, es imposible sacar a las gentes de suobsesión por hacer fortuna y el poeta local,Gregorio Gutiérrez González, escribe sus amargosversos en los que la censura a la obsesióncrematística local se apoya en la leyenda racistadel judaísmo antioqueño:
Y en esa tierra encantadora habitala raza infame, de su Dios maldita
Raza de mercaderes que especulacon todo y sobre todo. Raza impíaPor cuyas venas sin calor circulaLas sangre vil de la nación judía,Y pesos sobre pesos acumulaEl precio de su honor, su mercancíaY como sólo al interés se atiendeTodo se compra allí, todo se vende.14
14El texto hace parte del cuento “Felipe”, reproducidoparcialmente en Jorge Alberto Naranjo, comp., Antología del tempranorelato antioqueño, Medellín, 1995.p, 49
Con estos antecedentes, resulta sorprendente lavaloración que los grupos dirigentes comienzan adar a las letras hacia 1870 y que se va acentuandohasta el nuevo siglo. Proliferan las tertuliasliterarias, a las que van jóvenes de ambos sexos,comerciantes y tenderos, y, como lo narraburlonamente Camilo Botero Guerra en 1884, se dauna monstruosa incubación de poetas, que lleva ala proliferación de periódicos y revistasliterarias.15 Aunque la primera novela local apenasse publica en 1887, para finales de la décadasiguiente, una revista literaria, La Miscelánea,convoca a un concurso al cual se presentan 57novelas, que se añaden a las 12 o 15 que alcanzanla difusión de la imprenta. Todos escriben: en lasrevistas de la última década de siglo -y estaciudad de 40000 habitantes ve la publicaciónsimultánea de cuatro o cinco revistas literariasmensuales- los principales orientadores de laopinión política, los dueños de las empresas deenergía y teléfonos, los empresarios, profesores yperiodistas, ensayan su capacidad para el cuento yla poesía. Recordemos simplemente que CarloséRestrepo y Pedro Nel Ospina, que llegarían a la
15Camilo Botero Guerra, “Furor Poético”, incluido en Naranjo,Antología...p, 113. Tanto Efe Gómez como Carrasquilla aludieron ala misma avalancha literaria: en “Domingo P.M”, un personajedel primero dice “Aquí todos quieren ser artistas, ya no hayquien cargue la herramienta”, frase que retoma Carrasquilla enuna carta de 1906: “Aquí ya no hay quien cargue la herramienta:todos somos genios y almas enfermas”. Carrasquilla, ObrasCompletas (Medellín, 1955), II, 769
presidencia de la república, son redactores derevistas literarias.Hacia 1890 lo que se publica es narracióncostumbrista y lugareña, con mucho énfasis en lopropio y limitada elaboración formal. La primeranovela urbana de éxito es la obra de Carrasquilla,Frutos de mi Tierra, publicada en 1896: no sólosubraya los rasgos de la ciudad sino las formascuasidialectales del idioma, con más radicalismoque Gutiérrez González, quien veinte años antesdecía no escribir español sino antioqueño. Después de 1900 se añade a la figura dominante deCarrasquilla, quien regirá el Olimpo literariolocal hasta 1940, un grupo de escritores coninterés en la psicología contradictoria depersonajes urbanos, encabezados por Efe Gómez,Gabriel Latorre, Lucrecio Vélez y Alfonso Castro,y en algunos casos un esfuerzo por incorporar lasformas y temas del modernismo, mientras queFrancisco de Paula Rendón y Eduardo Zuleta, comoel mismo Carrasquilla, harán la novela de laszonas mineras de Antioquia.16 En los años finales de siglo y la primera décadadel XX la literatura tiene una alta valoraciónsocial. Para los escritores, es oportunidad derealidad más alta que la vida misma, es origen designificación de la vida. Los escritores no tienen
16Es sorprendente, y un índice del desarrollo de formas desensibilidad muy típicamente urbanas, la frecuencia del tópicodel suicidio y de la drogadicción en las narraciones de losprimeros años del siglo; en las que fueron seleccionadas porJorge Alberto Naranjo el tema abunda.
vergüenza social, no se sienten, en una ciudad queevalúa continuamente la jerarquía social y lalocalización de cada persona en ella, de peorfamilia. Sin embargo, nunca los escritores dejaronel tópico de la incomprensión por un medioentregado a los afanes pecuniarios, aunque estelugar común perdió intensidad entre 1870 y 1915.Pero a partir de este año se esboza una rupturamuy fuerte entre el creador y su medio: para losescritores, en la villa de la Candelaría se da una“peculiar inopia en los cerebros”. Efe Gómez, Leónde Greiff y Fernando González expresan con mayorvirulencia el rechazo a esta sociedad de “tantoalmacén enorme, tanta industria novísima”, a losburgueses ventripotentes del marco de la plaza.Carrasquilla, en sus obras iniciales, rechaza lasimulación y el arribismo, pero comparte eloptimismo del progreso. Los que vienen rechazan elbecerro de oro y elogian la contemplación, el verfugarse los crepúsculos. Los recursos para lasrevistas, el aprecio del arte como creación decaeny empieza a subordinarse a la vida social: esrecreación y adorno. La ciudad filistea triunfa.Durante los treintas y cuarentas los escritores yartistas pasan a segundo plano, el control delproceso urbanizador por una visión integral de laciudad se debilita y se afirma el predominio de lavisión del progreso como desarrollo físico yproductivo.Así, la trabazón de los discursos modernizadores yeducadores comenzó a verse en dificultades, puesdentro de cada uno de ellos comenzaron procesos de
diferenciación y contradicción. Los dirigentes yorientadores de los procesos urbanos abandonarongradualmente la preocupación por la transformacióncultural y el discurso del desarrollo comoinfraestructura física se hizo dominante. En elcampo político, el dominio del consensorepublicano fue reemplazado por la contraposiciónentre la visión plebeya asumida por los sectorespopulares liberales y un reforzado autoritarismoconservador, que volvió a ver a las clasespopulares como sujeto de represión y manipulaciónreligiosa más bien que de educación. Y laliteratura se fue convirtiendo en la ocupación deminorías, bohemias o profesionales, peromarginales en el manejo y orientación de laciudad. El proyecto modernizador se disgregó, perosu impulso se mantuvo, así como los mitos socialesque se construyeron para alimentarlo, enparticular el recuerdo de la historia regionalcomo historia de consenso. Si nos preguntáramos,para terminar esta exposición, por los factoresque condujeron a las dificultades que se hicieronevidentes a partir de 1960, no sería excesivosugerir que algo tuvieron que ver con lacontinuidad y el éxito externo de un tipo demodernización que había perdido los rasgos queahora sólo la memoria mítica reivindicaba.
Jorge Orlando Melo