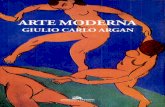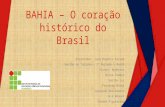Materialismo historico arte y alegoria
Transcript of Materialismo historico arte y alegoria
MATERIALISMO HISTÓRICO, ARTE Y ALEGORÍA EN “EDUARD FUCHS,COLECCIONISTA E HISTORIADOR” DE WALTER BENJAMIN
INTRODUCCIÓN
Walter Benjamin es un pensador complejo que normalmente
ha sido catalogado en dos etapas: una mística y otra
materialista. Sin embargo, es mi parecer que dicho autor
nunca pierde el afán místico en sus escritos, si no que los
matizó con los años, para así adecuar sus teorías con
aquellas de la teoría materialista. De ahí que sus escritos
sean muy místicos para Theodor Adorno o muy materialistas
para Scholem, pues su preocupación no estaba en identificar
el problema de la modernidad –lo cual hace con extrema
agudeza- sino que en buscar aquellos indicios, aquellas
huellas que nos indican cómo reconstruir la sociedad. Ello,
porque para Benjamin, como para los demás integrantes de la
Escuela de Frankfurt, el iluminismo “hace comparable lo
heterogéneo reduciéndolo a grandezas abstractas. Todo lo que
no se agota en números, en definitiva en el uno, se convierte
para la Ilustración en apariencia” (Adorno 63). Este tipo de
pensamiento, atribuido a los burgueses, tiene como trasfondo
la dominación del sujeto por sobre la naturaleza, lo cual
desemboca finalmente en la represión dentro del individuo de
lo que en él hay de naturaleza, transformándose toda
interacción en relación de poder y dominación, en tanto
coacción física, cultural e ideológica.
Como respuesta a este problema de la Ilustración y su
carácter de inevitabilidad en la modernidad ya absorbida por
este tipo de pensamiento, Horkheimer y Adorno intentan
resolver el asunto con el concepto de dialéctica entre
liberación y dominación, pues es a partir de esta forma de
pensamiento que lo totalizante se hace evidente para el
sujeto, quien al captarlo, puede hacer un intento de
redención. Ahora bien, ¿cuáles serían estos intentos? Para
Benjamin, hay diferentes circunstancias en las cuales podemos
encontrar indicios de esta dialéctica, como sería el arte
surrealista (politización del arte), la reproductibilidad
técnica utilizada para y con las masas, el lenguaje
mesiánico, la alegoría y el materialismo histórico, entre
2
otras. Además, el crítico alemán tiene una fuerte confianza
en los objetos, pues considera que en ellos el individuo
puede entender la dialéctica histórica y desde el nombre,
aquel que no violenta la naturaleza ni intenta imponer un
orden, se puede acceder a su esencia, comunicándonos
nuevamente con la naturaleza de forma armónica. Es importante
mencionar que a partir de este razonamiento, se reconcilian
los dos momentos en los cuales los textos de Benjamin han
sido históricamente divididos: su juventud mística y su
madurez materialista. Ello, porque, aún cuando lo que prima
es el objeto como realidad histórica y su función como
producción de un individuo, también es importante la relación
bilateral entre objeto y sujeto, donde este último se deja
llevar por el primero, no en un acto de contemplación, sino
de revelación.
Ahora, si bien estos conceptos benjaminianos están
dispersos en los diferentes ensayos que escribió durante su
vida, en el artículo “Eduard Fuchs, coleccionista e
historiador” (1937), se sistematizan varios de ellos a través
de la figura del coleccionista. De ahí que en este trabajo
3
tenga como propósito indagar cómo en la figura del
coleccionista dialogan los conceptos de materialismo
histórico, alegoría y lenguaje mesiánico, en función de
descubrir una nueva forma de contacto con la naturaleza y de
ahí una mirada crítica de la realidad y la historia. Se
establecerá, con el mismo objetivo, la relación de este texto
con conceptos presentados en los ensayos “Sobre el lenguaje
en cuanto tal y sobre el lenguaje del hombre” (1916) y “El
surrealismo. La última instancia de la inteligencia europea”
(1929). Ello, con el propósito de ahondar en el coleccionista
como figura que funciona de acuerdo a una dialéctica que se
opone al eje totalizante del Iluminismo y su afán de
dominación y categorización del entorno. Es decir, desde 1916
a 1937, si bien Walter Benjamin fue reestructurando la visión
de mundo respecto a cómo afrontar la modernidad, es mi
parecer, que hubo ciertas ideas constantes que marcaron su
teoría y que aunque se presenten como heterogéneas o
disonantes, estructuran sin embargo, una análisis coherente y
una posibilidad esperanzadora respecto al individuo.
4
Con este propósito, se observará en primer lugar, cómo
Benjamin articula el concepto de materialismo histórico a
partir de las colecciones y publicaciones de Eduard Fuchs.
Luego, se relacionará la figura del coleccionista/historiador
con la del artista surrealista y sus creaciones a partir de
la técnica del montaje. Ahí se discutirá también la
concepción de “iluminación profana” del texto “El
surrealismo. La última instancia de la inteligencia europea”,
como efecto de la apreciación de este tipo de arte, lo cual a
su vez se relaciona con la concepción materialista de la
historia. Por último, se ahondará en la relación entre
materialismo histórico, lenguaje mesiánico y alegoría, como
forma de afrontar la modernidad, relacionándolo con los
textos “Sobre el lenguaje en cuanto tal y sobre el lenguaje
del hombre” y con El origen del Trauerspiel alemán”.
CAPÍTULO I
“La cosificación no hace sólo opacas las relaciones tal como se dan entre los sereshumanos, sino que, además, los sujetos reales quedan encubiertos por la niebla.”
(Fuchs, Benjamin 99).
5
Eduard Fuchs (1870-1940) fue un coleccionista de
pinturas, caricaturas y grabados de contenido político, cuya
pasión por estos objetos comenzó mientras trabajaba en un
diario en Münich a cargo de la publicación humorística. Luego
de un tiempo, publicó innumerables libros en los cuales
mezclaba caricaturas de contenido político y erótico con sus
comentarios respecto a la recepción que de ellas tuvieron en
la época de su primera exposición. Para Benjamin, Fuchs
vendría a ser “el fundador de un archivo de historia de la
caricatura, del arte erótico y de los cuadros de costumbres
[y] pionero de la consideración materialista del arte”
(Benjamin, Fuchs 69). Se transforma entonces en un
representante del materialismo histórico en una época en que
el historicismo es la vertiente dominante y la forma en la
cual los eruditos estudiaban los objetos culturales. Sin
embargo, si bien Benjamin rescata a Fuchs en cuanto
coleccionista y porque desde ahí cuestiona la concepción
clasicista de arte, a al vez que se sitúa en una perspectiva
coherente al materialismo histórico, también entiende las
limitaciones de su persona histórica real, que perteneciendo
6
a la burguesía alemana, se entrapa en algunas discusiones
morales e históricas burguesas, disonantes con el
materialismo, aludiendo a que “el pathos que atraviesa la
concepción de la historia en Fuchs es el pathos democrático de
1830, cuyo eco como orador fue Victor Hugo […] y de este modo
estableció las tablas del moderno optimismo democrático”
(Benjamin, Fuchs 92). Un optimismo que consideraba que la
revolución burguesa fue la antesala a la revolución del
proletario, asunto que para Benjamin debía ser revisado, pues
era imposible que hubiese compatibilidad entre los intereses
del proletariado y la burguesía, por mucho que estos últimos
ostentasen ideas más liberales que sus compañeros.
Esto último tiene que ver con la moral burguesa de la
cual Fuchs es incapaz de desembarazarse, pues sus critica
apuntan contra la conciencia de la burguesía, no contra
aquellos elementos espirituales. Esto entra en conflicto con
un análisis materialista de la historia, pues la moral
burguesa se haya en el eje de la interioridad, por lo cual va
en contra de la concepción colectiva y de producción del
7
materialismo histórico. Es una moral que puesta “ahí bajo el
signo correspondiente al altruismo […] aconseja al proletario
que actúe de acuerdo con conceptos cuya vigencia beneficia de
manera mediata a sus co-propietrios, aconsejando sin más a
los no-propietarios que haga lo mismo” (Benjamin, Fuchs 97-8).
Con ello, se le impone a los trabajadores una moral burguesa
disfrazada bajo el concepto de altruismo, que aunque actúa de
manera inconsciente, igualmente propicia al capitalismo. Este
análisis que realiza Benjamin respecto a la revolución
burguesa, en cuanto “es decisivo mirar al espiritualismo
entretejido en las revoluciones de que hablamos. Sus hilos de
oro los tejió en efecto la moral” (Fuchs 97), tienen, en mi
parecer, su base en los artículos publicados por Marx Weber
entre los años 1904 y 1905, que luego fueron recopilados y
publicados bajo el nombre La ética protestante y el espíritu del capitalismo,
el cual sustenta el desarrollo del capitalismo occidental –
sobre todo del Europa- como consecuencia de una moral
protestante, donde cada individuo debe rendir el máximo de
acuerdo al talento que se le ha sido asignado. Con ello se
justifica no solo la aceptación del proletario como clase que
8
no debe revelarse, sino la figura del empresario como aquel
que le corresponde explotar al máximo su don de producir
dinero. Creo que Benjamin comprendió “la determinación del
influjo de ciertos ideales religiosos en la constitución de
una “mentalidad económica” de un ethos económico” (Weber 8).
Si bien Weber se preocupa de “los nexos de la ética económica
moderna con la ética racional del protestantismo ascético”
(8), lo esencial es el reconocimiento de que hay una relación
bilateral entre moral y economía, que no corresponde a una
visión espiritual o idealista de la historia, sino que
enriquece el estudio materialista.
Ahora bien, para entender con mayor claridad lo
expresado, es preciso fijar la atención en cómo Benjamin
desarrolla la contraposición entre historicismo y
materialismo histórico, pues a partir de ello, se comprenderá
tanto su alusión a Weber como la forma en que la figura del
coleccionista entra en concordancia con la tarea del
materialismo histórico. Para el filósofo alemán, el
historicismo presenta como un relato lineal y continua del
tiempo que conlleva a una comprensión de la tradición como
9
continuidad cosificada que “reporta los hechos culturales
como objetos desgajados de sus condiciones sociales de
producción y los eleva a contenidos de reflexión que, a su
vez, establecen un sentido determinado de la historia”
(Catoggio 290). Es decir, se ha producido una selección
previa de ciertos hechos culturales que se consideran
esenciales e importantes, en desmedro de otros, y han sido
fijados como una abstracción y cosificados, alejándolos así
de su contexto de producción. Dicho proceso refleja la
necesidad totalizadora de la Ilustración, que intenta abarcar
los procesos heterogéneos y diversos que componen el devenir
humano y unificarlo bajo un precepto determinado, el cual es
resultado de una lectura del pasado desde un discurso
dominante del presente. Esta lectura, que en un principio de
vio influenciada por el darwinismo,
durante el revisionismo, las consideración evolucionista
de la historia insistió más en el <<desarrollo>>, dado
que el partido no quería poner en peligro todo aquello
que había conquistado en su lucha con el capitalismo. La
historia adoptó rasgos formal y estrictamente
10
deterministas, dado que la victoria del partido <<no
podía dejar de producirse>> (Benjamin, Fuchs 91).
Se revela entonces que este orden y jerarquización de los
acontecimientos es finalmente un acto arbitrario que crea una
falsa concepción del individuo, donde “el problema mayor […]
es que una vez instaurado el concepto de esta manera lo que
hace es reproducir una falsedad inherente por generaciones
[…] es decir, el historicismo fundamenta lo que entiende por
cultura según los patrones de la lógica acumulativo del
capitalismo” (Catoggio 291). En otras palabras, esta
concepción de la historia tienen como consecuencia la falsa
concepción del la humanidad que subyuga al individuo bajo un
rasgo fetichista en cuanto recolección y cosificación de
acontecimientos culturales que son definidos y ordenados
desde el discurso dominante del presente.
Queda claro entonces que con lo que respecta al
historicismo, éste no respeta el contexto de producción del
objeto, pues es visto como abstracto, mas también es
importante el contexto en el cual pervive el objeto, es
decir, el momento en el cual el objeto está siendo observado.
11
Por ello, si bien la historia de la cultura se acerca al
materialismo histórico, no tiene la fuerza crítica para
desapegarse por completo del historicismo, pues si bien se
preocupa del momento de producción del hecho cultural, “no le
da a esta la fuerza de sacudirse dicha carga y tomarla en sus
manos” (Benjamin, Fuchs 81). Pues para el materialismo
histórico, el pasado se hace presente ante la observación del
objeto, su tarea “es llevar a cabo con la historia la
experiencia que es originaria para cada presente. El
materialismo histórico se dirige a una consciencia del
presente que hace saltar por los aires el supuesto continuo
de la historia” (Benjamin, Fuchs 72). Es esta dialéctica de la
historia en lo cual él está interesado, donde no hay relación
causal entre los objetos históricos propuestos y cada uno de
ellos trae al presente algo del pasado, creándose una
historia porosa, no lineal, pues el pasado está siempre
abierto. Lo importante respecto a esta mirada materialista y
por lo cual elige al coleccionista para explicarla, es la
fragmentación y resignificación que ello implica.
12
La tarea del coleccionista radica entonces en recolectar
objetos del pasado y posicionarlos unos al lado del otro
creando una nueva narración, que es justamente lo que hace
Fuchs en sus recopilaciones analíticas. Recoge las
caricaturas y las ordena según el análisis que él quiere
realizar respecto a ellas. Se descubre aquí una crítica a la
linealidad del historicismo, pues así como la labor del
coleccionista es tomar diferentes objetos y crear una nueva
narración con ellos, la tarea del historiador es tomar
aspectos del pasado y asumirlo en su objetualidad y a partir
de la historia latente que ese objeto presente, resignificar
los hechos históricos, pues “el objeto histórico no ofrece
vagas analogías con la actualidad, sino que se constituye
exactamente en la tarea dialéctica que la actualidad ha de
resolver” (Benjamin, Fuchs 83). Es decir, la esencia del
coleccionista/historiador está en experimentar la relación
con los objetos de otra manera, no a partir del autor ni de
la dominación del concepto iluminista; está en buscar la
verdad en los montones y darse cuenta que
13
todo arte y la ciencia que el materialismo histórico
perciba tiene procedencia que él no puede contemplar sin
horror. Pues todo eso debe su existencia no sólo al
esfuerzo de aquellos grandes genios que lo han ido
creando, sino también (en grado mayor o menor) a la
esclavitud anónima de sus contemporáneos. No hay ningún
documento de cultura que no sea al tiempo documento de
barbarie (Benjamin, Fuchs 80).
Este es uno de los objetivos de este tipo de estudio, hacer
surgir la otra historia, la de los silenciados por el
historicismo, lo cual sólo es posible si se considera tanto
el momento de producción como el objeto en sí mismo. De ahí
que la figura del coleccionista sea tan importante para el
filósofo, pues con él el pasado se presenta en el aquí y
ahora en su materialidad “como un objeto que se sitúa en
medio de nuestro camino y tenemos que modificar nuestra
trayectoria para no darnos de bruces con él; así es el pasado
para Benjamin, un objeto real, tangible y material”
(Hernández – Navarro 8). Fuchs entonces estaría realizando un
montaje de imágenes y objetos que articulan dialécticamente
14
la historia, creando una relación única entre presente y
pasado. Para ello se debe renunciar a la contemplación del
objeto como tal, para así hacerse consciente de la
constelación crítica en la que el fragmento del pasado se
encuentra con el presente. Es encontrar aquel objeto que
logre hacer saltar al continuum de la historia y traerla
delante de nosotros.
Lo importante, es que el historiador debe entender el
pasado como algo vivo y siempre presente que está
constantemente latiendo y dejándose ver por aquellos que
toman distancia de la historia transmitida por los vencedores
que portan el botín de los bienes culturales. El materialista
histórico, “en la medida de lo posible, [debe apartarse] de
tal trasmisión. Considera que es su tarea cepillar a
contrapelo la historia”. (Benjamin, Concepto de historia 138). Es
decir, desentrañar la barbarie que está detrás de estos
bienes culturales, los trabajadores, hasta ahora anónimos que
hicieron posible este “botín” y darles cabida en la historia.
De ahí la necesidad de hacer historia. Porque hacer
historia tiene que ver […] con “rescatar”, con hacer
15
revivir el pasado, hacerlo efectivo —y también afectivo
—. En cierto modo, lo que hacen […] es “conectar” ese
pasado que se encontraba olvidado, desconectado. Pensar
a contracorriente, ofrecer la corriente a esas energías
que quedaron desconectadas (Hernández-Navarro 6).
El historiador materialista debe romper la inercia de la
empatía por el vencedor y darse cuenta que ello implica
empatizar con aquellos que han dominado en cada época, por lo
cual debe entender que la obra del pasado no está nunca
cerrada y que si no pone atención en las grietas que se
suceden en la linealidad del historicismo a partir del
análisis de los momentos de producción y de su articulación
en el presente, “su historia no sería sino el poso que han
formado las cosas memorables descubiertas en la consciencia
de los hombres por una experiencia que, por tanto, no es una
auténtica, política” (Benjamin, Fuchs 81). De ahí que hacer
historia siempre ha sido una cuestión política, que hasta
ahora ha resultado beneficioso para la burguesía y que a
través de su discurso no ha hecho más que ayudar a la
subyugación de las masas y a la cosificación de la historia,
16
pues este pasado “siempre eterno” del que se compone el
historicismo, está ahí plasmado sin remedio, posicionado para
no ser modificado. Po eso la importancia de tomar estos
bienes culturales, posicionarlos en su medio de producción y
en los de recepción y rasgarlos para encontrar en ellos el
indicio vivo de aquella barbarie escondida tras este huracán
“que nosotros llamamos progreso” (Benjamin, Concepto de historia
140).
Entonces, el coleccionista (también el artista, como
veremos más adelante) estaría construyendo historia a partir
de la materialidad de sus objetos y de la presentación de
estas imágenes que son marginales a la concepción burguesa
del arte. Es decir, utiliza objetos que normalmente han sido
desestimados por la historia del arte, trae su pasado al
presente, para crear visual y físicamente una historia de lo
olvidado. He aquí la acción revolucionaria de este
coleccionista que “se propuso […] investigar un arte en cuyas
creaciones las fuerzas productivas y las masas se reúnen en
imágenes del ser humano histórico” (Benjamin, Fuchs 109). Es
decir, imágenes que a partir de su posicionamiento social
17
pueden traer el pasado al presente de forma fugaz, pero
tangible y crear una nueva constelación histórica que
descubre las humanidad tras estas litografías. Con este
gesto, el coleccionista además retrae el rasgo fetichista de
la historia, pues el pasado ya no es un acontecimiento
acabado e inamovible, sino que cada uno de los bienes
culturales pueden atraerse hacia el presente y redescubrirse
cuantas veces sea necesario y dependiendo del sujeto que las
rearticule, creando una historia abierta, múltiple y que
devela su manto político y revolucionario, que puede
restituir las injusticias pasadas.
CAPÍTULO II
Donde a nosotros se nos aparece una cadena de acontecimientos, él ve unaúnica catástrofe que constantemente amontona ruinas, arrojándolas a sus pies.
Este ángel querría detenerse, despertar a los muertos y reunir lo destrozado. (Concepto de historia, Benjamin 140)
Respecto a la figura de Eduard Fuchs y por qué es
elegido por Benjamin como representante de su teoría, dejamos
ya establecido por un lado que se encuentra atado aún a una
moral burguesa, lo cual nos ayuda a entender cómo se articula
18
el historicismo y por qué presenta restricciones para el
proletariado. Por otra parte, es importante además lo
coleccionado por Fuchs, aquellos objetos que si bien no son
considerados artísticos por parte del clasicismo, él agrupa
bajo su libro Historia del arte. Con este acto Fuchs desafía a la
concepción tradicional del arte, pues dota de significado
artístico a una forma de representación dirigida a las masas
y que no está hecha para contemplarla en museos. “Los
conceptos sobre los que la burguesía había desarrollado esta
concreta concepción del arte no cuentan para Fuchs: ni la
bella apariencia, ni la armonía, ni la aspiración a la unidad
de lo múltiple” (Benjamin, Fuchs 82). Ahora, si atendemos a lo
no dicho en esta frase, saltan a la vista algunos aspectos
importantes de la concepción benjaminiana del arte, que se
asocia finalmente a su postura de la politización del arte y
desde luego, se relacionan con la visión materialista de la
historia.
En primer lugar, nos referiremos a la unicidad, que
según Benjamin “el valor único de la “auténtica” obra de arte
tiene su fundamento en el ritual en el que tuvo su primer y
19
original valor de uso” (La obra de arte 94). Si bien sólo en el
arte sacramental de culto se crea una real conexión auténtica
con la obra, pues es el único instante en que el valor
cultual está en el aquí y ahora y por ende crea aura, para el
crítico alemán “the period of autonomous art that develops
along with bourgeois society and that detaches itself from
ritual, creating a specify type of perception (the
aesthetic), are summarized by Benjamin in the concept of art
with an aura” (Bürger 28)1. Es decir, el arte estético
contemplativo de los museos, de bella apariencia y armonía,
también tienden a la presencia del aura, la cual desaparece
con los aparatos de reproductibilidad técnica que “emancipa,
por primera vez en la historia universal, a la obra de arte
de su existencia parasitaria en el ritual” (Benjamin, La obra
de arte 95). No debemos olvidar además que Fuchs focaliza su
estudio en el análisis del arte de masas y en el estudio de
las técnicas de reproducción, pues para él “la caricatura es
un arte de masas; así, no puede haber caricatura si no existe
1 “El período del arte autónomo que se desarrolla junto con la sociedadburguesa y que se desafilia de lo ritual, creando así un tipo especial depercepción (la estética), es sintetizado por Benjamin en el concepto delaura” (Mi traducción).
20
una difusión masiva para sus productos; difusión masiva
significa difusión barata” (Benjamin, Fuchs 108). Además, no
hay que olvidar que las colecciones de Fuchs se basaban, en
mayor grado, en litografías, uno de los primeros métodos de
reproducción técnica, pues “a través de la litografía, el
dibujo fue capaz de acompañar la vida cotidiana con
ilustraciones” (Benjamin, La obra de arte 88). Se trata acá del
antecesor de la fotografía, que revolucionaría el arte al
acercarla a las masas y con ello ayuda a su democratización.
Para Benjamin, los procesos de reproducción técnica hacen
desaparecer el aura del objeto, con lo cual lo alejan de su
valor cultual y ritual, retirando
lo producido del ámbito de la tradición. Mientras
multiplica la reproducción, coloca su aparición masiva
en el lugar de su aparición única. Y, en la medida en
que le permite a la reproducción salir al encuentro de
su espectador en su situación actual, actualiza lo
reproducido. Ambos procesos llevan a una violenta
conmoción de lo transmitido, a una conmoción de la
21
tradición, que es el reverso de la presente crisis y de
la renovación de la humanidad (La obra de arte 89).
Para el filósofo, la pérdida del aura no es sinónimo de
tristeza, sino de alegría pues ayuda a la politización del
arte y a su democratización, es la revolución necesaria para
liberar a las masas de su opresión.
Ahora bien, al referirse a la emancipación del arte a
partir de la reproductibilidad técnica, para que ésta sea
posible debe haber un individuo que la realice, pues una
emancipación que ocurre naturalmente, vendría a ser más bien
una evolución. Por eso la real independencia no se produce
con la mera aparición de la técnica, sino con el uso que los
artistas hicieron de ella. Benjamin nunca pierde la confianza
en lo humano, pues tanto en la figura del coleccionista, como
en la del artista, debe haber una conciencia que se haga
cargo de la resignificación de los procesos. De ahí que si
recobramos la frase de Fuchs sobre su noción del arte como
algo distinto a “los conceptos sobre los que la burguesía
había desarrollado esta concreta concepción del arte [donde]
ni la bella apariencia, ni la armonía, ni la aspiración a la
22
unidad de lo múltiple [cuentan]” (Benjamin 82), nos acercamos
a otro punto crucial respecto a su idea del arte, que ya no
tiene que ver simplemente con la reproducción, sino con la
técnica utilizada por los artistas, que como veremos a
continuación, se asemejaría a la utilizada por el historiado
materialista y al coleccionista. Es la técnica del montaje la
cual está descrita aquí, en cuanto éste supone la
fragmentación de la realidad, para luego organizarla y
resignificarla en un nuevo escenario, donde lo importante no
es la unidad sintética, sino el procedimiento mismo de la
construcción y cómo cada fragmento se relaciona con otro,
creando así una constelación que integre las contradicciones
del objeto, pues se sabe que la presencia de un significado
único es imposible. Lo importante acá es la
descontextualización del fragmento para romper la linealidad
del tiempo. Además, era propio de los artistas surrealistas
(que son los que comienzan con el uso del montaje tal cual
Benjamin lo entiende), mezclar las diferentes técnicas de
reproducción para crear un nueva obra, como lo hace John
Heartfield, al intervenir una foto de Hitler en 1932, para
23
concientizar respecto a su figura2. Se entiende entonces que
con el montaje no se espera lograr una bella apariencia ni
armonía, sino un shock “that is aimed for as a stimulus to
change one´s conduct of life; it is the means to break
through aesthetic immanence and to usher in (initiate) a
change in the recipient’s life praxis” (Bürger 80)3. De ahí
este tipo de arte esté preocupado no solo de su producción,
sino también de la recepción que se tenga de la obra o mejor
dicho, del efecto que ella tenga en el receptor.
En su ensayo “El surrealismo. La última instancia de la
inteligencia europea” (1929), Benjamin hace una relación
bastante interesante entre las obras surrealistas y el efecto
que ellas producen en el receptor, denominándolo “iluminación
profana”, para diferenciarlo de la iluminación religiosa de
los poemas místicos. Este tipo de efecto tiene como propósito
intentar elevar lo cotidiano a un estado que se trascendiera
a sí mismo, ya no desde una iluminación espiritual, sino al2 A la fotografía propagandística de Adolf Hitler se le interviene eltorso, dibujando en vez de esófago, monedas de oro. Esto se mezcla conlas palabras: “Adolph – The Superman- Who Swallows Gold and Spouts Junk”(1932). 3 “el cual apunta a crear un estímulo que cambie nuestra conducta; es el medio para romper con la inmanencia estética y así iniciar un cambio en la práctica de la vida del receptor” (Mi traducción).
24
ordenar los materiales de tal forma que se produzca un shock
que le recuerde al receptor que lo normal es una convención y
no una realidad supra humana. Aquí está presente el afán de
Benjamin de hacer aparecer a la historia lineal como algo
fabricado y acomodada por los burgueses, pues el pasado no
son más que fragmentos, ruinas, puestas al azar unas al lado
de la otra a partir de las cuales surgen significaciones
diversas a partir de las grietas que estos elementos generan.
De esta forma, la manera de trabajar de los surrealistas que
consistía en superponer imagines al parecer inconexas a
partir del libre fluir del inconsciente, correspondería “al
hecho de cambiar la mirada histórica al pasado por otra
política” (Benjamin, El surrealismo 306). Para llegar a esta
iluminación, era necesaria la dialéctica de la embriaguez,
que sería responsable de situar al artista y receptor en un
estado tal, en el que pudieran acceder al redescubrimiento de
la historia. Aquí se nota la concepción estética de Benjamin,
donde le da énfasis tanto a la composición de la obra de arte
(estética), como a la recepción que ella tiene, además de
agregarle un componente importante de compromiso político al
25
considerar que, como el arte es un método de revuelta social,
su práctica como vivencia enriquece su función. Lo importante
es hacerle frente a las ideas de los burgueses de izquierda,
caracterizada por una “mezcla incurable de moral idealista y
de praxis social” (310). De ahí que el pensamiento
surrealista sea idóneo para dar esta batalla, pues al dejar
en evidencia las arbitrariedad de lo representado con lo
significado, desenmascara la historia también como un
constructo de la Ilustración. Por su parte, el historiador
debe hacer lo mismo que el artista surrealista, tomar
diferentes objetos, como aquellos que fueron relegados por no
pertenecer a la concepción dominante de historia –los hechos
personales, por ejemplo- y coordinarlos con acontecimientos
cosificados por el historicismo, para así crear algo nuevo en
el presente, donde “el resultado de esta construcción es el
que en la obra se encuentra resguardada y conservada la obra
de una vida, en la obra de una vida la época entera, y en la
época el curso de la historia>> (Fuchs, Benjamin 72).
De ahí la importancia de la elección de Fuchs como
ejemplo de la figura del coleccionista, pues trabaja
26
justamente con aquellos objetos que se alejan del arte
clasicista de la burguesía, ya sea por su contenido,
estructura o método de reproducción y los eleva a la
categoría de arte. Sus compilaciones y colecciones, ayudan a
la emancipación del arte y liberación de las masas. Además,
es crucial cómo este coleccionista trabaja el objeto, visto
éste “en la interpretación de lo iconográfico, en el análisis
del arte de masas, o en el estudio de las técnicas de
reproducción” (83). Aproximaciones todas, que serán
posteriormente esenciales para el estudio materialista de la
historia y del arte, pues se fija tanto en las
características de su producción como en las de recepción,
sobre todo si estamos hablando de un elemento dispuesto para
las masas.
Queda claro entonces que el historiador, el artista y el
coleccionista deben actuar como el ángel de la historia:
“despertar a los muertos y reunir lo destrozado” (Concepto de
historia, Benjamin 140), pues sólo así es posible lograr que
surja la discontinuidad del tiempo que libere a aquellas
voces que en algún minuto fueron acalladas. Estos “ángeles”
27
deben posibilitar así la revolución y liberación del
proletariado. A lo que aspira este tipo de dinámica
recolectora y resignificante es a liberar al individuo de la
sujeción a ciertos conceptos totalizantes que crean un
metarrelato excluyente y subyugador, que lo alienan y
cosifican sus relaciones. De ahí, que si bien hoy en día la
revolución comunista por la cual se aboga en el texto sobre
el surrealismo se vea menoscabada por lo que pasó en Rusia
con el stalinismo, creo que a lo que apunta Benjamin es a
algo bastante más profundo y constante: la revelación del
sujeto al discurso y a los efectos adversos de la modernidad.
Propone que a partir de la crítica de los hechos culturales y
de los acontecimientos presentes, el individuo pueda
liberarse de las trampas de la modernidad y ayudar a
revolucionar el mundo. Por eso sus textos son extáticos y
melancólicos a la vez, pues reconoce la miseria de lo que
denominamos progreso, pero tiene esperanza en la humanidad.
Algo inexplicable, si se considera su situación de judío en
la Alemania socialdemócrata y luego propiamente Nazi. Quizás
de ahí surgen su Libro de los pasajes, donde colecciona citas con
28
el deseo de rearmar la historia y mostrarle a los demás que
existen voces que están apagadas y olvidadas y que se
acumulan como ruinas bajo los pies del ángel de la historia,
pero que si se recogen y toman forma, pueden redimirse y
liberarlas.
CAPÍTULO III
“Lo alegórico irrumpe desde el fondo del ser para interceptar en su caminodescendente a la intención, y golpearla de este modo en la cabeza”
(Trauerspiel alemán, Benjamin 186).
Por último, con lo que respecta a la colección misma de
Eduard Fuchs, es importante relacionar el objeto mismo de su
colección: litografías de caricaturas, con la concepción
benjaminiana de historia, la cual se articula no a partir del
lenguaje propiamente tal, sino a partir de una constelación
de imágenes descontextualizadas que construyen una nueva
historia. De aquí surgen dos puntos importantes: relación
objeto – sujeto y la constitución alegórica de la imagen,
ambas relacionadas con la idea del pasado abierto que
revitaliza y revoluciona el presente.
29
Para Benjamin, el coleccionista no elige el objeto, sino
que “en general, los coleccionistas son dirigidos por el
mismo objeto” (Fuchs, Benjamin 106), por su constitución y por
alguna característica de su ser que da cuenta de la irrupción
de la linealidad temporal. En otras palabras, el
coleccionista, en vez de someter al objeto a la violencia de
un lenguaje estructuralista, deja que ellos expresen su
verdadera esencia. Lo que se encuentra en la base de este
argumento, es la crítica a la lingüística saussuriana “de que
la palabra sólo guarda una relación accidental con la cosa,
de que la palabra es signo de la cosa (o de que es un signo
de un conocimiento) que estableció por convención. El
lenguaje no da nunca meros signos” (Sobre el lenguaje 154). Esto
último, porque todo ser, ya sea animado o inanimado tiene un
lenguaje, que sería el equivalente a la comunicación de su
contenido espiritual y “el nombre que el hombre da a la cosa
se basa en cómo ella se comunica al hombre” (155). La palabra
divina no sigue creando, sino que resplandece en la
naturaleza cuando el individuo logra aprehenderla.
30
Si bien este texto concentra una visión mística de los
primeros años de Benjamin como crítico y escritor, sigue
teniendo vigencia y relación con sus ensayos posteriores de
corte materialista, pues si ponemos atención nos daremos
cuenta que para este filósofo lo más importante con respecto
al coleccionista, es que se deje atraer al objeto y
“abandonar una actitud serena, la típica actitud
contemplativa, al ponerse enfrente del objeto” (Fuchs, Benjamin
71). Esa actitud que aborda el historicismo, aplasta toda
posibilidad de dejar que ese objeto nos comunique su ser
espiritual, lo cual no haría otra cosa que alejarnos aún más
de la comunión con la naturaleza, que sería además, aquella
que encontramos en nuestro propio ser. Aquí hay un intento de
rescatar la comunicabilidad, es decir la posibilidad de hacer
comunidad, de conectarse con otros sujetos con los cuales
compartir experiencias y tener así un lenguaje en común. En
la modernidad esta comunicabilidad se a perdido debido al
capitalismo y a la cosificación de las relaciones humanas.
Hoy en día esta experiencia se puede dar solamente a través
del shock que sucede en la ciudad con el flâneur, en los medios
31
masivos o las imágenes. De ahí que los objetos coleccionados
por Fuchs sean caricaturas, o más bien sátiras políticas que
desde una mirada benjaminiana, pueden transformarse en
alegorías, la cual “no es una técnica lúdica de producción de
imágenes, sino que es expresión, tal como es sin duda
expresión el lenguaje, y también la escritura” (Trauerspiel
alemán, Benjamin 163).
Este concepto que aborda dentro de sí imagen y texto,
se relacionan además con la concepción de historia siempre
presente de Benjamin, en cuanto la alegoría se conciben
esencialmente como el arrancar un fragmentos de un elemento
de su contexto, quitándole así su significado previo y
creando una unidad vacía, tipo receptáculo, que se llena de
aquello el receptor le conceda. No hay correspondencia entre
significante y significado, pues “la ambigüedad, la
multiplicidad de significados es, rasgo fundamental de la
alegoría; la cual está orgullosa, como lo está el Barroco, de
la riqueza de sus significados” (Trauerspiel alemán, Benjamin
179). A partir de la alegoría, es capaz de verse la ruina que
es el pasado, la barbarie que en ella subyace en esta
32
posibilidad de sentidos que en ella se presenta. En cambio lo
simbólico totalizante, sería la imagen de la reafirmación del
historicismo.
Mientras que en el símbolo, con la transfiguración de la
caducidad, el rostro transfigurado de la naturaleza se
revela fugazmente a la luz de la redención, en la
alegoría la facies hippocratia de la historia se ofrece a los
ojos del espectador como paisaje primordial petrificado.
En todo lo que desde el principio tiene de intempestivo,
doloroso y fallido, la historia se plasma sobre un
rostro; o mejor, una calavera” (167)
La historia presentada por estas imágenes es la del
decaimiento, como el ángel de Klee y su estupor ante el
huracán del progreso, pero sin embargo el historiador, a
partir de una mirada crítica y dejando que el objeto se
pronuncie, puede entender en dicha imagen la forma de redimir
el ruinoso pasado, pues “la alegoría […] en su forma
elaborada, la barroca, supone siempre la existencia de un
corte […] ‘Dispersión’ y ‘reunión’ se denomina la ley de este
corte. Las cosas se juntan según su significado, pero la
33
falta de participación en su existencia vuelve a
dispersarlas” (191). Esto último produce un shock en el
espectador, el cual recoge esta dispersión alegórica y a
partir de ella reúne las ruinas y crea una nueva historia,
aunque sepa que luego esta “reunión” histórica podrá ser
nuevamente dispersada según el momento en el cual pervive la
historia.
El tratamiento dialéctico que Benjamin le da a lo
alegórico, en cuanto cada personaje, cada cosa y cada
situación puede significar cualquier otra, es también el que
se le da a la historia, por eso es importante traer el pasado
hacia el presente a partir de imágenes que logren expresar su
propio ser, pues es la única forma que se tiene de dialogar
con el pasado para redimirlo.
CONCLUSIONES
A lo largo de este análisis hemos logrado ahondar en los
conceptos de historia, arte, medios de comunicación, lenguaje
y alegoría, todo relacionado con la figura del coleccionista.
Éste nos muestra a partir de la construcción de
34
recopilaciones y de la elección de los objetos la posibilidad
de una historia abierta, con un pasado siempre al alcance de
aquel quien quiera recuperarlo. Ello, porque a partir del
análisis de estas imágenes, Fuchs toma en consideración tanto
el momento de producción como el de recepción actual, con lo
cual logra tener con este objeta aquella experiencia que le
es única al materialista histórico. Se proyecta entonces la
idea de que aún es posible hacer historia del pasado, pues
este ya no se presenta como algo eterno y acabado. Además, no
olvidar esta idea de la historia como imágenes u objetos
concretos que se montan unos al lado de otro, sin mediación
del lenguaje. Pues eso es la historia para Benjamin, algo
concreto que se presenta así, en su materialidad frente a
nosotros, en el presente y por eso puede ser manipulada y
ocupada para redimir la historia. El historiador debe crear
un montaje, igual que lo hace el artista.
Entonces, se desentraña dentro del texto el acometido
del artista, quien para politizar el arte, debe, igual que el
coleccionista, desgarrar los objetos de su contexto y
situarlo en otro, para así lograr un efecto de shock en el
35
espectador, quien podrá entonces darse cuenta de que toda
realidad social no es más que una representación. Esto puede
hacerse a partir del montaje, la alegoría o utilizando los
medios masivos, que en su esencia, acercan las reproducciones
a las masas, dándoles más herramientas para la revolución,
que vendría a ser lo que Benjamin –por la época en que
escribe- considera como solución al despotismo del
Capitalismo.
En definitiva, no sólo hemos dado cuenta de la
importancia de la figura del coleccionista en los textos de
Walter Benjamin, sino de cómo se relacionan con el artista,
el historiador y el crítico, todos quienes tienen en común
una labor política. Pues son ellos quienes deben sacar los
objetos, ya sean artísticos, textuales o bienes culturales-
de su funcionalidad para construir una nueva historia, que
reconozca la barbarie que hay detrás de todo progreso y que
le retorne la voz a los silenciados. De ahí que esta sea una
tarea política, pues se está hablando de remover las bases de
la sociedad, desgarrar los discursos dominantes para liberar
a los oprimidos y promover la revolución. Mas una consciente,
36
donde aquel que se expresa a través de la revuelta sea
receptor de la nueva historia, pero también productor, pues
sólo así es posible develar lo “olvidado” por las clases
dominantes.
BIBLIOGRAFÍA
Adorno, Theodor. y Horkheimer, M. Dialéctica de la Ilustración.
Valladolid: Editorial Trotto, 1998.
Benjamin, Walter. “Eduard Fuchs, coleccionista e
historiador”. En: Obras, libro II, vol. 2. Madrid: Abada, 2009. 68-
109.
____. “El surrealismo. La última instancia de la inteligencia
europea”. En: Obras, libro II, vol.1. Madrid: Abada, 2006. 145 – 162.
___. El origen del Trauerspiel alemán. Madrid: Abada, 2012.
___. “La obra de arte en la época de la reproductibilidad
técnica”. En: Estética y política. Buenos Aires: Editorial Las
cuarenta, 2009. 81-128.
___. “Sobre el concepto de historia”. En: Estética y política.
Buenos Aires: Editorial Las cuarenta, 2009. 129-152.
37
Bürger, Peter. Theory of the Avant-Garde. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 2011.
Catoggio, Leandro. “Benjamin y la tradición en fragmentos.
Una lectura hermenéutico-materialista del pasado como
potencial de significado ético para el presente”. En: El
pensador vagabundo. Estudios sobre Walter Benjamin. Madrid: Eutelequia,
2011. 289-313.
Hernández – Navarro, Miguel. “Hacer visible el pasado: el
artista como historiador (benjaminiano). En: Congreso Europeo de
estética. Sociedad en crisis. Europa y el concepto de estética. Madrid:
Noviembre 2010.
Weber, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. México:
Premiá, 1991.
38