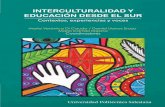Marginalidad y Educación
Transcript of Marginalidad y Educación
UNIVERSIDAD SEK
Marginalidad y educación:
una heurística en la teoría de la justicia de
John Rawls
Dr. Nelson Campos Villalobos
Profesor titular de Post Grado en la Universidad Sek
RESUMEN: En Una Teoría de la Justicia, John Rawls presenta una tesis
esclarecedora: una sociedad justa es aquella que es inclusiva,
porque toda persona cuenta para el conjunto, sin distinción de
raza, riqueza personal o posición social. Con ello, Rawls sienta
las bases para ir más allá que otras teorías políticas que tratan
de mejorar la condición de los marginados sociales, afirmando que
la compensación para aquellos que no son culpables de su condición
de marginalidad sería una obligación de la sociedad ordenada.
PALABRAS CLAVE: Educación, Marginalidad, Teoría de la Justicia,
John Rawls, Equidad
El tema de la educación se presta para un análisis desde esta
teoría, pues aquellos que reciben educación de mala calidad o
cuyas familias carecen de recursos para permitirles una educación
superior completa, no son culpables de esa situación y por ello
el Estado debería compensarlos de alguna manera racional y justa.
En este punto, Rawls definitivamente abandona la concepción de la
democracia -en la cual la mayoría es la que cuenta para las
decisiones de la burocracia- porque para él las minorías son
también importantes. Entendemos a la “marginalidad” en sus dos
acepciones sociológicas: como falta de integración social, y como
una posición de importancia secundaria o escasa. En una tercera
acepción educacional, en este artículo, “marginados” son
aquellas personas que se mantienen sin movilidad social debido a
la insuficiencia en calidad y cantidad de la educación recibida de
parte del Estado.
John Rawls constituye un buen referente para discusión de los
temas sobre equidad e igualdad. Este autor, bien conocido por
aportes a la justicia social, no necesita presentación entre los
especialistas.1 Sus trabajos son muy leídos entre juristas,
cientistas sociales y economistas, si bien en educación existen
escasas tesis académicas y hay pocas publicaciones que traten
sobre una aplicación de Una Teoría de la Justicia al ámbito que nos
preocupa.
Ésta, obra capital de Rawls, en su edición de 1993 del Fondo de
Cultura Económica (tercera reedición de 2002) es la que
1 Rawls perteneció hasta sus últimos años a la planta de profesores defilosofía política Harvard. Falleció el 29 de noviembre de 2002.
emplearemos en nuestras citas y para mayor comodidad, nos
referiremos a ella como TJ.
K. Lebacqz (83) considera que este texto desarrolla una
teoría “sólida y bellamente elaborada.” Por su parte, Ph. Van
Parijs (58) considera que la obra de Rawls es una alternativa al
utilitarismo, y que con la publicación de TJ, revolucionó a la
filosofía política anglosajona, la cual tuvo un renacimiento
espectacular. Basta con mirar la gran cantidad de ediciones que
han tenido las obras y artículos de Rawls desde entonces. Si bien
damos por conocida la teoría, es importante citar al propio Rawls
para que nos explique la argumentación que subyace en sus
postulados. En la citada obra, Rawls hace un resumen, una
anticipación de sus ideas, que conviene tener a la vista:
La justicia es la primera virtud de las institucionessociales, como la verdad lo es de los sistemas depensamiento. Una teoría, por muy atractiva y esclarecedoraque sea, tiene que ser rechazada o revisada si no esverdadera; de igual modo, no importa que las leyes einstituciones estén ordenadas y sean eficientes: si soninjustas han de ser reformadas o abolidas. Cada persona poseeuna inviolabilidad fundada en la justicia que incluso elbienestar de la sociedad no puede atropellar. Es por estarazón que la justicia niega que la pérdida de libertad paraalgunos sea correcta por el hecho de que un mayor bien seacompartido por otros. No permite que los sacrificiosimpuestos a unos sean sobrevalorados por la mayor cantidad deventajas disfrutadas por muchos. Por tanto, en una sociedadjusta, las libertades de la igualdad de ciudadanía se tomancomo establecidas definitivamente: los derechos aseguradospor la justicia no están sujetos a regateos políticos ni alcálculo de intereses sociales. La única cosa que nos permiteasentir a una teoría errónea es la falta de una mejor;análogamente una injusticia sólo es tolerable cuando esnecesaria para evitar una injusticia aún mayor. Siendo lasprimeras virtudes de la actividad humana, la verdad y lajusticia no pueden estar sujetas a transacciones. (19)
Estas declaraciones constituyen una admirable partida para el
desarrollo de las ideas de Rawls. Éste reconoce que, para validar
sus pretensiones, se requiere de la elaboración de una teoría de
la justicia. Para iniciar su cometido, expresa que una
sociedad es:
Una asociación, más o menos autosuficiente, de personas quereconocen ciertas reglas de conducta como obligatorias en susrelaciones, y que en su mayoría actúan de acuerdo con ellas…Hay una identidad de intereses puesto que la cooperaciónsocial hace posible para todos una vida mejor que la quepudiera tener cada uno si viviera únicamente de sus propiosesfuerzos. Hay un conflicto de intereses puesto que laspersonas no son indiferentes respecto a cómo han dedistribuirse los mayores beneficios producidos por sucolaboración, ya que con el objeto de perseguir sus finescada una de ellas prefiere una participación mayor que unamenor. (20).
Para evitar los efectos de los distintos conflictos de
intereses, Rawls entiende que son necesarios los principios. Antes
de entrar en este importante punto de la argumentación de Rawls,
examinemos su concepto sobre el objeto de la justicia:
De diferentes cosas se dicen que son justas o injustas: nosólo las leyes, instituciones y sistemas sociales, sinotambién las acciones particulares de muchas clases,incluyendo decisiones, juicios e imputaciones. Llamamostambién justas e injustas a las actitudes y disposiciones delas personas, así como a las personas mismas. Sin embargo,nuestro tema es la justicia social. Para nosotros, el objetoprimario de la justicia es la estructura básica de lasociedad o, más exactamente, el modo en que las institucionessociales más importantes distribuyen los derechos ydeberes fundamentales y determinan la división de lasventajas provenientes de la cooperación social. (23).
Evidentemente, aunque Rawls no lo señala explícitamente, en
el seno de la estructura social subyace la institución de la
enseñanza. Lo entendemos así porque más adelante señala:
Tomadas en conjunto, como un esquema, las instituciones másimportantes definen los derechos y deberes del hombre einfluyen en sus perspectivas de vida, sobre lo que puedenesperar y sobre lo que hagan. La estructura básica es elobjeto primario de la justicia porque sus efectos son muyprofundos y están presentes desde el principio. Aquí lanoción intuitiva es la de que esa estructura contiene variasposiciones sociales y que los hombres nacidos en posicionessociales diferentes tienen diferentes expectativas de vida,determinadas en parte, tanto por el sistema político como porlas circunstancias económicas y sociales. De este modo, lasinstituciones de una sociedad favorecen ciertas posicionesiniciales frente a otras, Estas son desigualdadesespecialmente profundas. No son sólo penetrantes, sino queafectan también a los hombres en sus oportunidades inicialesen la vida, y sin embargo no pueden ser justificadas apelandoa las nociones de mérito o desmerecimiento. Es a estasdesigualdades de la estructura básica de toda sociedad,probablemente inevitables, a las que se deben aplicar enprimera instancia los principios de la justicia social. (23-24).
Paul Ricoeur (98) entiende que la estructura básica social
de Rawls es sinónima de:
Esquema de cooperación; por su estructura y su finalidad, lasinstituciones que confluyen en la estructurabásica participan en una ‘aventura de cooperación orientada ala ventaja mutua. Se puede considerar la justicia como lamayor virtud de estas estructuras, y se admite que lofundamental es la instauración de una mancomunidad entre losindividuos afectados.
También entiende Ricoeur que lo anterior es lo que tiene en
común Rawls con los teóricos contractualistas, ya que por medio
del contrato “la sociedad es tratada como un fenómeno
congregacionista y mutualista”.
Para clarificar conceptos, el de equidad que hemos empleado
antes es sinónimo del de igualdad de Rawls, pues en ambos conceptos,
está presente la igualdad de oportunidades. Para Rawls, esas
oportunidades se entienden como iniciales, como es el caso de la
educación, en que esas oportunidades iniciales y desiguales darán
efectos a largo plazo en perjuicio del más desfavorecido, como es
el caso del niño que inicia su escolaridad, debido a su clase
social, en una pequeña y pobre escuela rural. Este niño hipotético
no está en esa situación por su inteligencia o por sus desméritos,
sino por la situación socioeconómica de sus padres, por razones
laborales de éstos o simplemente geográficas, o por la pobreza o
la desidia del Estado. La injusticia de la sociedad
estaría afectando a un niño que es esencialmente ajeno a la
desventura en que se encuentra.
Rawls efectúa una especie de experimento intelectual, pues
para poder avanzar en su investigación, parte de lo que denomina
una sociedad bien ordenada. Este es un constructo que nos explica
porqué Rawls no hace referencia explícita a la educación o a la
salud. Es porque, entendemos, en esa sociedad bien ordenada dichas
instituciones existen, proporcionan un servicio de calidad, y
todos los ciudadanos reciben ese y otros bienes en forma
consensuada. Es el punto de partida que permitirá expresarse a los
ciudadanos en términos de justicia y equidad.
Colom y Mélich (105), dos estudiosos de Rawls, señalan que
los dos principios de la sociedad ordenada son:
1. Cada cual acepta y sabe que los otros aceptan los mismos
principios de justicia. Es una aceptación informada, consciente,
que no debería provocar ni rebelión ni hostilidad.
2. Las instituciones sociales básicas satisfacen generalmente
estos principios y se sabe generalmente que lo hacen.
A nuestro juicio, subyace en estos principios un acuerdo de
cumplir los consensos, lo que echamos de menos en la ética de los
tratados. Para Rawls, entonces, la credibilidad en la capacidad de
las instituciones para lograr ese cumplimiento es de gran
importancia para el logro de la plena justicia.
Para Colom y Melich aquí subyace el principio de la
reciprocidad, y consideran que como “el otro es semejante y debo
suponer que está de acuerdo en admitir un criterio de justicia
idéntico al mío. Este es un punto de partida, un grado cero de
diálogo mínimo”. (105)
Es evidente que para que el acuerdo sea funcional, las
instituciones sociales y también los individuos deben estar
comprometidos con los principios de la justicia y deben estar
vigilantes para que se cumplan debidamente. Nadie debe
beneficiarse de ninguna diferencia, salvo que esa diferencia sea
permitida en beneficio de los demás.
Para llegar a este consenso, Rawls señala que debe haber un
acuerdo previo, un contrato, que constituye lo que llama la
posición original, en el sentido de situación inicial (143). En
esta situación hay un conflicto de intereses, puesto que cada cual
quiere maximizar sus oportunidades o su participación en la
sociedad, que se entiende como una empresa cooperativa
para beneficio mutuo (152): Pero, al mismo tiempo, existe una
identidad de intereses, ya que los beneficios serán mayores: “La
cooperación social hace posibles para todos una vida mejor que la
que cada uno podría tener si tuviera que tratar de vivir
únicamente gracias a sus propios esfuerzos” (152).
La posición original es hipotética, pues Rawls entiende que
es imposible reunir a todos los miembros de la sociedad; pero esa
posición es un punto de partida para el acuerdo equitativo:
representa una toma de posición de los miembros de la comunidad.
Este contrato consensuado tiene características únicas, que Rawls
presenta con una imagen, el velo de la ignorancia:
De alguna manera tenemos que anular los efectos de lascontingencias específicas que ponen a los hombres ensituaciones desiguales y en tentación de explotar lascircunstancias naturales y sociales en su propio provecho.Ahora bien, para lograr esto supongo que las partes estánsituadas bajo un velo de ignorancia. No saben cómo lasdiversas alternativas que afectarán sus propios casosparticulares, viéndose así obligados a evaluar los principiosúnicamente sobre la base de consideraciones generales. (163)
Para que este velo sirva a los fines de una realidadsocial verdaderamente objetiva, nadie conoce su lugar en lasociedad, ni su posición o clase social a la cual pertenece.No conoce cuál será su suerte en la distribución de talentosy capacidades naturales, su inteligencia y su fuerza, etc.Igualmente, nadie conoce su propia concepción del bien, nilos detalles de su plan racional de vida, ni siquiera losrasgos particulares de su propia psicología, tales como suaversión al riesgo, o su tendencia al pesimismo o aloptimismo. Más todavía, supongo que las partes no conocen lascircunstancias particulares de su propia sociedad. Esto es,no conocen su situación política o económica, ni el nivel decultura y civilización que han sido capaces de alcanzar. Laspersonas en la posición original no tienen ningunainformación respecto a qué generación pertenecen. (163-164)
¿Cuál es la idea de Rawls al presentarnos tan hipotética
condición en la posición original? Entendemos que su propósito es
que los lectores nos demos cuenta de cuán imperfectos son los
tratados entre los hombres, pues resulta imposible que para lograr
acuerdos se esté totalmente tras el velo de la ignorancia, algo
así como lo expresa la imagen de la diosa de la Justicia, que
blande la espada con los ojos cerrados para manifestar que no ha
lugar otros hechos que los que analiza el debido proceso. Sin
embargo, lo más rescatable del velo de la ignorancia es que supone
una actitud mental hacia la justicia social, en la cual, para que
todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades, no se debe
tomar en consideración ningún otro hecho que afecte el punto de
inicio de la igualdad en el reparto de los beneficios societarios.
Para Rawls, las personas pueden simular las deliberaciones de esta
situación hipotética, para lo cual pueden “razonando simplemente
conforme a las restricciones estipuladas” (165). Lo importante es
la perspectiva que debemos tomar al considerar las restricciones y
esa perspectiva busca la imparcialidad, que es el concepto clave
de Rawls en esta etapa y que, además, es el título del primer
capítulo de TJ. Profundizando el concepto de imparcialidad, esta
cualidad no solamente debe exigirse al juez, sino también a las
autoridades políticas y administrativas, así como también a los
padres respecto de los hijos y de los maestros en relación a los
alumnos.
En este estado de la argumentación, surge otro concepto
clave: la racionalidad que deben tener las partes (169). Para
entender esta cuestión, hay que precisar que la persona que es
activa en la sociedad es racional, es consciente y tiene una edad
que le permite tomar decisiones. Esa persona racional puede elegir
la mejor opción entre varias, preferirá un plan con mayores
beneficios que otro, y escogerá también el que tenga mayores
opciones de ejecutar con éxito. En fin, la racionalidad de las
partes permitirá esa búsqueda y encuentro con la justicia. Es una
cualidad que debe estar sobreentendida. Rawls supone que a un
individuo racional no le afecta la envidia y puede, en
consecuencia, aceptar que otros tengan más bienes que él; todo
esto mientras las diferencias se mantengan en un nivel aceptable.
Esta referencia a la envidia es para hacer presente que tampoco la
persona racional tiene sentimientos como la vergüenza y la
humillación. Esos sentimientos, al hacer peores a los hombres,
constituyen una desventaja para el resto. La racionalidad llega
hasta los sentimientos. En la enseñanza, privilegiamos la
capacidad de sentir y nos cuesta pensar en una situación
desprovista de emociones. Pero, razonemos: ¿de qué sirven los
sentimientos si deseamos promover la justicia social, en
circunstancias que lo que interesa son los potentes argumentos que
dejen en evidencia las inequidades y desigualdades que demostramos
existen en nuestra sociedad? Rawls no habla de frialdad de
sentimientos, sino que simplemente los excluye en la discusión
racional en la búsqueda de consensos, aunque reconoce que ellos
son parte de la naturaleza humana. No olvidemos que Rawls, como
jurista, posee una formación y una predisposición procesal,
tradición en la cual el juez debe atenerse esencialmente a los
hechos, sin tomar parte a favor de unos u otros, pero analizando
caso a caso y ponderando los hechos agravantes y los que dispensan
el todo o en parte al acusado. Sin embargo, el posicionamiento
intelectual de Rawls está en nivel macro, y su horizonte de
sucesos está en el correspondiente a toda la sociedad. No le
interesan las argumentaciones con reducido horizonte de sucesos,
que tiende a maximizar los sentimientos en desmedro de la
objetividad. Es la sociedad toda la que está en la mira de la
teoría de la justicia.
Tanto el velo de la ignorancia, como la racionalidad versus
los sentimientos, nos llevan a la postura intelectual de la
imparcialidad, única forma de enfrentar el problema de la
injusticia social. Para P. Ricoeur “La justicia procesal es
justicia en la medida en que detrás del velo de ignorancia se
anulen los efectos de contingencia específica. El velo de
ignorancia asegura la equidad de la situación inicial” (79).
¿Qué es justicia para Rawls? En primer lugar, la justicia se
puede considerar como la primera virtud de las instituciones, de
aquellas que procuran el bien de las personas que pertenecen a
ellas; es, además, una justicia de tipo distributivo, que tiene
por sujeto a la estructura básica de la sociedad, entendiendo a
esa estructura como un esquema de cooperación, como señaláramos
anteriormente. La justicia, entendida así, permite que los más
desfavorecidos tengan acceso al reparto de bienes en la sociedad.
Para K. Lebacqz, comentando a Rawls, “La justicia es función
de los libres intercambios que hacen los individuos. Siempre y
cuando cada uno tenga un título claro sobre las cosas que propone
intercambiar, y los cambios en sí mismos no sean coercitivos, la
distribución resultante es justa” (83). Este último planteamiento,
indica Lebacqz, implicaría una protección de los menos
favorecidos, ya que en el acuerdo original se sabe que cada una de
las partes puede ser la menos favorecida, por el principio de
racionalidad mínima de los individuos. Rawls indica que:
Por tanto, una concepción de la justicia social ha de serconsiderada como aquélla que proporciona, en primerainstancia, una pauta con la cual evaluar los aspectos
distributivos de la estructura básica de la sociedad. Estapauta no ha ser confundida, sin embargo, con los principiosdefinitorios de las otras virtudes, ya que la estructurabásica y los arreglos sociales en general pueden sereficientes o ineficientes, liberales o no, y muchas otrascosas además de justos e injustos.” (26)
Con estas palabras, Rawls manifiesta que un ideal incluye una
concepción completa de todos los principios definitorios para
todas las otras virtudes, incluidas las valoraciones para
cuando entran en conflicto, como ocurre en la discrepancia ética.
Los principios básicos de la Teoría de la Justicia son tres:
libertades básicas iguales, igualdad de oportunidades y el
principio de diferencia. La justicia requiere de principios, los
que se gestarían a partir de la posición original. Una primera
formulación, definida como un tanteo por nuestro autor, es la
siguiente:
Primero: Cada persona ha de tener un derecho igual al esquemamás extenso de libertades básicas iguales que sea compatiblecon un esquema semejante de libertades para los demás.Segundo: Las desigualdades sociales y económicas habrán deser conformadas de modo tal que a la vez: a) se espererazonablemente que sean ventajosas para todos, b) se vinculesa empleo y cargos asequibles para todos. (82)
El mismo Rawls encuentra que dos términos empleados por él
(“ventajosas para todos” y “asequibles para todos”) son ambiguos,
porque cualquier definición debería poder, en este caso,
cuantificarse o darle un sentido numérico que el tema que tratamos
no lo permite, pues al hacerlo se corre el riesgo de ser injusto
con alguno o algunos de los interesados. Por ejemplo, sería
injusto hablar de ventajoso para el 20 por ciento, o bien decir
asequible para el 93 por ciento de las personas.
La formulación de Rawls, que no sería la última, la
encontramos en el capítulo V de TJ, redactados los principios de
la siguiente forma:
Primer principio:Cada persona ha de tener un derecho igual al más ampliosistema total de libertades básicas, compatible con unsistema similar de libertad para todos.
Segundo principio: (principio de la diferencia) Las desigualdades económicas y sociales han de ser
estructuradas de manera que sean para:a) Mayor beneficio para los menos aventajados, de acuerdo conun principio de ahorro justo, yb) Unido a que los cargos y las funciones sean asequibles atodos, bajo condiciones de justa igualdad de oportunidades.(340-341)
Rawls consideró importante precisar los dos principios, para
su exacta comprensión y señala:
Primera Norma de Prioridad (La Prioridad de la Libertad): Los principios de la justicia han de ser clasificados en unorden lexicográfico, y, por tanto, las libertades básicassólo pueden ser restringidas a favor de la libertad en símisma. Hay dos casos:a) Una libertad menos extensa debe reforzar el sistema totalde libertades compartidas por todos;b) Una libertad menor que la libertad igual debe ser aceptadapor aquellos que detentan una libertad menor.”
Segunda Norma de Prioridad (La Prioridad de la Justicia sobrela Eficacia y el Bienestar): Este segundo principio de la justicia es lexicográficamenteanterior al principio de la eficacia, y al que maximiza lasuma de ventajas; y la igualdad de oportunidades es anterioral principio de la diferencia. Hay dos casos:a) La desigualdad de oportunidades debe aumentar lasoportunidades de aquellos que tengan menos;b) Una cantidad excesiva de ahorro debe, de acuerdo con unexamen previo, mitigar el peso de aquellos que soportan estacarga. (341)
El que llama orden lexicográfico, se refiere en Rawls al
orden implícito, en que una condición se da antes que otra, si
bien no significa que la primera acepción indexada sea más
importante que la que le sigue.
Posteriormente, en 1990, en una conferencia en The Tanner
Lectures on Human Values, Rawls hizo una precisión conceptual, que
evidencia la evolución de su pensamiento social a la luz de la
reflexión en el tema. Veamos su explicación:
Antes de abordar las dos carencias de la formulación de las
libertades básicas, hay que considerar algunas cuestiones
preliminares. En primer lugar, los dos principios de justicia
dicen así:
1. Toda persona tiene igual derecho a un régimen plenamente
suficiente de libertades básicas iguales, que sea compatible con
un régimen similar de libertades para todos.
2. Las desigualdades sociales y económicas han de satisfacer
dos condiciones. Primero, deben estar asociadas a cargos y
posiciones abiertos a todos en las condiciones de una equitativa
igualdad de oportunidades; y, segundo, deben procurar el máximo
beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad.
Nuestro filósofo continúa diciendo:
El cambio en el primer principio de justicia antes citado esque las palabras “un régimen plenamente suficiente”sustituyen a las palabras “el más amplio sistema total”,utilizadas en Una teoría de la Justicia. Este cambiodetermina la introducción de las palabras “que sea” antes de“compatible”. (341)
Según el principio de la diferencia, los favorecidos por la
naturaleza no podrán obtener ganancias por el mero hecho de estar
más dotados, sino solamente para cubrir los costos de su
entrenamiento y educación, y para usar sus dones de manera que
también ayuden a los menos afortunados. En otras palabras, las
ventajas iniciales, como la inteligencia, la belleza, la salud, no
solamente beneficiarán al afortunado poseedor, sino que servirán
para mejorar a los menos afortunados, como una extensión del
propio beneficio, que se convierte en bien para toda la sociedad.
Para Rawls, la benevolencia, como ya lo dijimos anteriormente, no
es un sentimiento que forme parte de la naturaleza humana, no es
constitutiva de ella ni de la cooperación social, por lo que hay
que recurrir al principio de la reciprocidad, que en sí es
justicia, ya que moviliza en ese sentido a quienes se han visto
favorecidos por los otros. La idea que subyace en el término
“reciprocidad” es que existe una tendencia a responder de igual
modo. Más aún, en esta hermenéutica, Rawls supone que sin ese
sentimiento nuestra naturaleza psicológica sería frágil, cuando no
imposible: porque es seguro que una persona racional no puede
permanecer indiferente ante cosas que atañen notablemente a su
bien; y si suponemos que esa persona desarrolla alguna actitud
respecto a ellas, adquirirá o un nuevo afecto o una nueva
aversión. Si se correspondiera con odio a nuestro amor, o si
aborreciésemos a quienes se conducen honestamente respecto a
nosotros, o si nos opusiésemos a las actividades que favoreciesen
nuestro bien, pronto se disolvería cualquier comunidad. Los seres
con una psicología diferente, o nunca han existido, o han tenido
que desaparecer muy pronto, en el curso de la evolución. Parece
que la capacidad de un sentido de justicia, levantado sobre la
base de que a los sentimientos de los demás respondamos nosotros
con sentimientos análogos, es una condición de la sociabilidad
humana. Para Rawls,
Todos los bienes sociales primarios –libertad, igualdad deoportunidades, renta, riqueza, y las bases de respetomutuo- han de ser distribuidos de un modo igual, a menos queuna distribución desigual de uno o de todos estos bienesredunde en beneficio de los menos aventajados. (341).
Ahora pasaremos a examinar un aspecto sumamente importante
de la Teoría de Justicia: el principio de compensación. En las
palabras de Rawls:
Este principio afirma que las desigualdades inmerecidasrequieren una compensación; y dado que las desigualdades denacimiento y de dotes naturales son inmerecidas, habrán deser compensadas de algún modo. Así, el principio sostiene quecon objeto de tratar igualmente a todas las personas y deproporcionar una auténtica igualdad de oportunidades, lasociedad tendrá que dar mayor atención a quienes tienen menosdones naturales y a quienes han nacido en las posicionessociales menos favorables. La idea es compensar las ventajascontingentes en dirección a la igualdad. Conforme a esteprincipio podrían aplicarse mayores recursos para laeducación de los menos inteligentes que para los más dotados,al menos durante ciertos períodos de su vida, por ejemplo,los primeros años escolares. (123)
Rawls entiende que esta compensación no es el objeto
exclusivo del orden social, pero que es uno de los elementos de su
concepción de la justicia. Es de alto interés este concepto, que
si bien no se ha tomado en consideración desde el nivel macro –el
Estado- sí se ha aplicado en el nivel micro –el individuo- cuando
éste ha sido afectado en sus derechos, en sus bienes o en
integridad física, por otros individuos. Tal situación es tomada
en cuenta en todas las legislaciones conocidas. La novedad está en
que Rawls asigna a la sociedad esa responsabilidad compensatoria,
además con carácter obligatorio.
Examinemos la idea del Estado imparcial de Rawls y su
relación con la educación. Según esta ideología, la escuela y el
Estado deben ser neutrales entre las distintas opciones de vida
buena que tienen los individuos, porque nadie tiene ningún derecho
a decir a otros cuál es la vida mejor. Cada individuo, entonces,
es libre para elegir racionalmente entre las muchas opciones que
tiene a la vista en una democracia. En la educación, se trata de
maximizar la futura libertad de opción que tendrán los alumnos,
sin forzarlos ni guiarlos, ni menos conducirlos hacia un bien
predeterminado por otros. De ninguna manera se guiará a los niños
hacia creencias ni modos de vida o convicciones que estén ya
dados. Hay una falla en el argumento, porque los niños por
definición deben ser guiados hacia la verdad por los adultos,
porque aún no logran la plena racionalidad ni la plena autonomía.
Quizás estaría más de acuerdo en señalar que lo importante es
crear las condiciones para que los alumnos hagan sus elecciones
libremente cuando puedan hacerlo de manera racional. Es decir, hay
que crear una mentalidad hacia el Estado como neutralidad o
imparcialidad, que es lo que propiciaba Rawls.
Mills argumentó que el Estado debía garantizar el acceso
de los niños a la educación, de manera que ellos pudiesen ser
informados de forma adecuada para poder elegir libremente; por
tanto es buena la obligatoriedad de la enseñanza, siempre que se
circunscribiese a los hechos, datos y teorías, sin necesidad de
que se les instruyera sobre alguna posición determinada que los
adultos considerasen correcta o buena. La idea de Milss era crear
una escuela libre de prejuicios. Mills quería que las opiniones y
puntos de vista de cada uno quedasen aparcados a la puerta de la
escuela.
Continuando con el razonamiento de Rawls, si la justicia es
la primera virtud de la sociedad, la libertad es la segunda, pues
sin ella, como argumentamos siguiendo a Bunge (2001), no hay
igualdad, ni equidad ni solidaridad. De la libertad se desprenden
los cinco bienes sociales que hay que considerar en una sociedad
ordenada, como expresa Rawls en Sobre las libertades (52-53):
1. Las libertades básicas (libertad de pensamiento y libertad
de conciencia, etc.): estas libertades constituyen las condiciones
institucionales de fondo necesarias para el desarrollo y pleno
ejercicio informado de las dos potestades morales; estas
libertades son también indispensables para la protección de una
amplia de concepciones determinadas de lo bueno (dentro de los
límites de la justicia).
2. La libertad de movimiento y libre elección de ocupación
frente a un trasfondo de diversas oportunidades: estas
oportunidades permiten la prosecución de diversas metas finales y
dan efecto a una decisión de revisarlas y cambiarlas, si así se
desea.
3. Potestades y prerrogativas de cargos y puestos de
responsabilidad: éstas dejan espacio a las diversas capacidades de
autogobierno y capacidades sociales de la persona.
4. Ingresos y riqueza, concebidos en términos amplios como
medios generales (con valor de cambio): los ingresos y riqueza son
necesarios para alcanzar directa o indirectamente una amplia gama
de fines, sean cuales fueran.
5. Las bases sociales del respeto a uno mismo; estas bases
son aquellos aspectos de las instituciones básicas normalmente
esenciales para que los ciudadanos tengan un auténtico sentido de
su valía personal, y sean capaces de desarrollar y ejercer sus
potestades morales, y proseguir sus fines y metas con confianza en
sí mismos.
De los cinco bienes sociales, la educación calza
perfectamente en el cinco, aún más, equivale exactamente a lo que
podríamos esperar que la educación hiciese por nosotros, tanto
porque es una función moral y porque permite desarrollar un
proyecto de vida en su totalidad.
Los elementos conceptuales que hemos reseñado pueden ser
utilizados como un “test de sociedad ordenada”, que
correspondería a aquella en que los cinco bienes no solamente
están presentes, sino que se ponen en práctica en forma justa,
igualitaria y libre. Podemos intentar aplicar la Teoría de la
Justicia, de manera hipotética, a la realidad educacional
Latinoamericana.
El análisis de la educación en Latinoamérica desde la
perspectiva de la justicia social
Un buen punto de partida analítico es reconocer que las
sociedades en Latinoamérica han sido y son profundamente
desiguales y poco equitativas, y este reconocimiento situacional
es el grado mínimo de diálogo para revertir la situación. Pero,
¿si estamos ante una sociedad que no es ordenada, cómo poder
aplicar los principios de la Teoría de la Justicia? Necesitaremos partir
considerando que en un estado de derecho, el consenso mínimo se ha
logrado en una sociedad de tipo democrática, donde los ciudadanos
se expresan a través de representantes. La posición original, si
bien imperfecta, está en el inicio de ser lograda. La reunión
inicial hipotética de Rawls, en que los actores inician sus
acuerdos para maximizar el mínimo, se considera en marcha. El velo
de la ignorancia es imperfecto, pero bastaría este reconocimiento
para que nosotros pudiésemos iniciar este ejercicio intelectual.
Para una plena aplicación de los principios de Rawls, la
educación tiene una tarea importante: lograr establecer los
valores fundamentales que permiten la marcha justa de la sociedad
hacia la plena democracia y plena justicia.
La argumentación desde el ámbito de la educación la
iniciaremos señalando que los comentaristas de Rawls que conocemos
-Agra, Crain (118-136), Simmons, Singer; Ricoeur y Connell- han
pasado por alto una idea señera de Rawls, referida a que la
educación moral del niño reproduce la forma primitiva del
desarrollo moral de la sociedad. Efectivamente, en TJ leemos:
Me referiré a la moralidad de la autoridad como a la primeraetapa en la serie del desarrollo moral. Aunque determinadosaspectos de esta moralidad se conservan en etapas ulterioresen ocasiones especiales podemos considerar la moralidad de laautoridad en su forma primitiva como la del niño. Creo que elsentido de la justicia es adquirido gradualmente por losmiembros más jóvenes de la sociedad, a medida que sedesarrollan. La sucesión de generaciones y la necesidad deenseñar actitudes morales (por simples que sean) a los niñoses una de las condiciones de la vida humana. (511)
Rawls al hacer esta afirmación, plantea entonces que la
sociedad va adquiriendo su moralidad pasando de una forma
primitiva a una ordenada como fruto del accionar societario de los
miembros. Entonces, para nosotros, surge con fuerza una de
las instituciones importantes de la sociedad que es clave para el
logro de la justicia. Nos referimos por supuesto a la educación.
La moralidad se va adquiriendo en etapas, que hacemos válidas
tanto para la sociedad primitiva como para el niño, que será en el
futuro parte de la reunión consensuada de la posición original.
Al analizar a un importante autor, L. Kohlberg (1969),
encontramos un aporte que nos ayuda en el análisis del desarrollo
moral: el niño asimila la figura de la autoridad entre los 1 y los
13 años. Es el nivel que Kohlberg denomina la “moralidad de
conformidad con el papel convencional” y que asimilamos a la
moralidad de la autoridad de Rawls. La etapa de la moralidad de
los principios morales autónomos, los consigue el niño, señala
Kohlberg, a partir de los 13 años, o más tarde o nunca. (Papalia y
Wendkos, Bergling, K. 1991) Si se logra esta etapa, el niño es
capaz, en adelante, de darse cuenta de cuándo existe un conflicto
entre las normas morales y, en consecuencia, es capaz de escoger
la norma que se adapta a su propia moralidad. Las edades en que
surge la moralidad es el gran aporte que vemos en Kohlberg a
Rawls, y supone una triangulación conceptual con éste.
Si consideramos que la sociedad latinoamericana está, en
cuanto a justicia social y equidad, en un estado primitivo,
imperfecto, debería, al igual que el niño, pasar y asumir las
siguientes etapas del desarrollo moral: 1) Moralidad de la
Autoridad, 2) Moralidad de la moralidad de la asociación, y 3)
Moralidad de los principios. Analicemos cada una de estas etapas
para entender cómo esperar que la imperfecta sociedad chilena
pudiese comenzar a constituir una sociedad ordenada, justa, en la
cual se pudiesen aplicar los principios de la Teoría de la
Justicia.
1. La moralidad de la autoridad se adquiere a medida que el niño (o
la sociedad) se desarrolla y aprehende gradualmente el sentido de
la justicia. La sociedad bien ordenada incluye, como institución
fundacional, a la familia, y en ella los niños están sujetos a la
legítima autoridad de los padres. El niño aprende a respetar y a
amar a esa autoridad, pero sólo si los padres lo quieren
manifiestamente a él. Esta idea, señala Rawls, la tomó del Emilio de
Rousseau. Con el tiempo, el niño llegará a confiar en sus padres y
se sentirá seguro con ellos. Para que este respeto a la autoridad
aparezca en el niño, se precisan algunas condiciones: a) Los
padres aman al niño; b) Los padres son objeto de la admiración del
niño; c) Los padres deben enunciar reglas claras e inteligibles y
que sean justificables; los padres deben, al dar esas reglas,
exponer sus razones; y s) Los padres deben ser ejemplo de
moralidad.
Si cambiamos la palabra “padres” por autoridad y el “niño”
por ciudadanos, se entenderá lo que queremos expresar: el
desarrollo moral societario y de los miembros es similar y obedece
en su desarrollo a los condicionantes señalados por Rawls.
2. La moralidad de la asociación es la segunda etapa del
desarrollo moral y Rawls la explicita cuando expresa:
…el contenido de la moralidad de la asociación viene dado porlas normas morales apropiadas a la función del individuo enlas diversas asociaciones a las que pertenece. Estas normasincluyen las reglas de la moralidad de sentido común,juntamente con los ajustes necesarios para insertarlos en laposición personal particular de una persona; y le soninculcadas por la aprobación y por la desaprobación de laspersonas dotadas de autoridad, o por los otros miembros del
grupo. Así, en esta etapa, incluso la familia es consideradacomo una pequeña asociación, normalmente caracterizada poruna jerarquía definida, en la que cada miembro tiene ciertosderechos y deberes. Cuando el niño se hace mayor, se leenseñan las normas de conducta adecuadas a su situación. Lasvirtudes de un buen hijo o de una buena hija se explican o,por lo menos, se exponen a través de las expectativaspaternas, tal como éstas se muestran en sus aprobaciones ydesaprobaciones. Hay, asimismo, la asociación de la escuela yde la vecindad, y hay también formas de cooperación a cortoplazo, aunque no por ello menos importantes, como los juegosy las diversiones con los compañeros. (516-517)
Creemos que está muy clara en la cita anterior, una posible
interdependencia entre el desarrollo moral del individuo y el de
la propia sociedad. La cooperación societaria desarrolla lazos de
amistad, de lealtad y de mutua cooperación. Si no se cumplen los
deberes que surgen de esos lazos, aparecería la culpabilidad, la
cual produce sentimientos que se pueden manifestar en acciones
como el reconocer una circunstancia injusta o la necesidad de
reparar el daño causado (520). Aquí entendemos, si bien Rawls no
lo explicita, que en esa culpabilidad está la génesis del
principio de la compensación en la sociedad ordenada.
3. La moralidad de los principios: En esta etapa, “principios”
significa “primeros principios” (TJ: 523), señala Rawls. El niño,
llevado por el amor a sus padres y por los lazos de amistad y
lealtad, hace suyos los principios morales que se le han enseñado;
si existen esos lazos, la adhesión a los principios es más fuerte.
Aquí, en la sociedad, se puede dar el caso de la existencia de un
sentimiento, por ejemplo, nacional, de culpabilidad por alguna
injusticia colectiva, en que no se cumplió algún principio. En su
evolución moral, el individuo ha conocido los principios de la
justicia, ha desarrollado lazos de amistad y pertenencia, ha
desarrollado afectos hacia personas e instituciones, y así como ha
expresado esos sentimientos en instancias más reducidas –como en
el ámbito local, deportivo- los puede dirigir hacia el deseo de
actuar justamente y a promover las instituciones justas (TJ: 522-
523). En esta etapa,
Desarrollamos un deseo de aplicar y de actuar según losprincipios de la justicia, una vez que comprobamos que losordenamientos sociales que responden a ellos han favorecidonuestro bien y el de aquellos con que estamos afiliados. Conel tiempo llegamos a apreciar el ideal de la cooperaciónhumana. (523).
Veamos como un sentimiento de justicia se torna manifiesto:
“Primero: nos induce a aceptar las instituciones justas que se
acomodan a nosotros, y de las que nosotros y nuestros compañeros
hemos obtenido beneficios. Necesitamos llevar a cabo la parte que
nos corresponde para mantener aquellos ordenamientos.” (524)
Lo que interesa acotar en este punto, es que lo que une a los
ciudadanos es su adhesión a los principios de la justicia, que
prima por sobre las consideraciones de amistad, ya que, salvo en
una comunidad muy pequeña, nadie puede ser amigo de todos o tener
las mismas simpatías por todos.
Segundo: un sentimiento de justicia da origen a una voluntad
de trabajar a favor de la implantación de instituciones justas (o,
por lo menos, de no oponerse) y a favor de la reforma de las
existentes cuando la justicia lo requiera. (524).
Un comentario inmediato está en recordar que la racionalidad
es un punto bueno en la Teoría de la Justicia, puesto que las normas
sociales y los principios derivan del buen juicio de los
ciudadanos y de la sana autoridad, que es la que respeta y hace
suyos los principios de la justicia.
En este apretado resumen de la génesis de la moralidad, en
un plan para obtener en Latinoamérica una sociedad ordenada, es
preciso comprender que:
1. El desarrollo de la moralidad en el micro-continuum (el
individuo, la familia, la escuela) reproduce la génesis moral de
la sociedad. Por tanto, en nuestra sociedad injusta, tenemos la
tarea de formar a los ciudadanos en la moralidad de la justicia,
mediante el ejemplo de la autoridad, los lazos familiares, el
respeto a los padres y al sistema democrático, pues esos valores
comunitarios son los que permiten a la sociedad adquirir la
moralidad propia de una sociedad justa, ordenada. Es importante
que esta formación se inicie tempranamente y culmine cerca de los
13 años, para ser reforzada a lo largo de toda la vida. La edad
cercana a los 13 años es importante, como lo demuestra Kohlberg en
su teoría del desarrollo moral.
2. La cooperación –la reciprocidad que ya hemos definido- es
la clave del ordenamiento que lleva a la justicia. La escuela
fomentará esa cooperación, estimulará las conductas propias y
desaprobará las impropias, favoreciendo en todo momento el
fortalecimiento de los sentimientos societarios por sobre los
individualistas; la autoridad hará lo mismo en el macro-continuum,
dando ejemplo de moralidad; las instituciones sociales procurarán
el fomento de esos lazos de lealtad en los miembros. Los niños y
los jóvenes deben tener claras las expectativas que la sociedad
tiene sobre su importancia como ciudadanos justos, y sabrán
también que la sociedad y la autoridad son justas. De la
reciprocidad surgirá la solidaridad, como un bien distinto a la
caridad por falta de atención de parte de la autoridad política.
3. Para promover la moralidad de los principios, los
ciudadanos comprenderán y harán suyos los principios de la
justicia porque consideran que son justos y son racionales; los
niños internalizarán los principios si los ven aplicados en sus
padres, en las autoridades y en la sociedad.
Los conceptos anteriores no son ambiguos; si bien son
generales, están posicionados en una perspectiva de cómo lograr
una sociedad justa pasando por una de las principales
instituciones societarias. El paradigma continental, en sus
contenidos, en el hecho de asignar tanta importancia al rol de la
educación, es demostración de un intento de la sociedad en la
búsqueda por reducir la desigualdad. Es un intento más de
sentimientos que de racionalidad pura, pues involucra deseos y
esperanzas, pero es el punto de partida para el consenso nacional,
que es el inicio para llegar a la posición original de Rawls. Es
decir, el paradigma educacional se justifica y adquiere sentido en
términos de expectativas sociales insatisfechas, y porque la
sociedad –todos nosotros- hemos depositado esos anhelos de
justicia en la educación, el gran logro esperado, la gran tarea
que tiene casi 200 años de sacrificios, de trabajo y de inversión
de recursos. Si hemos sido capaces de crear un paradigma tan
hermoso en sentimientos y deseos, ¿Por qué no podríamos crear un
paradigma social basado en la justicia?
La gratuidad de todo el sistema educacional y la teoría de la
justicia
Es notorio y reconocido que la educación estatal, incluso la
superior, nace en América Latina bajo el ideal de la gratuidad, la
que ahora se mantiene plenamente en unos pocos países, como
México y Argentina.
Sin embargo, en el siglo XX comienza a debilitarse el sistema
gratuito, y paulatinamente predomina la idea que los más ricos
deben pagar por su educación, dejando al Estado solamente los
estamentos más desvalidos económicamente, ya no bajo el sistema de
gratuidad total, sino de un sistema de becas, sujeto a las
veleidades de los sistemas de gobierno y del capricho de los
bancos comerciales en cuanto al monto de los intereses. En países
como Chile, tal sistema de abandono del rol directo del Estado ha
conducido a un malestar en la mayoría, y este desagrado es
transversal, lo que afecta tanto la popularidad de cualquier
gobierno como su permanencia en las próximas elecciones.
Conclusiones
Veamos en qué principios de Rawls podemos fundamentar la
gratuidad del sistema educacional, al menos en aquellos
establecimientos estatales o municipales (que en el fondo, son lo
mismo), para reducir la marginación de los más pobres respecto de
la educación de calidad:
1) La igualdad de derechos: para que se aplique este
principio, debemos coincidir en que para su aplicación en una
sociedad ordenada, tienen tanto derecho los pobres como los ricos
a recibir educación; si solamente pagan los ricos, hay una
discriminación aparente, pues éstos pagan más impuestos que los
más pobres, y por lo tanto es justo que reciban la educación en
las mismas condiciones para todos, sobre todo si -como pasa en la
mayoría de los países de Latinoamérica- al menos la educación
universitaria que proporciona el Estado es de mejor calidad que la
que dan las universidades privadas. Basta mirar los rankings de
universidades latinoamericanas para darse cuenta de esta verdad.
Por lo demás, si fuese a la inversa y las universidades privadas
fuesen en su momento las mejores, entonces los más ricos
emigrarían hacia ellas. Los derechos deben ser iguales para todos.
Todos los ciudadanos cuentan.
2) La igualdad de oportunidades: La idea es que cualquier
desigualdad que no se deba al propio afectado, debe ser
compensada, para disminuir el efecto negativo que sobre
determinados grupos produciría el no tener la misma cantidad de
igualdad para hacer una vida satisfactoria. La compensación es lo
que corresponde al término equidad, en que se disminuye el peso de
la desigualdad mediante un plus que proporciona el Estado en
representación de la sociedad. Por ejemplo, proporcionando una
educación de la misma calidad que reciben los más ricos, o
asegurando becas y ayudas a los estudiantes que demuestran su
capacidad y dedicación n sus estudios. O bien, por ejemplo,
disminuyendo los puntajes de ingreso a las universidades estatales
a los más pobres, y compensando su desnivel mediante cursos
introductorios a la carrera que ingresen.
La igualdad de género es una variable importante a considerar
en cualquier análisis sobre la marginación: hay consenso entre los
autores recientes -como, P. Álvarez L. y S. Gordon, D. (2009) -
quienes señalan que Latinoamérica está en un proceso de
feminización de la pobreza, porque además las mujeres, aún en los
países desarrollados, son más proclives a sufrir privaciones que
los hombres. La compensación de género es un tema que habrá que
afrontar en algún momento antes de terminar este segundo decenio
del siglo en que estamos.
La gratuidad de la educación es un poderoso medio para
asegurar la igualdad, siempre que vaya acompañada de la misma
mejor calidad que se puede comprar en el mercado educacional. De
otra manera, volvemos al punto de partida de la desigualdad. La
gratuidad se puede lograr mediante mayores impuestos de las
empresas y de los ciudadanos más ricos, y así ellos reciben
también la misma ventaja por lo cual no deberían sentirse
afectados por el dinero que entreguen al Estado.
No veo otra forma de reducir la desigualdad y de nivelar la
igualdad de oportunidades. El problema surge cuando las sociedades
están estructuradas de tal manera que los bienes más importantes
se distribuyen de forma desigual. La tarea más importante, para
ordenar a la sociedad, es hacer que cada uno de los ciudadanos
reconozca los derechos de los otros, y a su vez, cada cual sepa
cuáles son esos derechos y en qué valores se sustentan. Y para
ello la educación, en todo el sistema, debe entregar principios
valóricos consensuados e internalizados. Como dijimos más arriba,
Rawls entendía que la generosidad y la bondad no son cualidades
que vienen en los genes. Tenemos que crear las condiciones para
que esos valores existan realmente.
Referencias
-AGRA, M. José: Rawls: el sentido de justicia en una sociedad democrática.
Santiago de Compostela, Universidad de Santiago: 1985.
-ALVAREZ, P. y GORDON, D. Pobreza: Un glosario Internacional. Buenos Aires:
CLACSO, 2009.
-Bunge, Mario: Diccionario de Filosofía. Buenos Aires, Siglo XXI, 2001
-CAMPOS, Nelson: Diccionario razonado de Filosofía de la educación. Santiago:
Caligraf.
-COLOM, Antoni y MELICH, Joan-Carles: Después de la modernidad: nuevas
filosofías de la educación. Barcelona: Paidós, 2007.
-CONNELL, Raewyn: Confronting Equality: Gender, Knowledge and Global Change.
Cambridge: Polity Press, Allen & Unwin. Sydney. 2011.
-CRAIN, W.C. Theories of Development. New Jersey: Prentice-Hall. 1985.
-LEBACQZ, Karen: Justicia en un mundo injusto. Bases para un proyecto cristiano.
Barcelona: Herder, 1991.
-PAPALIA, Diana E. y WENDKOS, Sally: Psicología del desarrollo. Bogotá: Mc
Graw-Hill, 2001.
-RAWLS, John: Teoría de la justicia. México: Fondo de Cultura Económica,
1997.
-__________ Sobre las libertades. Barcelona: Paidós, 1996.
-RICOEUR, Paul. Lo justo. Santiago: Ed. Jurídica.1995.
-SIMMONS, John A.: Moral principles and political obligations. Princeton:
Princeton University Press. 1997.
-SINGER, Peter: Compendio de ética. Madrid: Alianza editorial, 2004.
-TRIBES, Laurence H. The Tanner Lectures on Human Values. Cambridge/New
York: Cambridge University Press.
-VAN PARIJS, Phillipe: ¿Qué es una sociedad justa? Barcelona: Ariel, 1993.