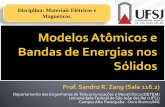Bandas de Música en Colombia. La creación musical en la perspectiva educativa
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación de El amor...
Transcript of Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación de El amor...
El amor brujo, metáfora de la modernidad
Estudios en torno a Manuel de Falla y la música española del siglo xx
El
amor
bru
jo,
met
áfor
a d
e la
mod
ern
idad
Est
ud
ios
en t
orn
o a
Man
uel
de
Fal
la
y la
mú
sica
esp
añol
a d
el s
iglo
xx
E. TORRES CLEMENTE F. J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ C. AGUILAR HERNÁNDEZ
D. GONZÁLEZ MESA (eds.)
ELENA TORRES CLEMENTE - FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ CRISTINA AGUILAR HERNÁNDEZ - DÁCIL GONZÁLEZ MESA (eds.)
Centro de doCumentaCión de músiCa y danza-inaemFundaCión arChivo manuel de Falla
Con la colaboración de
— 519 —
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación
de El amor brujo durante los años de la Segunda República
Nicolás RiNcóN RodRíguez
Bangor University
Resumen: En el enardecido debate estético que se produce en España entre los años 1915 y 1939, la banda de música vive un momento de especial esplendor que culmina en los años de la Segunda República. Consecuente con ese protago-nismo, la agrupación se convierte en una de las puntas de lanza de la discusión, debido, principalmente, a una serie de circunstancias relacionadas con la política cultural del gobierno republicano y la discusión sobre cómo deberían destinarse los recursos. Es entonces cuando comienzan a proliferar ciertos clichés que han acompañado a la banda de música desde entonces. Tanto es así, que hoy en día nos puede parecer sorprendente que las agrupaciones interpretaran repertorio vin-culado a las «nuevas tendencias», un repertorio entre el que se encuentra El amor brujo de Manuel de Falla. A través de este ejemplo se analizarán los conceptos estéticos que rodean a la agrupación en este periodo, el proceso de transcripción para banda y se realizarán, asimismo, ciertas consideraciones sobre su público.
Palabras clave: bandas de música, repertorio, transcripción, Segunda Re-pública española.
Abstract: Symphonic bands were going through a time of great splendour in the midst of the passionate aesthetic debate that took place in Spain between 1915 and 1939 and which culminated during the Second Republic. This key role put them at the forefront of the debate, due mainly to a series of issues related to the cultural policy implemented by the republican government and to disputes around resource allocation. A series of clichés in relation to music bands date from those days. Thus, it might come as a surprise for some to find out today that music bands used to play repertoires associated with new music trends, including Manuel de Falla’s El amor brujo [Love, the Magician].
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 520 —
The aesthetic concepts followed by this type of ensemble in this period will be analysed through this example, as well as the process of transcription for music band. Further to that, we will present some considerations in relation to their audience.
Keywords: wind bands, repertoire, transcription, Spanish Second Republic.
La Segunda República constituye uno de los momentos de mayor esplendor en la historia de las bandas de música. Es un periodo en el que los directores de banda, especialmente los de las municipales, conquistan derechos que aún hoy en día nos pueden parecer utópicos, como por ejemplo, formar parte de la Adminis-tración Local en calidad de funcionarios1. Pero esas conquistas no quedan en el ámbito de la protección social o laboral de los directores, sino que son logros que se expanden a la ciudadanía. Es el compromiso social de las agrupaciones el que hace que la banda se convierta en un medio inigualable para la llamada «de-mocratización del arte», o como dirían otros, la «vulgarización» o «popularización», términos que en aquellos años no encerraban una concepción tan peyorativa como la que podemos adscribirles hoy en día. Carmen Rodríguez Suso, siguiendo con la cuestión del compromiso social de estas agrupaciones, dice que la banda de música se imbuyó en el espíritu cívico de la Segunda República2. Coincidimos en señalar que la banda de música y la República compartían ese espíritu cívico, pero matizamos que ese es un rasgo idiosincrásico de la agrupación, y por tanto, anterior al mencionado periodo histórico3.
1 Este aspecto ha sido desarrollado en los siguientes estudios: Ayala He-RReRa, Isabel María. Música y municipio. Marco normativo y administrativo de las bandas civiles en España (1931-1986). Estudio en la provincia de Jaen. Tesis doctoral. Granada, Universidad de Granada, 2013; y RiNcóN RodRíguez, Nico-lás. «Nadando entre dos aguas. Los directores de banda en España durante el periodo de entreguerras». En: Musicología local, musicología global. Javier Ma-rín López, Germán Gan Quesada, Elena Torres Clemente y Pilar Ramos López (eds.). Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2013, pp. 383-402.
2 RodRíguez suso, Carmen. Banda Municipal de Bilbao al servicio de la villa del Nervión. Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao, Área de cultura y euskera, 2006, p. 80.
3 Este aspecto ha sido abordado con mayor profundidad en estudios ante-riores. Véase: RiNcóN RodRíguez, Nicolás. «Nadando entre dos aguas…», p. 393.
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 521 —
El compromiso de las bandas con la ciudadanía puede verse en un rango amplio de actuaciones que van desde su participación en festivales por las más variadas causas benéficas —ayudar a los trabajadores desempleados, comprar juguetes en Navidad para los niños de los hospicios, etc.— en los que la finalidad es clara y evidente, hasta la responsabilidad que asumen para con la edu-cación, donde el resultado es menos inmediato aunque de mayor trascendencia. Emilio Vega, director de la Banda Republicana, lo expresaba de la siguiente manera4: «[las bandas,] conducidas por anónimos héroes del arte, son las que educan y ganan para la cultura del sentimiento e inician la semilla de la sensibilidad en el alma del pueblo».
No obstante, una introducción como esta podría ser considerada demasiado optimista, incluso edulcorada, si no se incluyeran tam-bién las voces disonantes. Si la banda escribió una de sus páginas más gloriosas durante la Segunda República, también fue en este periodo cuando recibió el peor trato posible por cierta parte de la intelectualidad, especialmente de aquella que formó parte de las estructuras de gobierno, como Adolfo Salazar y su círculo de con-noissieurs. En este sentido, el mejor de los ejemplos es el decreto que regulaba la actividad musical republicana, en el que la banda de música no es mencionada ni una sola vez5.
Dejando al margen la consideración social de la banda, que bien merece una investigación más profunda, nuestro objetivo en este artículo es indagar sobre el deber que estas agrupaciones ad-quirieron con la difusión del arte, cómo se materializaba a nivel técnico y cuáles eran las cuestiones de orden filosófico y estético que subyacían al proceso. Para dar respuesta a estos interrogantes comenzaremos por esbozar la importancia de la banda de música durante la Segunda República, atendiendo especialmente a dos factores fundamentales, la cuantificación y su clasificación. Abor-daremos, después, las cuestiones estéticas y filosóficas, y terminare-mos por ilustrar todos estos aspectos con dos transcripciones de El
4 [Vega, Emilio]. «Asociación de Directores de Bandas Civiles. Las Bandas como elementos de cultura artística». Ritmo, 49 (1 de febrero de 1932), pp. 12-13.
5 Decreto del 22 de julio de 1931. Gaceta de Madrid, núm. 203 (22 de julio de 1931), p. 637.
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 522 —
amor brujo realizadas por Ricardo Villa, para la Banda de Madrid, y por Joan Lamote de Grignon, para la Municipal de Barcelona.
Las bandas de música durante la Segunda República
Cuando se aborda una cuestión como la valoración de la banda de música en un determinado momento histórico, el investigador se pregunta tarde o temprano por la representatividad del fenó-meno. La razón es sencilla: la agrupación se ha enfrentado a una crítica feroz y destructiva que la ha llevado al olvido en nuestra historiografía. No es extraña, por tanto, la búsqueda de argumen-tos en pro de su defensa. Esa búsqueda, por otra parte, concluye necesariamente en la función de difusión del repertorio y la misión educativa que desempeñan estas agrupaciones; y he aquí, donde llegamos a la cuestión. Cómo valorar tal actividad si no se dispone de datos sobre el número de bandas, sus características, sus con-textos de interpretación, la funcionalidad de sus actuaciones, etc.
Hasta el momento, no se ha producido ningún estudio que dé solución a este problema, sin embargo, sabemos que existe una serie de listados o censos en los que se recogen, no sólo el nombre de las bandas, sino también el de sus directores6. Estos listados servían como medio de comunicación, bien fuese de manera inter-na, es decir, entre los propios interesados, o bien con el objetivo de contratar los servicios de la agrupación. En el año 1935, Ge-rónimo Gargallo Hueso publicó un Manual-Guía de los directores de banda7, en el que además de otras herramientas útiles para los interesados —como la legislación vigente que les afectaba—, incluyó un listado de bandas en el que se distingue su naturaleza organi-zativa, sus respectivos directores y sus datos de contacto. Es una fuente de extraordinaria importancia que servirá para cuantificar el fenómeno bandístico español del año 1935 y para esbozar una
6 Hemos localizado dos de esos censos: a) Anuario musical de España. Barcelona, Editorial Boileau, 1930; y b) G[aRgallo de] Hueso, G[erónimo]. Ma-nual–Guía de los directores de banda de la Península e Islas (España). Primera edición. Villarreal (Castellón), Talleres gráficos Juan A. Rotella, 1935.
7 G[aRgallo de] Hueso, G[erónimo]. Manual–Guía…
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 523 —
mínima clasificación que permita entender más claramente los ámbitos de actuación de estas agrupaciones.
El primero de los criterios para elaborar esta taxonomía es la pertenencia de las bandas al ámbito civil o al militar. Las diferen-cias entre ambos tipos de agrupaciones tienen mayores implica-ciones de las que se pueden suponer a primera vista y van desde la dependencia organizativa de ministerios diferentes, hasta la participación en contextos interpretativos en los que las funciones para con la ciudadanía, y consecuentemente el mensaje que a ellas subyace, podría llegar a ser incluso contradictorio. Del total de las 2.004 bandas que Gerónimo Gargallo recoge en su Manual, cuya distribución geográfica se recoge en la tabla 18, alrededor del 97% de ellas pertenece al ámbito civil, mientras las bandas militares representan un 3% aproximadamente9. Todos estos detalles ofre-cen múltiples elementos de análisis que deberán ser considerados en futuros estudios junto a otros factores de la clasificación que posteriormente se mencionan.
Provincia Civil Militar Total Provincia Civil Militar Total
1 Valencia 208 2 210 27 Cuenca 30 0 30
2 Sevilla 89 1 90 28 Logroño 29 1 30
3 Navarra 86 3 89 29 Lugo 29 1 30
4 Tarragona 88 1 89 30 Burgos 27 1 28
5 Alicante 81 2 83 31 Tenerife 25 1 26
6 Castellón 74 0 74 32 Zamora 24 1 25
7 Zaragoza 61 2 63 33 Orense 24 0 24
8 Jaén 62 0 62 34 Huelva 23 0 23
9 Pontevedra 58 0 58 35 Huesca 20 3 23
10 Badajoz 53 1 54 36 Baleares 19 2 21
11 Toledo 52 1 53 37 Ávila 20 0 20
12 Córdoba 48 0 48 38 Cáceres 19 1 20
13Ciudad Real
44 2 46 39 Teruel 20 0 20
14 Oviedo 45 1 46 40 Valladolid 20 1 20
8 Tabla de elaboración propia. Los datos se han obtenido de la fuente G[aR-gallo de] Hueso, G[erónimo]. Manual–Guía…
9 Del total de 2.004 bandas, 60 son militares, lo que representa el 2,99%, y 1944 son civiles, que representan el 97,01%.
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 524 —
15 La Coruña 42 3 45 41 Santander 17 1 18
16 Murcia 43 2 45 42 Segovia 17 0 17
17 Barcelona 40 2 42 43 Álava 15 1 16
18 Guipúzcoa 41 0 41 44 Guadalajara 16 0 16
19 Granada 39 1 40 45 Las Palmas 15 1 16
20 Cádiz 36 3 39 46 Soria 13 0 13
21 Vizcaya 36 1 37 47 León 10 1 11
22 Almería 36 0 36 48 Palencia 11 0 11
23 Málaga 35 1 36 49 Salamanca 9 1 10
24 Lérida 33 2 35 50 Gerona 5 2 7
25 Madrid 26 7 33 51 Marruecos 0 2 2
26 Albacete 32 0 32 52Nueva Guinea
0 1 1
Tabla 1. Bandas de música en España por provincias en 1935.
El ejército, como bien es sabido, se organiza en diferentes cuer-pos que a su vez se componen de divisiones, regimientos, batallo-nes, etc. En cada una de estas instancias había un tipo de banda de música o «música militar», término que designa a la banda en la jerga castrense que según su importancia, tenía un número determinado de músicos que a su vez configuraba la plantilla de la agrupación. En la siguiente tabla se pueden observar las bandas que pertenecían a cada tipo de estamento10:
Bandas militares Total
Republicana 1
De los regimientos de Infantería 39
De los regimientos de Infantería de Marina 3
De los batallones de montaña 8
De las academias militares 2
De la Guardia Colonial 3
De Ingenieros Zapadores y Minadores 1
Tabla 2. Bandas militares en España en 1935.
10 Tabla de elaboración propia. Los datos se han obtenido de la fuente G[aR-gallo de] Hueso, G[erónimo]. Manual–Guía…
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 525 —
Entre ellas se encuentra la Banda Republicana que tenía la función de representación institucional de la Jefatura del Estado y, en determinadas ocasiones, del país —cuando realizaba giras de conciertos por el extranjero, por ejemplo—. En el resto de bandas militares se deberá considerar un aspecto fundamental que consti-tuirá sus características definitorias y la relación que establece con el espacio urbano y con sus gentes. Nos referimos a la estabilidad o la movilidad geográfica. Las bandas de los regimientos y las de determinados batallones de montaña, por ejemplo, ejercerían su función en los destinos a los que eran enviados por el Ministerio de la Guerra, es decir, que tenían cierto carácter itinerante; sin embargo, las bandas de las academias militares o las de la Guar-dia Colonial, etc. estaban establecidas en un lugar concreto y más o menos permanente. Esta característica podría explicar, entre otras cosas, por qué en las poblaciones en las que se hallaba una instancia militar con carácter definitivo —por ejemplo en Toledo, donde se halla la Academia de Infantería—, no hubiese una banda municipal. Queda pendiente demostrar si la existencia de un esta-mento militar de destacada importancia —como es el caso de una academia militar—, de forma continuada en el tiempo, ha podido influir en el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, así como en sus hábitos de recreo. Es posible incluso que pueda explicar la carencia de manifestaciones culturales que son habituales en otras ciudades sin presencia castrense.
Entre los criterios que permiten la clasificación de las bandas civiles, la naturaleza de la organización de la que depende admi-nistrativamente cada agrupación resulta ser el criterio de división más claro. De esta forma distinguiremos entre las bandas de los organismos públicos, fundamentalmente las de la Administración Local —municipales, provinciales y las de algunos asilos y hospi-cios—; y las que se constituyen en el ámbito privado, entre las que podríamos hacer una subdivisión en función de que su actividad implique o no ánimo de lucro. Diferenciaremos así; por un lado, las bandas al amparo de una asociación o sociedad, y por otro, las que ejercen una actividad económica, denominadas «particulares» por G. G. Hueso.
A esta clasificación faltaría añadir una taxonomía independiente establecida por el Ministerio de Gobernación en el año 1932 para regular la actividad de las bandas pertenecientes a la Administra-
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 526 —
ción Local. Se basa en la magnitud presupuestaria de los ayunta-mientos o diputaciones provinciales de las que dependía la banda, tal y como se muestra en la siguiente tabla11:
Categoría Clase Presupuesto de la corporación Porcentaje
Especial –Banda Municipal de Madrid y de análoga importancia
0,14%
Primera
Primera Excedan de ocho millones de pesetas 1,38%Segunda Excedan de cinco millones de pesetas 0,96%Tercera Excedan de tres millones de pesetas 1,79%Cuarta Excedan de 750.000 pesetas 12,82%Quinta Excedan de 350.000 pesetas 16,67%
Segunda Sexta No rebasen 350.000 pesetas 66,25%
Tabla 3. Clasificación de las bandas pertenecientes a la Administración Local.
La banda de música es una agrupación de una enorme hete-rogeneidad, y tal y como se ha manifestado en los párrafos ante-riores, aunque sea de una manera muy sucinta, la clasificación y la pertenencia a diferentes ámbitos interpretativos desembocan en una serie de matices cuyas implicaciones son de gran envergadura. Es por ello que al investigar cualquier aspecto relacionado con las bandas de música se deberá ser muy consciente de tal realidad evitando las generalizaciones excesivas.
Las bandas de música y la «democratización del arte»
Para entender los conceptos estilísticos y filosóficos que com-ponen el discurso artístico-musical vigente en la República resul-ta inexorable volver la mirada hacia el periodo inmediatamente anterior, es decir, al comprendido entre 1915 y 1931. Y al ha-cerlo, es inevitable al tiempo que necesario adoptar cierta óptica historiográfica debido a la gran cantidad de estudios que se ha
11 Tabla de elaboración propia. Los porcentajes representan, en este caso, el número de bandas de cada categoría respecto al número de bandas que asu-mieron la norma de Gobernación. Para su realización hemos tomado en consi-deración los datos del Escalafón de 1935, publicado en: Orden del 4 de enero, del Ministerio de la Gobernación. Gaceta de Madrid, núm. 10 (10 de enero de 1935), pp. 244-245.
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 527 —
realizado sobre esta cuestión en los últimos treinta años. En ellos, se ha llegado a ciertos consensos; por ejemplo, se coincide en señalar el protagonismo de Adolfo Salazar en la instauración de la vanguardia, y el excesivo crédito otorgado a sus juicios de valor en los discursos generados en torno a la música española12. Sobre este particular, fue la publicación del libro Música entre dos guerras, 1915-1945, en el año 2002, la que marcó el inicio de un nuevo giro en la concepción del periodo13. Javier Suárez-Pajares, que ya señalaba algunas deficiencias en la introducción al libro, especificaba años más tarde —en 2009— que la línea argumental iniciada por Salazar fue seguida por Federico Sopeña durante el Franquismo y por Emilio Casares durante la Transición14. Cierto es que, precisamente en ese primer libro dedicado a la música de entreguerras, el propio Emilio Casares retrocedía en sus plantea-mientos señalando varios errores de interpretación en sus investiga-ciones anteriores, especialmente en lo que concierne a la corriente estética más aclamada, y lo justificaba explicando que, debido al exilio de varios de los miembros de la llamada Generación del 27, se había producido cierta idealización entre los investigadores que abordaron la cuestión, por hallarse imbuidos en el espíritu del 7815. No se puede decir lo mismo de ciertas categorías y plan-teamientos expuestos en esos primeros artículos, realizados en los ochenta, que han gozado de una extraordinaria aceptación, hasta el punto de seguir siendo vigentes hoy en día16. Nos referimos a
12 El Seminario Internacional Complutense «Música y cultura en la Edad de Plata, 1915-1939», celebrado en abril de 2008, es una cita clave para comprender el cambio de actitud de la historiografía española frente a los dictados estéticos de Adolfo Salazar. Las actas de tal congreso fueron publicadas en Música y cul-tura en la Edad de Plata 1915-1939. María Nagore, Leticia Sánchez de Andrés y Elena Torres (eds.). Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2009.
13 Música española entre dos guerras, 1914-1945. Javier Suárez-Pajares (ed.). Granada, Ayuntamiento de Granada y Publicaciones del Archivo Manuel de Falla, 2002.
14 suáRez-PajaRes, J. «Adolfo Salazar: luz y sombras». En: Música y cultura…, p. 200. Vid: suáRez-PajaRes, J. «Introducción. El periodo de entreguerras como ámbito de estudio de la música española». En: Música española…, pp. 9-17.
15 casaRes Rodicio, E. «La Generación del 27 revisitada». En: Música espa-ñola…, p. 23.
16 Especialmente importante es el artículo: casaRes Rodicio, Emilio. «La mú-sica española hasta 1939, o la restauración musical». En: España en la música
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 528 —
la división entre las «estéticas vivas y las estéticas muertas», por ejemplo, o la distinción entre el «nacionalismo de las esencias y el de las apariencias».
Volviendo, entonces, al protagonismo de Adolfo Salazar en la concepción del debate, otros autores, como Carlos Villanueva, han señalado cómo el crítico encontró en el ideario orteguiano la forma de rebatir los postulados tradicionalistas de la generación precedente, la del 9817. De esta manera, tanto Salazar como Falla utilizaron algunas etiquetas fijadas por el filósofo madrileño ba-sando la argumentación en la existencia de las dos Españas, la una atrasada y anquilosada, al tiempo que impermeable al arte nuevo; la otra, inteligente y sensible, a la vez que profundamente incomprendida. Todo ello a fuerza de estereotipos antagónicos: humanización y deshumanización, las ya mencionadas estéticas muertas y estéticas vivas, o el nacionalismo de las esencias y de las apariencias, etc.
En cualquier caso, el aspecto que conviene señalar es que, esa interpretación global que parte de un principio de bipolaridad estética y la subsiguiente filiación de los compositores a una u otra tendencia, no es siempre clara. Elena Torres, al explicar la evolución del nacionalismo de las esencias, señala cómo la vincula-ción a una u otra categoría de nacionalismo respondía más a una cuestión ética que estética, en definitiva, una forma de juzgar a los compositores18. Una valoración que, para mayor perjuicio, varió con el tiempo y sirvió a unos intereses: los de Salazar. La musicóloga ilustra muy bien el planteamiento que pretendemos demostrar con el ejemplo que propone sobre Rogelio Villar, compositor al que inicialmente se le vincula con el esencialismo, corriente totalmente opuesta a la que será adscrito más tarde19. Algo similar ocurre con las reacciones ante las bandas de música, en lo que a las contra-
de Occidente. Actas del Congreso Internacional. Ismael Fernández de la Cuesta, Emilio Casares Rodicio y José López-Calo (eds.). Madrid, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Ministerio de Cultura, 1987, pp. 261-322.
17 VillaNueVa, C. «Adolfo Salazar y la crítica musical. Las orillas». En: Mú-sica y cultura…, p. 227.
18 ToRRes clemeNTe, Elena. «El “nacionalismo de las esencias”: ¿una catego-ría estética o ética?». Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-1970). Pilar Ramos López (ed.). Logroño, Universidad de La Rioja, 2012, p. 45.
19 Ibid., p. 35.
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 529 —
dicciones de discurso se refiere, como más adelante explicaremos. Beatriz Martínez del Fresno se manifiesta en la misma línea para añadir que los postulados estéticos quedan a veces soterrados ante otras cuestiones, de forma que, siempre existe cierta distancia entre las palabras y los hechos, dándose estas contradicciones incluso a nivel personal. Su teoría queda ilustrada con un ejemplo sobre Salazar y los conciertos de la Banda Republicana que él mismo organizó para la sección de música del Ateneo20. En aquellos mo-mentos, Salazar estaba inmerso en una campaña de acoso y derribo contra la banda de música, en general, y sobre la Republicana en particular; y todo, como solía ser habitual en su manera de pro-ceder, con una motivación «más elevada»: utilizar ese presupuesto para crear, en su lugar, una orquesta nacional.
Julio Gómez y José Subirá fueron la cara visible de la otra orilla del debate. En sus artículos, la «masa» se convierte en «el pueblo», y las «élites» en «los espíritus selectos». Carlos Villanueva plantea que este uso del lenguaje se debía al lugar en el que se publicaban los artículos, unos medios que se dirigían a un públi-co menos versado21, en contra de lo que ocurría en otros diarios como El Sol en los que, según Julio Gómez —a quien Villanueva se remite—, Adolfo Salazar encontraba al público más selecto22. Beatriz Martínez del Fresno aborda esta cuestión refiriéndose a Salazar con la metáfora del torremarfilismo23. Bien; siendo absolu-tamente cierta esa identificación, creemos que tanto Julio Gómez como José Subirá se encuentran en el seno de la misma élite, algo que suele olvidarse y que, por otra parte, no implica similitudes en sus actitudes y comportamientos. La diferencia estriba en que mientras los unos se atrincheran en esa torre de marfil, los otros abren las puertas, invitan a entrar a la gente, y les sirven el té si es necesario; pero todo ello desde una posición privilegiada que les permite mirar, bien a la masa, bien al pueblo, desde las
20 maRTíNez del FResNo, Beatriz. «Los lenguajes musicales de la Edad de Plata: modernidad, elitismo y popularísimo en torno a 1927». En: Música y cultura…, p. 468.
21 VillaNueVa, C. «Adolfo Salazar…», p. 241.22 gómez, Julio. «Adolfo Salazar». Harmonía (enero-junio 1958), p. 4. Cit. en
maRTíNez del FResNo, Beatriz. Julio Gómez. Una época de la música española. Madrid, ICCMU, 2003, p. 375.
23 maRTíNez del FResNo, B. «Los lenguajes…», p. 460.
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 530 —
alturas. Estos rasgos son visibles además en la práctica totalidad de discursos de la época. Véase, por ejemplo, el famoso discurso «Medio pan y un libro» de Federico García Lorca24. Luego, es esta una característica de la intelectualidad del momento; y será ese peldaño posterior, el de las filiaciones ideológicas, el que se podrá abordar en futuras investigaciones analizando la actitud que cada uno adopta frente a esa parte de la población menos versada.
La banda de música debe incluirse entre todos esos fenómenos que constituyen la base argumental de la corriente ideológica de la que son defensores Julio Gómez y José Subirá; una vereda, por la que no transitaron solos. Bartolomé Pérez Casas con sus conciertos populares y Pau Casals con la Asociación Obrera de Conciertos manifiestan la misma inquietud por devolver a la sociedad aquello que algún día les brindó: la educación. No obstante, sobre lo que más nos interesa reflexionar en este artículo es sobre el papel que ejercieron las bandas en este cometido. Beatriz Martínez del Fresno señala que, en provincias, la única infraestructura musical dispo-nible para la ciudadanía eran las bandas de música25, siguiendo, para ello, el ideario de Julio Gómez26:
Quizás algunos espíritus selectos, que no pueden transigir con lo que no sea exquisito, nos tachen de poco respetuosos al hacer transcripciones para banda de música clásica. A esta objeción contestaremos diciéndoles que, efectivamente, en las poblaciones en donde las ejecuciones por buenas orquestas y en teatros de primer orden sean frecuentes, tales transcripciones resultan redundantes y superfluas; pero allí en donde no haya más corporación musical que una banda, no sólo son discul-pables esos arreglos, sino necesarios. Es de tal importancia que la buena música se popularice, que todos los medios son legítimos para conseguirlo.
El compositor madrileño manifestaba así un precepto con el que no podemos estar más en desacuerdo. Si bien es cierto que la situación de la música en provincias pudiera desarrollarse tal y como plantea Gómez, admitir sus premisas sobre las ciudades
24 gaRcía loRca, Federico. Obras completas: prosa. Miguel García-Posada (ed.). Barcelona, Galaxia Gutemberg, 2007, pp. 203-204.
25 maRTíNez del FResNo, B. «Los lenguajes…», p. 464.26 la diReccióN [gómez, Julio]. «Nuestros propósitos». Harmonía, núm. 1
(enero 1916), p. 1.
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 531 —
que contaban con importantes orquestas significaría aceptar, del mismo modo, uno de estos dos escenarios: o bien, que en dichas ciudades las orquestas compartían público con las bandas —algo ciertamente inverosímil, al menos, en términos generales— y por ello, los arreglos resultaban «redundantes y superfluos»; o bien admitimos que una parte de la sociedad no debía tener acceso al arte por su falta de recursos, lo cual abandonaría la inverosimilitud para abrazar lo censurable en términos de justicia. Claro que, tal y como anteriormente señalábamos, el trasfondo de la cuestión sólo se puede entender de esta forma, si se afronta el análisis desde una perspectiva ideológica.
Es difícil creer que Julio Gómez pudiese respaldar una postura como la que hemos expresado en esta segunda hipótesis. El com-positor madrileño, al defender la banda de música y las razones de su existencia, trata de buscar argumentos para rebatir los ataques elitistas de un sector muy específico de la prensa y en ese sentido no debe entenderse como un ataque encubierto a esas bandas más grandes y con mayor capacidad técnica. La cuestión se reduce más bien a otro elemento fundamental que más adelante se aborda: los espacios de socialización y su relación con la condición social del público.
Varios autores, como Rogelio Villar, asumieron este argumento de la importancia de las bandas en provincias como propio, y así lo expresaron en la prensa. Muchas de esas manifestaciones se reprodujeron en el primer número de Harmonía, seguramente in-centivados por Julio Gómez, director de la revista. Este detalle es importante porque las opiniones que se recogieron en este medio se pudieron ver influidas tanto por el contexto en el que se producían —una publicación dirigida a un público afín a las bandas— como por la deferencia hacia el director de la publicación. No obstante, si se lee entre líneas se percibe con claridad cuál es el posicio-namiento de cada uno de los autores, tal y como ilustraremos a continuación. Comenzaremos por el examen de los objetivos de Harmonía expresados en un artículo escrito por Julio Gómez27:
Nosotros, al difundir la música en la forma que lo hacemos, creemos hacer verdadera obra de cultura popular. Nuestros suscriptores a la Revista, con el suplemento musical, han de
27 Ibid.
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 532 —
ser las bandas, que inmediatamente pondrán nuestros papeles en los atriles. Y el modo de que la buena música llegue a toda clase de personas, hasta las de las clases más modestas, es el de la ejecución pública. De aquí que nuestra publicación musical haya de tener una variedad grandísima para poder satisfacer a las necesidades y los gustos del mayor número posible de bandas y públicos. Nosotros pensamos alternar en nuestra música desde lo más elevado de la clásica de Bach, Haendel, Haydn, Mozart y Beethoven, hasta la más popular del reperto-rio ligero de teatro y baile; siempre dando singular preferencia a los músicos españoles, sobre todo a aquellos que se hayan distinguido en sus composiciones para banda.
En este pequeño fragmento, el compositor madrileño explica con claridad sus creencias sobre el principio de igualdad por el que todos los ciudadanos deberían poder acceder al arte, una caracterís-tica que sitúa su discurso en las antípodas del expresado por otros críticos como Salazar, y que también expresaron, seguramente con otra intención, algunos directores de banda como Emilio Vega, por muy sorprendente que eso pueda parecer. El director de la Banda de Alabarderos —Banda Republicana a partir de 1931— dice28:
En efecto: en las esferas superiores de la sociedad, fácil-mente se puede cultivar y desarrollar el gusto por la buena música, porque a los privilegiados que a ellas pertenecen se les brindan multitud de fiestas de arte, donde pueden hasta saciar tan elevadas aficiones. No sucede así con la masa social, que antonomásticamente llamamos pueblo, el cual, por su carencia de medios, no son asequibles las exquisitas representaciones ni los conciertos, donde se ofrecen las portentosas creaciones del arte de los sonidos, y en méritos de esta desigualdad existen-te entre las clases superiores y el pueblo, a éste se le debe y, naturalmente, se le otorga una compensación, que es la banda de música, a cargo del Municipio o de otra cualquier entidad.
[…] Pues la banda de música es una organización absoluta-mente popular, que se crea para regalo del pueblo: para llevar a su ánimo sensaciones placenteras y gratas, que dulcifiquen su espíritu envolviéndole en ondas ideas puras y grandes y le hagan olvidar las ásperas condiciones en que libra su batalla por la existencia.
28 Vega, Emilio. «La banda de música». Harmonía, núm. 1 (enero 1916), p. 1.
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 533 —
Según Vega, el público que asiste a un concierto de banda sería necesariamente parte de ese pueblo carente de medios en el que se excluye a una clase social «dominante» —las esferas superiores de la sociedad, de las que él se siente partícipe— que tiene acceso a los conciertos de «buena música». Sus palabras resultan interesan-tes porque la banda que él dirigía contaba entre sus obligaciones la interpretación para el Rey en los años de la monarquía y para el presidente de la República con el cambio de régimen. Cabe la posibilidad, no obstante, de que su consideración fuese otra; es decir, que entendiese que su misión al frente de la Republicana merecía un juicio más benevolente. De una forma o de otra, lo que nos interesa señalar es esa relación sobre la clase social y el arte sugerida por Vega. En este sentido, no deja de percibirse cierta actitud de rechazo por parte de esos «espíritus selectos» en un intento de mantener la exclusividad de los espacios de sociali-zación a los que estaba vedada la entrada a los miembros de los estratos sociales menos favorecidos. Una actitud diametralmente opuesta a la defendida por algunas iniciativas concretas como los Conciertos Populares de la Orquesta de Pérez Casas, como más adelante se señala.
Conrado del Campo, por el contrario, considera que la banda sería el mejor medio para «controlar» —quizás salvar de los ex-cesos— al vulgo, dado que era mejor ir a un ensayo musical tras la jornada de trabajo que acabar en la taberna. Manifiesta así un rasgo del discurso que roza el puritanismo y que años más tarde sería asumido como propio por los directores de banda cuando buscan la interlocución con el gobierno republicano, como más adelante analizaremos29:
Como vemos, pues, cuán noble misión cabe realizar a esas simpáticas agrupaciones musicales que, con ciertas pretensiones en las capitales, más humildemente en modestos ayuntamientos, van poco a poco constituyéndose en España al influjo de una noble emulación. Arrancar de la taberna al obrero durante las horas de descanso para ocupársele en una labor grata y amena, como la de un ensayo musical, y oponer al inevitable festejo de los toros el más culto y moralizador de un concierto, serían títulos suficientes para que dedicásemos los mayores elogios a
29 del camPo, Conrado. «La misión de las bandas». Harmonía, núm. 1 (enero 1916), p. 6.
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 534 —
la creación y sostenimiento de las bandas provincianas; mas por encima de esto se destaca e impone la elevada misión cultural de ellas, que es la educación del sentimiento de los públicos por el conocimiento de las obras maestras de los grandes artistas, su difusión y vulgarización entre las gentes […].
Del Campo se alinea con aquellos que defienden la capacidad educativa de la banda —aunque enfatice la parte más instructiva para logar el control de la población, de la que por supuesto debe-mos excluir a las esferas dominantes— permitiendo que las gentes accedan a las grandes obras del arte universal. Su ejemplo es válido para señalar esa ineficacia de los encasillamientos tradicionales, ya que Conrado del Campo no se identifica precisamente con el elitismo, ni con las estéticas vivas, sino más bien, es uno de esos «germanófilos y momias conservatoriales» a los que se refiere Tu-rina en la carta personal dirigida a Falla para prevenirle de lo que encontrará en España a su vuelta de París30; y precisamente por eso, podría esperarse un lenguaje más positivo y menos tendente a la descalificación que sugieren algunos de sus adjetivos.
Rogelio Villar tampoco escapa a la contradicción de plantea-mientos. Si bien su escrito sobre la banda en el primer número de Harmonía no es especialmente ofensivo —seguramente por cortesía hacia Julio Gómez— tampoco deja de ser evidente la in-tencionalidad, aspecto que queda suficientemente reflejado en el uso excesivo del condicional31:
Las bandas de música, allí donde es imposible la forma-ción de orquestas, realizan una misión social y artística, y si los encargados de organizar y dirigir estas agrupaciones tienen buena orientación musical y saben elegir con acierto y buen gusto el repertorio más a propósito y que encaje mejor en las condiciones técnicas de las bandas, aprovechando los elemen-tos de que disponen, en algunos esos modestísimos, pueden contribuir a la difusión de la cultura musical en la medida en que las bandas puedan hacerlo.
30 Carta de Joaquín Turina a Manuel de Falla, Madrid, 15-Viii-1914. Archivo Manuel de Falla [= AMF] (carpeta de correspondencia nº 7265). Citado en: To-RRes, E. «La imagen de Manuel de Falla...», p. 266.
31 VillaR, R[ogelio]. «Las bandas de música». Harmonía, núm. 1 (enero 1916), p. 8.
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 535 —
Demuestra con estas palabras una desconfianza hacia la ban-da de música que contrasta con toda la ayuda que prestó a la Asociación Nacional de Directores cuando, siendo director de la revista Ritmo, medió con el Gobierno para conseguir la creación del Cuerpo Técnico de Directores de Banda a través de su amigo de la infancia —Publio Suárez—32.
De una manera similar, pero en sentido inverso, Adolfo Salazar plantea33:
No sólo en España, en los catálogos extranjeros de música para banda, las obras genuinamente escritas para esta agrupa-ción instrumental están en absoluta minoría y se pierden en la abundancia de transcripciones y arreglos.
La razón es evidente; pero si efectivamente con arreglos y transcripciones de obras célebres se divulgan las creaciones de los grandes maestros, haciéndolas llegar hasta donde no podría hacerlo la orquesta, es necesario estimular al mismo tiempo a los compositores actuales, para que dediquen algo más su atención a los medios potentemente expresivos de las bandas de harmonía; atención y cuidado, absorbidos por los demás géneros de música.
Es esta una actitud que podemos considerar generosamente positiva si tenemos en cuenta cómo se manifestó durante el perio-do republicano. Es entonces cuando llega a cuestionar la validez de la propia difusión del repertorio basándose en la premisa de que esa divulgación se hacía a través de transcripciones, y una transcripción per se, no es una obra original. La siguiente cita es la que mejor refleja su posición ante la democratización del arte34:
Métanse diez mil patanes en un concierto, y ustedes me dirán cuál ha de ser el resultado. Nunca he creído en ese co-modín de la «vulgarización» de la música, que consiste en tocar mal un programa sin dificultades. Avulgarar las obras maestras es el resultado, y a ello contribuyen en crecida proporción las lecciones de mal gusto y de sofisticación que dan las bandas metidas a lo que no les compete. Es imposible pensar en que
32 RodRíguez del Río, [Fernando]. «Carta abierta». Ritmo, núm. 63 (diciem-bre 1932), p. 12.
33 salazaR, Adolfo. «La música de banda». Harmonía, núm. 1 (enero 1916), p. 8.
34 salazaR, Adolfo. «La vida musical. El concierto de Ravel en la Orquesta Filarmónica. L. Querol». El Sol. Madrid, 3-V-1932, p. 2.
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 536 —
puedan acudir públicos inmensos a espectáculos del más alto refinamiento artístico, ejemplo de la más alta cultura que exista en un arte determinado. Y aquello, en nombre del gran mito de la democracia.
La inquina con la que se expresa el crítico tiene su razón de ser; sus aspiraciones sobre la Junta Nacional de Música están lejos de llegar a cumplirse. Su proyecto sobre la creación de una orquesta nacional se basaba en la supresión de la Banda Republi-cana, una creación que, como es bien conocido, no llegó a buen puerto hasta 1937. A todo eso se añade la carestía presupuestaria de la Junta, aspecto que queda totalmente demostrado en una de las cartas que Óscar Esplá envió al Ministro de Instrucción Públi-ca —entonces Fernando de los Ríos— solicitando una subvención para el Teatro Lírico35:
[…] [Sobre el Teatro Lírico] en los ensayos intentados hasta ahora, con los insuficientes medios económicos de que dispo-nemos, unas cosas han salido bien y otras menos bien; que rectificaremos las peores y con las buenas y, sobre todo, con las nuevas que en adelante intentaremos confiamos en convencer a la opinión de que estas cosas hay que dotarlas con subven-ciones semejantes a las que invierten los países extranjeros que tienen conciencia de lo que son las jerarquías espirituales para una nación.
Le adjunto nota de lo que cuestan las Bandas Municipal y Republicana. Esta última invierte casi lo mismo que nosotros, en este ejercicio, para teatro lírico, y la otra 150.000 pesetas más.
Sería vergonzoso que con estos datos se discutiera nuestra subvención.
En el periodo que transcurre desde el momento en el que se publica el primer número de la revista Harmonía, hasta la pro-clamación de la República, los directores de banda se organiza-ron para reclamar al Gobierno mejoras laborales. Su campaña comenzó en 1928 coincidiendo con el cambio en el discurso que señala Beatriz Martínez del Fresno sobre el compromiso social
35 Carta de Óscar Esplá relativa a una subvención para la Junta Nacional de Música, (1 diciembre de 1932). Centro Documental de la Memoria Histórica, sign. PS–MADRID, 1391,48.
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 537 —
del arte36. Las bandas, por su parte, asumirán este argumento en sus reivindicaciones, al que sumarán el de la mejora laboral y la protección social del director. Así lo expresaba Román García —secretario de la Asociación Nacional de Directores de Banda— durante la ceremonia de apertura de la primera asamblea general que convocó la Asociación en noviembre de 193137:
Queremos que los poderes públicos nos atiendan en propor-ción a lo que representamos en la vida pública. Representamos y hacemos cultura, somos los que más en contacto estamos con las masas, los que contribuimos más directamente a moldear el espíritu artístico musical ciudadano, los imprescindibles en todas aquellas manifestaciones de exaltación popular, los que en momentos en que la Patria llora alguna irreparable pérdida u ocurre algún acontecimiento de alborozo nacional, nos recla-man para que con nuestra agrupaciones artísticas asistamos a las manifestaciones públicas o privadas y dar con la ejecución de composiciones apropiadas al caso el matiz sombrío o alegre propio al momento; en una palabra: podemos considerarnos como elemento transmisor de tristezas y alegrías del pueblo, y por último somos el manantial de músicos de donde se nutren las bandas y orquestas de gran categoría.
Sobre este mismo asunto disertó también José Subirá en la Conferencia para el estudio de la crisis del arte musical, celebrada en julio de 1931, en una ponencia sobre los medios para incre-mentar la afición musical y la cultura del público. En ella explica de una forma casi epistemológica que los medios para la difusión de la afición musical son la enseñanza —entendida como la mera transmisión de conocimientos— y la propaganda —identificada con la transmisión del canon—38. Una distinción importante que focaliza la atención en la figura del director, como intermediario, y que supone el nexo que le une a Julio Gómez. Dos aspectos que, por otra parte, no conviene olvidar; pues es absolutamente cierto que, si se valora la transmisión objetiva de conocimientos —la
36 Beatriz Martínez del Fresno señala específicamente el año 1927 como inicio de tal cambio de discurso hacia el compromiso social del arte. Véase: maRTíNez del FResNo, B. «Los lenguajes…», p. 465.
37 «Discurso de Román García en la apertura de la asamblea». Ritmo, núm. 48 (15 de enero de 1932), p. 14.
38 «La Conferencia Nacional para el trabajo de los músicos». Ritmo, núm. 36 (15 de julio de 1931), pp. 2-5.
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 538 —
enseñanza en sí misma, según Subirá— la labor de la banda de música resulta inocua, en términos propagandísticos, y positiva respecto a la función educativa; sin embargo, si los argumentos sobre la función de la banda se centran en lo que Subirá denomina «propaganda» —que sería esa faceta más instructiva relacionada con la transmisión del canon—, se nos plantearían ciertas dudas; esa función de la banda quedaría condicionada a los valores que se quisieran transmitir y la honestidad con la que se realizara tal proceso.
El amor brujo y su transcripción para banda
Tras realizar el análisis sobre los conceptos estéticos que subya-cen a la llamada democratización del arte, procederemos a estudiar los procesos de adaptación de la obra falliana al contexto de inter-pretación de la Banda Municipal de Madrid y la Banda Municipal de Barcelona desde dos ópticas diferenciadas39: de una parte, la adaptación de la obra de orquesta a la banda —entendiendo este análisis en su dimensión más genérica, es decir, que podría ser basado en cualquier transcripción, independientemente de cuál fuese la obra y su transcriptor—; y en segundo lugar, centraremos nuestra atención en las diferencias entre ambas transcripciones con el objetivo de identificar los matices que dependen del autor de la transcripción, en estos casos, Ricardo Villa y Joan Lamote de Grignon. Hemos acotado este estudio a dos partes de la obra que nos parecen especialmente interesantes por su contraste: la primera, «Introducción y escena», en la que se procede con un tutti con unas características bastante habituales en cualquier proceso de transcripción; y la última, «Final. Las campanas al amanecer», en la que se incluye la voz y el piano, y cuya sonoridad de tintes impresionistas supone un reto de gran envergadura para el trans-criptor.
39 La transcripción realizada por Ricardo Villa se encuentra en el Archivo de la Banda Municipal de Madrid, al que hemos tenido acceso gracias a la mediación de Rafael Sanz Espert, a quien expresamos nuestro más sincero agra-decimiento por la ayuda prestada. La adaptación de Joan Lamote de Grignon se halla custodiada por el Archivo de la Banda Municipal de Barcelona, institución a la que agradecemos su colaboración en el acceso a las fuentes.
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 539 —
La primera de las cuestiones a las que prestaremos atención es el orgánico de las agrupaciones. Ambas, orquesta y banda, actúan en contextos de interpretación totalmente distintos40; las bandas realizan el grueso de sus actuaciones en la calle —veremos más adelante que hay ciertas excepciones—, mientras que la orquesta lo hace en un lugar cerrado con un tratamiento acústico muy con-creto. Es por ello, que la amplificación sonora es el primero de los problemas que se trata de resolver en toda transcripción, y se hace a través de las duplicaciones. Para tal práctica, no obstante, hay otra motivación: las bandas de música no adaptan la composición de su plantilla al repertorio, es decir, la totalidad de los músicos interpretan todas las obras del concierto.
En el siguiente ejemplo se pueden ver las soluciones propues-tas por ambos transcriptores para la amplificación de la melodía principal de «Introducción y escena»:
Orquesta Barcelona Madrid
Flauta, flautín, oboe, piano
Flautín, flautas, oboes, clarinete alto en la bemol, clarinete alto en mi bemol
Flautines, flautas, oboes, requintos, fliscorno en mi
bemol
Tabla 4. Duplicaciones de la melodía principal en «Introducción y escena» en las transcripciones de las bandas de Barcelona y Madrid.
A la duplicación de voces que hemos señalado en la tabla se suma también la cuestión del número de músicos. Se debe tener en cuenta que la plantilla de las bandas municipales de Madrid y Barcelona —de 90 y 83 músicos respectivamente41— era mayor que la de las orquestas. Como ejemplo podemos señalar que la Orquesta Sinfónica de Madrid estaba formada por 74 músicos en 193442.
40 Véanse los orgánicos de las partituras consultadas en el anexo 1.41 No sabemos con certeza la cantidad de músicos con la que contaba la
Banda Municipal de Madrid en los años de la Segunda República, pero en el año 1929 la plantilla estaba integrada por 90 músicos. geNoVés y PiTaRcH, Gaspar. La banda sinfónica municipal de Madrid. Madrid, Ediciones la Librería, 2009, pp. 368-369. La Banda Municipal de Barcelona contaba con 83 músicos. almacellas i díez, Josep Maria. Del carrer a la sala de concerts. Banda Munici-pal de Barcelona 1886-1944. Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2006, p. 222.
42 gómez amaT, Carlos y TuRiNa gómez, Joaquín. La Orquesta Sinfónica de Madrid. Noventa años de historia. Madrid, Alianza editorial, 1994, pp. 198-200.
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 540 —
La segunda de las cuestiones inexorables a la adaptación de una obra de orquesta a la banda de música es la sustitución de los ins-trumentos que faltan. En este caso, los de cuerda frotada —violines, violas y violonchelo43—, en la primera parte, y del piano y la voz en «Final. Las campanas al amanecer». Todo ello deviene en un doble proceso de transcripción. En primer lugar, esta sustitución de la que hablamos —que denominamos primer contexto analítico—; y en segundo, la transcripción de las partes que asumen el rol de los instrumentos de cuerda en la transcripción, que en multitud de casos son los instrumentos de viento madera —y que constituye lo que denominamos segundo contexto analítico—. En todos los casos, las cuestiones técnicas fuerzan al transcriptor a asumir una serie de decisiones que variarán según sean sus convicciones respecto a la funcionalidad de la transcripción y su finalidad.
En las siguientes tablas se muestra cómo Ricardo Villa y Joan Lamote de Grignon elaboran lo que hemos denominado el primer contexto analítico de la transcripción, esto es, la sustitución de los instrumentos de orquesta que no existen en la plantilla de la banda44:
Orquesta Barcelona MadridViolín I Clarinete I Requintos
Clarinete IViolín II Clarinete II Clarinete II
Saxofón altoViola Clarinete alto,
Clarinete bajoSaxofón tenor
Clarinete IIIClarinete altoSaxofón tenor
Violonchelo Bugle bajo en si bemol* VioloncheloPiano Es difícil establecer qué instrumento asume la parte del piano
porque interpreta la melodía con ambas manos, al igual que otros instrumentos.
*= Motivo simplificado
Tabla 5. Transcripción de los instrumentos de cuerda en las versiones para banda en «Introducción y escena».
43 El violonchelo forma parte del orgánico de la Banda Municipal de Madrid, pero no está incluido en la Banda Municipal de Barcelona.
44 Las tablas 5 y 6 son de elaboración propia.
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 541 —
Orquesta Barcelona MadridViolín I Clarinete solo (64, 65)
Clarinete I (64, 65)Clarinete alto en mi bemol (66)
Requinto Clarinete II
Violín II Saxofón alto (64, 65)Bombardino si bemol (64, 65)
Clarinete segundo (66)Saxofón alto en mi bemol (66)Saxofón tenor en si bemol (66)
Clarinete III
Viola Clarinetes II (64, 65)Clarinete contrabajo mi bemol
(66)
Saxofón alto Clarinete bajo
Violonchelo Trombón en si bemol (64)Clarinete bajo en si bemol (66)
Violonchelo
Piano (dcha.) Flautín (64)Saxofón soprano si bemol (65)
Fliscorno si bemol (66)*Bugle tenor mi bemol (66)*Bombardino si bemol (66)*
RequintosFliscorno IFliscorno IIOnóvenes
No transcribe 3 últimos compases
Piano (izq.) Trompas (64)Clarinetes II (65)
Clarinete I (64, 65)Bartítono (66) Re
Bombardino (66) LaNo transcribe 3 últimos
compasesEntre paréntesis se han indicado los números de ensayo de la partitura de orquesta. *= Motivo simplificado
Tabla 6. Transcripción de los instrumentos de cuerda en las versiones para ban-da en «Final. Campanas al amanecer».
Como podemos ver, el cuarteto de cuerda es asumido por instru-mentos de madera en casi todos los casos, con la única excepción del bombardino para sustituir al violín segundo —pero en con-junción con otros instrumentos de viento madera—. Este recurso es muy tradicional y, según Ricardo Villa, tiene su razón de ser45:
A semejanza de la orquesta, debe ser la banda lo suficiente numerosa para poder abordar todo género de obras de amplia orquestación; debe tener un perfecto equilibrio en todas las familias de instrumentos, pero dominando la madera, de igual modo que en la orquesta domina el cuarteto de cuerda, pues de
45 Villa, Ricardo. «La misión de las grandes bandas de música y su aspecto pedagógico». Harmonía, núm. 1 (enero de 1916), pp. 4-5.
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 542 —
otra forma dejaría de ser «Música de Harmonía», como dicen los franceses, para convertirse en «Fanfar».
A la idea defendida por el director madrileño habría que añadir que ambas familias de instrumentos se caracterizan por tener una tesitura similar y una flexibilidad técnica que les lleva a compar-tir ciertos recursos idiomáticos. La diferencia es, obviamente, la dependencia del aire de los segundos, lo que en ocasiones fuerza al transcriptor a buscar alternativas para enmascarar las deficien-cias. Cuando en un ostinato no hay silencios, en la transcipción se procede a asignar cada repetición del motivo a un grupo de instrumentistas repitiendo la nota inicial que servirá de enlace, de esta manera se evita el corte sonoro que se produciría para la respiración. Véase el siguiente ejemplo46:
Ejemplo musical 1. Ostinato rítmico-melódico del piano en «Final. Las campanas al amanecer», c. 5.
La solución propuesta por Joan Lamote de Grignon y Ricardo Villa es similar. Las diferencias se restringen a la elección de los instrumentos casi en exclusiva. Los instrumentos asignados al mo-tivo de la mano izquierda del piano son los clarinetes segundos, en el caso del catalán, y los primeros en la transcripción de Ricardo Villa; además en esta última transcripción, el motivo aparece con ligadura, seguramente con la intención de facilitar el pasaje. La mano derecha del piano queda a cargo del fliscorno, en el caso de Villa, y del saxo soprano, según Lamote. Véanse los siguientes ejemplos:
46 Falla, Manuel de. El amor brujo. Londres, J. & W. Chester, 1924.
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 543 —
Ejemplo musical 2. Transcripción del ostinato del piano de Joan Lamote de Grignon47. «Final. Las campanas al amanecer», c. 5.
Ejemplo musical 3. Transcripción del ostinato del piano de Ricardo Villa48. «Final. Las campanas al amanecer», c. 5.
Este procedimiento por el que el grupo de instrumentistas se divide en dos subgrupos y se le asignan diferentes partes de un motivo se realiza en otras ocasiones con otros objetivos, como podemos ver en el siguiente ejemplo: lograr una mejor afinación y precisión —es más fácil interpretar sólo la parte ascendente o la descendente que las dos— y reducir la masa sonora —al dividir en dos el motivo, también se divide en dos el grupo de intérpretes—. Como podemos ver en el ejemplo, Ricardo Villa incluye el motivo íntegro, aumentando la intensidad y siendo este un rasgo muy característico en la manufactura del madrileño.
47 Falla, Manuel de. El amor brujo. Joan Lamote de Grignon (transcriptor). Inédita. Archivo de la Banda Municipal de Barcelona.
48 Falla, Manuel de. El amor brujo. Ricardo Villa (transcriptor). Inédita. Archivo de la Banda Municipal de Madrid.
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 544 —
Ejemplo musical 4. Comparación entre el motivo original para orquesta y las transcripciones propuestas por Joan Lamote de Grignon y Ricardo Villa,
respectivamente. «Introducción», El amor brujo, c. 1.
En este primer contexto analítico, otro de retos es transcribir los pasajes idiomáticos de los instrumentos que no forman parte de la banda. En el siguiente ejemplo podemos ver un motivo pia-nístico en el que, además de la alternancia de dos acordes a cierta velocidad, que no entraña dificultad para el pianista, pero sí para un instrumentista de viento, se hace uso del pedal:
Ejemplo musical 5. Motivo idiomático del piano. «Final. Las campanas del amanecer», El amor brujo, c. 12.
Lamote de Grignon opta por los instrumentos de la familia del viento-madera —clarinetes primeros, saxofones altos y teno-res—, y mantiene la alternancia de la partitura original, logrando un pasaje de una intensidad suave. Ricardo Villa distribuye las notas del acorde entre distintos instrumentos de la cuerda del metal —fliscorno en mi bemol, fliscorno 2º, onóvenes, barítonos, y bombardinos— y evita dicha alternancia, acercándose quizás a la suma de sonidos que produce el uso del pedal, pero obteniendo una intensidad considerable mayor a la original.
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 545 —
Ejemplo musical 6. Comparación entre el motivo original para orquesta y las transcripciones de Joan Lamote de Grignon y Ricardo Villa, respectivamente.
«Final. Las campanas del amanecer», El amor brujo, c. 12.
La fórmula adoptada por Ricardo Villa permite asimismo lograr una mayor precisión en la ejecución del pasaje por los instrumentos más graves, dado que la interpretación de dos notas a velocidad de fusa implica una destreza técnica importante por parte del instrumentista para lograr el efecto deseado, más aún si el instru-mento es de principios de siglo xx. Este tipo de facilitaciones es bastante común en el proceso de transcripción que lleva a cabo el madrileño. En el siguiente ejemplo se puede ver cómo lo aplica a un pasaje para las tubas, interpretado por el violonchelo en la partitura original:
Ejemplo musical 7. Comparación del motivo original del contrabajo en la orquesta y el de la tuba en la transcripción de Ricardo Villa.
«Introducción», El amor brujo, c. 1.
Para finalizar con el primer contexto analítico faltaría examinar la parte de la voz en «Final. Las campanas al amanecer». Ricardo Villa consideraba que se debía mantener, por lo tanto, no aplicaría a ello un proceso de transcripción. Esta decisión es cuanto menos polémica, pues es difícil comprender cómo podría escucharse a una soprano en un concierto celebrado en la calle y con una banda de
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 546 —
música de ochenta músicos como acompañamiento. Es el propio director quién ofrece el argumento 49:
En cambio hay dos géneros muy diferentes entre sí y muy difíciles de trasladar a la Música de Harmonía, como son las obras de autores clásicos, y las vulgarmente llamadas fantasías sobre óperas, zarzuelas, operetas, etcétera; aquéllas, porque en su misma sencillez de procedimiento e ingenuidad melódica, está confiada principalmente a los medios de expresión, que es precisamente de lo que la banda carece; y éstas, por la multitud de factores que hay que tener en cuenta para hacer una buena recopilación de una obra y evitar en lo posible esos solos interminables y necesariamente monótonos; y sobre todo los recitados con sus frecuentes repeticiones de notas, que si van bien en una obra lírica, porque en ellos interviene el más hermoso de los instrumentos, la voz humana, la palabra y la acción, en cambio, son irresistibles cuando en una orquesta o banda recita cualquier instrumento a palo seco.
La voz, el más hermoso de los instrumentos, resulta monóto-
na en los solos —seguramente se refiere a las ornamentaciones vocales de las arias— y, por supuesto, en los recitativos. La razón de tal monotonía sólo puede deberse a la ausencia de letra. No obstante, tal explicación es insuficiente, porque en El amor brujo, las melodías tienen un fuerte sabor tradicional que se mantendría igualmente sin recurrir a la letra y no se da la repetición formal propia de las arias; de tal forma que, la justificación se halla se-guramente en una búsqueda de un efecto novedoso o sorpresivo para captar la atención del público. Ricardo Villa así se lo explica a Manuel de Falla, en una de sus cartas: «Tengo el propósito, que siempre que ejecutemos la obra sea cantada, pues no cabe duda que tiene mayor emoción e interés»50. Esa intencionalidad tampoco pasa desapercibida en la opción de Lamote. El catalán recurre a una excesiva multiplicación de la melodía que ejecuta la voz en la partitura original —fagot, clarinete contrabajo en mi bemol, clarinete bajo en si bemol y trombón en si bemol— con la que parece buscar más un final apoteósico, que la fidelidad a la partitura de orquesta.
49 Villa, R. «La misión…».50 Carta de Joan Lamote de Grignon a Manuel de Falla. Barcelona, 5-x-1931.
AMF (carpeta de correspondencia nº 7752).
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 547 —
El segundo de los contextos analíticos, avanzado anteriormente, surge cuando los clarinetes asumen la parte de la cuerda —violín I, violín II y viola—, y consecuentemente, deben ser sustituidos por otros instrumentos. En la siguiente tabla se pueden ver las dos opciones propuestas51:
Orquesta Barcelona MadridClarinete I Saxofón soprano
Saxofón Alto ISaxofón soprano
Fliscorno I en si bemolClarinete II Saxofón Alto II y III Fliscorno II en si bemol
Tabla 7. Segundo contexto analítico: transcripción de las partes de clarinete en las partituras de las bandas de Barcelona y Madrid, respectivamente.
La diferencia radica esencialmente en el uso del saxofón alto o el fliscorno, instrumentos que en bastantes ocasiones comparten rol con los clarinetes en las bandas de música. Si bien el fliscor-no suele estar más limitado en los pasajes de mayor habilidad técnica —es poco frecuente su uso en los pasajes con trinos, por ejemplo—, en este contexto, las exigencias de la parte de clarinete no son excesivamente complejas, lo que permite entender el pro-cedimiento adoptado por Ricardo Villa, al margen de que también pueda haber en ello el gusto personal del transcriptor.
Llegados a este punto, el lector se preguntará cuál de las dos transcripciones era mejor y por qué. La respuesta se antoja compli-cada, pues como hemos señalado anteriormente, el resultado final de toda transcripción deriva del conjunto de decisiones que se adoptan para solucionar las dificultades, particulares y concretas, de cada banda. Sin embargo, esta cuestión se puede ilustrar, aunque sea mínimamente, analizando la opinión de Manuel de Falla sobre estas dos versiones de su obra; para ello, recurriremos a su corresponden-cia personal con los dos directores de banda. En el caso madrileño, sabemos que el compositor solicitó a Villa una copia de la transcrip-ción de su obra La vida breve para facilitársela a los directores de dos bandas52, lo que nos otorga dos elementos de análisis: en primer
51 En ambas partes de la partitura se opta por la misma configuración ins-trumental, por esa razón hemos incluido solamente la tabla de la introducción.
52 En el AMF se encuentra la respuesta de Ricardo Villa a la solicitud de Ma-nuel de Falla. En ella se refiere el director de la banda madrileña a los señores Pouver y Montero —directores de las bandas que interpretarían La vida breve—.
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 548 —
lugar, esta petición se puede considerar una aprobación tácita hacia la destreza del madrileño; en segundo, nos permite argumentar que, siendo las bandas de una capacidad artística presumiblemente más humilde53, el compositor daba un paso más allá y se acercaba al cam-bio de discurso operado en el año 1927, analizado con anterioridad, según el cual el arte tenía que tener una vocación social, servir al pueblo. En la misma línea podríamos continuar nuestra argumen-tación con el análisis del caso catalán. Manuel de Falla otorgó su permiso —e incluso se ofreció a ceder parte de sus derechos— para que Lamote pudiese grabar El amor brujo con la Banda Municipal de Barcelona54, una prebenda que contrasta altamente con la negativa del compositor hacia la propuesta de Ernesto Halffter para orques-tar las Siete canciones populares españolas55. Todo ello dibujaría una inusual arista del perfil estético del gaditano que le distancia de las cuestiones elitistas a las que sucumbe en la etapa anterior y que le vinculaban férreamente a la línea salazariana.
Hacia la conquista del gran público
La fidelidad a la obra original era una de las aspiraciones de cualquier transcripción, según explica Ricardo Villa en un artículo publicado en Harmonía56:
Carta de Ricardo Villa a Manuel de Falla. Madrid, 14-ix-1921. AMF (carpeta de correspondencia nº 7752).
53 Ricardo Villa en esa contestación en la que deniega la posibilidad de man-darle la partitura, señala también que la adaptación que los directores tendrían que hacer de su transcripción sería tan trabajosa como hacerla directamente de la partitura de orquesta, lo que significa que la plantilla instrumental debía ser mucho más reducida. Carta de Ricardo Villa a Manuel de Falla. Madrid, 14-ix-1921. AMF (carpeta de correspondencia nº 7752).
54 Carta de Manuel de Falla a Ricardo Villa. Granada, 22-Vi-1928. AMF (carpeta de correspondencia nº 7168).
55 Recuérdese que la orquestación de las Siete canciones populares españo-las realizada en los años cuarenta por Ernesto Halffter (en teoría su discípulo predilecto), fue duramente criticada por el autor, llegando incluso a vetar su edición. Para obtener más datos acerca de esta cuestión, véase la correspon-dencia cruzada entre Falla y Ernesto Halffter entre 1945 y 1946, en la carpeta de correspondencia nº 7099 del AMF.
56 Villa, R. «La misión…».
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 549 —
Es también absolutamente necesario que los arreglos o transcripciones estén hechos escrupulosamente, pues de esto depende que el oyente que desconoce la obra que se ejecuta, se dé cuenta exacta, o al menos muy aproximada, de lo que la obra debe ser, y el que la conozca, la recuerde gratamente por la fidelidad observada en la adaptación.
Continúa su artículo sobre ciertos casos «inconcebibles» en los que el proceso no ha sido tan eficaz como debiera: un arreglo sobre la obertura Leonora en el que la instrumentación había sido reducida enormemente —para siete instrumentos—; y otro sobre Tannhäuser en el que «el arreglador no estaba conforme con las dimensiones de la obra, y al arreglarla la [sic] hizo un extenso corte, y con el corte está impresa…»57. Lo cierto es que la reducción de las proporciones de la obra era una práctica habitual, tanto en las transcripciones, como también en ciertas interpretaciones orquestales, en las que se elegía solamente la parte más conocida —sirvan como ejemplo de-terminadas arias de ópera o incluso las oberturas—. Pero todas estas objeciones del director de la banda madrileña tienen su explicación si entendemos sus motivaciones. Al comenzar el artículo que contiene estas declaraciones, señala que toda transcripción para banda persi-gue un triple objetivo: «divulgar lo nuevo, agrandar con lo presente y recordar el pasado». Entendemos que esa referencia al presente y al futuro enlaza perfectamente con las cuestiones abordadas en el segundo apartado de este artículo, a saber, la referencia al presente como enlace con la tradición o los modelos vigentes de una índole más conservadora; y la mención al futuro como identificación con la vanguardia, es decir, lo plenamente nuevo. La referencia al pasado sería más obvia y señalaría al repertorio canónico, que en este mo-mento, está representado por Wagner y Beethoven, como veremos a continuación. Nótese que en esa dicotomía que señalamos aquí, se imbuyen otros binomios como las «estéticas vivas» y las «estéticas muertas», que en el caso de la Banda Municipal de Madrid tiene un peso más que específico. Todo lo relacionado con la zarzuela y el pasodoble representan una parte importantísima del repertorio, al tiempo que no se renuncia a interpretar obras más relacionadas con la otra orilla estética, siendo en este sentido muy representativa la ejecución de El amor brujo.
57 Ibid.
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 550 —
Un análisis rápido de la programación de la banda madrileña nos permite esbozar algunas hipótesis. Atendiendo exclusivamen-te a las actuaciones que realizaba la banda en el Parque de El Retiro y en el Paseo de Rosales —entre sus funciones realizaba otras actuaciones de representación institucional—, y teniendo en cuenta que la reconstrucción que hemos podido realizar se basa en anuncios de prensa; no pasa desapercibida cierta estructuración que llega a ser, en ocasiones, casi ritual. Frecuentemente se inclu-ye un pasodoble para abrir el concierto, se programan asimismo ciertos números de zarzuela y el final suele estar protagonizado por Wagner. En este marasmo programático suele haber lugar para las primeras vanguardias, con obras como Petrushka de Stravinsky o de otros representantes españoles del arte nuevo como Manuel de Falla con El amor brujo o El sombrero de tres picos y Joaquín Turina con sus Danzas fantásticas.
La temporada de la Banda Municipal de Madrid se realizaba entre los meses de marzo y octubre aproximadamente, con una dependencia climatológica absoluta; de tal forma que, en primave-ra, cuando la temperatura no es muy fría ni excesivamente cálida, los conciertos se realizaban a las doce del mediodía en El Retiro; cuando la temporada estaba más avanzada y el calor comenzaba a hacer estragos, el concierto pasaba a ser sobre las seis de la tarde; y finalmente, en pleno verano, el concierto era nocturno y tenía lugar en el Paseo de Rosales. Es decir, la temporada tenía lugar íntegramente en la calle y no coincidía en su totalidad con la realizada por las orquestas, que solían realizarse entre octubre y mayo aproximadamente.
En la siguiente tabla podemos ver un resumen de los autores más programados en la temporada de 1931, que estuvo compuesta por 23 conciertos. Para valorar la incidencia de los compositores en dicha programación hemos calculado el porcentaje de concier-tos en los que se seleccionó a dicho autor en la temporada, por ejemplo: Wagner se interpretó en 10 conciertos de 23, es decir, en el 43% de ellos. Como aclaración señalaremos que no se da la circunstancia de que varias obras de un mismo autor hayan sido programadas en una misma sesión58.
58 Las tablas 8 y 9 han sido elaboradas a partir de los anuncios de los con-ciertos en El Heraldo de Madrid del año 1931.
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 551 —
Todos los compositors Compositores españolesAutor Nº obras Ratio Autor Nº obras RatioWagner 10 43% Chapí 6 26%Chapí 6 26% Albéniz 4 17%Albéniz 4 17% Guridi 4 17%Beethoven 4 17% Granados 3 13%Guridi 4 17% Soutullo 3 13%Schubert 4 17%
Tablas 8 y 9. Compositores más interpretados por la Banda Municipal de Madrid en la temporada de 1931.
La temporada de conciertos de la Banda Municipal de Barcelo-na, por el contrario, se celebraba en un recinto cerrado siguiendo los preceptos de Joan Lamote de Grignon que, desde el momento en que se hizo cargo de la banda, buscó mejorar sus condiciones. Esas mejoras quedaron explicitadas en una memoria de reorgani-zación que presentó al Ayuntamiento de Barcelona en 1914, en la que argumentaba59:
Una vez reorganizada la Banda Municipal, llegará el mo-mento, Excmo. Señor, de ponerla en condiciones de que nues-tros conciudadanos aficionados puedan darse cuenta de su progreso y gozar de su labor. A este fin, será preciso destinarla, para sus conciertos populares, un lugar más a propósito que el que le está reservado en la actualidad.
En efecto; desde tiempo inmemorial, viene dando sus con-ciertos matinales, los domingos de otoño e invierno, en el cruce de la calle Cortes con Paseo de Gracia, lugar muy aristocrático, pero que por razón del tránsito rodado y del estrépito inevita-ble de tranvías, automóviles con sus estridentes bocinas, etc., defrauda completamente el deseo de los devotos que se agolpan en derredor de la Banda para mejor oírla.
Esa preocupación será manifiesta hasta que se instauran los conciertos en el Palau de Belles Arts, un palacio de conciertos cons-truido en el Paso de Lluís Companys con motivo de la Exposición Universal de 1888 y que hoy en día se halla desaparecido. Cabe preguntarse, entonces, si ese cambio de escenario podía influir en los arreglos realizados por Lamote, aunque en el caso de El amor
59 lamoTe de gRigNoN, Joan. «Memoria y Proyecto de Reglamento». Barce-lona, 1914, p. 7.
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 552 —
brujo no podemos aventurar ninguna hipótesis porque se culminó en el mes de agosto de 1916 cuando la banda aún interpretaba sus conciertos en la calle. Sería interesante ver si existen dife-rencias con las transcripciones posteriores, aunque esta cuestión deberá esperar a futuras investigaciones. Lo que nos corresponde analizar en este sentido son las implicaciones que tiene el lugar de interpretación del concierto para su recepción, no sólo a nivel técnico —de orquestación, en este caso—, sino también a nivel de públicos y significados. Tal preocupación, que nos puede parecer sumamente actual, ya era reseñada por Mariano Sanz de Pedre en su libro sobre la Banda Municipal de Madrid, escrito en 195860:
Para despertar esa afición en el pueblo, la Banda en sus principios tuvo a su cargo una difícil labor, que podríamos denominarla de topografía musical, consistente en la adapta-ción de los programas al clima musical de cada auditorio. El público oyente entonces de Rosales no es el mismo del Retiro, ni tampoco éstos son parecidos a los de las verbenas. Cada barrio tiene su música.
Pero volviendo a la Banda de Barcelona, cabe recalcar que la pretensión de Joan Lamote de Grignon, con sus Concerts Simfònics Populars, era distinta de la de Villa. Ambos compartían la misma meta —la ya aludida democratización del arte—, pero no eran iguales los procedimientos, ni en el fondo, la dimensión ideológi-ca. El modelo de inspiración para Lamote fueron los conciertos populares de la Orquesta Sinfónica de Madrid dirigida por Barto-lomé Pérez Casas y he aquí la cuestión, tanto Lamote como Pérez Casas entendían la democratización del arte como una forma de permeabilizar el acceso de los ciudadanos a los espacios reservados para la élite; una manera de «abrir las puertas de la torre de mar-fil», siguiendo el ejemplo que proponíamos al inicio del artículo. Sin embargo, Ricardo Villa concebía esa democratización en los espacios con los que los ciudadanos se sentían identificados, esto es, en sus lugares de socialización.
60 «Influencia de la Banda Municipal en la educación musical de Madrid. El maestro Villa, educador del pueblo». En: saNz de PedRe, mariano. La Banda Municipal. Su origen. Cincuenta años de labor artístico-cultural. Madrid, Impren-ta de José Luis Cosano, 1958, pp. 101-107.
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 553 —
A todo ello se debe añadir que el espacio elegido para el concier-to tiene unos valores implícitos. Por ejemplo, en el caso del Palau de Belles Arts era conocida su vinculación al nacionalismo catalán —de hecho, tras el bombardeo del edificio durante la Guerra Civil, la dictadura franquista decidió su abandono y muy probablemen-te con ese abandono se pretendía evitar la reconstrucción de un símbolo del republicanismo catalanista—. Ese sentir nacionalista, que bien pudiera haberse fraguado en parte por los conciertos que ofrecía la Banda Municipal con Lamote, era sumamente evidente en otros aspectos, como la redacción de los programas de mano en catalán, o lo que se puede considerar más relevante: en la propia programación de la banda. Obsérvense las diferencias con la banda madrileña, en las siguientes tablas:
Todos los compositores Compositores españolesAutor Nº obras Ratio Autor Nº obras RatioWagner 16 80% Albéniz 8 40%Albéniz 8 40% Falla 4 20%Schubert 7 35% Lamote de Grignon 3 15%Beethoven 4 20% Nicolau, Antoni 3 15%Falla 4 20% Morera, Pahissa, Turina 1 5%Mendelssohn 4 20%
Tablas 10 y 11. Compositores más interpretados por la Banda Municipal de Barcelona en la temporada de 1931 / 1932.
Entre la producción nacional, casi todos los autores, con la excepción de Falla y Turina, son catalanes. Ricardo Villa, por el contrario, ensalza la figura de Ruperto Chapí y defiende un regio-nalismo más integrador, representado en este año por Jesús Guridi y Reveriano Soutullo, a los que se sumarán Torregrosa, Luna o Marquina, entre otros, en las siguientes temporadas61. Respecto a la programación de autores extranjeros, el maestro catalán rinde una pleitesía desbordante a Wagner —en ocho de cada diez conciertos se interpretaba alguna de sus obras—, algo que no sorprende por tratarse de Barcelona —conocida es la vinculación de la ciudad condal con el genio de Bayreuth— y por la admiración que Joan
61 Según hemos podido comprobar en un registro poco exhaustivo, estos compositores aparecen con frecuencia en los anuncios de los conciertos del periódico El Heraldo de Madrid.
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 554 —
sentía por él, pues incluso se dice que su hijo se llamaba Ricardo en su honor. También es evidente cierta preponderancia de los compositores del área francesa —aunque no sea un rasgo visible en esta comparativa62—, con autores como Paul Dukas con El aprendiz de brujo, el Bolero de Ravel, o incluso de aquellos compositores que podríamos considerar más «canónicos» como Héctor Berlioz con su Sinfonía fantástica.
* * *
Aunque todavía no haya sido reconocido en la historiografía musical española, el papel esencial que han jugado las bandas en la difusión del patrimonio musical no es materia de discusión. Esa difusión pasa inevitablemente por el tamiz del director cuando elige el repertorio y realiza la adaptación de la obra para su agrupa-ción; una agrupación que, como hemos demostrado en apartados anteriores, puede estar definida por múltiples características. Esto nos dibuja un panorama de posibilidades casi infinitas y de las que conviene ser consciente. Por otra parte, esa difusión musical, en la variante terminológica que prefiramos —democratización, popularización o vulgarización del arte—, está condicionada por las sensibilidades estéticas e incluso ideológicas del director, como hemos visto en los casos de las bandas municipales de Madrid y Barcelona. Paradigmático es el caso de Joan Lamote de Grignon en este sentido; sus proclamas nacionalistas, evidentes al tiempo que sutiles, se reflejan en la redacción de los programas o la ubi-cación de los conciertos.
Sobre este particular, cobra un significado especial toda la teorización de José Subirá sobre la educación y sus dos facetas constitutivas: enseñanza, entendida como la mera transmisión de conocimientos, y propaganda, en su dimensión instructiva y que constituye la transmisión del canon. De igual manera, el musicólogo catalán circunscribe dos aspectos diferenciados en ese concepto
62 Véanse los siguientes estudios sobre la programación de la banda catalana: BoNasTRe i BeRTRaN, Francesc. «El asociacionismo musical sinfónico en Barce-lona (1910-1936): la Orquesta Simfònica de Barcelona, la Orquesta Pau Casals y la Banda Municipal». Cuadernos de música iberoamericana, nos 8-9 (2001), pp. 255-276; y almacellas i díez, J. M. Del carrer…, pp. 372-379.
Nicolás RiNcóN RodRíguez
— 555 —
de «propaganda»: de una parte, toda esa capacidad de influencia sobre el receptor; de la otra, el carácter positivo que encarna esa transmisión del canon si se entiende como accésit a unos valores culturales hegemónicos. Es decir, para José Subirá, la adquisición del canon es como un camino iniciático al que cualquier persona debería poder acceder, es más, constituye un bagaje cultural que toda persona debería lograr. Es muy probable que los directores persiguieran igualmente un loable objetivo cuando elaboraban sus programas de concierto, «educar al pueblo»; sin embargo, estas buenas intenciones no se deben confundir con el sesgo que —in-teresada o desinteresadamente— aplicaban a sus programaciones, como ha quedado manifiesto en los ejemplos anteriores.
Estos dos aspectos que componen la educación constituyen de igual forma el núcleo de la «democratización del arte» y su alcan-ce. Y esta cuestión nos lleva al debate sobre la vinculación entre clase social y acceso al arte del que hablaba Emilio Vega. En ese sentido, podemos ver cómo los conciertos de Lamote de Grignon y los de Bartolomé Pérez Casas se dirigían a una clase social que se hallaba a medio camino entre la élite de Salazar —formada por intelectuales de la más alta consideración y la aristocracia— y esos «diez mil patanes» que señalaba el crítico como público habitual de las bandas, en el que se encontrarían los incondicionales de Ri-cardo Villa. En definitiva, podemos concluir este artículo afirmando que la adaptación de El amor brujo a las bandas de música fue una manera de hacer que el arte de Manuel de Falla fuese apto para todos los públicos, aunque no para todos por igual, ni de la misma forma.
Manuel de Falla para todos los públicos. Las bandas de música y su interpretación...
— 556 —
Anexo I. Orgánicos de las partituras utilizadas para el estudio de la transcripción
Orquesta Banda de Barcelona Banda de MadridFlautaPiccoloClarinete 1 en laClarinete 2 en laFagotTrompa 1 y 3 en faTrompa 2 y 4 en faTrompeta 1 en si bemolTrompeta 2 en si bemolTimbalesPianoViolín 1Violín 2ViolaVioloncheloContrabajo
FlautínFlautaOboe 1Oboe 2Oboe 3FagotSarrusofón C. B. si bemolClarinete en la b (Petit Cla la b)Clarinete en mi b (Petit Cla mi bClarinete SoloClarinete I en si bemolClarinete II en si bemolClarinete SoloClarinete (Contralto en mi b)Clarinete bajo en si bemolSaxofón en si bemolSaxofón Alto en mi bemolSaxofón Tenor en mi bemolSaxofón Bajo en si bemolTrompa I y III en faTrompa II y IV en faTrompeta en doTrombón I Trombón IIBugle: Soprano en mi bemolBugle: Contralto en si bemolBugle: Tenor en mi bemolBugle: Barítono en si bemolBugle: Contrabajo en mi bemolBugle: Contrabajo en si bemolTimbales
FlautinesFlautas Oboes Saxos sopranos en si bemolFliscorno en mi bemolFliscorno 1º en si bemolFliscorno 2º en si bemolOnovenesBarítonosBombardinos en si bemolFagotesTrompa 1ª y 3ªTrompa 2ª y 4ªTrompeta 1ª en si bemolTrompeta 2ª en si bemolTrompeta 3ª en si bemolTrompeta 4ª en si bemolTimbalRequintos en mi bemolClarinetes 1º en si bemolClarinetes 2º en si bemolClarinetes 3º en si bemolClarinetes altos en mi bemolSaxos altos en mi bemolSaxos altos en mi bemolSaxos tenores en si bemolSaxos barítonos en mi bemolClarinetes bajos en si bemolViolonchelosSaxo bajo en si bemolBajo en mi bemolBajos en si bemolContrabajosContrafagotClarinete pedal
El amor brujo, metáfora de la modernidad
Estudios en torno a Manuel de Falla y la música española del siglo xx
El
amor
bru
jo,
met
áfor
a d
e la
mod
ern
idad
Est
ud
ios
en t
orn
o a
Man
uel
de
Fal
la
y la
mú
sica
esp
añol
a d
el s
iglo
xx
E. TORRES CLEMENTE F. J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ C. AGUILAR HERNÁNDEZ
D. GONZÁLEZ MESA (eds.)
ELENA TORRES CLEMENTE - FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ CRISTINA AGUILAR HERNÁNDEZ - DÁCIL GONZÁLEZ MESA (eds.)
Centro de doCumentaCión de músiCa y danza-inaemFundaCión arChivo manuel de Falla
Con la colaboración de