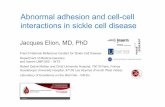Malaria parasites form filamentous cell-to-cell connections during reproduction in the mosquito...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Malaria parasites form filamentous cell-to-cell connections during reproduction in the mosquito...
1
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
“TRABAJO SOCIAL Y SABER PRACTICO:
UNA MIRADA DESDE LA COTIDIANEIDAD DE LA
INTERVENCIÓN CON ADULTOS MAYORES EN
MUNICIPIOS”
SEMINARIO PARA OPTAR AL GRADO DE
LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL Y AL
TÍTULO DE ASISTENTE SOCIAL.
INTEGRANTES:
MERUANE NARANJO, MARGARITA FABIOLA.
SALAZAR MARTINEZ, CONSUELO INÉS.
DIRECTOR DE SEMINARIO:
CECILIA AGUAYO CUEVAS.
Santiago – Chile
1998.
2
INDICE
Prólogo
CAPÍTULO I : PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Planteamiento del Problema
CAPÍTULO II : MARCO TEÓRICO.
Primera parte: Trabajo Social e intervención profesional.
1. El Trabajo Social desde lo Profesional
1.1 La intervención profesional
1.2 Saber práctico
1.3 Los profesionales reflexivos
1.4 Trabajo Social y necesidades humanas:
Una tensión entre la planificación y el arte
2. Trabajo Social y Disciplina: Hacia la construcción de modelos de
intervención
6
8
9
13
14
16
28
36
41
44
46
3
Segunda parte: Gerontología.
1. Ser Adulto Mayor
1.1 Conflictos que afectan al Adulto Mayor
a) La Sociedad Contemporánea y la valorización de lo productivo
Versus el retiro laboral
b) Ciencia versus la experiencia de vida del Adulto Mayor
c) La familia nuclear versus la cooperación familiar
d) Imagen del Adulto Mayor
1.2 Eventos que afectan la vida del Adulto mayor
2.Adulto Mayor, participación y pertenencia social
2.1 Trabajo Social, Adulto Mayor y participación
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO.
I Fundamentos Metodológicos
II Tipo de Investigación
III Metodología Operativa
1. Investigación Bibliográfica
2. Entrevista semiestructurada
3. La Hermenéutica Colectiva
IV Criterios de representatividad de la muestra a estudiar
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Introducción
I Categoría: La experiencia
Improvisación
Creatividad
50
52
55
57
58
59
60
61
63
65
73
74
76
77
77
78
79
86
90
91
93
99
100
4
II Categoría: Valores del Trabajo Social
1. Definiendo el T.S.
2. Vocación
3. Elección del ámbito laboral
4. Valores y conflicto de valores en la intervención.
5. Desgaste profesional
6. Percepción A.M. - Vejez actual
7. Relación que se establece con los A.M.
III Categoría: Quehacer
1. Acciones asistenciales
2. Fortalecimiento de las organizaciones de A.M.
3. Difusión de información sobre beneficios sociales
4. Talleres de desarrollo personal
5. Manualidades
6. Acciones recreativas y culturales
7. Actividades deportivas
Habilidades Profesionales
1. Paciencia
2. Entusiasmo en la acción
3. Capacidad de escuchar
4. Saber interpretar
5. Honestidad y transparencia
6. Verbalización clara, lenta y modulada
7. Integralidad
IV Categoría: Contexto de la intervención: El Municipio
1. Respecto de la lentitud (...) burocracia
2. Respecto del trabajo que le toca realizar al A.S.
3. La actoría del T.S.
4. Respecto del trabajo en equipo
5. Respecto de los recursos
103
103
105
107
109
112
114
119
125
128
130
133
133
135
135
136
137
139
141
142
143
144
145
145
147
147
149
150
151
151
5
6. El poder en la intervención con A.M.
7. Respecto de la asistencia
8. Respecto de los espacios para el T.S. con A.M.
9. Respecto de la participación
10. Respecto de los tiempos
11. Obstáculos relacionados con los propios A.M.
Conclusiones
CAPÍTULO V: PROPUESTA PARA EL TRABAJO
SOCIAL.
Elementos importantes para la construcción de
un modelo de intervención con A.M.
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
153
155
156
158
159
160
162
171
172
180
192
6
Prólogo
La tesis de grado constituye la última etapa de un tiempo de formación y
reflexión, que han tenido por finalidad construirnos como profesionales de la acción.
A lo largo de esta formación hemos ido adquiriendo un cúmulo de conocimientos
teóricos que nos han servido para la realización del presente estudio.
Al optar por el trabajo social, optamos por las personas, y a lo largo de este
conocer a las personas fuimos descubriendo al adulto mayor. Gracias a las
experiencias que desarrollamos en las prácticas profesionales, pudimos valorar la
inmensa riqueza que en ellos abunda, y sus potencialidades, que nos eran
desconocidas, así como lo son a nivel social.
En este descubrir a los viejos, nos planteamos la interrogante sobre los aportes
del trabajo social en el mejoramiento de la calidad de vida de ellos. Observamos en
las prácticas, que existía un aprendizaje respecto de la intervención profesional con
este grupo etáreo, pero que este conocimiento no estaba escrito y permanecía como
un saber particular de cada profesional.
Por esta carencia de material escrito, y por el interés hacia este grupo,
decidimos desarrollar este estudio, con el anhelo de aportar al quehacer disciplinario
del trabajo social.
El presente estudio valora el quehacer cotidiano de muchos profesionales, que
están comprometidos con esta realidad y que nos han revelado generosamente sus
experiencias, compartiendo el saber que han generado en la práctica.
Lo que fundamenta la investigación es la generación de conocimiento a través
de la intervención profesional de los trabajadores sociales. Gracias al aporte teórico
de Donald Schön, se lograron desarrollar las ideas fundamentales que orientaron esta
7
tesis. La preocupación de ésta es revelar el saber práctico de los profesionales que
intervienen con adultos mayores en municipios, con el fin de elaborar una propuesta
para la futura generación de un modelo de intervención con adultos mayores.
Se realizó una reflexión teórica respecto del trabajo social, de su
intervención y del sujeto adulto mayor. Luego, por medio de entrevistas, se rescataron
los discursos de los profesionales del área elegidos como muestra del estudio. A partir
de ello se realizó una interpretación colectiva que permitió seleccionar elementos
útiles para la futura generación de un modelo.
Se establecieron categorías de análisis que surgieron de las hipótesis y sus
variables, éstas son las siguientes: la experiencia, valores del trabajador social,
quehacer profesional y el contexto de la intervención. Cada categoría se
interrelaciona, siendo analizada en dos niveles.
La tesis comprende cinco capítulos: Planteamiento del problema, Marco
teórico, Marco metodológico, Análisis de la información y por último, Conclusión y
Propuestas para el Trabajo Social.
Esperamos que quienes lean el presente documento, encuentren elementos que
puedan aportar al conocimiento de la temática, y genere un interés por este grupo
etáreo y así contribuir a la intervención profesional en este ámbito.
Para quienes realizamos el estudio, ha significado un enriquecimiento tanto a
nivel teórico como experiencial. Creemos que ello ha generado en nosotros un mayor
compromiso con las personas que viven esta etapa y nos ha procurado un saber que
esperamos poder entregar.
9
Planteamiento Del Problema
La presente investigación tiene por finalidad primordial conocer el saber
práctico generado en la experiencia cotidiana de trabajo de Asistentes Sociales que
intervienen con Adultos Mayores, en Municipios de la Región Metropolitana.
Se parte de la premisa, en el actual estudio, de que las intervenciones
profesionales de los Trabajadores Sociales1, generan un tipo de conocimiento que
constituye su “saber práctico”. Ese saber práctico se quiere identificar y develar en
este estudio.
Al intervenir con Adultos Mayores, el profesional desarrolla habilidades,
competencias y destrezas distintas de las que se desarrollan en la intervención con
otros grupos etáreos, además de adquirir conocimiento sobre dicho grupo; ello lo
complementa con su saber teórico respecto de la intervención profesional y de los
Adultos Mayores, con sus características particulares como segmento poblacional.
Todo ello mediatizado por valores del profesional que interviene y por las
características propias del contexto cultural, social e institucional donde le toca
trabajar. Se intenta, a través de la actual investigación, acercarse a este saber, con el
fin último de poder realizar un aporte a la disciplina del Trabajo Social, respecto de la
intervención con Adultos Mayores en Municipios.
Creemos, y lo hacemos una premisa importante de la investigación, que el
trabajador social no ha dado cuenta de los saberes que ha generado su intervención
profesional, que no se han sistematizado las experiencias de intervención, ello quizás
por falta de tiempo o espacios Institucionales para hacerlo2, por motivaciones
personales de los profesionales o dificultades para comunicar los saberes recogidos en
la práctica cotidiana. De ahí nace el interés de esta tesis por hacerlos explícitos.
1En todas las áreas, no solo la de los que intervienen con Adultos Mayores, el presente estudio lo centra en los Adultos Mayores por una cuestión de opción valórica fundada en la simpatía hacia dicho grupo etáreo 2 Puede ser que no esté considerado dentro de las prioridades o requerimientos institucionales.
10
Debido a las experiencias de intervención con Adultos Mayores en nuestras
prácticas profesionales, nace una preocupación respecto al tema de la vejez, pues a
través de dichas prácticas profesionales se ha conocido la realidad actual de los
Adultos Mayores, sus necesidades y demandas, sus particularidades, inquietudes y
por sobretodo, la realidad alarmante del envejecimiento poblacional, que ya alcanza
a un 10% de la población, y que se estima aumentaría considerablemente en los
próximos 27 años (16% de la población). Por ello, se considera de vital importancia
que el Trabajador Social verbalice sus aprendizajes respecto de la intervención
profesional en el tema, con el fin de poder generar algunos lineamientos para futuros
profesionales que se inicien en la intervención profesional en el área.
Existe, en la sociedad contemporánea, una visión del Adulto Mayor que es
errada, que lo denigra, lo hace ver inútil y sin nada que aportar al mundo moderno.
Muchos Trabajadores Sociales encuentran, por eso, poco atractivo dedicarse al tema y
lo desechan. Por otro lado, existe una tendencia a valorar mas a los grupos de edad
que aún pueden ser una inversión que a la larga generará algún tipo de retribución
social, mientras que los Adultos Mayores ya se encuentran en la etapa terminal de la
vida, que solo constituirían un gasto social, no una inversión. Se evidencia así, una
escasez de profesionales en este campo y una necesidad real de profesionales que se
dediquen al tema. Si se piensa que en el año 2025 existirán más de tres millones de
Adultos Mayores, se hace indispensable que la profesión del Trabajo Social
desarrolle conocimientos respecto de la intervención con ellos, pues ésta es una de
las profesiones que cotidianamente actúa y se mueve en el ámbito de las demandas,
carencias y mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y es justamente ese el
ámbito de los Adultos Mayores, que por una especie de discriminación social por no
ser productivos, han sido marginados del desarrollo, y empiezan a presentar
demandas que ya han comenzado a preocupar a las autoridades en la formulación y
aplicación de políticas sociales.
No se debe olvidar que todos algún día seremos Adultos mayores, y en la
medida que no se genere un cambio social3, todos llegaremos a ser tratados como
actualmente estamos tratando a los Adultos Mayores.
11
TEMA DEL PROYECTO:
La producción de conocimiento desde la intervención profesional del Trabajo Social
con Adultos Mayores en el Municipio.
PROBLEMA:
� ¿Posibilita la experiencia de los Trabajadores Sociales que intervienen con
Adultos Mayores, la generación de propuestas de intervención con dicho grupo
etáreo?.
� ¿Qué tipo de conocimiento han generado las experiencias de los Trabajadores
Sociales que intervienen con Adultos Mayores desde el Municipio?
OBJETIVOS GENERALES:
• Conocer y analizar la intervención profesional que desarrollan los Trabajadores
Sociales con Adultos Mayores desde el Municipio, en siete comunas de la Región
Metropolitana.
• Proponer elementos para la construcción de un modelo de intervención
profesional con Adultos Mayores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
� Describir y reflexionar el quehacer profesional de los Trabajadores Sociales con
Adultos Mayores en el ámbito Municipal.
� Identificar y elaborar los conceptos que permitan construir un modelo de
intervención con Adultos Mayores.
3 No se debe olvidar que el Trabajador Social es un elemento clave en este tema, pues se autodefine como “promotor del cambio social”
12
HIPÓTESIS:
• Desde el quehacer cotidiano (experiencia de los Trabajadores Sociales), es
posible generar un tipo de conocimiento, que constituye su saber práctico.
• A partir de las experiencias de los Trabajadores Sociales con Adultos Mayores en
el ámbito Municipal, es posible dar cuenta de categorías para la construcción de
un modelo de intervención con este grupo etáreo.
� Variables :
Independiente: La generación de conocimiento desde la practica.
Categorías:
a) Saber práctico.
- La Experiencia – Aprendizajes.
- Intuición – Improvisación – creatividad.
b) Valores del Trabajador Social
- Vocación: Elección del ámbito laboral
- El Adulto Mayor:
Percepción de los sujetos – relación que se establece.
- Desgaste profesional
Dependiente: Cómo los Trabajadores Sociales intervienen.
Categorías: a) Quehacer:
- Estrategias.
- Competencias.
- Habilidades.
b) Contexto: El Municipio:
- Conflictos.
- Negociaciones.
- Poder
14
Primera Parte
Trabajo Social e Intervención
Profesional
El eje central del presente capítulo tiene por finalidad reflexionar sobre el
concepto de intervención en el trabajo social, intentando así acercarse a una definición
de la profesión.
Se parte desde el supuesto que desde la intervención profesional se genera un
tipo de conocimiento, el cual constituye el saber práctico de los profesionales. Este saber
práctico es entendido “como una rigurosa forma de ejercicio de la inteligencia, que se
interesa en la intervención profesional a partir de competencias que los profesionales
muestran en situaciones de la práctica que resultan singulares e inciertas. Son
precisamente estas competencias las que permiten darle sentido a los problemas, crear y
experimentar nuevas estrategias de acción y reformulaciones del problema; aprender de
sus errores e improvisar en medio de la acción con otras alternativas de estrategia para
resolver el problema.”4
Este saber práctico, que se constituye de los aprendizajes de la práctica, contiene
representaciones sociales que modelan la intervención profesional de los trabajadores
sociales, por tanto, no se puede hablar de un saber práctico individual, sino que
colectivo, en el sentido de que la acción profesional contiene interpretaciones de la
realidad social, adquiridas a través de varias experiencias, como la socialización. El
saber práctico lleva impresa la marca, la huella, la impronta de representaciones sociales
difundidas, que son posibles de conocer a través del relato individual de los trabajadores
sociales. Comúnmente se piensa que el saber práctico es subjetivo, subjetivo en el
sentido personal, individualista; sin embargo, si se afirma que las estructuras sociales
se reproducen en la conciencia de los individuos5, se puede concluir que la acción
profesional es traspasada por representaciones sociales colectivas, y que por lo tanto, el
4 Schön, D. En Mendoza, J. Y otros; 1997, pag. 26. 5 Molitor, Michel; 1990.
15
conocimiento que se genera en el quehacer cotidiano, pasa por la mediación entre las
estructuras de conciencia (personales y subjetivas) y las estructuras sociales
internalizadas inconscientemente por el trabajador social.
El trabajador social actúa en la realidad con un cúmulo de conocimientos
teóricos, los cuales fundamentan su hacer y lo validan, estos conocimientos son la base
sobre la cual se construyen las posibles alternativas de acción en la práctica profesional,
en donde la intuición y la improvisación, que conducen a la creatividad, facilitan la
generación de nuevos saberes. Estos nuevos saberes, dentro de un proceso de reflexión
teórico – práctico, enriquecen la intervención, permiten mejorar la calidad de vida de las
personas con las que se trabaja, a la vez que entregan a la disciplina nuevos
conocimientos, a través de modelos que posibilitan la reflexión o construcción teórica.
El presente capítulo pretende profundizar acerca del trabajo social como
profesión, que contiene el concepto de intervención profesional, la generación de
saberes desde la práctica, la reflexión en y sobre la acción, pasando también por las
tensiones que experimenta el trabajador social en el hacer, las cuales consideran
conflictos de valores, de poder y necesidades, entre otras. También se pretende dar una
mirada al trabajo social como disciplina, estableciendo para este estudio la importancia
de los modelos como intermediarios necesarios entre la teoría y la práctica.
16
1. EL TRABAJO SOCIAL DESDE LO PROFESIONAL:
En el presente capítulo, se intentará hacer una aproximación a lo que es el
Trabajo Social en la actualidad. No existe acuerdo en una definición del Trabajo
Social; existen variadas formas de concebirlo, cada una de ellas fuertemente
cuestionada.
Varias son las circunstancias que dificultan una clarificación conceptual de la
disciplina: por un lado el trabajo social es todavía una profesión relativamente joven,
de apenas un siglo de vida. En segundo lugar, como es común a otras disciplinas
afines de las ciencias sociales, el campo de lo “social” es complejo e indefinido de
por sí, a la vez que cambiante y dinámico. Desde su nacimiento, se ha escindido en
numerosas especialidades según los diversos campos de su aplicación práctica, esto
lo ha enriquecido, y a la vez ha dificultado la definición de sus límites. Otro obstáculo
que se le une es la misma expresión “trabajo social” que no se usa en un sentido
unívoco sino que se emplea con sentidos y alcances distintos:
- En un sentido genérico amplio, como actividad transformadora de la realidad
social.
- En un sentido específico, una profesión concreta: la del trabajador social
Al conocer la visión de variados autores, surge una primera clarificación que
ayuda a identificar el Trabajo Social como una profesión. Al hablar de profesión se
está aludiendo a un concepto ambiguo, pues consta de múltiples significados, sin
embargo, se han logrado establecer en algunos estudios, ciertos criterios que iluminan
la definición.
Se define el Trabajo Social como profesión6 porque:
a) Produce un impacto directo y profundo sobre la vida y los intereses más
esenciales de las personas y sobre la marcha eficiente de la comunidad,
rigiéndose para ello, por reglamentos especiales.
b) Su desempeño envuelve la aplicación de conocimientos de tal nivel de
complejidad que el dominio de ellos requiere capacidad y rigor intelectuales
6 Cfr. Gyarmati, Gabriel y Colaboradores, 1984. Pp. 33, 42, 43.
17
superiores. Ahora bien, no se puede desconocer el saber práctico que se genera a
través de la experiencia y que constituye a un profesional. Este aspecto se
retomará en el próximo ítem.
c) Entre quienes se practica la ocupación y los sujetos de su atención se generan
relaciones de una naturaleza especial y muy delicada, las que fácilmente podrían
prestarse para abusos. Para evitarlo, es preciso que quienes ejerzan el trabajo,
posean una vocación de servicio.
Los Trabajadores Sociales requieren de un largo período de preparación,
basado en un conjunto sistemático de conocimientos especializados, de firme
fundamentación teórica. A lo largo de este período de preparación se les forma
éticamente (código ético de la profesión). Está organizado corporativamente -
Colegios y Asociaciones de profesionales - y su aprendizaje se hace en el ámbito
académico, aunque existe un tipo de aprendizaje que se adquiere en la práctica.
Se puede decir que el Trabajo Social produce un impacto directo y profundo
sobre la vida de las personas con las cuales interactúa, pues su objetivo es el de
transformar una realidad o situación determinada, que puede ser sentida como
dolorosa, injusta, inquietante o insatisfactoria por quienes la viven. En conjunto con
dichas personas, el Trabajador Social pretende producir un cambio, aunque no
siempre se logre.
Concordando con el segundo aspecto que define a un oficio como profesión,
el trabajador social adquiere conocimientos que le son esenciales para intervenir con
cierto grado de complejidad dado por la diversidad de áreas en las que se
desenvuelve. Su centro de acción e interacción son las personas, el ser humano en
sus distintos niveles, ello le exige un especial dominio de conocimientos y de
destrezas, habilidades que le permitan comprenderlo con una perspectiva integral.
Estas habilidades se adquieren en la práctica, una serie de saberes, de los que
muchas veces el profesional no alcanza a dar cuenta, pasando desapercibidos, pero
que son parte importante y constituyente de su quehacer. Este “saber práctico” como
lo denomina Donald Schön y sobre el cual se profundizará más adelante, implica un
aprendizaje en cuanto al manejo del poder, los problemas éticos, los valores que
18
orientan la acción profesional, lo que forma parte de la vida cotidiana,
competencias, conducción de conflictos.
Se establece entonces que el trabajador social requiere internalizar un cúmulo
mínimo de conocimiento sobre la realidad7, como guía para sus acciones, con el
objeto de poder existir y moverse en su ámbito de acción. Tiene un saber específico,
no trivial; un saber en continuo progreso al hilo de los cambios que se producen en la
sociedad.
Al ser consciente del carácter dinámico de la realidad, se plantea la exigencia
de readecuar y generar formas de intervención, construir y co-construir mundos, 8
volver a definir problemas en el contexto cultural en que se mueve el trabajador
social. Esta situación fundamenta la pregunta del presente estudio, que busca rescatar
esa construcción de problema, que el trabajador social hace frente a la temática del
adulto mayor, los desafíos que este grupo presenta dentro de un proceso de cambio de
perspectiva, de un enfoque cultural innovador en la visión del sujeto adulto mayor.
Los adultos mayores y sus problemáticas son un ámbito de acción en el que el
trabajador social ha desarrollado aprendizajes, pero no ha sistematizado ese
conocimiento práctico que permitiría una intervención más eficaz si se logra develar
y comunicar.
El trabajador social interactúa con los sujetos y al relacionarse se produce un
intercambio de mundos, de sentidos y significados que se le otorgan a la vida
cotidiana, y que es necesario conocer para lograr comprenderlos y actuar en ellos.
7 La realidad se comprenderá como el campo de interacciones, en el cual las personas se mueven, viven, sienten; experimentando alegrías, dolores y necesidad; en donde se presentan los conflictos de valores, los cuestionamientos; donde las personas construyen otorgando sentidos y significados; es la vida cotidiana con sus diversos ámbitos que van complejizando este espacio de construcción de mundo, que se va entretejiendo y al trabajador social se le permite comprender esta realidad, por medio del encuentro entre sujetos, por medio de la razón y por que es también parte de ésta. “Es la expresión de esquemas de percepción e interpretación construida por los sujetos que la componen, no puede ser reducida a mediaciones hechos y/o relaciones causales solamente.” Aguayo. 1996, Pp79. 8 “El qué entiendes tú, el qué entiendo yo, el qué vamos a entender como problema.” La co-construcción de problemas es reconocer que cada sujeto tiene una postura, una mirada de la realidad, cada cual con un lenguaje y que para comprender se tiene que dar un encuentro. Para ello es necesario desarrollar la empatía, la capacidad de mirar desde donde el otro está mirando y conocer su lenguaje, qué sentidos y significados otorga a la situación que se plantea, a la vida; implica reconocer en el otro su libertad, sus opciones, su cultura. Desde este enfoque, se puede decir, que el trabajo social se da en un constante diálogo que busca comprender, no en un sentido puramente intelectivo de descubrir las ideas por la razón sino de descubrirlas también con los sentidos, de estar abiertos al “ser del otro” como un “existente”, estás, eres, tienes una historia propia.
19
Schön9 hace un aporte interesante en este proceso de “intercambio de mundos”,
como profesional práctico, que hace, que transforma y crea en la práctica, el
trabajador social se encuentra en su quehacer con problemas que no son “estructuras
bien organizadas”, más bien son situaciones poco definidas y desordenadas y para
poder actuar debe construir un problema, definirlo dando origen a una problemática.
Elige y denomina en lo que va a reparar, selecciona puntos de atención y les da
coherencia.
En este proceso de construcción de problemas, los sujetos le otorgan al
trabajador social grados de poder y confianza, basado en los conocimientos que éste
posee para producir cambio10, se espera de él su aporte para la resolución del
problema.
Cuando se habla de poder se alude a la facultad de las personas para hacer
algo; tener fuerza, influencia para hacer, decidir, actuar11.
El poder dice relación con la información y conocimientos que una persona
maneja y en este sentido los profesionales, trabajadores sociales, asumen esta cuota
de poder dada por el tipo de relación que establecen con las personas, Gyamarti
plantea que “las profesiones lejos de ocupar una posición de mera dependencia, a
menudo constituyen por sí mismas importantes centros de poder y compiten con otros
grupos por controlar la acción del Estado (Estado como la expresión
institucionalizada de todos los sectores que componen una sociedad: Industriales,
legales, educacionales y políticos).” 12 El trabajo social al desarrollar su acción dentro
de marcos institucionales, como el que ahora interesa conocer, el Municipio13. Se
puede pensar que es más fácil controlar la acción del Estado y aquí aparece la
pregunta ¿los profesionales están conscientes de este poder que les permite controlar
algunas de las acciones del Estado o la realidad presenta otras dificultades?, ¿cuáles?
9 Cfr. Schön, D. 1992. 10Cambio: lucha de contrarios, conlleva a la transformación de una situación determinada. 11 Cfr. Gyarmati, G. y colaboradores, 1984. 12 Idem. P.111. 13 Las Municipalidades “son corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargadas de la administración de cada Comuna o agrupación de Comunas que determine la Ley, destinadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la Comuna.” Art. 1º de la Ley Nº 18.695, en Manual de Legislación Municipal, 1990. Pág. 9.
20
Todas las personas tienen poder explícita o implícitamente, cada uno tiene la
facultad de construir, aunque no hay que desconocer, que en la realidad se van
creando obstáculos para que otros no logren ejercer ese poder, restando posibilidades.
El reconocer que se tiene poder, implica la pregunta por los valores,
estableciéndose una reflexión ética14 para lograr un buen uso de éste. Esta pregunta
forma parte del eje orientador de la investigación, ya que un profesional práctico
considera y está atento a la pregunta por los valores en su actuar y “porque el ser
moral es una de las características que acompaña de forma inevitable a cualquier
persona.”15 ¿Qué situaciones conflictivas reconocen los asistentes sociales que surjan
del mal manejo del poder? ¿Qué valores se ponen en juego en la intervención con
adultos mayores al presentarse conflictos?.
Los conflictos llevan a la necesidad de provocar cambios para restaurar el
equilibrio perdido, aumentando las situaciones dolorosas que acompañan a las crisis
por las resistencias naturales al cambio.
Un elemento importante de considerar en la intervención del profesional es la
influencia. “Influencia, no control, describe el impacto del trabajador social sobre
la situación de los sujetos con los que interviene. Esta ha sido definida como el acto
de producir un efecto en otra persona, grupo organización a través del ejercicio de
una capacidad personal, institucional.16
La influencia debe ser cuidada por el trabajador social, es poderosa, para que
no se convierta en control y abuso manipulador, autoridad. Factores relativos a la
poca experiencia profesional, a su personalidad, al poco tiempo y numeroso trabajo
pueden hacer olvidar los valores profesionales17 Entenderemos por valores de la
profesión: el respeto a la dignidad de la persona humana, el principio de
14 Los conceptos ética y moral según Adela Cortina, se definirían como: “La ética es una parte de la filosofía que reflexiona sobre la moral, es un saber filosófico; también recibe el nombre de filosofía moral. La moral forma parte de la vida cotidiana de las sociedades y de los individuos. Las palabras “Ética” y “Moral” en sus respectivos orígenes griego (éthos) y latino (mos), significan prácticamente lo mismo: Carácter y costumbres. Ambas expresiones se refieren a un tipo de saber que nos orienta para forjarnos un buen carácter que nos permita enfrentar la vida con altura humana, que nos permita en suma ser justos y felices, para ser humanamente íntegros”. Cortina, Adela, 1996. Pp.15-16. 15Idem. P.9. 16 Cfr. Escartín, María José. 1992. P32. 17 Los valores profesionales serán entendidos como los “principios generales, normas o pautas que orientan la práctica profesional, de contenido y aplicación universales”. Catalán, Hilda, 1971.
21
autodeterminación, el principio de individuación, el principio de aceptación, el
principio de interrelación y el principio de justicia social, entre otros18.
Si la influencia es bien utilizada puede fomentar la motivación de los sujetos
para producir cambio, teniendo en cuenta las resistencias hacia éste.
Como se ha dicho en la práctica se pueden observar abusos de poder, ya que
existe en la intervención una constante tensión entre los “problemas contingentes y
las acciones éticamente buenas.” Las acciones éticamente buenas son aquellas que
fomentan la autonomía, el respeto a los individuos y la responsabilidad social
entre otras. Este proceso de dirimir se constituye en la cotidianeidad de la
intervención y plantea problemas que muchas veces alejan a los profesionales de una
acción considerada éticamente buena. Este dirimir implica una sabiduría práctica
que refiere a la “voluntad” (Aristóteles; 1984: 206) y a develar el carácter ético moral
del accionar que el profesional forma día a día en su quehacer, que es su
experiencia.19
Una posible explicación de este alejamiento de parte de los profesionales de
realizar acciones éticamente buenas, entre otras, es el desgaste laboral que no permite
la reflexión.
Este Desgaste laboral es entendido como un “estado emocional, un cansancio
en el idealismo, energía y objetivos; obstáculo vital para la complacencia en el
quehacer de trabajadores sociales y profesionales que se mueven el área del servicio,
que laboran de manera intensa con individuos en dificultades20
Una de las fuentes de desgaste es intentar alcanzar metas poco realistas,
situación que se da a menudo en la profesión, se comienza con finalidades nobles,
con grandes objetivos, que no pueden lograrse. Otras fuentes de frustraciones que
llevan al desgaste, se orientan a la dificultad de medir los logros en las profesiones
de servicios, las remuneraciones bajas que no compensan la cantidad de trabajo y
la tensión que significan. Con frecuencia quienes ayudan encuentran señales de que
no se les toma en cuenta. Es común que las instituciones carezcan de recursos y
18 Ver anexos: principios para la acción del nuevo profesional. 19 Cfr. Aguayo Cecilia: “La práctica profesional y la sistematización como producción de conocimientos: algunos desafíos actuales.” Doc. Cide, 1996. Pp.75-85.
22
que las personas con quienes se relacionan en la comunidad tiendan a sospechar y
criticarlos. Aquí surge la pregunta por la credibilidad en la acción de los municipios
en la actualidad, ¿existe credibilidad en esta institución, y si ésta es deficiente,
dificulta la acción de los trabajadores sociales que actúan desde ahí? ¿Cómo resuelve
el profesional esta tensión?
En relación a la cuestión del poder constan estudios que establecen, como
generador de desgaste, el insuficiente poder real de algunos profesionales que se ven
limitados a realizar cientos de trámites y labores de escritorio, situación no ajena a la
realidad cotidiana de los municipios, se ve restringido el acceso para desarrollar
acciones más creativas y de mayor incidencia en la indigna vida de muchas personas.
En la práctica, diversos factores pueden imposibilitar el grado de autonomía
del actuar profesional. En el ámbito municipal, que es el área de acción que interesa
conocer en el presente estudio, se reconocerán algunos de esos factores ¿cuán
autónoma es la acción del trabajo social en el municipio?, ¿es reconocida la eficacia
de su acción? ¿Es capaz, el propio trabajador social de valorar su hacer y dar cuenta
de ella, y por tanto, de las implicancias morales de su accionar? Son interrogantes que
surgen para esta investigación, nacidas de la percepción de que, muchas veces, el
trabajador social se deja fuera de su propio análisis de acción, siendo un actor
“sumergido en la inmensidad de los problemas a los que ataca”.21
Como conclusión, el desgaste, la falta de reflexión sobre las acciones que se
realizan, el no considerar en forma consciente el carácter ético moral del profesional
en la intervención, según los autores tratados, se puede inferir que ello produce un
debilitamiento en la calidad de ésta, repercutiendo estas limitantes en las personas de
atención de los trabajadores sociales.
El dedicarse a un oficio o la elección de éste refiere a la existencia en la
persona de una especie de “atracción” que nace de ella hacia lo que desea dedicarse,
esta atracción se define como vocación. La Vocación es la actitud de poner los
conocimientos, posibilidades y creatividad con que se cuenta en lo que se hace para
las personas, grupos y comunidades; considera que el profesional disfruta lo que hace
20 Davidoff, Linda, 1989. Pp.480. 21 Zúñiga,R.; 1996. P15.
23
y le gusta hacerlo porque tiene un sentido, una finalidad que constituyen en el caso
del trabajo social, sus utopías: la justicia, igualdad, democracia, libertad.
Ricardo Zúñiga plantea que una profesión es una “acción socialmente
reconocida, que se justifica porque se basa en un conocimiento socialmente aceptado
como válido, y en la eficacia reconocida de su acción. Las profesiones presentan
formas de poder social, en las cuales un grupo afirma su contribución a una necesidad
social reconocida por el conjunto de la colectividad, y frente a la cual afirma poseer
un análisis y una acción que legitima la acción de sus miembros, y que les da el
derecho a reivindicar un grado de autonomía de acción.”22
Profundizando en esta idea que plantea Zúñiga, el trabajo social posee un
saber y una práctica que obtiene un reconocimiento de la comunidad, es decir, los
profesionales son reconocidos como expertos en la resolución de determinados
problemas sociales, ya que el trabajo social “es una profesión que se ha desarrollado
en respuesta a las necesidades sociales básicas de las personas y a los problemas
de la sociedad.”23
El tener un tipo de conocimiento, para responder a necesidades, es siempre
otorgador de poder; el mayor o menor poder puede variar según la calidad y cantidad
de “conocimiento y saber” 24 de la situación problema, de la posición del profesional
en la institución, según sea crítica o no la situación en que se requiera de él. Ahora
bien, el poder no sólo refiere a destrezas o a la posición en la organización, sino
también al poder que distinguen los propios usuarios.25
Suelen realizarse dos distinciones en el conjunto de saberes humanos y que
para este estudio es vital desarrollar. La primera distinción alude al concepto de saber
teórico, este saber “se preocupa por averiguar ante todo, qué son las cosas sin un
22 Zúñiga, Ricardo”, 1990. P.21 23 Cfr. Escartín, María José. 1992. P 10. 24 Saber y conocimiento se distinguirán como dos conceptos diferentes que para la lengua inglesa no es posible hacer pues son tomados como sinónimos. “El vocablo conocer se refiere a situaciones objetivas y da lugar, si se sistematiza debidamente a la ciencia. Mientras que el Saber es mucho más amplio e impreciso, ya que puede referirse tanto a situaciones objetivas como subjetivas, tanto teóricas como prácticas. El Saber se relacionaría con la aprehensión o contacto con la realidad para probarla y discriminarla a partir de los sentidos, para quedar fijada en un sujeto, en forma no tan mental.” (Vasco, Carlos). A lo largo de este estudio se irán desarrollando estos dos conceptos en forma más precisa. Cfr. en Mendoza, J., 1997. Pp.31.
24
interés explícito por la acción.”26 La segunda, al de Saber práctico “aquí importa
discernir qué se debe hacer, cómo se debe orientar la conducta.”27 Dentro de los
saberes prácticos se establecen aquellos que “dirigen la acción para obtener un objeto
o un producto concreto (arte y técnica) y los más ambiciosos que quieren enseñar a
obrar bien, racionalmente en el conjunto de la vida entera como es el caso de la
moral.”28 Sobre el saber práctico se volverá a profundizar más adelante.
En relación a la distinción realizada en el párrafo anterior, es que se reconoce
que la intervención del trabajador social, no se lleva a cabo sólo en base a un
conocimiento teórico sino también de su saber práctico que se adquiere haciendo, que
nace desde la experiencia29.
Por otro lado dar respuestas a una situación problema no es tarea exclusiva del
Trabajo Social. La transformación “no es tarea o producto de un solo sujeto-actor. Es
el resultado del esfuerzo y trabajo organizado de muchos actores cada uno con sus
sentidos, intereses e identidad que le son propios. Esta interacción de actores puede
ser disonante u armónica.”30 “El profesional no construye solo el problema ni la
estrategia de intervención ya que constantemente requiere cotejar, corroborar y
negociar con otros las conjeturas 31que de esa realidad se han elaborado.”32
25Sería interesante rescatar en la presente investigación, el discurso de los adultos mayores respecto a la percepción que tienen de la acción de los trabajadores sociales. En la investigación no se responderá a esta interrogante ya que está fuera de los objetivos previamente planteados. 26 Cfr. Cortina Adela, 1996. Pp 23. 27 Idem. 28 Idem. 29Experiencia: (latín experientia) conocimiento que se adquiere gracias a la práctica y a la observación. Pequeño Larousse 1995. “Es un saberse a sí mismo.- La experiencia es algo que forma parte de la esencia histórica del hombre El hombre experimentado es siempre el más radicalmente no dogmático, que precisamente porque ha hecho tantas experiencias y ha aprendido de tanta experiencia está particularmente capacitado para volver hacer experiencias y aprender de ellas. No es un saber concluyente sino es esa apertura a la experiencia que es puesta en funcionamiento por la experiencia misma.” Gadamer Hans, 1993. Pp. 431-432. 30 Cfr. Sánchez.D; Valdés X.; 1989. P.68. 31 Entiéndase por conjeturas todas las construcciones que se hacen por medio del lenguaje, de manera de definir un problema. Cfr. Schön, D., 1989. 32 Mendoza, J. y otros; 1997. Pp.49.
25
RECAPITULANDO:
A pesar de la ambigüedad del concepto profesión se ha logrado admitir ciertos
elementos que permiten definirlo. Una profesión requiere de un cúmulo de
conocimientos de cierto nivel de complejidad, en este estudio se han distinguido dos
tipos de conocimiento, que conceptualmente se definen: uno como conocimiento
teórico, que se adquiere en el proceso de formación académica, y otro denominado
saber práctico que es un tipo de aprendizaje dado por el hacer, en la experiencia.
Las profesiones hablan de un conocimiento socialmente aceptado como
válido, hay una acción reconocida dada por la eficacia de ésta. Representan poder
social que nace del conocimiento que manejan los profesionales y el que les otorgan
las personas con las que trabajan, los recursos que poseen por medio del marco
institucional bajo el cual actúan.
La acción profesional tiene un carácter ético moral, esta acción requiere ser
guiada por un código ético, ya que existe en el proceso de intervención, un constante
dirimir entre intereses del propio profesional, de la institución y de los que son sujetos
de atención.
Las profesiones hacen una contribución a las necesidades sociales al contar
con un análisis que legitima su acción y que le otorga grados de autonomía.
Un profesional del área social, en donde se da una constante interacción con
las personas requiere tener vocación, que disfrute de lo que hace, ya que está
expuesto a tensiones que se presentan en la compleja realidad y por ende, a sufrir
desgaste en su quehacer. Para ello es importante mantener un continuo proceso
reflexivo, que permita un aprendizaje facilitador para su acción.
Al hacer una aproximación a lo que es el trabajo social, queda claro que el
trabajador social se mueve en el ámbito de lo humano, pues trabaja con personas, y
todo lo que realiza afecta a la sociedad en su conjunto. Se mueve en la realidad de las
fuerzas, potencialidades y de las demandas sociales33 y de las carencias, de la
33 Sanchez y Valdez; 1989. P. 69.
26
pobreza, que va más allá de la tenencia y acceso a determinados objetivos físicos;
una pobreza visualizada como una “frustrada experiencia humana, una
deteriorada calidad de vida que afecta integralmente a quienes la viven y que,
por lo tanto, tiene múltiples dimensiones”.34
Esta calidad de vida es comprendida como “un concepto que se inserta en
la dimensión cultural, en las vivencias de las personas, y se relaciona a las
aspiraciones de los individuos respecto de sus condiciones de vida y la
autopercepción que ellos tengan de dichas condiciones. Las personas atribuyen
una significación a su calidad de vida, la que se expresa a través de la
satisfacción e insatisfacción de sus expectativas, y se funda en valores que
permiten al individuo priorizar sus necesidades, jerarquizarlas, y definir los
satisfactores para cada una de ellas. Es un concepto esencialmente valorativo,
que da cuenta de las percepciones que cada sujeto tiene acerca de su propia
realidad, y supone un estado de conciencia. Por ello, cada persona atribuirá un
significado distinto e interpretará de distinta manera su realidad cotidiana.”35
El Trabajo Social opera para transformar desde una realidad concreta,
compleja, dinámica y cambiante, conflictiva y multidimensional, nace como
respuesta a las necesidades humanas, teniendo una intencionalidad que le da sentido a
su acción.
“En general las profesiones, y sobretodo aquellas que interactúan
mayoritariamente y directamente con personas, deberían contribuir a la humanización
de la sociedad,” 36el Trabajo Social es una de ellas, ya que busca mejorar la calidad de
vida de las personas en un sentido amplio e integral.
Algunos autores conciben el trabajo social en tanto profesión, como un modo
de acción social, como el “arte37 de asistir” a los más necesitados; otros como una
actividad que contribuye al funcionamiento social o como una actividad prestadora de
recursos sociales.
34 Sánchez y Valdés, 1989. P.69 35 Cfr. Nájera Eusebio. Cátedra asignatura: “ Calidad de Vida”. Carrera de Trabajo Social, Niveles 700 Año 1995. Universidad Católica Blas Cañas. 36 Aylwin, Nidia, 1986. P.6. 37 Arte : a) “método conjunto de reglas para hacer bien una cosa; conjunto de reglas de una profesión; habilidad, talento, destreza”. Pequeño Larousse Ilustrado, 1995.
27
María José Escartín define el Trabajo Social como “el proceso de ayuda por
medio del cual el profesional –trabajador social- a través de técnicas y
procedimientos propios, promueve los recursos de la comunidad y del individuo para
ayudar a éste a superar conflictos derivados de su interrelación con el medio y con
otros individuos.”38
La profesión tiene una función y un propósito dentro de una sociedad
fuertemente problematizada que busca el bienestar de las personas que viven en ella.
Rescatando los distintos elementos que se han expuesto a lo largo de este
primer ítem de análisis, se define una profesión como “aquel oficio o arte de
aquellos profesionales, que frente a problemas y/o situaciones, buscan resolverlo
y/o enfrentarlo construyendo propuestas de intervención a partir de sus
aprendizajes39 culturales sociales e históricamente aprendidos. En este sentido la
experiencia que constituye el aprendizaje del profesional práctico, es mediadora
entre el bagaje disciplinario y las situaciones únicas de cada intervención, siendo
a la vez semejante, pero diferente en cada caso”.40
La separación que se hace entre Trabajo Social disciplinario y profesional va a
estar dada por la relación que mantengan con la intervención social. Para la primera,
la intervención social es su objeto de estudio y fuente de producción de conocimiento
cuya acción está orientada al análisis del hacer.
Para el Trabajo social como profesión, la intervención es asumida como
medio para su quehacer: el mejoramiento de las condiciones de vida de personas,
grupos y comunidades; pero también como generadora de un tipo de saber que no es
científico, sino de orden práctico que enriquece la intervención del profesional.
b) “Virtud, disposición y habilidad para hacer alguna cosa”. Diccionario de la Lengua Española, 1995. c) “Acto o facultad mediante los cuales, valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido, imita o expresa el hombre lo material o lo inmaterial, y crea copiando o fantaseando”. Diccionario de la Lengua Española, 1995. 38 Escartín, María José, 1992. P.9 39 Cfr. Warren, H; 1991 en Mendoza, J., 1997. P. 48. “Se entenderá por aprendizaje un proceso por el que se adquiere la capacidad de responder adecuadamente a una situación que puede o no haberse encontrado antes y que contempla la fijación de elementos en la memoria, de modo que pueda recordarse o reconocerse.” “El aprendizaje consiste en cambios relativamente persistentes en la posible conducta, en tanto que se deriven de la experiencia.” Cfr. Wilhelm y otros; 1979.
28
1.1 LA INTERVENCION PROFESIONAL
Respecto al concepto de intervención, se hace necesario diferenciar la
intervención profesional del trabajo social, de lo que es el concepto de intervención
social. El trabajo social realiza intervención social con las características que a la
profesión le son propias.
Desde la perspectiva del trabajo social, Javier Corvalán41 desarrolla en forma
clara el concepto, éste define la Intervención social como “la acción organizada de
un conjunto de individuos frente a las problemáticas sociales no resueltas en la
sociedad a partir de la dinámica de base.” 42
La intervención43 es un hacer intencionado, tiene una meta definida, consta
de un para qué del hacer, aquello que responde a la intención que guiará los
procesos de acción, forman parte de un plan o proyecto que es elaborado y
reformulado en el pensar en función de los conocimientos y saberes guías de su
acción.
El hacer intencionado, entonces requiere de un saber y de un hacer, éstos
conforman un mismo proceso. El primero dado por la formación académica y el
segundo por el contexto de la práctica profesional.
40 Aguayo C. Artículo: “La práctica profesional y la sistematización como producción de conocimientos: Algunos desafíos actuales.” 1996. Pp.75. 41 Corvalán, J.; 1996. P.1. 42 Corvalán J. Op.Cit. 1996. Pp.1: “ La dinámica de base es el funcionamiento capitalista en torno al sistema de mercado que determina cualitativa y cuantitativamente la producción de bienes y servicios y por otra parte, el derecho público y privado que regula tanto la apropiación legítima de tal producción por parte de los individuos como los conflictos de intereses de los mismos”. 43 Según Corvalán, la intervención social es fruto de la modernidad y la posibilitan cuatro elementos:
- El desarrollo del pensamiento crítico sobre la sociedad.
- La democracia y su extensión, permitiendo la expresión de los desfavorecidos de la sociedad.
- La revolución industrial: aumento de la productividad y producción en masa.
- La secularización.
29
Saber y hacer son funcionales y fusionales entre sí, Zúñiga realiza una síntesis
diciendo: “es un hacer guiado por un pensar, es un pensar puesto al servicio del
hacer.”44
Y el trabajo social consta de un saber y de un hacer, estableciendo esta
relación entre ambos. Dado esto por la opción de un conjunto de conocimientos que
guían su acción y reconociendo el dinamismo, complejidad y diversidad que presenta
la práctica profesional, “reflexiona en y sobre su hacer”45 para que su acción sea
una respuesta eficaz a cada situación problema. Porque si bien comparten rasgos que
las hacen semejantes unas a otras, son siempre situaciones únicas, pues las personas
que las vivencian son distintas, cada una con su historia personal, sus valores,
costumbres y creencias, lo que da a la intervención un grado de complejidad mayor y
por lo cual, el profesional construye posibles soluciones con los sujetos que acuden a
él, este construir como se ha definido anteriormente es un trabajo de interpretación de
los sentidos y significados, que se le otorgan a la vida, al problema, por lo tanto,
ejercita su pensar y su hacer.
Al presentarse en la práctica situaciones únicas, el trabajador social se ve
enfrentado a la incertidumbre , en donde no se sabe cómo actuar frente aquello que
le es desconocido. Ante esto, el profesional, puede ejercitar su capacidad creadora a
fuerza de un trabajo reflexivo, que da paso a la improvisación. El trabajador social,
se aleja de la concepción de problemas predefinidos, antes de actuar, reflexiona y se
sorprende a sí mismo.
Reflexionar es “pensar, pensar es nombrar, y con el nombrar se puede pasar
al hacer. La planificación construye la acción anticipadamente en el pensarla.”46
En la incertidumbre se entrecruzan conflictos de valores, lo cual indica que no
existen soluciones meramente técnicas, ya que ante las situaciones problema convergen
distintos actores, necesidades y expectativas que pueden entrar en contradicción
produciéndose tensión entre lo valórico y lo instrumental.
44 Zúñiga, R.1996.pp. 20. 45 Para una definición referirse al punto 1.3 del presente capítulo de la tesis. 46 Zúñiga, R. 1996.pp. 42.
30
Frente a esto Schön plantea la existencia de factores constituyentes de la práctica
profesional, que requieren de habilidades y competencias del práctico ante la
singularidad, la incertidumbre y los conflictos de valores. Estas habilidades que
desarrolla el profesional serían la capacidad de negociación, la mediación, la
coordinación y articulación eficiente de puntos de vista de conflicto.
Esto hace pensar en la existencia de un tipo de saber de parte del profesional al
que Donald Schön denominó saber práctico.47
Corvalán plantea que esta acción organizada tiene a su base un principio de
inaceptabilidad48 de las consecuencias que arrastra esta dinámica de base. El momento
originador de una intervención es la consideración que hacen determinados actores
sociales de una misma situación en términos de insostenible, injusta y/o poco
satisfactoria para quienes la viven. Para el trabajo social esta situación inaceptable es un
llamado a construir con los sujetos involucrados alternativas de solución. Se ponen en
juego las utopías del trabajo social, el bienestar que se desea alcanzar para las personas y
grupos, la sociedad que vivencia las problemáticas sociales.
Corvalán distingue dos tipos de intervención social, una de carácter
sociopolítica y otra de tipo asistencial caritativa. La diferencia entre ambos tipos de
intervención está dada por los objetivos societales mayores, relacionados con el
funcionamiento del modelo de desarrollo de una sociedad, se pueden situar como un
apoyo o como una crítica al mismo. El Estado realiza su intervención social
sociopolítica a través de las políticas sociales y el trabajo social es quien las lleva a
cabo.
47 El saber práctico tiene su fuente en la Perspectiva Constructiva, que “entiende la práctica como construcción reflexiva.” El constructivismo es una corriente epistemológica que reflexiona sobre el proceso de conocer, investigando cómo creamos sentidos, cómo construimos realidades. Entre sus exponentes se encuentra Piaget y Warzlawick. El constructivismo llama a reflexionar no sobre el qué conocemos sino en el cómo conocemos, cómo comunicamos lo que conocemos. El conocimiento para esta corriente tiene relación con la experiencia, pero guardando relación con los modos culturales de organizar dicho conocimiento así un conocimiento válido sería una interacción entre “Algo” y “el Alguien” que lo interpreta.” Cfr. en Mendoza, J., 1997. pp. 20 El saber práctico será profundizado en el número 1.2 del capítulo Nº1 de la tesis. 48 Esto será tratado en el ítem de saber práctico con mayor detención.
31
¿Qué crítica realiza el trabajador al actual modelo de desarrollo? ¿qué visión
de sociedad maneja éste en su quehacer? ¿cómo afecta al adulto mayor esta visión de
sociedad? ¿qué acciones genera esta crítica, son coherentes estas acciones, aprueban o
rechazan el actual modelo de desarrollo? ¿Qué visión de sociedad maneja el
municipio, es acorde con la visión del profesional? ¿qué dificultades surgen? Estas
son interrogantes que plantea la investigación, ya que no se puede desconocer que la
intervención profesional está mediatizada por la forma particular de comprender la
pobreza y el tipo de sociedad al que se aspira.
El trabajo social ha sido la principal disciplina en la que el término
intervención social se ha desarrollado. Para el Trabajo social, la intervención social
es la acción de un profesional específico, su punto de partida es la noción de
necesidad, sentida por individuos.
En este sentido los proyectos que desarrolle el profesional no se pueden llevar
a cabo si no incorporan las interpretaciones que otorgan a la pobreza los propios
sujetos concernidos.
La intervención, finalidad primordial de la práctica de los trabajadores
sociales, es una acción en respuesta a los conflictos de necesidades. Debe considerar
el conocimiento cotidiano de los sujetos y grupos sociales como principal campo de
intervención; el trabajador social “no plantea soluciones lineales, más bien se juegan
en ese campo las complejas relaciones simbólicas de la acción social.”49
El concepto de intervención es la actividad del trabajador social que provoca
cambios, aunque no siempre se logren. Es una acción específica del trabajador social
en relación a los sistemas o procesos humanos para producir cambios. Es el qué
hacer, pero también el cómo hacer, considerando los valores de los trabajadores
sociales y la orientación de los sujetos con quienes trabaja. “La intervención es la
acción guiada por el conocimiento, valores y habilidades del trabajador social
hacia la consecuencia de metas específicas ”.50
49 Aguayo, C.; 1996. Pp79. 50 Escartín, María José, 1992. P 25.
32
El objeto de la intervención es el cambio, siempre va orientada a una finalidad
de cambio, es decir, con la intencionalidad de producir modificaciones en una
realidad problema51.
El Cambio significa lucha de contrarios, lo que implica resistencias, miedos,
conflictos, siempre están presentes frenando, obstaculizando el proceso. La lucha de
contrarios es un fenómeno con el cual, el trabajador social se enfrenta para ayudar de
manera efectiva a los sujetos.
El cambio conlleva el concepto de contradicción, ambivalencia e
interdependencia. Mirar la realidad indisolublemente ligado a un contrario:
bueno/malo, salud/enfermedad. “Un juego de fuerzas aparentemente conflictivas,
pero que permiten la armonía de la naturaleza.”.52 La coexistencia de sentimientos
opuestos en las personas; las relaciones e influencias recíprocas entre las diversas
partes de un conjunto.
La actividad profesional de los Trabajadores Sociales consiste en “ayudar a las
personas, grupos y comunidades a resolver problemas sociales que los afectan, a
satisfacer las necesidades que vivencian. Desarrolla las capacidades que les permitan,
mediante la utilización o la promoción de recursos adecuados, conseguir una mejora
en la calidad y el bienestar social.” 53
El trabajador social para alcanzar ese bienestar social puede moverse desde
tres dimensiones distintas,54 la elección será determinada en menor o mayor grado
por el marco institucional en el cual se esté inserto, por las características de los
sujetos con los que se interaccione, los recursos, el tiempo, de la percepción que se
tenga de los sujetos, (en especial con adultos mayores si el profesional piensa que son
incapaces, esto repercutirá en su intervención. Estas opciones hay que reflexionarlas,
51 El concepto de cambio puede ser contemplado desde dos perspectivas, coincidiendo con posturas tradicionales –conservadoras o radicales en el trabajo social: - Desde la primera perspectiva, cambio es igual a reforma. - Desde el segundo planteamiento, cambio supone transformación, es decir superación de lo
existente. El producir cambio conlleva el conflicto de necesidades versus recursos, tensión permanente en la acción de la profesión. 52 Cfr. Escartín, Mª José; 1992. P. 29. 53 Sitja, María, 1988, p.47 54 Sánchez D. Valdés X., 1989. P.72
33
sacarlas a la luz, se pueden descubrir prejuicios que dañen a las personas con las que
se trabaje), entre otros elementos que constituyen el proceso de intervención.
El profesional puede actuar:
- Desde la satisfacción de demandas, necesidades y problemas sociales,
respondiendo lo mejor posible para la subsistencia de quienes recurren a él.
La asistencialidad, dimensión fuertemente cuestionada en los actuales
tiempos, pero que dentro del ámbito municipal aún está impuesto al quehacer del
trabajador social y aún más cuando se trata de intervenir con adultos mayores. Sería
útil preguntarse por el sentido de esta acción, su valor en este tiempo, cómo la definen
los mismos trabajadores sociales y las tensiones que genera el cambio en la lógica de
acción.
- Desde la organización popular, promoviendo las organizaciones, contribuyendo
al protagonismo popular o constitución de actores, con una lógica organizativa,
política y gestionaria.
La organización es una de las estrategias que promueve la actual Política
Social para Adultos mayores, ¿cómo responde a las necesidades de los adultos
mayores? ¿Qué cambios ha significado en su calidad de vida? ¿contribuye a su
constitución como actor? ¿qué dificultades se presentan?.
- Desde la educación social,55 implica un reconocimiento de la cultura popular como
acervo de conocimiento. Alude a la capacidad y condición de sujeto de acción.
Apunta al desarrollo de capacidades para tareas específicas, desarrollo de conciencia
crítica.
La mayoría de las intervenciones profesionales en municipalidades y otros
marcos institucionales “buscan constituir a las personas, grupos y comunidades en
actores responsables de su existencia y constructores de su propia historia... nuestro
55 “El concepto de educación refiere a e-ducere, en ese sentido educación es igual a existencia que significa poner fuera, haber emergido del estado de potencia para ser realidad manifiesta; por esta razón Erich Fromm opone manipulación a educación , por cuanto este último es el acto de fe-esperanza productiva que tenemos en las potencialidades de otros, de nosotros mismo y de la humanidad.” Erich Fromm, “Psicoanálisis de la sociedad contemporánea”, 1957.
34
horizonte es la autonomía y autogestión individual y comunitaria”.56 Considerando la
meta de esta dimensión, importaría preguntarse si los adultos mayores, actores que
componen el proyecto educativo ¿se sienten reconocidos en sus intereses, necesidades
y motivaciones? ¿cómo es el proceso de negociación entre los distintos intereses: de
la institución, profesionales y sujetos, qué se privilegia?
El proceso educativo exige una relación de comprensión mutua es ahí donde
adquiere su sentido y logra su objetivo de formación de sujetos autónomos, ¿es capaz
el profesional de “comprender”57 al adulto mayor y viceversa? ¿qué se comprende
por proyecto educativo para el adulto mayor en los municipios?
No se puede dejar de decir que cada actor está situado en contextos sociales e
institucionales distintos, para el trabajador social el asumir su rol “depende de los
modelos institucionales a los cuales está obligado a referirse, pero también a su
manera de ser, de establecer relaciones con el mundo social.”58
Se ha señalado que uno de los ámbitos de la intervención profesional del
trabajador social son las necesidades, a este respecto, se define necesidad como el
“carácter de aquello que no se puede prescindir, cosas que son menester para la
vida”59. Se entenderá así también por necesidades humanas, los requerimientos que
presentan las personas para permanecer sanas en las esferas personal, interpersonal y
ambiental.60. El concepto necesidad plantea los requerimientos físicos, psicológicos
y sociales que un individuo requiere para alcanzar su bienestar social. Nidia Aylwin
define necesidad humana básica, como “aquella necesidad esencial de cuya
satisfacción depende que el ser humano pueda desarrollarse como persona y que toda
sociedad tiene, por lo tanto, obligaciones de satisfacer”.61
El trabajo social establece un proceso para resolver problemas, éste se expresa
en el uso del conocimiento, valores y habilidades de los profesionales para trabajar
con las personas.
56 Aguayo, C.; 1997. P. 8 57 Comprensión: “no es la apropiación interactiva de algo (descubro las ideas por la razón). Aquí la comprensión es acerca del ser, el otro como existente.” Uribe, L. “El Problema de la Comprensión en la Filosofía Contemporánea” Ciclo de charlas de Seminarios de Título. U. Católica Blas Cañas. 1997. 58 Cfr. Postic en Aguayo; 1997. Pp.12. 59 Pequeño Larousse Ilustrado, 1995. 60 Gudynas, Eduardo, 1991. P. 262
35
En el proceso de intervención se establecen relaciones con otros que deberían
asegurar la dignidad, individualidad y autodeterminación de todos. Las personas
deben ser tratadas con humanidad y justicia.
La intervención no es posible comprenderla como una simple enumeración de
lo que se hace y lo que se sabe, ambos conceptos forman parte de un mismo proceso.
La intervención profesional no es un hacer alejado del pensar, la acción que
realiza el Trabajador Social es reflejo de ese pensar, es reflejo de su ser persona: que
involucra su historia, su experiencia, sus opciones valòricas, su ser moral.
Difícilmente podría el ser humano actuar en forma dividida, actuando en forma
aislada de sus afectos, valores, miedos, gustos, de su fe, entre otras cosas que conforman
la vida humana. El profesional busca develar en el proceso de interacción con otros,
cómo influyen todos estos elementos tanto exteriores como interiores en la intervención,
sumándose a ello las reperesentaciones sociales (forma de concebir el mundo que está
mediatizada por las estructuras sociales dominantes y que es transmitida a través de
generaciones) que se encuentran en la conciencia de los profesionales y que constituyen
los “modelos de representación” colectivos de los trabajadores sociales.62
Al intentar definir la intervención se estableció la articulación permanente entre
el pensar y el hacer, por lo que se entenderá que toda intervención es un proceso
intencionado. “La intencionalidad se atribuye a la síntesis que el profesional efectúa
entre el cuerpo de conocimiento disciplinario, el oficio profesional y el saber adquirido
de la experiencia: en correspondencia con las exigencias de la situación práctica.”63
Este aspecto más subjetivo64 de la intervención, del que muy pocos profesionales
hablan o escriben, es el que rescata el saber práctico. Los conflictos que se presentan en
61 Cfr. Aylwin, N.; 1980. P.7 62 Ver Hermenéutica colectiva en Capítulo III: Marco Metodológico. 63 Mendoza, J y otros; 1997. Pp..37. 64 Más subjetivo no quiere decir individualista, pues si bien la intervención profesional la realiza una persona, dicha intervención es mediatizada por las representaciones sociales que están presentes en las estructuras de conciencia de los profesionales y que orientan la intervención haciéndola social.
36
la práctica si bien pueden contar con una respuesta en la teoría, la mayoría quedan en
interrogantes que se pueden resolver a base del experienciar.
1.2 SABER PRÁCTICO
Existe un tipo de saber65 que interesa conocer y clarificar, como se ha ido
presentando a lo largo de este trabajo, se reconoce que el profesional genera un tipo de
conocimiento desde la práctica. Este se le denomina saber práctico.
El saber práctico, es aquel saber con que cuentan los profesionales prácticos66
quienes desarrollan una “racionalidad cotidiana para enfrentar problemas o
situaciones nuevas en base a aprendizajes sociales, culturales e históricamente
aprendidos.”67
“Es una rigurosa forma de ejercicio de la inteligencia que se interesa en la
intervención profesional a partir de competencias que los profesionales muestran en
situaciones de la práctica que resultan singulares e inciertas.”68
Los profesionales dan sentido al problema, crean formas nuevas de acción,
estrategias, reformulan problemas, aprenden de los errores, improvisan en medio de la
acción con otras alternativas para resolver problemas.
Interesa para este estudio conocer las situaciones indeterminadas, inciertas, que
presenta la intervención con adultos mayores, qué tipo de competencias muestran los
trabajadores sociales en situaciones singulares. El profesional para lograr dar cuenta de
este tipo de aprendizaje, debiera mantener un proceso reflexivo. La reflexión permite
mantener el diálogo con elementos que constituyen una situación problema.
65 Saber: “aprehensión de la realidad en relación a los sentidos, al pensar, a lo valórico y a las experiencias personales y aprendizajes sociales del profesional.” Cfr. En Mendoza, J. y otros; 1997. P.37. 66 Schön.1982. 67 Cfr. Aguayo C.; 1996. P.75
37
El profesional práctico adquiere una capacidad eminentemente “prudente”69 y
ético política, es decir, dirimir entre posibles valores, comprendidos en su accionar; aún
más la capacidad del saber práctico es desarrollar esta destreza que sólo la puede dar la
experiencia.
La experiencia la da la práctica, es el ejercicio del arte en un espacio
determinado, la experiencia se da a lo largo de la historia que escribe cada sujeto en
interacción con otros. La experiencia da un tipo de conocimiento que no se adquiere por
medio de los libros. “Experimentar – experienciar, significa vivir y que se vive en y
debido a un medio ambiente, no en un vacío, ahí donde hay experiencia hay un ser
viviente.”70 La experiencia es un concepto que dice relación con la producción de
conocimiento, se tiende a confundir con empirismo (uso exclusivo de la experiencia sin
la teoría ni razonamiento). Connota dos rasgos según Bollnow71, uno es el aspecto
negativo, algo que frena al ser humano a desarrollar la creatividad y el cambio. Y la
experiencia que nunca se cierra sino que en abierta disposición receptiva se desarrolla
de continuo y conduce hacia esa madurez superior del individuo que se denomina
experimentado. La experiencia desarrolla en el profesional su capacidad creadora e
inventiva.
“La experiencia es la capacidad de ver y de actuar en las situaciones no
familiares como si lo fueran lo que capacita para traer a colación aquella vivencia pasada
como así también para reformular y re-adecuar las teorías técnicas y estrategias que
están a la base del saber y conocimiento acumulado del profesional.”72
68 Cfr. Mendoza.1997. P 48 69 Cfr. Aguayo C.; 1996 P.77. Etimológicamente saber es análogo a prudencia (griego), Aristóteles (1984;206) plantea que: “Se aplica a todo lo que pueda ser distinto de lo que es; a todo lo contingente”. “El objeto principal es deliberar bien y no se reduce a la razón, a la relación medios a fines.” Prudencia es la capacidad de tomar decisiones, considerando el conjunto de su existencia. Sabiendo que la decisión de hoy tiene consecuencias para el futuro y para quienes le rodean. Cortina, A. 1996. 70 Encuentro de Directores de Seminarios de Grado. Departamento de Trabajo Social. Universidad Católica Blas Cañas. 29 de Julio 1997. 71 Bollnow: representante de la corriente de pensamiento fenomenológico, discípulo de Husserl. 72 Cfr. en Mendoza, J.1997. P.58.
38
El saber práctico adquiere una estructura lógica a través del lenguaje, se
podría decir que es una construcción social, en tanto implica la participación de más
de un actor.
“El saber práctico se expresa en forma espontánea a través de acciones, juicios
y habilidades, que se saben como llevar a cabo, pero no se piensa acerca de ellas con
anterioridad o mientras se realizan.
Es un saber, al igual que las representaciones sociales, que se adquiere
inconscientemente, y que así mismo puede ser transmitido. Es un saber que consiste
en reglas o planes que alguna vez fueron internalizadas en la mente de la persona
antes de actuar.”73
Dentro de lo que es el saber práctico se presenta el concepto de saber en la
acción éste se define como “los tipos de saberes que revelamos en nuestras acciones
inteligentes ya sean observables al exterior o se trate de operaciones privadas. En
ambos casos el saber está en la acción .”74
El saber práctico implica denunciar las complejas relaciones de poder,
manejar procesos de negociación, criterios que se usan para organizar recursos
financieros, problemas éticos morales que enfrentan estas decisiones, develar criterios
que hoy las instituciones utilizan para identificar la pobreza y las incongruencias con
los sujetos que la viven.
La intervención social, esta “búsqueda de mundos posibles”75, tiene una
intencionalidad que está “ligada necesariamente a la opción ético y moral”76 de la
acción creada. Lo ético y lo moral son aprendizajes sociales, que adquieren sentido en la
interacción, constituyen parte importante de las representaciones sociales, las que
conforman las estructuras de conciencia de los profesionales prácticos.
73 Cfr. Schön, D; 1992. 74 Schön, D; 1992. P 35. 75 Aguayo C.; 1996. P.80. 76 Idem.
39
Existe una justificación moral y práctica de la acción, aunque ésta, muchas
veces parece quedar como dogma de fe, sin ser develada por medio de la reflexión del
profesional.
La intervención (que implica políticas, planes y proyectos sociales) requiere
de una discusión no sólo centrada en los recursos asignados y requeridos o en los
efectos reales sino que también debe encarar las implicancias morales.
Lo moral como se ha definido en este estudio, es un tipo de saber racional
que orienta la acción: “es un saber práctico, un saber para actuar, un saber social,
que orienta el conjunto de la vida, consiguiendo sacar de ella lo más posible, para lo
cual necesita saber ordenar inteligentemente las metas que persiguen.” 77
Por lo tanto, si es un saber práctico, necesariamente está presente en el
profesional, porque como persona que es, no deja ser un ser moral al ejercer su
vocación, a la cual ha optado siendo coherente con la historia personal. Así bien, el
ser moral no es restrictivo al individuo, sino a principios universales.
El desconocer este ámbito del quehacer profesional implicaría un alto costo
social, en especial para quienes son beneficiarios de esta acción, se traduciría este
desconocimiento, en una perversión de la acción como lo es la
instrumentalización.
La instrumentalización de la acción es hacer que la realidad siempre se
ajuste a los instrumentos, metodologías y enfoques teóricos, y no viveversa, no existe
flexibilidad. El profesional pasa a ser un técnico experto, que sólo relaciona medios
con fines específicos.
Así también la falta de reflexión sobre y en la acción conlleva hacia otro tipo
de perversión de ésta, que se identifica como activismo; el activismo es “la
disociación radical entre trabajo mental y trabajo físico”.78
77 Cortina, A. 1996.P. 22. 78 Cfr. en Mendoza. Op.Cit. 1997. P. 17.
40
Este tipo de perversiones de la acción tienen su origen en el legado que el
proyecto global de la sociedad occidental denominó modernidad, ésta promovió la
racionalidad instrumental, la sobrevaloracción del conocimiento científico.
El Trabajo Social se ha visto influenciado por esta sobrevaloración del
conocimiento científico dada su estrecho vínculo con las ciencias sociales. Dio origen
esta insana relación, a la dicotomía teoría –práctica. “El Trabajo Social estableció
con la teoría una relación de tipo reverencial, se le escucha, se le cita, pero se
encuentran razones de orden práctico para liberarse de la responsabilidad de hacerla,
las que ven desde la dificultad para escribir en forma coherente y organizada, hasta la
falta de tiempo para dedicarse a la tarea.”79
Cuando el Trabajo Social “se adhiere a una racionalidad de tipo instrumental
de alguna forma, su intervención pierde contacto con la realidad y con los sectores
que la componen y por lo tanto, con los componentes que orientan su acción: las
utopías80 (democracia, libertad, felicidad), que le dan sentido al hacer del trabajo
social.”81
Es errado desconocer entonces el papel que tienen los valores en los procesos
de transformación social, ya que son ellos los que permiten a los sujetos tomar control
sobre sus existencias, adquirir una convicción profunda acerca de los sentidos y
propósitos de aquellas y sobre todo actuar como seres humanos libres y moralmente
autónomos.82
Se advierte la complejidad de la intervención que realiza el trabajador social,
los conflictos, tensiones, contradicciones, opciones que deben tomar en el proceso,
muchas esas opciones son más bien de carácter valórico que técnico, lo que no facilita
79 Zúñiga, R; 1990 Cfr. en Mendoza, J., 1997. P.36. 80 Utopías: proyectos de sociedad, valores guías. Son un posible en relación al mundo actual .Es la expresión de los deseos de una realidad más perfecta, guían la acción. Es ese lugar que permite describir nuestras aspiraciones. 81 Cfr. en Mendoza. Op. Cit. 1997. P. 43. 82 No se puede desconocer que existen diversos obstáculos estructurales para el cambio social, que hay una gran carencia de conocimientos teóricos orientados hacia la producción, entre los sectores marginados y que su racionalidad muchas veces constituye una desventaja para ellos. Pero la barrera más importante para transformar la sociedad radicalmente no está en el conocimiento productivo y asociación racional sino que en la dimensión valórica. La ciencia es un elemento central en cualquier proceso de transformación debido a que la acción social es inseparable de la moral. Bastía, Manuel. “Superando la racionalidad instrumental” ; 1991
41
su acción. La práctica del trabajo social es una práctica de valores y presenta fuertes
conflictos éticos.
Schwartz afirma que la intervención de los trabajadores sociales está
condicionada por tres tipos de límites: las normas de la sociedad, la función de la
institución que nos contrata y el tipo de servicio pactado con un determinado sujeto,
grupo o comunidad.83 Estos condicionamientos promueven un conflicto de valores
por ejemplo: conflicto entre valores personales, valores profesionales y valores de la
institución en las que realiza su labor el trabajo social.
Se parte de la base que existe conflicto valórico dado por la misma escasez de
recursos y las necesidades múltiples; por el cambio cultural al cual se está
enfrentando el profesional, al querer transformar una realidad como es la del adulto
mayor. Puede considerarse, a su vez, no tener la intención de provocar cambio en este
ámbito, pero se está obligado por la institución en la que se encuentra, por la línea
política del municipio en que se está inserto y el gobierno que administra el Estado.
No se puede desconocer esta tensión del quehacer profesional, explicitar
cuales son los valores que iluminan la intervención permite disminuir los prejuicios,
mantener un mayor compromiso y fidelidad hacia sí mismo, como persona y
profesional. Permite claridad con quienes se trabaja.
1.3 LOS PROFESIONALES REFLEXIVOS:
La reflexión, como se definió anteriormente, “es pensar y pensar es nombrar,”
es el punto de partida para organizar los saberes a partir del lenguaje ya sea en forma
escrita u oral y de esa forma transformar en acción comunicable.
Cotidianamente el profesional enfrenta problemas que a lo largo del tiempo
adquieren un carácter rutinario (que conduce al desgaste profesional). Pero pueden
83 Cfr. en Escartín, María José, 1992. P 12.
42
percibirse cambios en las situaciones problema objeto de intervención, o se descubre
algo extraño, ya que por alguna razón se los ha observado en forma diferente.84
Ante la sorpresa existen dos caminos a los que se puede optar: uno es
responder con indiferencia y continuar con la rutina de la práctica y la segunda es
atender a la sorpresa mediante la reflexión.
La reflexión permite al profesional orientar su pensar sobre la acción
realizada, como también sobre el saber implícito de la acción ¿con qué criterio estoy
discerniendo frente a esta situación? .
Como “profesional de la acción”85, el Trabajador Social tiene el privilegio de
generar conocimiento desde el espacio en donde actúa y construye con diversos
sujetos. En la medida que comunica y hace explícito ese hacer, da origen al
conocimiento y a su vez, mejora la intervención y la calidad de vida de las personas
con las que trabaja. Ello lo convierte en un “profesional reflexivo”, éste es quien
mantiene una actitud de alerta y se plantea interrogantes acerca de su intervención,
de la acción realizada.
El profesional reflexivo promueve la “reflexión de la acción”, ésta sirve para
reorganizar lo que se hace mientras se está haciendo. La reflexión de la acción es
pensar en medio de la acción presente sin interrumpirla.86
El profesional reflexivo mantiene un dialogo, se pregunta por los valores, los
problemas éticos, cómo construir respuestas a los problemas de la práctica en aquellas
instituciones burocráticas en las que los profesionales pasan cada vez más tiempo.
La reflexión se puede llevar a cabo de dos formas distintas a especificar:
a) Reflexión sobre la acción: “es detenerse para pensar en lo que hicimos y ver la
forma en que nuestro saber en la ación influyó, en que nuestra percepción de realidad
cambiara.”87
84 Cfr. Schön, D. 1992. 85 Cfr. Schön, Donald, 1992. 86 Idem.
43
b) Reflexión en la acción: “ es pensar en medio de la acción presente sin interrumpirla,
sirve para reorganizar la acción”88
Considerando que el profesional reflexivo ha mantenido este ejercicio en y
sobre la acción surge de este proceso un diálogo reflexivo con los elementos que
componen la situación problema (factores financieros, económicos, políticos,
culturales y valóricos involucrados con la intervención) dando origen a adoptar a
acciones específicas: criticar la acción y/o modificarla.
Al definirse el trabajo social como una profesión que está al servicio del otro,
su mirada está dirigida al otro, a los problemas que le limitan y le empobrecen la
vida; en la acción para cambiar dichas situaciones, se corre el riesgo de que la
atención del actor quede “acaparada totalmente en el otro ocupado casi todo el
campo de reflexión de la profesión.”89
Es necesario que el análisis que el profesional realice no vaya sólo dirigido
hacia el otro sino que también se reconozca como “sujeto y actor.”90
La reflexión facilita la claridad entre la identidad laboral y la existencial, y
conocer el impacto real del trabajo social, llevando a superar límites de concepciones
tradicionales: sociedad, individuo, actor.
El profesional es un sujeto y un actor, su fuente es la sociedad en la que está
inserto, es la institución en la cual se mueve, en este caso el Municipio. “La
capacidad de distanciarnos de los roles sociales crea al sujeto, la reticencia crea al
sujeto, la necesidad de cuestionar, no pertenecer totalmente a las estructuras sociales,
la institución social en la se trabaja. Se debe tener cuidado con destruir al sujeto que
vive en el profesional, reconocer su autonomía y su moral.”91
87
Idem. : Schön nos devela dos dificultades que resultan más comunes en el práctico reflexivo y que esta sociedad promueve con su movimiento racionalista. Uno de ellos es el marcado escepticismo que les impide aprender nada y el sobreaprendizaje que significó un proceso de formación profesional, convirtiéndolos en fieles creyentes. 88 Schön, D. 1992. 89 Zúñiga, R.; 1996. P. 12. 90Sujeto: es intimidad, subjetividad, es la capacidad de ser actor y la decisión consciente y responsable de serlo, “es el producto de la mediación social, pero también es en su actuar una fuente de reproducción de transformación de esa sociedad”.(Sampson 1986). Actor: Fuerza social en acción. Zúñiga, R.; 1996. P.15.
44
El trabajador social como actor es un ser responsable en la acción,
comprometido con un acto transformador que es de su responsabilidad, que implica
una toma de conciencia cultural.
Sintetizando, el profesional reflexivo es aquél que interpreta su realidad, que
tiende a realizar un diálogo interno con las situaciones en las que interviene, es
crítico, es aquél que experimenta constantemente distintas estrategias de acción y que
reformula las explicaciones que se hace de la realidad entre otras. Está al servicio de
la necesidad de las personas, existe flexibilidad con la realidad que tejen las personas.
El profesional reflexivo es el puente entre la teoría y la práctica. Y la tarea del
trabajador social es devolver tanto a la teoría como a la práctica todo el cúmulo de
saberes que están presentes en su intervención. Ésta es la intención del presente
estudio, en donde la construcción de modelos representa un buen puente entre teoría y
práctica – práctica y teoría.
1.4 TRABAJO SOCIAL Y NECESIDADES HUMANAS:
Una Tensión entre la Planificación y el Arte:
La labor del Trabajador Social en el ámbito de las necesidades, muchas veces
es mal entendida por los profesionales, dándole a la profesión un carácter meramente
asistencial, ello ocurre con frecuencia en el sector público, en donde el Trabajador
Social pasa a ser sólo un mero administrador de recursos para la satisfacción
inmediata de necesidades vitales de quienes acuden a solicitar sus servicios. El
Trabajo Social es muchísimo más que eso, el Trabajador Social es un promotor del
desarrollo humano que tiene conocimientos y habilidades (debiera tenerlos, ya que es
un requisito para constituirse en profesión) que le sirven para potenciar capacidades
latentes en sujetos con los que interactúa, y facilitar el cambio de situaciones que
afectan la calidad de vida de dichos sujetos.
Daniela Sánchez y Ximena Valdés definen el Trabajo Social como “práctica
de intervención social que tiene una intencionalidad transformadora (...) busca una
sociedad democrática (que es su utopía), donde sea posible una calidad de vida digna
91 Zúñiga, R.; 1996. P. 15.
45
para todos (...) interviene directamente sobre los problemas, necesidades y demandas
sociales de personas, grupos y comunidades. Aporta una combinación de recursos de
distinta naturaleza y aborda simultáneamente objetivos de tipo educativo,
organizativo, y los relacionados con problemas o enfrentamiento de necesidades, su
estrategia de intervención se lleva a cabo planificadamente, es decir, en cada acción
hay un diagnóstico, programación, ejecución y evaluación”.92
Abordar la intervención profesional en forma planificada evita el separar la
acción intelectual de la acción práctica, pues la intervención es producto de un
proceso de planificación que se lleva a cabo mucho antes de desarrollar la acción
concreta, porque toda intervención debería articular el saber y el hacer.93
El trabajo social planifica, pero también improvisa, generando nuevas formas
de “hacer.” La improvisación puede ser una ventaja y una necesidad dada por la
originalidad de cada persona, grupo y comunidad con las que se trabaja, ya que cada
uno posee características que lo definen y lo diferencian como único e irrepetible, a
las cuales el trabajador social responde según su creatividad, (la creatividad
entendida como “el proceso por el cual un individuo o grupo, ubicado en una
situación dada, elabora un producto nuevo u original adaptado a las limitaciones y a
la finalidad de la situación” (Abric-Claude en Moscovici S;1984, p.19394).
La improvisación es vista por Schön como la acción que se enmarca dentro de
lo llamado por él como “arte profesional”, entendiendo por arte el tipo de
competencia que los prácticos muestran ante situaciones únicas y complejas. Este
arte es una forma de “ejercicio de la inteligencia,” que se sitúa en el aprender
haciendo, es decir, en aquellas acciones que permiten la admiración y la sorpresa al
extraer de ella antecedentes que antes no fueron percibidos ni por el profesional ni
por el grupo de sujetos involucrados en la intervención (Schön, D;.1992). Según lo
anterior, la planificación está sujeta a cambios y la improvisación enriquece el
quehacer profesional, conlleva a generar nuevas formas de hacer que si se
sistematizan generan un conocimiento práctico.
92 Sánchez, D., Valdés, X., 1989. P.65. 93 “...La planificación construye la acción anticipadamente en el pensarla...”. Zúñiga, Ricardo; 1996; p.42. 94 Cfr. Aguayo, C.; 1990, p. 101.
Comment [MM1]:
46
El profesional que actúa en el arte de su práctica, no es quien hace mejor uso
de las técnicas profesionales o quien aplica con mayor exactitud las teorías que
domina, sino aquel que es capaz de manejar de mejor forma las “zonas
indeterminadas de su práctica”.
El Trabajo Social es “una práctica que produce conocimiento”.95 Existe
una estrecha relación entre acción y reflexión; ello permite entender la realidad
sobre la que se interviene, y producto de esta comprensión se puede modificar la
intervención.
Existe un nuevo marco social donde los problemas parecen muy antiguos,
pero son muy nuevos: representan los costos sociales de un nuevo sistema
socioeconómico y cultural y el trabajo social se presenta al desafío de reajustar los
valores, conocimientos y técnicas de la profesión si es que se quiere contribuir
realmente a ayudar a los hombres a superar los desajustes que los cambios de la
sociedad están produciendo. En este sentido la realidad del adulto mayor en Chile es
reflejo de una dinámica social que sufre las consecuencias de un sistema
socioeconómico que no los considera, sobrevalorando aspectos humanos que son
menos fuertes en ellos. En este contexto, con estos sujetos, al trabajo social en el
ámbito municipal se le ha desafiado la creación de alternativas de acción que
permitan un mejoramiento en la calidad de vida de los sujetos adultos mayores.
2. TRABAJO SOCIAL Y DISCIPLINA:
Hacia la construcción de modelos de intervención:
El Trabajo Social se comprende como “disciplina de las ciencias sociales que
se dedica al estudio y transformación de una realidad social determinada, con el
propósito de incidir en esa realidad, al objeto de obtener una realidad diferente que dé
respuestas a las necesidades de los individuos en sociedad”.96 El ámbito de la
disciplina radica en el análisis de “lo que hace” el Trabajador Social; de esta forma,
se puede reflexionar y crear sobre la base del propio quehacer.97
95 Sánchez, D.; Valdés, X.; 1989, p. 66. 96 Cfr. en Escartín, María José. 1992 , p.10. 97 Alvarado, M. y otros; 1995. Pp.48-55.
47
Se define con un objeto de estudio que es lo social, las personas son objeto de
su acción así como las estructuras sociales; la insatisfacción de necesidades forma
parte de su preocupación, en la medida que ella representa problemas sociales a los
cuales debe buscarse una alternativa de solución.
“Al hablar de disciplina necesariamente hablamos de intervención, ya que
ésta es el objeto de estudio y lugar de producción de conocimientos. Y el objeto de la
práctica profesional sería la intervención social como medio para su quehacer”,98
“interviniendo en las manifestaciones cotidianas99 de carencias de personas, grupos y
comunidades”.
Según la definición de la Escuela de la UCBC, “el Trabajo Social es la
producción sistemática y articulada de un conjunto de acciones, referidas tanto al
ámbito de la cognición como al de la praxis (...) ellas tenderían a contribuir a la
construcción de situaciones de calidad de vida más humanas”.
El Trabajo Social según Atalina Amengual se apoya en las ciencias sociales
para formarse una identidad intelectual, alimentándose de ellas para validar su
intervención ante agentes foráneos. La gran mayoría de las técnicas, teorías y
metodologías que conforman el cuerpo de conocimiento de la disciplina, provienen
de los aportes de otras disciplinas sociales, que por situarse un poco más lejos que el
Trabajo Social de las situaciones prácticas, poseen fines fijos, contextos
institucionales de práctica estables y contenidos de conocimientos invariables, hasta
el punto de elaborar leyes generales con las cuales explican la realidad y operan en
ella.
El Trabajo Social no sólo se apoya en las ciencias sociales ni depende
exclusivamente de ellas, sino que su relación con las ciencias es también de aporte100.
El Trabajador Social posee una capacidad creadora y reflexiva en su intervención. De
ello se desprende la importancia de que se comunique la acción social que realiza el
Trabajador Social en su intervención profesional, ello a través de la sistematización
de las experiencias desarrolladas por el profesional. Ahora bien, el que el Trabajador
98 Idem. P.53. 99 Lo cotidiano entendido como: “el conjunto de actos que realiza el hombre; es la vida del hombre entero”. Agnes Heller. “Historia y vida cotidiana” , 1977. P39. 100 Aguayo, Cecilia. “Proyecciones y dificultades actuales de una reflexión epistemológica en el Trabajo Social”, Documento Borrador. Septiembre de 1997.
48
Social pueda aportar a la ciencia no quiere decir que la relación entre práctica y teoría
se dé “ipso facto”, es necesaria la presencia de un modelo.
Entenderemos por el término modelo un “recurso metodológico que sirve
para conocer, interpretar o explicar la realidad mediante la selección de los elementos
que se consideran mas importantes y de sus relaciones , y su posterior traducción en
representaciones ideales más fáciles de comprender e investigar”.101 El modelo es un
intermediario necesario para pasar de la percepción y del comportamiento práctico, a
la construcción teórica. “Por medio del modelo, la teoría se refiere a la experiencia
(...) a la acción construida (...) la construcción de un modelo está dirigida por cierta
pre-comprensión de la realidad estudiada.”102
El presente estudio plantea una relación adialéctica entre la teoría y la
práctica, ello sin desconocer que ambos polos se necesitan mútuamente. La
dimensión teórica ayuda al trabajador social a ubicarse dentro de la sociedad y a
interpretarla, porque lo teórico constituye la imagen de realidad103 que tiene el
profesional; la dimensión práctica contiene orientaciones de acción y orientaciones
normativas que dirigirán la conducta en situaciones concretas y cotidianas.
Se ha generalizado una tendencia a anular el conocimiento práctico en función
del conocimiento científico, y sin embargo, la experiencia laboral del Trabajo Social
denota que muchas veces los desafíos de la práctica están muy lejos de los modelos
teóricos construidos por la ciencia o por sus marcos teóricos. En este sentido, se
ratifica la necesidad de sistematizar la intervención profesional de los Trabajadores
Sociales, de modo de poder llegar a constuir “modelos de representación y de
esquemas interpretativos sociales104” propios del trabajo social, para ello se requiere
una reflexión colectiva sobre la intervención profesional. Dicha intervención supone
“sujetos que interactúan, atribuyendo sentido a su accionar mediante categorías de
significación compartidas. El entendimiento se produce mediante formas y códigos
comunes que permiten describir esa realidad. De este modo, los sujetos no son
solamente conocedores prácticos de la realidad, sino también intérpretes polémicos
101 Enciclopedia Interactiva Santillana; 1995. 102 Ladriere, Jean; 1978. Pp 37-39. 103 Ver en Hermenéutica Colectiva, Capítulo III: Marco Metodológico. 104 Molitor, M; 1990. Traducción Libre de P. Duvoie.
49
de los mismos, y por tanto, productores de conocimiento105”, pero no de cualquier
tipo de conocimiento, sino de un conocimiento que debiera responder a los
requerimientos de la realidad en donde se interviene, como es el caso de los adultos
mayores, quienes presentan necesidades y demandas particulares de su etapa de vida
y que exigen de parte del profesional, el manejo de ciertas habilidades y saberes
específicos.
En concordancia con el análisis anterior, el presente estudio busca conocer las
representaciones sociales comunes106 en trabajadores sociales que intervienen con
adultos mayores en Municipios, de modo de rescatar elementos para la construcción
de un modelo de intervención con dicho grupo etáreo
.
105 Aguayo, C.; 1996. Pág.82.
50
Segunda Parte
Gerontología
El presente estudio se orienta hacia la investigación sobre el tema de la
intervención profesional del trabajador social con Adultos Mayores en el Municipio.
Hasta ahora, se han trabajado los temas de la intervención profesional y el Trabajo
Social, empero no se puede orientar la intervención profesional del Trabajo Social
hacia el Adulto Mayor sin dar a conocer la realidad de dicho grupo etáreo en la
actualidad (sociedad contemporánea), y sus particularidades como categoría de edad.
Para poder intervenir como profesional, el Trabajador Social debe contextualizar su
trabajo (social, cultural e institucionalmente), dependiendo de dónde le toque
intervenir. Los Adultos Mayores constituyen un grupo con características especiales
que es necesario conocer durante el trabajo con ellos, pues de esta manera se pueden
rescatar algunos elementos importantes en la intervención profesional del Trabajador
Social, tales como habilidades, estrategias, competencias, valores (vocación), entre
otros, los que serán útiles en la generación de un futuro modelo de intervención con
dicho grupo etáreo.107
Antes de conocer las características particulares de la población de la de
tercera edad, es importante, para efectos de la presente investigación, dar a conocer
algunos datos sobre la realidad de dicha población en la actualidad:
El crecimiento sin precedentes de la población de edad avanzada es uno de
los cambios más importantes que se han dado. Hemos sido testigos en las últimas
décadas de un aumento considerable en el número de personas de edad avanzada que
106 Ver en Hermenéutica Colectiva. Capítulo III: Marco Metodológico. 107 En la medida en que se conozca al Adulto Mayor con sus particularidades, se pueden definir algunas características que debiera reunir un trabajador social que interviene con ellos.
51
sobrepasan los 70 y 80 años.108 Este aumento ha traído consigo un incremento en
necesidades de salud, sociales y psicológicas.
Las consecuencias del crecimiento de esta población son múltiples, no solo
para la población Adulta Mayor, sino para la sociedad en general. La vejez en sí,
como proceso en la etapa de vida, ha comenzado a levantar interrogantes
fundamentales en cuanto a políticas y prácticas sociales existentes. Se ha evidenciado
la necesidad y demanda de servicios. De manera similar es evidente la escasez de
profesionales preparados en este campo para atender las necesidades de este
grupo etáreo109. El campo del Trabajo Social no es una excepción. En otras palabras,
ha surgido la necesidad y demanda de personas especializadas en esta área. La
mayoría de las personas que sobrepasan los 60 años llevan una vida activa, sin
embargo, un número considerable experimenta problemas de índole social, emocional
y/o Económica.
En la misma medida que ha aumentado la población de edad avanzada durante
las últimas décadas, se ha incrementado la necesidad de información sobre la
experiencia de envejecer y sobre cómo lidiar con los cambios y pérdidas a que se
enfrenta el individuo durante esta etapa de su vida. En el campo del Trabajo Social
existe una demanda por el tipo de información y contenido que permita dirigir y
aplicar las prácticas profesionales al trabajo con personas de edad avanzada. De aquí
surge la importancia de que el trabajo que se realiza con Adultos Mayores se
sistematice, de manera de que quienes no tienen conocimiento o manejo sobre el
tema, puedan adquirirlo a través de experiencias de otros profesionales que han
realizado intervenciones en el área. Para efectos del presente estudio, se entiende la
sistematización como “método de estructuración intelectual”.110 La idea de
sistematizar consistiría entonces en “analizar lo que se está haciendo”, comunicar
qué estamos haciendo y cómo lo hacemos.111 En la medida en que los Trabajadores
Sociales que intervienen con Adultos Mayores desarrollan experiencias con ellos,
están generando un saber, pues “toda acción práctica produce conocimiento”, la
comunicación de ese saber es útil en la medida que sirve a otros que no poseen esa
108 En nuestro país, de acuerdo a los antecedentes disponibles, un 10 % de la población tiene 60 años o más, lo que significa aproximadamente 1.302.258 personas (para mayor información sobre cifras, ver anexos). 109 Apoyado en el discurso de Manuel Pereira López, Secretario Ejecutivo del Comité Nacional para el Adulto Mayor, Conferencia sobre “la Política Social para el Adulto Mayor”, en Seminario “Adulto Mayor y Familia”. Santiago, Chile. 5 de junio de 1997. 110 Zúñiga, Ricardo; 1996. P. 5
52
experiencia, para que la conozcan y la tengan como referencia para futuras
intervenciones: “Cuando codificamos nuestro conocer, lo tratamos de hacer
comprensible a quien no compartió la experiencia de hacer - conocer – juntos”112.
La práctica del Trabajo Social con los Adultos Mayores requiere, por tanto,
una base de conocimientos sobre la vejez como punto de partida hacia el desarrollo
de destrezas y técnicas específicas en la atención de estos sujetos.113
Existen conceptos y conocimientos generales sobre el proceso de envejecer
desde perspectivas psicológicas, culturales y sociales, pero existe una falta de
información y documentación, desde la perspectiva del Trabajo Social (no se ha
sistematizado el quehacer de los trabajadores sociales en dicha área), que ha
provocado que el conocimiento en relación a este grupo etáreo y a la intervención
con ellos, se base en mitos, estereotipos y prejuicios que desestiman el trabajo con
los Adultos Mayores, haciéndonos creer que no es atractivo dedicarse a este campo.
Se considera necesario, en el presente estudio, conocer la etapa que viven los
Adultos Mayores, con el fin de poder llegar a establecer lineamientos generales sobre
aspectos que se considerarían necesarios de abarcar en una intervención profesional
con dicho grupo etáreo.
1. SER ADULTO MAYOR
La presente investigación tiene por objeto, conocer y analizar las formas de
intervención de los Trabajadores Sociales con Adultos Mayores en el ámbito
Municipal. La premisa desde la que se parte es que el Trabajador Social, para poder
intervenir en un tema o problema específico, debe tener conocimiento sobre dicho
tema o problema y destrezas. El tema de la vejez es mucho más amplio que la
categorización por edad, aunque no cabe duda de que dicha categorización es
111 Idem. Pp. 5 y 16. 112 Cfr. Zúñiga Ricardo, 1996. Pp. 9 113 Bajo este planteamiento, el presente estudio se propone conocer la experiencia generada por los profesionales que intervienen con Adultos Mayores en Municipio, para proponer posteriormente algunos elementos o categorías que servirán para un futuro modelo de intervención con dicho grupo etáreo.
53
necesaria para poder comprender cuando aproximadamente el ser humano comienza
a vivir determinadas experiencias psicológicas, biológicas y sociales.
Para efectos del presente estudio, se hace necesario precisar qué se entiende
por cada una de las terminologías que comúnmente son utilizadas para referirse a la
tercera edad.
Los diccionarios definen la ancianidad como el último período de la vida
ordinaria del hombre.114, como “el último período del ciclo vital de un ser humano, un
período de la vida del hombre que comienza comúnmente a los sesenta años”, según
lo define la Enciclopedia Interactiva Santillana (Vejez). Así, se asigna el término
“anciano” a una persona que tiene mucha edad, vieja, caduca o decrépita115, se le
denomina también como senectud, “período de postrimería de la vida en que las
personas se tornan más susceptibles a enfermedades y/o muerte”.116
Carmen Delia Sánchez define la vejez como un “conjunto de cambios
estructurales y funcionales que experimenta un organismo como resultado del
transcurrir del tiempo. A pesar de que ocurre gradualmente, los resultados de este
proceso tienen un efecto acumulativo y negativo en el individuo”. Asimismo, rescata
que “este proceso no es ni singular ni simple, porque es parte del desarrollo biológico
y de la secuencia del desarrollo del ciclo de vida del ser humano, el que se inicia con
la concepción y termina con la muerte del individuo”. Resulta difícil señalar cuando
comienza la vejez, ello, por las numerosas diferencias individuales que se dan en el
proceso de envejecimiento. Dicho proceso “no es simétrico en la especie ni en el
individuo. El significado que se le atribuye en la vida no es universal, es un concepto
cultural, además de un proceso biológico”.117 Para algunos autores como Anthony
Guiddens, la vejez es una medida puramente en términos de años, porque al igual que
la infancia, es una construcción moderna. El hacerse viejo años atrás solía asociarse a
cambios en las apariencias y en las habilidades físicas, mas que a una edad
cronológica (la que generalmente se desconocía). Hoy en día a la vejez se le asigna
una definición legal, la que hace referencia a “la edad en que la mayoría de las
114 Pequeño Larousse Ilustrado, 1995. 115 Idem. 116 Sánchez, Carmen; 1990. P. 13 117 Idem. P. 11 - 15
54
personas se retiran del trabajo y se pueden reclamar determinados tipos de beneficios
sociales, como las pensiones”.118
La vejez se tiende a definir en términos de edad cronológica por
conveniencias estadísticas, al respecto debe señalarse que el Informe de la Asamblea
Mundial del Envejecimiento, Viena, 1982, denomina Anciano a toda persona mayor
de 60 años de edad. Por otra parte, Naciones Unidas (1956) adoptó el término “País
envejecido” para designar aquellos países cuya población mayor de 65 años supera el
7 % de la población total. 119
El presente estudio considera el término Adulto Mayor para designar a las
personas de tercera edad, fundándose en la premisa de Oscar Domínguez: “El término
Adulto Mayor corresponde a una etapa de la vida, que en las condiciones actuales,
dura más de veinte años”. Plantea importante la exigencia de llevar una vida activa
e independiente durante la vejez. ¡Error! Marcador no definido. Y hace una
reflexión sobre los distintos términos que se utilizan para denominar a los Adultos
Mayores (y en ello el presente estudio concuerda con él), concluyendo que “el
término Ancianidad sugiere cierta segregación que contraría los esfuerzos culturales
para hacer de la vejez una etapa normal de la vida. Cristaliza, en cierta medida, un
estado de pasividad y resignación ante lo inevitable, lo que repercute en la actitud
negativa de los otros sectores frente a los problemas de la vejez. La expresión
Senescente reproduce en forma mas atenuada los problemas de la palabra ancianidad.
Implica una declinación progresiva e inevitable que dificulta el llamado a una vida
activa en la vejez”. 120
Existen cinco características121 que permiten definir el envejecimiento:
a) Es un proceso universal, ya que todos los individuos de la especie humana deben
experimentar este fenómeno.
b) Es irreversible, puesto que producido un cambio, este no retrocede, aunque
puede lentificarse o acelerarse.
c) Es acumulativo, sus consecuencias se van sumando unas a otras en el tiempo.
118 Guiddens, A. 1989. 119 Arredondo, N.; 1990, p. 3. 120Dominguez, O.; 1985. P. 7 - 8
121Estas características han sido tomadas desde: Quesney, Francisco, 1988, p. 11.
55
d) Se trata de un hecho secuencial: lo que está ocurriendo hoy es consecuencia de
lo que ocurrió ayer y causa de lo que sucederá mañana.
e) Es progresivo, ya que avanza en forma previsible y regular, sin sufrir
detenciones ni desviaciones.
1.1 CONFLICTOS QUE AFECTAN AL ADULTO MAYOR:
El significado sociológico que tiene una categoría de edad, radica en que al
simple hecho biológico de la edad, se le adiciona un conjunto de definiciones
culturales que adscriben a dicha categoría ciertas características. Al individuo, por el
hecho de tener cierta edad, se le imputan ciertos rasgos definidos como peculiares de
esa “categoría de edad”. Aunque la definición de los rasgos propios de una categoría
de edad se hace en términos muy generales, “ello condiciona las oportunidades que la
sociedad ofrece a tales individuos, así como el comportamiento que se considera
adecuado para ellos, y el prestigio de que gozan socialmente”.122
Aunque no existe un criterio único para establecer quienes son los individuos
que forman parte de la categoría de Adultos Mayores, tanto el punto de vista
biológico como el psíquico y el sociológico, coinciden en definir la vejez en términos
del deterioro de ciertas capacidades y de la transformación de ciertas funciones. Cada
disciplina destaca diferentes capacidades y funciones, pero tales definiciones pasan
por alto tanto la gran variedad existente de un individuo a otro, así como el hecho de
que se trata de procesos de cambio no uniformes y sin cortes bruscos que marquen
límites claros entre una categoría y otra. De ahí que, frente a la dificultad práctica de
utilizar estos criterios teóricamente mas sofisticados, se opte por una definición
arbitraria, si bien de uso bastante generalizado. Así, para efectos del presente estudio,
se entenderá por Adulto Mayor a “todos aquellos individuos que tienen 60 años y
más”.
122 Barros, C. 1979. Pág. 11.
56
En lo referente a los Adultos Mayores, la sociedad contemporánea (y también
obviamente la Chilena), acusa dos grandes cambios:
* Incremento creciente del número de Adultos Mayores.123
* Posibilidad que tienen los Adultos Mayores de abandonar la actividad económica y
disponer libremente de su tiempo (retiro laboral, jubilación).
Ambos rasgos resultan de la aplicación de la ciencia para lograr, por una parte,
la extensión de la vida humana por medio de una mejor nutrición, del tratamiento
médico de las enfermedades y de condiciones sanitarias más adecuadas; y por la otra,
aumentar el producto social al desarrollar nuevas formas de energía y nuevas
máquinas para realizar el trabajo.
Lo curioso y paradójico es que esto, que debiera ser visto como un logro
nunca antes alcanzado por la humanidad, tiende a percibirse como un problema por el
costo que significa la mantención y el cuidado de un creciente número de individuos
económicamente dependientes, vale decir, que sin aportar directamente a la
generación del producto social, requieren utilizar parte de él.
Los autores que han abordado el tema, están conscientes de la importancia y
dificultad que implica el poder contar con los recursos necesarios para asegurar a la
población anciana un ingreso (jubilaciones, pensiones, montepíos, cesación del pago
de impuestos, etc.), servicios de salud, habitación. Mucho más cuando ello acontece
en una sociedad en vías de desarrollo, la que por definición posee escasos recursos
que deben distribuirse entre un gran número de ítem que responden todos a
necesidades urgentes de la población.124
En el proceso de ajuste del ser humano a los cambios que involucra el
envejecimiento, surgen algunos conflictos, que se refieren básicamente a
modificaciones en las capacidades del individuo, y a transformaciones en el modo
cómo el sujeto adulto mayor se inserta en la estructura social. En otras palabras,
paralelo al proceso de aumentar la vida mas allá del límite de los 60 años, se produce
un deterioro en la capacidad física y mental del ser humano, que lo limita y hace
123 En 1952 había en Chile 130 mil ancianos. Treinta años mas tarde, en 1985 se quintuplica la cifra a 690 mil individuos. En 1992, el 10 % de la población Chilena es anciana (1.302.258 personas), y en 1996, el número de Adultos Mayores es de 1.399.642 (10 % de la población Chilena). Datos extraídos de Compendio Estadístico del INE, 1996. Santiago – Chile. 124 Barros, C.; 1979. P. 12 – 14.
57
más dependiente del apoyo y el cuidado de otros. Conjuntamente hay un abandono,
disminución y/o transformación de su participación en la fuerza laboral, lo que
produce un cambio en el modo cómo el Adulto Mayor se relaciona al medio social.
El Trabajador Social que interviene con Adultos Mayores debe tener presentes
estos conflictos, de manera de saber hacia donde orientarse en la intervención, las
necesidades de organizarse y de ocupar su tiempo libre en el Adulto Mayor son muy
distintas que las que se presentan en otros grupos etáreos, pues detrás de estas
necesidades hay toda una historia de vida, un tiempo de ocupación que ahora solo
queda en los recuerdos... El Adulto Mayor vivencia de distinta manera algunas
necesidades, el Trabajador Social que interviene en esta área, debiera tener algún tipo
de conocimiento de ello, para ayudar y orientar al Adulto Mayor en la satisfacción de
dichas necesidades.
Se considera importante, para poder definir qué aspectos de la vejez debiera
abordar un Trabajador Social, conocer lo que vivencian los Adultos Mayores en la
sociedad contemporánea. Ello de alguna forma, explica el comportamiento del
Adulto Mayor frente a determinadas situaciones.
A)A)A)A) La sociedad contemporánea y la valorización de lo productivo
versus el retiro laboral:
La sociedad contemporánea está organizada en forma Industrial, valora la
producción. Cada individuo vale en función del aporte que haga al producto social;
por medio de la ocupación se evalúa la magnitud del aporte que una categoría de
individuos hace al producto social.
El sentimiento de satisfacción social que experimenta un individuo depende,
en cierto grado, del modo cómo, a base de sus logros, se juzga a sí mismo y es
juzgado por los demás miembros de su sociedad.
58
El medio común de asegurarse un ingreso es el desempeño ocupacional. A los
Adultos Mayores, la sociedad les ha ideado alternativas para que puedan seguir
percibiendo ingresos (jubilaciones, pensiones, montepíos, etc.), pero por lo general,
dichas alternativas son inferiores al ingreso de cuando se estaba activo: en la práctica
la jubilación va en desmedro del anciano.
El sentido de valía personal y el prestigio social se basan en gran medida en
el desempeño ocupacional. La sociedad no ha creado sustitutos, y el retirado es
valorado solo cuando se recuerda lo que fue y lo que hizo.
El desempeño ocupacional se da en un contexto social, lo que da la
oportunidad de estar en contacto permanente con otros individuos, de compartir y
hacer amistad. Al retirarse, el individuo pierde sus relaciones de trabajo.
Por otra parte, el desempeño ocupacional es una actividad regular que da al
sujeto algo fijo que hacer, ocupando su tiempo. El retirado se enfrenta al problema de
idearse una rutina que lo mantenga ocupado y le dé un sentido al tiempo de que
dispone. “Cuando la gente de edad llega al momento en que ya no puede probar lo
que vale, o cuando se les priva de su trabajo, se sienten descontentos y desgraciados.
La sociedad debe proveerles un programa que los mantenga contentos al permitirles
sentir que aún tienen un puesto útil en la sociedad”.125
B)B)B)B) La ciencia versus la experiencia del adulto mayor:
En la sociedad contemporánea, por medio de la ciencia se acumula
conocimiento. A ello se le suma el material escrito, la educación formal, y los medios
de comunicación de masas. La experiencia del Adulto Mayor ya no tiene la utilidad
de antes; la historia de vida del anciano ya no es el medio adecuado de aprender los
modos de hacer las cosas, ni de conocer la historia.
125Barros, C., 1979. Pp. 15 – 18.
59
La velocidad del cambio social es cada vez más rápida; ello provoca que la
experiencia del Adulto Mayor quede obsoleta, pues trata sobre cosas que han sido
sobrepasadas por los nuevos descubrimientos científicos y las nuevas técnicas o
modos de hacer las cosas. Su experiencia se convierte, entonces, en un modo
anticuado de resolver problemas. Esto se generaliza a todos los ámbitos de la vida,
hasta el extremo de considerar al anciano en sí, como un ser obsoleto que no tiene
nada valioso para aportar.
La experiencia del Adulto Mayor se convierte en experiencia de un mundo
que ya no existe. Inserto un mundo que no conoce ni comprende, el adulto mayor
vive el desconcierto y la desorientación. El conflicto intergeneracional llega al límite:
al tener jóvenes y viejos experiencias de mundos tan diferentes, su comunicación
resulta casi imposible.
La experiencia del Adulto Mayor es útil para su localidad, en la medida en que
el viejo tiene mucho que aportar sobre la historia del barrio, las alternativas de
solución a los problemas de la comunidad, etc. Este aspecto también se considera
importante en la presente investigación, como herramienta para la intervención
profesional con Adultos Mayores.
C)C)C)C) La familia nuclear versus la cooperación familiar:
En la sociedad contemporánea, la familia nuclear se ha convertido en la forma
común de organización familiar en las zonas urbanas. Este tipo de familia es el
constituido sólo por padres e hijos. Ha quedado obsoleta la cooperación del grupo de
parentesco para llevar a cabo la labor productiva. La actividad económica se realiza
fuera del hogar, en recintos especiales. La pareja logra su autosuficiencia con la
ayuda de bienes y servicios producidos y distribuidos masivamente.
Las casas en las ciudades tienden a ser cada vez más pequeñas, por lo que no
hay lugar para otras personas en el hogar.
60
La especialización que acompaña el proceso de industrialización ha penetrado
incluso al ámbito de las relaciones sociales. Cada generación tiende a relacionarse
con otros de similar edad, y principalmente fuera del hogar, lo que se traduce en un
sentimiento de independencia que lleva como contrapartida la ruptura de la
solidaridad entre las generaciones.
En consecuencia, cuando el Adulto Mayor ya no puede mantenerse
independientemente, cuando necesita ser cuidado, al no ser parte integrada de un
grupo de parentesco, su agregación a una familia nuclear pasa, en mayor o menor
medida a ser una carga e incluso un estorbo.
El que los Adultos Mayores se relacionen con gente de similar edad en las
distintas organizaciones en las que la Tercera edad participa, los ayuda a compartir
sus experiencias de vida con personas que sí los quieren escuchar, personas de similar
edad que sí están interesados en compartir sus experiencias, que comparten el interés
por temas como la religiosidad, el temor a la muerte, las crisis por pérdida de
personas cercanas y significativas, el nido vacío, etc. Es importante, por tanto, que a
los Adultos Mayores se les incentive a organizarse y participar, esto los favorece a
ellos mismos.
D)D)D)D) Imagen negativa del Adulto Mayor:
En este contexto (Sociedad contemporánea), el Adulto Mayor no cumple
funciones productivas, luego es inútil y sin valor. Se queda atrás, es anticuado y
menospreciado. No tiene ya nada que ofrecer y se le descarta a un plano inferior.
Además, cuando el viejo ya no puede valerse por sí mismo y pasa a depender de
otros, se le considera una carga, y se piensa que “su cuidado es casi un desperdicio
de los escasos recursos de que dispone la sociedad”.126 Los rasgos de esta imagen se
imputan socialmente a todos y cada uno de los Adultos Mayores. Resultan lógicas,
entonces, las actitudes de rechazo, desprecio y abandono que se tienen hacia los
viejos.
126Barros, C.; 1979. Pp. 20 - 21
61
La sociedad actual entrega la posibilidad de vivir un mayor número de años.
Sin embargo, no da al individuo la oportunidad de vivir estos “años extra” de modo
tal que pueda sentirse satisfecho, respetado y útil.
Existe un desface cultural: los cambios científicos y tecnológicos – que
permiten la oportunidad de vivir más y de liberar al individuo de cierta edad de la
obligación de desempeñar una ocupación – no han ido acompañados de una
readecuación cultural que defina el papel del Adulto Mayor en este tipo de sociedad,
que sustente su valía y le ofrezca qué hacer con su tiempo.
La solución, debe atacar la raíz del problema, “tender a modificar la
situación del Adulto Mayor en nuestra sociedad, y crear las oportunidades
sociales para que se sienta satisfecho y pueda disfrutar del tiempo libre que le deja su
jubilación”. Para ello, los aspectos de la vejez que debiera tomar en cuenta el
Trabajador Social en su intervención con Adultos Mayores son:
- Baja en el sentido de valía personal y prestigio social, por abandono de la actividad
laboral. Necesidad de ocupar su tiempo en algo, y necesidad de sentirse valioso
para la sociedad, su familia y comunidad, realizando otro tipo de actividades.
- Pérdida de entorno relacional que se daba con compañeros de trabajo. Necesidad de
relacionarse con otros, necesidad de compartir, necesidad de participar en algo.
- Conflicto intergeneracional: la experiencia del anciano es calificada de obsoleta.
Necesidad de comunicar a alguien esa experiencia, necesidad de compartir con otros
que tengan intereses similares.
1.2 EVENTOS QUE AFECTAN LA VIDA DEL ADULTO
MAYOR
Existen tres aspectos principales en las transacciones del individuo y su ambiente.
Estos proveen una base para comprender el comportamiento de las personas en las
diferentes etapas de su vida.127
a) Eventos significativos de desarrollo en la vida humana (biológicos, psicológicos,
emocionales e intelectuales).
62
b) Acontecimientos de vida comunes que tienden a ocurrir en cierta edad (nido
vacío, pérdida de personas significativas).
c) La diversidad humana y sus efectos en el comportamiento.
De igual forma que existen cambios físicos en la etapa de edad avanzada, existen
sucesos que afectan en esta etapa de vida. Estos influyen directamente en el
comportamiento de los Adultos Mayores y difieren en cada individuo (cada persona
manifestará diferentes conductas adaptativas).
Habrá tantos patrones de envejecimiento como personas haya y sociedades
existan. Existen variables que son responsables del ajuste a la etapa de la vejez y las
mismas cambian de persona a persona al igual que de sociedad en sociedad. Estas
variables, tales como sexo, clase, religión, personalidad, educación, etc., son de
índole social e individual y van a hacer que el proceso de envejecer difiera de una
persona a otra. Los eventos que impactan la vida de las personas de edad avanzada se
tornan, entonces, en “fuentes o áreas de ajuste a la vejez”. Ellos pueden comenzar en
la edad mediana y hacen de la misma una etapa de vida diferente a otras. Las “fuentes
o áreas de ajuste a las que se enfrentan los individuos en la etapa de la vejez son”:128
Retiro o jubilación
Cambio Ciclo
Familiar Cambios en la
Areas de ajuste a la vejez Salud
Viudez Rol Abuelo Comunal
Relocalización
Institucional
El ajuste a estos cambios va a estar influido o afectado por ciertas variables:
� De índole individual: Salud, sistemas de apoyo, recursos económicos, religión.
� De personalidad: Características tales como: optimismo, pesimismo, alegría,
aislamiento, etc.
127 Sánchez, C.; 1990. 128 Sánchez, C. 1990. Pp. 76 – 85.
63
� De socialización: Experiencias previas de vida y de socialización.
� De índole social: - Status ocupacional, estado civil, género, edad, nivel educativo
- Organización, participación.
2. ADULTO MAYOR, PARTICIPACIÓN Y PERTENENCIA ADULTO MAYOR, PARTICIPACIÓN Y PERTENENCIA ADULTO MAYOR, PARTICIPACIÓN Y PERTENENCIA ADULTO MAYOR, PARTICIPACIÓN Y PERTENENCIA
SOCIAL: SOCIAL: SOCIAL: SOCIAL:
Se ha mencionado que en el contexto de la sociedad contemporánea no se da
cabida a los Adultos Mayores, porque en función de la productividad ellos ya no
cumplen con un rol importante, pasan a ser un gasto social y constituyen, en muchos
casos, un estorbo para sus familias (por tener que ocuparse de ellos cuando se
encuentran solos). Esto mismo afecta la autoestima del Adulto Mayor, quien
comienza a sentirse inútil y sin valor para su entorno. Sin embargo, no se menciona el
hecho de que esta etapa de la vida es una de las etapas de mayor desarrollo de ciertas
aptitudes intelectuales y de una alta espiritualidad en lo que se realiza129. Tampoco
se mira el lado positivo del retiro laboral: ahora el individuo cuenta con mayor tiempo
para sí mismo y su familia, puede que ello produzca un cierto grado de frustración,
pero no debe dejar de mencionarse que es un período especialmente fructífero
cuando el Adulto Mayor se integra a algún grupo social en donde puede aportar,
especialmente si este grupo se compone de personas de su edad (es decir, que
atraviesan por la misma etapa del ciclo de vida), pues sus intereses son comunes (en
relación a los temas que les preocupan: la familia, la muerte, la satisfacción de ser
abuelos, entre otros).
Cuando el Adulto Mayor participa en algún tipo de organización social en su
comunidad, tiene la ventaja de poder dedicar mas tiempo a ella, pues dispone de
mayor cantidad de tiempo. Con ello, llena el vacío que ha dejado en su vida la
pérdida de las relaciones laborales y el tiempo que pasa solo, deprimiéndose por
sentirse inútil (no porque lo sea, sino porque la sociedad lo margina) Además, con
toda su experiencia acumulada puede hacer grandes aportes para su comunidad. No se
129 Remplin,H.; 1996. Pp. 663, 675-684: “El cambio de estructura que sufre la psique compensa las debilidades biológicas que se producen, y permite una elevación espiritual... Es un hecho que muchas obras maestras de artistas, científicos y estadistas proceden de la segunda mitad de la vida, incluso de la vejez (Goethe, Cervantes, Miguel Angel, Haendel, entre otros)... Los más altos productos espirituales se alcanzan con frecuencia en edades en que, según concluyentes comprobaciones, ha disminuido ya esencialmente el rendimiento de muchos órganos y funciones”.
64
debe olvidar que el adulto mayor vivencia una gran cantidad de problemáticas
(comunes al grupo etáreo), y que al organizarse puede aportar para idear alternativas
de solución a dichos problemas (es mucho mas fácil idear alternativas de solución en
conjunto, pues son más quienes participan en el aporte de opiniones).
Cuando la energía psíquica del ser humano, que antes había sido ocupada en
el trabajo, deja de tener escape porque le falta el objeto donde era aplicada, es
importante que el individuo pueda dedicar su tiempo a algo por lo que sienta afición.
Muchos Adultos Mayores dedican este tiempo a la religiosidad, debido a un
fenómeno de espiritualización que se presenta en esta etapa de vida. Es importante
que el Adulto Mayor encuentre donde ocupar la vitalidad que le queda, que pasa de
ser una impulsiva vitalidad física (la de la adultez joven) a una vitalidad madura, de
tipo espiritual, social e intelectual; pues de lo contrario el ser humano cae en estados
depresivos (se integra todo el temor a la muerte, la pérdida de seres queridos, etc.),
que le llevan incluso a enfermar y deteriorarse físicamente.
El asociarse con otros Adultos Mayores es importante también porque es una
forma de hacer llegar a las autoridades sus inquietudes, de aportar materias para el
mejoramiento de su calidad de vida y para validarse como grupo frente a la
comunidad local y a la sociedad global. Si el Adulto Mayor se estanca, la sociedad lo
pasa a considerar un gasto, una carga, en cambio, si se organiza y aporta, se hace
visible y pasa a ser un actor social con derechos que exigir y con fuerza para que se le
escuche. No hay nadie que sepa mejor que los Adultos Mayores los temas que a ellos
les afectan: ellos son quienes los viven, y por tanto, constituyen una fuente
importantísima de aporte para la solución de sus problemas (sea en el tema de la
salud, como de las pensiones, vivienda, etc.).
Otro aspecto importante es el aporte que los Adultos Mayores pueden hacer a
su localidad y a la comunidad en general. Se dice que la experiencia y conocimientos
de este grupo etáreo, ya están obsoletos, que no tienen nada que aportar porque la
ciencia los ha sobrepasado; sin embargo puede afirmarse que eso es relativo, ya que
los Adultos Mayores son los únicos que conocen la historia en carne propia, y muchas
veces poseen las respuestas para la solución de problemas en su localidad porque
ellos ya vivieron esas situaciones, las tuvieron que enfrentar y ya idearon estrategias
de solución que no necesariamente quedan obsoletas (pues ellos solo desconocen lo
referido a avances tecnológicos, no organizativos). Además cuentan con un alto
65
sentido de solidaridad, ante el aporte de soluciones, no se centran sólo en sus propias
necesidades sino que miran más allá.
Cuando el Adulto Mayor se organiza, sale del hogar (pasa menos tiempo en
él), esto es positivo, en el sentido de que a la familia no le cae encima el peso de estar
todo el día preocupándose de él. Los problemas con la familia (cuando el Adulto
Mayor vive con ella), surgen por lo general porque los miembros de la familia sienten
que es un peso demasiado grande el “hacerse cargo del viejo”, el que por estar todo el
día en la casa, se vuelve “rezongón, malhumorado y criticón”. La familia comienza a
sentir que “el viejo estorba”, porque quita libertad a todos en el hogar: “hay que
cuidar al pobre viejo”, y ello produce en el Adulto Mayor un sentimiento de “ser
rechazado por el entorno familiar”. Si el Adulto Mayor sale de este círculo que es
dañino para él y su familia, las relaciones con ésta se vuelven mas positivas, más
agradables y menos perjudiciales para ambos. Además, el Adulto Mayor pasa a
sentirse importante para su grupo con el que participa, ya no es el “viejo inútil”, en el
grupo tiene algo que aportar, es valioso, y si se ausenta el grupo se preocupa por él.
Ello eleva el autoestima del viejo, le da nuevamente un papel en la sociedad, luego,
nuevamente se siente útil.
2.1 TRABAJO SOCIAL, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACIÓN:
Se considera importante, para efectos del presente estudio, tratar el tema de la
participación de los Adultos Mayores, pues constituye uno de los elementos
importantes de la intervención profesional de los Trabajadores Sociales que trabajan
con dicho grupo etáreo a nivel municipal. El Trabajador Social a cargo de programas
de Adulto Mayor en Municipios, entre otras tareas, se relaciona e interviene con
adultos mayores organizados, por otra parte, la participación de la población mayor se
considera importante como elemento para la construcción de un modelo de
intervención profesional con Adultos Mayores.
El trabajo social a lo largo de su historia a establecido una interacción con
distintos grupos sociales desfavorecidos de las “ventajas” de la sociedad, hoy son los
marginados de esta economía de libre mercado.
66
De este sector social desfavorecido, destacamos un grupo que actualmente
está emergiendo con fuerza y presenta sus demandas: los Adultos Mayores.
Los Adultos Mayores no son sólo un grupo etáreo, sino que son personas que
experimentan dentro de la sociedad actual indiferencia y soledad, porque la cultura
moderna no los estima útiles.
Para el trabajo social, los adultos mayores no son un grupo nuevo en su
intervención profesional. Esta etapa de la vida se ha caracterizado por su alto nivel
de pobreza y abandono, fruto del pensamiento de una economía liberal desarrollada
en el marco de la modernidad, que pone al centro las ideas de competitividad,
eficiencia, tecnología y optimización del tiempo para una mayor producción y
obtención de riquezas junto con la secularización del mundo: “que deja a Dios en las
iglesias”, han originado una cultura que promueve la discriminación de las personas
de edad avanzada, otorgándoles un rol pasivo dentro de ella, basándose también en
la visión de la medicina tradicional que muestra a los viejos sólo como personas
deterioradas, con disminución de sus capacidades y portadores de ideas anticuadas
que no encajan con el modernismo existente.
En este contexto el Trabajo Social ha desarrollado prácticas con Adultos
Mayores, que en su mayoría han sido de carácter asistencial, 130pero con los aportes
que realiza la gerontología se ha producido un cambio en la forma de concebir la
vejez; esto ha hecho necesario un cambio a nivel cultural y por ende, en las formas de
intervención que realiza el Estado y también la profesión con las personas de mayor
edad. Los tiempos exigen una nueva respuesta hacia este grupo etáreo, hoy los
adultos mayores están tomando un rol más protagónico dentro de la sociedad Chilena,
y mundial.
Trabajo Social y vejez se han relacionado desde los inicios de la profesión. Si
miramos hacia atrás y observamos las prácticas podemos establecer que desde
siempre el Trabajo Social y las personas mayores han interactuado. Las voces del
tiempo hablan de un cambio en la forma de concebir la vejez ¿porqué se da este
130 Lo asistencial no significa necesariamente una práctica inadecuada, al contrario puede ser mirada como una “denuncia” implícita contra la estructura social; decimos implícita cuando no hay una crítica incorporada en su discurso hacia al sistema en que se inserta.
67
cambio? Quizás sea por el aumento considerable de la población mayor, por la
necesidad de darle ocupación, ¿puede ser una necesidad económica dada por que el
Estado no puede responder a todas las necesidades que presentan sin una
participación de los mismos afectados?. Por los avances de la medicina se puede vivir
más años y en mejores condiciones de salud, los avances médicos y la gerontología
han hecho ver que las personas de edad avanzada no sólo son portadores de
enfermedad y deterioro; a su vez este grupo etáreo ha demostrado, por medio de
acciones concretas sus potencialidades y no tienen por qué ser desintegrados de la
sociedad, se perfilan como un actor más dentro de ella, son personas que requieren
ser reconocidas.
Se pueden señalar múltiples factores influyentes en la gestación de este
cambio de visión de la vejez, que está en proceso, lo cierto es que los tiempos exigen
una preparación a nivel profesional para mejorar la calidad de la intervención. La
presente investigación tiene el supuesto de que el Trabajo Social cuenta con una base
de conocimiento debido a su experiencia, que no ha sido sistematizada.
Chile es un país que requiere de un cambio cultural y dentro de las
prioridades del actual gobierno los Adultos Mayores son una prioridad, por lo que ha
establecido una política social a favor de ellos. El trabajo social puede promover este
cambio cultural en su práctica profesional y aportar al conocimiento de la vejez. Para
esto, el ámbito Municipal es un espacio facilitador para llevar a cabo el proceso de
cambio, y en donde el Trabajo Social ha desarrollado formas de acción que pueden
ser sistematizadas.
El Trabajador Social que interviene con Adultos Mayores en el ámbito
Municipal, se enfrenta a la necesidad de que este grupo etáreo se organice y participe,
ello como una forma de seguir sintiéndose útiles, de demostrarse a sí mismos, a sus
comunidades, y a la sociedad en su conjunto, que ellos no son un estorbo, y que aún
pueden hacer cosas por sí mismos.
La participación tiene relación con romper el aislamiento sociocultural en que
se encuentra el adulto mayor. Este aislamiento es comprendido como la separación de
68
parte de la sociedad y del mismo adulto mayor, de la vida social y cultural131. Se da
una suetre de incomunicación entre los diversos actores de la sociedad, de manera no
explícita (a nivel de discurso), mas bien se expresa en la incapacidad de la sociedad
de acoger dentro de su sistema, la realidad de los adultos mayores, con sus
potencialidades y demandas; y a su vez, en la incapacidad de este grupo de crear
vínculos que promuevan la integración (de manera que dignifiquen sus condiciones
de vida actuales), encerrándose y dejándose encerrar en su realidad, formando
“ghettos”. Para que esta sociedad abra sus puertas no solo se requiere de políticas
sociales, sino también de la comunidad: que sea capaz de cambiar aquella mentalidad
que define a las personas de mayor edad como pasivas.
La posibilidad de ganar espacios reside en que exista un gran movimiento, hay
fuerzas dentro de los A.M. para ganar ese espacio. Los adultos mayores son
aportadores a la cultura, son creadores de cultura.
El trabajador social es aquel actor, que en conjunto con los adultos mayores
busca crear esos espacios, pues los Trabajadores Sociales tenemos un “saber hacer
en lo relativo a la participación, que podemos poner en juego desde distintas
instancias: desde el Estado en lo relativo a las políticas sociales, culturales y/o
vecinales; desde lo no gubernamental, en lo relativo a proyectos de desarrollo,
educativos, de enfrentamiento de necesidades y problemas”.132
La participación, en palabras de Angel Flishfish, “no considera cualquier
forma de acción colectiva, sino aquella que está referida a acciones colectivas,
provistas de un grado relativamente importante de organización y que adquieren
sentido del hecho que se orientan por una decisión colectiva”. Podríamos entender la
participación como la expresión de los distintos actores locales, de la diversificación
y el fortalecimiento de quienes componen la sociedad civil. “Todos ellos pueden
expresar sus particularidades, sus necesidades y también sus potencialidades”, ello
permite a las autoridades Municipales, generar iniciativas innovadoras y acordes con
las demandas de la comunidad. “La participación social no es solo demandante, sino
131 La cultura “es el conjunto de relaciones, costumbres, a través de las cuales le damos sentido a la vida. Y se expresa en la vida cotidiana y en las obras de cada uno”. Ojeda, G.; Discurso segundo encuentro del Adulto Mayor: “Vivir la vida”; 1995. 132 De la Jara, A.; 1990, p. 99.
69
también propositiva, con capacidad para emplazar a las autoridades a un continuo
perfeccionamiento y evaluación de su gestión”.133
No se puede concebir la intervención del Trabajador Social en el ámbito
Municipal (Programas de Adulto Mayor) con los Adultos Mayores, sin la
participación de dicho segmento etáreo en las decisiones que a ellos mismos les
afectan, pues la intervención, según el planteamiento del presente estudio, supone
sujetos en interacción, de ello se desprende que el Trabajador Social no impone su
acción sobre la población con la que interviene, sino que interactúa con ella, y en
conjunto se elabora la acción social para el mejoramiento de la calidad de vida de este
grupo: los proyectos de intervención se elaboran entonces, en conjunto.
La acción colectiva requiere la presencia de un cierto número de personas
cuyos comportamientos se determinan recíprocamente, “el proceso de participación
es la capacidad real y efectiva de un grupo, de tomar decisiones sobre asuntos que
directa o indirectamente afectan sus actividades en la sociedad”.134
En este sentido, los Adultos Mayores tienen mucho que aportar en la toma de
decisiones sobre acciones que les afectarán en forma directa como grupo etáreo sobre
el cual se aplican políticas constantemente (por prioridad del gobierno). La labor del
Trabajador Social en éste ámbito, debería apuntar a incentivar a los Adultos
Mayores a participar en la toma de decisiones sobre las acciones que ellos desean
realizar, para actuar sobre lo que ellos consideren más urgente, y velar por la no
imposición de actividades a los Adultos Mayores.
“La participación dentro de un marco social democrático constituye una
forma de organizar la sociedad, de tal manera que a cada individuo se le reconoce el
derecho y el deber de aportar al proceso en el que se toman las decisiones más
significativas”.135
La participación se concreta en “acciones de personas involucradas,
comprometidas efectiva y afectivamente con una comunidad o grupo, en el cual se
133 Flishfish, A; “Algunos problemas conceptuales en el análisis de la participación”. 134Gyarmati, G.; 1988. P. 235.
135Maldonado, V.; 1991. P. 7.
70
comparte la responsabilidad de contribuir al logro de las metas del grupo”.136 En este
sentido, el Trabajador Social se compromete con los sujetos (también
comprometidos), los Adultos Mayores, con el fin de contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de este segmento poblacional, pero con la directa participación de
ellos en el proceso de intervención. El rol del Trabajador Social no es actuar sobre la
situación de los Adultos Mayores, sino, el potenciar las capacidades de éstos para que
en conjunto (Trabajador Social y Adultos Mayores) se construya la acción
transformadora.
Para constituirse en un participante, no es suficiente llevar a cabo una tarea
colectiva, ni el ceñirse a la ejecución de determinadas instrucciones. Participar no
significa realizar una tarea cuyos objetivos y procedimientos han sido previamente
definidos, sobretodo si no se ha dado una motivación de parte de los actores
involucrados “la manifestación mas clara y plena de participación, debería considerar
la intervención directa de los sujetos en algunas de las etapas de un proceso de toma
de decisiones referido a materias suficientemente identificadas”137, materias
definidas por los mismos actores involucrados. El Trabajador Social, por tanto
constituye uno de los participantes, y no debería tomar en sus manos la decisión sobre
la acción que se realizará en conjunto con los Adultos Mayores. El Trabajador Social,
al imponer la intervención sobre un grupo, le quita a éste el derecho de decidir sobre
sus propios asuntos, transgrede su propia utopía: una sociedad igualitaria y
democrática. Asimismo, se autoinstala en un plano de superioridad y de dictadura.
Los Adultos Mayores, tienen como derecho el aportar en decisiones que les afectarán
directamente, pues de lo contrario no puede decirse que participan, “participar no es
solo colaborar y asentir, sino que consentir y decidir, ya que los miembros de la
comunidad no solo deben ser testigos, sino actores”.138 La participación es la que
convierte al Adulto Mayor en un actor social, actor de su propio desarrollo. Además,
si el objeto del Trabajo Social es colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida
de los individuos que conforman la sociedad, es importante conocer cual es la idea
que manejan dichos sujetos de su calidad de vida, y en este sentido, solo se puede
rescatar las aspiraciones y sentimientos de los individuos a través de la participación.
“La participación constituiría una meta en sí, y no solo un método para lograr mayor
136 Cfr. Maldonado, V.; 1991. P. 7.
137 Cfr. Boeninger, E.; 1984. P. 6.
138 Cfr. Maldonado, V.; 1991. P. 7
71
eficiencia, y más que un valor instrumental, se le asigna un valor final que conforma
su propia justificación: ser la base de una filosofía social, centrada en la capacidad de
auto-desarrollo del hombre”.139
Existen niveles de participación. Una persona participa si es informada, si es
consultada para tomar una decisión o si, además, gestiona un proceso. Por lo tanto,
“no es suficiente saber que se participa, hay que especificar cómo y hasta donde se
participa dentro de los canales establecidos para permitirla”.140
Características del proceso de participación:
a) Debe ser activa, ya que supone una acción dirigida a insertarse en la tarea común.
b) Debe ser consciente, libre y responsable, lo cual exige información objetiva,
completa y comprensible, además de estar en condiciones de evaluar la
información que se recibe, ponerla a la luz de los valores presentes en toda acción
humana, a partir de los objetivos que se persiguen. Además, se debe insertar el
esfuerzo e interés personal o de grupo, de manera ordenada, en la tarea común.
c) Debe ser eficaz, hay que obtener como resultado global la inserción del hombre
en sociedad, de tal manera que logre la mayor realización posible en sí mismo y
del conjunto social.141
Efectos de la participación sobre las personas (se relacionan directamente con el
bienestar psicosocial):
� La modificación - a través de la participación real y activa - de las estructuras y
procesos de las distintas instituciones con miras a adecuarlas mejor a los intereses
de la totalidad de sus miembros.
� Efecto pedagógico, ya que la función central de la participación es educativa. La
idea clave aquí es la de actuar - como proceso pedagógico -, ya que la acción, sus
resultados y la retroalimentación, constituyen una escuela en sí. Es necesario
combinar aprendizaje y acción.
La participación es un comportamiento que contribuye a robustecer la
estructura de la personalidad. Hace que el individuo sea más autónomo, seguro de sí
139Gyarmatti, G.; 1988. Pp. 236 - 237.
140Maldonado, V.; 1991. P.7
141Maldonado, V. ; 1991. P. 7.
72
mismo, capaz de enfrentar situaciones nuevas sin angustia, y psicológicamente mejor
preparado para asumir responsabilidades frente a su propio quehacer.
Esto reviste especial importancia en los Adultos Mayores, pues la autonomía y
seguridad en sí mismos son áreas que deben potenciarse más en dicho grupo etáreo,
como manera de hacer frente a todos los conflictos que se presentan al entrar el
individuo en la tercera edad.
74
I Fundamentos Metodológicos
La opción metodológica depende, en gran parte, de los propósitos de la
investigación que se va a realizar. Para efectos de la presente investigación, se ha
optado por una metodología de corte cualitativo, ello se fundamenta en la naturaleza
del estudio, en tanto se requiere acercar al discurso de los Trabajadores Sociales que
intervienen con Adultos Mayores a nivel Municipal, en relación al trabajo que
realizan. En este sentido, el discurso de los sujetos investigados constituye uno de los
componentes característicos de la investigación cualitativa. Lo que se busca rescatar a
través del discurso de los Trabajadores Sociales, es su Saber Práctico, “elemento
implícito en la intervención de los Trabajadores Sociales”142. A través de una
metodología cualitativa se intentará analizar e interpretar dicho discurso, de modo
de poder acceder al conocimiento práctico generado por los profesionales del área
que se investiga.
La metodología cualitativa “es el enfoque metodológico que trabaja en el
plano de las valorizaciones e interpretaciones que los sujetos le asignan a la
realidad”.143 De ello se desprende, que las opiniones, percepciones, representaciones,
imágenes, visiones, vivencias, significados, pensamientos, sentimientos, creencias,
etc., son objeto de análisis de dicho tipo de metodología, y por ende, tal metodología
es la que sirve al presente estudio para acceder a lo que se busca conocer.
La metodología cualitativa produce datos descriptivos, las propias palabras de
las personas habladas o escritas, y la conducta observable de los sujetos144. Lo que se
busca conocer aquí es la propia percepción de los Trabajadores Sociales de su
experiencia de intervención con Adultos Mayores a través de su discurso, la
significación de su intervención, sus valores, habilidades, conflictos, etc., todos ellos
desde una perspectiva que no puede objetivarse, porque las percepciones de los
sujetos son siempre subjetivas, y la interpretación que quiere darse a dichas
142 Cfr. Mendoza, J. y otros; 1997. Pág. 65 143 Cfr. Ortiz, A.; 1994. P. 22 144 Cfr. Taylor y Bodgan, 1994.
75
percepciones está orientada al ámbito de los significados, expresados a través del
lenguaje. La metodología cualitativa “parte del supuesto que cada objeto es singular,
único, vale decir, se encuentra determinado por una serie de situaciones y hechos
(pasados y presentes) y por un contexto que le confiere un sentido distinto y
específico a su experiencia concreta. En este sentido, llegar a comprender un proceso
o un fenómeno social, como por ejemplo; las dificultades que deben enfrentar los
sujetos sociales en su vida cotidiana, implica entender lo que significa ese fenómeno
para las personas inmersas en una situación determinada.”145
La investigación, desde la perspectiva cualitativa, es entendida como un
proceso de interacción social.146 Los investigadores, en este sentido, no pueden ser
objetiva y neutralmente separados de lo que observan, en tanto que “la observación
de fenómenos sociales incluye al investigador en el objeto de estudio, ya que por su
condición humana, le es imposible liberarse de sus valores al momento de dar
cuenta del mundo social”,147 por tanto, la observación de los fenómenos sociales
incluye al investigador.
En la investigación de tipo cualitativo, los investigadores ubican a los sujetos
investigados en un contexto determinado148 (en el caso de la presente investigación:
los programas de Adulto Mayor en los Municipios), tomando en cuenta también, que
la realidad es siempre cambiante (de allí surge la importancia de que las técnicas e
instrumentos que se utilicen sean flexibles, ello es una de las características de lo
cualitativo). El postulado básico del planteamiento cualitativo, se orienta a
comprender y captar la realidad como un todo unificado, que no puede
fragmentarse.149 Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas
dentro del marco de referencia de ellas mismas, intentando experimentar la realidad
como la experimentan los sujetos del estudio, buscándose un acercamiento “desde un
punto de vista más humano” a ellos, haciendo posible, de esta manera, el conocer lo
que ellos sienten en su trabajo cotidiano, sus éxitos y fracasos, etc.150
145 Cfr. Flores, G. y otros; 1997. Pp. 80-81. 146 Cfr. Sepúlveda, C.; 1992. 147 Alvarado, Miguel, en Mendoza, J. y otros; 1997. P. 66 148 Idem. 149 Cfr. Taylor y Bogman, en: Flores, G. y otros; 1997. 150 Cfr. Mendoza, Jaime y otros; 1997.
76
II Tipo De Investigación :
� Carácter: Descriptivo. Su intención es analizar algunos de los principales
elementos de la intervención del Trabajo Social con Adultos Mayores desde el
municipio, y desde ahí establecer categorías para la construcción de un modelo
de intervención con dicho grupo etáreo.
� Amplitud: Monográfica (específica).
� Alcance temporal: Actual.
� Relación con la práctica: Básica (busca conocer y comprender la realidad).
� Naturaleza:
- Empírica. Tiene por objeto el estudio de una determinada realidad observable.
- De Observación simple. Se obtienen datos mediante los sentidos, de una
realidad tal como es.
� Fuente: Primaria. Los datos o hechos sobre los que versa son de primera mano,
se irá hacia los Trabajadores Sociales que intervienen con Adultos Mayores.
77
III Metodología Operativa
La metodología de la presente tesis se divide en cuatro partes, estas son:
Primera parte: Investigación bibliográfica.
Segunda parte: Entrevistas individuales semiestructuradas a Asistentes Sociales a
cargo de Programas de Adulto Mayor en Municipios de la Región Metropolitana y
entrevistas semiestructuradas a expertos en el tema del adulto mayor, de manera de
complementar y contrastar la información recogida en entrevistas a los asistentes
sociales.
Tercera parte: Interpretación de resultados y análisis de la información:
Hermenéutica colectiva, cuya presentación se encuentra en el capítulo.
Cuarta parte: Aportes al quehacer disciplinario (Cap. V).
1. Investigación Bibliográfica:
Contempla la revisión de documentos, libros, revistas, etc., que contengan
información sobre las materias que contempla la investigación. En el presente
estudio, información concerniente al Trabajo Social, las profesiones, intervención
profesional, Adultos Mayores, y todos los temas contenidos en el problema de
investigación.
Para realizar la investigación Bibliográfica, se realizan visitas a Bibliotecas,
investigación a través de Internet, en la Red de Bibliotecas de las Universidades
Chilenas (RENIB), y sugerencias de algunos expertos en relación a los temas
investigados, sobre bibliografía útil para trabajarlos.
78
2. La entrevista semiestructurada:
La entrevista es una técnica151 que consiste en “una conversación entre un
entrevistador y una persona que responde a preguntas orientadas a obtener
información exigida en los objetivos específicos de un estudio”152.
“Según Goode y Hatt, la entrevista es un proceso de interacción social, en el
cual se subraya la importancia de la capacidad de entendimiento y/o sensibilidad del
entrevistador para desarrollar buenas relaciones con sus entrevistados”.153 El
entrevistador, en este sentido, debe crear una comunidad con el entrevistado,
facilitando provocar respuestas francas a las preguntas del estudio.
La entrevista semí-estructurada, se emplea mayoritariamente en estudios
exploratorios-descriptivos, con el objeto de obtener un conocimiento básico del
que se carece; también se emplea “cuando la investigación se refiere a un tema
difícil y escabroso. En estos casos no es conveniente utilizar un cuestionario rígido,
sino dejar en libertad de acción al entrevistador para actuar según las circunstancias
de cada entrevista”154
La entrevista semí-estructurada, en el presente estudio, plantea la utilización
de una guía o pauta de entrevista (Anexo N0 1), con temáticas que se relacionan a los
objetivos planteados y preguntas centrales, alrededor de las cuales se realiza la
recolección de respuestas que expresan las entrevistadas, aunque en el transcurso
de la entrevista pueden surgir preguntas espontáneas, no elaboradas con anterioridad,
en relación a los mismos temas planteados en los objetivos. La pauta de entrevista es
necesaria para efectos del presente estudio, pues “es difícil que un entrevistador
actúe sin esquemas, al menos implícitos”155, sobretodo cuando los temas que se
desean abordar han sido delimitados con anterioridad, como es el caso la actual
investigación156.
151 “La técnica se refiere al conjunto de procedimientos y recursos de los que se sirve una ciencia, un arte, o una actividad intelectual. Se orienta pues, a la definición de reglas prácticas o aplicadas de la acción cognoscitiva”. De la Red, N.; 1993, Pp 201-202. 152 Briones, G.; 1990. Pág. 74 153 Goode y Hatt, citado en Mendoza, J. y otros; 1997. P. 75. 154 Fernández Ballesteras Rocio y otros, 1981. Pág. 44 155 Idem. Pág. 206 156 Los temas a abordar en la investigación han sido delimitados, no así elaborados como preguntas. Ver anexo “CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA LAS ENTREVISTAS”.
79
La entrevista semiestructurada es direccionada, es decir, se orienta a los ejes
temáticos del estudio (Trabajo Social, intervención profesional y Adulto Mayor). En
base a dichos ejes, se ha diseñado, a modo general, una pauta de temas a indagar, que
versan sobre las variables definidas en el proyecto de investigación.157 En la actual
investigación, se trabaja con preguntas abiertas, sin embargo, ni el texto, ni la
secuencia de las preguntas han sido prefijados.
3. La Hermenéutica colectiva: 158
La palabra Hermenéutica viene del Griego Hermenéuo, “que significa
traduzco, declaro, explico”159
La Hermenéutica representa “el estudio de la interpretación y el
entendimiento de las obras humanas.” El centro de su preocupación es el lenguaje y el
fenómeno de la comunicación: “El entendimiento se verá asociado a los actos de
expresar, de explicar, de traducir, y por lo tanto, de hacer comprensible el sentido que
algo tiene para otro”.
La Hermenéutica colectiva, es un método de interpretación colectiva de
textos, que busca identificar las estructuras conscientes de representación. A la luz de
esta definición, se identifican tres puntos importantes de considerar:
a) Es un método colectivo.
b) El texto, es el material privilegiado sobre el cual se trabaja: nos interesa en la
medida donde se estima que el contenido tiene un sentido latente, sobrepasando
las intenciones del locutor, y que refleja las estructuras sociales.
c) El objeto sobre el que se trabaja son las representaciones, o las estructuras
conscientes, las que no constituyen para todos los investigadores, objetos
sociológicos privilegiados. Nos parece difícil estudiar comportamientos o
conductas, sin interrogarnos sobre las estructuras de conciencia de los individuos,
a menos de que pensemos que sus conductas son puras reacciones a estímulos
externos o a obligaciones estructurales. Las estructuras de conciencia no deben
ser entendidas como características de los sujetos, sino más bien como la manera
157 Ver página Nº 12: Hipótesis y definición de variables. 158 Las ideas presentadas sobre Hermenéutica colectiva pertenecen al artículo: “Méthodes d` anályse de contenu et Sociologie”: Cap. “La Hermenéutica Colectiva”; Molitor, Michel; 1990. Traducción libre.
80
que tienen los sujetos de expresar su relación con un objeto o un problema social,
en el caso del presente estudio, “la intervención profesional del Trabajador Social
con Adultos Mayores en el ámbito Municipal”.
La hermenéutica colectiva intenta poner al día estructuras de conciencia
estables a través de la interpretación de textos (relatos narrativos). Se hace por la
hipótesis de que estos textos reflejan dichas estructuras de conciencia.
Las entrevistas narrativas son textos que contienen la integralidad de los
relatos recogidos con todos sus detalles. Los discursos recogidos contienen
interpretaciones, representaciones sociales que se tratan de descubrir. En el presente
estudio, el conjunto de dichas entrevistas narrativas realizadas a los profesionales
elegidos como muestra, serán analizadas conjuntamente, de manera de poder ordenar
la información obtenida, en categorías de análisis.
Los textos contienen dos niveles de sentidos:
a) Sentido manifiesto, claro, inmediatamente comprensible.
b) Sentido escondido, latente del texto que se estudia, y que se supone, refleja los
elementos de la estructura social o representaciones sociales de los entrevistados.
La hipótesis implícita aquí es que los textos tienen un excedente de
significación objetiva en relación con las intenciones del actor, es decir, las personas
entrevistadas dicen mas cosas de las que conscientemente están intentando transmitir,
hablan de cómo ellos interpretan colectivamente la sociedad, pero lo hacen de una
manera oculta, a través de un discurso que no se explicita : “Hay una diferencia entre
las intenciones subjetivas y las estructuras latentes del texto. La persona entrevistada
dice mas cosas de las que cree decir. Las estructuras del sentido latente y contenidas
en su relato, remiten a formas de práctica social que se encuentran en el lenguaje,”160
esas formas de práctica social, queremos centrarlas en la intervención profesional de
los trabajadores sociales entrevistados. “La mayoría de los relatos contienen lo que
los lingüistas llaman “topos”, medios de la lengua para expresar una idea compartida,
se podrían definir como la formulación de una norma que tiene un contenido
relativamente indefinido”161. Podemos hipotetizar que existen “topos” comunes a los
159 Cfr. Pacomio y otros, 1985. En: Agliati, M. y otros, 1997. P.60 160 Cfr. Molitor, M.; 1990. Traducción libre. 161 Idem.
81
asistentes sociales que están actualmente interviniendo con adultos mayores en
municipios. “Los “topos” no nacen directamente de la experiencia, representan un
medio de interpretación de la situación del individuo, es una indicación lingüística
que permite identificar representaciones o interpretaciones sociales de la realidad.”162
El método hermenéutico consiste en poner al día el sentido latente presente en
el relato, avanzando por etapas sucesivas en la interpretación. Se tratará de interrogar
sobre la coherencia interna del texto. Esta lógica, se supone que refleja las estructuras
de conciencia, las representaciones sociales del individuo.
Las estructuras de conciencia, reflejadas en el sentido latente de un discurso,
contienen ellas mismas interpretaciones de la realidad social, adquiridas a través de
varias experiencias, como la socialización. Todo el ensayo consistirá en buscar, a
través de producciones individuales (de relatos), la marca, la huella, la impronta de
representaciones socialmente difundidas. A través del relato individual, se busca
remontar a lo social.
Se parte de la idea de que las estructuras de conciencia del individuo, están
cargadas de representaciones que no son el producto de la única subjetividad del
actor. Ello quiere vislumbrarse al comparar o contraponer distintos discursos
respecto de los mismos temas rescatados en las entrevistas realizadas. Las estructuras
sociales se reproducen en la conciencia del individuo163. Existe una mediación entre
las estructuras sociales y la conciencia. Lo que se llama “representaciones”, o aún,
“estructura de interpretación de la realidad social”164, está en el corazón de esta
mediación entre estructuras sociales y estructura de conciencia.
La hipótesis desde la que se parte, es que “las estructuras de interpretación de
la realidad social, tienen una existencia relativamente autónoma en relación con los
actores”165. Los actores contribuyen a su reproducción. Es decir, las estructuras de
interpretación de la realidad no son particulares de cada individuo, sino que son
colectivas, pero a su vez, pasan por la subjetividad de los actores, en el sentido de
que no son conscientes.
162 Molitor, M.; 1990. Traducción Libre. 163 Idem. 164 Idem.
82
Para un relato dado, la interpretación debe permitir establecer la manera cómo
el sujeto se representa su relación con cierto número de objetos sociales (por
ejemplo: el trabajo con Adultos Mayores).
Las relaciones (por ejemplo, con el trabajo) se sitúan dentro de lo que aparece
como la “visión del mundo global” del sujeto, interpretaciones globales tales como la
visión de la sociedad, el estado, la familia, la crisis, etc.
La entrevista no directiva apunta precisamente a dejar al sujeto libre de
expresarse sobre sus experiencias y a ponerse en relación con una serie de elementos
significativos para él. Así se obtiene un “modelo de representación”, una estructura
de interpretación de la realidad social propia a este sujeto.
Los esquemas interpretativos sociales (EIS) nacen de una construcción
tipológica elaborada a partir del análisis transversal del conjunto de las entrevistas
recogidas. Esto es lo que se busca conocer en el presente estudio: el conjunto de
representaciones, y esquemas representativos sociales de los Trabajadores Sociales
que intervienen con A.M. a nivel Municipal. Para una población dada, el número de
esquemas interpretativos sociales es limitado, y los sujetos tienden mas o menos
hacia uno u otro de sus esquemas, se adhieren claramente a uno de ellos. En ciertas
situaciones particulares, los individuos pueden oscilar entre uno o varios EIS, cada
uno de ellos correspondiente a una visión del mundo socialmente construida, que no
se reparte de una manera aleatoria dentro de un universo dado o de una población
particular. Un EIS específico tendría que ser común por una subpoblación,
disponiendo de cierto número de características comunes.
Los EIS tienen dos caras: una dimensión “teórica”, o sea, una imagen de la
sociedad, y una dimensión “práctica”, es decir, orientación de la acción. La
dimensión teórica, ayuda al individuo a ubicarse dentro de la sociedad, y a
interpretarla. La dimensión práctica está constituida de orientaciones de acción u
orientaciones normativas que van a dirigir las conductas en situaciones concretas y
cotidianas.
165 Molitor, M.; 1990. Traducción libre.
83
El objetivo de la hermenéutica colectiva es llegar a construir “modelos de
representación” y de EIS. La hermenéutica colectiva ofrece un instrumento de
verificación del sistema de representaciones, que permite identificar la clave que
unifica imágenes y orientaciones: la “estructura subjetiva de asimilación” (SSA), que
funciona como una instancia de verificación del relato mismo.
La documentación sobre la que va a hacerse la interpretación la constituyen
entrevistas166 narrativas, que van detallando la experiencia (en el caso de una
investigación sobre el trabajo, la experiencia de trabajo) de los individuos en todas
sus dimensiones. Se considera el relato como una producción del sujeto167, que
expresa la manera como opera “la reapropiación singular del universo social e
histórico que lo rodea”. Pero no interesa en este estudio, conocer el aspecto
individual de cada sujeto, oculto en el sentido latente de su discurso, sino el conjunto
de representaciones comunes en los entrevistados, de modo de poder comparar y
rescatar los elementos mas útiles para realizar un aporte a la profesión, con elementos
útiles para la construcción de un modelo de intervención con Adultos Mayores.
Algunas precisiones a propósito del texto mismo:
a) Se pone por principio que el texto tiene dos niveles de sentido: el sentido
manifiesto, que designa el sentido intencionalmente atribuido por el locutor; y el
sentido latente, que designa el conjunto de significaciones objetivamente
posibles que se pueden dar a un texto (aún si no han sido pensados de esta
manera por el que habla). El conjunto de esas significaciones tendrá que ser
puesto en evidencia.
b) Se estima por hipótesis que el texto siempre tiene un sentido, y que cada uno de
los elementos del texto lo tiene. Si no se encuentra una significación para algún
elemento, es un defecto de interpretación, no del texto.
166 Para recoger los discursos de los profesionales elegidos en la muestra, no se utiliza un cuestionario, sino una guía de entrevista que ya ha sido el objeto de una estructuración temática bastante estudiada. La entrevista se graba. Después de haber precisado las condiciones de la entrevista, el entrevistador interviene poco, de manera que no adultere el sentido de los que se cuenta; solo reactiva la entrevista, cuando parece necesario. La entrevista termina cuando el entrevistador cree que ya oyó un poco de todos los temas, y que está oyendo cosas repetidas. La entrevista se transcribe literal y fielmente a la grabación, con todos sus matices y errores de estilo o de sintaxis, con sus vacilaciones, lapsus, etc. La entrevista que ha tomado forma de texto, será sometida a una interpretación colectiva. Cfr. Molitor, Michel; 1990. Traducción libre. 167 Una “reconstrucción de la realidad que pasa por la subjetividad del actor”. Cfr. Molitor, M.; 1990. Traducción Libre.
84
El texto llama una interpretación que analice las estructuras en sentido manifiesto
y latente. Ellas reflejan las dimensiones sociales (exteriores al individuo y ligadas a la
sociedad), y subjetivas (ligadas a la historia personal del individuo), de la identidad,
de las que el individuo no tiene conciencia probablemente, pero que se expresa, sin
embargo, en el texto.
La hermenéutica colectiva tiene como ambición ser un examen colectivo más
profundo que las interpretaciones individuales necesariamente parciales. Cada
miembro del grupo que interpreta tiene su lectura del texto. La interpretación
consiste en explicar las diferentes lecturas.
La interpretación colectiva tiene que producir un consenso (resultando de
argumentos racionales y no de un acuerdo espontáneo precomprensivo)
La intersubjetividad es una garantía contra el riesgo de parcialidad de diferentes
lecturas. El trabajo de interpretación tiene sus componentes proyectivos muy fuertes,
que llevan a un riesgo de subjetividad. El trabajo en grupo tiene que permitir ir mas
allá de las subjetividades individuales.
La idea de utilizar esta metodología en el presente estudio, es la selección de
categorías comunes entre los entrevistados. Dichas categorías comunes se refieren
tanto al ámbito consciente y explicitado en el texto narrado por las personas
entrevistadas, como al ámbito manifiesto y latente en el discurso de ellas, todo ello
enfocado a las temáticas (o categorías definidas en las variables desprendidas de las
hipótesis del estudio) de la investigación, en donde reviste gran importancia la
experiencia y el conocimiento práctico de los profesionales. Sin embargo, no se
utiliza la técnica la pié de la letra, pues ella exige un costo importante, incluso
difícilmente soportable (implica casi necesariamente recurrir al voluntariado, por lo
menos en lo que toca a la constitución de los grupos de análisis), el grupo
interpretante debe estar constituido (según el planteamiento teórico) por cuatro
personas como mínimo, y la presente investigación no cumple con tal requisito. Por
otra parte, “la interpretación de un texto de mas o menos 40 páginas, tomará de 30 a
40 horas de trabajo colectivo, sin contar la redacción de las notas y de las actas”168, y
el trabajo interpretativo realizado tal cual como lo plantea el texto, no es suficiente
168 Cfr. Molitor, M.; 1990. Traducción libre.
85
para efectos de la presente investigación, pues el objetivo de esta es conocer la
intervención profesional que realizan los Trabajadores Sociales con Adultos Mayores
en distintas comunas de la Región Metropolitana, y proponer elementos para la
construcción de un modelo de intervención profesional con Adultos mayores169, en
donde, si bien, la interpretación colectiva de los relatos nos es muy útil, hay aspectos
de la interpretación de los resultados que contiene la Hermenéutica colectiva, que
escapan del objetivo primordial del presente estudio (la hermenéutica colectiva
abarca mucho más de lo que la actual investigación busca conocer).
Es necesario recalcar que en la presente investigación se siguen lineamientos
orientadores, no reglas, que los métodos y técnicas utilizados son readecuados según
los requerimientos de el estudio. “Los métodos sirven al Investigador, nunca es el
investigador el esclavo de un procedimiento o técnica”.170
La Hermenéutica colectiva nos sirve, en la medida en que es una herramienta útil
para comprender el quehacer profesional de los Trabajadores Sociales desde la
perspectiva de las representaciones socialmente difundidas que influyen en la
intervención profesional de los Trabajadores Sociales con Adultos Mayores. Sirve,
para efectos de la actual investigación, para ubicar a través de varios relatos, un
cierto número de constantes o de divergencias en la intervención profesional de los
Trabajadores Sociales, con Adultos Mayores, en distintas comunas de la R.M. (tanto
a nivel de la intervención profesional, como de la generación de conocimiento a
través de su acción) y a la posibilidad de construir un modelo de intervención.
169 Es un supuesto de la presente investigación, que a través del conocimiento práctico de los profesionales, se pueden rescatar categorías para constituir un modelo de intervención profesional con Adultos Mayores.
86
V Criterios de Representatividad de la
Muestra a Estudiar
Universo de estudio: Asistentes Sociales de la Región Metropolitana.
Muestra: Asistentes Sociales de Programas de Adulto Mayor que trabajen en
Municipios de la Región Metropolitana.
Población a estudiar: 7 Asistentes Sociales de Programas de Adulto Mayor, que
trabajen en Municipios de la R.M.
Unidad de estudio: Asistentes Sociales de Programas de Adulto Mayor de las
Comunas: Estación Central, El Bosque, Peñalolén, La Pintana, San Bernardo, Lo
Espejo y Las Condes.
Elección de la Muestra: Intencionada. La elección ha sido realizada entre
Municipios que tienen Programas de Adulto Mayor a cargo de un Trabajador Social,
o en donde un Trabajador Social conforma el equipo del programa.
Situaciones: Entrevistas semiestructuradas individuales, con los Asistentes
Sociales.
* Para complementar información relevante: Entrevistas semiestructuradas a expertos
en el tema de Adultos Mayores: Asistente Social especializada en docencia sobre el
tema; Socióloga especializada en investigación sobre Adultos Mayores; Geriatra.
Tipo de información que se obtendrá: Están contenidas en las variables
independiente y dependiente de la Hipótesis del presente estudio. Formas de
intervención, características del trabajo cotidiano, tensiones y conflictos,
negociaciones, relaciones de poder, objetivo de la intervención, conocimiento sobre
la temática del Adulto Mayor, percepciones en torno al sujeto, problemáticas en las
que interviene, equipo de trabajo, planificación del trabajo, estrategias, competencias,
habilidades, experiencia de trabajo, conocimiento práctico.171
170 Taylor y Bodgan; 1994. Pág. 22. 171 Anexo “Contenidos temáticos para las entrevistas”.
87
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:
� Revisión Bibliográfica.
� Entrevistas semiestructuradas a Asistentes Sociales.
� Entrevistas semiestructuradas a expertos.
PRODUCTO ESPERADO:
Propuesta de elementos172 que sirvan para la elaboración de un modelo de
intervención que complemente y mejore la calidad de la acción profesional en
Municipios, con Adultos Mayores.
172 Se entenderán por “elementos”, las “Categorías” o “componentes que ayudarían en la elaboración de un modelo de intervención con Adultos Mayores.
88
Trabajadores Sociales Informantes De La
Investigación
NombreNombreNombreNombre
Lugar de TrabajoLugar de TrabajoLugar de TrabajoLugar de Trabajo
Tiempo en el cargoTiempo en el cargoTiempo en el cargoTiempo en el cargo
Ana Peñafiel
Asistente Social
Encargada Programa de
Adulto Mayor, Munic. De
Peñalolén.
5 años de ejercicio
1 año en el cargo
Ricardo Huerta
Asistente Social
Encargado Programa de
A.M., Munic. De Est. Central.
9 años de ejercicio con A.M.
2 años en Est. Central
Cristian Troncoso
Asistente Social
Encargado de Programa de
A.M., Munic. De La Pintana.
5 años de ejercicio
2 años en el cargo
Hortensia Calderón
Asistente Social
Encargada de Dep. de
Desarrollo Comunitario y
Prog. De A.M., Munic. De
San Bernardo.
16 años de ejercicio
2 años en el cargo
Tamara Sáez
Asistente Social
Encargada de Prog. De A.M.,
Municipalidad de El Bosque.
1 año en el cargo (y de
ejercicio)
Sandra Hidalgo
Asistente Social
Conforma equipo de
programa de A.M.,
Municipalidad de Lo Espejo.
2 años trabajando con A.M.
en Lo Espejo.
1 año de ejercicio profesional
titulada.
Lorena Camaño
Asistente Social
Conforma equipo de
programa de A.M.,
Municipalidad de Las
Condes.
1 año en el cargo (y de
ejercicio)
89
Expertos Informantes De La Investigación
NombreNombreNombreNombre
Profesión y lugar de trabajoProfesión y lugar de trabajoProfesión y lugar de trabajoProfesión y lugar de trabajo
Alicia Forttes
Asistente Social (30 años de ejercicio)
Docente Escuela de T.S. U. Católica.
Consejera del Programa de Adulto Mayor
dependiente de la Vicerrectoría
Académica de la Universidad Católica de
Chile.
Consejera del Area de A.M. del Hogar de
Cristo.
Carmen Barros
Socióloga (30 años de ejercicio)
Docente Instituto de Sociología U.
Católica. Magister en Sociología.
Ex integrante de la Comisión Nacional
Para el Adulto Mayor.
Integra Comité Nacional para el A.M.
Natasha Kumakov
Geriatra (10 años de ejercicio)
Médico Clínica Indisa e Instituto
Geriátrico de Santiago.
Trabajó hasta el año 1996 en la
Fundación Las Rosas.
91
Introducción
Presentamos en este capítulo, los discursos recogidos e interpretados, de los
profesionales entrevistados. Se ha categorizado la información interpretada en cuatro
temas o categorías de estudio:
� La experiencia, que comprende la improvisación y la creatividad, como
elementos constituyentes del saber práctico.
� Los valores del trabajo social, en relación a la vocación, elección del ámbito
laboral, valores y conflictos de valores en la intervención, desgaste profesional,
percepción del adulto mayor y la relación que se establece con los adultos
mayores.
� Quehacer, el cual comprende las acciones que se desarrollan en el contexto de la
intervención, y las habilidades profesionales.
� Contexto de la intervención: el municipio. Esta categoría refiere a los
facilitadores y obstaculizadores del trabajo, a conflictos y negociaciones.
La interpretación ha sido realizada desde la hermenéutica colectiva, definida en el
marco metodológico, en donde las entrevistas narrativas173 han sido analizadas en dos
niveles: el explícito y el latente (sentido oculto).
Las entrevistas, fueron grabadas en cinta magnetofónica, luego transcritas
rigurosamente al pie de la letra, posteriormente interpretadas, y después de ello se
categorizaron, en relación a las representaciones sociales rescatadas de los discursos
de los trabajadores sociales. Esto posibilita la identificación y propuesta de categorías
constitutivas de un modelo de intervención con adultos mayores. A lo largo del
análisis se utilizó el marco teórico para reafirmar a través de los discursos la teoría
anteriormente presentada.
173 Ver en capítulo anterior: hermenéutica colectiva.
92
Es importante señalar que las categorías se interrelacionan unas con otras de
manera constante, de forma tal que muchos de los temas tratados se complementan
indistintamente.
Han sido utilizadas durante el desarrollo de las categorías de análisis algunas
abreviatura, las cuales se definen a continuación:
T.S.: Trabajador Social.
A.S: Asistente Social.
A.M.: Adulto Mayor.
93
I Categoría: La Experiencia
Esta categoría es el fundamento del saber práctico. Solo por medio de la
experiencia se genera saber práctico.
Existe en general, en los A.S. entrevistados, una valoración de la experiencia,
tanto, como generadora de conocimiento, como formadora de profesionales.
Especialmente en el área de intervención con A.M, la experiencia se presenta como
fuente de aprendizaje, esto dado por la falta de material escrito respecto del tema que
oriente las acciones en la práctica. “Yo creo que es importante tener contacto con los
viejos, eso no es una cosa teórica solamente, te ayuda, te da elementos para enfrentar
los problemas prácticos se te presentan con los problemas científicos y teóricos que
tú puedas tener, pero la cosa del manejo práctico es la experiencia.” (Experto). Los
adultos mayores constituyen un grupo con características especiales que es necesario
conocer durante el trabajo con ellos,174 ya que si bien existe material respecto de la
vejez no existe dicho material escrito respecto de la intervención profesional con este
grupo. De allí nace la importancia de la experiencia, pues ella a través de la reflexión
genera un saber al profesional muy útil para su intervención.
Una de las relaciones establecidas por los profesionales, casi automáticamente
al hablar de experiencia es el tema de la sistematización. Ahora, estas afirmaciones
presentadas anteriormente, se ven reflejadas en los siguientes textos seleccionados de
las entrevistas narrativas de los trabajadores sociales: “Es posible reflexionar,
sistematizar, se obstaculiza por el tema administrativo fundamentalmente, pero
obviamente se tiene que dar, además de que el tema del adulto mayor no está
profundizado, no está reconocido, no está validado, no hay mucho escrito, no hay
mucho de donde agarrarse, entonces tiene que ver con lo que se genera
cotidianamente con los adultos mayores.” (A.S.).
No se valora ni se ha profundizado en el tema, por lo que se hace aún mas
urgente la necesidad de reflexionar y sistematizar sobre las prácticas que se realizan
en la actualidad con A.M. Como no existe mucho material escrito, propio del trabajo
social, respecto del tema, la reflexión sobre la acción y la sistematización de las
174 Ver Gerontología en Marco teórico, Segunda parte.
94
experiencias se hacen imprescindibles, para poder establecer algunos lineamientos
que orienten la acción.
El discurso implícito devela que la mayoría de los profesionales entrevistados
no realiza la reflexión sistematizada de sus experiencias: “Es posible reflexionar...”;
hay una crítica latente al marco institucional donde se realiza la intervención. Los
Municipios, más que limitar la posibilidad de reflexionar, limitan la de sistematizar,
porque el profesional desarrolla su capacidad reflexiva en y sobre la práctica, el
problema es que no la hace comunicable: “Los asistentes sociales hacemos muy
poco lo que es la sistematización de la experiencia. No hay acá, de hecho, un
documento, un libro que registre lo que ha sido el avance del programa. Se hacen
unas evaluaciones anuales por requerimientos de la Municipalidad, que es muy
pobre, que se limita solo a nombrar los objetivos y a decir si se lograron o no. Pero
eso no refleja nada. Toda la riqueza se pierde.” (A.S.). Los asistentes sociales hablan
de una medición de las experiencias de intervención de parte del municipio, en
términos más cuantitativos que cualitativos: lo que puede representar un problema
“olvidar el sentido más humano de la intervención”. La experiencia no se puede
medir cuantificadamente, al contrario su riqueza yace en lo subjetivo, en el
significado colectivo que le otorgan los sujetos y actores.
En los discursos a nivel implícito los asistentes sociales reconocen la eficacia de
su acción, existe una valoración muy positiva de lo que se hace, es una experiencia
enriquecedora, y se lamenta no poder comunicarla. Este no poder comunicar sus
experiencias tiene su raíz tanto en la formación profesional, como en los obstáculos
implícitos que la institución presenta (limitación de los tiempos, por ejemplo), y
también en las propias expectativas del profesional: “Ya no me estoy quedando en el
hacer, que es mi gran miedo, me sentiría como super mediocre.” (A S.).
Es importante dar a conocer que a lo largo del análisis de las entrevistas, en
diversas ocasiones se constataron contradicciones, no en forma explícita, pero sí en el
nivel implícito. Puede que a nivel del discurso latente, algunos profesionales quieran,
subjetivamente, proyectar una imagen positiva de sí mismos, de su trabajo. Ello puede
deberse a que la representación social que se tiene del trabajo social es subvalorada, y
una forma de legitimar la acción que se realiza es a través de una exageración de los
aspectos positivos propios como profesional.
95
La experiencia versus la teoría, es un dilema que resolver. Algunos
profesionales que trabajan con adultos mayores son drásticos en reconocer que la
teoría, en este ámbito no aporta mucho al quehacer y no sólo de trabajadores sociales,
otros destacan que el verdadero aprendizaje se da en la experiencia con adultos
mayores: “Yo creo que nada me lo entregó la teoría (...) todo lo que sé de los adultos
mayores lo he ido aprendiendo por mí misma (...) es una cuestión que he ido
aprendiendo con ellos (...) Hay cosas que se pueden transmitir sí, pero que yo no las
recibí en mi momento.”(Experto). Está claro que en el área de intervención con A.M.
se está aprendiendo en el hacer, y eso en todos los ámbitos profesionales, es una
exigencia de los tiempos que se están viviendo. No todos los conocimientos sobre los
Adultos Mayores son transmisibles a través de la educación formal o de la teoría.
Muchos aspectos se tienen que aprender en la interacción con ellos. Además, el
fenómeno del envejecimiento es algo relativamente nuevo, entonces, hay carencia de
profesionales competentes o preparados en el área. Esto nos hace ver que la intuición
y la improvisación son fuente de generación de conocimiento, y de manera especial
en este tema, que se presenta como singular e incierto para los profesionales. Ahora
bien, existen conocimientos teóricos respecto del ciclo vital del ser humano que
permiten a los profesionales tener un marco de referencia respecto de la tercera edad,
además se han desarrollado investigaciones sobre algunos de los temas que enfrentan
los adultos mayores175, entonces se puede concluir que lo que hace falta es articular
estos conocimientos con los adquiridos en la práctica para que adquieran un sentido
en la intervención profesional, y ello se logra mediante la construcción de modelos ya
que estos son un “recurso metodológico, que sirve para conocer, interpretar o
explicar la realidad mediante la selección de los elementos que se consideran más
importantes y de sus relaciones y su posterior traducción en representaciones ideales
más fáciles de comprender e investigar.”176
Dentro de las singularidades o las exigencias que presenta el tema de la tercera
edad, un discurso lo aclara: “Cuesta habituarse porque es un grupo etáreo con
características bien especiales a nivel sicológico, físicos, biológicos que te lo digo, lo
hacen un grupo con características especiales y en donde, tú a través de la práctica,
de la experiencia vas aprendiendo un poco la manera más adecuada de cómo
acercarte a ellos, de cómo lograr ser empáticos con ellos, cómo lograr la llegada.”
(A.S.). La experiencia da aprendizajes respecto de la llegada hacia los A.M., por sus
175 Ver Capítulo II: Marco teórico. Segunda parte: Gerontología. 176 Ver Capítulo II: Marco Teórico. Primera parte: Trabajo Social e intervención profesional.
96
características especiales la hace distinta a la llegada con otros grupos etáreos.
Implícitamente se habla de que no cualquier forma de acercarse a los A.M. es
pertinente, hay maneras adecuadas de establecer relaciones con ellos, y estas maneras
el profesional las define a través de sus encuentros con éstos, de la experiencia. “La
experiencia te enseña a adecuarte a ciertas cosas.”(A.S.). El trabajador social tiene
que adaptarse a las condiciones que el grupo etáreo presenta. Esto, en función de lo
que se conoce y experimenta con ellos. Esas “ciertas cosas” son un cúmulo de
situaciones que van desde el saber establecer relaciones con los adultos mayores y
con sus dirigentes, hasta la capacidad de negociar en la institución.
A través de la experiencia, el profesional desarrolla capacidades. Para
aprender de una realidad, se tiene que estar cerca de ella, estar cerca no es sinónimo
de intervención en cuanto hacer. “Yo creo que el tema del adulto mayor genera harto
conocimiento y este conocimiento creo que lamentablemente no se está
aprovechando. Lo que pasa siempre es que no escribimos nada, que no
reflexionamos en el papel.”(A.S.). La experiencia difcílmente adquiere forma de texto
en el quehacer profesional, por situarse en un contexto que presiona más hacia el
hacer que hacia la reflexión.
Se puede desarrollar un saber práctico por medio de las experiencias
personales, de la historia personal. “Yo creo que uno aprende, toda la cosa escrita y
teórica te ayuda, pero la verdad es que uno cerca de los adultos mayores aprende. Lo
que yo aprendí con mi nana por ejemplo.”(Experto) Aquí podemos hablar, entonces,
de tres tipos de conocimiento: el conocimiento teórico, el conocimiento generado en
la intervención y el conocimiento que nace desde la propia historia de vida. Este
conocimiento histórico desarrolla habilidades a las cuales el profesional recurre en
forma inconsciente. En la vida cotidiana, el profesional enfrenta ciertos temas como
la muerte y la soledad, influenciado por este conocimiento y por sus opciones
valóricas, el trabajador social interviene, entonces la intervención se ve traspasada por
este tipo de conocimiento experiencial. Los matices de la realidad no son posibles de
captar por medio de los libros, sino que en el encuentro con la realidad.
La intervención profesional es reconocida como fuente generadora de
conocimiento, sin embargo los discursos latentes nos muestran que existe una
“obligación” de tipo profesional de sistematizar las experiencias. La práctica, sin
embargo, da a conocer que dicha obligación de tipo profesional no es “al parecer” tan
97
“obligatoria”, porque dicho procedimiento no se realiza. “Los Trabajadores Sociales,
en la medida en que se den el tiempo para hacer esta reflexión, también generan
conocimiento, ahora, lo que pasa constantemente, y mucho a nivel municipal, es que
están tan llenos de tareas, que difícilmente pueden tomarse el tiempo para hacer una
reflexión a un nivel mas teórico, pero yo diría que eso les pasa a casi todos los
profesionales prácticos, la labor cotidiana les impide llegar a otros niveles (...)
normalmente el conocimiento se genera en los centros académicos, donde la labor de
las personas es hacer eso, entonces pueden dedicar todo el tiempo necesario a
reflexionar y a elaborar conocimiento”. (Experto). No se plantean, en los discursos,
alternativas de solución para este problema, se mantiene la situación a lo largo del
tiempo, constantemente se critica al trabajo municipal, por no dejar tiempo a los
profesionales para sistematizar, sin embargo, estos se quedan en la crítica, no
presentan propuestas alternativas.
“Hay que tener una especie de espejo en donde uno se mire cada cierto
tiempo”. (A.S.). Mirarse en un espejo significa reflexionar sobre nuestras acciones,
mirar lo que uno ha hecho, para así poder mejorar nuestra acción.
Del profesional Asistente Social, se espera el manejo de un cúmulo de
conocimientos y de información. Esta demanda proviene tanto de los sujetos de
atención como de la propia institución en donde se ejerce, y al no manejar dichos
conocimientos, se generan conflictos y tensiones, que al trabajador social le exigen
aprender. La práctica profesional exige aprender, además de entregar nuevos
conocimientos a partir de la experiencia. “Me ha implicado ponerme al día en
muchas cosas (...) en la universidad todo lo que es previsión social te pasan una
pincelada: es un tema sumamente complejo (...) se supone que los asistentes sociales
somos las personas que debiéramos manejarlo (...) uno va aprendiendo con la
práctica.”( A.S.).
El hacer construye a los profesionales, no solo al adquirir un cúmulo de
conocimientos teóricos se es profesional práctico; el trabajador social se constituye en
un profesional práctico cuando ha demostrado en la realidad, la capacidad de dar
utilidad a esos conocimientos. Es la práctica la que aporta una cantidad de saberes
que hacen al profesional más íntegro: “Yo creo que la experiencia es básica (...) uno
no es profesional hasta que no se hace profesional...” (A.S.). La experiencia es lo que
la persona trae consigo, mas lo que aprende en la práctica. “... la experiencia hace al
98
profesional, lo va integrando, lo va constituyendo.” (A.S.). La experiencia es el
“artesano”, modela al profesional. A través de la experiencia “nos vamos haciendo”;
al intervenir, el trabajador social produce cambios en las personas, pero a su vez,
dicha intervención, produce cambios también en él mismo. “Nuestra intervención nos
influye,” porque es recíproca, porque existen “intercambios con el otro”, porque
nuestra profesión es relacional, hay siempre encuentros con otro, supone siempre una
interacción. La práctica profesional es influida constantemente por las experiencias de
los sujetos con los que se interactúa. La intervención es interacción, es un intercambio
de mundos.
"El profesional se hace en la experiencia, se hace en el rigor, en el
contacto, en la interacción, en lo que va a llamar un estilo de gestión. Yo creo que
el profesional que tenga 10 años de trayectoria, tiene que tener un estilo de gestión.”
(A.S.). Un estilo de gestión es una forma de hacer las cosas, forma que está modelada
por la experiencia, por la forma de ver la vida, por la forma de ser, por el contexto
institucional, por la realidad en la que uno interviene, por las estructuras sociales
predominantes y por las representaciones sociales que tengan los trabajadores
sociales.
El estilo de gestión habla también de la autonomía del profesional, cómo el
trabajador social pone su sello personal en las formas de intervenir, de la creatividad
que tenga, de su capacidad para improvisar. El estilo de gestión va a estar dado
también por los valores de la profesión, por las utopías, por las creencias
compartidas por quienes la ejercen. El utilizar el vocablo “estilo de gestión”, denota
una visión del trabajo social más tecnocrática, más enfocada hacia la eficiencia, hacia
los principios orientadores de una economía de mercado en la cual estamos insertos.
La realidad está enmarcada por el momento histórico que se vive y el
profesional no puede desconocerlo pues las personas con las que interviene presentan
otras necesidades o las mismas, pero con matices distintos, con una valoración
diferente. No puede el trabajador social mantenerse ajeno a estos cambios, quedarse
sólo con lo que ha aprendido en las universidades y ser un mero aplicador de
métodos, sin capacidad de reflexión y aprendizaje. Implica que los esquemas
interpretativos sociales de los trabajadores sociales se ven mediatizados por el
contexto histórico en que intervienen.
99
Los discursos latentes denotan que la interpretación que el trabajador social
hace de la realidad del adulto mayor difiere de la intervención que con ellos se
realiza, la cual denigra y estanca a dicho grupo etáreo, los programas que les son
impuestos no son acordes al momento histórico que se vive, por ende, no consideran
las necesidades reales de los viejos
Los profesionales asumen la experiencia como un elemento esencial, es
tomada positivamente, lo cual fortalece la intervención. La experiencia es percibida
como una puerta hacia la creatividad, que permite al trabajador social hacer cosas, no
estancarse, lo cual es una riqueza.
La Improvisación
La improvisación se da, según lo rescatado a partir del discurso latente de los
profesionales, porque la realidad es cambiante, la improvisación no se opone a la
planificación, sin embargo, en los discursos explícitos de los profesionales se
manifiesta un claro rechazo a la acción improvisada, y se le opone a la acción
planificada. “Tiene una doble connotación, nosotros, por lo que nos toca hacer, se
supone no debiéramos improvisar, debiéramos estar preparados como para
cualquier cosa (...) es cierto que la realidad con la que trabajamos es cambiante, se
te presentan cosas todos los días diferentes (...) en general el trabajo con la gente es
diferente, se te van presentando cuestiones todos los días, nunca un día de lo que
hiciste con los adultos mayores es igual a otro, entonces debiéramos estar como
preparados, siempre atento a tener una respuesta, pero a veces igual no puedes
evitar eso, igual improvisas. Yo creo no debiera ser, yo creo que también debiéramos
tener como un respaldo y una formación sólida en términos teóricos (...) la realidad
te va exigiendo aprender cosas nuevas.” (A.S.).
Los trabajadores sociales como artistas, recurren a la experiencia como
mediadora “entre el vagaje disciplinario y las situaciones únicas de cada intervención,
siendo a la vez semejantes, pero diferentes en cada caso”.177
177 Ver Aguayo; 1996, en Marco Teórico. Primera parte: Trabajo Social e intervención Profesional
100
Los profesionales tienen capacidad para responder o manejar a las zonas
indeterminadas de su práctica. La improvisación responde, a la estrecha relación que
se da entre reflexión y acción. Ello permite entender la realidad sobre la que se
interviene. Si bien los profesionales reconocen que improvisan, no reconocen la
improvisación como una posible fuente generadora de nuevas prácticas. Mas bien, a
la improvisación se le atribuye una connotación de “defecto de la intervención
profesional”: “A mi no me gusta mucho improvisar entonces yo defendería la
planificación como algo prioritario dentro de cualquier tema.” (A.S.) ...“Yo he
tratado mucho de que sea muy planificado, que esté todo clarito, que las decisiones
sean tomadas por la gente tiempo antes de que llegue la tarea a su ejecución.”(A.S.).
Los discursos nos revelan que en esta visión negativa de la improvisación, ha
influído el tipo de formación profesional recibida por los trabajadores sociales en la
universidad. Responde a la rigidez con que se enseña la metodología, lo que genera
que los profesionales crean que salirse de los márgenes es negativo, que hay que
seguir el orden que se ha establecido en los proyectos. “Bueno nosotros dedicamos
bastante tiempo a la planificación, pero efectivamente aparecen los imprevistos y
aparece un trabajo de improvisación.” (A.S.)
Sin embargo, a pesar de lo rígida que pueda ser la formación en los
profesionales, estos desarrollan la capacidad de improvisar en las prácticas, porque
así lo exige la realidad institucional. “...Efectivamente en la práctica uno tiene que
improvisar, por el tema de los recursos, de inventarse cómo arreglar las
cosas.”(A.S.). Entonces, pese a que en los discursos explícitos de los profesionales
entrevistados se manifieste un claro rechazo de la improvisación, puede constatarse
que a nivel inconsciente esta improvisación es valorada como necesaria para enfrentar
situaciones singulares que se presentan en la intervención profesional.
La Creatividad:
A diferencia de la connotación negativa que se da de parte de los
profesionales, a la improvisación, la creatividad es valorada a nivel explícito, en
tanto constituye parte importante del trabajo que se realiza. La creatividad, según los
discursos de los entrevistados, se genera por el tema de la falta de recursos, se
presenta como una necesidad de la intervención. “En esto hay que ser super
101
creativa, porque tú luchas contra los recursos (...) que de repente son altamente
insuficientes (...) entonces tienes que empezar a idear (...) la creatividad tiene que
salir desde cualquier programa (...) si tú quieres potenciar grupos, tienes que hacer
algo diferente, algo que realmente les llame la atención.” (A.S.). También la
creatividad es potenciada por la necesidad de motivar a la gente a participar de los
programas que ofrece el municipio “Yo por lo menos creo que en un contexto de
pobreza la creatividad tiene que salirte (...) yo creo que si no tienes recursos para
poder funcionar, tienes que ser lo más creativo que puedas, aquí tienes que ideártelas
para sacar apoyo de cualquier parte, después de motivar, necesitas realmente
creatividad.”(A.S.). En este sentido, el municipio requiere de profesionales creativos
para motivar a la gente, pues en la actualidad dicha institución se ve constantemente
cuestionada a los ojos de la comunidad. Esto, dado por la incredulidad de la gente
respecto de las autoridades políticas, elemento que debe considerar el trabajador
social en su intervención.
El profesional desarrolla acciones nuevas luego de reflexionar sobre la
realidad y tomar conciencia de la ineficacia de ciertas prácticas. Este proceso es
guiado, según los profesionales entrevistados, por la intuición. “Yo creo que
desarrollamos la intuición en la medida que vamos creando en la práctica...”(A.S.).
La intuición adquiere una valoración importante para los profesionales, en la
medida que muchas veces el trabajador social llega a ejercer en un área que no ha
sido explorada por este en la formación universitaria o en otro ámbito en el cual haya
desarrollado prácticas sociales. Es un elemento implícito de la práctica, que orienta
por donde pueden ir las acciones cuando no contamos con mayores conocimientos.
“La intuición en esta área es importante. Lo que pasa, es que a mí en la universidad
nunca me pasaron gerontología social ni nada de eso, entonces cuando uno llega es
pura intuición no más, el sentido común, pero con el aprendizaje que uno va teniendo
disminuye.”(A.S.). En la medida que el profesional interviene en la realidad, la
intuición se transforma en un cúmulo de experiencia, que le es útil para las futuras
intervenciones. Ello no implica que la intuición desaparezca, constantemente se
recurre a ella, ya que siempre en la práctica se presentan situaciones indeterminadas
e inciertas.
La intuición puede ser constitutiva de la persona misma que realiza la
intervención, pero también es definida como un rasgo de los profesionales que
102
trabajan en directo contacto con la gente: “Hay algunas características personales
que a lo mejor te indican algo, no sé si llamarlo intuición o qué, por ejemplo saber
cuando alguien te quiere decir otra cosa diferente de la que te está diciendo, está
ocultando algo, es una cosa de formación profesional que uno lo tiene tan asumida o
internalizada que no se da cuenta.” (A.S.). Puede constatarse que esta habilidad para
intuir es reconocida explícita e implícitamente por todos los profesionales
entrevistados, ello nos lleva a hipotetizar que la intuición constituye una de las
habilidades comunes en el trabajo social frutode la representación de la sociedad que
ellos tienen y que desarrollan en forma inconsciente y colectiva.
A modo de conclusión, podemos señalar que los profesionales, a través de la
creatividad, la improvisación y la intuición, desarrollan la experiencia, que constituye
su saber práctico. Los discursos de los profesionales, si bien dan una connotación
negativa a ciertas prácticas, reconocen que las realizan, y en el fondo, a nivel del
discurso latente demuestran que a través de ellas han desarrollado un conocimiento de
la realidad con la que intervienen y un saber respecto de su intervención.
Es necesario hacer estudios que permitan profundizar temas como la intuición,
la improvisación y la creatividad desde el ámbito de la fenomenología, pueden
consultarse autores como Schutz, Guiddens, Bollnow, quienes pueden aportar al
Trabajo social.
103
II Categoría: Valores del Trabajador Social Se intenta en esta categoría, hacer una interpretación respecto de cómo se
define el trabajador social que interviene con Adultos Mayores en municipios, cuales
son sus principales orientaciones valóricas, su definición respecto de la vocación de
servicio que se afirma tener, y los conflictos que se le presentan en relación a dichas
orientaciones de valores. En relación a la definición intersubjetiva del trabajo social,
expuesta en las entrevistas narrativas interpretadas aquí, se considera importante
definir qué mueve a los profesionales a dedicarse al ámbito de trabajo en el que
desarrollan su actuar cotidiano.
1. Definiendo al Trabajo Social
El presente acápite, refiere a cómo los trabajadores sociales definen, desde su
propia subjetividad e intersubjetividad, la profesión que ejercen. En relación a esto,
cabe mencionar que los profesionales entrevistados manifiestan posturas muy
distintas respecto del trabajo social, ello se ve influido por los distintos énfasis dados
a la formación profesional en las distintas escuelas que imparten la carrera, así como
también por el contexto donde dichos profesionales desarrollan su accionar. “ Yo lo
definiría como una técnica, o sea, yo no niego de todas maneras el aporte que
nosotros le podemos hacer a la profesión en términos teóricos (...) siento que
tenemos mucho que aportar. Pero nuestro trabajo es mas práctico, tiene que ver con
una cosa a nivel de intervención (...) la intervención directa en la realidad cotidiana
y con las personas con las cuales trabajamos.” (A.S.) El trabajo social se ha dedicado
a mirar la intervención sólo como una acción directa, ello constituye lo que se
denomina “activismo” y corresponde a un tipo de perversión de la acción. Hace falta
una conciencia colectiva a nivel profesional, de que la intervención no se puede
concebir disociando el hacer del pensar. Lo que guía los procesos de acción es la
funcionalidad y la fusión entre el esfuerzo físisco y el pensar, un pensar puesto al
servicio del hacer.178
178 Ver Capítulo II: Marco teórico, Primera parte: La intervención Profesional.
104
Los discursos señalan, que en cierta medida a los profesionales les cuesta
definir la profesión en pocas palabras, ello se debe también a la amplia gama laboral
en donde puede ejercer un asistente social: “En estos momentos, ver el trabajo social
es hacer un análisis muy amplio. Yo creo que es importante analizarlo en términos de
lo que ha sido la trayectoria profesional de uno y lo que ha sido también el escenario
que le ha tocado desarrollar (...) uno como trabajador social es un poco actor de
todas estas realidades (...) el T.S. no es un ingeniero industrial... es, como lo dice su
nombre, para servir a la comunidad (...) la investigación la estoy haciendo en todo
momento, es decir, yo para trabajar un grupo de la tercera edad (...) tengo que partir
por investigar (A.S) Los discursos latentes nos denotan que la profesión tiene una
función y un propósito dentro de una sociedad fuertemente problematizada, que
busca el bienestar de las personas que viven en ella, en este propósito los trabajadores
sociales se conciben a sí mismos como actores en esta sociedad, que desarrollan su
accionar en conjunto con los grupos vulnerables, en este caso con los adultos
mayores. Según esta percepción el trabajo social existe en la medida que los
problemas se presentan, este discurso latente concuerda con lo que Javier Corvalán
plantea, al decir que una intervención social tiene su origen en el principio de
inaceptabilidad: el trabajador social observa la sociedad fuertemente problematizada,
y considera, en interacción con otros, que ciertas situaciones demandan un cambio, de
un hacer intencionado. El considerar una situación como inaceptable tiene relación
con los esquemas interpretativos sociales que manejan los trabajadores sociales,
esquemas que derivan de su formación profesional, de la socialización y de la cultura
en la cual están insertos, aspectos que implican una posición valórica basada en
normas morales socialmente adquiridas: derecho a una calidad de vida digna, derecho
a un rol social, al reconocimiento social, derecho a la autonomía, etc.
Se enfatiza el tema de la metodología que utilizan los profesionales, como un
intento por acoplar las definiciones teóricas que les han sido entregadas en su
formación universitaria, a las definiciones que ellos mismos dan a la profesión:
“Vendría a ser para mí como una serie de acciones planificadas, cuyo objetivo final
es tender a mejorar las condiciones de vida de las personas con las cuales uno
trabaja”. (A.S). Desde esta perspectiva, se da una gran relevancia al tema de la
acción planificada, como parte imprescindible de la acción social. Pareciera ser que
planificación y trabajo social a nivel municipal son inseparables. “Para mí ha sido
una manía en toda mi vida profesional el cuento de la planificación (...) toda
intervención profesional tiene que ser algo planificado, con un objetivo claro, con
105
plazos, que tengas claro qué es lo que quieres cambiar y cómo, porque la
intervención profesional es para realizar un cambio. Entonces, vendría a ser como
una acción planificada claramente para cambiar un hecho determinado o una
realidad determinada.”(A.S.)
Intentando entrar un poco más en el sentido de la acción profesional, se denota
una motivación especial de quienes ejercen: “Puedo decir que el T.S. ya surge con
un compromiso distinto a otras carreras, que tiene que ver con un compromiso
social, con el desarrollo social, con el desarrollo de las personas en el fondo.” (A.S).
Existe una connotación de tipo valórica en los discursos de los profesionales respecto
de la definición del Trabajo Social, que se relaciona con el tema de las utopías que
mueven al profesional en su actuar cotidiano, y se vislumbra en los discursos
implícitos de los entrevistados, una valoración por las personas con las que se
desarrolla la intervención. “Efectivamente hay un compromiso, por lo menos es lo
que hay en mí (...) porque en términos remunerativos es difícil acceder a grandes
cosas con esta profesión.” (A.S.). Explícitamente se manifiesta la subvaloración
remunerativa del ejercicio profesional, ello lleva a concluir que la opción por ejercer
la profesión pasa por una crítica hacia estructuras sociales injustas y por una utopía
de hacer el bien: “Yo, como profesional del área privada tuve la suerte de ser
ejecutivo de empresa y aprender un poco de la empresa privada (...) ahí tu te puedes
desarrollar en la parte tecnológica, pero por otro lado, te trae una pobreza
existencial, al contrario, hay un enriquecimiento extraordinario cuando trabajas con
gente, con la gente pobre, que necesita de ti...” (A.S.) El trabajador social a nivel
colectivo manifiesta su percepción de que la sociedad necesita de la profesión, de su
actoría para cambiar estructuras sociales injustas. Por eso la opción de trabajar en el
ámbito municipal y no en el sector privado (entendiéndose el sector privado como un
sector más rentable económicamente).
2. Vocación.
El presente punto se refiere a aquello que mueve a las personas a optar por el
Trabajo Social como profesión. A través de las entrevistas narrativas analizadas, los
profesionales explicitan la gratificación personal que entrega el ejercicio del trabajo
social, independientemente de que no sea un campo muy rentable en el ámbito
106
económico. Quienes optan por la profesión, no lo hacen con fines de lucro, sino por
una cuestión utópica, de ideales, de fines que tienen que ver con valores cada
profesional, valores individuales y de la sociedad en su conjunto; por una opción
personal hacia el servicio de aquellos que se encuentran en situaciones de carencia, de
necesidad, de vulnerabilidad. “La vocación es esa cosa que te dice: qué rico hacer
esto, es como las ganas de estar donde tú estás, a pesar de millones de problemas, a
pesar de los pocos recursos, de que los sueldos comparativamente son ahí (...) tú
sientes que tenías que estar ahí. Yo elegí la profesión porque me gustaba, como super
idealista y siempre hay un momento en que dices: no, realmente yo para estar aquí
tengo que tener vocación o de otra manera otra persona no estaría.”(A.S).
La vocación es definida por los asistentes sociales como una opción de vida
distinta, como una elección entre muchas alternativas; una elección que se orienta a la
realización personal de quien ejerce la profesión. “Cuando uno opta por el trabajo
social opta por una profesión de servicio, al servicio directo de las personas, grupos
y comunidades, la diferencia con otras está en que el trabajo social uno lo presta
mirando la cara de alguien. No es a través de documentos, es una acción directa, se
hace mirando a los ojitos.” (Experto). Se puede ejercer una profesión sin poseer la
vocación para ejercerla, pero el Trabajo Social es una de las profesiones que más
vocación requiere, porque se trabaja con personas, y lo que hagamos o dejemos de
hacer en nuestra intervención, va a afectar directamente la vida de alguien, de una
familia, de un grupo o comunidad. “Yo elegí esto (...) es una carrera que a pesar de
todas las críticas y limitantes que tiene, igual creo que podemos hacer cosas. Igual
me encanta ser asistente social, lo que hago. Yo creo que cuando haces lo que a ti te
gusta adquieres como ciertas cualidades y ciertas características especiales.” (A.S).
El profesional que ha optado por una carrera determinada, debiera sentir algún
tipo de atracción hacia lo que se hace, un deseo y una necesidad de hacerlo, como
parte de lo que se quiere para sí mismo. “Me gusta hacer lo que hago, me gusta el
contacto con los A.M. cumplo con mis expectativas de lo que quiero ser en el trabajo
con ellos.”(Experto). El ejercicio profesional de una determinada carrera, cuando se
tiene vocación, contribuye a la gratificación, a una realización personal porque se
hace lo que se soñó hacer algún día. Los profesionales en sus discursos latentes dan
a conocer estructuras de conciencia sociales orientadas valóricamente, que definen la
vocación como una opción ética, y en el caso del trabajo social, una vocación de
servicio, que en la “realización de otros” contribuye a la “realización personal”.
107
Socialmente es entendida la vocación como la elección de la alternativa “correcta”
para cada persona, en el sentido de que hay quienes “sirven por escencia” para
ciertos tipos de trabajo, por poseer una cierta atracción hacia determinado tipo de
hacer profesional. Se reconoce que no todos optan por la profesión más “adecuada”
para sus características particulares, pero socialmente se transmite la idea de que si
no se ejerce una profesión con la vocación que dicho oficio requiere, no será una
fuente generadora de gratificación personal para quien la ejerce. Para la profesión
específica del trabajo social, se considera la vocación desde las estructuras de
conciencia de los propios trabajadores sociales, como la actitud de poner los
conocimientos, posibilidades y creatividad con que se cuenta, en lo que se hace para
las personas, grupos y comunidades, en este sentido, es considerado por quienes
ejercen el trabajo social que en “lo que se hace” el profesional disfruta de su acción,
porque le gusta hacerlo y tiene un sentido, una finalidad que constituye sus utopías: la
justicia, la igualdad, la democracia, la libertad, entre otras.
3. Elección del Ambito Laboral.
El presente punto se relaciona directamente con la vocación de los
profesionales, pero a esta se le agrega otra opción: los adultos mayores.
Nuevamente aquí surge el tema de la constatación, de parte de los profesionales, de la
existencia de estructuras sociales injustas,179 ello hace que se opte por este campo de
acción, los trabajadores sociales manifiestan en sus discursos latentes, la necesidad
de cambiar la situación que viven los viejos, la necesidad de que ellos adquieran un
rol en la actual sociedad contemporánea, que sean partícipes del desarrollo y que
tengan una actoría en su comunidad, que se cambie la posición de dependencia en la
que se les coloca, y que la acción que a nivel profesional se desarrolla con ellos deje
de ser caridad y pase a constituir una actoría de parte de ellos. A nivel de la sociedad
chilena, se rescata en los discursos latentes como una crítica, el desinterés por trabajar
en favor de los adultos mayores, la sociedad contemporánea tiene otras prioridades,
por lo que a este grupo se le destinan fondos marginales, lo que le da a la elección
del ámbito laboral un carácter como de lucha.
179 Ver Corvalán en: Capítulo II, Marco Teórico, primera parte: La intervención profesional.
108
“Yo diría que en el ámbito de los profesionales que trabajan con adultos
mayores hay dos posibilidades (...) las personas que son como los pioneros en el
tema, y que por lo tanto, lo toman como una especie de causa y lo hacen con gran
idealismo, porque están luchando por hacer conciencia en la sociedad de este
problema nuevo y de la necesidad de actuar frente a ese problema (...) después de
eso viene una generación de gente que lo toma como un quehacer profesional nada
más, lo hacen como un trabajo...”(Experto) Generalmente, quienes optan por el
trabajo social con adultos mayores, se encuentran en el primer grupo, el de los
pioneros. Ello puede estar mediatizado por muchos factores, uno de los mas
reiterados en las entrevistas narrativas analizadas, ha sido la relación con los propios
abuelos. “A lo mejor en ese sentido, a mí también me gustan, yo me crié con mis
abuelos, yo creo que es algo que me ha ayudado porque no es fácil trabajar con
adultos mayores. Entonces yo más o menos conozco cómo funcionan, más o menos
las mañitas que tienen porque igual es cansador trabajar con ellos.”(A.S). “...todavía
la gente que se interesa en trabajar por el tema es gente que tiene como algo
especial, es gente que tiene como simpatía por los viejos, por el tema, yo diría que
generalmente porque han tenido buena relación con sus abuelos, entonces la
simpatía por los viejos es un poco la generalización de la simpatía por sus abuelos,
porque no hay como un gran porvenir profesional trabajando en eso no vas a ser
gerente de recursos humanos ni vas a ganar mucha plata...” (Experto). En el
discurso implícito, los profesionales manifiestan tener la capacidad de traer a
colación aquellas vivencias pasadas, que reformulan, readecúan, según teorías y
conocimiento acumulado, y que les permiten actuar con los adultos mayores en favor
del mejoramiento de su calidad de vida. Entonces, no solo la relación con personas
significativas influye en esta elección del ámbito laboral, también es una cosa de
gustos, competencias y habilidades que el profesional cree tener para ese trabajo.
“...la verdad es que nos formamos como profesionales genéricos, uno va visualizando
qué cosas son las que le interesan, uno empieza a ver con qué grupos etáreos quiere
trabajar (...) yo tenía una vocación especial para trabajar con viejos, porque no toda
la gente puede trabajar con viejos. Yo me di cuenta porque a mí me iba muy bien
con mis viejos cercanos (...) porque para trabajar con los viejos uno tiene que tener
llegada, mucha paciencia así me fui interesando por saber qué les
pasaba...”(Experto). Es así como para los profesionales, las experiencias pasadas
están en abierta disposición, y conducen hacia la integración de profesionales con
capacidad creadora e inventiva.
109
4. Valores y Conflictos de Valores en la Intervención Profesional
Es difícil definir cuales son los valores que orientan la acción del trabajador
social, sobretodo porque aquí entran en juego muchos factores de tipo social, cultural,
e individuales (ideales personales, utopías), que no son explicitados abiertamente por
los profesionales. Se puede rescatar de los discursos latentes analizados en las
presentes entrevistas narrativas, la idea de “servir a la gente” como principal
orientación del trabajo. Ello se vé influído también por las interpretaciones sociales
respecto de nuestra acción profesional, la que es valorada en términos de “sacrificio”
personal por las temáticas con las que se enfrenta a diario el profesional. Ahora, si
bien al Trabajo Social se le da una connotación de “profesión de sacrificio”, los
trabajadores sociales son vistos como quienes “optan por la gente”, por “hacer el
bien”; en el caso de los Trabajadores Sociales que se dedican al área de los Adultos
Mayores, esta connotación tiene mayor realce, es mas admirada que el “sacrificio” en
otras áreas de lo social.
Al indagar en lo que orienta la acción profesional, nos encontramos con que
en los discursos analizados, se pueden evidenciar diferencias en términos valóricos,
que pueden responder a la subjetividad de cada trabajador social, a su formación
familiar, creencias, entorno y a las estructuras sociales. Estas son las representaciones
sociales de los sujetos, sus interpretaciones y visión de mundo.
Ningún profesional habla muy abiertamente de los valores que guían su
actuar en la práctica, sin embargo, se evidencian críticas en términos valóricos,
orientaciones del tipo “como debieran ser las cosas” que nos dan una idea de cuales
son estos valores y conflictos valóricos que tan íntimamente guardan en sus discursos
explícitos los profesionales entrevistados:
“Para el Fosis va a ser efectivo, bueno o malo lo que tú hagas si alcanzas las
metas que ellos te piden. Entonces ahí hay una contradicción entre la cantidad y la
calidad (...) o sea qué privilegiamos (...) lo ideal sería tomar una opción, un camino,
que sería darles una mejor calidad de vida. De hecho, el proyecto se llama así:
“Ayudando a mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor carenciado” (A.S.). El
discurso latente denota una disconformidad respecto de la exigencia de metas en
110
términos numéricos, que tiene que ver con una visión de que “mas ético sería” optar
por “fines nobles” orientados al mejoramiento de calidad de la vida de las personas,
al desarrollo personal, que no se pueden medir en plazos, porque son cambios que se
dan paulatinamente y que no se pueden cortar en el proceso, pues significa una vuelta
atrás. “Y yo he visto muchas veces, para muchos, el Adulto Mayor pasa a ser un
número más o un número menos. De hecho hasta yo tengo que cumplir una meta,
tengo que atender determinado número de personas al mes (...) y si no las logro
atender, tengo que ver de dónde los saco, pero tengo que cumplir metas, sino no se
justifica el servicio. Esto te produce un conflicto en términos valóricos (...) y tienes
que optar y ¿qué hacer ahí? En el fondo es difícil, porque sin darte cuenta muchas
veces te conviertes en esa máquina” (A.S). A nivel municipal es común que se deban
justificar los recursos que se destinan a los programas sociales, ello convierte a los
profesionales que allí trabajan esencialmente en los “justificadores del gasto”, quienes
deben contabilizar las acciones que realizan y a las personas o grupos que atienden,
de modo de fundamentar la inversión del municipio. Ello genera conflictos valóricos
en los profesionales, que por un lado tienen toda una utopía de una sociedad mas justa
e igualitaria,180 en donde los adultos mayores están integrados socialmente, tienen una
buena calidad de vida y sus necesidades de tipo emocional (autoestima), relacional,
etc., están cubiertas, y por otro lado, deben ceñirse a los lineamientos de acción
municipales, en donde se exige un orden de gastos, porque los recursos son escasos,
donde se deben priorizar y cuantificar las acciones que se realizan. Al convertir a los
sujetos de la intervención en metas cuantificables, se instrumentaliza a la gente, se
cae en la utilización de los beneficiarios del programa para efectos de justificar
gastos: “Y para mí eso es fregado, porque en el fondo hay plata, tal vez es una
cuestión ética, de ética profesional y yo no sé, te digo igual, no es que sea
sentimentalista ni mucho menos yo creo que no es bueno instrumentalizar a la gente
y de repente eso se toma así.” (A.S.). Entonces, el profesional pasa a ser un técnico
experto que solo relaciona medios con fines específicos.
Los profesionales muestran un descontento, pero este descontento no tiene que
ver con lo que se hace, sino con la forma cómo se hace, con lo que se les impone y
180 “La verdad es que uno quiere una sociedad donde predominen los valores de justicia, de libertad, en general de bienestar de todos los integrantes de la sociedad, igualdad de oportunidades, esas son las cosas que queremos los trabajadores sociales, esa es la sociedad que nosotros quisiéramos, donde no existiera la extrema pobreza. Bienestar, libertad de expresión, que toda la gente tenga acceso a los bienes y servicios de la sociedad.” (Experto)
111
con la actitud de quienes trabajan con ellos. Ello refleja una gran valoración de las
personas “por las que se trabaja”.
“Esa es la actitud, con esa gente trabajo yo, entonces, qué pena, porque la
verdad es que aquí hay plata de por medio (...) a mí me pagan un sueldo, malo, pero
me pagan un sueldo (...) y más que nada se está pagando por una labor, por la
atención a un grupo significativo de personas que requieren de todo nuestro interés,
de todo nuestro ánimo de trabajar con ellas.” (A.S) El discurso latente de los
profesionales entrevistados revela las tensiones a las cuales se ven expuestos los
trabajadores sociales, para resolver estas tensiones ellos recurren a su saber práctico
y a la reflexión, este saber dice relación con la prudencia, esa capacidad de tomar
decisiones considerando el conjunto de la existencia, o sea, los intereses
institucionales, profesionales, y en especial los de los sujetos con los cuales se
trabaja, sabiendo que la decisión actual tiene consecuencias para el futuro y para
quienes le rodean. La prudencia tiene como objeto principal deliberar bien, lo que no
se reduce solo a la razón, ni a la relación medios – fines, por lo tanto, las decisiones
son mas complejas de lo que a simple vista se puede pensar. Tanto a nivel implícito
como explícito, en los discursos se denota una voluntad de querer hacer las cosas
bien, lo que conforma una sabiduría práctica para dirimir y devela el carácter ético –
moral del accionar.
“No cualquier persona debería estar trabajando con adulto mayor.” (A.S) Se
consideran valores importantes para el trabajo con adultos mayores, el respeto y la
valoración que se les dé. Se ha señalado por muchos profesionales la idea de que para
trabajar con la tercera edad hay que querer hacerlo por una opción personal, sino el
trabajo no tiene sentido, se convierte en “hacer”. “Creo que es muy importante la
valoración que yo les pueda dar a las personas adultas mayores, si yo creo que son
unos viejos que no sirven para nada, la cosa está mal, mejor que me dedique a otra
cosa. Es importante todo lo que uno pueda tener de conocimiento de las condiciones
que rodean al viejo, de todos sus aspectos: los físicos, los psicológicos, los
sociológicos.” (A.S). Si el carácter ético – moral de la intervención responde a una
cuestión social, el trabajo con adultos mayores tiene una connotación doblemente
valorada éticamente, pues mas que un problema de recursos, la realidad de los adultos
mayores es consecuencia de un alejamiento de los derechos humanos fundamentales,
porque la sociedad actual jerarquiza las necesidades según sea mas rentable su
satisfacción.
112
El sentir interés por un grupo determinado para realizar una intervención
profesional con él, lleva a quien realiza la acción a informarse, a aprender de la
realidad con la que está interviniendo, así se puede lograr el respeto, si la realidad no
se conoce se convierte en un tema indiferente, neutro, sin valor. “Yo diría que esas
tres cosas: respeto, valoración y conocimiento, esos son los valores indispensables
para trabajar con los viejos.” (Experto). Es errado desconocer el papel que tienen
los valores en los procesos de transformación social, ya que son ellos los que
permiten a los sujetos tomar control sobre sus existencias, adquirir una convicción
profunda acerca de los sentidos y propósitos de aquellas, y sobretodo, actuar como
seres humanos libres y moralmente autónomos.
Al trabajar con adultos mayores el profesional reflexiona y valoriza el saber
que genera la vida, y ante la persona adulta mayor reconoce su desventaja: “Uno
desarrolla la humildad...” (Experto).
5. Desgaste Profesional.
Las fuentes de desgaste, tienen que ver con la gran cantidad de expectativas
que el profesional se hace respecto del trabajo que “podría” realizar, y que muchas
veces, por cuestión de recursos, de tiempo y de espacios no se logran hacer o se
realizan a medias. A ello se le suma la gran cantidad de tareas que los profesionales
toman en sus manos, y que en el fondo no les corresponde realizar, pero como “nadie
lo hace”, las hacen suyas. El desgaste profesional, se relaciona, entre otros factores,
con el contexto en donde se realiza la intervención; en el caso del municipio, el
profesional sufre un desgaste por las exigencias institucionales, que muchas veces se
oponen a las aspiraciones del profesional en relación al hacer, al innovar, etc.
El trabajo con A.M. desgasta, porque exige mucha atención de parte del
profesional que trabaja con ellos, se debe recordar que una de las características de la
tercera edad es la lentificación, el mantener la atención y dar los espacios a los A.M.
para que se expresen, cansa al profesional que se desempeña en esa área. “Te
consume, te chupa el trabajo con A.M. (...) cuando te empiezan a contar 80 años de
113
historia, es como bastante difícil (...) es mucho más concreto el ir trabajar con gente
joven.” (Experto).
Desgasta al profesional el estar atento, el escuchar, le cansa no poder hacer lo
que muchas veces quiere, desgasta tener que enmarcarse en un tipo de trabajo que
no es el mas deseado. “La atención de caso es una pega muy desgastadora, y
desgastadora porque la atención está ligada a una cuestión muy asistencial y cuando
trabajamos en una comuna que tiene pocos recursos y que la gente tiene muchas
expectativas y muchas demandas... uno se topa con que tienes la limitante de que no
están todos los recursos y que no lo puedes hacer todo.” (A.S).
El trabajo en el municipio corre el riesgo de convertirse en una rutina, cuando
quienes lo ejercen pierden vigor. Ello sucede, en ocasiones, porque el enmarcarse en
un contexto de intervención requiere de adaptarse a marcos que muchas veces limitan
la acción que el profesional podría o querría realizar. “...el resto de los profesionales
con los años se van desgastando, no sé si desgastando, perdiendo a lo mejor la
sensibilidad...”(A.S).
Los profesionales con ideales muy altos se cansan, es natural, es una fuente de
desgaste el trabajar por una causa y percibir que el entorno no coopera. “...pero llega
un momento en que tú te vas a dar cuenta de que mejor no vale la pena ser Quijote,
porque no vas a cambiar la mentalidad de un día para otro...”(A.S). Cuando el
profesional se cansa de pelear contra la corriente, se somete a los marcos de
intervención que le imponga la institución en la que trabaja, deja de idear cosas
nuevas, se cansa y comienza a dejar pasar las cosas, se cierra a experiencias nuevas.
El desgaste lleva al alejamiento de parte del profesional de realizar acciones
éticamente buenas. Las acciones éticamente buenas son aquellas que fomentan la
autonomía, el respeto a los individuos y la responsabilidad social, entre otras.
El desgaste profesional se define como un estado emocional, como un
cansancio en el idealismo, energía y objetivos; obstáculo vital para la complacencia
en el quehacer de trabajadores sociales que laboran de manera intensa con individuos
en dificultades. Es un riesgo frente al cual el profesional debe estar atento, las metas,
dentro de lo posible deben ser alcanzables.
114
6. Percepción Del Adulto Mayor – Vejez Actual:
La sociedad tiene una visión errada de los adultos mayores, una visión que los
margina al percibirlos como seres obsoletos, sin nada que aportar, inútiles en cuanto a
productividad, un grupo que no es rentable, una carga social “... Aún predomina la
idea de que los viejos son carga, hay una gran cantidad de mitos que deshacer, pero
deshacer esos mitos significa tener elementos para deshacerlos.” (Experto). Pudiera
ser que esta imagen negativa haya sido creada por la misma generación de quienes
ahora se encuentran viviendo la etapa de la vejez: “Yo creo que está sufriendo lo
que el mismo creó, él creo este mundo, esta tecnología (...) es la propia generación
de ellos la que desarrolló el mundo como es (...) y bueno, me da mucha pena que
ellos hayan creado lo que hoy día están recibiendo”. (Experto). Esta idea nos hace
meditar ¿qué va a pasar cuando la generación que hoy margina a los A.M. llegue a
vieja?. Actualmente ya hay un 10 % de la población nacional que se encuentra en esta
etapa de vida, pero las cifras van en aumento, cuando se llegue a porcentajes
superiores va a ser ridículo que grupos etáreos minoritarios sigan con ese patrón, y
por otro lado, la calidad de vida de la población mayor sería muchísimo mas
preocupante que en la actualidad, con muchas mas carencias materiales, afectivas,
etc., y con mucha mas necesidad de relacionarse con alguien. En este sentido es
necesaria la participación de la población mayor, ella ayuda a los viejos a satisfacer
necesidades de tipo relacional, y por otro lado, fomenta la actoría de ellos en la
realidad local, y ello puede generar cambios en la medida en que los viejos participen
a nivel más público, que no se escondan en las cuatro paredes del club, que la
comunidad pueda percibir que ellos tienen mucho que aportar.
En relación a lo anterior, los adultos mayores son percibidos por los
trabajadores sociales que intervienen con ellos y por quienes se dedican al estudio de
la vejez, como un grupo con muchos aspectos positivos, a pesar de toda la
connotación negativa que a nivel social se les ha asociado: “Hay una parte rica que
es la experiencia, la experiencia de vida que ellos tienen o sea si tú valoras eso, si tú
lo escuchas te sirve hasta en términos personales todo lo que ellos te transmiten, es
cosa de sentarse, tenerles paciencia y escuchar y te das cuenta de que hay todo un
mundo detrás, que ellos son como una historia andante.”(A.S). Los adultos mayores,
a diferencia de lo que se piensa en otras áreas, incluyendo la visión que se tiene en los
115
municipios, no son vistos por el trabajador social, a nivel de discurso, como sujetos
de atención, sino como personas con recursos para aportar a la comunidad, con una
experiencia de vida que puede ser utilizada en su favor y generar cambios. “Yo los
veo, por lo menos los que están participando, son bien entusiastas, son motivados por
su organización, son responsables, les gusta participar en las actividades (...) en lo
que es el área folklórica, de repente podría ser un recurso para la comunidad (...)
sobretodo en lo literario tenemos A.M. super buenos”. (A.S)
Se vislumbra en los dicursos analizados, la crítica a las contradicciones que se
dan a nivel social: la tasa de participación del adulto mayor, versus las prioridades
con las que se implementan las políticas sociales. Los profesionales, en sus discursos,
rescatan elementos positivos de los adultos mayores y se cuestionan la posición que
ocupa este grupo etáreo a nivel social, pareciera ser que hace falta en el nivel mas alto
(el decisional) la visión que han desarrollado los profesionales a través de sus
prácticas con adultos mayores. “Aquí hay un reconocimiento de que efectivamente
el A.M. es un actor importante en la comuna, contradictorio por supuesto, porque
uno cuando ve las prioridades no están puestos los A.M. (...) a los jóvenes, poco
menos tienes que ir a buscarlos a las casas para que vayan a alguna parte, a los
viejos tu les dices y llegan miles. Tienen poder de convocatoria, porque además
tienen la necesidad de poder participar de espacios públicos, de que se les
reconozca. Para ellos es sumamente importante el reconocimiento público.” (A.S)
En cuanto a los mitos sociales que se tienen respecto de los A.M., los
profesionales entrevistados explicitan en su discurso, el aprendizaje que han tenido
respecto de la tercera edad al relacionarse con A.M., lo que ha hecho cambiar la
visión negativa de los viejos, en el ámbito de la profesión, por lo menos. “Uno en la
vejez es reflejo de lo que ha sido la vida de uno, no es que porque te pusiste viejo, te
pusiste mañoso (...) la verdad es que son tus características, las personas no se
cambian por ser viejas (...) por supuesto que la vida cambia a la gente, porque por
tonta que sea una, no pasó por la vida sesenta u ochenta años sin haber aprendido
nada, algo aprendió, algo pasó con tu personalidad.” (Experto)
Comúnmente, entre algunos profesionales que no se dedican al área, se cree
que los viejos no son capaces de hacer nada por sí mismos, que son los "pobres
marginados de la sociedad", a los que hay que ayudar por caridad. Pareciera ser que
todos las creencias que se tienen respecto de los adultos mayores son desmentidas en
116
el discurso de los profesionales que intervienen con ellos, “Los A.M. son uno de los
grupos etáreos que más participan, son super comprometidos, responsables, les
interesa que su club quede bien representado, y en general no ha habido mayor
necesidad de estimularlos, de motivarlos, de estarles diciendo que vayan. Ese
trabajo se hace solo.” (A.S). Se manifiesta explícitamente que este segmento
poblacional demuestra en la práctica no ser una carga, sino que puede constituirse en
un potencial generador de conciencia de comunidad. Los A.M. se sienten partícipes
de su localidad, ellos no se marginan de la participación, y están constantemente
dispuestos a aportar al municipio, lo que hace falta es que esto sea reconocido por el
resto de la comunidad, de esa manera se puede iniciar un cambio cultural respecto de
la percepción social de la tercera edad.
Se da una valoración de la población de tercera edad por su gran sentido del
compromiso, de la pertenencia al grupo cuando participan, y la responsabilidad con
que asumen su participación. Los trabajadores sociales entrevistados, manifiestan que
la tercera edad, a diferencia de otros grupos etáreos, no necesita de tanta motivación,
ellos, por una característica propia de la edad, requieren de ocupar su tiempo en algo
que los gratifique y sentir que tienen un rol propio. Aunque socialmente aun no se ha
reconocido, los adultos mayores tienen un lugar en su localidad, acuden solos a todas
las actividades comunitarias de las que son informados y participan activamente (si se
les permite) en esas actividades. “Hay todo un diagnóstico social que dice que el
A.M. no está integrado, que su rol social está denigrado, pero yo tengo otra visión
acá, porque es otra cosa lo que veo (...) se organizan, son gente muy activa.” (A.S).
Los viejos tienen un sentido de pertenencia asombroso y unas ganas de hacer cosas
que, a juzgar por la opinión de los profesionales entrevistados, es envidiable y
debiera de ser imitada en otros grupos etáreos. “Los A.M. tienen tantas historias, aquí
no son de los que se quedan esperando, al contrario, van, pelean, acusan...” (A.S)
No solo a nivel municipal es valorada por los trabajadores sociales esta
característica positiva de los adultos mayores, sino en muchos niveles en los cuales
existen programas de trabajo con dicho grupo se ha llegado a conclusiones similares,
como es el ejemplo de algunas universidades: “Los viejos actualizándose en toda la
tecnología de hoy, la computación (...) y se interesan, yo hago clases en el programa
desde hace bastante tiempo, y puedo decir que es un agrado trabajar con A.M., en
primer lugar, diez minutos antes de que empiece la clase, están todos esperándote
con un interés increíble (...) igualito que los jóvenes, que hay que pedirles por favor
117
que entren a clases. Los trabajos de investigación que hacen son una preciosura,
porque los viejos son minuciosos, y además tenemos todo el tiempo del mundo
cuando estamos jubilados.” (Experto)
Otra característica positiva valorada por los profesionales en las entrevistas
narrativas se refiere a la vejez como una etapa en donde el ser humano se desarrolla
en plenitud, así lo reconocen los entrevistados, como una etapa en donde el ser
humano agrega a sus acciones toda la sabiduría que ha acumulado, producto de su
experiencia. “Es una etapa muy importante en la vida. Yo creo, fíjate, que es una
etapa en la cual las personas logramos tener un desarrollo global, integral de todas
nuestras áreas. Especialmente si nos abocamos a lo intelectual, si nos abocamos
también a lo espiritual.” (A.S).
El Trabajador Social aprende, en su contacto con los adultos mayores, que
estos son personas muy capaces, que no es necesario que nadie tome decisiones por
ellos (excepto en casos de enfermedades mentales), porque ellos pueden realizar todo
lo que se propongan. Ahora bien, esto no es particular de los adultos mayores, si a
una persona se le hace todo, se toman las decisiones por ella y se le sobreprotege
como a un niño, finalmente se acostumbra a la persona a no desarrollar su
autonomía, se le educa en la pasividad. El trabajador social debe potenciar en los
sujetos, su capacidad de producir cambios por sí mismos. "Los viejos son
absolutamente autónomos, entonces hay que respetarles su independencia, sobretodo
si uno quiere que sean actores de su propio destino. Esto de apropiarse en vez de
incentivarlos a que desarrollen sus propias capacidades e iniciativa, uno los tiende a
tutelar y tener ahí como su parcelita, entonces les hacen cosas y los llevan para acá,
en vez de incentivarlos para que ellos asuman su autonomía y se desempeñen como
seres autónomos. Yo creo que el ideal, trabajando con A.M., es que al cabo de poco
tiempo de trabajar con ellos, ya no le necesiten a uno, eso sería lo ideal, porque eso
significa que ya prosperaron solos”. (Experto).
Los Adultos Mayores no pueden verse a sí mismos como personas que "deban
resignarse" a la realidad que les toca vivir: “Entonces, si me quedan 20 años mas de
vida, tengo que cuidar que esos 20 años no sean una perrera de vida”. (Experto).
Igual que el resto de la sociedad, los viejos tienen derecho a un buen trato, a que se
les den espacios, que se les escuche, que tengan a quien presentar sus demandas, y
que se les responda, ellos “son gente que tiene hartas ganas de vivir los años que le
118
quedan en las mejores condiciones. Se creen merecedores de lo que les están dando,
no es que les hagan un favor.” (A.S.)
Los profesionales entrevistados, además de la preocupación que tienen por la
triste imagen, que se tiene a nivel social de la tercera edad (en términos de
dependencia y marginación social), manifiestan preocupación por los problemas
específicos de la vejez, temas que para otras generaciones son tabú: como el de las
pérdidas, el duelo, la cercanía con la muerte. “Los viejos se mueren, sobre todo en los
Hogares, es lógico, están en una edad en que uno ya tiene que plantearse la muerte.”
(Experto) Estos temas, en el trabajo con A.M. deben tomarse en cuenta, porque son
temas que preocupan a los viejos a diario. Los programas que desarrollan las
municipalidades debieran recogerlos y realizar talleres para trabajar con los adultos
mayores la elaboración y aceptación de éstos. “... para darle sentido a la vejez tu
tienes que replantearte todas las grandes preguntas existenciales, tienes que
preguntarte un poco de dónde vengo, hacia dónde voy, quién soy yo (...) temas que
son de alguna manera comunes con los temas de la adolescencia, la vejez y la
adolescencia son las etapas de la vida en donde uno se hace las grandes preguntas
existenciales. Ahora, en el caso de la adolescencia, es un período corto, y después,
cuando te sumas en la vorágine del trabajo, de los hijos, de la familia, qué sé yo, ya
se te olvidó. en el caso de los viejos no, porque tú ya te estás enfrentando con la
etapa final de tu vida, entonces son preguntas que si no las contestas en ese
momento, ya no las vas a contestar nunca.” (Experto). En las organizaciones de
adultos mayores deben existir los espacios para que los viejos hagan reflexiones en
conjunto sobre los temas que les inquietan. Desde lo rescatado en las entrevistas, se
puede afirmar que el Trabajador Social que interviene con adultos mayores debe estar
atento a los posibles conflictos que presenten los adultos mayores en su proceso de
autoevaluación, para ello, debe poseer algún conocimiento acerca de la temática, de
cómo se viven los procesos de elaboración del duelo y de la cercanía con la muerte.
“Ellos hablan de la muerte cuando la sienten más cercana o cuando tienen miedo a
morir. Cuando ya te dicen: “yo tengo miedo a morirme, tú tienes que empezar a
trabajar ese punto de porqué ese miedo existe... el hecho de tenerle miedo es una
situación que conviene hablar.” (Experto). Se evidencia una imperiosa necesidad de
capacitar a los trabajadores sociales en estos temas, para que puedan trabajarlos con
la gente, pues generalmente no se sabe cómo abordar la muerte cuando se trata de un
tema que pasa todos los días por la cabeza de la gente mayor, un tema que es parte de
la trascendencia del A.M., un tema en el cual el profesional debiera estar preparado.
119
“El tema de la muerte es un tema que es generalmente más complicado, el tema de
cómo enfrentar este hecho. Este año se murió harta gente, entonces la organización
queda muy angustiada (...) el otro capaz que sea yo (...) Es una historia que nos ha
costado bastante poder enfrentar, yo realmente me declaro incompetente en el
cuento, no he podido enfrentarlo como corresponde, bueno, aparte de ir, de estar con
la gente, más que eso, no he podido hacer mucho.” (A.S).
El profesional que conoce al adulto mayor, lo hace articulando lo que aprende
en la práctica con el saber teórico que pueda tener. Para afrontar algunos temas es
necesario mucho mas conocimiento práctico, como es el caso de los sentimientos de
soledad, que tiene que ver con que a los adultos mayores se les achica su entorno
relacional, las familias los tratan de alejar un poco, porque también es cierto que un
viejo en la casa todo el día sin hacer nada, termina molestando a quienes están
ocupados en la casa y se ven en la obligación de atenderlo. El adulto mayor se
organiza justamente porque se siente solo, “... está en esa soledad, pobreza
emocional...” (A.S), que le hace sentir la necesidad de buscar nuevas relaciones, de
hacer cosas. El adulto mayor que no se organiza y se siente solo, termina con graves
depresiones que a la larga lo deterioran rápidamente, le quitan las energías, y lo
convierten en lo que la sociedad cree que los viejos son: una persona que necesita de
nuestra lástima, de nuestra caridad. “El tema de la soledad es (...) bueno,
efectivamente las organizaciones están para eso, uno de los objetivos de las
organizaciones es poder solucionar necesidades de tipo afectivo de la gente, así es lo
que tratamos de hacer es que las organizaciones sean efectivamente instancias
agradables.” (A.S)
7. Relación que se establece con los A.M. en el Proceso de
Intervención:
Este punto busca reflexionar sobre las características de la relación que se
establece en el proceso de intervención con A.M. desde los profesionales, las
diferencias que se gestan al estar cara a cara, al descubrir por medio del lenguaje el
mundo de las personas de mayor edad, con toda su historia y los problemas sociales
que experimentan.
120
En los procesos de intervención, los trabajadores sociales establecen
relaciones con las personas, la intervención no se da en la soledad, no se da desde un
escritorio; el profesional se involucra con la realidad, quiere afectarla y a su vez es
afectado por ella.
Quisimos profundizar en este aspecto en el estudio, ya que el tipo de relación
que se establezca con las personas es un factor importante al momento de querer
producir cambios. El objeto de la intervención es el cambio, siempre ella va orientada
a una finalidad de cambio, con la intencionalidad de producir modificaciones en una
realidad problema. El cambio significa lucha de contrarios, lo que implica
resistencias, miedos, conflictos que obstaculizan el proceso.
Planteamos a lo largo de la reflexión teórica, que existían aspectos propios de
la edad del A.M. que el trabajador debía considerar al relacionarse y que la podían
complejizar, esto potenciado por la idea de que los A.M. emocionalmente presentan
más posibilidades de trastornos, debido a la gran cantidad de cambios a los que están
expuestos: biológicos, sociales, afectivos. Esto significa para el profesional un
desgaste: se invierte más tiempo, mayor concentración para comprender el lenguaje,
que es menos concreto (no dice directamente lo que desea decir), recurre a toda su
historia para decir algo simple, se emociona con facilidad, hay todo un sentimiento de
soledad y miedos, lo que repercute en los encuentros con el profesional. Dentro de
esto, los profesionales del área no cuentan con una preparación a nivel más
terapeútico, si se puede denominar así, pero se reconocen habilidades comunicativas,
aunque éstas no son suficientes.
El vínculo surge de las habilidades comunicativas con que el profesional
cuente, no es sólo un mero intercambio de palabras e ideas entre distintos sujetos, es
un diálogo, donde se le permite a éstos "pronunciar el mundo y al hacerlo
transformarlo, porque retorna problematizado a los sujetos pronunciantes y ésto no
puede ser privilegio de pocos."181 Entonces diríamos que la relación que se establece
entre trabajador social, y en este caso el adulto mayor, es de diálogo, con la
connotación antes expuesta. En el trabajo con adultos mayores, la necesidad de ser
escuchados, de "pronunciar el mundo" se torna altamente significativo para ellos y
establece una relación especial: “De la parte emocional, si tú llegas y te haces una
181Mario Garcés en: "Encuentro con la vida de Paulo Freire." Esc. de T.S., UTEM, Santiago, 12 de Noviembre de 1997.
121
persona significativa para ellos como los niños, si los escuchas ya que es su gran
necesidad, ellos te van a escuchar también” (A.S). Al ser escuchados se genera en
ellos una necesidad de retribución hacia el profesional: “Con uno siempre son
afectuosos, porque tú los escuchas...” (Experto)
Se puede pensar que los adultos mayores son más afectivos, lo afectivo se
comprende desde diversos prismas en los discursos: “Son más adhesivos, eso sí, pero
es una adhesividad que tiene que ver con que nadie les da bola, entonces se adhieren
a aquél que les da bola, porque encuentran eco en lo que están hablando (...) ahora,
no sé si realmente serán mucho más afectivos, porque todos los caracteres negativos
se acentúan con la edad, y si una persona no ha sido afectiva durante su vida, no lo
va a ser cuando sea mayor(...) yo diría que son adhesivos, no afectivos”. (Experto).
En relación a la afectividad, los profesionales fueron muy honestos y dispares en sus
discursos explícitos. Algunos reconocen una dificultad para no involucrarse
afectivamente; en ciertos casos se experimenta miedo al trabajar con personas
mayores, por tener más cercana la posibilidad de la muerte, tema que algunos
profesionales explicitan no saber cómo enfrentar: " la verdad que es difícil no
quererlos porque hay tanta entrega, la verdad que yo soy de esas personas que
piensan en que es necesario darse en todos los ámbitos de la vida, querer, expresar
cariño y también aprender a recibirlo y eso en cierta forma lo he aprendido con los
abuelos..." (A.S)..." cuando me ofrecieron trabajar con A.M. no quería porque le
tenía miedo al cuento de la muerte, vivir constantemente cercano a la experiencia y
uno igual se encariña es como complicado." (A.S). La formación profesional nos
recalca la exigencia de mantener las distancias con quienes se trabaja, ello se hace
difícil porque se trabaja con personas. Aquí se vislumbra que la intervención afecta al
profesional, que no se puede ser neutro, que hay un impacto sobre el trabajador
social, asi como sobre los sujetos con los que se interviene, implícitamente se señala
en los discursos la imposibilidad de mantener la distancia como la teoría lo exige, se
denota en las estructuras de conciencia de los trabajadores sociales una visión de la
vida en donde el ser persona no se opone al ser profesional, que el profesional debe
manejar sus emociones, pero no puede negarlas. El discurso profesional,
implícitamente devela que la intervención no está lejos de las cuestiones
fundamentales de la vida humana, como lo es el tema de la muerte, y se explicitan
muchos temores respecto de este tema.
122
Nuestra acción no es externa a nosotros, no es ajena a nosotros, es parte
nuestra: "...los abuelos acá tienen como una emocionalidad increíble, son como super
afectuosos, te devuelven en el fondo lo que tu les entregaste.” (A.S). Se revela en el
discurso implícito que la relación profesional tiene matices afectivos, se da una
reciprosidad afectiva que es importante en la constitución del diálogo y depende de
cómo el profesional se plantee frente al adulto mayor, y depende de cómo el
profesional interprete, en función de sus estructuras de conciencia socialmente
adquiridas, algunas situaciones que se le presenten. El vínculo surge cuando
reconocemos que somos personas y al ser personas nos involucramos afectivamente,
ello no hace que dejemos de ser profesionales, damos desde nuestro interior porque
no somos neutros, pero no solo damos sino que también recibimos.
Se puede plantear, de lo rescatado de las entrevistas narradas sujetas a
interpretación, que el involucrarse afectivamente es una cuestión de personalidad, "de
forma de ser" del profesional, que por más elementos que la formación posibilitó es
casi imposible que no se involucre en algún grado; se compromete enteramente, y
ése es su estilo de vida, es el matiz que le da a su trabajo. Los discursos latentes nos
revelan que al trabajar con personas, la técnica es un mero facilitador y que no somos
neutros cuando intervenimos.
La relación profesional tiene características especiales que la diferencian de
otro tipo de relaciones que establecemos en la vida cotidiana. Es importante
caracterizar la relación en términos de respeto, de cuidar el lenguaje con que nos
comunicamos y establecemos la relación profesional “Son afectivos, pero la
afectividad puede darse en términos de respeto. Yo puedo recibir expresiones de
afecto y dar expresiones de afecto en un clima de respeto y de valoración (...) no
como sucede en una parte que a mí me tiene indignada, en que los viejos resulta que
hablan de las tías (refiriéndose a las T.S.), es una indignidad, ¿por qué poner a una
persona con toda la dignidad de persona que tiene, con toda su sabiduría y
experiencia, a la altura de un niñito de 4 años? ¿entonces de qué estamos hablando,
del desarrollo de la dignidad y del autoestima? (...) se confunde la relación afectiva
con la dignidad, pero se produce un deterioro de la autoestima, porque lo que tú
estás tratando por un lado se echa a perder por el otro (...) así es como se destruye
todo el discurso (...) una cosa es el discurso y otra cosa es la acción (...) hay que ser
consecuente con lo que se dice y con lo que se hace (...) la persona que yo valoro, le
digo don Juan, pero ¿por qué tengo que decirle abuelito? Si no es mi abuelo tampoco
123
(...) que sus nietos le digan abuelito, cuando he sido yo abuela de alguno de estos...”
(Experto). La relación con los adultos mayores debe procurar dignificar, no fomentar
la visión negativa de la vejez y quedarse en la compasión.
Un facilitador de la intervención que se contempla en el trabajo con adultos
mayores es el vínculo que se genera, que humaniza y dignifica: “Lo que pasa es que
los A.M. son tremendamente agradecidos, no están acostumbrados a que la gente
haga cosas por ellos, lo cual hace que sean muy cumplidores, que sean muy
cariñosos, entonces, en ese ambiente claro que tu también pasas a ser una persona
que es como cariñosa, que es abierta, que es acogedora, y se va produciendo una
especie de círculo, yo creo, entonces termina siendo un ambiente de clase, digamos,
tremendamente acogedor, tremendamente cálido, y por lo menos mi experiencia es
que siempre me ha ido muy bien.” (Experto). En el discurso latente de los
profesionales hay una crítica a la sociedad, que jerarquiza la acción en función de los
beneficios que dicha acción pueda generar, por ende, la gratuidad de las acciones es
tremendamente escasa.
Hay discursos que proponen la necesidad de establecer distancia: "Tienes que
pensar que por tu propio bien no tienes que adherirte a ellos (...) la historia natural
de ellos es fallecer...“ (A.S). “Los quiero, los considero, les tienes un respeto (...)
pero tú tienes que mantener ese rol de detenerlos, o si no ninguno va a estar
conforme con esa media hora, van a querer mas tiempo...” (Geriatra). Se dan
diferencias entre el tipo de relación que se establece con el cliente en las distintas
profesiones. Entre el trabajador social y un médico, estas diferencias quizás tengan
relación con que el T.S. está más cerca del entorno en que vive el sujeto, está más en
su mundo a diferencia de la medicina, entre otras profesiones. Sería un error afirmar
que una profesión es más o menos comprometida que otras con la gente, lo que se
puede admitir es que las diferencias forman parte de la originalidad de cada
profesión, forman parte de la visión de mundo de las estructuras de consciencia que
orientan la acción de un colectivo de personas que ejercen tal o cual ocupación.
Cada profesional interpreta la realidad desde su posición y en función de las
representaciones sociales que colectivamente posee, y por ende, las relaciones que
establece con los sujetos varían según la profesión de la que se trate, además de las
características particulares del profesional en tanto persona única. Cada uno define
124
conceptos de manera distinta y ello está mediado por valores tanto sociales como de
formación familiar y profesionales.
El discurso de los entrevistados, nos habla también de desarrollar como
profesionales la habilidad de la empatía. Ello, a través del conocimiento práctico de
las características especiales que tienen los adultos mayores, y como una motivación
personal desde el profesional.
Las entrevistas narrativas señalan a nivel implícito la existencia de conflictos
y tensiones que mediatizan la relación con los A.M. “Ahora, también tienen que
entender que ellos fueron criados en otro contexto, los hombres mantienen la
distancia, y las mujeres son como muy abuelas” (Experto) El profesional establece
implícitamente que los actuales A.M. presentan ciertas caraterísticas que responden al
tipo de contexto en se formaron, lo cual nos hace pensar en un cambio en el tipo de
relaciones que surjan en el futuro, éstas serán influenciadas por como miren la vida
los sujetos, la historia que les tocó vivir y que construyeron. Otro tipo de obstáculo es
la relación asistencial, cuando se define en términos de poder de parte del profesional,
lo que daña las relaciones, no produce cambio y es perjudicial para los adultos
mayores. “Tú llegas con una teoría de la universidad, con toda una creencia de que
las personas son sus propios agentes de cambio, de desarrollo. Llegas acá y te das
cuenta que ellos llegan acá al almacén a hacer el pedido del mes, y es una cosa
increíble, y es una obligación del Alcalde y de todas las personas, de darles sus
cosas, porque ellos lo necesitan. Entonces, cómo lo haces para cambiar una
mentalidad así, que está tan estructurada, y no caer en ser la asistente social mala, la
que produce problemas, la que no dio cosas...” (A.S) El trabajador social que
demuestra poco respeto por la persona que atraviesa por una situación apremiante,
que no está convencido de su derecho de recibir ayuda, que desconfía de ella y trata
de demostrar que no amerita la asistencia, manejará la relación en una forma negativa
aumentando la incomodidad del solicitante, bajando su moral.
125
III Categoría: Quehacer
Esta categoría comprende un resumen analítico de lo que hacen los
trabajadores sociales en el contexto municipal, qué acciones son las que efectúan.
Aquí se conjuga el saber teórico y el saber práctico, el pensar y el hacer, las
expectativas y valores, las estrategias, habilidades y competencias.
En el hacer se mezclan variados marcos de referencia que acompañan la
descripción e interpretación de la realidad; la nomenclatura responde a la dificultad
de definir en términos absolutos la realidad, ya que ésta es más compleja.
Los trabajadores sociales tratan de lidiar entre diversos aspectos para dar
origen a las acciones sociales en favor del bienestar de adultos mayores, algunos de
ellos son: la política municipal, donde se presentan determinantes en la toma de
decisiones; la negociación entre intereses propios, de los adultos mayores, y del
consejo municipal; los recursos con que se cuente, las habilidades, la forma en que se
interprete la realidad, la construcción de problemas que de ella resulte; todo ello
permitirá la creación de alternativas de solución.
Las alternativas de solución diseñadas en el marco municipal para adultos
mayores se perfilan, según sea también la capacidad creadora del profesional, los
conocimientos que se manejen frente a determinadas situaciones, los valores guías a
los cuales opte el profesional y la institución.
La intención de los programas para adultos mayores, es el mejoramiento de la
calidad de vida de éstos por medio de un cambio cultural; éste implica transformar la
visión negativa de la vejez por una que favorezca la integración de este grupo etáreo a
la comunidad, y ésto se logra, según los programas presentados por los profesionales
entrevistados, partiendo del mismo sujeto que vivencia la vejez: “contribuir a todo lo
que significa el cambio de la imagen cultural, nosotros tenemos elementos con qué
cambiarlas y ayudar a lo que significa la concepción del envejecimiento activo,
saludable, participativo, productivo, cambiar una cantidad de conceptos, porque
hablamos de producción y al tiro se nos viene a la mente lo material.” (Experto). En
126
el sentido latente de este discurso devela en primer lugar que los trabajadores sociales
tienen cierta autoridad frente a los problemas de la sociedad actual, en este caso los
adultos mayores. Como diría Everett Hughes 182 “...las profesiones han establecido un
pacto con la sociedad. A cambio del acceso a su extraordinario conocimiento en
asuntos de vital importancia humana, la sociedad les han concedido un mandato
sobre el control social en sus áreas de especialización...” en este sentido los
profesionales hacen uso de su autonomía en la práctica, pero siempre estableciendo
un diálogo con la sociedad, un diálogo que tiene relación no sólo con los medios sino
con los valores. El discurso implícitamente lo expone, las acciones profesionales se
ven influenciadas por la escala de valores que la sociedad establece. El considerar a
una persona de edad avanzada un ser aún productivo, participativo responde a lógicas
de una sociedadcon un mercado neoliberal y son valores de ésta. Ahora como los
profesionales no son sólo actores sino sujetos, éstos acuden a su moral y en una
reflexión pueden elaborar una crítica a su entorno social aportando a sus prácticas.
Del estudio realizado se rescata que a nivel municipal, la mayoría de los
programas de adulto mayor de la región Metropolitana están a cargo de asistentes
sociales, o al menos hay trabajadores sociales en los programas, que conforman el
equipo profesional, lo que nos permite afirmar que los trabajadores sociales cuentan
con un saber ampliamente reconocido por la institución municipal, por la sociedad. El
trabajo social es una de las pocas profesiones con un espectro amplio de saberes a
nivel de las ciencias sociales lo que favorece el trabajo con A.M.. Además, la
profesión aporta a la constitución del actor adulto mayor, que trabaja con él, que
facilita procesos socio-educativos que le permitan adquirir herramientas para vivir su
etapa en forma plena. El T.S. promueve una visión distinta de la vejez, cree en el A.M
como actor y negocia para responder a sus múltiples necesidades, aportando así al
cambio cultural.
Las acciones para este cambio cultural están concentradas en un trabajo solo
con los adultos mayores, es mas bien sectorizado, por una cosa de recursos tanto
humanos como financieros el trabajo está netamente dirigido hacia los adultos
mayores como grupo vulnerable sin mayor interacción con otros grupos o programas.
La intervención que los profesionales realizan no tiene un carácter intergeneracional,
en este sentido difícilmente se logran los objetivos planteados por la actual política
182 En Schön, 1992. P.21.
127
social, que establece como uno de sus principios “la solidaridad intergeneracional”183,
la cual se define como “la integración social entre distintas generaciones, basada en el
recíproco respeto y comprensión”. Existe una falta de dialogicidad entre
generaciones.
Se trabaja desde oficinas del adulto mayor, que en algunos municipios han
sido implementadas con la idea de que las personas de la tercera edad se identifiquen
y se integren: “Se quiere llegar a formar una oficina, la idea es que se sientan
identificados...” (A.S). El discurso latente habla de querer formar un grupo bien
organizado, con identidad, el cual tendrá derecho a demandar. La intención es
considerar el conocimiento cotidiano de los sujetos (A.M.) como principal campo de
intervención.
El trabajo se desarrolla con una estrategia que privilegia la acción
Comunitaria: “Te hice mención de lo comunitario, porque actualmente casi todas
las visiones para el trabajo social con adultos mayores tienen un enfoque
comunitario. Por ahí va el cuento actualmente, el asunto de las redes comunitarias,
la participación y la continuidad en el tiempo”. (A.S). La política social está bajo
este discurso en forma latente; de los doce objetivos que se plantesa la actual política
social para los adultos mayores, cuatro favorecen la asociatividad y el espacio local,
esto dado por la necesidad que presenta la etapa de vida a la cual nos referimos, en
donde se requiere formar redes, respondiendo al tema de la soledad, la búsqueda de
sentidos para la nueva etapa, proceso que requiere de una construcción social de parte
de los adultos mayores y diversos actores.
El Marco de Referencia es la Política Nacional para el Adulto Mayor y
que en algunos casos responde a los intereses del municipio, en relación a los que
representan el poder político.
En algunos municipios se perfila el trabajo interdisciplinariamente,
conformando equipos de profesionales a cargo del programa: “Un trabajo en equipo
(...) todos opinamos con respecto a lo que se iba a hacer y de hecho elaboramos el
documento” (A.S) No son muy numerosos los equipos por una cuestión netamente de
falta de recursos, pero es en este tipo de intervención en donde se ven ampliamente
183 Ver anexos: Política Nacional para el Adulto Mayor.
128
beneficiados los A.M., y es el tipo de trabajo que más se valora por los profesionales
entrevistados en sus discursos tanto explícitos como latentes, ello puede deberse a
que a nivel de los profesionales que se dedican al servicio de la gente se ha generado
una estructura de conciencia común entre los profesionales que valora lo
interdisciplinario como positivo para el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas. Es un saber práctico que se ha generado en forma colectiva.
Considerando todos estos elementos (que han sido tratados detalladamente en
las otras categorías del estudio), y luego de un análisis previo a esta exposición
escrita, se lograron dilucidar áreas de acción, y dentro de ellas lo que se hace:
1. Acciones Asistenciales.
Refieren a entrega de beneficios tales como alimentos, lentes, subsidios en
medicamentos, entre otros: “En ese contexto, yo te puedo decir como un diagnóstico
de observación acá en la comuna se da mucha situación de adultos mayores pobres,
abandonados prácticamente, en situaciones muy precarias, entonces, la idea es
llegar con el apoyo.” (A.S). En este discurso se devela “el principio de
inaceptabilidad” que Corvalán plantea como originador de la intervención. Los
profesionales hacen una consideración de una misma situación como insostenible e
injusta, la que conlleva a realizar acciones organizadas, en algunos profesionales estas
acciones son de carácter asistencial.
Lo asistencial adquiere diversos significados según los profesionales conciban
este tipo de acción; para algunos es totalmente negativo, otros no se lo cuestionan
demasiado, también hay quienes llevan a cabo la asistencia por una cuestión de
política municipal que les es impuesta, y hay profesionales que la consideran
totalmente necesaria al iniciar un trabajo con adultos mayores carenciados. Hay
quienes se oponen a ella por una cuestión de valores, de ser coherentes con lo que se
desea alcanzar, afirman que no se potencia al actor; detrás de esta lógica se percibe lo
asistencial como caridad y puede repercutir en forma negativa en los sujetos que
acuden a pedir ayuda en este nivel. “El campo de acción del trabajo social es una
realidad de carencias, privaciones, injusticias y limitaciones, pero también de fuerzas
y potencialidades”. Los Trabajadores Sociales, al moverse en este ámbito de
129
necesidades, constatan que la sociedad les asigna como profesión un carácter
meramente asistencial, en especial en le sector público; pero el trabajo social es mas
que eso, es un “promotor del desarrollo humano que tiene conocimientos y
habilidades que le sirven para potenciar capacidades latentes en los sujetos con los
que interactúa, facilita el cambio de situaciones que afectan la vida de los sujetos”.184
Socialmente se espera del trabajo social una labor de tipo caritativa, se le exige
solucionar problemas y para ello se les asignan recursos limitados, además de
cohartar acciones que se orienten a generar cambios estructurales en la sociedad,
porque las representaciones de la realidad que se hacen los sujetos colectivos, son
transmitidas y reproducidas a través de generaciones, lo que dificulta los cambios
culturales respecto de las acciones que pueda realizar el profesional.
Es importante cuestionarse el sentido que tienen este tipo de prácticas en la
actualidad y tener claro que las personas luchan a lo largo de su vida por alcanzar un
estado de seguridad y que para el caso de los adultos mayores, se ve constantemente
amenazada. Si lo asistencial tiene para el profesional una connotación negativa
entonces al realizarla el adulto mayor se puede ver afectado en su dignidad, percibirlo
como un menoscabo, lo que sería destructivo. No se debe perder de vista a la
persona, la forma como se lleve a cabo la acción asistencial siempre debe dignificar a
la persona, lo asistencial no mejora la autoestima de las personas, pero la forma en
que se lleve cabo puede menoscabarla si se pierde de vista al sujeto.
Como se relata en las categorías subsiguientes, lo asistencial se ha visto
disminuído, respondiendo a la lógica de la Política Nacional que privilegia el
desarrollo comunitario: “...y cortar el cuento de la asistencialidad, no totalmente,
pero cortarlo en el sentido de que los clubes de ancianos no son para ir a tomar once
y para que te regalen cosas, sino que para muchas otras cosas más.” (A.S). El
profesional cuestiona la dinámica de los grupos definida como asistencial, pero para
los adultos mayores el sentido de juntarse puede adquirir otra significación y hay que
considerarla, si bien se cuenta con conocimientos, lo que para el profesional es bueno
no necesariamente lo es para los sujetos. Y en este tipo de situaciones es donde la
experiencia, el saber práctico, presentan su utilidad a la intervcención, pues plantean
la pregunta por los problemas éticos.
184 Ver en Marco Teórico, primera parte: El Trabajo Social desde lo profesional.
130
“ ... Las áreas de intervención en las que yo trabajo (...) a nivel de caso, de hecho,
eso está muy reducido.”( A.S). Este discurso devela que la asistencialidad se da en
mayor o menor grado según lo establezca la institución, y necesariamente responde al
acceso de los recursos. Las estructuras sociales de conciencia se revelan a través de
los discursos latentes, haciendo entrar en contradicciones de ideales a los
profesionales. Es en este tipo de conflictos, en donde el saber moral permite realizar
“acciones éticamente buenas”, ya que es un saber práctico, un saber para actuar, para
sacar lo mejor posible mirando el conjunto de la vida, permite ser prudentes ante la
toma de decisiones al considerar no solo el momento en que ellas se toman, sino que
la integralidad de las situaciones, mira las posibles repercusiones de estas en los
sujetos con los que se trabaja para su futuro, lo cual le da un carácter profundamente
humano a la intervención. Ahora bien, este saber moral es compartido por un
colectivo dentro de la sociedad, lo que se evidencia en las entrevistas narrativas
analizadas, al compartir los profesionales entrevistados, una misma valoración de las
prácticas asistenciales.
2. Fortalecimiento de las organizaciones de adultos mayores.
Los discursos profesionales marcan la diferencia al referirse a este tipo de trabajo,
se expresa mayor satisfacción. Es un trabajo que ha tomado fuerza a lo largo de los
último cuatro años.
El trabajo comunitario comprende tres aspectos:
• Capacitación de dirigentes.
• Formación de nuevas organizaciones.
• Elaboración de proyectos. (Fosis).
El trabajador social se ha hecho presente en las organizaciones para motivar,
interaccionar en función de mejorar la calidad de vida de los A.M. pero ello ha
significado la introducción de cambios de perspectivas, en cierta forma el T.S se les
presenta como un nuevo actor interesado en aportar positivamente en la vida de los
viejos.
131
Para los trabajadores sociales, desde lo rescatado en las entrevistas realizadas, los
dirigentes son fundamentales, no existe intervención comunitaria sin buenos
dirigentes, para ello invierten sus energías en traspasarles sus conocimientos para que
puedan conformar un equipo que desarrolle alternativas de solución y sean los
representantes de su organización: “Primero, esta cosa de lograr incorporar dentro
de los dirigentes, esta cosa de su capacidad, que ellos son capaces de hacer cosas,
eso es muy importante.” (A.S)
Importante resulta cuestionarse el sentido de la organización, la organización es
un medio para lograr algo mayor, no es una meta en sí, puede perder fuerza si se toma
en este sentido: “...y también el trabajo comunitario que hay que potenciarlo aquí
por lo menos, hay que partir por hacer un trabajo comunitario, poder llegar
realmente al objetivo, que sean organizaciones autónomas que estén funcionando
bien y que respondan a su iniciativa(...) yo lo veo así.” (A.S). El discurso también
devela que se ha de cuidar el establecer relaciones dependientes entre los adultos
mayoress y el profesional, lo que a la larga perjudica la organización y es
contradictoria a ella.
Aún siendo la organización un espacio valioso, hay quienes no lo consideran
como tal y no les interesa participar, también hay quienes les gustaría hacerlo, pero su
realidad se lo impide. Ellos son los que presentan muchas veces, mayores desventajas
y necesidad, entonces se requiere de toda la creatividad profesional para llegar a ellos
de alguna forma. A este respecto, los discursos aún no dan una respuesta. Hay que
distinguir que este tipo de acciones van dirigidas hacia aquellos que son más
autovalentes y que cuentan todavía con algunas herramientas para vivir, a diferencia
de quienes tienen mayor edad.
El incorporar más personas, pasa por respetar la libertad y la capacidad en la
toma de decisiones de los adultos mayores, no es "reclutar más A.M." para tener
organizaciones numerosas porque sí: "...y también fortalecer las organizaciones que
ellos tengan (...) y tratar de incorporar mas abuelitos allí”. (A.S). El creer en el
adulto mayor como actor implica también el cuidado del lenguaje, que puede ir en
desmedro de esta postura.
132
Las organizaciones les permiten a los trabajadores sociales tener claramente
identificados sus potenciales beneficiarios, les facilita el trabajo y permite llegar con
los recursos eficazmente.
La dificultad que se presenta es la falta de un equipo para lograr llegar a todas
las organizaciones, lo que limita al profesional tener mayor contacto con la
comunidad y responder a las demandas de ésta. “Yo soy el encargado de capacitar
todos los años a los dirigentes en la parte de elaboración de proyectos,
administración financiera de los proyectos, es harta pega, pero es entretenida”.
(A.S). La riqueza que se genera al establecer vínculos con las personas en sus
organizaciones, produce una fuente de saberes y satisfacción laboral: “...el resto es
un trabajo que hago a nivel comunitario y eso es a través de los clubes, colegios (...)
y la formación de monitores, también ese es un trabajo fuerte que hago, rol
socioeducativo – formación (...) y es entretenido, rico en ese sentido” (A.S). La
educación social implica un reconocimiento de la cultura popular como acervo de
conocimiento, desarrolla la conciencia crítica y las capacidades de los adultos
mayores. La intervención social del profesional busca constituir a las personas,
grupos y comunidades en actores responsables de su existencia y constructores de su
propia historia.
El profesional reflexiona acerca de aspectos que para el T.S. pueden pasar
desapercibidos y que para los A.M. son los que hacen la diferencia y permiten
establecer una mejor relación que en el futuro aumenta la calidad de la intervención:
“Yo voy a las organizaciones, los asesoro y una serie de cosas que parecen menores,
pero que para ellos son re-importantes.” (A.S). Estas cosas que parecen menores,
son las que al profesional le permiten desenvolverse con menor incertidumbre en las
situaciones complejas, es lo que denomina Schön como “saber práctico”.
Se valoran a nivel implícito en los discursos las necesidades mas infimas de
los sujetos con los que el trabajador social interactúa, desde este tipo de lógica se
contribuye al protagonismo popular, a la constitución de actores, ello como una
constatación, a nivel de las estructuras de conciencia sociales de los profesionales,
que la actoría de los sujetos es un punto importante para el cambio de sus condiciones
de vida.
133
3. Difusión de información sobre beneficios sociales.
El trabajador social maneja un cúmulo de información que tiene que hacer
llegar a la comunidad para que ésta pueda hacer uso de sus derechos: "Y en ese
sentido tú tienes que tener un conocimiento referente a manejar los diferentes
subsidios y beneficios que están orientados a la población adulta mayor.” (A.S) La
información en estos tiempos es tomada como poder y altamente valorada; la
información que tenga el profesional es puesta al servicio de las personas para que
ésta mejore sus condiciones de vida, y esto según lo rescatado del discurso de los
profesionales entrevistados, es reconocido y tremendamente valorado por la
comunidad.
4. Talleres de desarrollo personal.
Tienen la intención de cambiar la perspectiva negativa de la vejez, entregando
conocimientos, facilitando la reflexión: “Después de la promoción de los A.M. nace
la pregunta del para qué, ver cuales son los intereses e introducir el componente
educativo, que es una de las variables principales de nuestro quehacer en todo lo
que significa, por un lado, aconsejarle a los A.M. para que puedan enfrentar su
envejecimiento de la mejor forma posible.” (Experto). Los profesionales se preguntan
acerca del sentido de su acción, lo que constituye un cuestionamiento valórico. Esto
tiene relación con que a nivel de las estructuras de conciencia colectivas de la
profesión se percibe la realidad de los adultos mayores como insostenible, injusta
(principio de inaceptabilidad), el profesional, desde esta consideración construye un
problema, le dá una coherencia, un sentido, creando nuevas formas de acción o
estrategias, entre las cueles se enmarcan las actividades socioeducativas que buscan
sacar a la luz el potencial que existe en los adultos mayores. En estas acciones, como
dice Erich Fromm, hay “un acto de fé, esperanza, que tenemos en las potencialidades
de otros, de nosotros mismos y de la humanidad.”185
Para los profesionales este tipo de acción potencia el poder creador de los
adultos mayores, los levanta y dignifica por que se logra que admiren y valoren su
ser, su historia, lo que son. Los trabajadores sociales favorecen los procesos
185 Ver Marco Teórico, primera parte: Trabajo Social e intervención profesional.
134
educativos porque: "... al plantearse en términos de educador uno crece al ayudar a
crecer al otro, se establece una relación que humaniza y eso a mi me encanta..."
(A.S). Es educación que permite la libertad, fortalece la autonomía, se basa en el
respeto. Es una de las prácticas que a nuestro juicio estimula el cambio cultural
porque se basa en la dialogicidad. El discurso latente devela que la intervención no es
unidireccional, no solo afecta al adulto mayor, sino que el mismo profesional se ve
afectado por ésta.
Como diría Paulo Freire: “la existencia en tanto humana no puede ser muda,
silenciosa ni tampoco nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas con las
cuales los hombres transforman el mundo.”186 Con esta reflexión se quiere
comprender la intención de este tipo de intervenciones, que permiten a los adultos
mayores no permanecer en el silencio sino que ser humanos y dialogar.
Los procesos socioeducativos debieran permitir a las personas de la tercera
edad la siguiente reflexión aportada por uno de los profesionales entrevistados:
"Enfrentar la planificación de estos 20 años que les quedan o más (...) decidir que
voy a hacer, si me jubilé del trabajo, pero no me he jubilado de la vida (...) ¿qué voy
a hacer con mi vida? ¿a qué me voy a dedicar? ¿cómo van a ser las relaciones con
mi familia? ¿cómo van a ser las relaciones con mis amigos... con mis vecinos? ¿a
quién le voy a prestar servicios? ¿cómo voy a ordenar mi vida de manera de
perdonarme y perdonar todo lo que he vivido para llegar al momento de mi muerte
tranquilo y feliz?”. (Experto). El proceso educativo exige una relación de
comprensión mútua, es ahí donde adquiere su sentido y logra su objetivo de
formación de sujetos autónomos. “La comprensión no es la apropiación interactiva de
algo, descubrir las ideas por la razón; la comprensión es acerca del ser, el otro como
existente.”187 En la intervención de los trabajadores sociales se busca comprender
las complejas relaciones simbólicas que conlleva la acción social.188
Se expresa en los dicursos de los profesionales la imperiosa necesidad de
enseñarles a los viejos a ser atractivos, interesantes, un viejo atractivo nunca está
solo, un viejo expulsivo siempre está solo; enseñarles a los A.M. a encontrar su
186 Citado por Mario Garcés en: "Encuentro con la vida de Paulo Freire". Escuela de Trabajo social Univ. Tec. Metropolitana. Stgo. 12.Nov.1997. 187 Ver Uribe, L. en Marco Teórico, primera parte: Trabajo Social e intervención profesional. 188 Aguayo, C.; 1996.
135
propio rol, la sociedad no les ha determinado un rol y los viejos tienen derecho a
tenerlo
5. Manualidades.
Dichas actividades consisten en la capacitación de los adultos mayores para la
realización de trabajos manuales, tales como: tejido, bordado, pintura, policromía,
tarjetería, bauer, entre otros. Muchas veces, estas actividades son realizadas sin
capacitación previa, con el objeto de que los viejos ocupen su tiempo en algo. “Se
está trabajando con 12 monitoras (...) y se les están enseñando a hacer trabajos,
como una manera de mantenerlos ocupados, de ocupar bien su tiempo, un poco
respondiendo a los intereses de ellos.” (A.S) Ello constituye una perversión de la
acción derivada de una falta de reflexión sobre la acción, ya que algunos
profesionales no se detienen a pensar en lo que se esta haciendo (y en el sentido de
esa acción), por ende se deja de cumplir el objeto principal de la intervención con
adultos mayores, que es potenciar a dicho grupo, integrarlo y promover su actoría
social.
Las manualidades al igual que las aciones asistenciales han disminuido, ello
por una interpretación de la realidad del adulto mayor (una representación colectiva
de los trabajadores sociales), que dice relación con la necesidad de realizar
actividades que los integren a su comunidad de una manera mas directa. Ello no
quiere decir que dichas acciones no se sigan realizando, es más, se consideran
positivas cuando promueven la creatividad y la expresión de los viejos.
6. Acciones recreativas y culturales.
Lo recreativo comprende, entre algunas actividades, los paseos, que si bien
tienen una buena acogida entre el grupo etáreo, éstos representan el mayor porcentaje
de gastos del recurso financiero destinado a los programas, lo que hace que nos
preguntemos: ¿en qué forma esto permite un cambio cultural?, ¿tiene sentido
disminuir lo asistencial y gastar los recursos que podrían ayudar a subsistir a otros?
¿qué implicancias tiene ésto? ¿bajo qué criterios se jerarquiza?. Los discursos
136
explícitos fueron poco reveladores en este sentido, sin embargo, se constata un
cuestionamiento ético de parte de los profesionales en sus discursos latentes: el
municipio exige un paseo anual, y este debe realizarse para justificar el gasto. A
veces resultan incongruentes cierto tipo de acciones con las teorías y discursos que
los profesionales manejan, y muchas veces estas incongruencias permanecen en
forma tácita en su actuar. Estas incongruencias podrían ser elaboradas mediante la
reflexión sobre las acciones observables en la realidad de la práctica.
Ahora bien, no se debe desconocer que las actividades recreativas son un
espacio concreto en el cual los adultos mayores desarrollan una identidad de grupo, y
son positivas en la medida en que favorecen espacios a los adultos mayores para
valorar su etapa, su historia, y les entregan momentos de alegría que hacen de la etapa
de vida una edad en la que se puede compartir y recrearse, rompiendo así con el
aislamiento sociocultural.189
Por otro lado, se realizan otro tipo de actividades, que se enfocan hacia lo
cultural. Lo cultural se orienta a talleres literarios, teatro, folklor, encuentros de
música, etc. Lo cultural tiene que responder al contexto en que se trabaje, es
complejo plantear talleres literarios en un medio donde existe un alto porcentaje de
analfabetismo.
Lamentablemente, hay profesionales que mantienen un discurso muy
elaborado, pero en la acción caen en una instrumentalización de las personas,
queriendo ser reconocidos por las autoridades quizás, logrando un alto nivel de
convocatoria de parte de los A.M. o tratando de dirigir y haciendo abuso de su poder,
así lo refleja este discurso: “ ... estamos tratando de meter al viejito al teatro, o sea,
acto que hay en el municipio, o en la comuna, el primer invitado es el grupo
folklórico, va a todas...” (A.S)
7. Actividades deportivas. (Gimnasia para el adulto mayor).
Estas acciones tienen por finalidad responder a una de las necesidades de la
etapa, que es el cuidado de la salud de los adultos mayores. En la tercera edad, el
189 Ver Anexos: Política Nacionalpara el Adulto Mayor.
137
cuerpo humano comienza a declinar paulatinamente. Sabemos que el envejecimiento
es un proceso que afecta varias dimensiones: la salud, lo social, etc., que deben ser
tomados en consideración. La meta de los programas para obtener un envejecimiento
saludable es prevenir o disminuir la transición de un estado de buena salud a uno con
enfermedades, y promover una mantención de las funciones del diario vivir. Para ello
se realizan sesiones de gimnasia, orientadas hacia la ejercitación de musculaturas que
se deterioran con mayor frecuencia en la vejez. Este tipo de actividades permite que
los adutos mayores asuman la responsabilidad que tienen en el cuidado de su salud.
Las Habilidades Profesionales:
En el quehacer del T.S. se ponen al descubierto ciertas características del
profesional que permiten mejorar la intervención con adultos mayores, y que si bien
no son exclusivas del trabajo con personas de la tercera edad, éstas adquieren una
connotación de mayor importancia al contextualizarlo en el área.
Las entrevistas a los T.S. fueron bastante generosas, claras y reiterativas en
enfatizar ciertas habilidades con las cuales los T.S. deben contar para trabajar con este
grupo etáreo.
Muchas veces los profesionales, de acuerdo a lo que se les ha enseñado en su
formación profesional, planifican y piensan cada detalle de la futura acción a
emprender, buscando alguna base teórica que la fundamente; organizamos el trabajo
para que sea coherente en todas sus partes y responda a las necesidades del sujeto.
Pero también es cierto que no se da tal grado de organización y sistematización en
forma estricta en la realidad cotidiana. Ello debido a diversos factores: falta de
tiempo, falta de recursos humanos, desinterés, entre otros, mucho se ha hablado de
esto en los acápites anteriores y se volverá a tocar en los subsiguientes.
Durante los años de formación profesional, difícilmente se desarrollan o
consideran los recursos personales como parte importante del proceso de
intervención. Al hablar de recursos personales, nos referimos a esas capacidades para
hacer ciertas cosas; estas son adquiridas por medio de la educación al interior de la
familia, por experiencias, o forman parte de nuestra personalidad o de nuestras
138
experiencias sociales, y que permiten un mejor desempeño en la intervención. Esos
recursos personales son habilidades que el profesional hace conscientes en la
experiencia y en el hacer. Si bien es necesario contar con un método, planificar, esto
por sí solo no asegura que la intervención que desarrollemos sea eficaz. Existen en
cada profesional estas habilidades que influyen, y en cierta forma pueden llegar a
determinar el posible éxito de una intervención; especialmente en el caso de
desarrollar acciones de tipo educativo con las personas. “Yo creo que uno tiene que
ser consciente de cuales son las habilidades que uno tiene, y a esas sacarles el
máximo de provecho, y eso aportarlo a los equipos interdisciplinarios”. (Experto).
Los trabajadores sociales cuentan con habilidades específicas de la profesión, y que
según el discurso anterior, deben validarse ante las demás disciplinas. Los
profesionales disponen de un “repertorio de estrategias”, pueden formular y dar
respuesta ante situaciones complejas; este repertorio surge de sus intervenciones
iniciales, es decir, de su experiencia. Es un saber en la acción, que se revela en las
acciones inteligentes.
Los trabajadores sociales cuentan con un cúmulo de saberes que en relación a
otras profesiones se distinguen como particulares de ésta: “Los T.S. sabemos cómo
hacer las cosas, cuando se trata de acercarnos, cuando se trata de relacionarnos con
la gente, nosotros sabemos cómo, y lo hacemos bien: (...) tenemos todo un
entrenamiento de nuestra capacidad de diagnosticar situaciones problema, y junto
con eso buscar el camino de solución, nosotros somos expertos en la búsqueda de
alternativas de solución (...) los trabajadores sociales sabemos comunicarnos y
tenemos habilidades para entrevistar y para convencer (...) nos comunicamos con
facilidad, la gente se nos entrega (...) lo que la gente le comunica al T.S. no se lo dice
a ningún otro profesional, ni al sicólogo. Por eso los T.S. somos una mina de
información”. (Experto).
Muchas veces por la falta de reflexión en la acción y sobre la acción, el
trabajador social no valora estas habilidades que son las que, en algún grado, le dan el
matiz distinto a la profesión. No sólo los conocimientos teóricos hacen al
profesional, sino que también,. los saberes prácticos y estos implican las habilidades.
El saber práctico se expresa en forma espontánea a través de acciones, juicios y
habilidades, que se saben llevar a cabo, pero no se piensa acerca de ellas con
139
anterioridad o mientras se realizan.190 Es un saber que consiste en reglas o planes que
alguna vez fueron internalizados en la mente del profesional antes de actuar, ellas
constituyen sus estructuras de conciencia, las que son colectivas para los
profesionales en muchos casos.
En este reconocimiento del saber práctico, los profesionales en sus
reflexiones, establecen como importante y esencial en el trabajo con A.M. ciertas
habilidades:
1. Paciencia:
Se hace difícil pensar la intervención con adultos mayores sin la habilidad o
“la virtud de la paciencia”. Para todos los profesionales ésta es esencial y así se
denota en los discursos: “Los A.M. tienen muchas características, y para ellos hay
que tener mucha paciencia. Es una cosa que hay que tenerla, no es una cosa que la
puedas desarrollar, tú no la puedes sacar de la nada, hay que tener paciencia, eso es
así.” (Experto). Según lo rescatado de los discursos profesionales en las entrevistas
narrativas analizadas, el trabajador social debe autoeducarse en el tema de la
paciencia, si no lo hace, no debiera realizar actividades con Adultos Mayores, porque
el trabajo con ellos la exige (por características propias de la vejez como etapa).
Una de las dificultades que presenta el trabajo con adultos mayores es el
rendimiento físico de éstos, las enfermedades, la lentificación, hacen que los
profesionales del área deban presentar un mayor nivel de comprensión frente a ciertas
situaciones o características que no permiten un trabajo rápido, que son más
complejas y que desgastan; es la capacidad de saber esperar procesos que en los
adultos mayores demoran más. “... harta paciencia, y me doy el trabajo de
escucharlos, y eso no es fácil, a veces es gente muy complicada, tiene todo un
esquema que tú no puedes llegar y decirle: mire usted, está equivocada; o sugerirle,
yo pienso que Ud. Podría (...) hay que buscar la forma de llegar a ellos.” (A.S). El
discurso implícito de los profesionales, expone también un conflicto valórico que
tiene relación con el poder, la influencia que los profesionales pueden ejercer en las
interacciones que establecen en su hacer cotidiano. La acción del profesional produce
190 Ver en Marco Teórico: Saber práctico.
140
un efecto, hay un diálogo entre los sujetos, y de ese diálogo pueden surgir situaciones
complejas que el profesional puede manejar si se pregunta: ¿la intervención está
generando autonomía en los sujetos con los que se trabaja?.
La paciencia, como se da a entender por los profesionales entrevistados, es
algo que no se adquiere de un día para otro, la persona que trabaja con A.M. ha tenido
de una u otra forma a lo largo de su vida, interacciones con ellos que le han permitido
adquirirla, educarla o descubrirla. Es también un trabajo que requiere de un
compromiso fuerte, en el sentido de que es muy desgastante en términos emocionales
y físicos: “En esta área no cualquier persona debería trabajar, porque si es una
persona con poca paciencia, una persona altamente irritable, que está cansada con
el trabajo, no debería estar con el A.M.” (A.S). Implícitamente los trabajadores
sociales reconocen contar con las habilidades que enumeran como requisito para el
trabajo con adultos mayores, que ha habido una reflexión respecto de ellas y que a
nivel de estructura de conciencia han sido identificadas. Los profesionales se
reconocen como actores que validan la eficacia de su acción mediante la utilización
estas habilidades que se autoreconocen en la intervención con adultos mayores, son
actores responsables en su acción, están comprometidos con el acto transformador
que realizan.
Indudablemente que no podemos ver un tema separado de otro porque en la
realidad se entrecruzan y al hablar de paciencia se habla, a su vez de tiempo:
“...Requieren tiempo, mucho más tiempo que el común de los mortales. Para
contestarte una simple pregunta, ellos recurren a todo su arsenal de conocimientos,
historia, y una serie de situaciones que han vivido (...) es difícil concretarlos”.
(Experto).
Es importante aclarar que la visión de paciencia de los profesionales no refiere
a una visión negativa de la vejez (a nivel de estructura de conciencia colectiva de los
profesionales), se puede pensar la paciencia en términos de resignación absoluta, lo
cual sería una contradicción y obstáculo para la intervención que realiza el trabajador
social. La paciencia es comprendida a nivel del discurso latente, como esa capacidad
de adaptación a ciertas realidades que forman parte de los sujetos con que
interactuamos, que permite establecer una relación altamente comprensiva, pero no
determinista.
141
2. Entusiasmo en la acción:
Una segunda habilidad que nace del diálogo con los asistentes sociales,
incorpora un elemento original, que nos parece un valioso aporte debido a que muy
pocas veces se habla del entusiasmo. Para los trabajadores sociales, el mantener un
clima de trabajo alegre tiene un estrecho vínculo con la vocación, el gozar en el hacer se
proyecta y las personas lo perciben, no se puede estar de malas ganas, además, las
personas mayores son muy sensibles, lo captan con facilidad y necesitan sentir
aceptación de parte de la sociedad y eso parte desde el mismo profesional que interactúa
con ellas: “ Como a nivel personal, una fortaleza es las ganas de hacer cosas, eso yo
creo que lo proyecto.” (A.S).
Esta habilidad facilita la relación con los adultos mayores que tienden a caer
en estados depresivos debido a las condiciones de pobreza en que viven, la soledad,
las enfermedades invalidantes, la cercanía de la muerte, en algunos casos hay
situaciones sentidas por el adulto mayor como pendientes y no resueltas: “...De ser
una persona que proyecte ganas de hacer las cosas, que inspire ánimo...” (A.S).
El profesional que es entusiasta le hace sentir a la persona mayor que se cree
en él, que es una persona valiosa e importante, mejorando su autoestima, hay una
mejor relación que ya implica un nivel de intervención: “La verdad es que me llevo
re-bien con los abuelos, los leseo harto con cuentos, ando siempre riéndome, yo creo
que eso les ha facilitado a ellos relacionarse conmigo” (A.S). Una buena relación
implica enganchar a la gente con el trabajador social, ello posibilita la acción
profesional y la mejora con el aporte de cada actor (A.M) que interviene.
El ser entusiasta, alegre permite un enganche con el mundo de los viejos, hay
una llave de entrada lo que a la larga se transforma en confianza y en un hacer que
verdaderamente responda a los intereses de los sujetos: “Mi experiencia es haber
tenido muy buena llegada (...) puede ser que se generara una mayor simpatía.”
(Experto).
142
Es importante cuidar este recurso, se puede caer en una manipulación de las
personas, no es simpatía en un vacío sino que dentro de un contexto valórico, que
tiene un sentido, es en servicio de los sujetos adultos mayores, porque con el tiempo
se produce desgaste.
3. Capacidad de escuchar:
La capacidad de escuchar es otro de los aspectos que un profesional del área
de la gerontología tendría que hacer parte de sí, aunque dentro de lo que es ser
trabajador social se asume que una de las habilidades profesionales es escuchar y
establecer diálogos para comprendernos con las personas con las que se trabaja, para
llegar a acuerdos y construir el problema a intervenir. Pero la capacidad de escuchar
adquiere en esta categoría de edad, un valor significativo: “Con que yo haya estado
media hora escuchándolo (...) donde él es el protagonista, o sea, tú atenta y tus 5
sentido están puestos en él (...) en realidad que la persona sale mas satisfecha de acá
(...) te dan un beso, un abrazo fuerte y te dicen: señorita, gracias por haberme
escuchado, no sabe lo que me ha servido (...) Saber escuchar, a la larga es una
característica y un don” (A.S)
La capacidad de escuchar es reafirmar la existencia del adulto mayor como
sujeto y actor en un mundo que lo olvida y lo hace vivir solitariamente: “...Creo que
sé escuchar, eso les ayuda mucho, ellos están muy solos hoy en día, por una situación
social, la sociedad misma los hace estar solos (...) significa que de repente nadie
tiene tiempo para escuchar las cosas que el abuelo tenga que contar de su vida...”
(Experto).
El saber escuchar adquiere mayor valor por las características que tiene la
etapa de vida a la cual nos referimos, hay una necesidad de dialogar, transmitir sus
experiencias y por medio de ese diálogo ser reconocido como existente, es su forma
también de aportar a la construcción del mundo, con su experiencia. El saber
escuchar considera el conocimiento cotidiano de los sujetos – grupos sociales, como
principal campo de intervención; el trabajador social “no plantea soluciones lineales,
143
mas bien se juegan en ese campo, las complejas relaciones simbólicas de la acción
social”.191
El escuchar es una forma de acoger. El acogimiento es una actitud
propiamente humana y si se afirma que los trabajadores sociales buscan mejorar la
calidad de vida y producir cambios, esto pasa por promover actitudes humanas en los
contextos en que se mueven, con los sujetos que interactúan: “Acoger a la gente es
super importante, y además eso se devuelve.” (A.S)
Los problemas sociales, no necesariamente se resuelven por la obtención de
recursos materiales. Como hemos visto en el presente estudio, la problemática que
más aqueja a los adultos mayores es la falta de reconocimiento social que se traduce
en distintos ámbitos, el abandono al cual está determinado socialmente, esto tiene su
raíz en estructuras sociales que no valoran lo propiamente humano, que desconocen
la gratuidad.
Para los adultos mayores el ser escuchados es una necesidad y requiere de
parte del profesional un esfuerzo, lo que puede desarrollar la empatía: “Logramos
también, creo, una empatía, o sea una mayor cercanía, y eso también ayuda de
repente en cualquier tipo de trabajo que tú quieras hacer con ellos” (A.S)
Los profesionales denotan en lo implícito una preocupación, al plantear la
tensión existente entre la paciencia y el saber escuchar, ambas requieren de tiempo y
en el contexto del municipio éste se ve limitado, ya que en dicho contexto se tiende a
medir en cantidad la intervención, además en hacer visibles, tangibles los resultados
de la acción.
4. Saber interpretar:
El saber escuchar va intelegiblemente unido al saber interpretar. La
comunicación de los A.M. es menos directa, clara o explícita en comparación a otros
grupos etáreos, por lo que al profesional se le exige estar atento al lenguaje para
lograr develar el sentido de lo que ellos comunican, para saber lo que realmente
191 Aguayo, C.; 1996. P. 79.
144
quieren. Requiere de la intuición profesional también, de su experiencia, de mantener
un lenguaje claro, de conocer los códigos culturales en los cuales se está inserto:
“...Tú tienes que ser como un detective, ir sacando del contexto que ellos te están
contando, las cosas que te van sirviendo...” (Experto). El trabajador social interactúa
con los sujetos, y al relacionarse se produce un intercambio de mundos, de sentidos y
significados, y que es necesario conocer para lograr comprenderlos y actuar en ellos.
Schön plantea que en este proceso de “intercambio de mundos”, como profesional
práctico, que hace, que transforma y crea en la práctica, el trabajador social se
encuentra en su quehacer con problemas que no son “estructuras bien organizadas”,
mas bien son situaciones “poco definidas y desordenadas”, y para poder actuar debe
construir un problema. Elige y denomina en lo que va a reparar, selecciona puntos de
atención y les da coherencia.192
5. Honestidad y transparencia:
Tiene estrecha relación con el discurso con que se plantean los profesionales
frente a los adultos mayores; establecer acuerdos que sean claros, que contemplen las
posibles limitantes: "... pero también he sido muy abierto con ellos, muy honesto y
transparente, y eso nos ha dado un acercamiento. (Experto). Se develan de los
discursos implícitos en las entrevistas narrativas analizadas, dos principios que
concuerdan con lo planteado por la autora Sela Sierra193: el principio de autenticidad,
donde “el verdadero diálogo se establece a partir del recíproco testimoniarse como
uno mismo en el pronunciamiento libre y comprometido de la propia palabra”, es
decir, plantearse ante el otro como un profesional que es ser humano, que está a un
nivel equivalente al nivel en que se encuentra el adulto mayor, el profesional no es un
ser superior, lleva en sí toda una historia y toda una experiencia que pone al servicio
del otro; y el principio de confiabilidad, en donde el T.S. “solo es válido cuando se
apoya en la confianza profesional, en su propio ser y valer, y en la que se deposita en
el hombre pueblo como su igual”. Se comparte unas cultura, una sociedad, un
lenguaje, el trabajador social se reconoce como parte de lo que conforma la realidad
del adulto mayor, así se realiza un traspaso de intimidades entre el profesional y el
sujeto de la intervención.
192 Ver Marco Teórico, primera parte: El trabajo social desde lo profesional.
145
Sin duda que la honestidad y la transparencia son valores que iluminan las
acciones de los profesionales, sin embargo, en las entrevistas, mas que presentarse
como valores, fueron expuestas como habilidades necesarias para el trabajo.
6. Verbalización clara, lenta y modulada:
El vínculo surge de la palabra, de lo que comunicamos, pero especialmente
del cómo comunicamos, de la coherencia existente entre el nivel de relación y el de
contenido.
En caso de los adultos mayores en que existen fuertes problemas emocionales,
en donde se tiende a los “juegos” y “chantajes emocionales” es necesario plantearse
un lenguaje claro, que respeta las pautas culturales, los sentidos y significados que se
le otorgan a ciertas acciones: “Ellos sienten que pueden contar conmigo, les hablo
claro (...) yo creo que esa es una cualidad que tengo.” (A.S)
Los adultos mayores, además presentan problemas auditivos, lo que exige un
esfuerzo por cuidar el tono de voz y la modulación al hablar.
7. Integralidad:
La intervención con adultos mayores requiere del trabajo interdisciplinario por
las características antes mencionadas. Los discursos profesionales constatan esta
necesidad de mirar la totalidad, no mirar en forma fragmentada: “Comprenderlos, un
poco de comprensión de su propia situación de vida, y además ser integral. Integral
no es verle solamente el pedacito que tiene de planteamiento del A.M (...) si tú como
A.S. vas a verle solamente lo que te corresponde como A.S, no (...) sino un conjunto
de lo que es la persona en total, y eso de la visión integral tiene que tenerlo el
equipo.” (Experto).
La integralidad es parte de la formación profesional, lo cual es una ventaja en
la acción con adultos mayores y desarrolla una forma de percibir la realidad distinta a
193 Ver Anexos: Principios para la acción del nuevo profesional.
146
otros profesionales, pero a la vez complejiza la intervención: “Creo que tenemos una
sensibilidad distinta con respecto a las personas, a los grupos. En este caso, con los
A.M. hay una sensibilidad distinta que genera un compromiso distinto que otras
profesionales de estas áreas no los tienen, y eso te ayuda también a lograr como
entender al A.M. dentro de su contexto y a verlo con una visión mas holística, en una
mayor integralidad, lo que no pasa con otras profesiones “(A.S)
La integralidad significa tener conciencia de que las acciones que se
implementen repercutirán en la vida del adulto mayor, no sólo en una parte de ella,
esto hace reflexionar detenida y responsablemente en lo que se hace, en los aspectos
valóricos que la mediatizan.
Las habilidades planteadas en el estudio, rescatadas de los discursos
profesionales valoran actitudes propiamente humanas, son habilidades que tienen
estrecha relación con el arte de comunicar, que conforma el quehacer profesional y
que buscan dignificar a los adultos mayores respetando sus necesidades, sus
características, promoviendo a su vez, conductas autónomas y críticas.
147
IV Categoría: Contexto de la Intervención:
El Municipio
La presente categoría se refiere al contexto de la intervención que se ha
delimitado en el estudio. Aquí se agrupan algunos obstaculizadores del trabajo de los
profesionales entrevistados, tales como los conflictos, negociaciones, poder, así como
también algunos facilitadores del trabajo. Estos obstaculizadores y facilitadores
presentados no son los únicos que pueden existir a nivel municipal, pero son los que mas
comúnmente se presentan (los mas reiterados por los entrevistados) en la intervención
con adultos mayores realizada por trabajadores sociales en dicho ámbito (el municipio),
según lo que se pudo recoger de las entrevistas narrativas interpretadas en la actual
investigación.
1.1.1.1. Respecto de la lentitud en el funcionamiento, de la burocracia y la falta de
recursos en el municipio:
En las entrevistas realizadas, se denota, en algunos profesionales, un desgaste
que se atribuye a la forma de funcionar del aparataje municipal, a la falta de recursos, la
lentitud, el tipo de trabajo que se realiza, entre otros elementos nombrados por los
profesionales, un discurso bastante crudo de esta realidad nos señala: “... El sector
público es como un pueblo, yo te hago la comparación entre New York y Tal Tal. Aquí
estamos en Tal Tal todavía (...) es todo muy artesanal aquí (...) El T.S. en el
Municipio, es pobre, porque normalmente el trabajador social que está en el municipio,
ha trabajado toda su vida en un municipio, entonces es chato y mediocre, perdona que
te lo diga así abiertamente: es chato, enano y mediocre, llega hasta ser hediondo de
mediocre, porque se acostumbra a que todo tiene que ser muy reglamentado, tiene que
ser en base a normas, lo cual significa que su intelecto no pueda de repente volar, y se
deja llevar por los papeles”. (A.S). En el nivel implícito, las entrevistas narrativas
hablan de que la construcción de profesionales depende no solo de un manejo teórico,
148
sino también de la capacidad de estos para adquirir experiencias, de reunir un vagaje
que permita a los trabajadores sociales una mirada amplia, una visión crítica de la
realidad. La diversidad de experiencias permite disponer de un repertorio de estrategias
para enriquecer la intervención. No es solo contar con estructuras teóricas o programas
bien definidos, sino que de potenciar la creatividad profesional, la que se basa en la
libertad y autonomía, en la reflexión, en detenerse a descubrir y a elaborar nuevas
estrategias. El trabajo social es el ejercicio del arte, es creación, es construcción de
sentidos, problemas, acciones; no es el trabajador social un mero hacedor.
Lo público siempre se ha caracterizado por su lentitud, en relación a los trámites,
no se ha podido mejorar la rapidez, la eficiencia, quizás por una cosa de recursos, o
porque muy pocos funcionarios municipales han asumido la conciencia de que su
trabajo es para el servicio de la comunidad, y por otra parte, a quienes están a cargo los
distintos departamentos se les exige, por normas especiales, el seguimiento de ciertas
líneas de acción que a la larga se transforman en “eternos trámites”: “Para mí no es tan
fácil decir que no o tramitar a alguien o hacerlo esperar, es un poco la burocracia de
los municipios (...) decirle venga tal día, cuando de repente es tan fácil, son cinco
minutos (...) como mucha burocracia, y todo lo unen a la falta de recursos, no se
agotan las alternativas (...) puede que tenga relación con el desgaste, tantos años (...)
igual yo creo que uno no puede juzgar.” (A.S). Se percibe en el discurso de los
profesionales entrevistados, la necesidad de dignificar el trabajo municipal . Puede que
la historia haya influido en esta visión negativa del trabajo que se realiza en los sectores
públicos: el período del régimen militar, la visión de mercado, en donde el municipio no
es visto como una empresa en donde hay que producir eficientemente, y por otro lado,
no se incentiva el trabajo mediante ningún estímulo, ni económico, ni de
reconocimiento. Los funcionarios solo tienen que trabajar. Además, los cargos, muchas
veces en los municipios son entregados a gente que no es idónea en lo que les toca
realizar, es bien reconocido por muchos funcionarios municipales, que algunos de los
puestos son entregados a las personas por una cuestión política por pertenencia al
partido político del Alcalde, entre otros. No hay una mayor preparación tampoco
cuando se les asignan diversos cargos a la gente, no se les capacita en los temas que
deben abordar y no hay ninguna exigencia, en el sentido de que no tienen metas
impuestas por otros, sino que ellos mismos se las fijan en los proyectos que elaboran, y
como no se han “puesto la camiseta por la gente de la comuna con la que trabajan”, su
trabajo se transforma en un trámite más. Muchas veces los profesionales se imponen
metas muy altas, difíciles de lograr y medir; a ello se le suman las remuneraciones bajas
149
que no compensan la cantidad de trabajo y la tensión que dicho trabajo produce, los
profesionales se cansan y se convierten en meros “hacedores”: “Tienes que irte
adecuando un poco a los marcos institucionales en que ya estás, que tienen ya una
dinámica propia...” (A.S) “... yo creo que la municipalidad, por características
meramente administrativas, uno se tiene que adecuar a este engranaje. Es el profesional
el que tiene que adaptarse al esquema, al escenario, al municipio (...) para algunos es
más difícil que para otros. Para mí en lo personal, bastante difícil, me carga tener esa
ruma de papeles, me carga que un papel pase a otra sección y que duerma y despierte a
las 2 semanas, y que pase por otras y por otras, y al final de cuentas demora cuanto...”
(A.S). Esta situación de tanto trámite genera un desgaste en los profesionales. La visión
tan negativa de los trabajadores sociales, puede ser producto de que desde los inicios de
la profesión, el trabajo social se caracterizó por cumplir un rol de asignador de recursos,
ello se estableció más aún a nivel público, debido a las características políticas del país
dadas durante el régimen militar, este tipo de acción social limita la iniciativa. Puede ser
que la burocracia en el municipio se institucionalizó en nuestro país por una cuestión de
desconfianza, el exceso de papeles, el exceso de justificación de nuestras acciones,
hacen pensar que siempre está el riesgo de que alguien nos mienta, nos engañe, de que
no se actúe conforme a valores, entonces, mas que un problema de recursos, sería un
problema ético. La cuestión aquí, es que muchos trabajadores sociales se quedaron en
eso, se desgastaron, perdieron el entusiasmo y sus utopías, y necesitan retroalimentarse.
“Yo creo, por lo menos, que tiene que ver en el cómo se concibe el T.S., tanto como cual
es el perfil del departamento... pero también tiene que ver con lo que históricamente se
piensa del T.S. (...) por ejemplo, aquí es lamentable, a mí me tocó estar casi una semana
entregando polietileno, y eso lo puede hacer cualquiera, pero ¿por qué tendría que
estar un Trabajador Social haciendo eso? A un abogado no se lo piden (...) es una
pérdida de recursos humanos, pero había que hacerlo, porque o si no nadie lo hacía.
Tiene que ver con el dar cuenta que el T.S. da para mucho” (A.S).
2. Respecto del trabajo que le toca realizar al Asistente Social:
Se vislumbra claramente en el discurso de los profesionales a cargo de
programas de adulto mayor, una crítica al Municipio, una crítica a la visión que se tiene
de los trabajadores sociales, la que los propios profesionales han fomentado. Se
considera al T.S. como “al servicio de todos y para todo”, “maestro chasquillas”. Está
ligado, de cierta forma a los valores, a la idea de que donde haya necesidades el T.S
150
debe estar presente, independiente de la tarea que le toque realizar. El municipio percibe
que el T.S. debe estar al servicio de las personas, responder a las necesidades de la gente
de la comuna donde le toque trabajar. En cierta medida, también la gente espera de parte
del municipio ciertas acciones que vayan en beneficio de su comunidad, ahora, el
problema se da en quién hace lo que se demanda. El profesional se ve frente a una
tensión, un conflicto que él tiene que negociar. Ahí está en juego el status profesional y
el de la persona que lo ejerce; en cierta medida, hay cosas “que puede realizar
cualquiera” (A.S). Ahora bien, el discurso latente del profesional, deja claro que
efectivamente es una opción personal realizar estas “tareas inferiores”, pues se afirma
“alguien tenía que hacerlo” (A.S). Pareciera ser que en los profesionales, si bien se
critica el trabajo que se realiza, se da una suerte de justificación de las tareas, y que se
toma en las propias manos lo que los demás no quieren realizar (tareas que el trabajador
social considera que “debe hacerlas alguien”, aunque sean desagradables).
Dentro de lo implícito también se vislumbra la concepción de estas tareas como
“inferiores”, que no requieren de nuestros “conocimientos especializados”. Respecto de
esto es necesario definir claramente cuál es el rol del asistente social en el ámbito
público, pues independiente de la visión que tenga el profesional en relación a ciertas
tareas, el hacerse cargo de todas ellas genera un desgaste, el profesional no puede estar
respondiendo a todas las expectativas que de él se tienen, se debe delimitar el ámbito de
su acción, lo que no significa que éste no desarrolle su iniciativa y creatividad.
3. La actoría del Trabajador Social:
Respecto de la eficiencia existente a nivel municipal, es percibido por los
trabajadores sociales como un imposible, para algunos se requiere de un cambio a
nivel estructural.“...Calidad total, la municipalidad jamás lo ha visto porque aquí,
hablar de eficiencia ¡no!, aquí tu llegas, y a las 9 de la mañana el funcionario recién
está sacando su tacita para tomar té, para empezar a trabajar tipito 9 y media, 20
para las diez (...) y perdóname si tu quieres hacer cambios ¡estas frita!, porque es
muy bonito ser quijote, pero...” (A.S). Este discurso, implícita y explícitamente es una
verdadera crítica social a lo que está pasando en muchos sectores del servicio público,
y se denota una angustiosa necesidad de cambiar la actoría del trabajador social, una
actoría que en términos de la influencia en la toma de decisiones en el marco
151
institucional se ha visto anulada. Estamos acostumbrados a dignificar a los otros, pero
nosotros no nos valoramos, no hemos encontrado la forma adecuada de hacernos
escuchar. Quizás está relacionada esta actitud un tanto pasiva e invalidante para
nuestro quehacer, a la falta de una formación que desarrolle una capacidad
reflexiva, de modo de no quedarnos sólo en la crítica, sino avanzar en propuestas,
ello es difícil porque “Cuesta un poco mover a la gente, hay que transformar
concepciones tremendamente arraigadas.”(Experto), pero es necesario para cambiar
la actoría de la profesión en los municipios. “En término de decisiones, acá hay una
estructura jerárquica, pero siempre existe la instancia de proponer cosas... yo creo
que nosotros los asistentes sociales hemos perdido muchos espacios y en el fondo ha
sido culpa de nosotros.”(A.S).
4. Respecto del trabajo en equipo:
Otra idea que se rescata de los discursos es que el Trabajador Social requiere de
un equipo de trabajo para realizar su labor, la intervención no se da en la soledad del
actor, se construye en la interacción con diversos sujetos, ya sea directa o
indirectamente, y éstos pueden facilitar u obstaculizar la intervención: “o sea, es feo que
yo te lo diga, pero soy como el circo chamorro, si yo no estoy en todas aquí, esta
cuestión se me hunde” (A.S); es también un problema ético el no orientar
adecuadamente el trabajo en equipo, el no ser conscientes de que nuestro quehacer tiene
implicancias en el otro y es quizás un deber hacerlo notar al grupo de personas con que
se trabaja, que se fundamente la acción, que tenga un sentido, pero que todos sean
conscientes de él, por ende, el sentido del hacer tiene que ser explícito, discutido y
reflexionado en conjunto, así se logra la motivación e integración del equipo, todo esto
en beneficio de la comunidad. Si no se habla, entonces el problema permanece y nos
quedamos en la queja, desagastándonos como profesionales.
5.5.5.5. Respecto de los recursos que se destinan a la población de tercera edad:
Uno de los temas más controvertidos y reiterados por los profesionales
entrevistados es el de los recursos, generalmente se asocia a la dificultad para realizar
diversas acciones en los programas municipales; “La primera cosa es que es difícil
152
conseguir recursos, porque siempre los recursos son escasos, y uno tiene que priorizar
a quién se los da. La idea general es que de alguna manera, invertir recursos en los
viejos es un poco como perder recursos, como dilapidarlos, mientras que es muy
importante invertir recursos en los niños o en los jóvenes. Entonces, mas que pensar,
cuando uno utiliza recursos en los viejos, uno no los piensa en términos de inversión,
sino que los piensa mas bien en términos asistenciales, visión mas bien como de
caridad”. (Experto).
La percepción de que no se invierte en los viejos porque es una pérdida de
recursos, es fruto de la sociedad contemporánea en la que vivimos. Se valora demasiado
todo lo que pueda traernos un beneficio en el tiempo por haber invertido, en los adultos
mayores esto se ve cuestionado por el hecho de que el futuro es más incierto, están más
cercanos a la muerte. Esta visión se ha generalizado a los municipios, como en todo el
resto del entorno social, así como la visión fatalista de que los viejos no tienen nada que
aportarle a nadie. Existe, por esta visión social, un desinterés por abocarse a este ámbito
laboral, y este desinterés contribuye a la desinformación, lo que convierte la situación de
los Adultos mayores en un círculo vicioso sin salida de desinterés y desinformación,
ello se refleja en el discurso de algunos profesionales a cargo de programas: “La verdad
es que no existe tanta motivación para trabajar con Adultos Mayores, no, porque esta
comuna es mas bien joven, pero sí tenemos conciencia de que a nivel nacional la
población envejece(...) Tiene su espacio, pero no va a ser de primera prioridad. Mas
que nada, nosotros estamos pendientes de jóvenes, mujeres, organizaciones
comunitarias (...) no es tan importante dentro de la comuna, hay que ser bien objetivo,
que no es tan importante como en otras comunas” (A.S). Se justifica un programa en la
medida que exista un porcentaje considerable de población mayor. Es evidente que
siempre, y sobretodo en el ámbito municipal, van a faltar recursos para los trabajos de
acción social, y más aún si estos trabajos se realizan con Adultos Mayores, pues no es
un grupo prioritario, hay otros grupos a los que “les queda toda una vida por delante”, a
los adultos mayores no. “En el área pública el conflicto de poder mayor se plantea a
nivel de disponibilidad de dinero para los adultos mayores. Tú tienes que entender que
para el Estado es mucho más rentable invertir en los niños, en las madres embarazadas
que invertir en los adultos mayores, y ése es un conflicto que lo vamos a tener siempre
ya que es una cosa social de vuelta de mano.”(Experto)
Los programas municipales pasan por los intereses de las autoridades, por las
motivaciones que tengan ellos, y por las propuestas de trabajo de los T.S. que trabajan
153
allí, en la medida que no genere interés un tema en un profesional o en quienes tienen el
poder de decisión, no se dará mayor prioridad a tal o cual tema, en el caso de los adultos
mayores, es evidente que el tema no genera gran interés en algunos sectores de la
sociedad. “Lamentablemente siempre nos vemos dentro de un escenario en el cual el
tema no es muy Top, no es muy marquetero, desde el punto de vista de lo que es la
publicidad., entonces a veces cuesta un poco hacer sentir en la comunidad la gran
necesidad que existe, ya sea en el ámbito local, de poder contar con programas que
tengan el financiamiento lo suficientemente capaz para poder abordar esta gran
demanda.” (A.S).
Los trabajadores sociales, al movernos en este ámbito (trabajo municipal en
programas de Adulto Mayor), debemos desarrollar nuestra creatividad para poder
responder a las necesidades y demandas de la población de mayor edad con la que
trabajamos. Es poco atractivo, como ya se ha dicho, dedicarse al tema, y asimismo,
conseguir apoyo, tanto financiero como de recursos humanos, y se opta muchas veces,
por realizar solo actividades para mantener ocupados a los viejos. En muchas ocasiones
los programas no surgen como necesidades reales de los municipios: o se ven obligados
por una política de gobierno, o lo hacen porque otro municipio cuenta con tal o cual
programa. Entonces, no existe una fundamentación del programa y un cuestionamiento
de la situación, por ende la acción no tiene un sentido, tensionando a los trabajadores
sociales por la falta de recursos y de interés de parte de las autoridades. Eso, en el fondo,
instrumentaliza a la gente y al trabajador social.
6. El poder en la intervención con adultos mayores:
Socialmente se piensa que lo adultos mayores son los “pobrecitos” en términos
de dependencia, esta lógica conlleva a error y se hace abuso de poder.
Los adultos mayores no necesitan del Trabajador Social para vivir, requieren
de nuestros conocimientos para realizar acciones que los dignifiquen, y no que los
hagan más dependientes de los profesionales y a su vez del Municipio. El profesional
tiene que estar atento al riesgo de crear relaciones de dependencia194 y más aún
194 Las relaciones de dependencia, necesariamente otorgan poder al profesional que las establece, y colocan a los sujetos de la intervención (los adultos mayores en el presente estudio) en un plano de inferioridad. Ello hace imposible lograr cambios, porque para que ellos se produzcan, el A.M. debe
154
cuando se trabaja con adultos mayores ya que existe la tendencia de parte de ellos de
aferrarse a quienes los consideran o los escuchan. Implícitamente en los discursos
analizados, se denota que la acción municipal con los adultos mayores en muchos
casos es directiva, se le imponen mucho más cosas de las que nacen de la
participación de la población, pareciera ser que la visión municipal respecto de la
intervención con adultos mayores es la de ayudar a los “pobrecitos”, que los
diagnósticos se realizan en función de lo que se conoce de la problemática a nivel
teórico, pero no de lo que aporta la realidad de los sujetos adultos mayores: “He
tratado de involucrar harto a la gente en la toma de decisiones, no en todas porque el
programa ya está listo, pero sí definir los tiempos, definir las alternativas.” (A.S).
Gran parte de los diagnósticos más participativos (no es el general de los municipios),
son realizados como encuestas, con preguntas cerradas a los clubes, en el fondo
dirigiendo y orientando las respuestas en un conjunto de alternativas posibles, lo que
no necesariamente refleja los intereses reales y promueve la participación en los
programas de trabajo con ellos. Esto es reflejo del activismo en el municipio.
Otro riesgo relacionado con el poder es el tema político. La población de la
tercera edad cuenta con derecho voto, ello puede generar una manipulación política y no
se puede desconocer el riesgo de caer en la instrumentalización de la acción. “No
siempre se responde a las necesidades sentidas de las personas, porque hay un juego
político.” (A S). Esta situación se presta para crear desconfianza, en especial de parte de
los dirigentes adultos mayores, hacia los “representantes del municipio”. Para el
trabajador social esto representa un obstaculizador en su intervención. “Otro problema
tiene que ver con la credibilidad de la oficina del A.M., los dirigentes son desconfiados
(...) son muy manipuladores, y están acostumbrados a conseguir las cosas y aquí tu no
puedes entregarles cosas materiales”. (A.S) Es entendible que los dirigentes
desconfíen, ellos conocen como funciona el juego político, no se debe olvidar que
muchos de los que ahora son dirigentes adultos mayores fueron dirigentes de otras
generaciones años atrás, y aprendieron sobre cómo se instrumentaliza a la gente cuando
se quiere ganar su apoyo político; por eso manipulan, porque saben que bajo algún
grado de presión el municipio puede ceder, ya que ellos han cooperado con su cuota de
poder para que el alcalde tenga el cargo que tiene.
tener una autoestima que le permita lograr cosas por sí solo, sino, cuando el profesional se retira todos los logros se revierten.
155
“Bueno, lo que pasa es que los municipios son entes políticos, entonces, desconocer eso
es pecar de inocente (...) efectivamente para las autoridades el cuento es un cuento
rentable, entonces tenemos todas las posibilidades del mundo para que nos ayuden, el
presupuesto que pedimos lo aprueban sin mayores discusiones...” (A.S). El tema del
poder en las personas, en este sentido es fuertemente cuestionable, es un tema que
preocupa al trabajador social actualmente, un tema que genera conflictos para aquel
trabajador social que no trabaja con fines político – partidistas, pues lo hace entrar en un
juego del que es muy difícil salir, pues involucra el propio contexto donde debe realizar
su intervención profesional.
Dentro de este contexto, no solo es el municipio quien genera conflictos en el
trabajador social. Muchos grupos organizados políticamente se integran a la
dirección de los clubes de adulto mayor, generándose una especie de apropiación de
los grupos vulnerables con el fin de sacar un provecho de tipo partidista. El T.S. debe
enfrentarse a ello y al conflicto de intentar abstraerse de intereses políticos, para
optar por metas que tienen que ver con la calidad de vida de las personas con las que
trabaja: “También hay mucho manejo, de pronto de algunas personas respecto al
trabajo con adulto Mayor, entre los mismos dirigentes, las directivas que a veces no
están conformadas precisamente por A.M., sino que la gente que les coopera los
manejan mucho, ellos deciden entonces la gente que les está apoyando no entiende
que ellos son capaces de decidir por sí mismos y toman decisiones por lo que ellos
consideran que debe ser.” (A.S)
7. Respecto de la asistencia:
Otro aspecto a reflexionar dentro de las prácticas sociales con adultos mayores
en el municipio se vincula al “problema de la asistencia,” mencionado por todos los
profesionales entrevistados: “Desgraciadamente yo veo el rol del asistente social muy
asistencial, no es lo que debería ser, pero todavía las exigencias de la misma
comunidad, o de repente, hasta de las mismas autoridades (...) todavía tienen una visión
muy asistencialista del T.S (...) todavía falta harto para hacer un trabajo de comunidad,
por lo menos acá, que se han ido cambiando muchas cosas, sí, es cierto, pero con el
A.M. todavía hay un rol muy asistencialista (...) cuesta sustraerse cuando uno quiere
cambiar esquemas, pero la presión es mucha (...) lo que se quiere lograr con el A.M. es
que no vean que está el Asistente Social para ir a resolverle el problema del alimento,
156
sino que pucha, realmente poder capacitarlos, para llegar a formar organizaciones que
funcionen (...) pero yo diría que esa visión todavía no está (...) si el Trabajador Social
tiene responsabilidad en esta visión asistencial, yo no lo veo tan así, yo creo que la
presión ha sido muy grande (...) de repente tu has intentado hacer otro tipo de trabajo, y
el miedo te lleva a volver, entonces hay que luchar contra eso, es un desafío. Yo no diría
que es pasivo el rol del T.S., porque hay muchos factores que entran en juego (...) un
poco la comunidad que se ha acostumbrado a recibir fácilmente algún tipo de ayuda.”
(A.S)
Lo asistencial, en términos de lo que se ha logrado rescatar de las presentes
entrevistas, tiene una connotación bastante negativa en todos los municipios que han
sido investigados, siempre se trata de hacer notar que la asistencia se da en un grado
mínimo. El “problema de la asistencia” se ve aumentado, porque los actuales A.M. se
formaron con la idea de la “visitadora social”, que tiene toda una connotación asistencial
y que es difícil de revertir. Pero también se vislumbra un cierto énfasis en justificar la
asistencia como parte del ajetreo municipal, dando a entender que es “mala,” pero el
municipio lo exige. El discurso implícito de los trabajadores sociales nos revela que
detrás de las acciones asistenciales se da una especie de frustración profesional, porque
ésta no es tan gratificante en cuanto al desarrollo de habilidades y capacidades, tanto de
orden práctico como intelectual y a su vez, no es concordante con las utopías que se
anhelan, por ende no es tan valorada. Se siente que no se necesita el título profesional
para llevar a cabo este tipo de prácticas. Sin embargo, la asistencia en algunos casos es
un mal necesario, producto de la marginación del adulto mayor por parte de las
estructuras sociales predominantes: “...concretamente acá no le podemos pedir a un
adulto mayor que tenga ánimo de participar en un taller si él ni siquiera tiene cubiertas
sus necesidades básicas de alimentación.” (A.S). “La situación de extrema pobreza, por
lo menos la gente que participa en clubes casi todos tienen pensiones bajísimas,
entonces también eso es una debilidad, porque evidentemente, mientras no tengas
satisfechas cuestiones básicas, difícilmente uno puede acceder con ellos a otro tipo de
actividades.” (A.S).
8. Respecto de los espacios para el trabajo social con A.M.:
Se evidencia en el discurso de los profesionales, un interés por generar espacios de
acción con A.M.; al contrario de lo que comúnmente se cree, y en contradicción con
157
discursos que hablan del estancamiento profesional, muchos profesionales comienzan a
cuestionarse los programas existentes para los A.M. y a proponer nuevos trabajos a
realizar con este grupo etáreo: “El espacio que yo tengo ahora me lo he ganado (...) de
hecho no se había creado el cargo, en el programa consideraron todo menos una
asistente social. El proyecto tenía una visión totalmente distinta (...) había también un
problema de plata, contratar una asistente social igual implicaba un egreso como más
alto y que no estaba como estipulado (...) justifiqué el cargo por los aportes, se dieron
cuenta de que era necesario.”(A.S).
Podemos señalar a este respecto, que no toda la visión de los asistentes sociales
respecto del trabajo municipal es negativa, también hay una valoración del espacio de
acción como un ámbito donde se puede desarrollar gran parte de la iniciativa de los
profesionales: “Yo soy bastante optimista en este sentido, creo que el trabajo social en
el municipio es una de las buenas opciones, uno de los buenos campos, ahora que el
municipio ha adquirido cada vez mayor independencia, hay muchos espacios para
crear cosas, al contrario de lo que la gente piensa, El municipio es el ente que actúa
efectivamente con la realidad local.” (A.S).
Los profesionales jóvenes tienen otra perspectiva del trabajo con adultos
mayores en el municipio, el municipio sí da espacio para innovar, para hacer cosas
nuevas. El profesional tiene que permitirse hacerlas, no ceñirse a reglas inflexibles. El
T.S. no debe esperar siempre que se le den los espacios, a veces él mismo debe
abrírselos. En ello consiste la propuesta de generar cambios a nivel estructural.
“proponer proyectos es mas bien negociado (...) un poco de acuerdo a la demanda de
la población (...) igual se negoció, específicamente de lo que yo proponía que se
podía hacer, por donde se podía enfocar el trabajo, hay cosas que cumplir dentro de
ciertos rangos que te piden, pero es uno de los pocos trabajos en donde uno tiene
espacio para crear, para ser creativo.” (A.S)
Por otro lado el municipio es el ente que articula las políticas sociales, por lo
tanto, el rol del trabajador social en las áreas de programas sociales es importantísima en
la ejecución de dichas políticas, pero no sólo en la ejecución de éstas, sino que también
en la elaboración de las mismas ya que el trabajador social cuenta con el conocimiento
del impacto que la ejecución de las políticas produce en los sujetos, en su entorno, si
responden o no a la realidad que se vive, necesariamente las políticas debieran contar
con la evaluación de los profesionales prácticos que las llevan a cabo. “Yo creo que los
158
T.S. tienen un rol importantísimo desde el punto de vista de la política de gobierno,
porque cada vez más la política debe ser operativa a nivel municipal, es decir, que
hayan algunas directivas generales, pero que sean los municipios quienes realmente
implementen la política social (...) es muy consistente que sean los Municipios quienes
se encarguen de las intervenciones con A.M. (...) el A.M. tiende por lo general a estar
mas limitado a un ámbito geográfico mas pequeño, y eso es lo que puede manejar bien
el municipio (...) lo ideal es que el A.M. se mueva en un ámbito que le sea muy
conocido, en el cual pueda establecer relaciones personales con los otros individuos, y
esto se da en un ámbito relativamente pequeño como es el municipio (...) yo creo que
ahí se pueden generar redes personales entre A.M., que pueden ser muy útiles para
ellos...” (Experto).
En la comunidad es donde se generan las redes sociales de los adultos mayores,
en este sentido es importante mencionar que el entorno social del adulto mayor
disminuye notablemente al salir del ámbito laboral y por la pérdida de personas
significativas para ellos; por lo que en la tercera edad los individuos deben establecer
nuevas relaciones que le permitan la integración social, esta integración la posibilita el
municipio: “El trabajo municipal a mí me parece muy importante, creo que es una
instancia donde los viejos de la localidad deben tener un espacio, que haya un lugar en
el municipio propio del adulto mayor, donde se puedan juntar y relacionarse con otros
(...) donde puedan hacer aportes (...) este país no se va a poder permitir tener
3.000.000 de personas que no aporten nada, que es lo que vamos a tener el año
2025”(Experto).
9. Respecto de la participación:
Es reconocido por los profesionales entrevistados, la gran tasa de
participación de la población mayor, incluso se llega a señalar que son el grupo etáreo
que más participación tiene a nivel comunitario. Ello es muy positivo para el trabajo
que se realiza en los programas de adulto mayor municipales, porque facilita el
trabajo de organizar y convocar a la gente; el adulto mayor necesita participar para
sentirse útil, para no quedarse los años que le quedan (que con los avances
tecnológicos cada vez son más)195, encerrado, sin hacer nada, porque la participación
195 “Se plantea que el promedio de años de adultez mayor es de aproximadamente 20 a 30 años”. (C. Barros).
159
ocupa su tiempo, le da espacios para comunicar sus demandas a las autoridades y
eleva su autoestima al hacerlos partícipes del mejoramiento de su propia calidad de
vida.
“Al convocar los que más llegan son los clubes de ancianos, si los viejos van a
todas, la verdad es que no tienen muchas alternativas tampoco, no tienen que ir a
trabajar, están como esperando cosas para hacer, yo creo que también eso es como
una ventaja, enganchan con cualquier propuesta, entonces lo que hay que lograr es
que sean ellos los que propongan ahora, porque a uno también se le agota el
repertorio, tu ya no sabes que otra cosa proponer.” (A.S). Los A.M. tienen una gran
cantidad de ideas que proponer para elevar su calidad de vida, ellos mas que nadie
saben qué es lo que quieren, lo que necesitan; en este sentido, el trabajador social
debe promover y facilitar espacios para la generación de propuestas de los propios
interesados. No es necesario imponerles actividades, ellos son “personas autónomas”
(Experto), con muchas ganas de hacer cosas para su propio beneficio.
10. Respecto de los tiempos:
“Yo no tengo, tampoco, el tiempo para ir a ver a las 30 organizaciones en la semana.
Aquí trabajan tres voluntarias, en otros municipios trabajan hasta sesenta. Igual
tratamos de estar.” (A.S).
Una limitante para realizar el trabajo con adultos mayores en el municipio es la
falta de tiempo, que se debe a factores de índole cuantitativa: la gran cantidad de
población a la que el profesional debe acceder en su acción social y la falta de recursos
humanos para acceder a todos los grupos organizados, agregando a esto el gran número
de organizaciones de adultos mayores existentes a nivel comunal (en todas las
comunas). “Yo creo que lo perjudicial en términos de los tiempos, no somos un equipo
grande en cantidad, no podemos acceder a todos los adultos mayores que quisiéramos”
(A.S).
Se hace difícil para los profesionales, realizar todas las tareas que se proponen,
puesto que no se les pueden dedicar todo el tiempo que se quisiera, ello pasa
principalmente porque en nuestra profesión se debe atender público, y ello exige ocupar
parte del tiempo destinado a otros trabajos planificados, a la atención no prevista de
160
adultos mayores que demandan también que se les escuche... “Hacer diagnósticos, uno
estudia, planifica y se imagina todo el día haciendo evaluaciones y planificando cosas,
pero uno se pierde un poco en la acción, es porque la cosa es así, tú tienes que ir
actuando en el minuto, difícilmente tú te puedes sentar y decir la próxima semana
atiendo, no se puede, todos los días surgen nuevas necesidades... aparte que todo el
aparataje municipal de repente te corta las alas para ser creativo y eficiente.” (A.S).
Los A.M. piden que se les escuche, requieren que se les dedique un tiempo, ello porque
el trabajador social es una de las pocas personas con las que pueden conversar, que está
abierto a escucharlos; generalmente sus familiares están cansados y no les dan esos
espacios. “Considerar el tiempo, tú no puedes concretar una entrevista en 10 minutos,
es media hora segura... ellos quieren que tú los escuches, hay necesidad de ser
escuchados y están como dispuestos a toda hora... hay también que siempre estar
buscando lo que te están diciendo detrás, porque te transmiten mensajes de una manera
impresionante, es casi ir de investigador privado, todas las técnicas de investigación en
la entrevista, son personas que les cuesta mucho comunicarse, decir las cosas en forma
clara.” (A.S).
Otro problema que se presenta es la falta de continuidad de los programas en el
tiempo, esta hace notar que la realidad es dinámica y por ende cambiante, se van
priorizando otros problemas, y esto, las personas con las que se trabaja lo pueden
percibir como un abandono o una utilización de parte del gobierno de turno, esto
complejiza el hacer del trabajador social porque las personas no se motivan a participar,
no creen lo que se les propone.
11. Obstáculos relacionados con los propios adultos mayores:
Los Adultos Mayores, por efectos de la edad, muchas veces se lentifican,
presentan problemas físicos y de salud, problemas que en cierta medida son
esperables, porque “el envejecimiento involucra un deterioro paulatino” (Experto)
del cuerpo humano, lo que no significa que ese deterioro implique necesariamente
una incapacidad. Para los trabajadores sociales esto implica un obstáculo, en la
medida que el trabajo debe orientarse hacia un tipo de población distinta que tiene
problemas específicos que no son comunes a otros grupos etáreos, para los cuales la
formación profesional no ha preparado al trabajador social y con los cuales el
profesional se enfrenta en la práctica, muchas veces sin una información previa:
161
“Otro obstaculizador es el tema de la salud, especialmente en comunas pobres como
esta. O sea, el hecho de que el A.M. tenga una salud deteriorada es un problema,
pero cuando esa salud deteriorada viene acompañada de una situación de carencia
extrema, muchos no saben ni siquiera leer ni escribir, han tenido una vida de trabajo
super sacrificada, te encuentras con un viejo super dañado, lo que también va
dificultando el trabajo con ellos”. (A.S.). Desde esta perspectiva, el profesional debe
estar atento a estos nuevos problemas de la población con la que se está enfrentando,
y aprender a desarrollar habilidades y estrategias de intervención especiales, que si
bien pueden ser comunes a otras áreas de intervención, en esta área específica
adquieren una relevancia distinta. “...bueno las limitaciones físicas, toda la parte
emocional, toda la subvaloración que se da en la sociedad de hacer sentir que ya tú
pasaste una etapa, que ya no sirves, que se acabó todo, la vida sexual, se acabó tu
vida activa, esto te crea una dinámica muy especial, hay toda una cuestión emocional
que hay que trabajar y también física, tienes programada una actividad y hay mucho
trastorno físico que te impide lograr ciertos objetivos (...) las organizaciones
funcionan a un nivel muy básico, son gente de mucha pobreza (...) también está toda
la situación familiar, hay toda una familia detrás que está como ausente, hay
abandono; los bajos ingresos, reciben pensiones bajísimas (...) en este sentido hay
aspectos económicos, emocionales, materiales que hay que considerar.”(A.S).
Además de las limitaciones propias del adulto mayor, a nivel social se da toda
una subvaloración de los adultos mayores, ellos mismos muchas veces han incorporado
esa imagen, lo que dificulta aún más el trabajo. Es importante a este respecto, “lograr
que la gente cambie esa imagen que ha hecho suya, y que se den cuenta de cuan
capaces son” (Experto), y de esta manera poder hacer cosas con la gente mayor, de
modo de poder hacer ver a la comunidad que la población adulta mayor puede hacer
aportes a la comunidad. “...los adultos mayores tienen un aprendizaje, un conocimiento
que tiene que ver con su historia, entonces el tema es aprovechar sus potencialidades y
usarlos como recursos (...) tiene haber un trabajo fuerte en la formación de dirigente,
como adultos mayores, en términos de poder demandar, en términos de cómo ellos ya
están saliendo de su dinámica de la reunión del tecito.”(A.S).
162
Conclusiones
Al iniciar el presente estudio nos planteamos interrogantes que fueron
tomando diversos matices, una de las constantes fue la preocupación por rescatar las
prácticas que los trabajadores sociales generan en su hacer diario con los adultos
mayores. En este hacer diario, se presentan situaciones singulares e inciertas, para las
cuales no existe una respuesta en la teoría, pero constatamos la existencia de un
manejo, de parte de los trabajadores sociales que intervienen con adultos mayores, un
conocimiento al cual no se puede acceder por medio de los libros, y que sentimos,
podría ser llevado a la reflexión escrita desde una perspectiva del trabajo social, y así
hacer un aporte para quienes se interesen por trabajar con personas de la tercera edad;
nos referimos a su saber práctico. Los objetivos sobre los que la presente
investigación tiene su fundamento son: “Conocer y analizar la intervención
profesional que desarrollan los trabajadores sociales con adultos mayores desde el
municipio, en siete comunas de la región Metropolitana.”
“Proponer elementos para la construcción de un modelo de intervención profesional
con adultos mayores.”
Las hipótesis que fueron orientando la reflexión a lo largo del estudio son las
siguientes: “Desde el quehacer cotidiano (experiencia de los trabajadores sociales), es
posible generar un tipo de conocimiento que constituye su saber práctico”
“A partir de las experiencias de los trabajadores sociales con adultos mayores en el
ámbito municipal, es posible dar cuenta de categorías para la construcción de un
modelo de intervención con este grupo etáreo”.
A partir de estas hipótesis, se delimitaron las variables a investigar, y dentro
de estas, las categorías sobre las que se orientó el presente estudio.
163
Fruto de la investigación teórica y de las entrevistas analizadas mediante la
hermenéutica colectiva, se ha llegado a algunas conclusiones, respecto de las
categorías de análisis en las que se basó el presente estudio. El estudio se concentró
en los discursos de los profesionales entrevistados, que mirando con cierta distancia
su hacer cotidiano, lograron traspasarnos ciertos conocimientos, que a la luz del saber
práctico y la hermenéutica colectiva, adquirieron un ordenamiento que fue expuesto
con rigurosidad en el presente documento.
A continuación se desarrollan las conclusiones a las que hemos llegado:
Se puede afirmar que la experiencia es el fundamento del saber práctico, ha
sido fuente de aprendizaje en cuanto al tema del adulto mayor para los trabajadores
sociales que intervienen en el área. Los sujetos entrevistados valoran la experiencia
como generadora de conocimiento y como formadora de profesionales, así como lo
define Schön “la experiencia es la capacidad de ver y actuar en las situaciones no
familiares como si lo fueran, lo que capacita para traer a colación aquella vivencia
pasada, como así también para reformular y readecuar las teorías, técnicas y
estrategias que estan a la base del saber y el conocimiento acumulado del
profesional”.196
La experiencia se relaciona con la sistematización, la que a través de la
reflexión sobre la acción, rescata la riqueza de las experiencias. Implica mirar nuestra
acción y a nosotros mismos, de manera de poder rescatar aquello que ha posibilitado
de la mejor forma posible nuestra acción. Ello comprende mirar de manera crítica lo
que se ha hecho. Los municipios limitan los espacios para sistematizar, al medir en
términos cuantitativos la acción social, desde lo que se ha podido rescatar de los
discursos latentes analizados anteriormente.
Los profesionales reconocen que la experiencia les ha aportado más que la teoría
en el trabajo con la población mayor, ya que el tema de la vejez es un área singular e
incierta para ellos. En este sentido, la improvisación y la intuición juegan un rol
importante en la generación del saber práctico del trabajador social. Los trabajadores
sociales, en la cotidianeidad se convierten en artistas al construir problemas, sentidos
y acciones en respuesta a las necesidades de los sujetos con los que intervienen. Esta
196 Cfr. Schön, D. En Mendoza y otros; 1997. P.58.
164
construcción implica la consideración de componentes éticos, de orden institucional,
sociales, interpretaciones de la realidad, etc. “Nuestra tendencia a pensar que los
artistas crean cosas y los profesionales que pertenecen a otras ramas se ocupan de las
cosas tal como estas les vienen dadas es un error. Asumir una perspectiva
constructivista de una profesión nos lleva a comprender a los profesionales de la
práctica como artífices del mundo: su vagaje les proporciona estructuras que les
permiten formarse ideas coherentes de las cosas e intrumentos con los que imponer
sus representaciones en las situaciones de su práctica. Desde esta perspectiva, un
profesional de la práctica es, al igual que un artista, un creador de cosas”.197
Si bien la improvisación es parte de todo proceso de intervención,
independientemente del área en que trabaje el profesional, ésta, en el hacer con
adultos mayores, es promotora de la creatividad y fuente generadora de conocimiento.
Los profesionales desarrollan en la experiencia la capacidad de responder a las zonas
indeterminadas de su práctica, que en el caso de los adultos mayores son: la cercanía
de la muerte, las enfermedades invalidantes, la lentificación motora, etc..
En la experiencia se desarrollan habilidades para la intervención, especialmente
en el trabajo con adultos mayores, por ser un área que cuenta con poco material
escrito desde la profesión.
Llegamos por medio de la reflexión a plantear que el profesional puede
desarrollar un nuevo tipo de saber: el experiencial - histórico, generado a través de
las vivencias cotidianas de las personas. Es un conocimiento histórico (que tiene
relación con las experiencias de vida personales, no profesionales) que modela de
manera inconsciente la intervención profesional. Constituye un componente del saber
práctco.
La intervención profesional supone sujetos en interacción, ello significa que
produce cambios tanto en el profesional como en los sujetos con los que se da dicha
interacción.
197 Cfr. Schön; 1992. Pp. 195 – 196.
165
Respecto de los valores que orientan la acción de los profesionales prácticos,
éstos se ven cruzados por temas como la vocación y la elección del ámbito laboral y
viceversa.
Quienes optan por el trabajo social como profesión, lo hacen en función de
ideales que tienen que ver con compromisos sociales. Se define en las entrevistas
narrativas, la vocación como una opción de vida orientada a la "realización personal a
través de la realización de otros". La vocación implica una energía que fortalece la
intervención profesional.
La elección por el trabajo social, es definida por los profesionales entrevistados
como una toma de conciencia de que existen problemas sociales que requieren del
compromiso de ellos. La acción profesional de los asistentes sociales afecta
directamente la vida de las personas con las que se interviene, por lo tanto, lo que
dejemos de hacer repercute en ellos: esto fundamenta el compromiso del trabajador
social.
Los profesionales que se dedican al trabajo con adultos mayores, en un gran
porcentaje, son personas que han tenido a lo largo de su historia una buena relación
con sus abuelos, lo que les genera una atracción hacia el tema. Los profesionales
reconocen, además de la atracción, competencias y habilidades que surgen de su
conocimiento experiencial - histórico y de su saber práctico.
La subjetividad de cada trabajador social comprende las diferentes opciones
valóricas que orientan la intervención que ellos realizan. Estas opciones responden a
la formación familiar y profesional, al entorno, a estructuras sociales en las cuales se
encuentra inserto; representan sus interpretaciones sociales y visión de mundo.
El contexto institucional puede generar conflictos de valores en los profesionales,
respecto de las prioridades. Esto exige al profesional un reflexionar como sujeto y
como actor dentro de la institución, para no perder su identidad al momento de
negociar con ésta cuando se esfuerza por hacer coincidir las acciones con las
demandas de la población y las expectativas institucionales.
166
Se consideran valores importantes en la intervención profesional con adultos
mayores: el respeto, la humildad, la honestidad, el compromiso, la justicia social, la
igualdad de oportunidades, el bienestar social.
El trabajo social, al ser una profesión que trabaja con personas, genera desgaste en
quienes lo ejercen. Fuentes de desgaste son: las expectativas no cumplidas por la
escaséz de recursos, tiempo y espacios; la gran cantidad de tareas que al profesional
se le asignan y las exigencias de la institución; el trabajo con adultos mayores, por su
falta de concreción en el lenguaje, por la demanda de tiempo para que se les escuche,
por su lentificación y problemas físicos, que exigen metodologías adecuadas que
implican mayor desgaste físico del profesional; el desinterés a nivel social y
decisional respecto del tema de los adultos mayores; la falta de equipos competentes
para la realización del trabajo.
Es importante tener un diagnóstico del A.M. tener claro con qué población se va a
trabajar, con qué comunidad.
En el trabajo social, hay una validación del A.M. como sujeto colectivo, como
sujeto social, que se hace parte de su propio desarrollo y por tanto, es capaz de
resolver sus problemas y mejorar su calidad de vida.
El trabajo con adultos mayores, pasa necesariamente por reflexionar sobre los
temas de la muerte, la dependencia, la soledad, la trascendencia, religiosidad, la
sabiduría respecto de la vida. Es importante utilizar metodologías adecuadas y
conocer muy bien a la población de tercera edad, metodologías adecuadas que
respondan a las características de las personas, a la lentificación de movimientos,
problemas auditivos y visuales, etc.
El trabajador social debería entrenar a los adultos mayores en un conjunto de
habilidades comunes a cualquier edad, habilidades que tienen que ver con autoestima y
asertividad, para hacer que el viejo se sienta estimado y pueda hacer las cosas con
confianza en sí mismos y habilidades que tienen que ver con el desempeño de la vida
cotidiana: enseñarles a resolver problemas y a manejar conflictos.
Los Trabajadores Sociales tienen un rol: fomentar la participación del adulto
mayor y sus organizaciones, contrarrestar la imagen tan negativa de los viejos y
167
capacitarlos. Se debe capacitar a los A.M. en el aprender a envejecer, reconocerse
como adulto mayor. A partir del reconocerse envejecido se genera un montón de
conocimiento sobre las propias capacidades. Es importante también enseñarle a la
gente cómo enfrentar las pérdidas, que no siempre son duelos. La gente tiene que
aprender a sustituir lo que se pierde, ser capaz de abrirse a hacer nuevos amigos, a
generar nuevos espacios donde hacer cosas.
El profesional debe adoptar una posición de respeto, que implica una posición de
humildad, partiendo de la base que el A.M. tiene una vasta experiencia de vida, y
todo lo que se pueda decir o proponer, está sujeto a pasar por la experiencia de ellos.
El trabajo social tiene un amplio campo en el tema del adulto mayor porque es
una de las poblaciones que está más abandonada y que necesita más. La apuesta tiene
que ir por un trabajo multidisciplinario, el trabajo social cuenta con metodologías
participativas que se pueden orientar al trabajo con adultos mayores, que serían más
beneficiosas al complementarlas con otras profesiones.
Variadas profesiones trabajan el tema del A.M., pero la visión del T.S. es más
integral. Es un aporte, el poder concentrar esfuerzos de distintos sectores en el tema
del A.M.
El tipo de relación que el profesional establezca con los adultos mayores puede
potenciar el cambio deseado. El trabajador social cuenta con habilidades
comunicativas que sirven para motivar a los adultos mayores a desarrollar una actoría
social.
Los trabajadores sociales que intervienen con adultos mayores en programas
municipales, establecen 7 áreas de acción. De estas, en solamente cuatro el
trabajador social se encuentra involucrado de forma directa:
a) Acciones asistenciales, que consisten en la entrega de beneficios materiales.
b) Fortalecimiento de organizaciones o trabajo comunitario: capacitación a
dirigentes, formación de nuevas organizaciones, elaboración de proyectos
c) Difusión de información sobre beneficios sociales.
d) Talleres de desarrollo personal.
168
Se reconocen como habilidades profesionales en las entrevistas narrativas
analizadas:
a) La paciencia.
b) Entusiasmo en el trabajo.
c) Capacidad de escuchar.
d) Saber interpretar.
e) Honestidad y transparencia.
f) Verbalización clara, lenta y modulada.
g) Integralidad.
Respecto del contexto de la intervención de los trabajadores sociales, cabe señalar
que es un tema que hace a los profesionales manifestar grandes dificultades para
hablar sobre lo político, conflictos y tensiones a nivel explícito. Sin embargo, cuando
se les pregunta sobre otros temas, ellos hacen perceptible los aspectos antes
mencionados. Hemos dividido el contexto de intervención en obstaculizadores y
facilitadores que han sido subdivididos en 11 puntos:
a) Respecto de la lentitud en el funcionamiento, de la burocracia y la falta de
recursos en el municipio: Los municipios exigen a sus funcionarios la
realización de excesivos papeleos y trámites, esto genera conflictos en los
trabajadores sociales, lo que los desgasta y desmotiva, convierte a los
funcionarios en parte del ajetreo municipal, convierte el hacer en activismo.
b) Respecto del trabajo que le toca realizar al asistente social: Se da, de parte de
la institución, la imposición de tareas de asignación de recursos, que tienen
que ver con un rol histórico del trabajo social. Los profesionales cuestionan la
realización de algunas tareas que ellos definen como "inferiores", en donde no
se requiere de sus conocimientos especializados.
c) La actoría del trabajador social: Se vislumbra en los discursos, la necesidad de
cambiar el rol del trabajador social, por un rol de mayor influencia en la toma
de decisiones en le marco institucional en el que interviene.
d) Respecto del trabajo en equipo: Es necesario orientar este tipo de trabajo, de
modo tal, que quienes trabajan en un programa determinado sean conscientes
del sentido de este, y de las implicancias de sus acciones. Esto se da en la
169
medida en que el equipo esté motivado, a la vez que la conciencia motiva al
trabajo del equipo.
e) Respecto de los recursos que se destinan a la población de tercera edad: Se
denuncia la falta de interés por la población mayor, se critica la jerarquía con
que los recursos son asignados a los programas, en donde las prioridades
siempre son los grupos etáreos que tienen mas futuro, y no los grupos mas
vulnerables.
f) El poder en la intervención con adultos mayores: Los profesionales plantean
que no se debe generar dependencia en la intervención profesional, riesgo que
es mas frecuente en el trabajo con adultos mayores, por la visión social de que
este grupo etáreo no tiene autonomía. Es reconocido por los profesionales
también, que el trabajo municipal presenta riesgos a nivel de
instrumentalización de los adultos mayores, porque tienen mayor poder de
convocatoria.
g) Respecto de la asistencia: Se la vincula como un defecto de la profesión,
como una práctica cuestionada, pero considerada un mal necesario. Los
profesionales plantean que ella genera frustración profesional, que limita la
creatividad y el desarrollo de nuevas habilidades.
h) Respecto de los espacios para el trabajo social con adultos mayores:
Valoración del espacio de acción de los profesionales, como un ámbito en
donde se puede desarrollar gran parte de la iniciativa.
i) Respecto de la participación: Aspecto positivo y muy característico del grupo
etáreo mayor. Facilita a los trabajadores sociales el trabajo de motivar,
organizar y convocar.
j) Respecto de los tiempos: Los tiempos constituyen una limitante para el
trabajo, que responde a factores de índole cuantitativo, al conflicto entre la
gran cantidad de población a la que se debe acceder, y la falta de recursos
humanos.
170
k) Obstáculos relacionados con los propios adultos mayores: problemas físicos,
emocionales, etc., frente a los cuales el trabajador social no cuenta con un
saber teórico en cuanto a la forma de trabajarlos.
Se considera que los objetivos planteados en el estudio fueron cumplidos en su
cabalidad. Por medio de los discursos se logró conocer y analizar la intervención
profesional de trabajadores sociales en siete municipios de la región Metropolitana, y
a continuación serán presentados los elementos o categorías para la futura elaboración
de un modelo de intervención con adultos mayores.
Se considera necesario reflexionar acerca de la muestra elegida para el estudio, la
que si bien en un principio no era de gran magnitud, se convirtió en una inmensa
cantidad de información cuando se la interpretó a través de la hermenéutica colectiva.
La metodología requirió ser adaptada a los objetivos del estudio, lo que permitió una
profundidad en el análisis, ya que los niveles de análisis que dicha metodología exige
(el sentido explícito de los discursos y el latente), nos revelaron un saber práctico de
los asistentes sociales, que pasa por las estructuras de conciencia sociales y
representaciones colectivas de la realidad, que poseen los profesionales del área.
El estudio no logra responder a todas las interrogantes que a lo largo de la
reflexión han ido surgiendo, pero creemos que este documento rescata el saber
cotidiano de los trabajadores sociales, pasando se situaciones muy simples a otras
mas complejas. Sería importante contrastar este estudio con el discurso de los adultos
mayores, y de esta forma poder complementarlos para la construcción de un modelo
de intervención con ellos.
El marco teórico elegido facilitó la comprensión de los discursos analizados, y
nos permitió mirar la intervención profesional de una manera mas integral,
valorándola.
Los elementos propuestos para la futura generación de un modelo de
intervención, han surgido desde los componentes rescatados tanto de la reflexión
teórica como de las experiencias de los trabajadores sociales, por lo tanto creemos
que responden a las necesidades de la práctica profesional con adultos mayores.
172
Elementos Importantes Para La Construcción
De Un Modelo De Intervención Con Adultos
Mayores
Desde el estudio realizado respecto de las prácticas sociales con adultos
mayores, se han rescatado ciertos elementos que se consideran importantes para una
futura elaboración de un modelo de intervención. Se recogen desde la teoría y desde las
prácticas principios y categorías que responden de manera útil a la intervención con los
adultos mayores, que permiten mejorar su calidad de vida.
Es importante destacar que la mayoría de los elementos comprendidos, han sido
generados por el saber práctico de los profesionales entrevistados en el presente estudio;
es decir, se ha valorado aquí la experiencia como fuente generadora de conocimiento. A
este respecto, a través de la hermenéutica colectiva se han podido rescatar los esquemas
interpretativos sociales que orientan la acción profesional de manera inconsciente y
colectiva entre los trabajadores sociales, los que han contribuido en la generación de
dicho saber práctico.
Los aportes de los trabajadores sociales nos han permitido reflexionar acerca del
quehacer profesional y de la realidad del adulto mayor. Esta reflexión da orígen a la
elaboración de esta propuesta, porque en ella influyen nuestras orientaciones valóricas y
la forma de ver la realidad del adulto mayor.
Para un trabajo con adultos mayores, se considera primordial tener un
conocimiento respecto de esta etapa de la vida. Para ello, nos hemos basado en la teoría,
173
en las entrevistas narrativas interpretadas en el estudio y en nuestras propias
experiencias de trabajo con ellos.
Principios Orientadores Del Modelo:
Son guiados por algunos valores importantes de considerar:
- Compromiso: no hacer por hacer, identificarse con lo que se hace.
- Vocación de servicio: se trabaja por el bien común.
- Prudencia: Virtud que consiste en el reconocer que lo que se hace tiene
repercusiones en el mañana.
- Solidaridad: Poner nuestro saber al servicio de los viejos.
- Gratuidad : no trabajar esperando una retribución de parte de los adultos mayores.
1. Principio de HumanidadPrincipio de HumanidadPrincipio de HumanidadPrincipio de Humanidad: La vejez es una etapa mas de la vida. Al trabajar
con adultos mayores, trabajamos con personas.
2. Principio de AutonomíaPrincipio de AutonomíaPrincipio de AutonomíaPrincipio de Autonomía: Los viejos son personas totalmente autónomas, no
necesitan que el profesional los tutele ni que cree relaciones de dependencia con
ellos, es un mutuo encuentro. El adulto mayor puede asumir un rol importante
dentro de su comunidad: por la capacidad de compromiso que tiene, por toda su
experiencia y por el tiempo libre de que dispone. El profesional debe ser humilde,
debe reconocer la sabiduría de los viejos.
3. Principio de la integraciónPrincipio de la integraciónPrincipio de la integraciónPrincipio de la integración: Es necesario, para lograr un cambio de visión de
la vejez, generar acciones intergeneracionales: no crear ghettos de A.M.. No se
debe trabajar solo con el grupo, sino integrar a los adultos mayores a toda la
comunidad. La comunidad es el soporte del adulto mayor, por ser su entorno
174
relacional y porque tiene los recursos para responder a las necesidades que el
adulto mayor presente.
Antes de comenzar a trabajar con personas de la tercera edad, es
necesario conocer algunas particularidades que definen dicha etapa
de vida:
- Los viejos cuentan con una muy vasta experiencia de vida y sabiduría.
- En la vejez se presentan las preguntas trascendentales de la vida, al igual que en la
adolescencia, como son: ¿de donde vengo? ¿hacia donde voy? ¿qué he hecho de
mi vida? ¿quién he sido y quien soy actualmente?.
- En la vejez se pueden generar grandes obras artísticas y de desarrollo intelectual,
siempre y cuando el viejo cuente con los espacios para hacerlo.
- En esta etapa de la vida se presentan ineludiblemente cambios físicos: en la vista,
la audición, lentificación motora, entre los más comunes.
- En esta etapa se presenta tarde o temprano la Jubilación, como consecuencia de
ella, el Adulto Mayor se enfrenta a una gran cantidad de tiempo libre.
Quien desea trabajar con adultos mayores, debe tener muy claro que
las necesidades que presentan los viejos son producto de la actual
sociedad contemporánea:
- Sentimiento de soledad: producto de la marginación. Los valores de la
sociedad actual no los han integrado, predomina el énfasis en la producción mas
que en las personas.
175
- Baja autoestima: la sociedad los percibe como inútiles, lo que repercute en
que ellos mismos lo crean así.
- Bajos ingresos: la sociedad ha creado sistemas para que los viejos dejen de
trabajar, pero estas alternativas creadas disminuyen sus posibilidades económicas.
- Abandono familiar (físico o emocional): hay una sobreexigencia hacia la
familia, el Estado deja en manos de ella la responsabilidad de muchas cosas, entre
ellas, el hacerse cargo de sus viejos, no facilitando el proceso de ajuste de la
familia. Ello conlleva a un desgaste y a una percepción del viejo como carga.
- Sentimiento de carga social: producto de que los beneficios que se les
entregan tienen una connotación de caridad, lo que rebaja su dignidad
La asistencia es parte de la intervención con A.M., a diferencia
de otros grupos etáreos, por lo menos mientras no se dé un cambio
cultural respecto de la visión que se tiene de inutilidad de los viejos,
y que exista una acogida.
En este sentido, el trabajador social debe cuidar que este tipo de acción no
rebaje la dignidad del adulto mayor.
Para trabajar con adultos mayores se requiere una cierta
atracción hacia el grupo etáreo.
Es importante cuestionarse si realmente uno se siente capaz de trabajar con
ellos, conocer su realidad y comprometerse con ella.
176
Es importante tener un enfoque familiar para el trabajo con
los viejos, ya que la familia constituye la red social primaria de
cualquier persona.
En este sentido, la intervención puede ser fortalecida u obstaculizada por la
familia. Es importante también clarificar que el enfoque familiar no es sinónimo de
atención de caso, ni terapéutica, se puede desarrollar trabajo comunitario con dicho
enfoque. Debemos ser conscientes de las acciones repercutirán en la familia.
Para el trabajo con adultos mayores es necesario actuar en
equipo.
Ello, por una cuestión interdisciplinaria que responde a las múltiples
necesidades que los viejos tienen, y para evitar el desgaste del profesional.
Para trabajar con Adultos Mayores es importante considerar algunos
aspectos antes de actuar, ellos son:
� Se debe contextualizar el trabajo (la acción que se va a realizar), para ello es
sumamente relevante identificar:
- La población: Características socioeconómicas y características físicas de los A.M.
de la localidad donde se interviene.
- La Institución: lineamientos y orientaciones del trabajo, metas, expectativas que se
tengan del trabajo profesional.
- No podemos dejar de considerar el contexto histórico actual en contraste con el
momento histórico en que vivió el adulto mayor.
- Las Redes sociales en las que está inserto el adulto mayor:
⇒ Familia
⇒ Club
177
⇒ Consultorio
⇒ Iglesia
⇒ Municipio
⇒ Otras organizaciones
� Algunos temas que el profesional debe reflexionar acerca de los adultos mayores
antes de la intervención son:
- La Soledad: producto del aislamiento sociocultural frente al cual se enfrentan los
viejos.
- La Muerte y el duelo, temas muy comunes a esta edad, producto de la pérdida
de personas cercanas y el sentimiento de cercanía de ella.
- La Fe, la religiosidad, la trascendencia, característica muy particular de la
tercera edad, fruto de las preguntas que los viejos se hacen respecto de su vida
- Autoestima: la que muchas veces por la marginación social se ve deteriorada,
siempre es bueno potenciarla, sobretodo en los viejos.
- La Familia, la red primaria de cualquier persona, incluyendo a los viejos.
- Proceso de envejecimiento: los cambios físicos y psicológicos que se presentan
en los sujetos.
- Las emociones y afectos, que en los viejos se notan con mayor facilidad, que
hacen difícil al profesional mantenerse al margen de ellos, y que generan emociones
en los propios trabajadores sociales.
� Siempre que vamos a intervenir se presentan algunas situaciones complejas que es
necesario considerar en la intervención con A.M, algunas de ellas son:
178
- Las distancias físicas: los adultos mayores presentan mayor dificultad para
trasladarse.
- El clima ambiental: los adultos mayores se ven mas afectados por los cambios
climáticos, influye en su decisión de asistir a las actividades que se planifiquen.
- La Salud Física: son mas vulnerables a las enfermedades, ello influye en su
asistencia a las actividades que se planifiquen.
- La Salud mental: los adultos mayores presentan, en algunos casos,
enfermedades que los incapacitan de la participación social (ej: Alzheimer)
- Inexistencia de redes: el adulto mayor puede encontrarse aislado en las cuatro
paredes de su casa, sin apoyo.
- Adaptación al ritmo de los adultos mayores: lentitud, que no quiere
decir incapacidad; dificultade para realizar ciertas actividades físicas, entre otros.
- Apego, relación afectiva: los adultos mayores son adhesivos con quienes se
dan el tiempo de escucharlos, los que se convierten en personas significativas para
ellos. Puede darse mucho juego emocional.
- Ausencia de equipo de trabajo: ello genera desgaste profesional.
- Analfabetismo: el mayor porcentaje se concentra en los adultos mayores.
- Falta de metodologías adecuadas para el trabajo con personas mayores.
- Muerte: es el fin esperable en la etapa.
- Enfermedades invalidantes.
� Quien quiere trabajar con adultos mayores debe poseer ciertas habilidades, de lo
contrario debe desarrollarlas, pues son habilidades necesarias para la intervención
profesional con ellos:
- Paciencia: los viejos son mas lentos, son complejos y exigentes. Quien no
desarrolla esta habilidad, posiblemente dure muy poco tiempo trabajando con viejos.
179
- Empatía: tenemos que ponernos en el lugar de ellos, así podemos entender lo que
ellos sienten cuando se producen los cambios en su cuerpo, las preguntas que se
hacen respecto de la etapa de vida, etc.
- Integralidad: mirar al adulto mayor en su totalidad, no por partes, ¿por qué no?:
porque el adulto mayor es una persona integral, con muchos aspectos, si uno los
parcela puede perder de vista aspectos muy importantes y no habría una real
comprensión.
- Saber interpretar: es común en los viejos decir las cosas con mucho rodeo.
Tienes que convertirte en un investigador privado, desarrollar todos tus sentidos y
ponerlos al servicio de lo que ellos te quieren comunicar.
- Capacidad de escuchar: el adulto mayor se caracteriza por hablar mucho de sus
experiencias, de su historia, si no queremos escuchar esas historias mejor trabajamos
con niños, tienen menos experiencia. El viejo necesita sentirse reconocido, tomado
en cuenta, escuchado.
Debemos cuidar nuestra
- Comunicación verbal: La Modulación
El Lenguaje
La Intensidad de la voz
No podemos olvidar que a esa edad las personas ya comienzan a presentar problemas
auditivos
� Algunas de las acciones que sería importante desarrollar con adultos mayores dicen
relación con la elaboración de proyectos en ciertas áreas:
- Culrturales.
- Recreativas.
- Educativas:
Aceptación del proceso de envejecer
Autoestima
Asertividad
Elaboración del duelo y pérdidas
Autocuidado
- Ampliación de la red social de los adultos mayores
181
Bibliografía Utilizada¡Error! Marcador no
definido.
1.
2.
3.
Agliati, María Soledad; Rojas Paz
“Trabajo Social con Familia desde una perspectiva hermenéutica”.
Seminario para optar al grado de Licenciado en trabajo Social, y al Título de A.
Social.
U.C.B.C., Santiago - Chile, 1997.
Aguayo, Cecilia.
"La Autonomía: Un estudio sobre la relación pedagógica entre
formadores y participantes. El rol Educativo del Trabajador Social".
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Santiago, 1990.
Aguayo, Cecilia.
Artículo: “La práctica profesional y la sistematización como
producción de conocimientos: Algunos desafíos actuales”.
Doc. CIDE, 1996. Pp. 75-85.
182
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aguayo, Cecilia.
“Trabajo Social y educación”.
Artículo en Revista Perspectivas Nº 5. Pp. 7-16
Ed. Universidad Católica Blas Cañas
Santiago, Chile, Septiembre de 1997.
Aguayo, Cecilia.
“Proyecciones y dificultades actuales de una reflexión epistemológica en
el Trabajo Social”.
Documento Borrador, Universidad Católica Blas Cañas.
Santiago de Chile, Septiembre de 1997.
Alvarado, M.; Barros, G.; Chiang, H.; Diaz, M.; Godoy,W..
"Licenciatura en Trabajo Social UCBC: Fundamentos de una
propuesta".
Artículo en Revista Perspectivas N. 1.
Ed. Carrera de Trabajo Social, Universidad Católica Blas Cañas.
Santiago, Chile. 1995.
Arredondo, Nélida.
"Ancianidad y Pobreza: Una investigación en sectores populares
urbanos".
Ed. Humanitas.
Buenos Aires, Argentina, 1990.
Barros, Carmen.
"La Vejez Marginada".
Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Santiago, Chile, 1979.
Bastía, Manuel.
“La racionalidad Instrumental en la acción colectiva”
Edic. Abraham Magendzo
183
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
PIE; Santiago de Chile, 1991.
Boeninger, Edgardo.
“Participación: oportunidades, dimensiones y requisitos para su
desarrollo”
Documento de trabajo Nº 16 Centro de estudios del Desarrollo (CED)
Santiago, 1984.
Briones, Guillermo.
"Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales".
Ed. Trillas, México 1990.
Brodsky, Ricardo.
"Desarrollo social - local y envejecimiento".
Seminario UMCE. Facultad de Filosofía y Educación.
Programa para y con el Adulto Mayor.
Santiago, Agosto de 1994.
Catalán, Hilda.
“Servicio Social”
Editorial Universitaria.
Santiago – Chile, 1971.
Compendio Estadístico INE
Santiago, Chile, 1996.
Cortina, Adela.
“El quehacer ético: guía para la educación moral”.
Ed. Aula XXI Santillana.
Madrid, España. 1996.
Corvalán, Javier.
184
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Tesis Doctoral: "Los paradigmas de los social y las concepciones
de intervención en la sociedad". Documento Resumen
CIDE, Doc. N. 4
Santiago, Chile 1996.
Dávila, Andrés.
“Las perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa en las ciencias
sociales”.
Ed. Síntesis.
Madrid, España. 1994.
Davidoff, Linda.
“Introducción a la Psicología”
Ed. Mc. Graw Hill Interamericana de México S.A.
Tercera Edición, Octubre de 1989.
De la Jara, Ana María.
"El Trabajo Social y la evolución hacia la Democracia".
Ed. Humanitas.
Buenos Aires, Argentina. 1990.
De la Red Vega, Natividad.
“Aproximaciones al Trabajo Social”.
Siglo XXI España Editores.
España, 1993.
Diccionario de la Lengua Española
Edición Electrónica Espasa Calpe S.A., 1995.
Versión 2.1.1.0
Real Academia Española, 1992
Domínguez, Oscar.
185
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
"Un nuevo rostro para la Vejez".
Cuadernos del Departamento de Salud Pública N. 1.
Facultad de Medicina Universidad de Chile.
Diciembre de 1985.
Enciclopedia Interactiva Santillana.
Santillana Publishing Company, Inc.
Copyright 1991 – 1995
Escartín, María Jose.
"Manual de Trabajo Social".
Ed. Aguaclara.
España, octubre de 1992.
Fernández Ballesteras, Rocío y otros.
“La entrevista, un instrumento para la investigación”
Doc.: “La entrevista semiestructurada”
Ed. Paulinas.
Stgo. – Chile, 1981.
Flishfish, Angel.
"Algunos problemas conceptuales en el análisis de la participación".
Flores, Gaby; López, Mónica; Martínez, Carlos.
“El saber profesional de los Trabajadores Sociales a cargo de programas
con Adultos Mayores: un estudio aproximatorio”.
Tesis de grado, Universidad Santo Tomás.
Santiago, Chile. 1997.
Gadamer, Hans Georg.
“Verdad y método I”
Ed. Sígueme, quinta Edición.
Salamanca, España.1993.
Gajardo, J.
186
30.
31.
32.
33.
34.
35.
"La cuestión del Desarrollo Local: notas provisorias".
Revista de Desarrollo Local.
Santiago, Chile 1987.
Gyarmati, Gabriel.
"Hacia una Teoría del Bienestar psicosocial: notas y exploraciones".
Decanato Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica de
Chile.
Santiago, Chile. 1988.
Gyarmati, G. y Colaboradores.
"Las profesiones: dilemas del conocimiento y del poder".
Ed. Universidad Católica de Chile.
Santiago, septiembre 1984.
Gudynas, Eduardo.
"La praxis por la vida".
CIPFE, Montevideo.
Uruguay, 1991.
Guiddens, Anthony.
"Sociología".
Ed. Alianza.
Buenos Aires, Argentina 1989.
Heller, Agnes.
“Sociología de la vida cotidiana” Historia, ciencia y sociedad.
Ed. Riosga.
Barcelona – España, 1977.
Ladriere, Jean.
187
36.
37.
38.
39.
“El reto de la racionalidad”.
Cap. “La ciencia y la tecnología frente a las culturas”
Ed Sígueme.
París, Salamanca. Unesco, 1978.
Maldonado, Víctor.
"Participación a nivel local".
Art. Dpto. Académico, área de formación Cívica. Asociación Chilena de
Voluntarios.
Programa de promoción de la democracia, los Derechos Humanos y la
participación.
Documento de Trabajo N. 5.
Chile, 1991.
“Manual de Legislación Municipal”.
Ed. Ciediem Ltda.
Santiago, Chile. 1990.
Mendoza, Jaime; Salazar, Astrid; Velásquez, Andrea.
“Intervención profesional y saber práctico: una alternativa para entender
la generación de conocimientos desde el Trabajo Social”.
Tesis para optar al grado de Licenciado en Trabajo Social y al Título de
Asistente Social.
Universidad Católica Blas Cañas, 1997.
Molitor, Michel
“La Hermenéutica Colectiva”
En “Méthodes d` anályse de contenu et Sociologie”. (Jean Remy; Danielle
Ruquoy)
Publications des Facultés Universitaires Saint Louis, Brouxelles. 1990.
Traducción libre, 1997.
Pereira, Manuel.
Conferencia "La Política Nacional del Adulto Mayor".
En Seminario: "Familia y Adulto Mayor".
188
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Santiago, Chile, 5 de Junio de 1997.
Pequeño Larousse Ilustrado.
Ediciones Larousse S.A.
México, 1995.
Política Nacional para el Adulto Mayor.
Comisión Nacional para el Adulto Mayor.
Santiago, Chile. Abril de 1996.
Quesney, Francisco.
"Disfrute plenamente su vejez"
Ed. La puerta abierta.
Stgo. - Chile, 1988.
Remplin, H.
"Tratado de Psicología evolutiva".
Ed. Labor.
Barcelona, España, 1996.
Sánchez, Carmen Delia.
"Teoría e Intervención: Trabajo Social y Vejez".
Ed. Humanitas.
Buenos Aires, 1990.
Sánchez, D. y Valdés, X.
"Conociendo y distinguiendo el Trabajo Social".
Colectivo de Trabajo Social.
Ed. Universidad Católica de Chile.
Santiago, Chile.1987.
189
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Sepúlveda, Carmen.
“Bases conceptuales de la Investigación cualitativa y la Investigación –
acción”.
Ponencia presentada en la primera jornada nacional de investigación en
Enfermería.
Octubre, 1992.
Sierra, Sela.
“Formando al nuevo Trabajador Social”
Ed. Humanitas.
Buenos Aires, Argentina. 1987.
Sitja, María.
"Terminología de los Asistentes Sociales".
Colectivo oficial de Diplomados en T.S. y A.A.S.S. de Catalunya, Barcelona.
España, 1988.
Schön, Donald.
"La Formación de Profesionales Reflexivos:
Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las
profesiones".
Ed. Paidos Ibérica.
Barcelona, España. 1992.
Taylor S. J.; Bodgan, R.
“Introducción a los métodos cualitativos de Investigación”
Ed Paidós.
Buenos Aires, Argentina. 1994.
Zúñiga, Ricardo.
"El Trabajador Social como actor y sujeto".
Revista Perspectivas N. 4. Pp. 7-21.
Ed. Carrera de Trabajo Social Universidad Católica Blas Cañas.
190
52.
53.
Santiago, Chile. Diciembre de 1996.
Zúñiga, Ricardo.
"La Sistematización y la supervisión en Trabajo Social: Quehacer y
decir".
Artículo Escuela de Servicio Social
Universidad de Montreal, Canadá. 1996.
Zúñiga, Ricardo.
"Trabajo Social: la voz y la pluma. La construcción de conocimientos
y la afirmación profesional".
Esc. de Trabajo Social, Universidad Católica de Chile.
Santiago, noviembre de 1990.
Bibliografía de Referencia
1.
2.
3.
Aragoneses, Josefina.
Art. "La familia y el Adulto Mayor".
"Un tiempo nuevo para el Adulto Mayor".
Enfoque interdisciplinario.
Revista Anales, Facultad de Educación, Vol. 10, 1987.
Programa para Adultos Mayores, Vicerrectoría Académica
Universidad Católica de Chile. Santiago, 1990.
Barros, Carmen.
Documento de Trabajo N. 18: "Caracterización, problemas prioritarios
y acciones en favor de la mujer de edad avanzada".
SERNAM - DESUC.
Marzo, 1992.
Barros, Carmen.
“Trabajando el Envejecer”
Cuadernos del Instituto de Sociología, Pontificia Universidad Católica de
Chile.
191
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Santiago de Chile, 1996.
Barros, Carmen.
"Viviendo el envejecer".
Instituto Sociológico de la Universidad Católica de Chile.
Santiago, 1991.
CEPAL
"La Vejez en América Latina. Necesidad de un programa social".
Santiago, Chile 1989.
Márquez, P. y Larraín, B.
"Promoviendo el Desarrollo Local".
Fosis, 1993.
Moragas, Ricardo.
"Gerontología Social. Envejecimiento y Calidad de vida".
España, 1991.
Motlis, Jaime.
"La Vejez y sus múltiples caras".
Ed. Autora.
Febrero, 1988.
Ortiz, Alfonso
“La apertura del enfoque cualitativo o estructural”.
Ed. Alianza.
Madrid, España. 1994.
193
PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN DEL NUEVO
PROFESIONAL198
1. “Principio de intencionalidad: toda acción del T.S. debe estar intencionalmente
dirigida a la transformación humanizante de la realidad en busca de la progresiva
liberación social.
2. Principio de realidad: toda la acción profesional debe partir de la conciencia
profunda de la realidad.
3. Principio de criticidad: Sólo el ejercicio libre de la razón en la actitud crítica,
permite llegar al conocimiento verdadero de la realidad y a su recreación mediante
acciones conscientes, responsables y solidarias.
4. Principio de totalidad: la realidad no puede ser parcelada, sino aprehendida en su
dimensión total.
5. Principio de dialogicidad: una acción humanizante se efectiviza únicamente a través
del diálogo como expresión concreta del amor humano y voluntad de vida y
crecimiento conjunto.
6. Principio de autenticidad: El verdadero diálogo se establece a partir de un recíproco
testimoniarse como uno mismo en el pronunciamiento libre y comprometido de la
propia palabra.
7. Principio de comprensión: No es suficiente conocer los seres y sus situaciones. Es
necesario el comprenderlos en su “que” y su “porque”.
198 Sierra, Sela; 1987. Pp. 34-35.
194
8. Principio de confiabilidad: El Trabajo social solo es válido cuando se apoya en la
confianza profesional en su propio “ser” y “valer” y en la que se deposita en el
hombre-pueblo como su igual.
9. Principio de creatividad: El T.S. no puede conformarse con ser un mero receptáculo
de fórmulas preestablecidas, sino que debe empeñar su imaginación en la búsqueda
inédita del conocimiento para la acción transformadora.
10. Principio de responsabilidad compartida: La acción social, como quehacer
horizontal y dialógico, compromete por igual la responsabilidad de cada uno de los
participantes: hombres – pueblo, profesional, en la común empresa liberadora.
11. Principio de participación equitativa: Expresa la idea de justicia y de igualdad,
dentro de una concepción humanizante de un servicio social y de una sociedad en
la que todos participen equitativamente en los esfuerzos, en los logros, en los bienes
y en el poder.
12. Principio de libertad solidaria: Desplaza el criterio individualista de la libertad,
entendida en términos de límites entre los hombres por el que la concibe en
términos de conjugación totalizante. La libertad de un hombre no termina donde
empieza la del otro, porque solo es libertad cuando se involucra aquella y la asume
en la vocación solidaria.
13. Principio de acción comprometida: El trabajo social es acción, pero esa acción solo
adquiere su verdadero significado cuando se la ejerce reflexivamente “en función de
ciertas fidelidades que tienen mas valor que la vida misma”
14. Principio de multiplicabilidad: expresa el poder socializador del lenguaje humano
como pensamiento, palabra y acción que en la dialéctica de la relación humana se
transmite y se propaga hasta transformar los cimientos mismos de la sociedad.”
195
DATOS SOBRE LA POBLACIÓN MAYOR A NIVEL
NACIONAL
Nuestro país se encuentra en un proceso de envejecimiento poblacional paulatino,
pero sostenido. Ello se traduce en: mientras en 1950, la población de sesenta años y más
constituía un 5,3%; casi cincuenta años mas tarde, el año 1996, el 10 % de la población
del país estaba compuesto por personas mayores (1.302.258 personas), proyectándose
un 16% para el año 2025, con una población superior a los tres millones.
En relación al estado civil, vale la pena destacar que el 54,2% de las personas
mayores son casadas, mientras que el 29,5% son viudas. Existen importantes
diferencias por sexo, ya que mientras el 71,2% de los hombres son casados, solamente
lo son el 40,3% de las mujeres; esto responde a que la población femenina, por su
mayor probabilidad de vida queda en estado de viudez y a mayor edad existe menos
posibilidad de contraer matrimonio, debido a factores como la salud, la "escasez de
pretendientes" de la edad y aspectos valóricos.
La mayoría de la población adulta mayor en Chile, es jefe de hogar en el que
vive, (60,6%). Este porcentaje se divide en un 88,8% de hombres jefe de hogar y un
37,9% son mujeres. Se dan situaciones en que el ser jefes de hogar no les implica tener
un lugar privilegiado en su hogar, esto quiere decir, que el adulto mayor puede sostener
a sus hijos y sus familias, pero los hijos tienen una actitud violenta, negativa, de abuso
hacia ellos, dándoles un trato inadecuado. Muchas veces, los adultos mayores, reciben
en sus casas a las familias de sus hijos, vivenciando el allegamiento y son los mismos
jefes de hogar quienes ocupan las peores habitaciones o se sienten como allegados en
sus propias casas.
Sobre la educación el 16% es analfabeta y el nivel promedio de escolaridad es de
6 años. En ambos casos las cifras son muy superiores a las del total del país (menor del
5% y 9 años respectivamente). En la zona urbana el analfabetismo alcanza a un 10,6% y
en la zona rural a un 37,1%.
196
Los resultados de la Encuesta de caracterización Socioeconómica 1990, en el
aspecto de salud, muestran que la mayoría de los adultos mayores (65,2%) no tuvo
enfermedades o accidentes, de los que declaran haberlas tenido, la mayor parte tuvo
necesidad de recibir atención y es más frecuente este problema entre las mujeres.
El 54,7% de los adultos mayores del país pertenecen al Sistema Público de Salud
en forma explícita. Tendría que agregarse el porcentaje de indigentes (21,2%) grupo A
de la Ley de Salud, esto da un total de 75,9% de la población mayor que es atendida en
el servicio público. Existe un alto porcentaje que desconoce el grupo de salud al que
pertenece.
El sistema de Isapres atiende sólo a un 5% de adultos mayores ya que les
significa un mayor gasto al presentar más riesgo ante las enfermedades que el resto de
los grupos etáreos, no conveniéndoles atenderlos. Hay que considerar que lentamente
este sistema ha ido introduciendo cambios para atender a este grupo etáreo, pero aún no
llegan sus servicios a sectores más pobres, sólo a estratos altos y medios. Los
particulares llegan a un 10,7%.
En relación a la actividad económica el 22,2% en Chile se declara activa, un 13,
3% son subempleados. El 40,4% lo realiza en forma independiente, el 35,8% trabaja en
pequeñas empresas y sólo el 10, 5% en empresas grandes.
Para el total del país, el 44,8% de las personas de 60 años y más edad son
varones, mientras que el 55,2% son mujeres. Se explica este mayor porcentaje de
mujeres por la más alta esperanza de vida de ellas, que hacia 1990 se calcula en 75 años,
contra 68 años de los hombres.
El 80% del total de adultos mayores en el país reside en zonas urbanas y el 20%
lo hace en zona rural. La distribución por regiones indica que hay 5 regiones que están
sobre la proporción nacional, por lo que son las regiones más envejecidas: la IV región
con 10,3%; la V región con 11,5%; la VII región con 10,9 %; la IX reg. con 12,3% y la
XII reg. con 10,6%.
El 84,4% de la población adulta mayor se concentra en seis regiones del país ( V,
VII, IX, X y Región Metropolitana).
197
En cuanto a las condiciones de pobreza , alrededor del 28% de los adultos
mayores se ubica en el 40% de los hogares de menores ingresos. Y el 22, 7% de la
población adulta mayor, esto es 294.452 personas, se encuentran bajo la línea de la
pobreza, siendo el 30% de ellos indigentes.
198
POLITICA NACIONAL PARA EL ADULTO
MAYOR. 199¡Error! Marcador no definido.
Desde la perspectiva gubernamental se pretende, con la instauración de esta
política, dar un paso hacia la toma de conciencia de la relevancia del tema: la adultés
mayor. También dar una mirada más integradora y promover la responsabilidad
Nacional ante la realidad que viven los adultos mayores. Quiere sensibilizar a las
autoridades, a la sociedad civil y en especial, a sus adultos mayores, de quienes
depende, en buena parte, la aplicación de esta política y su mejoramiento.
“Con esta política y organización se espera lograr, a mediano plazo, un
cambio cultural significativo sobre la adultés mayor y el mejoramiento paulatino y
sostenido de la calidad de vida del millón trescientos mil chilenos que son adultos
mayores”.200
La propuesta de política para el adulto mayor surge debido a:
� “El progresivo aumento de la población mayor de 60 años en el país, tanto en
números absolutos como en su proporción respecto de la población total”.
� “La escasa preparación de la sociedad chilena para enfrentar el cambio
demográfico descrito”.
� “Las características históricas de las acciones que se realizan en este campo.
Principalmente asistencialismo, falta de coordinación e integralidad”.201
199Este artículo está basado en la conferencia dictada por el Secretario Ejecutivo del Comité Nacional para el Adulto Mayor, Don Manuel Pereira López, en el Seminario: "Familia y Adulto Mayor". Santiago 4 y 5 de Junio de 1997.
200 Tríptico resumen de la "Política Nacional para el Adulto Mayor", Comisión Nacional para el Adulto Mayor; Santiago, Abril 1996. Instituto Carlos Casanueva.
201 Política Nacional para el Adulto Mayor, 1996. Op. Cit., pp.i
199
La propuesta de política se basa en siete principios202, de los cuales dos son
relevantes para el objeto de la presente investigación:
� Solidaridad Intergeneracional: Lograr una integración social entre distintas
generaciones, basadas en el recíproco respeto y comprensión.
� Autovalencia y envejecimiento activo: Reconocer (en estado de salud normal)
la autonomía del adulto mayor y su derecho a participar en la vida social,
económico, política y cultural de su comunidad.
OBJETIVO GENERAL DE LA POLITICA NACIONAL.
“Lograr un cambio cultural que signifique un mejor trato y valoración de los
Adultos Mayores en nuestra sociedad, lo que implica una percepción distinta sobre el
envejecimiento y, alcanzar mejores niveles de calidad de vida para todos los Adultos
Mayores.”203
A este respecto, el mismo trabajador social que interviene con Adultos
Mayores, debe obligadamente tener una postura frente a esta etapa de la vida del
ser humano, no puede desconocer los eventos que afectan la vida de la persona que
envejece, y es importante que reconozca las áreas positivas del envejecimiento, pues
el Adulto Mayor no puede ser considerado como “el pobre individuo que ya alcanzó
la edad crítica y que hay que cuidar y enseñarle manualidades para que tenga algo que
hacer”. El adulto mayor no es incapaz mentalmente, y tiene mucho que aportar,
sobretodo en lo que se refiere a los cambios para el mejoramiento de su propia
calidad de vida.
202 Política Nacional para el Adulto Mayor, 1996. Op.Cit.,pp.i. 203Política Nacional para el Adulto Mayor. 1996, Op.Cit.,pp.i.
200
OBJETIVOS ESPECIFICOS:204 Son 12 los objetivos de la presente política, de
ellos, cuatro son importantes para el objeto del presente nuestro estudio, ellos son:
1. Fomentar la participación social del adulto mayor.
2. Incentivar la formación de recursos humanos en el área.
3. Fomentar la asociatividad entre los adultos mayores.
4. Privilegiar el ámbito local en la ejecución de políticas para el adulto mayor.
El Trabajador Social que interviene con personas mayores, debiera fomentar
la participación y la asociatividad de los Adultos Mayores, pues ya ha sido
demostrado lo positivo que es para este grupo etáreo el organizarse y participar.
Asimismo, se considera importante en la presente investigación, la preparación de los
profesionales y personas que trabajan con la Tercera edad, pues quienes viven esta
etapa de vida, atraviesan por conflictos y crisis que son necesarios de conocer y
comprender para poder trabajar con ellas y no pasarlas por alto en la intervención. Por
último, la intervención que realiza el Trabajador Social con Adultos Mayores,
generalmente se enmarca en el ámbito del trabajo comunitario, en la localidad
donde viven los Adultos Mayores. El Trabajador Social, en este sentido, privilegia el
ámbito local en la aplicación de programas con los Adultos Mayores. Ahora bien, se
entenderá en el presente estudio lo local como una dimensión de lo social, que
contiene en su interior elementos que le son propios (Jaime Gajardo)205, implica un
conjunto de relaciones sociales en un espacio, en un grupo humano que lo habita y lo
delimita, en el cual se genera riqueza, potencialidades, debilidades y amenazas. El
espacio local es considerado el lugar de encuentros, de procesos de intercambio y
espacio de sociabilidad, se trata de un entorno facilitador de participación de los
distintos actores locales en las decisiones, asignaciones y generación de recursos. El
espacio local presenta características históricas (estrategias de sobrevivencia,
coordinación de actores y solidaridades), esta historia es conocida por la población
Adulta Mayor, que en este sentido posee una gran riqueza que compartir con las otras
generaciones que viven en su localidad. En este espacio local se vive lo cotidiano, lo
común para el grupo, lo que lo identifica como barrio.
204 Política Nacional para el Adulto Mayor, 1996, Op.Cit.,pp.ii. 205 Gajardo, J. 1988, p.7-13.
201
DESAFIOS DE LA POLITICA NACIONAL PARA EL ADULTO MAY OR:
Al hablar de cambio cultural, la política promueve una tarea que incluye a la
sociedad completa, desde la familia, como espacio fundamental del cambio cultural
debido a que en ella recibimos nuestras primeras percepciones del mundo por medio
de la socialización y/o educación no formal; las escuelas, autoridades, universidades,
pero esencialmente este cambio de percepción de la vejez depende en parte
importante de aquellos que la viven, los mismos Adultos Mayores. En la medida que
el propio adulto mayor defienda sus derechos y se haga partícipe del proceso, se hará
más efectivo el cambio cultural.
El hecho de que el mismo Adulto Mayor se crea una persona que debe
permanecer pasiva por no tener un trabajo es perjudicial y contraproducente para que
la sociedad le reconozca roles dentro de ella. Es importante hacer ver que la Vejez es
una etapa más, con oportunidades como todas las demás etapas y a su vez con
desafíos por enfrentar y asumir, uno de ellos, quizás uno de los más difíciles de
aceptar, es el hecho de la muerte.
El cambio cultural, pasa por poner el tema de la vejez en la agenda pública,
por hacerlo público.206Un cambio cultural pasa por dar un rol distinto al viejo en las
teleseries, en los programas televisivos y radiales (para ello se requiere de un trabajo
con productores, guionistas, publicistas). Para lograr un cambio en la visión que se
tiene de los Adultos Mayores, se requiere de un cambio cultural que alcance a todos
los grupos etáreos, desde los niños hasta los mismos Adultos Mayores, considerando
también a las autoridades, pues no todas están sensibilizadas respecto al tema.207
Uno de los desafíos que se presentan es aumentar los recursos humanos,
acrecentar el número de profesionales que se interesen y adquieran herramientas para
trabajar con los adultos mayores, con las familias, con la sociedad. Es preocupante la
escasez de profesionales, tanto en el área médica como social, no existe en el país la
carrera de Gerontología Social, recientemente se abrió la especialidad de Geriatría en
206 trabajo que se ha realizado en estos últimos años en nuestro país. Lentamente los medios de comunicación social comienzan a interesarse en el tema, a discutirlo, analizarlo. 207Pereira, Manuel. Op.Cit. (Seminario Adulto Mayor y Familia. Junio, 1997): “Un simple criterio de eficacia no sirve para orientar las políticas sociales, también debe aplicarse un criterio de justicia”
202
la Universidad de Chile, los escasos profesionales que existen con estudios en esta
área son aquellos especializados en el extranjero. El cambio cultural también debe
tener cabida en el ámbito académico. He aquí importancia de que el Trabajador
Social vaya generando conocimientos en el hacer, es importante que se sistematice el
trabajo realizado con los Adultos Mayores, sobretodo el realizado en el ámbito
público (Municipios, específicamente), pues así pueden elaborarse categorías sobre
las cuales basarse al momento de intervenir con este grupo etáreo.
Aspectos importantes de abordar para producir un cambio cultural y
mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores:
� La asociatividad de los Adultos Mayores, que ellos se organicen, que tengan
personalidad jurídica y logren una interlocución válida, legítima con la autoridad.
Que defiendan sus derechos, que puedan discutir la destinación de los recursos
municipales y regionales en programas que les beneficien, ya que se cuenta con
fondos propios en estos organismos (Municipios y Gobernaciones), que presenten
proyectos. “Por medio de la organización se lograrán cambios y un control de las
autoridades; una democracia funciona en tanto la propia ciudadanía controla a
sus autoridades. esto es un cambio de mentalidad, la democracia se vive día a día,
por ello estamos privilegiando el ámbito local porque es allí donde se aterrizan las
políticas sociales.”208
“Un cambio cultural es lento, no existen las revoluciones culturales, las que
han tratado de ser han fracasado; .implican un cambio de actitud, de pensamiento de
las personas aspectos arraigados en los individuos y por ende en la sociedad y vice
versa.”209
208 Manuel Pereira López, Secretario Ejecutivo del Comité Nacional para el Adulto Mayor. Op Cit. 209Manuel Pereira López, Conferencia sobre: "La Política Nacional del Adulto Mayor." Seminario: "Familia y Adulto Mayor", Santiago, 5 de Junio de 1997.
203
CONTENIDO TEMÁTICO PARA LAS
ENTREVISTAS
- Destrezas y o habilidades - talento.
- Aprendizajes
- Construcción de problemas para la intervención
- Que se entiende por problema adulto mayor
- Problemas de poder (programación, gestión de recursos, elaboración de
proyectos, quien decide, aprueba)
- ¿Tomo lo que las personas sugieren, plantean, demandan?,¿ intervengo en
función de como yo interpreto la realidad?¿integra a las propuestas de trabajo
de la Institución?
- Vocación: ¿te gusta hacer lo que haces?, ¿Por que te gusta hacer lo que haces,
y para que?: finalidad (¿igualdad como justicia?)
- Desgaste profesional, desencanto (historia: ¿ha influido?)
- Conflictos (la afectividad)
- Multidimensionalidad
- ¿Cómo se resuelve la dicotomía teórico práctica?
- Que situaciones singulares e inciertas se presentan en la intervención con
adulto mayor.
- ¿Que competencias muestran los trabajadores sociales?.
- ¿Que errores?
- ¿Con que visión de sociedad realizamos nuestra práctica?
- ¿Cuál es el sentido de nuestra acción?
- Tensiones y desafíos que cruzan la sociedad de hoy respecto al tema adulto
mayor.
- Sentido: social, político (acción/intervención profesional)
- Actuamos dentro de una sociedad: ¿cuál es esa sociedad? (imagen de ella de
parte del profesional, contextos)
- ¿que tipo de intervención? ¿cómo lo hace? (saber como la práctica -
intervención colabora, promueve, estimula procesos de cambio social en las
condiciones de Chile hoy: Adulto mayor).
204
- Relación afectiva: ¿promueve el diálogo?, ¿la significación del adulto mayor?
- La producción cognoscitiva es fechada y situada: ¿somos historia?
- El trabajador social tiene autoconciencia de su propia historicidad: ¿como
usted llegó a trabajar con adultos mayores? Se conoce (familia, sentidos
culturales, problemas con instituciones)
- Jóvenes, viejos: ¿somos sólo profesionales que actúan? (dicotomía)
- El hacer y el pensar (intervención profesional).
- La intervención del trabajador social ¿reconoce al adulto mayor como ser
inconcluso, y por ende ser proyecto?, posibilidad de desarrollar un
pensamiento crítico consigo - con los demás.
- ¿La intervención del trabajo social adiestra o hace dialogar?.
- La relación del trabajo social con: la muerte - soledad - enfermedad; la
felicidad; la vejez; el dolor.
- ¿Qué pasa con el profesional trabajador social en su parte afectiva al trabajar
con adultos mayores?.
- La relación que establece - desgaste.
205
PROGRAMAS EXISTENTES A NIVEL NACIONAL, PARA ABORDA R EL
TEMA DE LA ANCIANIDAD:
A) PENSIÓN ASISTENCIAL DE ANCIANIDAD (PASIS, INP):
Este programa otorga un subsidio Estatal mensual, de $21.974. - reajustable según
IPC anual. Se otorga indefinidamente, y termina por fallecimiento del beneficiario.
Puede caducar si se dejan de cumplir los requisitos preestablecidos para su entrega.
Permite recibir asistencia médica gratuita en los consultorios y hospitales del SNSS, y
da derecho a asignación familiar, solo por los hijos del beneficiario que vivan a su
cargo. Podrá solicitar doble asignación en caso de tener carga familiar inválido.
El o la cónyuge no tiene derecho a asignación familiar, pudiendo optar también a una
pensión asistencial.
Pueden postular personas mayores de 65 años, sin recursos económicos ni previsión
social.
B) PENSIÓN POR EDAD O VEJEZ (INP):
Este programa entrega una pensión mensual, permanente y vitalicia, a la que tiene
derecho el imponente del ex servicio de seguro social. Las mujeres pueden acceder a
este beneficio una vez cumplidos los 60 años, y contando con un mínimo de 520
semanas de imposiciones como mínimo. En el caso de los hombres, se exigen 65
años de edad cumplidos, y 800 semanas de imposiciones como mínimo. Los montos
se desglosan de la siguiente manera:
Pensionados menores de 70 años: $49.458. -
Pensionados mayores de 70 años: $54.723. -
206
C) TALLERES DE CAPACITACIÓN TURISTICA PARA EL ADULTO
MAYOR (SERNATUR):
Este programa tiene por objetivo capacitar a monitores turísticos, entregando
conceptos básicos sobre la actividad del turismo, para posteriormente ser capaces
de ejecutar diversas actividades turístico – recreativas al interior de sus propias
organizaciones. De esta manera se pretende beneficiar a todas las personas que se
encuentren participando en organizaciones vinculadas al Adulto Mayor, y que
puedan a futuro proyectar actividades de autogestión, dentro de su propia
organización, utilizando los servicios turísticos y complementarios del país,
optimizando el uso del tiempo libre.
D) MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN ADULTOS (PROMEDA,
MINEDUC):
Este programa tiene por objetivo reducir los niveles de analfabetismo, elevar los
niveles educativos, propiciar instancias de desarrollo personal y social, y crear
oportunidades de capacitación laboral para los adultos. La segunda etapa del
programa, hasta 1998, enfatiza e incorpora nuevas líneas de acción, priorizando,
entre otros, al adulto mayor de acuerdo a principios de calidad, equidad,
participación y descentralización, enmarcando su acción prioritariamente en
sectores de extrema pobreza.
E) DESCUENTOS PARA EL ADULTO MAYOR (SERNATUR):
Este programa coordina con diversas empresas turísticas del país, descuentos para los
Adultos Mayores durante la temporada baja.
207
F) PROGRAMA PARA EL ADULTO MAYOR “DEPORTE PARA TODOS”
(DIGEDER):
Este programa ofrece financiamiento a organizaciones de adultos mayores para la
ejecución de proyectos deportivos dirigidos a lograr su participación, creando en ellos la
necesidad de una práctica generalizada y sistemática del deporte, contribuyendo así a
mejorar su calidad de vida y protagonismo. Para ello se han implementado iniciativas
como talleres con actividades deportivas y físico – recreativas, sistemáticas y
organizadas, dirigidas por profesores especialistas, orientados a mejorar la salud física y
mental del adulto mayor.
G) PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR MODALIDAD INSTITUCIONAL
(MINISTERIO DE SALUD, FONASA):
Este es un programa que permite obtener los siguientes beneficios, en forma gratuita en
cualquier hospital público.
Accesorios: lentes ópticos, audífonos, bastones, sillas de ruedas, andador, colchón
anti – escaras y canasta dental en atención ambulatoria. Intervenciones quirúrgicas: cataratas, implantación de marcapasos, artrosis de
cadera, fractura de tobillo y de antebrazo.
H) MAS VIDA PARA TUS AÑOS (FOSIS):
Este programa busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida
materiales y no materiales de los adultos mayores en situación de pobreza, que
participen en el programa mediante la implementación de un conjunto de servicios
sustentables en el tiempo, y que cubran necesidades sentidas e insatisfechas de los
mismos. Se intenta de esta manera implementar nuevos servicios orientados a
superar condiciones de aislamiento, abandono y recuperación del rol social del adulto
mayor. Se financian iniciativas elaboradas y autogestionadas por organizaciones de
adultos mayores, en dos modalidades:
Fondo para concurso de proyectos: Se llama a concurso a través de la prensa
escrita y las organizaciones de adultos mayores postulan presentando un proyecto.
Se puede solicitar asesoría en el respectivo municipio.
208
Prestación de servicios: se llama a licitación pública a instituciones (organismos
ejecutores intermediarios) que presten servicios a adultos mayores. El monto
máximo de asignación es de $40.000. - por cada beneficiario. Si es adjudicado
algún proyecto, esta instancia realiza una difusión y promoción del mismo, en la
comuna en donde se realizará el trabajo.
I) PROGRAMA DE REEMBOLSO POR COMPRA DE LENTES OPTICOS
Y AUDIFONOS PARA EL ADULTO MAYOR (MINSAL, FONASA):
A través de este programa, los beneficiarios de Fonasa pueden adquirir lentes ópticos
y audífonos en dos modalidades: La primera, comprando un bono en cualquier
tesorería fonasa, y entregándolo en las ópticas que hayan suscrito convenio con
fonasa; y la segunda, el beneficiario puede acudir a cualquier óptica, solicitando un
reembolso posteriormente en fonasa, por un monto equivalente al valor de los bonos
respectivos con la presentación de la boleta o factura. Los valores de los bonos son:
Para lentes: $5.620. -
Para audífonos: $42.175. -
J) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO COMUNITARIO SERVIU
(MINVIU):
Este es un programa orientado a la construcción de equipamiento comunitario, que
permita el desarrollo social y recreativo de la comunidad, tal como plazas con juegos
infantiles, multicanchas, salas de uso múltiple, centros abiertos, talleres laborales,
etc. Los proyectos que postulan tienen un tope de 500 UF, financiándose a través de
aportes ministeriales y municipales. Igualmente, puede existir un mayor aporte
municipal, por sobre el mínimo obligatorio, o bien un aporte voluntario de la
organización postulante.
K) BENEFICIO PARA EL ADULTO MAYOR (METRO S.A.)
Es un beneficio que contempla la obtención de una tarifa rebajada para viajar en
metro, con un máximo de 2 viajes diarios de lunes a viernes, entre las 9:30 y 17:30
209
hrs., y los fines de semana y feriados durante todo el día. Se materializa a través de 2
modalidades:
- Boleto adulto mayor (BAM)
- Credencial Adulto Mayor (CAM): Deberá ser presentada por el beneficiario cada
vez que desee obtener su boleto de metro. Las exigencias de este beneficio son:
uso personal e intransferible de la credencial; compra de máximo 2 boletos por
día; exhibición de la credencial cada vez que le sea re querida. En caso de
pérdida, deberá informarlo dentro de los 5 días siguientes, en el lugar donde se
inscribió. Validez de la CAM: 2 años.
L) FONAUDIOLOGÍA (MINSAL, FONASA):
Programa que incluye prestaciones de evaluación de la voz, del habla, y del lenguaje.
Además, de rehabilitación de la voz y del habla.
M) PROGRAMA DE PRESTACIONES COMPLEJAS MODALIDAD
INSTITUCIONAL (MINSAL, FONASA):
Este programa permite a los beneficiarios acceder a prestaciones de alta complejidad,
y las áreas incluidas son: neurocirugía, transplantes renales y hepáticos, oncología.
N) PROGRAMA ATENCION INTEGRAL DE ENFERMERÍA A DOMICILI O
Y EN CENTROS DEL ADULTO MAYOR LIBRE ELECCIÓN (MINSA L,
FONASA):
La atención integral de enfermería tiene dos modalidades: a domicilio, que consiste
en una evaluación de enfermería, de actividad nutricional, administración de
medicamentos, educación sanitaria y para el autocuidado (personal y familiar), toma
de muestras para exámenes, curaciones, flebocclisis, enemas y lavados intestinales.
Cada atención es de 45 minutos, y el valor del bono es de $3.435. -; y en centros del
adulto mayor, que consiste en una serie de prestaciones que incluyen una consulta
médica inicial y 6 sesiones de 45 minutos promedio, de controles de enfermería. En
los controles se realizarán evaluación geriátrica de enfermería, de actividad
210
nutricional, curaciones simples, administración de medicamentos, educación sanitaria
y para el autocuidado. El valor del bono es de $10.000. -
O) TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL PENSIONADO (TIP) (INP ).
Este programa ofrece a los pensionados del INP una credencial, que le permitirá
obtener descuentos en sus compras y beneficios en servicios o actividades
relacionadas con la recreación, entretención y uso del tiempo libre, en todos los
locales adheridos - cerca de 2.500- a la campaña “Devolviendo la Mano”. Para
obtener este beneficio no es necesario postular, pues se tiene derecho a él con sólo ser
pensionado del INP. Y recibe su tarjeta a través del pago de sus pensiones.
P) PRESTAMOS MEDICOS (MINISTERIO DE SALUD-FONASA).
Este programa ofrece un sistema de financiamiento que tiene por objetivo cancelar la
totalidad o parte del valor de las prestaciones no bonificadas por FONASA. Se
puede solicitar en los siguientes casos:
- Tratamiento psiquiátrico.
- Tratamiento de quimioterapia.
- Tratamiento de radioterapia.
- Tratamiento de diálisis.
- Adquisición de prótesis y órtesis (incluye lentes y audífonos).
- Hospitalizaciones en general.
Se paga en cuotas mensuales reajustables, no superiores al 10% del ingreso del
beneficiario.
Q) PROGRAMA DE ATENCION ESPECIAL AL ADULTO MAYOR:
TITULO IV, PROGRAMA DE VIVIENDA BASICA. SERVIU D.S. Nº62
(MINVIU).
Este programa ofrece una vivienda nueva, con terminaciones básicas, que se compone
de estar – comedor, dos dormitorios como mínimo, baño y cocina, con una superficie
mínima de 38 m2, en conjuntos habitacionales urbanizados. Las viviendas pueden ser
de 1 o 2 pisos pareadas, o puede tratarse de una vivienda SERVIU usada, recuperada
211
por esta entidad, y destinada especialmente a este programa. Existen dos
modalidades de asignación:
- Comodato: exentos de pago si el postulante tiene una renta bruta familiar
mensual igual o inferior a 1,5 UF.
- Arrendamiento: 10% de sus ingresos (con un tope de 0,3 UF mensuales), si la
renta familiar mensual es superior a 1,5 UF.
En ambos casos el plazo será de 2 años, renovables por períodos iguales. En este
programa la vivienda no se vende al beneficiario.
La inscripción y postulación es individual. Pueden postular personas mayores de 65
años, de escasos recursos económicos, que vivan en condición de allegados o
arrendatarios.
R) ASIGNACIÓN FAMILIAR (INP):
Es un beneficio estatal que consiste en una suma de dinero mensual que el INP, a
través del empleador, entrega por cada carga familiar. Los valores de este beneficio
son:
- Hasta una renta de $85.999. -: cada asignación $2.800. -
- Desde una renta de $86.000. - hasta $175.349. -: cada asignación $2.750. -
- Desde una renta de $175.350. - hasta $365.399. -: cada asignación $940. -
- Sobre la renta anterior, no se recibe asignación.
Cuando una carga familiar deja de serlo, el beneficiario está obligado a comunicarlo
al INP dentro de los 60 días siguientes. De lo contrario será sancionado.