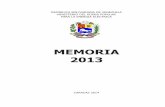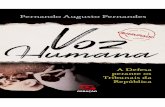Los vectores de la oncocercosis humana en Venezuela
Transcript of Los vectores de la oncocercosis humana en Venezuela
Cii!Cl:.'T, Pub/. Cien/. No 3, 1985, 67-86
Los vectores de la oncocercosis humana en Venezuela
67
JAIME RAMIREZ PEREZ1 MARIA GLORIA BASAÑEZ2 Y LUIS YARZABAL2
1 Sección de Estudios de Vectores, CEPIA LET OPSI OMS, Instituto Nacional de Dermatología, Calle Bolívar & Vi/legas, Villa de Cura, Aragua 2126,
Venezuela
2Centro Amazónico para Investigación y Control de Enfermedades Tropicales «Simón Bolívar» (CAICET), Apartado 59, Puerto Ayacucho 7101, Territorio
Federal Amazonas, Venezuela .
Resumen
En la actualidad se conocen en Venezuela tres focos de oncocercosis : el primero se encuentra en el área centro norte, que corresponde a la serranía del interior de la Cordillera de la Costa y que abarca los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Guárico, Y aracuy, y Cojedes. El segundo está situado al nordeste, en el Macizo Oriental de la Cordillera de la Costa y se extiende en ciertas regiones de los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre. El tercero se encuentra en el Alto Caura, Estado Bolívar y en la Sierra de Parima, desde el Alto Ventuari hasta el Alto Orinoco, al este del Territorio Federal Amazonas.
Los focos endémicos están ubicados entre 200 y 1.100 metros sobre el nivel del mar y comprenden, desde el punto de vista ecológico, tres zonas de vida: a) bioma húmedo tropical, b) bioma seco premontano y e) bioma húmedo premontano. Los vectores principales que están involucrados en la transmisión son: Simulium metallicum en la Cordillera de la Costa y Simulium pintoi en la Sierra de Parima del Territorio Federal Amazonas. Los vectores secundarios son Simu/ium exiguum al norte, y Simulium cuasisanguineum y Simulium incrustatum al sur. Los insectos transmisores tienen una distribución más amplia en latitud y altitud que la enfermedad; por ejemplo Simulium metallicum y S. exiguum son endémicos en los tres estados andinos (Táchira, Mérida y Trujillo) y en la Sierra de Perijá (estado Zulia), donde no se ha señalado oncocercosis . Los autores presentan claves ilustradas para la identificación de hembras, machos y pupas . Se hacen comentarios sobre algunos aspectos de la biología de los Simúlidos y se pre-. senta su distribución geográfica por estado, distrito y localidades .
Introducción
La primera referencia sobre simúlidos de Venezuela, la encontramos en Roubaud (1906) quien describió Simulium exiguum de hembras capturadas picando en Alto Sarare (Estado Lara). Le corresponde a Briceño Iragorry (1941) el mérito de haber encontrado Simulium metallicum por primera vez en Venezuela en una hacienda de café de Altamira (800 m.s.n.m.) en el Municipio Güigue, Estado Carabobo. Potenza et al. (1948) cap: turaron ejemplares de S. metallicum en el primer foco de oncocercosis descubierto enla región oriental del país, sin haber comprobado la infección natural. En 1957, Briceño Iragorry y Ortíz hacen una revisión de «Los Simúlidos de Venezuela», registrando para entonces 30 especies, incluyendo aspectos sobre morfología, sistemática y distribución geográfica. La capacidad de Simulium metallicum como vector, fue determinada por
68 J. Ra111írez-Pérez el al.
Peñalver (1961) en cortes histológicos de ejemplares fijados en formalina y coloreados con hematoxilina-eosina. Entre 1226 insectos examinados, se encontraron 104 positivos (8,507o); pero los mayores índices fueron hallados en insectos provenientes de los focos de oncocercosis de los Estados Aragua y Miranda (12,5% que incluyen los tres estadios larvarios). Pef\alver (op. cit.) incriminó a Simulium exiguum como el segundo transmisor de la oncocercosis en el país; aunque dado el pequef\o tamaf\o del insecto, sólo admite el desarrollo de un número menor de nemátodos.
Atendiendo una invitación del gobierno de Venezuela, Lewis (1964), entomólogo del Museo Británico de Historia Natural, estudió algunos aspectos de la biología de los vectores en áreas endémicas de San Antonio de Maturín. Encontró que Simulium metallicum pica con preferencia en las extremidades inferiores, en particular por los pies y los tobillos; en cambio, Simulium exiguum ataca por igual en la parte superior y en la inferior del cuerpo humano. Comunicó además que las áreas oncocercósicas están situadas a una altitud de 200 a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Encontró que las formas inmaduras de S. metallicum se procrean en pequef\as quebradas de apenas 25 a 50 centímetros de anchura, y que las larvas y pupas de S. exiguum fueron colectadas en ríos maduros con cauce de cinco metros o más.
Para demostrar experimentalmente que los complejos Onchocerca-Simulium de Africa y América han evolucionado separadamente durante largo período de tiempo, Duke (1970) trajo a Venezuela dos voluntarios portadores de la cepa de selva de Africa occidental y de la sabana de Sudán de A frica oriental, y los hizo picar por Simulium metallicum y S. exiguum; las microfilarias fueron normalmente ingeridas , pero al cabo de siete días, las cepas africanas no lograron alcanzar la forma metacíclica o infectante en nuestros vectores. Estas investigaciones conjuntamente con las efectuadas por De León y Duke (1966) en Guatemala , demostraron que la oncocercosis africana y americana son diferentes en muchos aspectos, y que esta última podría considerarse como una enfermedad autóctona, como lo indicó teóricamente Figueroa Marroquín en 1963.
Ramírez Pérez (1975) realizó estudios sobre algunos aspectos de la biología de Simuliummetallicum en el Estado Aragua. Describió el ciclo de vida de las larvas, sus parásitos y predadores, ilustró detalladamente el proceso de la formación del capullo por la larva y su transformación a pupa. Expuso los hábitos alimenticios de la hembra, longevidad , oviposición, generaciones anuales y las fluctuaciones estacionales de sus poblaciones en la naturaleza. Describió los métodos de recolección, colonización, disección, montaje y conservación del material para museo.
Ramirez Pérez et al. (1976) estudiaron durante toda la estación de sequía y lluvia de 1973 , los grupos de edad de las hembras silvestres de Simulium metallicum, capturadas sistemáticamente en el Parque Nacional «Henry Pittiem (bosque húmedo tropical primario) y en una zona rural oncocercósica•(bosque secundario) de Güiripa, Distrito San Casimiro, Estado Aragua. Los resultados demostraron que las hembras nulíparas (inocuas o inofensivas epidemiológicamente) fueron muy frecuentes durante todo el af\o en el Parque Nacional; pero un porcentaje alto de multíparas (hembras potencialmente peligrosas) aparecieron en la zona rural endémica en la estación seca; lo que hace pensar que ésta sea la época de mayor transmisión , aunque en dicha oportunidad no se estimaron Jos índices de infección e infectividad naturales. Se logró además la infección experimental de S. metallicum por Onchocerca volvulus en seis días y 16 horas, a una temperatura que oscilaba entre 25 ° y 30°C y a una humedad relativa entre 68 y 75%. Bajo las mismas condiciones de laboratorio se obtuvo la digestión de la sangre y el desarrollo de los ovarios (ciclo gonadotrófico) en 48 horas . Estos experimentos indican que si la hembra tarda dos días en desarrollar Jos óvulos y las microfilarias de O. volvulus evolu-
Vectores de oncocercosis en Venezuela 69
cionan entre seis y 7 días, el insecto debe efectuar de dos a 3 oviposturas para convertirse en transmisor potencial en la naturaleza.
Con el objeto de determinar la endemicidad de la oncocercosis y evaluar las variaciones estacionales, Ramírez Pérez et al. ( 1977a) realizaron un estud io sistemático del ín dice de infección natural de Simulium metallicum en 8 localidades de la región central de Venezuela (Estados Aragua, Carabobo y Guárico) durante la estación de sequía y lluvia del año 1974. Como resultado, se pudo determinar que la tasa de infección aumenta con la sequía y disminuye con las lluvias . El promedio de parásitos por insecto infectado varió de 6.2 en febrero a 1.2 en noviembre, incluyendo los tres estadios larvarios de O. volvulus. La mayor incidencia se registró en el mes de marzo en la localidad de Santa Rosa (Estado Carabobo) con 13o/o de insectos parasitados.
Ramírez Pérez (1977b) realizó un minucioso estudio sobre la morfología microscópica de la larva, pupa e imago de Simulium metallicum. En dicha monografía se describieron con detalle los sistemas digestivo, circulatorio, traqueal, nervioso, muscular, reproductor y órganos anexos; dándose mayor importancia al tracto digestivo y los músculos toráxicos por ser éstos los órganos involucrados en el pasaje y sitio de desarrollo del parásito en el vector. Asimismo, se señalan las diferencias entre las características morfológicas de la hembra en relación con su edad fisiológica y de qué manera se diferencia la nulípara recién nacida de la multípara potencialmente peligrosa. Del análisis de los factores epidemiológicos que determinan la transmisión de Onchocerca volvulus al hombre, se concluye que durante la estación seca debe aplicarse Iarvicidas en las quebradas permanentes para reducir la población adulta en la estación de lluvias .
Pa ra el año 1975, Rass i et al. ( 1978) descubren un nuevo l"oco de oncocercosis en el Territorio Federal Amazonas, relacionado con el foco de Brasil, el cual afecta severamente a la población indígena yanomami allí establecida (Rassi et al., 1976) . En la Sierra de Parima, incluyendo las sabanas de altura de Parima A y Parima B (1050 y 950 m.s.n.m. respectivamente), así como la selva húmeda del Orinoquito (250 m.s.n.m.), se incriminó a Simulium pintoi D' Andretta y D' Andretta, 1946, como el principal vector, basándose en su alta densidad de picada e índice de infección natural, que alcanzó 8% con alguno de los tres estadios larvarios de O. volvulus y 2% con larvas infectantes para la localidad de Orinoquito. En la zona baja (lOO m.s.n.m.) que comprendió Platanal, Boca de Ocamo y Tamatama, se registró el hallazgo de larvas metacíclicas en la cápsula cefálica de Simulium amazonicum (sensu Rass1) en un 0,25% de las hembras capturadas en Platanal. En el estudio de la simuliofauna del Territorio Federal Amazonas, Ramírez-Pérez et al. ( 1982) identificaron un total de 27 es_pecies colectadas en cebo humano y adultos cultivados de pupas. Trabajos posteriores han confirmado que el principal vector de la oncocercosis entre los grupos yanomami que habitan la Sierra de Parima es S. pintoi, demostrándolo natural (Basáñez et al., 1983, este volumen) y experimentalmente (Takaoka et al., 1983, este volumen). Además, Simulium yarzabali Ramírez Pérez, 1980, ahora en sinonimia con S. incrustatum Lutz 1910 (Ramírez Pérez, 1983a); sustenta cierto grado de desarrollo de las microfilarias de Onchocerca volvulus hasta el estadio infectante, y pudiera actuar como transmisor secundario en el área de Parima; aunque no se ha hallado naturalmente infectado (Basáñez et al., 1983). En los Departamentos de Río Negro y Casiquiare actuaría un transmisor diferente: Simulium cuasisanguineum Ramírez Pérez, Yarzábal & Peterson, 1982, probablemente la especie que Rassi et al. (1978) identificaron inicialmente como S. amazonicum en el Alto Orinoco. Recientemente Godoy (1982) señaló un foco adicional entre los amerindios que habitan el Alto Caura,. Distrito Cedeño del Estado Bolívar. El supone que el mencionado foco es continuación del de Amazonas y por lo tanto nosotros presumimos que los vectores involucrados en la transmisión pueden ser los mismos.
70 J. Ramírez-Pérez el al.
Materiales y métodos
Las técnicas empleadas en la recolección y preparación del material entomológico para estudios taxonómicos, han sido expuestas en detalle en publicaciones anteriores (Ramirez Pérez, 1975, 1977b). Desde 1970 hasta el presente, se colectaron pupas en los ríos y quebradas para obtener imagos en laboratorio y se capturaron hembras atraídas por cebo humano para el estudio taxonómico comparativo.
Resultados
Los resultados los presentamos de la siguiente manera: a) Distribución biogeográfica de los vectores en Venezuela, b) Algunos aspectos sobre la biología de los simúlidos y e) Distribución geográfica de las especies por Estado, Distrito y localidades .
a) Distribución biogeográfica de los vectores en Venezuela
Desde el punto de vista ecológico, y según la clasificación de Ewel et al. (1968), los focos endémicos de oncocercosis en Venezuela están ubicados básicamente en tres zonas de vida; a) seco premontano, b) húmedo tropical y e) húmedo premontano. Los vectores principales que están involucrados en la transmisión son: Simulium metallicum en la Cordillera de la Costa y Simulium pintoi en la Sierra de Parima del Territorio Federal Amazonas. Los vectores secundarios son Simulium exiguum al norte, y Simulium cuasisanguineum y Simulium incrustatum al sur. Los insectos transmisores tienen una distribución más amplia en latitud y altitud que la enfermedad; por ejemplo Simulium metallicum y S. exiguum son endémicos en los tres Estados andinos (Táchira, Mérida y Trujillo) y en la Sierra de Perijá (Estado Zulia}, donde no se ha reportado oncocercosis (Fig. 1).
Bioma seco premontano
Se extiende por algunos valles y laderas andinas, por las areas montañosas de ios Es· tados Falcón y Lara, y partes de la Cordillera de la Costa (valles de Aragua y del Tuy) y la Isla de Margarita . Tiene una altitud de 500 a 1.500 m.s .n.m. Se caracteriza por una temperatura promedio entre 18 y 24°C. Presenta una variedad de paisajes extremos : abarca desde los suelos más destrozados del país, hasta los más productivos. La vegetación ha sido tan alterada, que no se ha podido observar el bosque primario; los componentes del bosque secundario son decíduos. Algunas veces se presentan especies perennifolias en cauces ·de quebradas y ríos formando las selvas de galerías. Estas se consideran asdciaciones edáficamente húmedas y fértiles que poseen una flora relativamente rica; además, dadas las condiciones microclimáticas favorables, constituyen abrigos naturales de reposo para la fauna de jejene~ Se cultiva la cafia de azúcar, tomate, papa, tabaco, etc. Las especies de jejenes antropofílicas endémicas son Simulium metallicum y S. exiguum.
Bioma húmedo tropical
Ocupa el sureste del Lago de Maracaibo, la subregión húmeda del este de la Cordillera de Mérida, los llanos altos occidentales, la Depresión de Yaracuy, Barlovento, Delta del río Orinoco y las Penillanuras de los ríos Caura, Ventuari y Casiquiare. Se caracteriza por presentar una temperatura media anual de 22 a 26,5°C y de 1.800 a 3.800 mm de precipitación. Durante el afio se presentan nueve meses húmedos; siendo los menos lluviosos febrero, marzo y abril; pero los tres meses más secos son marzo, abril y mayo.
FIG
UR
A 1
M
apa
sobr
e la
dis
trib
ució
n ge
ográ
fica
de lo
s ve
ctor
es y
foc
os d
e on
coce
rc.o
sis
en V
enez
uela
* '.···
· .. /•
'···
COJE
OES
;·
.•.. ,.
...
PORT
UGUE
SA
.-·~ BA
RIN
AS
A
P U
R E
CO
LO
MB
IA
VE
CT
OR
ES
O
t: lA
ON
CO
Ct:
RC
OS
IS
* Sim
uli
um
meta
llic
um
• S
imu
liu
m
pin
toi
• S
imu
liu
m e
xig
uu
m
• S
imu
liu
m
incru
statu
m
6 S
imu
liu
m r
uas
isan
gu
ineu
m
am FO
CO
S
DE
ON
CO
CE
AC
OS
IS
M
A
A
CA
RI
BE
GU
AR
ICO
• ...
.......
······
····
•
• .,
AM
AZO
NA
S " "
NU
fVA
E
SPA
RIO
.
MO
NAG
AS
ANZO
AHG
UI
······:
... -:-_~·
·' .. S
OL
IVA
R
.. ...
..
BR
AS
IL
K HOIIIIIT~OS
~ " o a fi- 0 ::S
" o ~ ~ e;;· "' ::S ~
::S
~
!<: "' ;::;- ~
72 J. Ramírez-Pérez et al.
Altitud de cero a 400 m.s.n.m. El bosque primario húmedo exhibe una exuberante vegetación que se refleja en la gran altura que alcanzan sus árboles dominantes (hasta más de cuarenta metros) y en la variación y densidad de su flora arbórea. Sobre las ramas se observan epifitas, principalmente bromeíiáceas, araceas y orquídeas. Especies de simúlidos prevalentes: Simulium exiguum y S. cuasisanguineum.
Bioma húmedo premontano
Ocupa buena parte de la Cordillera de la Costa, los valles ínter-andinos y la Sierra de Perijá. También se le encuentra en el extremo noroeste del Escudo Guayanés, en la Gran Sabana al sureste del Estado Bolívar y en la Sierra de Parima al este del Territorio Federal Amazonas. Se extiende desde 600 hasta 1.600 m.s.n.m. Tiene como límites climáticos generales un promedio anual de precipitación entre 1.100 y 2.200 mm. y una temperatura media de 18 hasta 24°C . Dado el gran uso agrícola, el bosque primario original ha desaparecido, encontrándose remanentes en lugares de fuerte pendiente, o donde los suelos son muy pobres. Predomina vegetación de hojas perennes; pero en zonas donde la estación seca y la lluviosa están bien definidas, se encuentran muchas especies decíduas. El cultivo característico de la zona es el café. Las especies de simúlidos endémicos que se encuentran con mucha frecuencia son: Simulium metallicum, S. pintoi, y S. incrustatum.
b) Algunos aspectos sobre la biología de los simúlidos
Las larvas de simúlidos requieren para su normal desarrollo, corrientes de aguas rápidas, libre de impurezas y con abundante oxígeno disuelto. En su estudio sobre Simúlidos del Valle de Caracas, Briceño-Iragorry (1943) anotó que el río Guaire es criadero de jejenes hasta la avenida de La Paz, pero deja de serlo después de recibir las cloacas de la ciudad, lo que quiere decir que no pudo encontrar las fases inmaduras entre Puente Hierro y Petare. El cuerpo de la larva tiene forma cilíndrica y su tamaño varía en relación a la especie entre tres a seis mm en formas maduras. En el borde antero lateral de la cabeza se implantan dos órganos en forma de abanicos que sirven para atraer las pa rtículas alimentic ias que introduce a la boca. Generalmente su alimento lo constituyen pequeños microorganismos del fito y zooplancton. Siempre que la corriente le proporcione alimento suficiente, la larva no se desplaza del substrato; permanece largo tiempo fija por medio del disco posterior al envés de las hojas ; tallos o piedras; balanceándose libremente con la corriente, abriendo y cerrando sus abanicos . La fijación se logra por medio de una sustancia glutinosa que sale de la boca, se lleva al substrato y luego recibe el disco provisto de dientes en forma de garfios . Para moverse, la larva vuelve a untar la sustancia gelatinosa a la superficie cercana, se sujeta al disco adhesivo del pseudópodo toráxico y rápidamente suelta la extremidad posterior que fija cerca de la pata, encogiendo el cuerpo en forma de asa; inmediatamente relaja los músculos del disco anterior de la propata y la suelta para repetir el proceso.
Después de fuertes lluvias, aumenta la turbulencia y velocidad de la corriente, lo cual trae como consecuencia el desplazamiento de las larvas río abajo en busca de microhabitats preferidos, una vez que hayan pasado las condiciones adversas, abandonan el substrato suspendidas por una especie de hebra de hilo producida por sus glándulas salivales, dado que están inadaptadas para flotar o nadar. Lewis (1964) examinó una quebrada cerca de Ocumare del Tu y, tras copiosas lluvias, revelando la presencia de pocas larvas y ninguna pupa, Jo cual se debe ciertamente a que durante la temporada de lluvias, el agua arrastra muchos residuos y, con ellos, numerosas larvas y pupas de simúlidos.
Vectores de oncocercosis en Venezuela 73
En condiciones de laboratorio, se ha observado que ellas se desplazan hacia las paredes del acuario que tienen mayor iluminación (fototropismo positivo). En la naturaleza, las migraciones son más frecuentes durante las lluvias que en verano. Que las larvas realizan migraciones, se comprueba fácilmente cuando en un mismo substrato aparecen formas de primer estadio con individuos maduros y pupas. Comenzando el verano, en Canadá Fredeen et al. (1953) marcaron alrededor de 800.000 larvas con isótopos radioactivos y se observó que la mayoría se había desplazado entre los primeros cien metros del lugar de liberación. En los grandes ríos de los llanos tropicales, las condiciones topográficas son más uniformes, de manera que las migraciones deben cubrir distancias más largas, incluso hasta varios kilómetros del sitio donde han eclosionado sus huevos. Se ha estimado que cada especie de jején está íntimamente asociada con un biotopo particular, así vemos que las larvas de las especies que se crian en pequeñas quebradas o arroyos, por ejemplo Simulium metallicum, nunca se han encontrado en los caudalosos ríos llaneros y viceversa. Esto también sugiere que no existen desplazamientos de larvas desde los pequeños tributarios de las áreas montañosas, hasta los caudalosos ríos que corren por los llanos . Se ha considerado que la densidad y distribución de simúlidos en una masa de agua está en relación con la veloéidad de la corriente, de modo que donde existen rápidos, caídas y raudales, abundan colonias de larvas y pupas adheridas a la vegetación rastrera o colgante.
Una especie común en una corriente de agua no siempre es predominante en el número de adultos que atacan al hombre en el mismo lugar. Yoyotte (1962) tomó en consideración la contradicción existente entre la presencia de gran número de adultos de Simu-1/ium metallicum en la orilla del río Caurimare (Estado Miranda) y la escasez de larvas y pupas de esa misma especie en la zona investigada. A juzgar por el biotopo estudiado, es posible que esas hembras provengan de otros cursos de agua más jóvenes, puesto que estos insectos pueden recorrer varios metros o kilómetros. También se ha observado que existe notoria diferencia entre la masa de reproducción acuática y la cantidad de hembras atacando en un momento dado. Para poder determinar la verdadera densidad de la simuliofauna de una localidad, es por tanto necesario evaluar las poblaciones de larvas y pupas en los criaderos, ya que las especies que atacan al hombre son sólo las hembras antropofílicas, que además han podido venir volando de otra localidad circunvecina.
En los focos oncocercosos de Guatemala, Dalmat (1955) encontró que las larvas de S. metallicum se desarrollan en aguas cuya temperatura varía entre 16 y 21 °C, la corriente puede alcanzar una velocidad de 50 cms/seg, y los valores de pH se hallan entre 7.1 y 7 .5. Estas larvas alcalinófilas contrastan con las acidófilas halladas recientemente en los biotopos del Estado de Amazonas de Brasil. Dellome (1978) observó en efecto, que las especies del «grupo amazonicum» procrean en aguas con un pH de 6.0; temperaturas de 25 o .± 1 oc y caudal entre 1 y 48 millt/seg. En el río Cunucunuma (raudal Casurúa, Acanaña, Territorio Federal Amazonas) se encontraron pupas de Simulium exiguum en aguas negras con un pH de 5.0 (Ramírez Pérez et al., 1982). En realidad, la importancia relativa que cada conjunto de factores abióticos tiene sobre la densidad y distribución de los estadios inmaduros de Simu/ium parece variar para cada especie. Así Mohsen y Mulla (1982) demuestran para las especies neárticas, que mientras para algunas son más decisivos la temperatura del agua, del aire y el pH, para otras lo son la profundidad y la velocidad de la corriente.
En condiciones éontroladas de laboratorio (25 y 28°C), la larva de Simulium metallicum realiza un total de seis mudas en veinte días . Cuando alcanza el estadio prepupal, deja de comer, evacúa el contenido estomacal y se prepara para la pupación. El proceso de formación del capullo de esta especie fue observado en detalle por Ramírez Pérez (1977) Y es como sigue: antes de empezar a hilar, la larva dobla la cabeza hacia uno
74 J. Ramírez-Pérez et al.
y otro lado, con la finalidad de aplicar con sus piezas bt¡cales, varios puntos de sustancia aglutinante sobre la superficie que servirá de base al futuro capullo. El hilo sale de la boca y el pseudópodo lo va llevando a diferentes posiciones comenzando desde el margen superior hasta la extremidad posterior. Para tejer la parte interna, la larva, sin cambiar de posición, introduce la cabeza bajo la malla para unir los puntos de contorno y reforzarlos. Para realizar la muda (pupación), ella se coloca en la abertura del capullo , donde se dobla en forma de U y comienza a girar. Estas oscilaciones permiten que la extremidad posterior de la futura pupa se retraiga dentro de la piel de la larva. Simultáneamente, la cabeza se hincha y la región toráxica se entumece por la hemolinfa que circula hacia adelante. Después de fuertes contracciones, la cápsula cefálica larvaria se rompe por la sutura coronaria, y los histoblastos toráxicos liberan los filamentos respiratorios. Luego la pupa recién salida, introduce su extremidad posterior en el fondo del capullo y se fija por medio de una hilera de garfios que tiene en los esternitos abdominales . Todo el proceso que incluye tejer el capullo y la transformación en pupa, tarda una hora.
La pupa recién formada se observa de color amarillo claro; pero gradualmente se oscurece y a los tres días se torna totalmente negra. En esta última etapa, se nota por transparencia del tegumento, que los machos se distinguen de las hembras porque los ojos del primero se tocan medianamente, mientras que en la hembra están separados por la frente. La pupa y la larva se encuentran adheridas al envés de las hojas y palitos sumergidos de. las corrientes rápidas de los ríos. Briceño lragorry (op. cit .) dice: hemos notado que las pupas se orientan en sentido de la corriente, es decir, con la abertura mirando hacia el curso del agua. No se alimentan una vez tejido el capullo, pero respiran intensamente a través de los filamentos que nacen a cada lado de la región dorsal del tórax (propnéustica). Dado el cambio del régimen alimenticio de ·mastiCador, cuando es larva, a chupador, cuando adulto, el tubo digestivo y piezas bucales de estos insectos (holometábolos), experimentan una profunda modificación durante su fase pupa!.
En las condiciones de laboratorio antes citadas, el período de pupa lo realiza Simu/ium metallicum en tres días. Según Ramírez Pérez (1977), el nacimiento del imago se lleva a cabo de la siguiente manera: media hora antes de nacer el adulto, se va acumulando aire entre la epidermis y la cutícula pupa!; luego ésta se hiende a lo largo de la línea mediana longitudinal del tórax y se prolonga hasta la cabeza. En seguida, el imago logra poner al descubierto la cabeza y las patas anteriores, estirándose lentamente hacia adelante, se detiene un poco y libera las patas medianas y posteriores , al mismo tiempo que las alas y el abdomen. Una vez que el insecto se ha emancipado sube violentamente a la superficie del agua envuelto en. una burbuja de aire y entonces emprende vuelo a un lugar cercano, donde se posa durante algún tiempo para limpiarse las patas y alas. La vieja cutícula pupa! (exuvia) con sus filamentos respiratorios permanece intacta dentro del capullo.
El mismo dia que salen los imagos, las hembras permanecen en las proximidades de los lugares de cría, es decir, en las cercanías de los cursos de agua, donde son fertilizadas por los machos . La ingestión de sangre es entonces necesaria para completar el ciclo gonadotrófico. La alimentación de la hembra comprende proteínas, hidratos de carbono y agua; el macho se basta con el néctar de las flores. La hembra tiene hábitos diurnos y prefiere los días soleados, pues las lluvias y fuertes vientos lá obligan alejarse a sus abrigos naturales. S. metallicum pica preferentemente en las partes descubiertas de los miembros inferiores. La toma de sangre puede durar de 1 a 3 minutos, dependiendo de la proximidad de un capilar. El insecto puede ingerir de 1 a 2 mm3 de sangre. Las picaduras suelen ser indoloras al principio, debido a las propiedades anestésicas de la saliva; pero al transcurrir una hora, aparece el edema y escozor que puede durar horas
Vectores de oncocercosis en Venezuela 75
o días . Cuando el insecto abandona la herida, mana a menudo una gota de sangre a causa de la anticoagulina que contiene su saliva.
Si bien Simulium metallicum muestra en Venezuela una clara preferencia por cebo humano, en Guatemala según Dalmat (1955) se comporta, evidentemente, de manera distinta y prefiere picar a los animales (équidos, bóvidos y cánidos). El ciclo de actividad diaria varía considerablemente, de modo que Lewis (1964) encontró que tanto Simulium metallicum como S. exiguum tienen la máxima actividad horaria entre las 8 y 9 de la maíiana y cinco a seis de la tarde. Sin embargo, S. metallicum no mostró indicio de interrumpir a medio día. En el Parque Nacional de Amazonas (Tapajós) Brasil, Lacey (1981) observó que Simulium guianense ( = S. pintoi?) y S. sanguineum s.l. ( = S. cuasisanguineum?) , pican durante todo el año y el período de máxima actividad diaria apareció en las primeras horas de la mañana y al atardecer. S. guianense alcanzó la densidad más alta durante la estación lluviosa, mientras que S. sanguineum s.l. fue más abundante al comienzo de la estación seca.
El mantenimiento de simúlidos en cautividad es necesario para llevar a cabo la transmisión experimental de Onchocerca volvulus y para conocer su ciclo de vida en condiciones de laboratorio. La sobrevivencia de hembras de S. meta/licum infectadas con O. volvulus sobre cebo humano es de unos diez días, cuando los insectos son mantenidos en oscuridad, entre 25 y 30°C y alimentados con agua azucarada como dieta suplementaria . Bajo las mismas condiciones, la digestión de la sangre y el desarrollo de los ovarios se realiza en 48 horas. En la naturaleza Dalmat (o p. cit.) demostró, empleando la técnica de marcaje y recaptura, que la longevidad de S. metallicum puede alcanzar hasta 85 días.
Se ha podido determinar que los simúlidos son capaces de volar largas distancias. Mediante experimentos de marcaje y recaptura Dalmat (op. cit.) encontró que hembras de S. metallicum habían recorrido siete Km desde el sitio de liberación; otras especies volaron de 1.85 m a 17 Km . La distribución vertical en relación a las preferencias alimenticias, también fue estudiada por este autor estableciendo estaciones de captura a diferentes alturas. S. metallicum parece picar indiscriminadamente desde el suelo hasta 40 m; mientras los árboles y matorrales constituyen los lugares de reposo . Hasta el presente no se han descubierto los sitios de reposo post-hematofágicos de las especies presentes en Venezuela . Debido a sus bien distintos hábitos alimentarios, los machos sólo se obtienen cultivándolos a partir de pupas. Las trampas de luz, colocadas durante la noche en las proximidades de los criaderos han resultado insatisfactorias en nuestro medio.
Las observaciones sobre la oviposición de Simulium metallicum en la naturaleza coinciden con las de Vargas (1945). El insecto revolotea sobre la corriente de agua y se posa en las hojas o ramas húmedas . Al mismo tiempo que camina por la superficie, el abdomen empieza a realizar movimientos espasmódicos, dejando los huevos agrupados en una masa gelatinosa. Todo el proceso tarda de cinco a diez minutos, y la cantidad de huevos depositados puede variar entre 150 a 250, dependiendo de la edad del insecto. Algunas veces hemos encontrado hembras muertas adheridas a la masa gelatinosa. La oviposición ocurre usualmente en la estación de verano, de 8 a 11 am. Recién puestos son de color blanco crema y después cambian a marrón oscuro.
Hasta hace muy poco, las observaciones sobre el ciclo de vida, la fisiología y el comportamiento de los simúlidos se habían visto muy limitadas debido a la dificultad en establecer colonias permanentes en condiciones de laboratorio. Esto ha sido superado recientemente para algunas especies neoárticas (Brenner & Cupp, 1980), comenzándose ya a obtener información valiosa sobre parámetros poblacionales para cada uno de los
FIG
UR
A 2
Cla
ve g
ráfi
ca q
ue i
ndic
a lo
s ca
ract
eres
de
las
hem
bras
.
¡ M
ES
ON
OT
O
NE
GR
O
CON
D
IBU
JOS
CLA
VE
P
AR
A H
EM
BR
AS
1
PLA
TE
AD
OS
0
PU
LVE
RU
LEN
TO
S
PIL
OS
IOA
D
DIS
PE
RS
A
SIN
FO
RM
AR
G
RU
PIT
OS
l E
L M
ES
ON
OT
Q T
IEN
E
3 LI
NE
AS
LON
GIT
UD
INA
LES
O
SC
UR
AS
OU
E
SE
PA
RA
N 4
A
RE
AS
P
ULV
ER
ULE
NT
AS
mef
allic
um
EL
ME
SO
NO
TO T
IEN
E M
AN
CH
AS
0 B
AN
DA
S
PLA
TE
AD
AS
S
IN
AR
EA
S
PU
LVE
RU
LEN
TA
S
1 E
L M
ES
ON
OTO
TIE
NE
1
+1
TR
IAN
GU
LOS
SU
BM
ED
IAN
OS
PLA
TE
AD
OS
EN
EL T
ER
CIO
AN
TE
RIO
R
~, ,~
incr
usta
fum
EL
ME
SO
N O
TO T
IEN
E
1 +
t B
AN
DA
S
LON
GIT
UD
INA
LES
S
UB
ME
OIA
NA
S
DE
CO
LOR
P
LAT
EA
DO
cuas
isan
guin
eum
ME
SO
NO
TO
NE
GR
O
SIN
D
IBU
JOS
P
LATE
AD
OS
O
P
UL.
¡fR
ULE
NT
OS
P
ILO
SIO
AO
FO
RM
AN
DO
M
AN
OJI
TOS
LOS
MA
NO
JITO
S
SON
V
ER
DE
ME
TA
UC
O Y
E
STA
N O
RD
EN
AD
OS
EN
H
ILE
RAS
LO
NG
ITU
DIN
ALE
S
(ES
PE
CIE
PE
QU
EÑ
A 1
,75m
m)
exig
uum
O. J
O m
m
LOS
MA
NO
JITO
S
SON
P
LATE
AD
OS
Y E
STA
N D
IST
RIB
UID
OS
IR
RE
GU
LAR
ME
NT
E
(ES
PE
CIE
G
RA
ND
E
2,5
0m
ml
pin
fai
~
~
::e
<:> ;:¡ ~- "o
~- N ~
~
FIG
UR
A 3
C
lave
grá
fica
que
señ
ala
los
cara
cter
es d
e lo
s m
acho
s.
CL
AV
E
PAR
A
MA
CH
OS
1 .---
--¡
EL
ME
SO
NO
TO
TIE
NE
D
OS
-
BA
ND
AS
LO
NG
ITU
DIN
ALE
S
ME
SO
NQ
TO
SIN
B
AN
DA
S
SUB
ME
OIA
NA
S
PL
AT[A
QA
S
LON
GIT
UD
INA
LES
P
LAT
EA
DA
S
1 co
' '"o
' TR
ANSV
~RS
AN
TE
RIO
R
OTR
I\ C
AA
AC
TE
RIS
TIC
A
(f
MESONO
:~ P
ULV
ER
ULE
NTA
EN
(,_
TERIC
10
.
l 1
~!,. ~
1 ex
lqu
um
EL
T
ER
CIO
A
NT
ER
IOR
T
IEN
E
UN
TR
IAN
GU
LO S
UB
ME
OIA
NO
PU
LVE
RU
LEN
TO
UN
IDO
AL
B
OR
DE
1
\NT
ER
QL
AT
(AA
L
1 ; +
OIS
TIS
TIL
O C
ON
SA
LIE
NT
E
BA
SA
L
INT
ER
NO
. C
OR
TO
Y
T
AU
NC
A.O
O
OIS
TIS
TIL
O
SIN
1 1
1
:Í~·c,
' ...
• ... 6
:::
;¡¡-_
. ~·~\
~,
, f-~
\\.
c.~~ --
--,/
-··
·"".
:.?
met
o/li
cum
cu
os¡s
onqw
neum
ME
SO
N O
TO S
I N
l H
TR
IAN
GU
LO$
SU
BM
EO
IAN
O$
UN
IDO
S .
O.L
BO
RD
E
AN
TE
RO
LAT
ER
AL
1 ~ ' 1 1 in
crus
tolu
m
~ e a ~
o ;:: ó ~ ¡;; <:;;· "" :::: ~
:::: ~
S:: "" ;:;- " "
TE
GU
ME
NT
O
CE
FA
LO
TO
RA
CIC
O
SIN
G
RA
NU
L.t
.CIQ
N[S
cuas
ison
guin
eum
FIG
UR
A 4
C
LAV
E PA
RA
P
UP
AS
OR
GA
NO
R
ES
PIR
AT
OR
IO
CO
N
SE
IS F
ILA
lo4E
NTO
S
A
CA
DA
LA
DO
1
EL
O
RG
AN
O
RE
SP
IRA
TO
RIO
TIE
NE
U
t.S
T
RE
S
BIF
UR
CA
,CIO
NE
S
BA
JAS
Y
A
L M
ISM
O
I\II
V[L
met
oll
icu
m
t
H
OR
GA
NO
II
ES
PIR
AT
OR
IO
TIE
""E
fl
ll'l
)RC
AC
ION
ES
A
LT
AS
Y
A
Olf
[R[N
T[S
N
IVE
LES
1
incr
ust
atu
m
OR
GA
NO
R
ES
PIII
:ATO
RIO
CO
IOI
MA
S
0[
SEIS
FI
LA
IIIE
HTO
S
A C
AC
A L
AOV
[l O
RG
AN
Q
RE
SP
IRA
TO
RIO
Tl[
N[
8 1
'1L
AII
I['H
0S
LA
RG
OS
Y
OE
LG
AO
OS
/1.
CA
DA
L
AD
O
~xiguum
EL
OR
GA
""O
R
ES
PIR
AT
OR
IO
TIE
NE
12
F
ILA
WE
NT
OS
C
OR
TO
Y
GR
UE
SO
S
A
CA
DA
LA
OO
pint
ot
Cla
ve g
ráfic
a qu
e in
dica
los
cara
cter
es d
e la
s pu
pas
~ :- ::0 "' :;¡ ~- ~
Ql- '1)
N ~
~
Vectores de la oncocercosis en Venezuela 79
estadios. La colonización de especies neotropicales de importancia médica, constituirá un notable avance para la mejor comprensióp de la biología de los simúlidos, de su relación con la transmisión de enfermedades, así como para implementar métodos aceptables de control.
El comportamiento y hábitos de Simulium metallicum difieren en áreas biogeográficas entre Guatemala y Venezuela (Ramírez Pérez, 1983b). En centro América tiene hábitos zoofílicos, debido a su manifiesta preferencia por la sangre de équidos, bóvidos y cánidos. Es muy inquieto cuando se alimenta en cebo humano y su picada es dolorosa al principio. Su efectividad como transmisor lo ha situado como vector secundario, debido al bajísimo índice de infección (0,2o/o) . El desarrollo de O. volvulus en condiciones experimentales es asincrónico y retardado, quedando muchas microfilarias sin evolucionar después de 10 días de la ingesta sanguínea. Sus larvas y pupas se crían en ríos jóvenes y maduros con cierto caudal. En Venezuela se ha considerado antropófilo facultativo porque también ataca a équidos, bóvidos y aves de corral. No muestra impaciencia cuando se alimenta en cebo humano y su picada no es dolorosa al principio. Su efectividad como transmisor lo ha situado como vector principal debido al alto índice de infección natural (12%) en zonas endémicas . En condiciones experimentales, el desarrollo de O. volvulus se efectúa en seis días y 16 horas a una temperatura de 25 y 30°C. Sus formas inmaduras se crían en pequeñas vertientes de apenas 0,50 a 1m de ancho.
e) Distribución geográfica de las especies por Estado, Distrito y localidades (0
)
l. Simulium metallicum , Bellardi, 1859 Saggio Ditter.Mess. (Torino ), 1:13-4
Distrito Federal Localidades : Qda. Catuche, Pequeños afluentes del Río Gamboa (Depto . Liberta
dor). Afluentes del Río El Limón, Puerto Cruz, Afluentes del Río Chichiriviche, Qda. San Julián , Caraballeda; Afluentes del Río Naiguatá; Río Anare; Qda. Chiquito, Ciudad Vacacional Los Caracas (Depto. Vargas) .
Estado Miranda Localidades: Riachuelos de San Diego de Los Altos, Afluentes del Río San Pedro,
San Antonio de Los Altos (Dtto. Guaicaipuro); Qda. de Santa Lucía (Dtto. Paz Castillo) ; Afluentes del Río Tarma, Los Berros (Dtto. Urdaneta); Afluentes del Río Quiripital (Dtto. Lander); Afluentes de la Qda. Carupao, Guarenas (Dtto. Plaza). Qda. El Ingenio, Guatire; Afluentes del Río Chuspita (Dtto. Zamora) . Afluent(!S de la Qda. Yaguapo, Panaquire (Dtto . Acevedo).
Estado Aragua Localidades: Afluentes primarios del Río Aragua (Dtto . Ricaurte) . Afluentes del Río
Tucutunemo y del Río Guárico; Quebraditas del Ocumo, Los Bagres; Qda. Las Minas, Chaguaramos, El Chino; Qda. Pagüita (Dtto. Zamora). Afluentes de la Qda. Guacamaya, Parque Nacional Rancho Grande; Quebraditas y afluentes del Río Grande del Medio, Uraca, Choroní; Afluentes del Río Cumboto y Río Ocumare de La Costa, La Trilla; Qda. Guarapito, Cuyagua (Dtto. Girardot). Arroyo de Güiripa; Quebraditas de El Loro; Qda. El Papelón, Santa Bárbara (Dtto. San Casimiro). Qda. de Vainilla (Dtto. San Sebastián).
( 0 ) Se refiere a las capturas efectuadas exclusivamente por la Sección Estudios de Vectores, del Instituto Nacional de Dermatologia, Plaza Bollvar, Villa de Cura, Aragua 2126. Incluye insectos criados de pupas tomadas de los cursos de agua y hembras picando en cebo humano capturadas cerca de las corrientes.
80 J. Ramírez-Pérez et al
Estado Carabobo Localidades: Arroyos de la Hacienda Altamira, Güigue; Riachuelo de La Sapera; Sta.
Rosa del Sur; Arroyos de Belén (Dtto. Carlos Arvelo). Afluentes primarios del Río Patanemo, Los Caneyes; Afluentes del Río San Esteban (Dtto. Puerto Cabello). Afluentes del Río Aguas Calientes, Las Trincheras (Dtto. Valencia). Qda. Vigirima (Dtto. Guacara) . Afluentes del Río Chirgua (Dtto . Bejuma). Afluentes del Río Aguirre (Dtto. Montalbán).
Estado Cojedes Localidades: Afluentes primarios del Río Tucuragua, Apartaderos; Qda. Camoruco
(Dtto. Anzoátegui). Afluentes del Río Tamanaco, Tinaquillo (Dtto . Falcón). Arroyos de Regadío de El Tinaco (Dtto. Tinaco). Caño Mapuey, San Juan de Mapuey (Dtto. San Carlos).
Estado Guárico Localidades : Afluentes primarios del Río Guárico en los alrededores de San Juan de
Los Morros; Afluentes del Río Cerro Pelón, El Castrero; Qda. Canoas, Canta Gallo (Dtto. Roscio).
Estado Falcón Localidades: Qda. Mapure, Churuguara: Arroyuelos de Santa Cruz de Bucaral (Dtto.
Federación) . Qda. de Pueblo Nuevo de La Sierra (Dtto. Petit). Arroyos de la Sierra de San Luis (Dtto. Bolívar) .
Estado Lara Localidades: Qda. Porras, Humocaro Bajo; Qda. La Horqueta, Humocaro Alto (Dtto.
Morán) . Afluentes primarios del Río Turbio, Buena Vista (Dtto. Iribarren). Qda. de Duaca (Dtto. Crespo). Qda. Cuartelito, Sarare (Dtto. Palavecino).
Estado Portuguesa Localidades: Qda. Chabasquencito, Paraíso de Chabasquén; Afluentes primarios del
río Guanare, Biscucuy (Dtto. Sucre). Río Sarare, Agua Blanca (Dtto. Araure).
Estado Yaracuy Localidades: Arroyo El Jobito, San Felipe; Qda. Marcano, Albarico (Dtto. San Feli
pe). Qda. Guarataro , Carabobo; Afluentes del Río Tupe, Aroa; Qda. Agua Fría, El Treinta (Dtto . Bolívar).
Estado Zulia Localidades: Afluentes del Río Guasare (Dtto. Mara). Afluentes primarios del Río
Negro, La Sierra; Afluentes del Río Apón, Machiques (Dtto. Perijá).
Estado Mérida Localidades: Arroyos de Bailadores (Dtto. Rivas Dávila). Afluentes primarios del Río
Mocotíes, Tovar; Río Onía, Mesa Bolívar (Dtto. Tovar) . Qda. de Ejido (Dtto. Campo Elías). Afluentes del Río San Javier del Valle; Chorros de Milla, Mérida; Qda. de Tabay (Dtto. Libertador). Arroyuelos de Mucurubá; Afluentes del Río Santo Domingo (Dtto. Rangel). Afluentes del Río Motatán, Timotes (Dtto. Miranda) .
Estado Táchira Localidades: Río Agm~día, La Grita; Afluentes del Río La Grita, Seboruco; RíQ del
Vectores de oncocercosis en Venezuela 81
Valle, El Cobre (Dtto. Jáuregui). Río San Pedro, Queniquea (Dtto. Sucre) . Afluentes primario del Río Torbes, Táriba (Dtto . Cárdenas). Qda. San Juan, San Juan de Colón (Dtto. Ayacucho). Afluentes del Río Uribante, Pregonero (Dtto. Uribante) .
Estado Trujillo Localidades: Qda. de Esnujaque, La Mesa (Dtto. Urdaneta). Afluentes del Río Mom
boy, Mendoza (Dtto . Valera). Afluentes del Río Mocoy, Trujillo; Qda. Visupite, Monay (Dtto. Trujillo). Qda. Miquimboy, Carache (Dtto. Carache). Afluentes del Río Escuque, Escuque (Dtto . Escuque). Qda. Segovia, Boconó (Dtto. Boconó) .
Estado Anzoátegui Localidades: Río Naricual, Aragüita (Dtto. Bolívar) . Qda. Guanta (Dtto . Sotillo).
Afluentes del Río Aragua, Santa Inés (Dtto . Libertador) .
Estado Monagas Localidades: Qda . Pedrera; Qda. San Francisco; Qda. San Antonio; Qda. Las Piñas;
Afluentes primarios del Río Cerro Grande, El quebracho (Dtto. Acosta) . Río Caripe, Caripe; Qda. San Agustín, Teresén (Dtto. Caripe). Qda. Guanaguana; Afluentes del Río Aragua, Aragua de Maturín; Río Punceres, Buena Vista (Dtto . Piar). Afluentes del Río Caripito (Dtto . Bolívar) .
Estado Nueva Esparta Localidades: Río del Valle del Espíritu Santo (Dtto. Mariño). Afluentes del Río Ta
carigua (Dtto . Gómez). Río San Juan Bautista (Dtto . Díaz) .
Estado Sucre Localidades: Arroyos de Santa María de Cariaco (Dtto . Rivero) . Afluentes del Río
Largo, Juan Antonio ; Afluentes del Río Grande (Dtto. Andrés Eloy Blanco).
2. Simulium exiguum Roubaud, 1906 Bull. Mus. Hist. Nat., (París) 12:108-109
Distrito Federal Localidades: Qda. Pasaguaca, Uricao ; Qda. Los Ñames, Chichiriviche; Río Suapo,
Puerto Cruz; Afluentes del Río Petaquire (Depto. Vargas) .
Estado Miranda Localidades: Río Guare, Tácata (Dtto. Guaicaipuro). Río Quiripital, La Democra
cia; Río Súcuta; Río el Manguito (Dtto. Lander). Río Tarma, Los Berros (Dtto. Urdaneta). Río Carupao Guarenas (Dtto . Plaza). Río del Norte, Guatire; Río Araira (Dtto. Zamora) .
Estado Aragua Localidades: Güiripa (Dtto. San Casimiro). Río Tucutunemo, El Ocumo; Río Las
Minas, Los Tanques (Dtto. Zamora). Río Aragua, Pie de Cerro (Dtto. Ricaurte) . Qda. Maestra, Chuao (Dtto . Mariño) . Río Grande del Medio; Choroní; Qda. Guarapito Cuyagua; Río Ocumare, A ponte; Río de Cata; Río San Miguel de Turiamo (Dtto . Girardot).
Estado Carabobo Localidades: Río Aguascalientes, Las Trincheras (Dtto. Valencia). Río San Esteban,
Qda. Santa Rita, Patanemo (Dtto . Puerto Cabello). ·
82 J. Ramírez-Pérez el al.
Estado Cojedes Localidades: Macapo (Dtto . Tinaco). Manrique (Dtto. San Carlos) . Río Tamanaco,
Tinaquillo (Dtto. Falcón).
Estado Guárico Localidades: San Francisco de Macaira; Río Orituco, Altagracia de Orituco (Dtto.
Monagas). Río Guárico, La Puerta; Río Cerro Pelón, El Castrero; Qda. Canoas, Canta Gallo (Dtto. Roscio) .
Estado Lara Localidades: Qda. Cuartelito, Alto Sarare (Dtto. Palavecino). Río Turbio, Buena Vista
(Dtto. Iribarren). Qda. Porras, Humocaro Bajo (Dtto. Morán).
Estado Yaracuy Localidades: Río Crucito, Cobre; Río El Jobito (Dtto. San Felipe). Río Grande, Alto
del Río (Dtto. Bruzual). Río Guarataro, Río Tupe; Río Minas de Aroa (Dtto. Bolívar).
Estado Zulia Localidades: Río Negro, La Sierra; Río Apón, Machiques (Dtto. Perijá) . Río Guasa
re (Dtto. Mara).
Estado Mérida Localidades: Río Albarregas, Mérida; Qda. La Pedragosa, La Punta (Dtto . Liberta
dor) . Río Culegría, Zea (Dtto . Tovar).
Estado Táchira Localidades: Río Torbes, Táriba (Dtto. Cárdenas). Qda. San Juan, San Juan de Co
lón (Dtto. Ayacucho) . Río Uribante (Dtto. Uribante).
Estado Trujillo Localidades: Río Buena Vista, El Prado (Dtto. Escuque) Río Carache (Dtto . Cara
che). Qda: Guayabita (Dtto . Boconó). Río Jiménez (Dtto. Valera) .
Estado Anzoátegui Localidades: Río Neverí (Dtto. Sotillo). Río Naricual Aragüita (Dtto. Bolívar). Río
Aragua, Santa Inés (Dtto. Libertador). Río Amana, Urica (Dtto. Freites).
Estado Harinas Localidades: Río Masparro , El Masparro (Dtto . Obispo).
Territorio Federal Amazonas Localidades: Alto Ventuari, Cacuri Tencua; Río Cunucunuma, Raudal Casurúa, Aca
naña; Río Atabapo, San Fernando de Atabapo; Río Orinoco, Caño Magua (Depto. Atabapo). San Juan de Manapiare, Puerto Ayacucho (Depto. Atures).
Estado Monagas Localidades: Río Coco llar, Campo Alegre, San Antonio; Río Chiquito, Río Colora
do; Río Guatatal, Guanaguana (Dtto. Acosta) . Río Oro, Río Guarapiche (Dtto. Cedefio).
Estado Sucre Localidades: Rio Manzanares, Arenas, Cumanacoa (Dtto. Montes). Santa María, Santa
Vectores de oncocercosis en Venezuela 83
Cruz (Dtto. Rivero).
Estado Bolívar Localidades: Entre Ríos, unión de los Ríos Caura y Erebato; Río Suapure, Sabana
Cardona (Dtto . Cedeño).
3. Simulium pintoi D' Andretta & D' Andretta, 1946 Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 43(1):101-113
Territorio Federal Amazonas Localidades: Niyayoweteri, Mayoweteri, Coyoweteri, Sierra de Parima; Cacurí, Sui
ña, Cabadisocaña, Arataña, Alto Ventuari; Rápidos de Peñascal, Guajaribos, Platanal, Alto Orinoco (Depto. Atabapo).
Estado Bolívar Localidades: Río Caura, Entre Ríos (Dtto. Cedeño). Río Carrao, Canaima; Río Ca
roní, Urimán; Kamarata (Dtto. Piar).
4. Simu/ium cuasisanguineum Ramírez Pérez, Yarzábal & Peterson, 1982
La Simuliofauna del Territorio Federal Amazonas (Venezuela) Pub. Científica N° 1, Proicet-Amazonas 36-38
Territorio Federal Amazonas Localidades: Río Atabapo, San Fernando de Atabapo; Tama-Tama, La Esmeralda,
Santa María de Los Guaicas, Boca del Río Ocamo; Platanal, Peñascal (Depto . Atabapo). Río Negro, San Carlos, Solano; Río Casiquiare; Río Mavaca (Depto. Río Negro).
3. Simulium incrustatum Lutz, 1910 Mem. lnst. Oswaldo Cruz., 2:243-245
Territorio Federal Amazonas Localidades : Mayoweteri, Niyayoweteri, Sierra de Parima (Depto. Atabapo).
Estado Bolívar Localides: Río de Santa Elena de Uairén (Dtto. Roscio). Kavanayén, Gran Sabana
(Dtto. Piar).
Summary
Three foci of onchocerciasis are known to exist in Venezuela: the north-central focus to the south of the coastal mountain range affecting the states of Miranda, Aragua, Carabobo, Guárico , Yaracuy and Cojedes; the north-eastern focus at the eastern end of the coastal mountain range centred on the states of Anzoátegui, Monagas and Sucre; and the large southern focus which extends from the Alto Caura, Bolívar State to the Sierra Parima and Alto Orinoco in the Federal Territory of Amazonas .
The endemic foci are generally situated between 200-1.100 meters above sea-leve! and comprise three distinct ecological zones: humid, tropical forest; dry, premontane forest, and humid, premontane forest. The principal vectors which have been implicated
84 J. Ramírez-Pérez et al.
in the transmission of onchocerciasis are Simulium metallicum in the coastal foci and S. pintoi in the Sierra Parima with S. exiguum and S. cuasisanguineum respectively playing secondary roles in the two areas. The vectors have a wider geographical distribution than the disease; S. metallicum and S. exiguum, for example, are endemic to the Andean states of Táchira, Mérida and Trujillo and to the Sierra Perij á in Zulia state where onchocerciasis has not been found . Ilustrated keys for he ident ification of fema les, males and pupae are presented . Various aspects of the biology of the simuliids are discussed together with their geographical distribution in Venezuela.
Agradecimientos:
Este trabajo fue financiado en parte, mediante subvenciones del CONlCIT de Venezuela (Proyecto S1-1128) y del Ministerio de Investigación y Tecnología de Francia (Proyecto 81-L-0013).
Referencias
Basañez, M. G., Aldana, E ., Gillie, J. P., Narbaiza, 1., Takaoka, H., Suzuki, H., Noda, S., & l. Tada (1983). Estudio del ciclo de Onchocerca volvulus en simúlidos
del área endémica de la Sierra de Parima. Simposio Internacional de Oncocercosis Americana, Seminario Internacional sobre Oncocercosis Americana, CAICET-CONICIT, PUERTO Ayacucho, T.F.A . 15-17 octubre.
Brenner , R. J ., & E. W. Cupp (1980). Rearing Black Flies (Díptera: Simuliidae) in a Closed System of Water Circulation. Tropenmed. Parasit., 31: 247-258.
Briceño Iragorry , L. (1941) . Nota sobre Simuliidae (Díptera), con citación de una nueva especie para el país y lista de las conocidas en Venezuela. Bol. Lab. Clin. Luis Razetti, 2: (6): 110-118.
Briceño Iragorry, L. (1943). Nota sobre Simúlidos del Valle de Caracas . Bol. Lab. Clin. Luis Razetti, 3 (10): 181-186. Briceño lragorry, L. & l. Ortiz (1957). Los Simúlidos de Venezuela (Importancia mé
dica. Morfología y Sistemát ica. Distribución geográfica). Bol. Venez. Lab. Clín., 2 (1-2): 23-57.
Dalmat , H. T. (1955). The black flies (Díptera: Simuliidae) of Guatemala and their role as vectors of onchocerciasis. Smithsonian Mis. Col!., 125 (!): 425 págs. De León, J . R. & B.O.L. Duke (1966). Experimental studies on the transmission of
Guatemalan and West African strains of Onchocerca volvulus by Simulium ochraceum, S. metallicum and S. callidum. Trans. Roy. Soc. Trop . Med. Hyg., 60 (6): 735-752.
Dellome, J. (1978). Factores Físico-Químicos de los Criaderos de Simuliidae (Díptera: Nematocera). Tesis de Magíster Scientiae, Documento multigrafiado . 75 págs. INPA, Manaus (Brasil) .
Duke, B.O .. L. (1970). Onchocerca-Simulium complexes. VI Experimental studies on the transmission of Venezuelan and West African strains by Simulium metal!icum and S. exiguum in Venezuela. Ann. Trop. Med. Parasit., 64 (4): 421-431.
Ewel. J. J ., Madriz, A. & J. A. Tosí (1968). Zonas de Vida de Venezuela. Ediciones del Fondo Nacional de Investigaciones Agronómicas. Ministerio de Agricultura y Cría. Editorial Sucre. 265 págs . Caracas.
Figueroa Marroquín, H. (1963) . Historia de la Enfermedad de Robles en América y de su Descubrimiento en Guatemala. En Enfermedad de Robles, Acad. Cien. Méd. Fis . Nat. Guatemala, 90 págs .
Fredeen, F . J. H ., Spinks, J. W. T., Anderson, J. R., Arnason, A. P. & J . G . Rempel
Vectores de oncocercosis en Venezuela 85
(1953). Mass Tagging of Black Flies (Díptera, Simu!iidae) with Radiophosphorus . Cand. Journ. Zool., 31 (!): 1-15:
Godoy, G.A. (1982) Additional data on an inland focus of Venezuelan Onchocerciasis. Ann. Trap . Med. Parasit., 76 (2): 233.
Lacey, L. A . (1981) . Simulídeos antropofílicos no Parque Nacional da Amazonia (Tapajós), Brasil, com referencia aos efeitos no homen . Bol. Of. Sanit. Panam., 90 (4): 326-338.
Lewis, D. J. & R. lbañez de Aldecoa (1964). Los Simúlidos y su relación con la oncocercosis humana en Venezuela septentrional. Bol. Of. Sanit. Panam., 56 (1): 37-54.
Mohsen, Z. H. & M. S. Mulla (1982). The ecology of Black Flies (Díptera: Simuliidae) in sorne Southern California Streams. J. Med. Entamo/., 19 (1): 72-85.
Peñalver, L. M. (1961). Estudio de un foco de Oncocercosis en la región central. Determinación de S. meta//icum y S. exiguum como transmisores en Venezuela . Rev. Venez. San. Asist. Soc., 26 (4): 898-912.
Potenza, L., Febres Cordero, R. & P. Anduze (1948). Nuevo foco endémico de Oncocercosis humana en el mundo (Venezuela). Bol. Med., 1 (3): 263-285.
Ramírez Pérez, J. (1975). Biología de Simu!ium meta//icum, vector de la Oncocercosis en Venezuela. Documentos multigrafiado inédito. 73 págs. 104 Figs . Caracas
Ramírez Pérez, J . (1977). Estudio sobre la morfología de Simu/ium meta//icum, vector de la Oncocercosis humana en Venezuela. Pan . Amer. Hea/th Org., Sci. Pub/. N° 338 (Washington).
Ramírez Pérez, J. (1983a). «Los Jejenes de Venezuela», Seminario Internacional de Oncocercosis Americana, CAICET-CONICIT, Puerto Ayacucho, T .F.A. 156 págs . 59 figs ., 15-17 octubre.
Ramírez Pérez. J . (1983b ). Vectores de la Oncocercosis en la Región Neotropica. Seminario Internacional de Oncocercosis Americana. CAICET-CONICIT, Puerto Ayacucho, T.F.A. 31 págs . 15-17 octubre.
Ramírez Pérez, J ., Rassi, E. , Convit , J . & A. Ramírez (1976) . Importancia epidemiológica de los grupos de edad en las poblaciones de Simu/ium meta//icum (Díptera: Simu/iidae) en Venezuela. Bol. Oj. Sanit. Panam. , SO (2): 105-122.
Ramírez Pérez, J ., Rassi, E., Convit, J . & A. Ramírez (1977). Indice de infección natural de Simulium meta//icum (Díptera: Simu/iidae) por formas evolutivas de Onchocerca vo!vu/us en Venezuela. Bol. Of. Sanit. Panam., 82 (4) : 322-326.
Ramírez Pérez, J., Yarzábal, L. & B. Peterson (1982) . La Simuliofauna del Territorio Federal Amazonas (Venezuela), Ediciones Proicet Amazonas, Publicación Científica N° 1, 104 págs ., 31 figs .
Rassi , E., La cerda, N. & A . Guimaraes (1976) . Study of the area affected by onchocerciasis in Brazil. Survey of local residents . Bu//. Pan. Am. Health Organ. , 10 (!): 33-45 .
Rassi, E., Monzón, E., Castillo, M., Hernández, l., Ramírez Pérez J. & J. Convit (1978) . Descubrimiento de un Nuevo Foco de Oncocercosis en Venezuela. Bol. Oj. Sanit. Panam., 84 (5) : 391 -414.
Roubaud, M. E. (1906) . Simulies nouvelles de 1' Amerique du Sud. Bu//. Mus. Hist. Nat., (Paris) 2: 106-109.
Takaoka, H ., Suzuki, H ., Noda, S., Tada, l., Basañez, M.G. Narbaiza, l. & L. Yarzábal (1983) . Estudios sobre los Simúlidos en relación con la transmisión de la oncocercosis en el sur de Venezuela. Seminario Interna~ional de Oncocercosis Americana .. CAICET-CONICIT, Puerto Ayacucho, T.F.A. 15-17 octubre.
Vargas , L. (1945) . Simúlidos del Nuevo Mundo. Monografía Inst. Salub . Enf. Trop. (México) . 241 págs.
WHO Report of an Informal Workshop on the Taxonomy of South American Simuliidae of Medica! Importance. 1982 Unpublished Document. TDR/FIL/SIM/82.3.