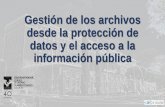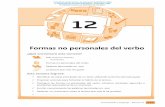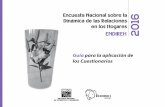Los pronombres personales en la dinámica del discurso político
Transcript of Los pronombres personales en la dinámica del discurso político
167
CAPÍTULO 8
Los pronombres personales en la dinámica del discurso político
Adriana BolívarUniversidad Central de Venezuela
1. Introducción
En este trabajo, que dedico a mi querida amiga Anamaría Harvey, me propuse revisar algunas de las investigaciones que he llevado a cabo sobre pronombres políticos. Pensé que reflexionar sobre el papel de los deícticos personales en la política venezola-na sería una forma de honrar su memoria porque la deixis era un tema que ella estaba trabajando y, de hecho, su último artículo fue sobre este problema referido al discurso académico. Me harán falta sus comentarios y la emoción compartida de continuar en la búsqueda por desentrañar la construcción de los significados e identidades en la interac-ción social. Me hace falta su presencia.
Los pronombres personales han sido objeto de muchos estudios desde diferen-tes ángulos (Brown y Gilman, 1960; Hyman, 2004; Fillmore, 1975; Levinson, 2004; Lyons, 1977; Wechsler, 2010). En el campo de la política, particularmente en idioma inglés (Beard, 2000; Bramley, 2000; de Fina, 1995; Pennycok, 1994;Wilson, 1990), se ha destacado siempre el uso ambiguo y/o estratégico de su uso. De hecho, los pronombres como deícticos han recibido el nombre de “shifters” ( Jakobson, 1960) dada su capaci-dad de variar sus referentes en la interacción (de Cock, 2011; Enfield y Stivers, 2007). La literatura sobre la ambigüedad referencial de los pronombres es muy amplia tanto desde la concepción semántica (Abbot, 2010) como discursiva (Siewerska, 2004), pero diferentes autores reconocen que aún hacen faltan muchos estudios para comprender mejor este fenómeno, particularmente porque la deixis, y especialmente los pronombres personales, debe estudiarse en contextos específicos. La necesidad de tomar en cuenta la especificidad del contexto político en el que las ideologías entran en el juego de manera más explícita contribuye a hacer más complejo el panorama.
En idioma español la deixis ha recibido abundante atención. Encontramos prime-ro el estudio pionero de Lavandera (1984) desde la sociolingüística interaccional. Luego, está el de Bentivoglio (1987) sobre los sujetos pronominales de primera persona en el habla de Caracas, también desde una perspectiva sociolingüística, al que se han sumado nuevos estudios sobre el español de Venezuela (Paz, 2001). Existen otros trabajos sobre
AdriAnA BolivAr
168
el español de América, como los de Carranza (1998), Fonte y Williamson (2011), quienes estudian la deixis en el contexto de la conversación. Igualmente, están las investigaciones de Harvey, Duffy y Sologuren (2012) en el discurso académico que ilustran el creciente interés por esta temática.
En el campo de la política los estudios en español son menos que en inglés, aunque existen trabajos de tipo comparado inglés-español (De Cock, 2011) y español-francés (Stewart, 1992). Se encuentran investigaciones muy completas sobre los deícticos en la comunicación política, particularmente sobre el pronombre “yo” (Hernández Sánchez y López Martínez, 2002). También existen aproximaciones que incluyen el problema del género en los debates parlamentarios (Alcaide Lara, 2009).
Dada la naturaleza de su función deíctica, los pronombres personales en el discur-so político necesitan verse en la dinámica de la lucha política en la interacción social y, por ende, desde una perspectiva histórica, que nos permita poder interpretar los cambios en los significados de los pronombres en momentos específicos. En el proceso de cambio es posible ajustar el foco en el discurso de los líderes como políticos o en los procesos políticos. Por ejemplo, se puede estudiar el discurso “pronominal” de líderes o jefes de estado en su individualidad y estilo (Adetunji, 2006; Bolívar, 1995a; O’Connor, Taha y Shehan, 2008) o bien examinar los cambios desde la óptica de los gobernantes de turno en distintos momentos a lo largo del tiempo (Bolívar, 1999, 2001a). Como el interés es develar la forma que toma la lucha ideológica, por lo general los resultados se dirigen hacia las estrategias discursivas y políticas predominantes, bien sean de inclusión, exclu-sión, acercamiento, distanciamiento, u otras como polarización y manipulación (véanse Bolívar, en prensa; Fairclough, 1992;van Dijk, 2006;van Leeuwen, 1996). Cuando la meta es observar cómo cambia la práctica política, por ejemplo, de un régimen democrático a uno menos democrático (o a la inversa), lo que corresponde analizar es la forma en que es usado el discurso en momentos coyunturales de cambio tales como el inicio o el final de un gobierno. En este trabajo nos concentramos en dos momentos de cambio impor-tantes para Venezuela. Primero, la llegada de Hugo Chávez al gobierno en 1999, después de 40 años de democracia representativa, y segundo, la aparición de Henrique Capriles Radonki1 como un líder que pudo hacerle frente a Chávez cuando éste llevaba 14 años como presidente.
2. Precisiones teóricas y metodológicas
En estudios anteriores sostuvimos que los pronombres políticos pueden estudiar-se de acuerdo con ciertos parámetros que resumimos a continuación:
El uso de los pronombres personales sufre variaciones según los siguientes factores: el sistema lingüístico (yo creo, nosotros creemos), el modo o canal discursivo (oral, escrito), el género discursivo (entrevista, discurso), la mo-tivación (campaña política, mantenimiento en el poder), el momento en el discurso (antes y después de la campaña electoral) y los rasgos individuales del hablante (soberbio-humilde)” (Bolívar, 2001c: 195).
Capítulo 8
169
A lo anterior debemos agregar que, para poder explicar el uso de los pronombres personales desde una perspectiva histórica, se deben examinar en el nivel micro y macro. Ellos pueden estudiarse cuantitativamente y cualitativamente, lo cual permitirá explicar las estrategias de auto-presentación de los políticos y también la confrontación política en momentos de cambio.
A lo largo de este artículo se verá que, según el objetivo del estudio, se pueden usar diferentes métodos, preferiblemente con la ayuda de programas computacionales2. En nuestro caso, hemos recurrido a la gramática sistémica funcional para explicar cómo se codifican los significados (Halliday y Mathiessen, 2004), al análisis semántico y pragmá-tico para analizar los contenidos y las acciones discursivas, al análisis de la conversación para comprender cómo a través de la toma de turnos se crea el micro-dialogo en momen-tos específicos y el macro-diálogo a lo largo del tiempo (Bolívar, 2007). La perspectiva es lingüística y crítica para explicar los procesos de (des)legitimación en la política (Bolívar, 2009; Charaudeau, 2005; van Dijk, 1999, 2003, 2006; van Leeuwen, 1996).
Los materiales que he empleado en los estudios sobre los pronombres políticos provienen de distintos corpus creados para estudios específicos en los que se recogie-ron entrevistas a candidatos presidenciales, discursos de campaña electoral, discursos de toma de posesión, discursos de rendición de cuentas ante el congreso, noticias de la prensa escrita, avisos de propaganda, conversaciones telefónicas y twitters. No obstante, en este trabajo se pone especial atención primero en los discursos de toma de posesión de los presidentes de la democracia representativa (Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera) y luego en los discursos de la campaña electoral para elegir presidente de la república en 2012, cuando los principales candidatos fueron Hugo Chávez Frías y Henrique Capriles Radonki. Esta campaña fue la última en la que participó el presidente Chávez después de 14 años de gobierno y recoge en sí misma muchos de los rasgos característicos de su período como gobernante, que marcaron la historia política venezolana en un antes y un después de Chávez.
A partir de los datos que hemos obtenido en distintos estudios iniciados hace dos décadas (Bolívar, 1992), podemos afirmar que los cambios políticos están marcados por los pronombres personales, porque cada período se inicia con un nuevo YO de algún líder y se tiñe con el NOSOTROS de quienes gobiernan. Las diferencias entre ELLOS y NOSOTROS, propias de procesos polarizantes, pueden ser más suaves o más intensas de acuerdo con el grado de aceptación y tolerancia entre los adversarios. También el uso de TÚ y USTEDES toma rasgos especiales según los grados de acercamiento y afectividad en la lucha política.
3. Los pronombres políticos en el contexto venezolano
En Venezuela, los líderes políticos o jefes de gobierno se han caracterizado por ser hombres fuertes de tipo autoritario (Caballero, 2003, 2004), lo que ha dejado una marca en el estilo de hacer política en el país y también en los grados de tolerancia que la pobla-ción tiene para aceptar los gobiernos de “mano dura” (Plaza, 2001; Ríos, 2003).
AdriAnA BolivAr
170
Mi interés por estudio de los pronombres personales fue inspirado por los cambios en el diálogo político en el contexto venezolano desde la época en que los dos grandes partidos tradicionales, Acción Democrática (AD) y la Social Democracia (COPEI) tomaban turnos en el poder cada cinco años en una democracia representativa (Bolívar, 1992, 2001a). La motivación central original fue averiguar cómo se manifestaba discursiva-mente el personalismo que caracteriza a la cultura política venezolana y los efectos que ello tenía en la práctica del diálogo democrático. Las investigaciones se hicieron con el propósito de estudiar el discurso de los líderes en su relación con el pueblo y con sus adversarios desde una perspectiva gramatical, semántica y pragmática (Bolívar, 1995a, 1995b, 1999; Molero de Cabeza, 2002). Posteriormente, el interés se amplió con el fin de relacionar los pronombres como indicadores de la lucha discursiva por el poder en mo-mentos coyunturales de la historia reciente.
3.1. Los yo del personalismo
El personalismo es un fenómeno que ha caracterizado a la historia política vene-zolana desde fines del siglo XIX (Plaza, 2001) y puede tomar rasgos diferentes según los estilos individuales de los presidentes. En la historia democrática de Venezuela, que generalmente se da por iniciada en el año 1958 después de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, tuvieron gran importancia los presidentes Carlos Andrés Pérez (CAP) y Rafael Caldera (RC), ambos civiles, quienes gobernaron en dos períodos cada uno, CAP desde 1974 a 1979 y desde 1989 a 1993; RC desde 1969 a 1974 y desde 1994 a 1999. Ambos tuvieron la oportunidad de disponer en su primer gobierno de muchos recursos propor-cionados por la renta petrolera, pero vieron en sus segundos períodos el comienzo del deterioro económico y moral al que había llegado Venezuela después de malas adminis-traciones y corrupción. De hecho, CAP no llegó a finalizar su segundo mandato debido a acusaciones de malversación de fondos y fue reemplazado por un presidente interino hasta que se realizaron nuevas elecciones.
En el plano discursivo imperó por cuarenta años el discurso protocolar de los presidentes, especialmente en el caso de los discursos de investidura o toma de pose-sión. La llegada de Hugo Chávez (HCH) al poder introdujo un cambio ideológico de enfrentamiento con estos dos partidos y un gran cambio en el discurso. La Tabla 1, más abajo, ilustra el uso del yo explícito en el discurso de la segunda toma de posesión de CAP (1989) y de Caldera (1994) y del primer discurso de investidura de Hugo Chávez (1999), todos en fecha 2 de febrero. La diferencia observada en el uso de este pronombre de primera persona se debió en parte al cambio de canal porque lo discursos de CAP y RC eran textos escritos para ser leídos, mientras que el discurso de HCH tenía rasgos de la oralidad, tales como la espontaneidad, la informalidad y la improvisación. El cambio también se debió a una razón ideológica pues Hugo Chávez llegó al poder con la inten-ción de iniciar una “democracia verdadera”, una en la que se acabara con la corrupción y con los partidos tradicionales, los cuales recibieron el nombre de “cúpulas podridas”. El país se encontraba ante una nueva forma de ejercer el personalismo porque esta vez se
Capítulo 8
171
trataba de un militar, un exteniente de paracaidistas que había dirigido un fallido intento de golpe contra Carlos Andrés Pérez en 1992. El aumento del Yo explícito de este nuevo líder fue notorio, como se ve en el incremento de la frecuencia relativa de acuerdo con el número de palabras de cada discurso en la Tabla 1.
Presidente Número de palabras Uso del yo Frecuencia relativa x 1000 palabras
CAP 1989 4.821 2 0.41RC 1994 4.805 2 0.41HCH 1999 11.430 93 8.13
Tabla 1. El uso del yo en la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez (CAP), Rafael Caldera (RC) y Hugo Chávez (HCH)
El poco uso del yo explícito en los discursos de los presidentes CAP y RC no sig-nificaba que ellos no usaran la autoreferencia. La Tabla 2 muestra que, al tomar en cuenta otros pronombres de primera persona como me, mi mis, la frecuencia aumenta en todos, pero de manera más impactante en Hugo Chávez.
Presidente Número de palabras Yo y pronombres relacionados
Frecuencia relativa x 100
CAP 1989 4.821 18 3.73RC 1994 4.805 15 3.12HCH 1999 11.430 181 15.83
Tabla 2. El uso del yo y pronombres relacionados (mi/me/mis) de CAP, RC y HCH
Tanto Pérez como Caldera ejercían el personalismo gobernando por decreto ante la debilidad de las instituciones. CAP se presentaba discursivamente como un líder mundial:
(1) He conversado con los grandes estadistas de la renaciente y poderosa Eu-ropa Occidental; he ido al corazón del África y he ido también al Asia, al Japón y a la República Popular China. He ido al Medio Oriente, dos veces en pocas semanas ¿por qué? Porque tengo confianza en sus estadistas y en sus líderes y porque quiero transmitirles nuestra fe y nuestra esperanza en un esfuerzo conjunto, razonable y ponderado (CAP, Toma de posesión, 1989)
Mientras que Caldera reforzaba su papel histórico como político:(2) Asumo de nuevo la Presidencia de la República, por la voluntad popular,
tras una larga vida de luchas, con la experiencia de los errores propios, voluntad inquebrantable de servicio y el aprendizaje cotidiano del amor a Venezuela. Conozco bien a mi país; sé de sus angustias y sufrimientos, pero
AdriAnA BolivAr
172
también de la capacidad de su gente, de su adhesión a los valores democrá-ticos y de la increíble tenacidad de su esperanza (RC, Toma de posesión, 1994)
De los dos presidentes, Caldera fue el más centrado en sí mismo, como lo mues-tra el hecho de que en las entrevistas todos los pronombres podían referirse al yo. Por ejemplo, en el discurso reportado, tanto tú como usted le servían para hablar de sí mismo: “no lo vayas a decir, porque lo que va a decir es que tú estás apurado, que quieres que las elecciones sean ya” o “¿cómo es posible que a usted lo apoye el partido comunista” (Bolí-var, 1999). Debido a la evidente concentración en su persona y su papel en la historia ve-nezolana muchos lo consideraban “soberbio”, y él lo reconocía “(...) a mí me han llamado soberbio y ya estoy resignado a ser soberbio porque es una matriz de opinión”. El análisis del distanciamiento pronominal mostró que los políticos de los dos partidos tradicio-nales, AD y COPEI, usaban como centro deíctico el Yo, aunque hicieran uso de otros pronombres como nosotros (Bolívar, 2001a) que por lo general era de tipo excluyente.
En cambio, el primer discurso de Chávez como presidente introdujo un yo autori-tario que impuso su criterio militar desde el comienzo (Bolívar, 2001b):
(3) Yo creo (y esa es la orientación) como comandante en Jefe, que sin abando-nar, por supuesto, las funciones básicas del militar, se incorporen, buena parte de ellos, a proyectos de desarrollo a través de Unidades Especializa-das (HCH, Toma de posesión, 1999).
También Chávez introdujo una mayor ambigüedad en cuanto al apego a la ley cuando sugirió que se quedaría en el poder más tiempo del reglamentario, que en ese momento era de cinco años:
(4) cuando tenga que entregar el gobierno dentro de cinco o diez años, no sé cuántos, o uno o dos, puede ser uno, puede ser dos, yo no sé, nadie sabe cuántos, uno o diez. (HCH, Toma de posesión, 1999).
Por otra parte, en su yo, también reforzó el culto a Simón Bolívar(5) es hora de oír a Bolívar de nuevo (y ahora es cuando los venezolanos me
van a oír hablar de Bolívar, porque ese es el faro).(HCH, Toma de posesión, 1999)
En líneas generales, el primer discurso de investidura de Chávez marcó la pauta para un nuevo estilo de practicar la política, alejándose cada vez más de la democracia representativa que lo escogió como Presidente y acercándose paulatinamente a la revo-lución bolivariana. Mientras CAP y RC concentraron su discurso de investidura en la responsabilidad personal y en el papel que les había tocado en la historia democrática, Chávez se convertía en el nuevo Bolívar que introduciría grandes cambios en la Consti-tución y en la forma de practicar el discurso populista con mayor concentración de poder y uso de los medios de comunicación (Cañizales, 2011; Gualda, 2012):
(6) Pues yo como estoy comprometido con un pueblo, he decidido adelantar la firma del decreto convocando al referéndum, no voy a esperar el 15 de febrero como había dicho. No, ese es un clamor que anda por las calles… (HCH, Toma de posesión, 1999).
Capítulo 8
173
3.2. El nosotros de los partidos tradicionales y un nuevo nosotros
El uso del nosotros también mostró un cambio importante en la política venezo-lana con la llegada de Chávez al poder, pero en el inicio fue más que nada un cambio cuantitativo. La Tabla 3 recoge los escasos usos del nosotros explícito en los discursos de investidura de CAP y de RC y revela su aumento en el discurso de HCH. La Tabla 4, no obstante, asoma una similitud cuantitativa entre CAP y HCH, lo que hace recordar que CAP fue firme partidario de las ideas de Rómulo Betancourt, el fundador de Acción De-mocrática y líder de la conocida revolución de octubre de 1945, la cual tuvo un definido carácter populista (Madriz, 2002). Es importante destacar que aunque tanto CAP como RC usaban el nosotros, como se observa en las Tablas 3 y 4, en ambos se daba una variación similar que dependía del momento en que se usaba. Dicha variación tenía que ver con la preferencia por el nosotros incluyente antes de asumir el cargo y por el nosotros excluyente después de estar en el poder. Por ejemplo, cuando se analizaban las concordancias3 de to-dos los pronombres de primera persona en discursos y entrevistas salía a la luz que el noso-tros incluyente tenía la función de resaltar las acciones propias mientras que el excluyente, en el que no se encontraba el presidente, se mitigaban los errores, la responsabilidad de las acciones y se hacían llamados al sacrificio (Bolívar, 1999). El aumento del nosotros en Chávez, trajo aparentemente nuevos significados. Ya no se trataba de la defensa de la imagen individual sino de la defensa de un colectivo que requería mayor participación y protagonismo en el diálogo político (Bolívar y Kohn, 1999).
Presidente Número de palabras Uso del nosotros Frecuencia relativa x 1000
CAP 1989 4.821 3 0.62RC 1994 4.805 1 0.20HCH 1999 11.430 50 4.37
Tabla 3. El uso de nosotros explícito en CAP, RC y HCH
Presidente Número de palabras Nosotros y relacionados Frecuencia x 1000
CAP 1989 4.821 51 10.57RC 1994 4.805 21 4.37HCH 1999 11.430 126 11.02
Tabla 4. El uso de nosotros y relacionados (nuestro, nuestra, nuestros)
Después de 40 años de democracia representativa, en los años del gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2012) se observó un aumento del personalismo y autori-tarismo (Arenas, 2007) que se reflejó en un mayor interés por investigar el uso del Yo y las referencias a “los otros” tanto internamente en Venezuela como en comparación con
AdriAnA BolivAr
174
otros países (Chirinos y Molero de Cabeza, 2007; Erlich, 2002, 2005a, 2005b). El gobier-no de Chávez ha sido catalogado como un tipo de populismo autoritario (Arenas, 2007; Charaudeau, 2009, 2011) y bolivariano-militarista (Carrera Damas, 2011), manifestado en el poder concentrado en un líder fuerte, el contacto directo con el pueblo, el manejo del dinero público como propio, el pueblo como beneficiario de dádivas (Madriz, 2002), el pueblo en su rol de seguidor más que de actor (Courleander, 2010), el énfasis en los vínculos afectivos (Nieto y Otero, 2004, 2008), y el foco en la inmediatez más que en la planificación a largo plazo (Romero Jiménez, 2006). La intensificación del autocentrismo y del autoritarismo y el contacto directo con el pueblo tuvo como resultado un mayor uso del Yo del presidente Chávez, pero su confrontación con los partidos tradicionales AD y COPEI trajo a la arena política el Nosotros de los revolucionarios versus el Ellos de los “capitalistas” y “burgueses”. A lo largo de su mandato, se instauró la confrontación como estilo de gobernar (Bolívar, Chumaceiro y Erlich, 2003; Chumaceiro, 2010) y el país se dividió entre “oficialistas” y “oposición”. El liderazgo de Chávez también marcó la región de América Latina entre un nosotros, amigos de Venezuela y de la revolución y un Ellos referido a los que no están de acuerdo con el socialismo del siglo XXI impulsado por Chávez.
3.3. Los pronombres en la campaña presidencial de 2012
La campaña electoral de 2012 puso en evidencia los logros del socialismo del siglo XXI y los fuertes lazos afectivos entre el líder y su pueblo. También trajo a la luz las fallas del gobierno revolucionario. El momento en que se realizaron las elecciones presidencia-les de 2012 marcó un punto importante en la historia de Venezuela porque fue la última campaña electoral en la que participó el presidente Hugo Chávez. Para entonces, ya había participado en tres campañas presidenciales (1998, 2000 y 2006) y llevaba acumulado 14 años controlando el poder. Su muerte cerró un período muy controversial que polarizó el país, pero que lo hará pasar a la historia como el gran líder de la revolución bolivariana. Desde que irrumpió en la escena política venezolana con el golpe contra Carlos Andrés Pérez en 1992, y luego como presidente de la república, fue notorio un discurso militar que confrontaba el socialismo versus el capitalismo, y que veía en los Estados Unidos a su mayor enemigo y en Cuba a su máxima inspiración y ejemplo. Las afirmaciones que siguen están basadas en el análisis de un corpus recogido entre el 10 de junio y el 7 de octubre de 2012, integrado por los discursos de inscripción de candidatura ante el Con-sejo Nacional Electoral (10 de junio de 2012), los discursos de inicio oficial de campaña (03 y 04 de julio de 2012), los discursos de cierre de campaña (04 de octubre de 2012) y el discurso de la victoria de Chávez después de conocerse los resultados electorales (07 de octubre de 2012). En su doble rol de candidato y presidente en ejercicio, Hugo Chávez tenía como meta reforzar el socialismo y la revolución bolivariana. La meta del candidato Henrique Capriles Radonski era poner en evidencia que el socialismo había fracasado. Aunque este último fue derrotado, logró la mayor votación para la oposición
Capítulo 8
175
en los últimos 15 años y así comenzó a perfilarse como un nuevo líder en la dinámica política venezolana.
3.3.1. El yo de un nuevo líder
El primer acercamiento a este corpus electoral reveló aspectos interesantes de la interacción, pues se observó que en la dinámica política estaba surgiendo una nueva voz que le hacía frente a Chávez de manera exitosa por primera vez en muchos años. La Ta-bla 5 muestra el número de palabras de los discursos de los candidatos en el corpus. Los datos revelan que Chávez empleó el discurso de inscripción como el inicio de su campa-ña porque, abusando de su poder como Presidente, habló más de lo que se esperaba en un discurso de inscripción de candidatura (15.040 palabras). La diferencia con el breve discurso de Capriles fue notable (1.292 palabras). Lo que llamó la atención fue que en la campaña de Chávez el número de palabras bajaba a medida que pasaba el tiempo pero, a pesar de ello, en total habló mucho más (27.005 palabras) que el candidato opositor (11.713 palabras). Si sumamos a eso, las horas extras en el canal del Estado dedicado casi exclusivamente al Presidente y las ruedas de prensa, llamadas telefónicas a la televisión, y las inauguraciones de obras, se hace evidente que la relación entre los candidatos fue asi-métrica porque uno controlaba el poder totalmente y disponía de los recursos del Estado, mientras que el otro tenía menor acceso a los medios de comunicación radio eléctricos controlados por el Estado y menos apoyo económico.
Candidato Inscripción Inicio Cierre Reacción TotalHugo Chávez 15.040 7.453 2.259 2.253 27.005Henrique Capriles 1.292 3.084 5.113 2.224 11.713
Tabla5. Número de palabras en los discursos de los candidatos
Nótese en la Tabla 6 más abajo, la frecuencia relativa de nosotros y ellos, los pronom-bres característicos de la polarización en los discursos de inscripción y de inicio oficial de campaña de Chávez. En el discurso de Capriles se observó total ausencia del pronombre ellos, lo que indicaría en teoría una intención de despolarizar. Igualmente, llamó la aten-ción el uso del Yo tanto en el discurso de inscripción como de lanzamiento oficial de la campaña. Contrario a lo que se podría esperar en un líder militar/autoritario, en el caso de Chávez el Yo fue mucho menor que el de su contrincante. Como se lee en la Tabla 6 la frecuencia relativa fue más baja en el discurso de inscripción de candidatura de Chávez (4.25x1000) y más alta en el de inicio oficial de campaña (Tabla 7: 7.25x1000). Capriles, posiblemente por su rol de nuevo líder mostró un uso del yo considerablemente más alto en la inscripción (Tabla 6: 17.03 x1000) y todavía mayor en el lanzamiento de la campaña (Tabla 7: 20.75x1000). Si se deja afuera el discurso de inscripción, se podría afirmar que Capriles habló en la misma proporción que Chávez en los discursos de inicio y cierre de la campaña electoral.
AdriAnA BolivAr
176
Candidato Yo Ustedes Nosotros EllosHugo Chávez 4.25 2. 66 3.19 3.39Henrique Capriles 17.03 6.19 1.55 00
Tabla6. Discursos de inscripción de la campaña. Frecuencia de los pronombres personales x cada 1000 palabras
Candidato Yo Ustedes Nosotros EllosHugo Chávez 7.25 2. 15 2.95 0.94Henrique Capriles 20.75 10.05 4.86 00
Tabla7. Discursos de inicio oficial de la campaña. Frecuencia de los pronombres personales x cada 1000 palabras
Estos datos también nos dan información sobre la relación entre los candidatos y su audiencia. Nótese que tanto en la Tabla 6 como en la Tabla 7, la relación entre yo y ustedes en Chávez es bastante baja y que la de Capriles va en aumento. Este hecho puede explicar en parte la tendencia de Capriles a despolarizar y dialogar con todos los venezolanos.
De acuerdo con los datos, el candidato/Presidente Hugo Chávez favoreció prime-ro el yo del líder de la revolución y luego el nosotros de los revolucionarios, que dejaba afue-ra a una buena parte de los venezolanos. El discurso de inscripción del candidato Chávez fue un discurso en el que predominaron los procesos verbales de decir en primera persona (“digo”, 20) y de reporte verbal (“dijo”,17) que revelan un énfasis en el valor asignado a la palabra del líder y a la de aquellos a quienes él daba acceso en su discurso. La interacción se manifestó en el uso de las referencias a sí mismo y a sus interlocutores, en los roles que adoptaba y en la definición de su identidad discursiva y política. Las referencias a sí mismo con yo (69) se ubicaron en una cantidad similar a las referencias a Simón Bolívar (68)4 con lo que dejó más marcado el culto a Simón Bolívar comcco base ideológica de la revolución. Los interlocutores de Chávez eran amplios y de alcance internacional, mien-tras que en el caso de Capriles eran básicamente los venezolanos.
En el discurso de inscripción de candidatura de Chávez, el orden de preferencias de los pronombres personales fue cuantitativamente yo, ellos, nosotros, ustedes, pero el aná-lisis cualitativo mostró que las referencias al colectivo con nosotros y formas verbales en primera persona plural superaron el uso de ellos. La frecuencia relativa del uso de yo por cada 1000 palabras fue igual a 4.45, la de nosotros 3,19 y la de ustedes 2,66, lo que indica que el yo estaba por encima del nosotros, y el ustedes en el nivel más bajo. El análisis se-mántico de las concordancias mostró que el nosotros incluyó el yo del presidente, pero no a los opositores. Se manifestó el uso de un nosotros pseudo-incluyente (Bolívar, 1999, 2001; Erlich, 2005b; Nieto y Otero, 2004, 2008) porque, aunque el candidato Chávez usó la palabra nosotros con alta frecuencia. Los datos mostraron que este pronombre iba asociado
Capítulo 8
177
con los socialistas y los revolucionarios pero no con los “capitalistas” y “burgueses”, que constituían gran parte del “ellos”. Algo similar sucedió con pronombres posesivos como “nuestra” y “nuestro” que en su mayoría se referían a nuestros logros y nuestras ideas como gobierno. El análisis de las concordancias sobre el uso del yo por parte de Chávez mostró una gran variedad de usos, pero resaltaron los siguientes actos discursivos: i) recordar su historia como soldado (“yo me hice patriota…”, “yo recuerdo la noche..”); ii) mimetizar-se con su audiencia (“yo que soy un campesino”), iii) hacer recuentos de su experiencia como presidente (“yo tuve que visitar todas…”), iv) ensalzar sus capacidades como líder (“yo mismo redacté…”).
Las referencias a sí mismo en tercera persona con el uso de su apellido (14 veces), le sirvieron para realizar diferentes actos discursivos como a) arengar al electorado (“ven-gan con Chávez”), b) proyectar una imagen positiva de su compromiso (“este Chávez terco” “terco Chávez”), c) reportar de manera indirecta el discurso de la oposición (“que si a Chávez le quedan.”, “que si Chávez se está muriendo”, “que Chávez dividió..”), d) reportar sus diálogos con Fidel y referirse a su enfermedad (“me dijo Chávez tienes cáncer”). Las referencias a su adversario solamente fueron expresadas mediante el sobre-nombre de “majunche”, que en el habla popular venezolana significa algo de mala calidad o que no sirve.
A diferencia de Chávez, en su discurso de inscripción, Capriles mostró que su in-terlocutor preferido era la gente de Venezuela, los venezolanos presentes en el momento de la inscripción, el público que lo acompañó en la caminata hasta el Centro Nacional Electoral, las personas a quienes visitó en sus recorridos por el país, y el público que lo estaba viendo y oyendo. Aunque no se encontró el pronombre ellos en el inicio de su campaña el pronombre apareció implícito en las palabras “rojos” (2) y “chavistas”(1) con una carga semántica positiva porque incluyó a los adversarios en su proyecto de ser presidente de todos y acabar la división entre “chavistas” y “escuálidos”. Las referencias a su adversario en la campaña fueron con la frase “el otro candidato”, sin nombrarlo. El uso de nosotros ocurrió explícitamente dos veces, pero se usaron otras formas pronomi-nales relacionadas para indicar el colectivo (nos, nuestro, nuestras, nuestros, todos), y verbos en primera persona plural.
El discurso de inscripción de Capriles fue un discurso en el que predominaron los procesos verbales relacionantes de querer hacer y querer ser (quiero, 21; quiere, 3) y el candidato buscó establecer un vínculo afectivo positivo de compromiso con todos los venezolanos, los que han acompañado al candidato y también los que no lo apoyan. Su interacción fue con toda “Venezuela” (40), los “venezolanos” (9), “el otro candidato” (3), los “chavistas” (1) y los “rojos” (1). La concordancia de quiero, más abajo, muestra que en la mayoría de los casos el verbo se usó para expresar su disposición y compromiso con Venezuela.
AdriAnA BolivAr
178
No. de línea Concordancias de “quiero” en Capriles
1 os son perfectos. ¡Aquí estoy Venezuela! ¡Cómo te quiero, Venezuela! Saludos desde aquí, desde esta Plaza
2 , con la imagen de nuestro libertador allá atrás. Quiero saludarlos a todos, a todos los que hoy salieron
3 imo presidente de todos los venezolanos. ¡Cómo te quiero, Venezuela! Yo quiero que hoy quede claro para
4 los venezolanos. ¡Cómo te quiero, Venezuela! Yo quiero que hoy quede claro para todos los venezolanos: y
5 hoy quede claro para todos los venezolanos: yo no quiero ser el presidente de un grupo, no aspiro ser el p
6 upo, no aspiro ser el presidente de un sector. Yo quiero ser el presidente de todos los venezolanos, de to
7 ar, tiene un gobierno que nos ha dividido. Yo les quiero decir a todos, a todo nuestro pueblo que nos está
8 sector que quiere que continuemos peleando. Yo no quiero más peleas en Venezuela. Yo quiero la unión de to
9 eleando. Yo no quiero más peleas en Venezuela. Yo quiero la unión de todos. Aquí lo digo delante de nuestr
10 r la puerta al futuro a nuestra Venezuela. Yo les quiero decir a todas esas mujeres, a todos esos hombres,
11 o, que hemos conversado, yo estoy con ustedes. Yo quiero a este país por encima de cualquier cosa. Mi vida
12 ida es el pueblo! Luego de Dios están ustedes. Yo quiero ser el primer servidor público de este país. Yo e
13 toy gracias a ustedes, gracias a nuestro pueblo y quiero que hoy salgamos de aquí pensando en lo grande qu
14 emos que hay un futuro de progreso para todos. Yo quiero que salgamos de aquí pensando en el futuro. Yo qu
15 ro que salgamos de aquí pensando en el futuro. Yo quiero que salgamos de aquí pensando en nuestros hijos,
16 i mensaje en los que piensan distinto a mi. Yo sí quiero ser su presidente. Yo también quiero ser el presi
17 ami. Yo sí quiero ser su presidente. Yo también quiero ser el presidente de los rojos y voy a ser el pre
18 untos tenemos la fuerza para recorrer ese camino. Quiero agradecerles a todos. Quiero agradecerles a todos
19 recorrer ese camino. Quiero agradecerles a todos. Quiero agradecerles a todos, desde aquí a todo nuestro p
20 l progreso, de la esperanza, del futuro. ¡Cómo te quiero, Venezuela! Salgamos todos de aquí, y al regresar
21 s importante, el poder es para servir. Así que le quiero decir a toda nuestra Venezuela: Hoy doy un paso m
Tabla 8. Concordancias de “quiero” en el discurso del candidato Capriles
Los verbos relacionantes ser y estar fueron usados para reafirmar su identidad: (7) Yo no soy enemigo de nadie/ Yo soy enemigo de los problemas/Yo soy
enemigo de la violencia/Yo soy enemigo de un país (dividido)/Yo estoy al servicio de ustedes.(HCR, Discurso de inscripción 2012)
Las referencias a sí mismo en tercera persona con el uso de su apellido (15 veces), le sirvieron para realizar diferentes actos discursivos, como puede verse en la concordan-cia de “Capriles” en la Tabla 9.
El uso de su sobrenombre, flaquito, se hizo una sola vez, pero en la parte de cierre del discurso y, por lo tanto, tuvo un valor afectivo importante porque se usó para reiterar al país su identidad de servidor: “Venezuela, estoy a tu servicio; pueblo, este flaquito está a tu servicio”. El uso de otros pronombres como el posesivo “mi” asociado con “vida” reforzaron su amor por Venezuela y el pueblo venezolano: “Mi vida es Venezuela”, “Mi vida son ustedes”, “Mi vida es el pueblo”, así como su voluntad de servicio, su mensaje y su experiencia: “mi servicio”, “mi mensaje”, “mi experiencia”.
Capriles usó la estrategia argumentativa de compararse con su adversario opo-niendo progreso versus estancamiento. Comparó implícitamente su actuación política como exalcalde y exgobernador exitoso y su proyecto electoral con el del otro candidato.
Capítulo 8
179
Dicha comparación se materializó en las referencias a sí mismo ya explicadas más arriba y en destacar las diferencia entre servir al país, llamar a la unión, promover la tranquili-dad y el trabajo en equipo frente a servirse del país para fines personales, dividir, usar la violencia como estrategia y la dirección única. La Tabla 10 que sigue recoge las palabras de Capriles al hacer la comparación entre sus planteamientos y los de Chávez.
No. de línea Concordancias asociadas a “Capriles”
1 ueblo que nos está viendo, Capriles va a unir a Venezuela. Capriles va a unir a los v
2 os está viendo, Capriles va a unir a Venezuela. Capriles va a unir a los venezolanos. Capriles va a hacer
3 Venezuela. Capriles va a unir a los venezolanos. Capriles va a hacer de Venezuela la Venezuela tricolor. Y
4 enezuela para vivir todos en paz. Solo, no puede Capriles. Capriles necesita los 28 millones de venezolanos
5 ara vivir todos en paz. Solo, no puede Capriles. Capriles necesita los 28 millones de venezolanos. Capriles
6 apriles necesita los 28 millones de venezolanos. Capriles los necesita a todos. Que Dios los bendiga a tod
7 tro candidato nos plantea una Venezuela dividida, Capriles les plantea una Venezuela unida. El otro candidat
8 tro candidato plantea una Venezuela de violencia, Capriles les plantea una Venezuela de Paz, una Venezuela d
9 plantea que la suerte de Venezuela depende de él, Capriles les plantea que la suerte de Venezuela dependerá
10 Venezuela dependerá de lo que hagamos todos, con Capriles a la cabeza, pero con el esfuerzo y el compromiso
11 otro candidato nos plantea que veamos al pasado, Capriles les plantea que se monten en el autobús del progr
12 o se lo digo aquí a todas las madres), hijos: con Capriles y con todos hay un camino. Hijos, hijo, Capriles
13 Capriles y con todos hay un camino. Hijos, hijo, Capriles no odia a nadie, Capriles ama a Venezuela. Hijos,
14 un camino. Hijos, hijo, Capriles no odia a nadie, Capriles ama a Venezuela. Hijos, con Capriles se va acabar
15 dia a nadie, Capriles ama a Venezuela. Hijos, con Capriles se va acabar la división entre chavistas y escuál
Tabla 9. Concordancias asociadas a “Capriles” en su discurso de inscripción
El candidato Capriles El otro candidato“Yo quiero ser el primer servidor público de este país, yo estoy al servicio de ustedes” “no ustedes a mi servicio” (se sirve del país)
“Capriles les plantea una Venezuela unida” “El otro candidato nos plantea una Venezuela dividida”
“Capriles les plantea una Venezuela de paz, una Venezuela de tranquilidad”
“El otro candidato plantea una Venezuela de violencia”
“Yo les planteo que se pongan la franela de la Vinotinto, la franela tricolor”
“El otro candidato les plantea que se pongan la franela de un color”
Tabla 10. La diferencia en palabras de Capriles
En el discurso de inicio oficial de campaña de Capriles se notaron cambios muy in-teresantes comprado con el de inscripción, y con el inicio de campaña de su contrincante. Este discurso se puede caracterizar como de intensificación y de reclamo porque: prime-ro, y lo más evidente, aumentó el número de palabras (subió de 1290 a 3084); segundo, el
AdriAnA BolivAr
180
candidato aumentó la intensidad de la asertividad y el diálogo con la gente (el uso de yo subió a 64, frx1000= 20.75, y el de ustedes a 31, frx1000=10.05); tercero, reiteró y refor-zó el compromiso con todos (16.86x 1000) y quinto, aumentó cualitativamente la crítica directa al gobierno de Chávez. Por otra parte, en relación con el discurso de Chávez, Capriles se apropió de temas y tópicos que habían sido banderas en el discurso de Chávez como candidato en sus campañas electorales anteriores y como presidente, y evaluó las promesas incumplidas por el gobierno, con lo que invitó a todos a evaluar también.
La escogencia del lugar de inicio de campaña de Capriles, un pueblo muy poco conocido (Kumarakapay, en el estado Bolívar) y el hecho de haber elegido como princi-pales interlocutores a los indígenas de la zona (Santa Elena de Uairén) fue significativo por al menos dos razones políticas importantes: 1) llamó la atención sobre lugares “olvi-dados” por el gobierno de 14 años de Chávez, y 2) se dirigió a interlocutores que hasta ese momento habían recibido especial atención en el discurso de Chávez. La reiteración del compromiso de Capriles nuevamente se enfocó exclusivamente en el compromiso con el pueblo venezolano en un diálogo en que los principales interlocutores fueron yo y ustedes. También es interesante que en este discurso el candidato HCR no empleó su apellido para referirse a él mismo, lo cual reforzó el hecho de querer lograr un mayor acercamiento con la audiencia. Este compromiso se manifestó de manera reiterada en las concordancias de la palabra “compromiso” que se colocó en todos los casos con ustedes.
Al final de la campaña, en el discurso de cierre, el nuevo líder reafirmó su yo, que usó 80 veces en un discurso de 5.113 palabras (15.64x1000), mucho más que Chávez, quien disminuyó el uso de yo a 8 veces en 2.259 palabras (3.54 x1000).
La disminución en la autoreferencia de Chávez con el uso de yo, no obstante, fue compensada con formas verbales en primera persona y, especialmente con su propio nombre, que usó 30 veces (13.28x1000) para ensalzar su liderazgo, especialmente en intercambios de preguntas y respuestas que reforzaban su imagen positiva. Los ejemplos (8), (9) y (10) son todos del discurso de cierre de campaña de Chávez:
(8) Candidato Chávez: ¿Se dan cuenta por qué les digo que nos estamos jugan-do la vida de la Patria? Es la vida del pueblo lo que está en juego, el futuro lo que está en juego, muchachos, muchachas. Con el favor de Dios y la ayuda de ustedes Chávez no les fallará a la juventud venezolana; Chávez no le fallará al pueblo venezolano.
(9) Yo sin duda he cometido errores, quién no los comete. Pero ¿acaso les falló Chávez a ustedes el 4 de febrero? Asistentes ¡Nooo!
(10) Candidato Chávez: ¿Acaso Chávez les falló a ustedes en la cárcel? Asisten-tes ¡Nooo! Candidato Chávez: ¿Acaso Chávez se vendió a la burguesía? Asistentes ¡Nooo! Candidato Chávez: ¿Acaso Chávez de Presidente se dejó doblegar por el imperialismo? Asistentes ¡Nooo!
Capítulo 8
181
3.3.2. La reafirmación del nosotros bolivariano
La falta del yo en el discurso de cierre de campaña de Chávez fue reemplazada por el reforzamiento del nosotros identitario, cargado de una semántica de resistencia contra la dominación española y la dominación (“capitalista”) contra la que se levantó Chávez el 4 de febrero de 1992, en el intento de golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez. Esta fecha, considerada un atentado contra la democracia en su momento, adquirió en el dis-curso de Chávez un nuevo significado que transformó el 4 de febrero en el inicio de la revolución y, por ende, se convirtió en una fecha gloriosa digna de celebración.
(11) Candidato Chávez: Aquí estamos los hijos de Guaicaipuro ¿quién se siente aquí Guaicaipuro? Todos somos Guaicaipuro y su grito de guerra contra el imperio español Ana karina rote… de ahí venimos nosotros, de la re-sistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los explotados, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla, nosotros somos ¡los hijos de Simón Bolívar! ¡Las hijas de Simón Bolívar! Nosotros somos los patriotas del 05 de julio, del 19 de abril, nosotros somos los sol-dados de José Félix Ribas en la Victoria. Asistentes [aplausos]. Candidato Chávez Eso somos nosotros, hombres y mujeres de hoy. Asistentes [aplau-sos]. (HCH, Discurso de cierre 2012)
(12) Candidato Chávez: Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora y su grito ¡Tierras y hombres libres! Nosotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maisanta y los últimos hombres de a caballo, es larga la jor-nada que nosotros hemos venido batallando. Nosotros somos los hijos de las columnas guerrilleras de Argimiro Gabaldón, con su corazón y brazo, nosotros somos los del Caracazo somos nosotros. Nosotros somos los del 4 de febrero carajo. (HCH, Discurso de cierre 2012)
3.3.3. El yo y el tú/ustedes en la polarización
En la dinámica de la campaña de 2012, el pronombre ustedes tomó un giro muy especial, particularmente en los discurso de cierre. Se hicieron evidentes dos funciones diferentes en la relación entre el yo y el ustedes; en el caso de Chávez para reforzar su ima-gen de líder poderoso y para adoctrinar, y en el de Capriles para fortalecer su liderazgo, criticar las fallas del gobierno y llamar a la reflexión. En este momento político, Chávez ya había alcanzado su máximo poder y su yo se había integrado con el pueblo como una sola entidad. En la campaña final de su carrera política se representó a sí mismo como la esencia de un movimiento casi religioso en la que el líder es encarnado en el pueblo y todos son Chávez:
(13) (…) ellos no han entendido y quizás no entenderán jamás de verdad, de verdad verdaita, que Chávez y esto no es una consigna, no, pero en verdad, verdad, Chávez ya no soy yo, Chávez es un pueblo (…) Chávez somos mi-llones, tú también eres Chávez mujer venezolana, tú también eres Chávez
AdriAnA BolivAr
182
joven venezolano, tú también eres Chávez niño venezolano, tú también eres Chávez soldado venezolano, tú también eres Chávez pescador, agricul-tor, campesino, comerciante, Chávez en verdad es un colectivo, por eso es que háganme lo que me hagan, pase lo que me pase a mí que soy un simple ser humano no podrán con Chávez nunca, Jamás porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo invicto, invencible.(HCH, Discurso de cierre 2012)
En su relación con el pueblo el líder de la revolución hizo uso de ustedes en inter-cambios de preguntas cuya función era destacar logros de la revolución y hacer ver que se encontraban en peligro por culpa del “majunche” de la “burguesía” y de los “ricachones”. Nótese a continuación la forma en que las preguntas de Chávez a los revolucionarios tie-nen el doble propósito de resaltar los logros de la revolución y de descalificar al oponente:
(14) Candidato Chávez: (…) la Gran Misión Mercal por ejemplo ¿quién no se ha beneficiado aquí de la Gran Misión Mercal? Barrio Adentro aquí no había médicos para el pueblo, ni salud para el pueblo, hasta que llegó Ba-rrio Adentro ¿ustedes creen que un gobierno del majunche impulsaría Barrio Adentro? Asistentes ¡Noooo! (HCH, Discurso de cierre 2012)
(15) Candidato Chávez: Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de los ricachones impulsaría la Misión Mercal? Asistentes ¡Noooo! (HCH, Dis-curso de cierre 2012)
(16) Candidato Chávez: Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía impulsaría la Misión Vivienda Venezuela? Asistentes ¡Noooo! (HCH, Discurso de cierre, 2012)
(17) Candidato Chávez: Pleno empleo, educación, hemos creado 22 nuevas uni-versidades en los últimos 10 años en Venezuela y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos 6 años ¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades públicas? Asistentes ¡Noooo! (HCH, Discurso de cierre 2012)
En ese mismo discurso, mediante preguntas a los presentes en la concentración, Chávez también reforzó el desprecio por el adversario. Sus seguidores respondían en coro a preguntas polarizantes que repudiaban y desconocían al candidato Capriles:
(18) Candidato Chávez: ¿Quién es el candidato adeco? ¿Quién es el candidato copeyano? ¿Quién es el candidato neoliberal? ¿Quién es el candidato del paquetazo? Asistentes ¡El majunche!
(19) Candidato Chávez: ¿Quién es el candidato de los grandes ricachones? Asis-tentes ¡El majunche!
(20) Candidato Chávez: ¿Quién es el candidato de los corruptos? Asistentes ¡El majunche!
(21) Candidato Chávez: ¿Quién es el candidato de los grandes negocios? Asis-tentes ¡El majunche!
Por otro lado, en su discurso de cierre de campaña en el año 2012, el ustedes de Capriles fue de mayor alcance ya que incluyó a todos los potenciales descontentos con las promesas incumplidas del gobierno y con las fallas del socialismo del siglo XXI, es-
Capítulo 8
183
pecialmente mediante el uso de “fíjense” (ustedes). También empleó el tú y el usted para obtener mayor acercamiento afectivo. Todos los ejemplos a continuación son tomados del discurso de cierre de Capriles el 04 de octubre de 2012.
(22) HCR: Y allí uno dice bueno, catorce años ¿Qué nos ofrece el gobierno para los próximos seis años? ¿Por qué quieren seis años más? ¿Por qué después de catorce años, un gobierno que ya tuvo tiempo suficiente, por qué seis años más? Y uno empieza a ver, fíjense, yo estaba revisando, yo estaba re-visando todos los temas de Lara, de Barquisimeto, (…) yo veía por ejemplo todo ese proyecto de Tras barca que lo abandonaron, que lo dejaron allí, un proyecto donde se invirtieron tantos recursos y sencillamente es que no les importa y ahí lo dejan y ahí lo abandonan, y así está toda nuestra Venezuela, llena de primeras piedras, llena de obras que se inician y nunca se terminan.HCR: Yo estaba viendo por ejemplo ¿qué pasó con el ferrocarril Barquisi-meto Yaritagua? ¿Barquisimeto Puerto Cabello? ¿Qué pasó, la terminaron? Público: ¡Nooo!HCR: Qué pasó por ejemplo con el proyecto Yacambú Quíbor. ¿Qué pasó, lo hicieron? Público: ¡Nooo!
(23) HCR: Qué pasó por ejemplo, qué le pasó al candidato del gobierno que dijo que la pobreza iba a llegar a cero. Hoy setecientas mil familias todos los días de nuestra Venezuela se van a la cama sin comer ¿Qué pasó con llevar la pobreza a cero? Qué pasó por ejemplo con la carretera Lara Zulia, qué pasó con la Misión A Toda Vida, el problema de la violencia, de la inseguridad que ustedes viven todos los días <(gritos)> Qué pasó con la transformación de las cárceles, qué pasó con las universidades <(gritos)>Qué pasó con las escuelas, qué pasó que no se construyeron liceos, qué pasó que no se ha credo empleo.
(24) HCR: Fíjense lo que dijo el candidato del gobierno, en el año 98 dijo: Cómo vamos a implantar un gobierno de veinte años en el país, eso es imposible. (gritos) Lo dijo él, hoy lleva catorce y quiere seis para veinte, catorce son suficientes, veinte son demasiado (aplausos, gritos y cornetas) Fíjense, en el año 2005 dijo: Las zonas industriales se han incrementado. En el año 2004 dijo: La produc-ción nacional agrícola y ganadera la aumentaré. En el año 2002 dijo: Se reactivarán todas las empresas privadas. En el año 2003 dijo: El sector salud lo ubicaremos en los primeros lugares. En el año 2002 dijo: No politizo los cuarteles militares, son libres y autónomos. En el año 98 dijo: Acabaremos con los corruptos. ¿Dónde están los corruptos? ¿Dónde están los que han saqueado a este país? <(gritos y cometas)> En el año 98 dijo: Acabaré con la violencia. En el año 98 dijo, en el 99 Dotaré a todos los hospitales ¿Cómo están los hospitales? (gritos) En el año 2000 dijo: Se prohíbe utilizar a niños y niñas para promocionar alguna idea política. Llevaron a la política hasta a los niños. En el año 2002 dijo: Vamos a llenar a Venezuela de gallineros verticales ¿Dónde están los gallineros verticales? (gritos) En el año 98 dijo: No caeré en la tentación de devaluar la moneda para resolver el
AdriAnA BolivAr
184
déficit. ¿Cuánto vale nuestro bolívar hoy? ¿A usted le alcanza su sueldo, mi hermano? (gritos y cornetas). (negritas y cursivas nuestras)
(25) HCR: Mira aquí hay algo, bueno, dicen: Continuar construyendo el socialismo del siglo XXI. Mi amor, tú por allá, ¿qué ha hecho el socialismo del siglo XXI donde tú vives? (gritos) Mi hermano por allá ¿qué ha hecho? ¿El socialismo del siglo XXI te ha dado seguridad?
Público: ¡Nooo!(26) HCR: ¿Tú tienes empleo? Tú sí estás empleado, ¿el de allá está empleado?
Allá dicen que no y allá también dicen que no. ¿El socialismo ha creado industrias? Público: ¡Nooo!
(27) HCR: (…) Aquí hay… aquí hay propuestas para ustedes, muchachos. Aquí hay propuestas para la educación. Aquí hay propuestas para sus universi-dades. Aquí hay propuestas para construir liceos. Aquí hay propuestas para construir escuelas. Aquí hay propuestas para que el niño humilde tenga su morral, tenga su uniforme, tenga su transporte, tenga su alimento.Audiencia: Ovación.
3.3.4. La alternancia entre nosotros venezolanos y nosotros revolucionarios
Las palabras de Chávez una vez conocidos los resultados electorales de 2012 que lo dieron como ganador el 07 de octubre, revelaron que la polarización se mantenía fuerte en la política venezolana. Las palabras sobre la victoria de Chávez se dieron en un tono similar al discurso de cierre de campaña y de casi la misma duración (2.253 palabras), en cadena nacional, con algarabía, aplausos y consignas. En este discurso la victoria fue celebrada por lo que significaba para la democracia venezolana y por lo que implicaba para la integración con países amigos del gobierno revolucionario. Las palabras del presi-dente fueron coherentes con el mensaje que venía reforzando en sus años de gobierno: el vínculo afectivo positivo con el pueblo, el culto a Bolívar como símbolo de legitimación de la revolución (“renació la patria de Bolívar”), las raíces de la identidad y la lucha por la independencia, la identificación con los interlocutores, la polarización entre “la derecha” y la revolución, la lucha contra el imperialismo y el neo-liberalismo. La polarización se manifestó discursivamente en la alternancia del uso del nosotros que incluía a todos los venezolanos con el nosotros que excluía a los que votaron en su contra, con lo cual, a pesar de que llamó a la unidad nacional, en su discurso quedaron presentes las marcas de la división. El análisis detallado paso a paso nos permite ver cómo Chávez fortaleció dis-cursivamente esta división.
Capítulo 8
185
a) Reconocimiento y felicitaciones a todo el pueblo venezolano (nosotros incluyente).
Chávez primero reconoció el talante democrático mostrado por los venezolanos e incluyó a “todos” los habitantes de “esta Patria, a “todos y todas”, a “todos nosotros” para referirse a todo el electorado que participó en las elecciones. Destacó con alegría la altísima participación de 80% del registro electoral. La repetición y las marcas de género masculino y femenino contribuyeron a intensificar la emoción y la inclusión, como se puede observar en el siguiente ejemplo.
(28) Quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento a todo el pueblo venezo-lano, un reconocimiento a toda la nación venezolana, un reconocimiento a los casi 30 millones de venezolanas y venezolanos que hoy habitamos esta Patria. <-Aplausos-> La Patria de Bolívar, felicitaciones a todos y a todas por este día memorable signado en primer lugar por un talante democrático de todos nosotros, signado por una altísima participación de más del 80 por ciento del registro electoral. (HCH, Discurso de la victoria 2012)
b) Reconocimiento especial a los que votaron en contra de “nosotros”
Este reconocimiento fue interesante discursivamente porque introdujo el nosotros excluyente, vale decir el que se refiere solamente a los revolucionarios y que marcó la polarización en su gobierno. La felicitación, un acto halagador de imagen, por la “demos-tración cívica” fue acompañado por la frase verbal “votaron en contra de nosotros”, que agregó un valor negativo al acto de votar. También reconoció a los opositores el hecho de que respetaron la Constitución (había augurado insistentemente que no lo harían), pero indirectamente reforzó el modelo contextual de que no la respetan. También vaticinó que “cada día van a estar más de acuerdo” con la Constitución (como si no lo estuvieran), con lo cual hizo una demostración de manipulación ilegítima (van Dijk, 2006). Véase el siguiente ejemplo tomado del mismo discurso:
(29) Desde aquí vaya mi palabra de reconocimiento a todos quienes votaron en contra de nosotros, un reconocimiento especial por su talante democrático, por su participación, por la demostración cívica que hoy han dado a pesar de que no están de acuerdo con la propuesta bolivariana, pero estoy seguro que cada día estarán más de acuerdo con la Constitución Bolivariana, con la Carta Magna. <-Aplausos-> (HCH, Discurso de la victoria 2012)
c) La felicitación a la dirigencia opositora por reconocer “la verdad”
El uso del artículo definido en el grupo nominal “la verdad” y la posición que ocupa esta frase en el flujo del discurso es revelador. El presidente tenía la opción de decir primero que la dirigencia había reconocido “la victoria”, pero decidió focalizar en la verdad, lo que enfatizó su verdad y no la posibilidad de que co-existan otras verdades. Nuevamente Chávez marcó la diferencia entre “nuestro reconocimiento” y “el candidato
AdriAnA BolivAr
186
de la derecha” y englobó en el término “derecha” a distintos grupos opositores, entre los cuales hay representantes de la derecha tradicional, pero también partidos de izquierda y otros grupos que se aglutinaron en el Movimiento de Unidad Democrática (MUD) que apoyaron a Capriles. Con sus palabras ofreció una visión distorsionada de la realidad y siguió dividiendo a la sociedad en dos grandes bloques.
(30) Por eso comienzo felicitándoles a ellos y a ellas y también felicitar a la dirigencia opositora porque han reconocido la verdad, ¡han reconocido la victoria del pueblo! <-Algarabía-> Para ellos nuestro reconocimiento, el candidato de la derecha y sus comandos de campaña acaban de anunciar al país que reconocen la victoria bolivariana. <-Aplausos->(HCH, Discurso sobre la victoria 2012)
d) La convivencia de “todos nosotros”
En el resto del discurso se observó cómo Chávez expresó primero su interés por la construcción de la paz y convivencia de “todos nosotros” (incluyente) pero luego mar-có la polarización cuando habló en nombre de “todos nosotros”, los que extendemos a ustedes estas dos manos y este corazón (excluyente).
(31) Eso es un paso muy importante en la construcción de la paz en Venezue-la, de la convivencia de todos nosotros. <-Gritería-> Por eso comienzo enviándoles este saludo y extendiéndole estas dos manos y este corazón a nombre de todos nosotros, porque somos hermanos en la Patria de Bolívar. <-Aplausos-> (HCH, Discurso de la victoria 2012)
e) Invitación al diálogo (a los que “promueven el odio”)
La invitación al diálogo fue loable, pero estuvo precedida de una descalificación de los opositores a quienes se les atribuyó el “odio”, el “veneno social” y la “negación de las cosas buenas”. Nótese que esta vez usó la palabra Venezuela con el calificativo de “Bolivariana”, lo que también enfatizó la diferencia.
(32) Y les hago el llamado a todos a los que andan promoviendo el odio, a los que andan promoviendo el veneno social, a los que andan siempre tratando de negar todas las cosas buenas que ocurren en Venezuela, los invito al diálogo, al debate y al trabajo conjunto por la Venezuela Bolivariana.
f) Un triunfo de la democracia militar
Este fue otro tema destacado. Se dirigió a los “camaradas”, por lo tanto la referen-cia implícita a nosotros en “hemos demostrado” es excluyente. También lo es la frase “Y lo vamos a seguir demostrando”. El triunfo se enmarcó en la metáfora de guerra que ha dominado todo su discurso (la línea de batalla).
Capítulo 8
187
(33) Hoy, hoy hemos demostrado, camaradas, compatriotas, que nuestra demo-cracia es una de las mejores democracias del mundo. Y lo vamos a seguir demostrando. ¡Ha sido un triunfo en toda la línea de batalla! <-¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va!> (HCH, Discurso de la victoria 2012)
Los llamados a la unidad nacional por parte de Chávez como presidente electo lle-vaban en su interior un llamado a unirse a la revolución. Los intentos de despolarización del candidato opositor no fueron suficientes para unir a un pueblo que ya lleva dividido más de 14 años. La campaña de 2012, no obstante, sirvió para que un joven líder iniciara un nuevo período en la dinámica de la política venezolana.
4. Conclusiones
En este trabajo nos propusimos mostrar cómo el estudio de los pronombres per-sonales en la política revela estrategias propias de los políticos y también usos particu-lares de los pronombres en momentos coyunturales de cambio. Primero examinamos la situación del personalismo en el momento en que imperaban dos partidos tradicionales que mostraban similitudes en la forma de usar los pronombres, particularmente el nosotros incluyente para referirse a sus obras futuras y el excluyente para evadir responsabilidades. También vimos que, a pesar de los parecidos, se manifestaban diferencias individuales en la forma de usar la autoreferencia, que fue más notoria en el gobierno de Caldera, que siguió al de Pérez. Nos enfocamos en dos momentos coyunturales. El primero en el año 1999 cuando llegó Hugo Chávez al poder con un Yo autoritario/polarizador; el segundo en el año 2012 cuando Chávez participó en su última campaña electoral y entró en la are-na política Henrique Capriles como nuevo líder de la oposición con un yo despolarizador altamente crítico.
El estudio ha mostrado que el uso de los pronombres personales asoma dos tipos de polarización en la historia política reciente: una entre los partidos tradicionales AD y COPEI que tomaban turnos en el poder cada cinco años y otra que se instauró con la lle-gada de Chávez y que polarizó primero entre ellos (AD y COPEI) y nosotros ( el Movimiento Quinta República que lo apoyó en su primera campaña) y posteriormente entre ellos (la bur-guesía nacional y el capitalismo) y nosotros (los socialistas del Siglo XXI o revolucionarios). El estudio más detallado de la campaña de 2012 mostró el descenso del pronombre yo de un líder (Chávez) y, al mismo tiempo, el aumento del yo de otro líder (Capriles). También hizo evidente que el yo en el discurso populista es la encarnación del pueblo (“Chávez es el pueblo”) y puede fundirse con otros pronombres porque “tú” eres Chávez” “nosotros” somos Chávez, “todos” son Chávez. Igualmente, el uso de ustedes mostró diferencias. Afloró la relación entre un yo y un ustedes (revolucionarios) que polariza porque excluye al que no está de acuerdo con la revolución y un yo y un ustedes (venezolanos) que bus-ca incluir y acabar con la división. En el diálogo político se contraponen los discursos ideológicos de distintos Yo, mientras el nosotros continúa en permanente (re)definición y el ustedes lleva la enorme responsabilidad de mantener viva la esperanza del cambio. Nos
AdriAnA BolivAr
188
ha quedado claro que en la dinámica política venezolana existen ciclos en los que cada cierto tiempo surge el YO de un líder que llega con la presunción de corregir errores del pasado. Queda la incógnita por saber qué dirección tomará el personalismo autoritario venezolano después de la muerte de Chávez y qué papel le tocará jugar al nuevo líder de la oposición en la lucha por el cambio hacia una sociedad más justa y democrática.
Notas
1 Henrique Capriles se enfrentó a Chávez por primera vez en la campaña electoral por la presidencia en 2012. Aunque fue derrotado, obtuvo para la oposición la más alta votación en los últimos quince años. Chávez falleció el 05 de marzo de 2013 víctima del cáncer, sin haberse juramentado como presidente. Dejó como heredero a Nicolás Maduro. De acuerdo con lo estipulado en la Constitución, se llamó nuevamente a elecciones para la Presidencia. Capriles se enfrentó a Maduro y, aunque fue derrotado nuevamente puso en serio peligro a la revolución ya que la diferencia de votos fue muy escasa. Después de escrutar el 99,2% de los votos, Maduro obtuvo 7.505.338= 50.66% y Capriles: 7.270.403= 49,08% (www.eluniversal.com.nacional-y-politica/map).
2 En los estudios mencionados aquí se han usado los programas WordSmithTools 4, Word Pilot y Antconc.
3 En los estudios sobre Pérez y Caldera usamos el programa WordSmithTools. En los de Chávez y Capriles se han empleado además Word Pilot y Antconc.
4 Solamente en dos casos la palabra no se refería a Simón Bolívar sino a un exgobernador llamado Didalco Bolívar
RefeReNcias bibliogRáficas
ABBOTT, B. (2010). Reference. Oxford: Oxford University Press.ARENAS, (2007). Poder reconcentrado: el populismo autoritario de Hugo Chávez. Revista Politeia
30, 23-63.BENTIVOGLIO, P. (1987). Los sujetos pronominales de primera persona en el habla de Caracas. Caracas:
Universidad Central de Venezuela.ADETUNJI, A. (2006). Inclusion and exclusion in political discourse: deixis in OlosegunObanjo s
speeches. Journal of Language and Linguistics 5( 2): 177-191. BOLÍVAR, A. (1992). The analysis of political discourse, with particular reference to the Vene-
zuelan political dialogue.English forSpecificPurposes, 2, 159–175.ALCAIDE LARA, E.R. (2009). El “yo” de los políticos ¿cuestión de género? Discurso y Sociedad
6 (1): 5-20. Revista electrónica. Disponible en www.dissoc.orgBEARD, A. (2000). Language of politics. London: Routledge.BOLÍVAR, A. (1995a). La autoreferencia en la práctica discursiva de Rafael Caldera. En C. Kohn
(Comp.) Discurso político y crisis de la democracia: reflexiones desde la filosofía social, la ética y el análisis del lenguaje. Cuadernos de Postgrado 12, 121–144. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
Capítulo 8
189
BOLÍVAR, A. (1999).The linguistic pragmatics of political pronouns in Venezuelan Spanish. En J. Verschueren (Ed.) Language and Ideolog y. Selected Papers from the 6th International Pragmatics Conference, Vol. 1, 56-69. International Pragmatics Association, Antwerp: Belgium.
BOLÍVAR, A. & KOHN, C. (1999). El discurso político venezolano. Un análisis multidisciplinario. Cara-cas: Universidad Central de Venezuela y Editorial Tropykos.
BOLÍVAR, A. (2001a). El acercamiento y el distanciamiento pronominal en el discurso político venezolano. Boletín de Lingüística, 16, 86-146.
BOLÍVAR, A. (2001b). El personalismo en la democracia venezolana y cambios en el diálogo político. Revista Iberoamericana de Discurso y Sociedad 3(1): 103-134.
BOLÍVAR, A. (2001c). El uso de YO y NOSOTROS en el discurso político venezolano. En H. Perdiguero y A. Álvarez (eds.) Estudios sobre el español de América. Actas del V Congreso internacional de “El español de américa”, 194-204. Burgos: Universidad de Burgos.
BOLÍVAR, A. (2007). El análisis interaccional del discurso: de lo micro a lo macro en la dinámi-ca social. En A. Bolívar (ed.) El análisis del discurso. Por qué y para qué, 249-277. Caracas: Los libros de El Nacional.
BOLÍVAR, A. (2009). “Democracia” y “revolución” en Venezuela: un análisis crítico del discur-so político desde la lingüística de corpus. Oralia 12, 27-54.
BOLÍVAR, A. (en prensa). La construcción discursiva de la revolución bolivariana: polarización y manipulación en la campaña electoral de 2012. En A.Freitez (Coord.) Por qué ganó Chávez. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.
BOLÍVAR, A. CHUMACEIRO I. & ERLICH, F. (2003). Divergencia, confrontación y atenua-ción en el diálogo político. Revista Iberoamericana de Discurso y Sociedad 4(3): 121-151.
BRAMLEY, N.R. (2001). Pronouns of politics: the use of pronouns in the construction of self´ and ‘other’ in political interviews [online] http://digitalcollections.anu.edu.au/
bitstream/1885/4622515/01front.pdf (10abril, 2012).BRISARD, F. (2002) Grounding.The epistemic footing of deixis and reference. Berlin: Mouton de Gruyter.BROWN, R. & GILMAN, A. (1960).The pronouns of power and solidarity. En T. Sebeok (ed.)
Style in language, pp. 253-276. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.CABALLERO, M. (2003). Gómez, un tirano liberal. Caracas: Alfadil Ediciones. CABALLERO, M. (2004). Rómulo Betancourt, político de nación. Caracas: Alfadil & México. Fondo
de Cultura Económico.CAÑIZÁLEZ, A.A. (2011). Medios, gobernabilidad democrática y políticas públicas. La presidencia me-
diática: Hugo Chávez (1999-2009). Tesis doctoral. Doctorado en Ciencia Política. Caracas: Universidad Simón Bolívar.
CARRANZA, I.E. (1998). Conversación y deixis de discurso. Córdoba: Universidad Nacional de Cór-doba.
CARRERA DAMAS, G. (2011). El bolivarianismo-militarismo, una ideología de reemplazo. Caracas: Editorial ALFA.
COURLEANDER, V. (2010). “El Pueblo” en campañas electorales venezolanas: palabra e ima-gen en 1998 y 2006. Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso, 10 (1) 65-92. Disponible en www.aledportal.com
CHARAUDEAU, P. (2005). Discours politique. Les masques du pouvoir. Paris: Vuibert.
AdriAnA BolivAr
190
CHARAUDEAU, P. (2009). Reflexiones para el análisis del discurso populista. Discurso y Sociedad 3, 2: 253-279. Revista electrónica disponible en www.dissoc.org
CHARAUDEAU, P. (2011). Las emociones como efectos del discurso. Revista Versión 26, 97-118.
CHIRINOS, A. & MOLERO DE CABEZA, L. (2007). La imagen del YO y del OTRO: construc-ción de identidades en los discursos de toma de posesión de los presidentes de Venezuela y Brasil. Boletín de Lingüística 19, 27 [citado 2013-04-03] pp. 70-93. Disponible en http:// www.scielo.org.ve/scielo.php?
CHUMACEIRO, I. (2004). Las metáforas políticas en el discurso de dos líderes venezolanos: Hugo Chávez y Enrique Mendoza. Revista Latinoamericana de Estudios del discurso 4(2): 91-113.
CHUMACEIRO, I. (2010). El discurso de Hugo Chávez. Del poder de la seducción a la confron-tación como estrategia. En F. Ramos Pismataro, C.A. Romero y H.E. Ramírez Arcos (eds.) Hugo Chávez: una década en el poder (pp.215-237). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
DE COCK, B. (2011). Why we can be you: the use of 1st person plural forms with hearer reference in English and Spanish. Journal of Pragmatics 43 (11): 2762-2775.
DE FINA, A. (1995). Pronominal choice, identity and solidarity in political discourse.Interdiscipli-nary Journal for the study of Discourse Text 15 (13): 379-410.
ENFIELD, N. & STIVERS, T. (2007) Person reference in interaction.Linguistic, cultural and social perspec-tives. Cambridge: Cambridge University Press.
ERLICH, F. (2002). Autopresentación y presentación de los “otros” en el debate sobre el referén-dum sindical en Venezuela. Revista Iberoamericana de Discurso y Sociedad 4(1): 29-51.
ERLICH, F. (2005a). La relación interpersonal con la audiencia. El caso del discurso del presidente venezolano Hugo Chávez. Revista Signos 38(59): 287-302.
ERLICH, F. (2005b). Características y efectos del discurso auto-centrado en Aló Presidente. Bole-tín de Lingüística 24(2): 5-32.
FAIRCLOUGH, N. (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity Press.FILLMORE, CH. (1975). Santa Cruz lectures on deixis. Bloomington: Indiana.FONTE, I. & WILLIAMSON, R. (2011). ‘Hacia una redefinición de la deixis personal en el espa-
ñol oral: un estudio conversacional’. En L. Fant y A. Harvey (Eds.). El diálogo oral en el mundo hispanohablante (pp. 67-94). Madrid/Frankfurt: Vervuert/Iberoamericana.
GUALDA, R. (2012). The discourse of Hugo Chávez in AlóPresidente: establishing the Bolivarian revolution through television performance. Tesis doctoral. Universidad de Austin.
HALLIDAY & MATTHIESSEN, CH. (2004). An introduction to Functional Grammar.(3º Ed.) London: Edward Arnold.
HARVEY, A., BAEZA, P. & SOLOGUREN, E. (2012). La deixis de primera persona en la construcción discursiva del estudiante universitario. Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso 12 (2): 33-52.
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, E. & LOPEZ MARTINEZ, M.I. (2002). Los deícticos en la comu-nicación política. Hesperia, Anuario de Filología Hispánica V, 155-175.
HYMAN, E. (2004). Theindefinite YOU. English Studies 2, 161-176.JAKOBSON, R. (1990). Linguistics and poetics. En T. Sebeok (ed.) Style in Language (pp. 350-377).
Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
Capítulo 8
191
LAVANDERA, B.(1984). Creative variation.Shifting between personal and impersonal in Spa-nish discourse. Arbeitspapier Nr. 103 des Sonderforschungsbereichs 99. Konstanz: Kons-tanz University.
LEVINSON, S. (2004). Deixis. En L.R. Horn y G.L. Ward (eds.) The Handbook of Pragmatics (pp. 97- 120).Londres: Blackwell.
LYONS, J. (1977). Deixis, space and time, en Semantics, volumen II, 636-724.Cambridge: Cambrid-ge UniversityPress.
MADRIZ, M.F. (2002). La noción de pueblo en el discurso populista. Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso 2(1): 69-92.
MOLERO DE CABEZA, L. (2002). El personalismo en el discurso político venezolano. Un en-foque semántico y pragmático. Espacio Abierto [online] 2002, vol.11 n.2 [cited 2013-04.03] http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315
NIETO Y OTERO, M. J. (2004). Comunicación afectiva en el discurso político venezolano. Es-tudio del pronombre seudoinclusivo nosotros. Spanish in context, 1(2): 267-285.
NIETO Y OTERO, M.J. (2008). Una caracterización pragmalingüística de la vinculación afectiva en el dis-curso político. Tesis doctoral. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
O’CONNOR, B., TAHA, M., & SHEEHAN, M. (2008). Castro s shifters: locating variation in political discourse. University of Pennsylvania Working papers in Linguistics, volume 14(2): 121- 129.
PAZ, Y. (2001). Deixis personal, social y discursiva en narrarivas de El Empedrado (Maracaibo, Venezuela). RevistasSignos 34 (49): 89-97.
PENNYCOCK, A. (1994). The politics of pronouns.ELT Journal 48(2): 173-178.PLAZA, E. (2001). La idea del gobernante fuerte en la historia de Venezuela (1819-1999). Politeia
24 (27): 7-24.RÍOS, F.M. (2003). ¿Democracia con “mano dura”? La ecuación pendiente. Conceptos y relacio-
nes de mano dura y democracia en una muestra de jóvenes universitarios. Temas de Coyuntura 48, 75-101.
ROMERO JIMÉNEZ (2006). Algunas claves para comprender el discurso político de Hugo Chávez (1998-2004), RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas 5(1): 99-214.
SWIEWERSKA, A. (2004). Person. Cambridge: Cambridge UniversityPress.STEWART, M. (1992) Personal reference and politeness strategies in French and Spanish: a corpus-based ap-
proach. Tesis doctoral. Edinburgh: Heriot-Watt University, Department of Modern Lan-guages.
VAN DIJK, T.A. (1999). Ideología. Una aproximación multidisciplinaria. Barcelona: Gedisa.VAN DIJK, T.A. (2003). Ideología y discurso. Barcelona: Ariel Lingüística.VAN LEEUWEN, T. (1996).The representation of social actors. En C. R. Caldas-Coulthard y M.
Coulthard (eds.) Texts and Practices. Readings in critical discourse analysis (pp. 32-83). Londres y Nueva York: Routledge.
WECHSLER, S. (2010). What ‘you’ and ‘I’ mean to each other: Person indexicals, self-ascription, and theory of mind. Language 86(2): 332-365.
WILSON, J. (1990). Politically speaking. Oxford, Cambridge: Basil Black
193
CAPÍTULO 9
Disculpas públicas del presidente Santos en el marco de la justicia transicional en
Colombia
Carolina Chaves O’FlynnThe CUNY Graduate Center (New York)
1. Introducción
Usualmente, cuando una figura política se ve obligada a pedir excusas frente a auditorios multitudinarios, las estrategias de defensa de su imagen pública exponen nu-merosas salidas creativas que protegen su apariencia modélica y tienden a minimizar su responsabilidad sobre los hechos por los que se excusa (Kampf, 2009; Lakoff, 2001). “In doing so, public figures become linguistic acrobats, creatively using various pragmatic and linguistic strategies in order to reduce their responsibility for the events under public discussion” (Kampf, 2009, p. 2260).En otras palabras, las figuras políticas corren gran-des riesgos para su imagen cuando ofrecen disculpas públicas, toda vez que arriesgan su credibilidad si la disculpa no resulta suficientemente convincente y, en términos de costo-beneficio, en aras de fortalecer su imagen, deben minimizarse al máximo sus res-ponsabilidades políticas.
2. Una tipología de las disculpas públicas.
Durante las últimas décadas se ha dado una proliferación de excusas públicas a lo largo y ancho de todo el mundo globalizado (Bolívar, 2010, 2011; Harris, Grainger &Mu-llany, 2006; Kampf, 2009). Las disculpas públicas se han convertido en un instrumento para la restauración de la imagen de importantes figuras políticas que tienden a pedir ex-cusas, bien sea por crímenes lejanos en el pasado, de los que no son directamente respon-sables; bien por faltas cometidas por el Estado al que representan; o bien por cualquier otra inconveniencia por la que su imagen pública se vea lamentablemente comprometida (Bolívar, 2010; Harris et al, 2006; Kampf, 2009; Lakoff, 2001). En el espacio político latinoamericano, Adriana Bolívar ha estudiado las dinámicas de las disculpas públicas, entre diplomáticos de habla hispana que dialogan en la atmósfera de sus relaciones inter-nacionales (Bolívar 2008, 2010, 2011). Bolívar (2011) ha explorado excusas en español,
Carolina Chaves o’Flynn
194
tanto en su nivel micro, o de acuerdo con los requisitos que se requieren para que una disculpa canónica cumpla con las condiciones de sinceridad o de felicidad (Austin 1962) que la pragmática demanda y que reparan en las intenciones del hablante, como en su nivel macro, que se concentra en la credibilidad que ostenten las excusas dentro del plano social y en macro-diálogos sostenidos dentro de la esfera pública (Bolívar 2011, p. 48).
El acto de disculparse, la exigencia de disculpas o la negativa a darlas, pue-de tener efectos importantes en la forma en que los ciudadanos perciben la actuación de los líderes políticos y puede también modificar sus creencias y confianza en los métodos democráticos. (Bolívar, 2011, p. 44).
Y es tal el auge que han cobrado las apologías políticas que, ya desde el campo de la pragmática, se ha llegado incluso a afirmar que el mundo vive en la Era de las discul-pas, dada la recurrencia que han adquirido estas novedosas dinámicas de asesoramiento de imagen en el campo de la política (Augoustinos, Hastie & Wright, 2011; Hastie 2009; Kampf, 2009; Lakoff 2001).
Por lo mismo, las disculpas públicas por parte de figuras políticas han sido un jugoso campo de estudio para los analistas del discurso durante los últimos años. Par-ticularmente en Inglaterra se ha ahondado en la constitución de un marco teórico que contribuya al análisis de aquellos discursos que ocurren dentro de la arena pública. Las autoras Harris, Grainger y Mullany (2006) han aportado una tipología de disculpas pú-blicas, emitidas por personalidades políticas, cuyo orden de significación se expone jerár-quicamente de acuerdo con la gravedad de la ofensa que se haya cometido.
Así, en la base de la pirámide, en orden de trascendencia política, se ubican aque-llas disculpas públicas que resultan de una imprudencia verbal por parte de un personaje político. Piénsese, por ejemplo, en las excusas ofrecidas en el año 2011 por el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, por comentar socarronamente que acostumbraba ver irlandeses embriagados, colgando de las ventanas del American Irish Historical Society, durante el día de celebración de la fiesta de San Patricio. La broma estereotípica del al-calde levantó toda serie de exigencias de rectificación y de ofrecimiento de disculpas a la comunidad irlandesa de Nueva York. Como resultado, Bloomberg se vio en la penosa obligación de reconstruir su imagen, a través de unas disculpas públicas por la incorrec-ción política de su broma (CBS New York, 02/10/2011: en línea).
En el segundo peldaño se ubican aquellas disculpas propiciadas por errores bas-tante más desafortunados que el cometido por Bloomberg y que apuntan a aquellas ofen-sas lejanas en el tiempo y por cuyos efectos no puede responsabilizarse al individuo que las emite. Un ejemplo de este tipo de excusas ocurrió cuando, ya entrando al siglo XXI, Juan Pablo II pidió perdón por las brutalidades autorizadas en los tribunales eclesiásticos durante las épocas de operación de la Inquisición (La nación, 06/16/2004: en línea).
Finalmente, en la cúspide de la pirámide, corona el tercer tipo de disculpa; aquella que se emite por asuntos de suma seriedad y que son además de carácter actual, por lo que también su trascendencia política resulta siempre coyuntural (Harris et al. 2006). Representante icónico de este último tipo de disculpa pública es, por ejemplo, el Ex Primer Ministro de Australia Kevin Rudd, quien en febrero del 2008, pidiera disculpas
Capítulo 9
195
en nombre del Estado australiano a las comunidades indígenas de Australia por su sufri-miento y el de las “Generaciones robadas”, refiriéndose a aquellas generaciones de niños arrancados de los brazos de sus madres, por manos del gobierno australiano y de algunas misiones religiosas, entre los años 1869 y 1969, con la excusa de otorgarles a los niños un futuro mejor que aquél que sus familias desposeídas pudieran acaso propinarles (Augus-tinos, et al., 2011; Hastie, 2009). Para propósitos de este trabajo, es sobre este último tipo de excusas que se ubicará la temática de estas páginas.
3. El acto ilocutorio de las disculpas.
Los trabajos teóricos en actos de habla, especialmente aquellos con énfasis en la comunicación intercultural, han reparado en las estrategias pragmáticas que, en deter-minadas circunstancias, pueden constituir el molde ideal para actos de habla específicos. En lo que a disculpas se refiere, es probable que una simple expresión de arrepentimiento como ¨-perdón-¨ baste muchas veces para que el interlocutor ofendido conceda las dis-culpas que se le piden. No obstante, en otras oportunidades, y de acuerdo con la grave-dad de la falta cometida, se requiere de otros varios dispositivos que garanticen que aquel acto de habla, que se construye como una disculpa, resulte verosímil para el interlocutor que la recibe (Augustinos, et al., 2011; Fraser, 1980; Olshtain and Cohen, 1983). Sin em-bargo, parecería que, aun contando con todos los elementos que la pragmática requiere, las disculpas ofrecidas en el marco de la política están destinadas a resultar dudosas: “La disculpa en la política no cumple la función pragmática fundamental en la vida cotidiana de reparar daños porque, incluso cuando excepcionalmente se cumple con la fórmula canónica completa, esta se logra bajo presión y no es creíble” (Bolívar, 2011, p. 66). En palabras de John Austin (1962):
“verdad” y “falsedad” no son nombres de relaciones, cualidades, o lo que sea, sino que apuntan a una dimensión de apreciación. En estos términos se usan para indicar en qué medida las palabras satisfacen los hechos, sucesos, situaciones, etc., a los que ellas se refieren (p. 96).
De esta suerte, teóricamente, a cada acto de habla le correspondería una fórmula discursiva particular que haría creíble o no la veracidad de la locución emitida. Y, sin embargo, en materia de disculpas, la representación fiel de la fórmula canónica, es decir, la propuesta desde el campo de la pragmática, como se verá más adelante, no garantiza la validez de la excusa en el dominio de lo público. Es más bien su coherencia con la realidad, lo que haría creíble la sinceridad de las excusas. Es decir que, sobre el detenido seguimiento de las convenciones canónicas de cada disculpa, descansa la percepción de sinceridad que proyecte dicho acto discursivo; pero es sobre su representación en la rea-lidad donde radica la validez de la disculpa desde el punto de vista social (Austin, 1962; Bolívar, 2008, 2011).
Los estudios de Olshtain y Cohen (1983), sobre la naturaleza común de las dis-culpas en una amplia variedad de lenguas y culturas, han arrojado información sobre las estrategias básicas que contribuyen a la estructuración de una disculpa creíble y han
Carolina Chaves o’Flynn
196
aportado así varias de las disposiciones necesarias para la formulación canónica de las disculpas. Ya en 1980, Bruce Fraser comentaba cómo un hablante presume cuatro cer-tezas mínimas sobre aquél que emite una disculpa; a saber, 1) que el emisor habla de un hecho anterior al acto de habla, 2) que quien se disculpa cree que, en efecto, el hecho ofendió personalmente al receptor, 3) que quien habla se sabe en parte responsable de la ofensa provocada y 4) que el emisor de la disculpa siente un arrepentimiento genuino por la ofensa que provocó las disculpas que se ofrecen (Fraser, 1980).
Respecto a la potencial credibilidad de las excusas, Adriana Bolívar (2011) co-menta cómo, para la evaluación de la disculpa pública, resulta relevante la manifestación evidente de arrepentimiento ante los espectadores que la valoran. Asimismo, Bolívar (2011) exalta que la credibilidad de la disculpa puede verse minada por la producción de “actos no sinceros, no creíbles y cínicos, que son básicamente los parámetros para medir la validez de la disculpa en el complejo diálogo entre jefes de estado y su pueblo, sus amigos y enemigos, y los medios”(p.44). De allí que en el contexto de la diplomacia latinoamericana, la negativa a presentar excusas por parte del gobierno venezolano, tras una cadena de insultos propinados contra el presidente de México, Vicente Fox, luego de finalizada la Cumbre de los Pueblos en Argentina en el año 2005, sea recibida como un gesto hostil hacia México por parte del gobierno venezolano. De otra parte, el posterior intento de desagravio realizado por el presidente Chávez, en una marcha con elementos propios de la cultura mexicana, tampoco fue recibido con buenos ojos por parte de los medios mexicanos, porque no hubo en aquel gesto una verbalización de la disculpa po-lítica (Bolívar, 2008, p. 28). Así mismo, en otro escenario diplomático, aquél propiciado por el bombardeo en suelo ecuatoriano, ordenado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe en el 2008, se presentan por parte de Uribe excusas por un error que él mismo denomina “involuntario” y que recibe como respuesta, por parte de Ecuador, la objeción de que las disculpas “no alcanzan” (p. 58) para enmendar la infracción contra la sobera-nía ecuatoriana y las insinuaciones de Uribe sobre la supuesta protección del gobierno de Correa al grupo insurgente de las FARC. En este caso, el perfil de las disculpas de Uribe no satisfizo a todos los medios, a pesar de que se consignó por escrito, en un acuerdo firmado en Río, que las excusas sí fueron aceptadas (p.64). Esto, puesto que Colombia no fue condenada por la violación de la soberanía ecuatoriana y porque “las disculpas políticas, incluso las canónicas, no son totalmente validadas por los medios que destacan la falta de credibilidad” (p. 65).
4. Materiales y metodología.
Los textos que sirvieron de corpus para el análisis expuesto en este trabajo son dos y corresponden a los discursos emitidos por el presidente Juan Manuel Santos en los años 2011 y 2012 respectivamente. Ambos escritos se encuentran consignados en su totalidad bajo el membrete de Discursos, en el enlace Sala de Prensa del sitio web de la Presidencia de la República de Colombia1, como parte del banco de datos del Sistema Informativo de Gobierno (en adelante SIG) de la Presidencia de Colombia. El primer texto se titula “Palabras del
Capítulo 9
197
Presidente Juan Manuel Santos en la entrega de títulos de tierras en El Salado, Bolívar”2, aparece con fecha del 8 de julio de 2011, e incluye las disculpas que Santos elabora, en nombre del Estado colombiano, a las víctimas de una masacre paramilitar que se pre-sentó en el territorio de El Salado en la región colombiana de los Montes de María en el año 2000. Las referencia a las disculpas por la masacre de El Salado que se citan en este análisis fueron recuperadas, tanto de la página de la Presidencia como del sitio web terra.com, que publicó en español la noticia consignada por The Associated Press3 y que titula su artículo “Santos pide perdón a víctimas de masacre en El Salado, publicado también con fecha del 8 de julio de 2011. El segundo discurso, también disponible en SIG4, tiene fecha del primero de febrero de 2012 y se titula “Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el lanzamiento de la Política de Gratuidad Educativa”. Este discurso contiene las disculpas presentadas por Juan Manuel Santos a Belisario Betancur y al Ejército co-lombiano durante la presentación de una política de gratuidad educativa en Cali, la capital del departamento colombiano del Valle del Cauca.
Las dos excusas se evalúan bajo los criterios pragmáticos propuestos teóricamente para la identificación de una disculpa sincera (Augustinos, et al., 2011; Austin, 1962; Bo-lívar, 2011; Fraser, 1980; Harris et al., 2006; Olshtain and Cohen, 1983) y, desde el punto de vista social, a partir de las exigencias semánticas que requieren una concordancia palpable entre las palabras y los hechos, y que determinan la credibilidad y validez de las excusas que se emitan. (Austin, 1962; Bolívar, 2011).
5. La justicia transicional y las disculpas públicas como estrategia de reparación.
La justicia transicional es, por definición, un “conjunto de medidas judiciales y po-líticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos” (Centro Internacional para la Justicia Transicional: en línea). Así, la justicia transicional es una suerte de tecnología jurídica que opera específicamente sobre poblaciones que padecen o han padecido un estado general de convulsión. “La ‘justicia transicional’ responde a una concepción de la justicia vinculada a los momentos de tran-sición política de una situación de dictadura hacia la democracia o de una situación de conflicto armado o de guerra civil hacia la paz” (Rincón, 2010). Los pilares que rigen la aplicación de las políticas de la justicia transicional se agrupan en cuatro categorías, que se describen como los cuatro derechos básicos que deben ser reconocidos a las víctimas de violaciones de derechos humanos, durante los momentos de conmoción nacional.
Los siguientes son los cuatro ejes de la justicia transicional que se encasillan como los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición5.
a. El derecho a la verdad decreta la enunciación de la verdad sobre la ejecución de crímenes de lesa humanidad, el modo en que ocurrieron las violaciones, sus actores, las circunstancias y los motivos que posibilitaron el hecho, etc.
Carolina Chaves o’Flynn
198
b. El derecho a la justicia promulga que se le otorguen a las víctimas todas las vías posibles para la persecución penal rápida y efectiva de los actores materiales e intelectua-les de las violaciones.
c. El derecho a la reparación señala aquellas medidas que pueden sosegar la pena de las víctimas y sus familiares.
d. La garantía de no repetición alude a las medidas que deben implementarse para garantizar a las víctimas, sus familiares, y en general a toda la población civil, que los hechos en cuestión no se volverán a repetir (Centro Internacional para la Justicia Transi-cional: en línea; Rincón, 2010).
Dentro de la descripción del derecho a la verdad presentada en Los Principios contra la Impunidad de las Naciones Unidas, Tatiana Rincón (2010) señala que se contempla también allí el deber de recordar, como el acto de “preservar las sociedades de las tergiver-saciones de la historia” (p.53). Lo que es más, se plantea el deber de recordar como un antídoto contra el revisionismo y el negacionismo históricos, sin que por ello las víctimas y/o sus familiares puedan, en un futuro, volver los ojos a su historia y plantear nuevas narra-tivas de su propia tragedia (p.53).
El derecho a la reparación, por su parte, abarca restauraciones materiales, represen-tadas en pagos y servicios; o en gestos simbólicos, como las disculpas públicas que nos ocupan en este trabajo.
6. El derecho a la reparación y las disculpas públicas del presidente Santos.
Dentro del marco judicial que ampara a Colombia hoy en día, es decir, el de la justicia transicional, se exige que a las víctimas se les aseguren mecanismos jurídicos que les otorguen los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. En el plano de la reparación, el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha sido el presidente cuyo gobierno ha ofrecido más disculpas públicas a las víctimas del conflic-to armado en Colombia, que ya casi alcanza los sesenta años de violencia continua. El conflicto colombiano se ha caracterizado por un permanente estado de criminalidad, sustentado de manera sistemática, tanto por parte del Estado, como por parte de varios grupos insurgentes armados. Así, entre las disculpas ofrecidas por Santos durante su gobierno destacan las referidas a las masacres de dos pueblos campesinos, El Tigre y El Salado, perpetradas por grupos paramilitares, en complicidad con el Ejército de Colom-bia; y otra, no menos importante, ofrecida por Santos al expresidente Belisario Betancur y al Ejército de Colombia, como reacción a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), por el caso de desapariciones forzadas durante la toma del Palacio de Justicia en 1985.
Capítulo 9
199
6.1. La masacre de El Salado
La masacre de El Salado ocurrió entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000 y según informes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (en adelante CNRR), presentado en septiembre del 2010, unidades paramilitares asesinaron a por lo menos 100 personas, torturando, degollando y decapitando a sus víctimas. Entre las víctimas se contaron una niña de siete años y un hombre con discapacidad mental, que desmienten la justificación paramilitar del crimen, que argumenta que se trató de un ataque contra un pueblo colaborador de la guerrilla y que la masacre fue producto de un enfrentamiento armado entre guerrilleros y paramilitares.
Frente a hechos tan dramáticos, la CNRR, inspirada en la proclama de la CIDH, y según lo establecido en Los Principios Contra la Impunidad aprobados por las Naciones Unidas en 1997, recomienda, entre muchos otros procesos y, específicamente, en materia de reparación lo siguiente:
Al Gobierno Nacional y a la Armada Nacional, frente a los daños mora-les causados, se recomienda la realización de actos públicos de perdón y de reconocimiento de los daños causados a las víctimas que cuenten con la participación de los familiares y víctimas sobrevivientes, en los que se condene la masacre y de manera enfática se refuten las versiones de los victimarios que la presentaron como un enfrentamiento armado y que ca-lificaron y estigmatizaron al pueblo saladero como un pueblo guerrillero, y se restituya el buen nombre de cada una de las víctimas de la masacre.(Memoria Histórica: 262).
En ese orden de ideas, al Gobierno Nacional y a la Armada Nacional, les corres-ponde, no sólo la exposición precisa de una disculpa pública válida, que cubra todos los frentes de posible duda sobre la veracidad de su arrepentimiento, sino que además sirva de modelo para las muchas otras disculpas que vendrán, como forma de desagravio por otras masacres y crímenes perpetrados durante los años del conflicto armado, en el mar-co de la justicia transicional. Para el cumplimiento obediente de la recomendación hecha por la CNRR, el Presidente, en cabeza del Estado y en nombre de la Armada Nacional, debería cumplir con los requisitos básicos de una disculpa sincera y agregar a ellos las exigencias de la CNRR sobre corregir explícitamente el estigma de “pueblo guerrillero” que etiquetó a la comunidad de El Salado, desmentir que se trató de un enfrentamiento armado y restituir individualmente la memoria de cada una de las víctimas.
Para el caso de la masacre de El Salado, como se verá, las expectativas sobre la re-paración simbólica de las víctimas no consiguen consumarse en la realidad. De acuerdo con las estrategias básicas para la construcción canónica de una disculpa interpersonal, deberían cumplirse como mínimo cinco condiciones básicas. 1) La presencia de un Illo-cutionary Force Indicating Device (IFID), es decir, una locución que contenga una palabra de excusa, como perdón, lo siento, disculpe, etc. 2) Una expresión que demuestre la acepta-ción de responsabilidad y/o culpa por el hecho. 3) Una explicación o informe del evento. 4) Una oferta de reparación y 5) Una promesa de no repetición (Olshtain & Cohen, 1983:
Carolina Chaves o’Flynn
200
52). La ausencia de cualquiera de estos componentes, comentan Olshtain y Cohen (1983), pone en riesgo la credibilidad de las disculpas por parte de los receptores de las mismas, al tiempo que aminora la responsabilidad de quien emite las excusas. De esta suerte, las disculpas públicas resultarían en un acto desafortunado que linda con las expresiones no sinceras, o que faltan a la verdad, y que Austin catalogó también como abusos de enun-ciación, dada la falsedad premeditada de su expresión (Austin1962).
Algunas disculpas, sin embargo, no ameritan tan confeccionada formulación para resultar sinceras y otras, más elaboradas, no pasan por sinceras puesto que en ellas no se lee un verdadero acto de arrepentimiento. Lakoff (2003) explica que las disculpas de Tony Blair a los irlandeses, por la Gran Hambruna, y las de Clinton a los africanos, por la esclavitud, y por la experimentación médica en afroamericanos (Hastie, 2009; Lakoff, 2003) no resultaron sinceras, dada la negativa de ambas figuras a disculparse por sus pro-pias conductas personales, por actos reprobables cometidos por ellas en el pasado. Ello, puesto que las disculpas individuales, en tanto personales, cumplen verdaderamente con las condiciones de sinceridad y arrepentimiento necesarias para resultar genuinas, mien-tras que las oficiales, puesto que amenazan la imagen y el poder de quien las ofrece, no enseñan un sincero arrepentimiento. (Lakoff, 2003, p.203).
De acuerdo con Bolívar (2011), pese a que se trata más de una excepción que de una regla general, la fórmula canónica exigida para la realización de las disculpas, se cumple también en español. No obstante, agrega Bolívar (2011), otros elementos forman parte importante en la percepción de las disculpas públicas y cada disculpa debe estudiar-se en su contexto particular. “Es evidente que la sinceridad, la credibilidad y el cinismo juegan un importante papel, pero también el trasfondo político, económico e ideológico” (p. 50) en el que los actos se proponen. Una expresión de disculpas puede consentirse como válida siempre que cumpla con el procedimiento ceremonial que la fórmula expre-siva le indica y, sin embargo, su credibilidad depende de la coherencia entre las palabras y su representación en la realidad. Esto, en voz de Bolívar (2011), “puesto que la credibili-dad va más allá de la evaluación de la subjetividad del hablante, este concepto está basado en la evaluación de la conducta de los actores políticos en la esfera pública en diferentes momentos” (p. 48). Así, la lente pragmática visualiza la sinceridad del acto, mientras que la credibilidad se examina desde el plano de lo social, en el contexto de la esfera pública.
… en la política, el estudio de la disculpa trasciende el plano micro, con el foco en una situación particular porque se trata más bien de averiguar de qué forma jefes de estado, en representación de todo un pueblo, se posicio-nan frente a un acto de disculpa, que lleva en sí decisiones de tipo moral como aceptar la responsabilidad de los actos realizados y de expresar arre-pentimiento con el compromiso de que no se volverán a repetir (Bolívar, 2011, p.50).
Si se quisiera entonces indagar sobre la sinceridad de las disculpas del presidente Santos por la masacre de El Salado, a la luz de la propuesta estructural de las disculpas elaborada desde el campo de la pragmática, podríamos someterlas a una evaluación de
Capítulo 9
201
sus componentes y quizás determinar si se tratan o no de unas disculpas sinceras y si son o no creíbles, desde el punto de vista social.
Las disculpas que ofrece Santos a la comunidad de El Salado se realizan en el 2011, en un evento de entrega de subsidios para la compra de tierras y proyectos productivos, donde Santos prometió que El Salado se convertiría en un proyecto piloto para la im-plementación de la ley de víctimas y restitución de tierras. Las disculpas ofrecidas por el mandatario fueron consignadas por el SIG (2011), y por el portal digital de noticias de The Associated Press, disponible en español en el sitio web de terra.com, como reza a continuación:
Vengo a decirles a las víctimas perdón, perdón a nombre del Estado, a nombre de toda la sociedad. Esa masacre o esas masacres nunca han debido suceder. Ahí hubo omisión por parte del Estado, todo tipo de falencias, como las hubo durante tanto tiempo. Pero, por eso mismo, por eso mismo estamos tan empeñados en reparar en la medida de lo posible ese dolor y mirar para adelante y sanar las heridas… para que nunca más se vuelva a repetir... para doblar la página de la violencia en el país. (The Associated Press, 06/08/2011: en línea)
Explorada bajo el lente de la pragmática, esta disculpa santista cumple con los requisitos de verosimilitud propuestos por Olshtain y Cohen (1983), que le permiten proyectarse como una disculpa sincera. Sin embargo, la credibilidad de las disculpas se resquebraja con las omisiones de las responsabilidades específicas por los hechos y por la limitada reparación individual que reciben las víctimas. En efecto, 1. El mandatario utiliza un dispositivo de expresión (IFID) de disculpa en nombre del gobierno (“per-dón, perdón a nombre del Estado”), 2. Enseña una voluntad de reparación (“estamos… empeñados en reparar en la medida de lo posible ese dolor”), 3. Muestra interés por la no repetición de los hechos (“para que nunca más se vuelva a repetir”) y 4. Emplea una expresión de responsabilidad por parte del Estado (“Ahí hubo omisión por parte del Es-tado”). 5. Igualmente, en el discurso consignado por el SIG, Santos agrega lo que corres-pondería a una muy breve explicación del evento, que completaría la lista de requisitos necesarios para la construcción completa de una disculpa canónica:
Creo que valdría la pena de forma muy breve recordarlo: Por ejemplo, escri-be en una parte del libro: ‘continuaron —continuaron quiere decir seguían matando la gente— ‘Continuaron con Rosmira Torres de 46 años, madre comunitaria y mamá de Luis Pablo Redondo. La torturaron con cuerdas, estrangulándola, igual que a Emiro Cohen, a Desiderio Lambraño y Oscar Meza Torres. Después de soltarla, le infligieron dos puñaladas y luego le dispararon. Fue asesinada en la calle que separa la cancha de la iglesia’… Luego viene el testimonio de una persona que lo vio: ‘después cuando co-gieron a la madre comunitaria, la difunta Rosmira, ella la cogieron con una cabuya de guindar tabaco, la amarraron por aquí señalan el cuello. Entonces se la halaban al uno, se la pasaban al otro y la halaban con halar una vaca. Eso lo hicieron ahí en toda la calle. Donde está la señora que vive
Carolina Chaves o’Flynn
202
al lado de la iglesia. Ahí la mataron a ella; primero la ahorcaron y luego le dispararon’. (Presidencia República de Colombia, 08/07/2011: en línea)
Sin embargo, en su discurso de desagravio, el mandatario no menciona la respon-sabilidad de los comandos del Ejército en la masacre, ni da un informe o rinde cuenta de las circunstancias en las que se produjeron los crímenes. Salvo por la lectura de éstos dos párrafos de la crónica elaborada por Memoria Histórica, en la que se narra la tortura y asesinato de cuatro víctimas de la masacre, el mandatario no menciona el aparato ope-rativo que permitió, con ayuda de las fuerzas militares, la entrada de los paramilitares a la zona, y la falta de auxilio del ejercito a la población de El Salado durante los días que duró la masacre.
Por lo demás, y visto desde las recomendaciones de la CNRR para la reparación simbólica, el presidente no corrige el estigma de “pueblo guerrillero”, ni la falacia de que se trató de un “combate armado” y tampoco repara individualmente la memoria de las víctimas. Por el contrario, el presidente Santos se refiere en términos generales a las víctimas, responsabiliza a un Estado del pasado, a un Gobierno que se extiende en una línea indeterminada hacia atrás, lejano en el tiempo, y que contrasta con el gobierno actual en un cúmulo impreciso de falencias. Así, en lo que Lakoff denominaría una acro-bacia de protección de la imagen pública, en favor de la omisión de responsabilidades, Santos consigue proyectarse como un sanador de las víctimas, en un gesto colectivo de mirar hacia adelante, hacia un futuro que se materializa en él. Santos entonces sí procura una disculpa teóricamente sincera para las víctimas, si se la piensa en términos de sus requisitos pragmáticos. No obstante, dicha disculpa goza de muy poca credibilidad en su contexto social, en tanto que falta al requisito de señalar a los responsables individuales, al aparato político y a las estrategias militares que concertaron la masacre .En otras pala-bras, la disculpa de Santos parece sincera pero no por ello resulta creíble o válida desde el punto de vista social.
La omisión de la responsabilidad de la masacre sobre particulares del Estado o del Ejército y su referencia a una sociedad unificada, que atiende a sus víctimas para hacer desaparecer sentimientos negativos, minimiza la responsabilidad del gobierno represen-tado por Santos. En su artículo Memorias en conflicto en sociedades postotalitarias, Cristina Sánchez (2012) reflexiona sobre el papel que juega la memoria en la de obra Hannah Arendt y anota que en Arendt habitan varias respuestas a la pregunta sobre el porqué de recordar. Estas razones podrían agruparse sobre tres fundamentos básicos, a saber: 1. porque recordar implica comprender en su complejidad lo sucedido; 2. recordar transfor-ma, a su vez, la naturaleza de la narración de los hechos, toda vez que no se trata ya de contar un “qué” ocurrido, que tiende a ser olvidado en el pasado, sino del relato personal de un “quien” contextualizado en el tiempo y cuya memoria individual cobra valor en el presente; y 3. porque recordar entraña una comunicación plural de memorias que garan-tiza una comunicación constante entre los portadores de memorias y los espectadores de sus testimonios. La memoria narrada “produce nuevas memorias y nuevas narraciones, al tiempo que posibilita el juicio de los espectadores en un diálogo intersubjetivo que afianza la permanencia misma de los relatos en la esfera pública”. Sánchez, C.(2012) co-
Capítulo 9
203
menta que uno de los modelos de memoria presentes en Arendt apunta a la memoria de las víctimas o de los vencidos y que el escenario idóneo para el reconocimiento de dichas memorias es la esfera pública.
Una memoria de las víctimas en la esfera pública… debería estar funda-mentada en la pluralidad en el sentido arendtiano, en mostrar el “quién” hay detrás del relato, una identidad narrativa singular, y no una masa amor-fa de víctimas sin historia, identidad ni relato, que vendría a ser la expresión de un “qué” y no de un “quién”. (p.93)
En lo que Sánchez identifica como una analogía al “soldado desconocido, que elimina esa pluralidad de las víctimas y las sumerge aún más en el olvido” (Sánchez, C., 93, p.87), el presidente Santos apela a un montaje simbólico de reparación, pero evade el cumplimiento de las pautas básicas recomendadas por la CNRR, al inscribir a las vícti-mas dentro de un grupo genérico cuyas memorias podrían resumirse en la mención de tres o cuatro de los episodios que sólo algunas de ellas padecieron.
6.2. El caso del Palacio de Justicia y la construcción de una anti-disculpa.
El 6 de Noviembre de 1985, un comando del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) invadió por la fuerza el Palacio de Justicia de Colombia, ubicado en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá, con el propósito de impedir que la Corte Suprema de Justi-cia fallara en favor de la ley de extradición en Colombia. El M-19 mantuvo como rehenes a cerca de 350 personas y tras una retoma del Palacio de Justicia, por cuenta del Ejército y dirigida por el entonces coronel Alfonzo Plazas Vega, el episodio dejó un saldo de 55 muertos y 11 desaparecidos. La Fiscalía General de la Nación emprendió, desde el 2005, investigaciones sobre los casos de desaparecidos en Palacio y sobre aquellos que salieron con vida del mismo. Como resultado de las pesquisas, la fiscalía detuvo a varios coroneles del Ejército, entre ellos a Alfonzo Plazas Vega, y el Tribunal Superior de Bogotá solicitó a la CIDH que se investigara de nuevo al, en ese entonces, presidente de la República, Belisa-rio Betancur a fin de conocer su responsabilidad sobre los hechos del 85. (El Universal, 10/02/2012: en línea)
Justamente, otra de las disculpas ofrecidas por el presidente Santos tuvo lugar el primero de febrero del 2012, durante el lanzamiento del Gobierno santista de una po-lítica de Gratuidad Educativa, y tienen profunda relación con la decisión penal que se mencionó anteriormente. Las disculpas encontraron amplia exposición a través de los medios de comunicación y suscitaron una enorme controversia puesto que estas nuevas disculpas se realizaron en nombre de toda Colombia, por cuenta del presidente Santos, y van dirigidas, no a las víctimas del Palacio de Justicia o a sus familiares, sino a los presuntos implicados en las desapariciones forzadas de algunos de los sobrevivientes a la toma guerrillera de 1985. Las excusas de Santos, esta vez, se dirigen explícitamente a quien fuera el presidente de Colombia entre 1982 y 1986, Belisario Betancur Cuartas, y al Ejercito Nacional de Colombia. Esto, puesto que, como se ha dicho, el Tribunal Superior
Carolina Chaves o’Flynn
204
de Bogotá solicitó a la Corte Penal Internacional que investigara al expresidente Betancur por los hechos del Palacio de Justicia. Del mismo modo, el Tribunal ordenó a los minis-tros de Defensa y comandantes de las Fuerzas Militares, del Ejército Nacional, de la Bri-gada 13 y de la Escuela de Caballería que pidieran excusas públicas por las desapariciones ocurridas tras la retoma del Palacio (Hora 20, 01/30/2012: en línea).
Como se verá a continuación, el presidente Santos reformula la orden de la Sala Penal con un giro retórico que invierte el rol de los partícipes de las excusas ordenadas por el Tribunal. En primer lugar, Santos desmiente la naturaleza jurídica de la decisión y, como segunda medida, se propone vocero de todos los colombianos y ofrece disculpas públicas a Belisario y al ejército nacional por el fallo previamente emitido por el Tribu-nal Superior. Es decir que, en lugar de exigir a los ministros y militares de su gobierno que acataran y cumplieran con las órdenes decretadas por la justicia penal colombiana y se excusaran públicamente con las víctimas del Palacio, Juan Manuel Santos se discul-pa en nombre de los colombianos por una decisión jurídica que él ideológicamente no comparte:
No podemos permanecer silenciosos frente a un fallo que pide que al Presi-dente Betancur… que a estas alturas pidan que una Corte Internacional lo juzgue por el Palacio de Justicia. Eso no tiene ningún sentido jurídico y de ninguna naturaleza… Y yo por eso más bien le pido perdón al Presidente Betancur a nombre de los colombianos, que lo hayan puesto en esa situa-ción nuevamente … [Y al ejercito] … ponerlo en la picota publica a que pida perdón más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en el respeto, en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados de tierra, mar y aire.(Presidencia República de Colombia, 02/01/2012: en línea)
El presidente Santos expresa así también su malestar por la condena a treinta años de cárcel para el Coronel retirado Plazas Vega, por la desaparición de once personas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985 y confirmada por el mismo Tribunal Superior. Para muchos magistrados de la Corte y otros muchos ciudadanos colombianos, este acto de perdón público, no sólo desconoce y deslegitima los procesos de Justicia, llevados a cabo por la CIDH, sino que, además, sirve como mecanismo de intimidación a los jueces y abogados que trabajan en los muchos otros programas en materia de verdad, justicia y reparación, en el marco de la justicia transicional. Puesto que tanto los clientes, las víctimas y los familiares de las víctimas esperan la resolución justa de sus procesos judiciales y una reparación simbólica genuina, la disculpa del presidente Santos resultó profundamente ofensiva para las víctimas y sus familiares. La condescendencia de Santos con el expresidente Belisario y con el Ejército, obliga a las víctimas a poner la otra mejilla, invierte los papeles históricos de las víctimas y sus victimarios, y se configura así como la antítesis de una disculpa sincera; como un paradigma de la anti-disculpa.
However, unlike the component parts of the taxonomy of apology strate-gies, the gift of absolution belongs to the offended/injured, not the apo-logizer … It’s difficult to envisage a member/s of the public being either
Capítulo 9
205
willing or able to offer a politician this kind of absolution following any form of political apology, particularly as such apologies most often involve serious matters of significance beyond the interests of the ‘victim’ alone. (Harris et al., 2006: 723)
Al parecer, entonces, lo inconcebible dentro de las estrategias pragmáticas de las disculpas, esto es, la inversión lógica de la disculpa; la inversión de victimarios en víc-timas, consigue ser consumado discursivamente por el presidente Juan Manuel Santos. Asimismo, sintácticamente, al pedir disculpas en nombre del pueblo colombiano, agu-dizado con el uso pronominal de nosotros, Santos falta a la individualización ciudadana y cobija bajo una misma ideología, la suya propia, a una comunidad enmarcada bajo el membrete de pueblo colombiano. Y más grave aún es que está anti-disculpa de Santos pro-picia un acercamiento hacia los límites de la complicidad con la impunidad en Colombia:
En los casos graves de violaciones de derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario, la obligación de los Estados de investigar pro-cesalmente la verdad no se limita a garantizar y tutelar la dimensión indivi-dual del derecho a la verdad, sino que se extiende también a la tutela de la dimensión social o colectiva del derecho. (Rincón, 2010: 61)
Al presidente, por tanto, le corresponde no sólo acatar la decisión del Tribunal sino, también, legitimar su validez como verdad histórica ante toda la nación.
Ahora bien, si está claro que la imagen de un mandatario resulta comprometida con la petición pública de disculpas, qué puede motivar a Santos a pedir excusas públicas a Betancur y qué responsabilidades se asumen en esas excusas particulares. El aboga-do de las víctimas del Palacio de Justicia, Rafael Barrios, asegura que Santos refutó la decisión del Tribunal porque quiere evitar pasar por el mismo proceso penal que se le impone a Belisario desde la CIDH, toda vez que Santos podría también ser investigado por los casos de falsos positivos, ocurridos durante la administración de Álvaro Uribe Vélez (mandatario de 2002 a 2010), mientras Santos actuaba en calidad de ministro de defensa (Raigozo, 2012: en línea). De esta suerte, las disculpas a Betancur no estarían obligando al presidente a arriesgar su imagen pública, al asumir responsabilidades como cabeza de gobierno, sino que, por el contrario, estarían encubriendo las responsabilidades que como ministro de defensa le correspondieron y sobre las que la CIDH eventualmente indagaría. Luego, en las excusas a Belisario y al Ejército se incumple el requisito básico de la aceptación de responsabilidades por parte del mandatario y se sienta así el suelo propicio para la estructuración de la anti-disculpa.
Con todo, estas excusas no sólo se hacen públicamente y son de carácter volunta-rio, sino que, además, 1) emplean un dispositivo que expresa arrepentimiento (“le pido perdón”/ “le pedimos perdón al Ejército”), 2) acusan al Tribunal Superior de ofender al expresidente y al Ejército (“ponerlo en la picota pública a que pida perdón”/ “Eso no tie-ne ningún sentido ni jurídico ni de ninguna naturaleza”/ “perdone nuestras ofensas”), 3) ofrecen un recuento de los hechos que producen la ofensa (“que a estas alturas pidan que una Corte Internacional lo juzgue por el Palacio de Justicia”/ “ponerlo en la picota publi-ca a que pida perdón”), 4) reparan la imagen de Betancur y del Ejército (“90 años de una
Carolina Chaves o’Flynn
206
vida de servicio público”/ “El progreso que ha tenido el país en estos últimos tiempos se le debe al gran sacrificio que han hecho nuestras Fuerzas Armadas, entre ellas nuestro gran Ejército”) y 5) sugieren que la ofensa no debería repetirse, puesto que lamentan la decisión de Tribunal, con respecto a Betancur, de “haberlo puesto nuevamente en esta situación”. (Presidencia República de Colombia, 02/01/2012: en línea). De este modo, las disculpas destinadas a Betancur y al Ejército resultan de carácter sincero, de acuerdo con la fórmula canónica de la pragmática, y la credibilidad de las mismas no parece verse amenazada, desde el punto de vista social, toda vez que Santos sí se muestra preocupado y políticamente comprometido con la decisión del Tribunal Superior, y puesto que estas disculpas sí son consecuentes con la agenda política de Santos.
La condición de anti-disculpa de este episodio anida, pues, en la rigurosidad ca-nónica de su formulación. Es ese tipo de excusa la que Santos debió formular a favor de las víctimas y no en favor de Belisario y del Ejército. Así, tres elementos fundamentales encuadran la propuesta ideológica de la intervención del Presidente Santos y convierten sus disculpas a Betancur y al Ejército en un arquetipo de la anti-disculpa:
1) En primer lugar, resaltan las apuntaciones al tiempo de servicio del expresiden-te Belisario como salvaguardia de sus responsabilidades jurídicas en el caso del Palacio de Justicia. Me refiero aquí a la insistencia en que la labor de Betancur en favor del país abarca los noventa años de servicio, dado que Belisario cumplió recientemente 90 años de vida, para enfatizar que la vida de Belisario ha estado dedicada desde su nacimiento al bienestar del país: “90 años de servirle al país, 90 años de defender la cultura, 90 años de promover las letras, 90 años de una vida de servicio público” (Presidencia República de Colombia: en línea). Tal encuadre de virtudes y servicios representan una suerte de reparación individual de la imagen de Belisario Betancur como víctima del conflicto colombiano y de la decisión del Tribunal de Bogotá.
Es precisamente este tipo reparación simbólica e individual la que el presidente, en cambio, omitió en las disculpas ofrecidas a las víctimas de El Salado y olvida por comple-to ofrecer a las víctimas del Palacio.
2) En segundo lugar se encuentra la aseveración de que el fallo de la Corte no goza de sentido alguno y, mucho menos, de sentido jurídico. Aseveración que no sólo cari-caturiza la labor de la Corte, sino que además propone una suerte de intimidación a los jueces que velan por los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas. De nuevo, las víctimas del Palacio se descubren, si se quiere, simbólicamente desamparadas por el Estado y por el sistema judicial, mientras el presidente Santos aboga por los derechos de verdad, justicia, reparación y deseo de no repetición de exponer al expresidente Belisario a un proceso de indagatoria por los hechos del Palacio de Justicia de 1985:
Creo que ayer decía que en siete u ocho ocasiones ha ido y que seguirá yendo, como buen ciudadano, a defenderse o dar sus testimonios ante la justicia. Por eso, desde aquí le digo al ex presidente Betancur perdone nues-tras ofensas por haberlo puesto nuevamente en esa situación. (Presidencia República de Colombia: 02/01/2012, en línea)
Capítulo 9
207
3) Por último, el elemento más sustantivo para la estructuración de la anti-disculpa santista lo constituye el trueque de roles entre víctimas y victimarios, para el registro de la historia nacional. Las víctimas del Palacio, en suma, no sólo ven amenazadas sus pro-tecciones jurídicas sino que terminan pidiendo excusas, por boca del presidente Santos, a los presuntos implicados en las desapariciones forzadas de 1985.
Perdónenos, que no hemos sido lo suficientemente expresivos. No hay pa-labras suficientes para que los colombianos podamos manifestar nuestra admiración y nuestra gratitud por los soldados de tierra, mar y aire, y por los policías de Colombia. De manera que invoquemos ese Padrenuestro y sigamos perdonando a los que nos ofenden. (Presidencia República de Colombia: 02/01/2012, en línea)
Entretanto, “un día Santos encabeza una manifestación campesina a favor de las víctimas... y al otro día promueve la cultura de la negación de las violaciones y escuda la responsabilidad de quienes las cometieron” (Sánchez, N.,02/12/2012: en línea).
Las disculpas de Santos se mueven, pues, en un amplio rango de posibilidades de ocultamiento de responsabilidades, pese a que conservan una apariencia modélica o ca-nónica a la luz evaluadora de la pragmática. Las disculpas de Santos por la masacre de El Salado no son socialmente creíbles, en tanto que los hechos de reparación no concuerdan con la reparación jurídica ofrecida a las víctimas en la realidad y es evidente que se omiten señalamientos de responsabilidades específicas en su alocución pública. De otra parte, las disculpas a Belisario y al ejército escudan también responsabilidades penales, tanto por el caso del Palacio de Justicia como de otros casos que no han sido aún investigados eficientemente. De esta suerte, las disculpas santistas a las víctimas de la masacre de El Salado, y aquellas ofrecidas voluntariamente al ejército y a Belisario por el caso del Palacio de Justicia, se envuelven dentro de una lógica paradójica que parecería abrigar un estado de permanente impunidad e intimidación a la justicia, mientras se fabrica, a manos de la cabeza del Estado, un espejismo de democracia legitima en Colombia.
Notas
1 http://wsp.presidencia.gov.co/portal/Paginas/default.aspx.2 http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Julio/Paginas/20110708_06.aspx.3 http://noticias.terra.com.co/nacional/santos-pide-perdon-a-victimas-de-masacre-en-el-
salado,95a4e493b0b01310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html.4 http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Febrero/Paginas/20120201_05.aspx.5 Para una lectura y extensión sobre la naturaleza específica de estos derechos consulté a:
Rincón, 2010; ICTJ: en línea; Comisión Colombiana de Juristas, 2007.
RefeReNcias bibliogRáficas:
AUSTIN, JL (1962). Cómo hacer cosas con palabras. Escuela de Filosofía Universidad ARCIS. Dispo-nible en: www.philosophia.cl.
Carolina Chaves o’Flynn
208
AUGOUSTINOS M., HASTIE B. &WRIGHT M. (2011). Apologizing for historical injustice: Emotion, truth and identity in political discourse. Discourse&Society,22(5): 507-531.
CBS NEW YORK, (02/10/2011): Bloomberg Apologizes For Joke About Inebriated Irish. Dis-ponible en: http://newyork.cbslocal.com/2011/02/10/bloomberg-apologizes-for-joke-about-inebriated-irish/.
BOLÍVAR, A. (2008). ‘Cachorro del imperio’ versus ‘cachorro de Fidel’: los insultos en la políti-ca latinoamericana. Discurso & Sociedad. 2(1), 1-38. Revista Multidisciplinaria de Internet. Disponible en: www.dissoc.org.
BOLÍVAR, A. (2010). Las disculpas en el discurso político latinoamericano. En Franca Orletti y Laura Mariottini (Eds.), (Des)cortesía en español. espacios teóricos y metodológicos para su estudio. (pp. 491-520). Roma: Università degli Studi di Roma Tre.
BOLÍVAR, A. (2011). La ocupación mediática del diálogo político: el caso de las disculpas.Dis-curso & Sociedad. 5 (1), 41-70. Revista Multidisciplinaria de Internet. Disponible en: www.dissoc.org.
CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL (CIJT). Disponible en: http://ictj.org/es/quienes-somos.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS (2007). Principios Internacionales sobre impunidad y reparaciones. Compilación de documentos de las Naciones Unidas. Opciones Gráficas Ed. Disponible en: http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/principios_sobre_impunidad_y_reparaciones.html.
EL UNIVERSAL, (02/10/2012): CIDH demanda a Colombia por desaparecidos en toma del Palacio de Justicia. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/cidh-demanda-colombia-por-desaparecidos-en-toma-del-palacio-de-justicia-64401.
FRASER, B. (1980). On apologizing. En F. Coulmas (Ed.), Conversational Routine: Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatterned Speech. Mouton Publishers, The Hague:(pp. 259–271).
HARRIS S., GRAINGER K. &MULLANY L. (2006).The pragmatics of political apologies. Discourse & Society,17(6), 715-737.
HASTIE B. (2009). Excusing the inexcusable: Justifying injustice in Nelson’s Sorry speech.Dis-course & Society,20(6): 705-725.
HORA 20, (01/30/2012).”Tribunal pide a la CPI que considere investigar a Belisario Betancur por desaparecidos del Palacio de Justicia”. Disponible en: http://www.caracol.com.co/no-ticias/judicial/tribunal-pide-a-la-cpi-que-considere-investigar-a-belisario-betancur-por-desaparecidos-del-palacio-de-justicia/20120130/nota/1614764.aspx.
KAMPF, Z. (2009). Public (non-) apologies: The discourse of minimizing responsibility. Journal of Pragmatics,41(11): 2257-2270.
LAKOFF, R.(2001).Nine ways of looking at apologies: The necessity for interdisciplinary theory and method in discourse analysis. En: Schiffrin D, Tannen D&Hamilton HE (Eds.).The Handbook of Discourse Analysis. Malden, MA: Blackwell Publishing, (pp: 199-214). Oxford: Blackwell.
NACIÓN.COM,(06/16/2004): Papa pide perdón por la inquisición. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2004/junio/16/mundo9.html.
Capítulo 9
209
OLSHTAIN, E. & COHEN A. (1983). Apology: A Speech Act Set. En Wolfson, N. & E. Judd (Eds.), Sociolinguistics and language acquisition, (pp. 18-35). Rowley, MA: New bury House.
RINCÓN, T. (2010) Verdad, Justicia y Reparación: La ‘Justicia’ de la Justicia Transicional. Universidad del Rosario. Debates democráticos ed.
RAIGOZO, C. (2012). El presidente Santos y el expresidente Betancur tienen rabo de paja ante la justicia. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144969.
SÁNCHEZ, N. Razón Pública (02/12/2012): Santos y su bipolaridad con las víctimas. Disponible en: http://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2719-santos-y-su-bipolaridad-con-las-victimas.html.
SÁNCHEZ, C. (2012). Memorias en conflicto en sociedades postotalitarias. En Quintana, Laura y Vargas Julio César (Compliadores). Hannah Arendt. Política. violencia, memoria. Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales-CESO. Ediciones Uniandes.
211
CAPÍTULO 10
La metáfora conceptual en el Discurso Político Sordo
María Ignacia MassoneCentro de Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina)Rocío Anabel Martínez
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y TécnicasUniversidad de Buenos Aires (Argentina)
“En el discurso hay que oír el estruendo de la batalla.”Michel Foucault
1. Introducción
La Lingüística Cognitiva (Lakoff, 1987; Lakoff y Johnson, 1995 [1980]; Langacker, 1987 y 1991, fundamentalmente), a diferencia de otros enfoques teóricos, considera la metáfora como un elemento central en el proceso de comprensión de nuestro mundo y de nosotros mismos. Desde este marco teórico, la metáfora es una forma de conocimien-to, un modo de comprender lo desconocido apoyándonos en lo conocido, es decir, es “entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra” (Lakoff y Johnson, 1995 [1980]: 19).
A diferencia de las poéticas, que resultan originales y generalmente poseen un autor, las metáforas de la vida cotidiana tienden a ser convencionales, es decir: han sido admitidas en el uso general. El sistema convencional de la metáfora conceptual es en su mayor parte inconsciente, automático, y es utilizado sin esfuerzo aparente, al igual que nuestro sistema lingüístico y el resto de nuestro sistema conceptual (Lakoff, 2006 [1993]: 232). Asimismo, las metáforas son valiosas desde el punto de vista cultural en la medida en que están directamente relacionadas con la visión del mundo de una comunidad, que se integra y difunde a partir del lenguaje.
Ahora bien, si las metáforas son elementos centrales en la cognición humana, ya que no sólo estructuran el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción, están pre-sentes en todas las lenguas, independientemente de su modalidad (oral o visual). Conse-cuentemente, en cualquier discurso realizado en la Lengua de Señas Argentina (LSA, en adelante), la lengua de la comunidad Sorda argentina que se transmite de generación en
María IgnacIa Massone y rocío anabel Martínez
212
generación en la modalidad visual, debe reconocerse un sistema conceptual de naturaleza metafórica (Martínez, 2012)1.
La Lengua de Señas Argentina posee una estructura gramatical tan completa y compleja como cualquier lengua oral (Massone, 1993; Massone y Machado, 1994; Mas-sone et al. 2000). Posee un orden sintáctico propio, es decir, distinto del español: orden SOV en la LSA frente a (S)VO en español (Curiel, 1993; Massone y Curiel, 2004).
Las personas Sordas señantes de nuestro país utilizan únicamente la LSA en inter-cambios Sordo/ Sordo. El español es la lingua franca, es decir, la lengua oficial e imperativa que es utilizada principalmente para el intercambio económico, político y social con las personas oyentes. Más allá de la variación existente en el grado de competencia del español oral y del español escrito, la comunidad Sorda argentina es bilingüe sin diglosia (Massone, 2009; Massone y Martínez, 2012: §2).
El presente artículo se propone demostrar que la metáfora, como fenómeno con-ceptual, es un proceso altamente productivo para concebir y designar en el discurso político de tres líderes de la comunidad Sorda argentina. Dichos discursos han sido pro-nunciados en la Lengua de Señas Argentina en un contexto real de intercambio Sordo/ Sordo: la CumbreLSA del año 2007. Para ello, seleccionamos unidades simbólicas que, por un lado, poseen una estructura interna conformada por un proceso metafórico y, por el otro, expresiones metafóricas en el nivel discursivo. Luego, las agrupamos de acuerdo con la clasificación propuesta por Lakoff y Johnson (1995 [1980]) en: metáforas orientacio-nales, ontológicas y estructurales. Por último, realizamos un análisis cualitativo de expresiones metafóricas seleccionadas de cada grupo.
2. Estado de la cuestión
2.1. Estudios sobre la metáfora
La naturaleza de la metáfora ha sido objeto de análisis -y de debate- desde la anti-güedad. En el siglo IV a. C. Aristóteles en la Poética sostiene que:
La metáfora es la trasposición de un nombre a una cosa distinta de la que tal nombre significa. Esa trasposición puede hacerse del género a la especie, de la especie al género, de la especie a la especie, o por una relación de analogía. (Poética, 21: 1457b7)
Para el Estagirita, la metáfora debe cumplir con dos propiedades: (1) debe poner la cosa ante los ojos y (2) debe ser apropiada. La primera propiedad se refiere a que la metá-fora debe partir de términos que signifiquen, en primera instancia, algo sensible o, según la expresión de Aristóteles, debe “poner la cosa ante los ojos” (Ret. III, 10, 1411a26 ss.). Esto es: la metáfora tiene que utilizar cosas sensibles para hablar de cosas que pueden ser inteligibles o sensibles. Así, ante la expresión “Dios ha encendido la luz de la razón en el alma” (Ret. III, 11, 1411M3), se utiliza algo sensible como encender la luz, para representar una acción no sensible, de manera tal que “se pone la cosa ante los ojos”. Respecto de la segunda propiedad, la sensación agradable que provoca la metáfora es descrita de la siguiente manera:
Capítulo 10
213
La mayoría de las elegancias son mediante la metáfora y a consecuencia de un engaño, porque resulta más claro aprender lo contrario, y parece que el alma dice “¡Cuán verdad es! Mas yo me equivocaba.” (Retórica, III, 11, 1412al8)
El agrado reside en que la metáfora apropiada, primero, sorprende, pero inmedia-tamente se hace foco en lo que quiere decirse con toda claridad. Sorpresa ante el engaño aparente y clara enseñanza deben ser los resultados sucesivos de la metáfora apropiada. Pero ¿en qué consiste la propiedad de “ser apropiada” de la metáfora? Se trata de una especie de virtud, intermedia, como muchas otras virtudes, entre dos defectos: el de ser impropia y el de ser superficial. Son superficiales las metáforas que son evidentes para todos y en las cuales no hay que buscar nada, e impropias las que resultan difíciles de comprender (Retórica, III, 10, 1410b33). La superficialidad de la metáfora hace que no produzca impresión alguna de sorpresa; la impropiedad hace que la metáfora, aunque sorprenda, no lleve a la claridad de enseñanza, y deje al que escucha sumido en la oscu-ridad (Retórica, III, 10, 1410b34 ss. y 11, 1412al0ss.).
Los estudios de Aristóteles son retomados por la retórica tradicional al clasificar la metáfora entre los tropos, es decir, figuras por medio de las cuales una palabra toma un significado que no es propiamente su significado preciso. En relación con esta clasifica-ción, la metáfora ha sido analizada tradicionalmente como una comparación abreviada o elíptica:
La metáfora es una figura por medio de la cual se transporta, por así decir, el significado propio de una palabra a otro significado que solamente le conviene en virtud de una com-paración que reside en la mente. (Du Marsais, 1800: 22. Citado por Le Guern, 1976 [1973]: 13)
Definir la metáfora como una comparación abreviada, más que una definición es un postulado que impone una forma de ver el fenómeno. Desde esta perspectiva, entre la metáfora y la comparación existe una variación en el nivel lingüístico que, sin embargo, remite al mismo mecanismo semántico. Este postulado generó una serie de críticas por parte de investigadores que consideraban que la comparación y la metáfora no consti-tuyen un mismo fenómeno en el orden de lo semántico. Por ejemplo, Le Guern (1976 [1973]: 60) sostiene que el origen de la confusión radica en la utilización del término “comparación”, ya que incluye dos nociones muy distintas: la comparatio y la similitudo. Bajo el nombre de comparatio se agrupan todos los medios que sirven para expresar las nocio-nes de superioridad, de inferioridad y de igualdad. La comparatio se caracteriza, entonces, por el hecho de que interviene un elemento de apreciación cuantitativa. Por el contrario, la similitudo sirve para expresar un juicio cualitativo, en el cual interviene un ser, objeto, acción o estado que eleva a un grado eminente la calidad o característica que interesa re-saltar. De esta manera, aunque tengan estructuras formales equivalentes o similares, los mecanismos semánticos serán diferentes.
Ahora bien, a partir de la década del 70 los estudios de la metáfora dieron un giro copernicano ya que la naciente Lingüística Cognitiva (Lakoff y Johnson, 1995 [1980]), colocó en un lugar central a la metáfora como fenómeno clave para dar cuenta de la com-prensión de nuestro mundo y de nosotros mismos. De esta manera, la metáfora comenzó
María IgnacIa Massone y rocío anabel Martínez
214
a ser entendida como un proceso cognitivo, como un patrón de asociación conceptual, más que como un tropos. Desde esta perspectiva, la metáfora es un mapeo asimétrico y parcial entre dominios conceptuales (A → B) en donde un dominio de origen (A) y un dominio de destino (B) se asocian generando un mapeo. Originario del campo de las matemá-ticas, el mapeo o mapping es un término que se refiere a las correspondencias metafóricas sistemáticas entre dos ideas muy relacionadas. Por ejemplo, Lakoff (2006 [1993]: §2.1) sostiene que la conceptualización común de una relación amorosa se da en términos de un viaje, puesto que existen correspondencias entre ambos dominios:
- los amantes son viajeros que tienen objetivos de vida en común que son vistos como destinos que se deben alcanzar;
- la relación es el vehículo que les permite alcanzar esos objetivos en común;- la relación cumple con su propósito siempre y cuando les permita a los viajeros
progresar hacia sus objetivos en común;- el viaje es complicado: hay obstáculos, lugares en donde deben parar para decidir
qué camino tomar y si deben seguir viajando juntos. Entre los estudiosos de las metáforas conceptuales existe una convención de es-
critura en la cual se indican los dominios conceptuales en mayúsculas (DOMINIO) y las metáforas conceptuales mediante la fórmula EL DOMINIO DE DESTINO ES EL DOMINIO DE ORIGEN. Así, por ejemplo, la metáfora conceptual según la cual conceptualizamos las relaciones amorosas en términos de un viaje se denomina conven-cionalmente EL AMOR ES UN VIAJE. Esta metáfora conceptual es responsable de una gran cantidad de expresiones lingüísticas en español, en inglés y en muchas otras lenguas, como por ejemplo: “dijo que debíamos tomar diferentes caminos”, “esta relación no está yendo a ningún lado” o “no sabía cómo salir de esa relación enfermiza” o expresiones en inglés tales como “we’ve hit a dead-end street”, “their marriage is on the rocks”, “It’s been a long, bumpy road”.
En este punto, es necesario aclarar que existen diferencias entre la metáfora con-ceptual y las expresiones lingüísticas metafóricas. Por un lado, las metáforas conceptuales son esquemas abstractos de pensamiento que se manifiestan en la lengua, pero no son ma-nifestaciones exclusivamente lingüísticas, ya que existen expresiones no lingüísticas que también son metafóricas, tales como el dibujo, los gestos, el comportamiento, entre otras. Según Lakoff (2006[1993]: 192), “the metaphor is not just a matter of language, but of thought and reason”.
Por otro lado, las expresiones lingüísticas metafóricas son realizaciones de las metáforas conceptuales en el dominio de una lengua en particular. Estas expresiones lingüísticas pueden variar de una lengua a otra, aunque la metáfora conceptual sea la misma. Por ejemplo, a partir de la conceptualización del tiempo en términos de dinero en la metáfora conceptual EL TIEMPO ES DINERO, en español podemos recurrir a la expresión lingüística “mi madre ha hipotecado su tiempo”, lo cual no es posible en inglés (*to mortgage my mother’s time). Sin embargo la misma metáfora existe en inglés expresada mediante otras construcciones como ahorrar tiempo (save time) o administrarse el tiempo (budget time).
Capítulo 10
215
El análisis de la metáfora conceptual en distintas lenguas sugiere que muchos de nuestros conceptos más básicos se conceptualizan metafóricamente. Por ejemplo, es muy difícil hablar de las causas, los estados, las acciones, el tiempo, las ideas o la vida sin uti-lizar expresiones metafóricas (responder a una causa, estar en un estado, llegar a hacer algo, ganar tiempo, sacar ideas de algo, pasar por la vida, etc.).
Las expresiones pueden ser de carácter creativo (el tiempo que pasas conmigo está muy devaluado) o convencional (ahorrar tiempo), pero más allá de su nivel de convencionali-dad, no dejan de ser metafóricas puesto que todas las expresiones (sean éstas nuevas o convencionales) se acuñan constantemente haciendo uso de los mismos mecanismos conceptuales.
2.2. La metáfora cognitiva en las lenguas de señas
Los estudios de la metáfora cognitiva en las lenguas de señas se inauguran con el trabajo pionero de Wilbur (1987), quien analiza por primera vez las metáforas orienta-cionales, ontológicas y estructurales en la Lengua de Señas Americana (ASL), de acuer-do con la clasificación de Lakoff y Johnson (1995 [1980]). Por dar un ejemplo, identifi-ca la metáfora orientacional FELIZ ES ARRIBA en señas como FELIZ, ALEGRE, ENTUSIASMADO/A y la metáfora NEGATIVO ES ABAJO en señas como IGNO-RAR, FALLAR o PÉSIMO. Luego, Wilcox, P. (2000) realiza un estudio detallado de las metáforas conceptuales en la ASL, en el que demuestra la existencia de jerarquía y siste-maticidad en las metáforas conceptuales de esa lengua de señas. Por ejemplo, en la red semántica creada por la metáfora superordinada LAS IDEAS SON OBJETOS, existen varias metáforas de nivel básico, tales como LAS IDEAS SON OBJETOS SUJETOS A FUERZA FÍSICA, LAS IDEAS SON OBJETOS CUIDADOSAMENTE SELEC-CIONADOS, LAS IDEAS SON OBJETOS ASIBLES, entre otras.
Ahora bien, estudios más recientes de la metáfora conceptual en las lenguas de señas analizan las interconexiones existentes entre éste y otros mecanismos cognitivos, tales como la iconicidad cognitiva y la metonimia (Wilcox, 2000; Wilcox et al., 2003; Wilcox., 2007; Wilcox y Wilcox, 2010, entre otros).
Respecto de la iconicidad cognitiva, basándose en la Lingüística Cognitiva (Lan-gacker 1987 y 1991), Wilcox, S. (2004) define la iconicidad no como la relación entre una forma lingüística y un mundo objetivo, no interpretado, sino como “una relación entre dos espacios conceptuales. La iconicidad cognitiva es la relación de distancia que existe entre el polo fonológico y el polo semántico de las estructuras simbólicas” (Wilcox, 2004: 122). Esta relación de espacios conceptuales no consiste en una “simple” cuestión de se-mejanza entre forma y significado, sino que es el resultado de un proceso sofisticado en donde los recursos fonéticos disponibles en una lengua construyen un “análogo” de la ima-gen asociada con un designado. Este proceso consiste en un arduo trabajo conceptual, que incluye selección de imagen, mapeos conceptuales y esquematización. La iconicidad cognitiva, entonces, sólo puede darse a través del esfuerzo cognitivo de hombres que poseen una determinada experiencia biológica y cultural (Taub, 2001: 20).
María IgnacIa Massone y rocío anabel Martínez
216
Desde esta perspectiva, la iconicidad es una propiedad tan omnipresente en la gramática de las lenguas de señas como lo es en las lenguas orales, lo cual abre un camino importante para la reconsideración de su rol en la LSA, ya que desde esta perspectiva la iconicidad no impide definir la gramática como esencialmente simbólica ni implica pre-dictibilidad forma-significado.
A partir de esta perspectiva, estudios como el de Jarque (2005) aportan mayor evidencia respecto de la relación entre metáfora e iconicidad al demostrar la existencia de un doble mapeo en expresiones lingüísticas de la comunicación y del pensamiento en la Lengua de Señas Catalana (LSC). El doble mapeo está dado por una serie de mappings que se establecen, en donde primero se establecen conexiones de tipo icónicas y luego de tipo metafóricas.
Respecto de los estudios de la metonimia, Wilcox et al. (2003) identifican y ana-lizan una serie de metonimias conceptuales en la Lengua de Señas Americana (ASL) y la Lengua de Señas Catalana (LSC). Por ejemplo, en las señas MANEJAR-AUTO, CO-MER y BAÑARSE es posible identificar la metonimia ACCIÓN PROTOTÍPICA POR ACTIVIDAD en ambas lenguas, ya que las manos y los distintos movimientos expresan metonímicamente la actividad general a través de una acción prototípica (Wilcox et al., 2003: 145). En la ASL, la seña MANEJAR-AUTO representa la acción prototípica de las manos tomando el volante del auto. Esta seña no significa “sostener el volante” ni “sos-tener el auto” sino que representa la actividad general “manejar un auto”.
A pesar de la evidencia de que distintos mecanismos cognitivos (iconicidad, me-táfora y metonimia) poseen estrechas conexiones, son fenómenos distinguibles entre sí.2 Por ejemplo, Wilcox y Wilcox (2010) advierten que, si bien iconicidad y metáfora son conceptos relacionados, no representan el mismo fenómeno. Para demostrarlo, citan un estudio de Brennan (1990: 27, citado en Wilcox y Wilcox, 2010) en el cual la autora sostie-ne que la seña CÉSPED de la Lengua de Señas Británica (BSL) es un ejemplo de metáfo-ra léxica: “we can see that one set of upright long(-ish), thin(-ish) objects (blades of grass) is represented by another set of upright long(-ish), thin(-ish) objects (fingers)”. Sin embargo, los autores consideran que éste no es un caso de metáfora sino de iconicidad, ya que “there is no mapping of source domain onto target domain in this sign; the form of the sign GRASS simply resembles its referent, blades of grass” (Wilcox y Wilcox, 2010: 745). Por otro lado, los autores señalan que el mapeo conceptual metafórico depende de la experiencia cultural, es decir, no es universal.3
Hoy en día existe una serie de estudios que analizan el fenómeno de la metáfora conceptual en distintas lenguas de señas del mundo, tales como la Lengua de Señas Americana (ASL) (Wilbur, 1987; Wilcox, P. 2000, Taub, 2001; Wilcox, S. 2004 y 2007), la Lengua de Señas Catalana (LSC) (Wilcox, S. et. al. 2003, Jarque, 2005), la Lengua de Señas Italiana (LIS) (Russo, 2005), la Lengua de Señas Británica (BSL) (Brennan, 2005), entre otras. Todas estas investigaciones coinciden en sostener que la metáfora conceptual como proceso cognitivo juega un importante rol en distintos aspectos lingüísticos de las lenguas de señas, desde la fonología y la morfología hasta el discurso.
Capítulo 10
217
2.3. La metáfora cognitiva en la Lengua de Señas Argentina
Respecto de la Lengua de Señas Argentina (LSA), hasta el momento hay pocas investigaciones sobre la metáfora. El primer antecedente es el de Massone (2009), quien analiza distintas figuras desde la retórica, con el objetivo de demostrar que tanto en los textos conversacionales en lenguas orales como así también en las lenguas de señas es posible identificar tropos. En dicho trabajo, si bien no se da ningún ejemplo de metáfora en la LSA, se mencionan resultados de otras investigaciones en la Lengua de Señas Cata-lana (LSC) y se establece que en posteriores trabajos relativos al discurso argumentativo se brindarán más datos respecto de figuras retóricas hasta ese momento no analizadas en la LSA.
Martínez (2012) constituye el primer trabajo que trata de aportar evidencia lin-güística acerca de la existencia de metáforas conceptuales en la LSA puesto que, si la naturaleza del sistema cognitivo es metafórica, entonces el fenómeno debería reflejarse en la estructura conceptual de esta lengua. A partir de un cuerpo de datos compuesto por narrativas elicitadas de señantes naturales de la LSA, se pone en evidencia que un concepto abstracto como el del tiempo es conceptualizado metafóricamente en térmi-nos de espacio (EL TIEMPO ES ESPACIO). Así, se identifican distintas expresiones lingüísticas que remiten a metáforas conceptuales tales como EL TIEMPO ES UNA ENTIDAD PERSONIFICADA, EL TIEMPO ES UNA ENTIDAD ANIMADA o EL TIEMPO ES UN OBJETO.
En este primer trabajo, se arriba a un resultado coincidente con estudios reali-zados en otras lenguas de señas en el mundo: la metáfora conceptual, como proceso cognitivo del hombre, es un fenómeno presente en la estructura conceptual de la LSA, lo cual representa un indicio de que los mapeos metafóricos son elementos centrales en el proceso de comprensión de nuestro mundo y de nosotros mismos e independientes de la modalidad (visual u oral). En adición, se observó que las estructuras conceptuales analizadas se organizan jerárquicamente. Así, los mapeos inferiores heredan estructuras de los superiores. Por ejemplo, en el corpus fue posible identificar la metáfora conceptual superordinada EL TIEMPO ES UNA ENTIDAD que posee al menos tres metáforas de nivel inferior: EL TIEMPO ES UNA ENTIDAD PERSONIFICADA, EL TIEMPO ES UNA ENTIDAD ANIMADA y EL TIEMPO ES UN OBJETO.
La conceptualización del tiempo en términos metafóricos es también abordada en Martínez y Morón Usandivaras (2012). El análisis se centra en la selección de las señas y construcciones lingüísticas que hacen referencia al tiempo, extraídas de un cuerpo de datos de señantes de la LSA. En este trabajo, se plantea la siguiente hipótesis: la noción de tiempo en la LSA se encuentra conceptualizada, en gran medida, en metáforas espa-ciales. De esta manera, el tiempo se manifiesta sobre líneas viso-espaciales desarrolladas en el espacio señante. En el eje horizontal, el movimiento hacia adelante representa el futuro, hacia atrás, el pasado, y el espacio cercano al cuerpo del señante, el presente. Esta línea se mantiene tanto en la conformación interna de las unidades léxicas del tiempo (PRESENTE, PASADO, FUTURO) como en otras estrategias discursivas, tales como
María IgnacIa Massone y rocío anabel Martínez
218
el movimiento del torso hacia adelante (futuro) o hacia atrás (pasado). Por otra parte, en el eje vertical, se ha encontrado la metáfora: EL FUTURO ES ARRIBA. Esta metáfora es productiva, principalmente, cuando el futuro se relaciona con el tiempo biológico de seres humanos, animales u objetos de la naturaleza.
Luego, en estrecha conexión con la metáfora como proceso cognitivo, Martínez y Morón Usandivaras (2013) abordan por primera vez la relación entre metonimia e iconicidad en señas sustantivas concretas de la LSA desde una perspectiva cognitiva. En primer lugar, dan primeras evidencias respecto de la existencia de un mecanismo metonímico de formación de señas sustantivas concretas. Luego, demuestran, por un lado, que muchas de estas señas poseen un polo fonológico que tiende a acercarse al polo semántico a través de la metonimia, siendo ambos espacios conceptuales, y, por el otro, que el mecanismo metonímico observado en el proceso de formación de dichas señas se relaciona estrechamente con el principio de iconicidad cognitiva (Cf. Wilcox, 2004).
3. Análisis del Discurso Político Sordo
La década de los 90 en la Argentina fue una época de fuerte neoliberalismo y de gran crisis social. En estos momentos de crisis los grupos excluidos no sólo crean mani-festaciones socioculturales propias ya que luchan por ser escuchados, sino que también buscan nuevas identidades (Massone y Buscaglia, 2006; Massone, 2010). La comunidad Sorda de nuestro país madura como grupo político con una increíble necesidad de decir. En ese momento, nace el Discurso Político Sordo a partir de la conformación del Grupo SEIS, denominado así porque estaba formado por seis líderes Sordos hijos de padres Sordos. En la misma década, los lingüistas que siempre hemos trabajado como investi-gadores orgánicos funcionales a la comunidad Sorda en nuestro país logramos legitimar la LSA a partir de la publicación del primer diccionario (Massone, 1993) y de la primera gramática (Massone y Machado, 1994). La disciplina Lingüística de la lengua de señas nace en ese preciso momento.
Asimismo, gracias a las nuevas tecnologías las personas Sordas comienzan a aprender a leer y escribir fuera del sistema formal, y adoptan el español escrito como su segunda lengua (Massone et al, 2005). Una vez transformados por la lengua escrita sufren transformaciones de carácter irreversible. Este proceso no tiene fin, puesto que ya están capturados por la lengua escrita (Massone y Baez, 2009; Massone et al, 2010). Dado que nuestro país es el escenario de estos procesos que dan cuenta del cambio social y que poseen un enorme impacto sociocultural para la comunidad Sorda, decidimos comenzar con la investigación del análisis del Discurso Político Sordo con acuerdo de la comuni-dad, a quien no solo le interesó el tema sino que contamos con la colaboración de los mismos líderes productores de este género discursivo.
Nos surgieron una serie de interrogantes: ¿a qué llamamos discurso político?, ¿existe el género discurso político en la LSA? –cuestión que era necesario corroborar–. Si existe, ¿qué diferencias pragmáticas hay? En un primer trabajo, además de respon-der a estos interrogantes, analizamos la triple destinación (Druetta, Lemmo, Martínez y
Capítulo 10
219
Massone, 2010). Los resultados mostraron que efectivamente existe el género discurso político. Los mismos líderes fueron interrogados acerca de si ellos veían diferencias entre distintos géneros y así lo corroboraron. Llamamos discurso político a la producción discur-siva desde estructuras institucionales, tales como el Estado, ONGs, partidos políticos, asociaciones, etc. (concepción restringida, según Chilton y Schäffner, 2000).4 Los discur-sos de la CumbreLSA fueron producidos por líderes Sordos, miembros directivos de la Confederación Argentina de Sordos (CAS), que es el gobierno de la comunidad y la que organizó el evento y, por lo tanto, pertenecen al género discurso político.
En el discurso político de los líderes Sordos encontramos diferencias pragmáticas: diferente posición del cuerpo y del espacio señante y los temas que se tratan también difieren, puesto que es un registro formal y público. El análisis de la triple destinación mostró que la comunidad Sorda,5 con la que no polemizan, es a su vez prodestinataria, paradestinataria y destinatario cifrado –aquellas personas Sordas indecisas que los líderes deben convencer–. Los oyentes son prodestinatarios –los que pertenecen a la comunidad de solidaridad– o paradestinatarios y contradestinatarios –personas que discriminan, como ciertos profesionales de la salud y de la educación. El gobierno es paradestinatario, el destinatario neutral al que hay que convencer a fin de trabajar en conjunto en pro de los derechos de la comunidad.
En un segundo trabajo (Massone, Martínez, Druetta y Lemmo, 2012) analizamos la jerarquización de la información tomando como marco una perspectiva funcional de la oración. Analizamos el tema y el rema en el discurso de cinco líderes Sordos pronun-ciados en la CumbreLSA e hipotetizamos la existencia del Tema del Evento (TE) y Rema del Evento (RE).6 El análisis mostró que las personas Sordas poseen un único TE en la CumbreLSA: la defensa de la LSA como su patrimonio lingüístico y cultural -un patri-monio no compartido con oyentes y que siempre pertenecerá a la comunidad Sorda-. El RE son las acciones que deben seguirse a fin de defender esta idea: la cohesión de la co-munidad Sorda, el trabajo conjunto con el gobierno y no con especialistas oyentes como los educadores, la enseñanza de su lengua con profesores Sordos formados, el rescate de señas antiguas para evitar los inventos de oyentes y de sordos oralizados.
Dado que aún en nuestro país existen resistencias al reconocimiento lingüístico de la LSA es que decidimos en este tercer trabajo analizar las metáforas en el discurso político desde la perspectiva de la Lingüística Cognitiva (Lakoff, 1987; Langacker, 1987, 1991, 2008; Lakoff, y Johnson, 1995 [1980]), puesto que nos aportará evidencias para no sólo dar explicaciones lingüísticas de este fenómeno, sino también para concebir a la me-táfora como mecanismo clave de la estructura conceptual y reflexionar acerca de cómo todos los humanos experiencian el mundo.
El discurso político muestra que las personas Sordas están hoy en una permanente campaña de persuasión no sólo dentro de su comunidad sino también hacia el exterior, ya que realmente creen en la legitimación de su patrimonio lingüístico y cultural. Y son increíblemente amables con su contradestinatario, ya que no desean reducirlo al silencio sino trabajar con él en beneficio de sus derechos, intentan invertir las creencias de su oponente.
María IgnacIa Massone y rocío anabel Martínez
220
La comunidad Sorda pretende convertirse en actor político para dejar de ser mar-ginada, visibilizarse y ser parte de la agenda política. Los líderes son ejecutivistas que gestionan agendas a favor de su comunidad. Se convierten en homo fabulans, es decir, en narradores o enunciadores alternativos que pretenden un cambio social. Este discurso ha permitido comenzar a deconstruir el discurso dominante y crear un período de des-colonización de la propia subjetividad de las personas Sordas, el logro de la libertad y un mecanismo de resistencia étnica.
4. Metodología
Utilizamos un cuerpo de datos compuesto por videofilmaciones de señantes nati-vos (Sordos de segunda generación) de la Lengua de Señas Argentina (LSA) que perte-necen de manera activa a la comunidad Sorda. Son tres líderes políticos que participan activamente de las demandas de la comunidad Sorda argentina. Estos registros visuales constituyen discursos producto de situaciones reales de intercambio Sordo/ Sordo. Pun-tualmente, forman parte de un evento político trascendental en la historia de la comuni-dad Sorda argentina: la CumbreLSA del año 2007.
Organizada por la Confederación Argentina de Sordos (CAS), la CumbreLSA constituyó un evento sin precedentes en la historia de la comunidad, puesto que por primera vez se reunieron los principales directivos de 45 asociaciones de Sordos de todo el país para, entre otras cuestiones, elaborar un proyecto de Ley para ser presentado al Congreso Nacional de la República Argentina. La Dra. María Ignacia Massone fue in-vitada a participar de la CumbreLSA como asistente técnica y como asesora en aspectos lingüísticos para escribir la fundamentación de la Ley junto con otras tres oyentes (dos intérpretes y una lingüista).
La totalidad del evento fue filmada por los mismos organizadores. El video fue solicitado por la Dra. Massone a la Comisión Directiva de la CAS una vez que el evento hubo finalizado, con lo cual los datos cumplen con validez ecológica y satisfacen la para-doja del observador. En el presente trabajo, nos ocupamos de tres discursos que han sido pronunciados en la CumbreLSA. Tienen una duración de tres horas y fueron analizados en su totalidad. Las señas o expresiones discursivas que se forman a partir de un meca-nismo metafórico fueron analizadas teniendo en consideración su contexto discursivo, puesto que el enfoque cognitivo concibe la gramática únicamente desde su uso7.
El análisis se apoyó en un software especializado en investigaciones en el área de la Lingüística (ELAN) que reduce la velocidad de reproducción para lograr un análisis detallado no sólo de las señas manuales sino también de las no manuales (RNM) y que también permite la generación de fotogramas a partir de la filmación.
Dado que la LSA es una lengua ágrafa, en primer lugar, transcribimos completa-mente los discursos junto con los líderes utilizando la glosa (Massone y Machado, 1994: 92-95). Ésta no es una traducción sino una convención de escritura internacional que uti-liza la/s palabra/s de la lengua escrita con el significado más próximo a la seña. Se escribe en mayúsculas (MUJER) y con guiones, si se requiere más de una palabra escrita para una
Capítulo 10
221
única seña (AVIÓN-DESPEGAR). Además, los rasgos no manuales (RNM) que tienen función sintáctica (interrogación, negación, topicalización, etc.) se transcriben arriba de la glosa, junto con una línea que indica el alcance del rasgo. Por ejemplo:
____________________________________________________________int SOLAMENTE TIEMPO-1 TIEMPO-2 RELOJ-DE-MANO PARED-AGUJA-MOVER.
Tr: ¿El tiempo se mide solamente en los relojes de pared o de mano?
En segundo lugar, para analizar con detalle las unidades simbólicas que poseen en su conformación interna mecanismos metafóricos (y que se detectan en las glosas), utilizamos el sistema de notación fonética de Massone y Machado (1994: §IV). Tal como Langacker (1987, 1991, 2008) especifica, toda unidad simbólica consiste en la unión entre un polo fonológico y un polo semántico. Mientras el polo semántico consiste en la con-ceptualización, entendida en términos amplios y dinámicos,8 el polo fonológico de las unidades simbólicas en la LSA son los distintos articuladores, que, a diferencia de otros enfoques, no son pura “forma” sino que también pertenecen al sistema conceptual.
El polo fonológico se divide primero en dos partes: las descripciones segmentales y las descripciones articulatorias. La matriz segmental contiene seis zonas para rasgos que describen la naturaleza de la actividad del segmento en sí mismo. Estos rasgos des-criben si el segmento es un movimiento [M] o una detención [D], en qué pasaje se mueve la mano, la velocidad de movimiento de la mano, los movimientos de los dedos durante el movimiento, etc. La matriz articulatoria describe los aspectos tradicionales de la postura de la mano: configuración manual [CM], ubicación [UB] (dónde se ubica la mano durante un segmento), dirección [DI] (hacia dónde la mano se dirige con respecto a una locación en el cuerpo) y orientación [OR] (qué parte de la mano se dirige al piso o plano horizontal) y com-ponentes no manuales [NM] (actividades de la cara, la cabeza, los ojos, los labios y el cuerpo).
Entonces, a partir de las glosas y las notaciones fonéticas, el análisis consistió en: (1) La selección de unidades simbólicas que poseen una estructura interna confor-
mada por un proceso metafórico, sean éstas señas léxicas o expresiones metafóricas en el nivel discursivo.
(2) La agrupación de las unidades simbólicas seleccionadas en tipos de metáfo-ras conceptuales, de acuerdo con la clasificación propuesta por Lakoff y Johnson (1995 [1980]) en: metáforas orientacionales, ontológicas y estructurales.
(3) Análisis cualitativo de las unidades simbólicas en cada grupo. En esta etapa, analizamos las unidades simbólicas instanciadas en el discurso de los tres líderes Sordos, sin importar en qué aspecto de la gramática podía considerarse a dicha expresión como metafórica. En este sentido, identificamos expresiones lingüísticas metafóricas que for-man parte de la estructura interna de una seña, como es el caso de las señas PRESENTE o PASADO, y expresiones lingüísticas que se encuentran en el nivel del discurso, tales como “Esta relación no está yendo a ningún lado” o “Los precios están en alza”. Por último,
María IgnacIa Massone y rocío anabel Martínez
222
analizamos si existen expresiones lingüísticas metafóricas más ligadas al género discurso político.
En todo el proceso de investigación, resultó de fundamental importancia el he-cho de ser investigadores etnógrafos comprometidos activamente en las actividades de la comunidad Sorda argentina y señantes no nativas de la LSA. Como miembros de la comunidad de solidaridad (Massone y Machado, 1994), la participación observante (Massone y Martínez, 2012: §1) nos brindó la oportunidad no sólo de obtener un material de impor-tancia inédita en la comunidad Sorda, sino también la posibilidad de discutir y reflexionar con los mismos miembros sobre sus intuiciones metalingüísticaa.9
5. Análisis
5.1. Metáforas orientacionales
Las metáforas orientacionales dan un concepto de orientación espacial del tipo MÁS ES ARRIBA, MENOS ES ABAJO. En nuestro cuerpo de datos, identificamos dos grandes grupos de metáforas orientacionales que resultaron sumamente productivas en el discurso político de los tres líderes Sordos: ARRIBA/ADELANTE [EL FUTU-RO] ES BUENO/ MEJOR (A), ABAJO/ ATRÁS [EL PASADO] ES MALO/ PEOR (B). Las tablas que se encuentran a continuación constan de una serie de expresiones lingüísticas metafóricas seleccionadas del cuerpo de datos:
1.A. FUTURO TODOS SORDOS PROGRESAR CUANDO PRO1pl TRABAJAR JUNTOS.2.B. MI FAMILIA -PRO1sg PENSAR TODOS SABER- MI FAMILIA IGUAL LENGUA-DE-SEÑAS 3DAR1, EVOLUCIONAR.3.B. 1ENSEÑAR3 COMUNICARSE EVOLUCIÓN MENTAL PRO3pl.4.B. ANTES HASTA AHORA MUNDO-AVANZAR. 5.B. DISCAPACITADO MOTOR AHORA AUMENTAR OBLIGACIÓN RAMPAS R-A-M-P-A-S EN-LAS-ESQUINAS RAMPAS.
Tabla A. ARRIBA/ADELANTE [EL FUTURO] ES BUENO/ MEJOR
En los dos grupos (A y B), identificamos una serie de expresiones metafóricas léxicas y discursivas que marcan dos ejes: uno horizontal (adelante/ atrás) y uno vertical (arriba/ abajo). Estos dos ejes atraviesan el cuerpo del señante y ocupan lugares en lo que se denomina el espacio del señante.10
En primer lugar, las expresiones metafóricas que se encuentran en el eje horizontal (adelante/ atrás) se relacionan con la concepción del tiempo entendido como una línea horizontal al cuerpo del señante. En este eje el movimiento hacia adelante representa el futuro, hacia atrás, el pasado, y el espacio cercano al cuerpo del señante, el presente. Esta línea se mantiene tanto en la conformación interna de unidades léxicas (TIEMPO, PRESENTE, PASADO, FUTURO, EVOLUCIONAR) como en otras estrategias que
Capítulo 10
223
implican la utilización de rasgos no manuales (RNM), por ejemplo, el movimiento del torso hacia adelante (futuro) o hacia atrás (pasado), o en el contexto discursivo (ANTES HASTA AHORA MUNDO-AVANZAR).11
6.B. NO OPRIMIR PENSAMIENTO DE–CHICO-A-GRANDE.7.B. LENGUA-DE-SEÑAS, L-S-A, COMUNICACIÓN FRACASAR(pret. perf.). __________int8.B. ESTO SIGNIFICAR 1DECIR2 SIEMPRE INFERIOR […]. CUÁL FALLAR.9.B. ECONOMÍA CAER. CAER-ESTREPITOSAMENTE NO, SITUACIÓN ECONÓMICA, MAL, MAL, MAL. 10.C. OTRO SOBRE EDUCACIÓN POR-EJEMPLO SORDOS OPRIMIR NO PRO1pl BUSCAR DERECHOS 1ENSEÑAR3 TAMBIÉN. 11.C. PRIMERO [SORDOS] LEER FRACASAR, ESCRIBIR FRACASAR.12.A. PRIMERO ESPERAR FALTAR QUE(sub) UNIRSE SORDOS 1INFORMAR3 NUESTRA CULTURA PRIMERO, NUESTRA IDENTIDAD SEGUNDO, LENGUA DE SEÑAS PROPIA QUÉ-ES. INFORMACIÓN, TODOS-MIRAR PARA-ENTENDER PENSAR SORDOS INFERIORES, OYENTES SUPERIORES. __________________________________________________cej. Fr., post. lev. enc.ENFERMOS, LENGUA DE SEÑAS COMUNICACIÓN MAL SACAR. PRO1pl LUCHAR(cont.), MOSTRAR, DIFUNDIR ASÍ TODOS-MIRAR SORDOS ESTAR-BIEN, PRO1sg BIEN PODER TRABAJAR SER-IGUALES.
Tabla B. ABAJO/ ATRÁS [EL PASADO] ES MALO/ PEOR
En segundo lugar, en las expresiones que se encuentran en el eje vertical (arriba/ abajo) ya no es posible encontrar una conexión con el tiempo, sino más bien con una escala social en donde se puede medir el estatus tanto de personas (oyentes/ Sordos) o de entidades abstractas como el pensamiento (6.B.) o la economía (9. B.).
Ahora bien, estos dos ejes construidos a través de un mecanismo cognitivo poseen una valoración que da cuenta de un contraste: aquello que se encuentra adelante o arriba respecto del cuerpo del señante posee una valoración positiva (bueno/ mejor), mientras que aquello que se encuentra atrás o abajo es valorado negativamente (malo/ peor). Por ejemplo, la seña PROGRESAR en 1.A. comienza abajo en el espacio del señante (medial 0 respecto de pelvis) y termina en una zona superior (medial 0 respecto de sien) con un movimiento lineal ascendente marcado hacia el final (ver Imagen 1). Por el contrario, en CAER-ESTREPITOSAMENTE (9.B.) la ubicación y la dirección del movimiento realizan el camino inverso (ver Imagen 2).
En este punto, cabe resaltar la ubicación en el eje vertical de dos actantes, el Sordo y el oyente, en el estatus social. En todos los discursos hemos podido identificar que, desde el punto de vista de la sociedad que desconoce a la comunidad Sorda, las personas Sordas se ubican en una posición inferior respecto de las personas oyentes (ver Imágenes 3 y 4). Como contrapartida, en el Discurso Político Sordo, los líderes hacen hincapié en la igualdad como estatus social tanto de oyentes como de personas Sordas (ver Imagen 5).
María IgnacIa Massone y rocío anabel Martínez
224
Estos resultados coinciden con Druetta et al. (2010), puesto que en esta escala so-cial, representada a partir de una metáfora espacial vertical, se genera una batalla entre dos discursos contrapuestos. Por un lado, el discurso del contradestinatario, es decir, el destinatario negativo, encarnado en los oyentes que, desde una perspectiva clínica, ubi-can a las personas Sordas en una posición inferior en el estatus social. Por el otro lado, el discurso del prodestinatario, es decir, el destinatario positivo, que, desde la perspectiva socio-antropológica, considera a las personas Sordas en plano de igualdad social frente a las personas oyentes.
Imagen 1: PROGRESAR (1.A.) Imagen 2: CAER-ESTREPITOSAMENTE (9.B.)
Capítulo 10
225
5.2. Metáforas ontológicas
Las metáforas ontológicas son aque-llas que consideran los procesos, las activi-dades, las emociones, etc. como entidades o sustancias: LA MENTE ES UN OBJE-TO FRÁGIL. En los tres discursos de los líderes Sordos observamos dos metáforas conceptuales que no sólo son productivas sino que, por momentos, poseen un alto nivel de imbricación: LA MENTE ES UN CONTENEDOR (C) y LAS IDEAS SON OBJETOS (D).
En primer lugar, la metáfora concep-tual LA MENTE ES UN CONTENEDOR genera una serie de correspondencias entre el dominio abstracto de la mente y el domi-nio más concreto del contenedor. De esta manera, la mente, conceptualizada como un contenedor, funciona como almacén de un contenido abstracto (ideas, pensamiento, razón, cultura, etc.) y delimita un adentro y un afuera entre lo que está en su interior y lo que está en su exterior. Ahora bien, la men-te puede ser un contenedor rígido (14.C., 15.C y 16.C.) o maleable (13.A.).
Respecto de la expresión lingüística de 13.A., es interesante observar que el in-greso del contenido abstracto (la cultura) provoca un cambio en el contenedor (la mente), puesto que adquiere mayor capa-cidad para almacenar dicho contenido (ver Imagen 6). Si analizamos los articuladores de la seña verbal AUMENTAR de 13.A., vemos que la configuración manual (CM) posee dos posturas: en la primera, la CM [1”o-] conceptualiza el momento previo al aumento, mientras que en la segunda postura, la CM [1+o+] conceptualiza el momento final, en donde la mente es un contenedor maleable que se adapta para que el contenido quepa en él.
Imagen 3: INFERIORES (12.A.)
Imagen 4: SUPERIORES (12.A.)
Imagen 5: IGUALES (12.A.)
María IgnacIa Massone y rocío anabel Martínez
226
________________neg13.A. PRO3sg [Banco Central] PERMITIR HORA TRABAJO PONER AUSENTE NO. HORARIO CORTAR, IR A-VER, TERMINAR VOLVER. SORDOS AUMENTAR CULTURA, CULTURA AUMENTAR. ____________boc. ab., cej. lev., cuer. lev. atr. _______cej. fr., boc. red.14.C. NO SIGNIFICAR PRO3pl AHORA METERSE-IDEAS-EN-LA-CABEZA. SABER (2M) IR-SE, NO.15.C. PRO1sg PENSAR HABER PENSAMIENTO CABEZA DENTRO-DE-CABEZA HABER R-A-Z-Ó-N CABEZA HABER PENSAR.16.C. DET IMPORTANTE, PRO3sg PENSAR ADENTRO-CABEZA ADENTRO PRO3sg POLÍTICO CABEZA-ADENTRO PRO3sg CAMBIAR(ub:prox0frente) ADENTRO PROPIO SER-PERSONA.
Tabla C. LA MENTE ES UN CONTENEDOR
En este grupo de expresiones metafóricas, encontramos instanciaciones como 14.C., en donde puede observarse con gran claridad una integración conceptual entre las metáforas LA MENTE ES UN CONTENEDOR y LAS IDEAS SON OBJETOS (ver Imagen 7). En este caso, la configuración manual de la mano activa (CM [CH+]) se ubica próxima enfrente de la frente del señante en el momento 1 y en el momento 2 las yemas
Imagen 6: AUMENTAR (CULTURA) (13.A.)
Imagen 7: METERSE-IDEAS-EN-LA-CABEZA (14. C.)
Capítulo 10
227
de los dedos contactan la frente. Esta CM genera un mapeo con el dominio de origen (objeto pequeño), y ambos se conectan con el dominio de destino (idea). La ubicación, la dirección y la orientación de la mano activa marcan un primer momento en donde el objeto pequeño (idea) se encuentra fuera del contenedor (mente) y un segundo momento en donde el objeto en cuestión toma contacto y entra en el contenedor.
En segundo lugar, la Tabla D muestra una serie de expresiones lingüísticas corres-pondientes a la metáfora conceptual LAS IDEAS SON OBJETOS. La conceptualiza-ción de las ideas puede corresponder a distintos dominios de origen: pueden ser objetos líquidos y difíciles de asir (17.B.) u objetos físicos, que pueden ser entregados con mayor o menor dificultad. Así, en 22.C. la ley es un objeto muy pesado y difícil de llevar, mientras que en 20.B. la lengua de señas se entrega muy fácilmente.
________________neg13.A. PRO3sg [Banco Central] PERMITIR HORA TRABAJO PONER AUSENTE NO. HORARIO CORTAR, IR A-VER, TERMINAR VOLVER. SORDOS AUMENTAR CULTURA, CULTURA AUMENTAR. ____________boc. ab., cej. lev., cuer. lev. atr. _______cej. fr., boc. red.14.C. NO SIGNIFICAR PRO3pl AHORA METERSE-IDEAS-EN-LA-CABEZA. SABER (2M) IR-SE, NO.15.C. PRO1sg PENSAR HABER PENSAMIENTO CABEZA DENTRO-DE-CABEZA HABER R-A-Z-Ó-N CABEZA HABER PENSAR.16.C. DET IMPORTANTE, PRO3sg PENSAR ADENTRO-CABEZA ADENTRO PRO3sg POLÍTICO CABEZA-ADENTRO PRO3sg CAMBIAR(ub:prox0frente) ADENTRO PROPIO SER-PERSONA.
Tabla D. LAS IDEAS SON OBJETOS
Respecto de LAS IDEAS SON OBJETOS LÍQUIDOS, en la expresión lingüísti-ca 17.B., la ley a la que se refiere el señante corresponde a un modelo educativo para per-sonas Sordas que imperó desde fines del siglo XIX: el modelo oralista. Según el señante B., esta ley fue aprobada en el Congreso de Milán de 1880 y luego se esparció por el mun-do. Para dar cuenta de su transformación en el modelo educativo hegemónico, el señante realiza el siguiente mapeo metafórico: el dominio de destino, la ley, que representa un concepto abstracto (el modelo educativo oralista), adopta la forma de un líquido que se esparce (dominio de origen). El derramamiento del líquido se da a través de la seña verbal bimanual ESPARCIR-POR-EL-MUNDO (ver Imagen 8), que posee una CM [4+a+]. A través del mapeo metafórico, el movimiento global circular de la seña, que comienza en una posición medial frente al mentón y termina en una ubicación medial frente al tórax, adquiere el significado {“todas las partes del mundo”}. Por otra parte, el movimiento local de los dedos en forma meneante, que en su dominio de origen marca la acción de derramar el líquido, en el dominio de destino adquiere un significado más abstracto, que es el conocimiento y aplicación del modelo oralista por parte de las instituciones encar-gadas de llevar adelante la educación de las personas Sordas.
María IgnacIa Massone y rocío anabel Martínez
228
Luego, respecto de LAS IDEAS SON OBJETOS FÍSICOS, nos encontra-mos con casos en donde el objeto físico se encuentra conceptualizado como una en-tidad asible e intercambiable. Por ejemplo, en 19.B. 20.B. y 21.B. encontramos instan-ciaciones en donde la seña verbal prono-minal DAR posee un actante paciente no prototípico: educación (19.B.), lengua de señas (20.B) y oportunidades (21.B.). En todos estos casos, el paciente es una enti-dad abstracta que se conceptualiza como un objeto que puede ser tomado y traspa-sado entre un actante agente y otro actante beneficiario.
Por el contrario, casos como 22.C. dan cuenta de un concepto abstracto (la nueva ley de LSA) que se entiende en términos de un objeto pesado, que puede ser intercambiado o movido con mucha dificultad (“CARGA PRO2pl CARGA-LLEVAR”).
5.3. Metáforas estructurales
Las metáforas estructurales son aquellas que se fundamentan en correla-ciones sistemáticas dentro de la experien-cia humana y permiten explicar un proce-so por medio de otro con el cual guarda algún parecido (LA VIDA ES UN VIA-JE, LAS TEORÍAS SON EDIFICIOS). De todas las metáforas estructurales que identificamos en el discurso de los líderes Sordos, en el presente trabajo analizamos tres grupos de metáforas conceptuales en particular, a saber: LA POLÍTICA/ LA DISCU-SIÓN ES UNA GUERRA, EL PODER ESTÁ ARRIBA y LAS PERSONAS SORDAS ESTÁN EN UN LADO/ LOS OYENTES ESTÁN EN OTRO LADO.
En primer lugar, identificamos una serie de expresiones lingüísticas metafóricas que remiten a la metáfora LA POLÍTICA/ LA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA. La seña verbal DISCUTIR posee en su estructuración interna dicho mapeo metafórico. DISCUTIR (ver Imagen 9) se realiza con la CM [1+o-] en ambas manos. Los dedos ín-dices de ambas manos contactan entre sí en movimientos asimétricos lineales repetidos.
Imagen 8: ESPARCIR-POR-EL-MUNDO (17. B.)
Capítulo 10
229
Este tipo de movimiento marca la existencia de dos actantes: uno en un punto cercano al señante; otro en un punto alejado de él. En medio del movimiento asimétrico lineal de ambas manos se produce una fricción entre los articuladores. En el dominio de destino, esta fricción da cuenta del choque argumentativo.
23.B. OYENTES JUNTARSE, PONERSE-DE-ACUERDO, DISCUTIR. 24.B. SÍ AHORA SÍ PRO1pl LUCHAR QUE(sub) RESPETAR AHORA IDIOMA DE PERSONAS SORDAS.25. B. ARGENTINA PRO1sg AHORA BUSCAR FORTALECER, LUCHAR COMUNICACIÓN PRO1sg PERSONAS SORDAS. COMUNICACIÓN OFICIAL CUAL(sub) LENGUA-DE-SEÑAS, L-S-A.26.C. ALGUNOS LUCHAR(cont.) SOBRE DERECHOS HUMANOS++. POR-EJEMPLO PRO1pl SORDOS TODOS ACÁ ESTE-LUGAR QUE(sub) DEFENSORES DERECHOS HUMANOS SOBRE LENGUA-DE-SEÑAS.
Tabla E. LA POLÍTICA/ LA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA
Por otra parte, en la seña verbal LUCHAR (24.B., 25.B. y 26.C.) también se pro-duce un mapeo que conecta el dominio de la discusión política con el dominio de la gue-rra. Esta seña se produce con la mano activa en CM [A+a-] y con la mano débil en CM [B+a+] (ver Imagen 10). La mano activa contacta la palma de la mano débil con movi-mientos circulares repetidos. A partir del dominio de origen, en el cual existen al menos dos contendientes que se enfrentan en una lucha física, el mapeo metafórico genera un dominio de destino en el cual los “contendientes” son los Sordos, quienes se enfrentan –ya no física sino discursivamente- para imponer una idea frente a la contraparte oyente.
27. C. DET GOBIERNO HABER TRES-PARTES: PRESIDENCIA NACIONAL FUNDAMENTAL (UB:med0fr), SEGUNDO GOBIERNO PROVINCIAL FUNDAMENTAL (UB:med0na), TERCERO MUNICIPAL FUNDAMENTAL(UB:med0est) TRES-PARTES MÁS-ABAJO NO-HABER-MÁS SIEMPRE++. ___esp. enc., mir. ab._______________________________________________28. C. PUEBLO PRO1pl PUEBLO TRABAJAR CLARO NO GOBIERNO LLAMAR-A-CADA-UNO_________ ___esp. rec., mir. arr._______________________GOBIERNO NO, PRO1pl TRABAJAR LLAMAR-GOBIERNO AL-REVÉS.
Tabla F. EL PODER ESTÁ ARRIBA
Esta nueva expresión metafórica puede encontrar puntos de contacto con otras expresiones del cuerpo de datos. Por ejemplo, la expresión se asemeja a la seña verbal DISCUTIR puesto que, si en DISCUTIR los argumentos chocan -a través de la fricción de los dedos índices de las manos del señante-, en LUCHAR el intercambio discursivo
María IgnacIa Massone y rocío anabel Martínez
230
entre Sordos y oyentes se da en términos bélicos –representado por el puño de la mano activa que choca la palma de la mano débil en repetidas oportunidades-.
Si bien en el cuerpo de datos identifi-camos una serie de expresiones lingüísticas que se adscriben a la metáfora EL PODER ESTÁ ARRIBA, seleccionamos dos de ellas, puesto que resultaron muy interesan-tes para analizar de manera más detallada. Estas dos expresiones lingüísticas utilizan o bien un articulador (la ubicación en 27.C.) o bien rasgos no manuales significativos desde el punto de vista discursivo (en 28.C.) para generar un mapeo metafórico entre un dominio de destino abstracto (el poder) con un dominio de origen más concreto (ubi-cación espacial superior). Esta metáfora estructural tiene estrechas conexiones con metáforas orientacionales del tipo MÁS ES ARRIBA/ MENOS ES ABAJO o ARRI-BA ES MEJOR/ ABAJO ES PEOR (ver Tablas A y B).
En 27.C., el señante hace la seña FUNDAMENTAL en tres oportunida-des, pero modificando sólo un articulador: la ubicación. Entonces, ubica la seña en distintos lugares en el espacio señante y, a partir de allí, genera un mapeo metafó-rico que posee la siguiente lógica: a mayor poder, más arriba en el espacio señante se instancia la seña. De esta manera, el actante “ley nacional” es el que se encuentra más arriba y, consecuentemente, es la más poderosa (se ubica en posición medial centrada en la frente). Luego le sigue el actante “ley provincial” en posición medial centrada en la nariz, con menor poder y, por ende, ubicada espacialmente en el centro del espacio señante. Por último, el actante “ley municipal” se ubica en posición medial centrada en el estómago y es, por lo tanto, el actante con menor poder en la escala. Entonces, por me-dio del cambio en un único parámetro (la ubicación) el señante genera una línea vertical metafórica que da cuenta de una jerarquía de leyes en donde lo nacional prima sobre lo provincial, y lo provincial sobre lo municipal. Como hemos dicho, en esta emisión puede
Imagen 9: DISCUTIR (23.B)
Capítulo 10
231
observarse tanto la metáfora orientacional MÁS ES ARRIBA, como así también la metáfora estructural: EL PODER ESTÁ ARRIBA.
A diferencia del caso anterior, en la emisión 28.C. no es la ubicación de una expresión lingüística la que da cuenta de un complejo mapeo conceptual metafóri-co, sino los rasgos no manuales (RNM) que, en este ejemplo, son el cuerpo y la dirección de la mirada. Dos actantes, el gobierno y el pueblo, se ubican discursi-vamente en espacios que dan cuenta de una jerarquía: el primero está en un espa-cio superior, mientras que el segundo está en un espacio inferior. Mediante constructed action (Metzger, 1995), el señante se ubica en el rol de uno u otro actante. Entonces, cuando construye el relato desde la pers-pectiva del gobierno, encorva la espalda y la dirección de su mirada es hacia abajo, en donde se encuentra el pueblo. Cuando la perspectiva es la del pueblo, el cuerpo vuelve a una posición recta y la dirección de la mirada es hacia arriba.
Asimismo, cabe mencionar que ambos actantes (conceptos abstractos) se cons-truyen mediante personificación. Éste no es el único caso de personificación de lo abstracto. También encontramos casos como: PRO1sg ESCAPAR BOLIVIA ALLÁ PRO3pl 3CUIDAR1, en donde el país, personificado, lleva adelante la acción de cui-dar a una persona. Preferimos desarrollar este proceso con mayor detalle en posteriores investigaciones.
Por último, identificamos la metáfora conceptual LAS PERSONAS SORDAS ESTÁN EN UN LADO/ LOS OYENTES ESTÁN EN OTRO LADO. Dicha metá-fora tiene conexiones con la ya investigada metáfora del contenedor, puesto que la comu-nidad Sorda es conceptualizada como un recipiente pequeño que puede ser un compar-timiento estanco, o puede ser permeable con el afuera (es decir, la sociedad argentina en donde hay mayoría de oyentes).
Imagen 10: LUCHAR (24.B)
María IgnacIa Massone y rocío anabel Martínez
232
_____________________cuer. lev. balanc. der a izq - cop.
29.A. LUCHA SIEMPRE GRUPO SER-CERRADA, ADENTRO IDENTIDAD CULTURA CERRADA. FALTAR PROBLEMA QUE(sub) COMUNICACIÓN SOCIEDAD ARGENTINA, COMUNICACIÓN DIFÍCIL. CERRARSE
_______________________Enum.COSTUMBRE ESCUELA. FAMILIA, AMIGOS. GRUPO SIEMPRE JUNTAR++ CERRADO. CADA-AÑO GRUPO-AUMENTAR-POCO-A-POCO. AHORA SORDOS ABRIRSE-DE-A-POCO, EXPANDIRSE. SE-VAN-ABRIENDO++ DIFUNDIENDO++.30.C. HABER ASOCIACIÓN NUESTRA TIERRA TOMAR, OYENTES ESTAR-AFUERA, TOMAR ASOCIACIÓN.31.C. DET SIGNIFICAR GOBIERNO TIERRA. PRO1pl SORDOS CONQUISTAR. LOS-DEMÁS CASA AL-LADO(izq) AL-LADO(der) OYENTES NO-IMPORTA, NUESTRA CASA PRO1pl SORDOS TIERRA ESTABLECER SORDOS VENIR-ACÁ+++(2Mpl).32.C. GRUPO SORDOS DENTRO Y AFUERA ALTERNANDO-LUGAR-DE-COMUNIDAD-Y-LUGAR-DEL-OYENTE DOS PRO1sg PORQUE PRO1sg CASA OTRA CASA SOCIEDAD-GENERAL, ESCUELA, TRABAJO, COMIDA, SUPERMERCADO.33.C. PRO1sg CAMINAR-DE-UN-LADO-A-OTRO INCLUIRSE-EN UN-GRUPO(izq) OTRO-GRUPO(der) PRO1sg DOS CAMINOS SIGNIFICAR LO-QUE-DICE-AHÍ “LIBERTAD”.
Tabla G. LAS PERSONAS SORDAS ESTÁN EN UN LADO/ LOS OYENTES ESTÁN EN OTRO LADO
En este mapeo, los límites entre un grupo y otro –puestos en términos espaciales –se ven a través del dominio de la propiedad privada: la casa, la tierra, las puertas que se abren o se cierran. De hecho, en todos los ejemplos es posible observar que se recurre a la “metáfora de la casa” para dar cuenta de la conformación de los grupos (oyentes y Sor-dos). Por ejemplo, en 29.A. en SER-CERRADA, CERRARSE y ABRIRSE-DE-A-PO-CO el señante A utiliza una estructura fonológica análoga a la de PUERTA, PUERTA-CERRAR o PUERTA-ABRIR. En 31.C y 32.C. se utiliza el dominio de origen “casa” para referirse al dominio de destino “grupo Sordo/ grupo oyente”, generando la metáfo-ra conceptual PERTENECER A UN GRUPO ES VIVIR EN UNA CASA. En 31.C., las casas son compartimientos estancos, esto es: hay una división clara entre el adentro y el afuera. Por el contrario, en 32.C. hay un grado de permeabilidad mayor. Consecuente-mente, las personas Sordas entran y salen de la casa más libremente y pueden interactuar con miembros de otros grupos.
6. Algunas conclusiones sobre la metáfora conceptual en el Discurso Político Sordo
La investigación pone en evidencia distintas maneras en que un mismo proceso cognitivo, la metáfora conceptual, se hace presente en distintos aspectos de la gramática
Capítulo 10
233
de la Lengua de Señas Argentina (LSA). El hecho de que esta lengua posea distintos ar-ticuladores –manos, rasgos no-manuales, cuerpo, movimiento, ubicación en el espacio, dirección, etc. –nos abre la posibilidad de estudiar distintas realizaciones lingüísticas de la metáfora como mecanismo cognitivo en el contexto discursivo.
Aunque entendemos que la metáfora conceptual es un fenómeno del pensamiento que tiene un impacto en distintos aspectos de la lengua, independientemente del género discursivo, hemos identificado en los discursos políticos de tres líderes Sordos expresio-nes metafóricas que se encuentran más gramaticalizadas en la lengua, que forman parte de la conceptualización de una seña léxica instanciada en el discurso, como así también expresiones metafóricas poseen un grado mayor de dependencia del género discursivo del que emergen. El primero es el caso de una serie de señas que poseen una estructura interna metafórica: PROGRESAR (1.A.), LUCHAR (24.B.), entre otras; el segundo es el caso de un grupo de expresiones metafóricas discursivas que remiten a dominios del ámbito del poder, la discusión y la política. Por ejemplo, expresiones metafóricas relati-vas a las glosas 27.C y 28.C, que se asocian a la metáfora conceptual EL PODER ESTÁ ARRIBA, poseen un mayor nivel de dependencia al género político. Entre estos dos ca-sos, nos encontramos con un continuum de expresiones metafóricas en el nivel discursivo que pueden encontrarse comúnmente en otros géneros discursivos.
A partir de estos resultados, hemos observado que todas las expresiones lingüísti-cas metafóricas resultan de complejos mapeos, en donde se producen conexiones no sólo entre distintos dominios sino también con otras metáforas conceptuales. Consideramos que será necesario abordar el análisis de las distintas expresiones metafóricas de la LSA como complejas redes de integración conceptual (Fauconnier y Turner, 2008).12 Más allá de estas cuestiones, todas las expresiones metafóricas en el nivel discursivo y las señas cuya conformación interna es metafórica obedecen a un mismo fenómeno: la capacidad que tiene este tipo de proceso cognitivo de asociar nociones complejas y abstractas a dominios más básicos y concretos, que resultan más cercanos a nuestra experiencia co-tidiana y sensible.
Este análisis es relevante además para mostrar la manera en que estos líderes Sor-dos buscan resistir el discurso dominante a través de prácticas lingüísticas y manifesta-ciones socioculturales , dando origen a discursos emergentes que buscan crear una nueva para-realidad semiótica, discursos que disputan y cambian las referencias sociosemióticas de la red en la que aparecen, inaugurando, entonces, una nueva (Massone, 2010). El Dis-curso Político Sordo instaura una individualización textual y no padece de los patrones colectivos iterativos –ideológicos- del discurso dominante: no piden sólo respeto a su len-gua y la no discriminación, sino acción afirmativa y la construcción de un otro (el oyente: el gobierno) diferente a la conciencia que hoy tienen de él. Este discurso, estos textos atraviesan las relaciones sociales establecidas por la hegemonía y la pueden desestabilizar.
María IgnacIa Massone y rocío anabel Martínez
234
Notas
1 Por convención, la palabra Sordo se escribe con mayúsculas para referirse a la identidad lingüística y cultural de las personas que pertenecen a la comunidad Sorda (concepción socio-antropológica) y diferenciarse de la sordera como una condición audiológica (con-cepción clínica) (Cf. Wilcox, 2007: 1113).
2 La metáfora y la metonimia implican procesos diferentes, puesto que la metáfora se basa en la analogía, en tanto que la metonimia implica una relación de contigüidad: “La metáfora es principalmente una manera de concebir una cosa en términos de otra, y su función pri-maria es la comprensión. La metonimia, por otra parte, tiene primariamente una función referencial, es decir, nos permite utilizar una entidad por otra. Pero la metonimia no es meramente un procedimiento referencial. También desempeña la función de proporcio-narnos comprensión” (Lakoff y Johnson, 1995 [1980]: 74). Por último, la iconicidad implica una relación de semejanza de una imagen asociada con un designado.
3 Ver comparación con metáforas de la Lengua de Señas Japonesa ( JSL) en Wilcox S. y Wilcox P. (2010).
4 El fenómeno discursivo que puede ser calificado de político obedece a una cuestión de interpretación. Por un lado, se puede entender como la producción discursiva explícita-mente asociada a estructuras institucionales determinadas (el Estado, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, asociaciones, etc.) (concepción restringida). Por el otro, se puede considerar como todo discurso que se relacione con el poder en una cuestión de grado (concepción amplia). En la primera interpretación, el sujeto que es capaz de producir un discurso político se circunscribe a representantes del Estado, de partidos políticos o a líderes de diversas asociaciones u organizaciones no gubernamentales. A diferencia de esto, en la segunda interpretación el sujeto productor de discurso político no se restringe a individuos ligados de manera estrecha a determinadas instituciones: cualquier persona puede hacerlo siempre y cuando entable algún tipo de relación con el poder: “definimos como potencialmente políticas aquellas acciones (lingüísticas o no) que involucran el poder o su opuesto, la resistencia” (Chilton y Schäffner, 2000: 304).
5 Según Verón (1987), el discurso político es un tipo de discurso social caracterizado por determinadas propiedades que definen un modo particular de funcionamiento. Una de ellas consiste en la construcción por parte del enunciador de tres destinatarios, a los cuales se dirige de manera simultánea: un destinatario positivo (el prodestinatario), uno negativo (el contradestinatario), y uno neutral (el paradestinatario).
6 Para Massone et al. (2012), si cada emisión distribuye la información jerárquicamente en tema y rema, y si cada texto posee un TT y un RT, entonces es posible extender la noción al evento. El TE y el RE analizan la distribución de la información en el contexto comu-nicativo en su conjunto. Pertenecen a la práctica discursiva que actúa dialécticamente con la práctica social.
7 Según Hopper (1988), la gramática emerge del discurso, y no es un conjunto discreto de reglas presupuestas lógica y mentalmente por el discurso.
Capítulo 10
235
8 Desde la perspectiva cognitiva, el significado tiene cuatro grandes propiedades: (1) incluye una perspectiva. No es un reflejo objetivo del mundo, sino una manera de construirlo. (2) Es dinámico y flexible. No se identifica con conceptos sino con conceptualizaciones. Langac-ker (2008: 30) utiliza el término para resaltar la naturaleza dinámica del significado. La conceptualización es entendida en términos amplios para incluir cualquier faceta de la experiencia mental: a. no solo nociones “intelectuales”, sino también sensoriales, motoras y afectivas; b. concepciones nuevas y establecidas; c. comprensión del contexto no sólo lingüístico, sino también físico, social y cultural; d. concepciones que se desarrollan y desenvuelven en un tiempo procesual (processing time), más que simultáneamente manifies-tas. (3) Es enciclopédico y no-autónomo. El significado se integra a nuestro conocimiento del mundo y, por ende, se encuentra conectado a otros mecanismos cognitivos. Se rechaza la diferencia denotación/ connotación; semántica/ pragmática. (4) Se basa en el uso y en la experiencia. En la lengua que utilizamos se refleja nuestra experiencia biológica y cultural.
9 Dado que solo las personas Sordas son miembros de la comunidad Sorda, los oyentes pueden formar parte de la comunidad de solidaridad, ya que comparten valores, intereses y objetivos y, además, han sido aceptados por la comunidad Sorda.
10 “Signing space is the term used for the three dimensional space in front of the signer, exten-ding from the waist to the forehead, where sign can be articulated. Signers schematized this space to represent physical space and to represent abstract conceptual structure” (Emmorey, 2001:147).
11 Martínez y Morón Usandivaras (2012) desarrollan la conceptualización metafórica del tiempo como líneas viso-espaciales en la Lengua de Señas Argentina (LSA). Para una explicación más detallada del fenómeno, remitimos al lector a dicho trabajo.
12 En palabras de Fauconnier y Turner (2008: 53): “Conceptual products are never the re-sult of a single mapping. What we have come to call “conceptual metaphors,” like TIME IS MONEY or TIME IS SPACE, turn out to be mental constructions involving many spaces and many mappings in elaborate integration networks constructed by means of overarching general principles. These integration networks are far richer than the bundles of pairwise bindings considered in recent theories of metaphor.”
RefeReNcias bibliogRáficas
ARISTÓTELES. (2003). Poética. Trad. y notas de E. Schlesinger. Buenos Aires: Losada.ARISTÓTELES. (1953). Retórica. Trad., prólogo y notas de Antonio Tovar. Madrid: Instituto de
Estudios Políticos.BRENNAN, M. (2005). Conjoining Word and Image in British Sign Language (BSL): An Explo-
ration of Metaphorical Signs in BSL. Sign Language Studies. Vol 5, Num 3, Spring, 360-382. CURIEL, M. (1993). Órdenes marcado y no marcado en la Lengua de Señas Argentina. Signo y Seña.
Num 2, 129-141. CHILTON, P. & SCHÄFFNER, C. (2000). Discurso y política. En: Teun A. van Dijk (ed.). El Dis-
curso como Interacción Social. Estudios del Discurso: Introducción Multidisciplinaria. Barcelona: Gedisa.
María IgnacIa Massone y rocío anabel Martínez
236
DRUETTA, M.R., LEMMO, P., MARTÍNEZ, R.A. & MASSONE, M.I. (2010). Los destinatarios del discurso político sordo en Lengua de Señas Argentina. Revista de Lengua de Señas e Interpre-tación LSINT. Num 1, 5-28.
EMMOREY, K. (2001). Space on Hand: The exploitation of signing space to illustrate abstract thought. En: Gattis, M. (ed.) Spatial schemas and abstract thought. Cambridge: MA, MIT Press. 147-174.
FAUCONNIER, G. & TURNER, M. (2008). Rethinking Metaphor. En: Gibbs, W. (ed.) The Cam-bridge Handbook of Metaphor and Thought. New York. Cambridge University Press. 53-66.
HOPPER, P. (1988). Emergent Grammar and the A priori Grammar Postulate. En: Tannen, D. (Ed.) Linguistics in Context: Connective Observation and Understanding. Ablex. Norwood. Num 5. 117-134.
JARQUE, M. J. (2005). Double Mapping in Metaphorical Expressions of Thought and Communi-cation in Catalan Sign Language (LSC). Sign Language Studies. Vol 5, Num 3, Spring, 292-316.
LAKOFF, G. (1987). Women, fire and dangerous things. Chicago: The University of Chicago Press. LAKOFF, G. (2006) [1993] The contemporary theory of metaphor. En: Geeraerts, Dirk (ed.) Cogni-
tive Lingüistics: Basic Readings. Berlin-New York. Mouton de Gruyter. 185-238.LAKOFF, G. & JOHNSON, M. (1995 [1980]) Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra.LANGACKER, R. (1987). Foundations of Cognitive Grammar. Vol I. California: Standford University
Press.LANGACKER, R. (1991). Foundations of Cognitive grammar. Descriptive application. Vol.II. Stanford: Stan-
ford University Press.LANGACKER, R. (2008). Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford: University Press.LE GUERN, M. (1976) [1973]. La metáfora y la metonimia. Madrid: Cátedra. MARTÍNEZ, R. A. & MORÓN USANDIVARAS, M. (2013). Metonimia e iconicidad cognitiva
en señas sustantivas concretas de la Lengua de Señas Argentina (LSA). Signo y Seña 23. En prensa.
MARTÍNEZ, R. A. & MORÓN USANDIVARAS, M. (2012). La conceptualización metafórica del tiempo como líneas viso-espaciales en la Lengua de Señas Argentina (LSA). Ponencia presentada en el IV Simposio de la Asociación Argentina de Lingüística Cognitiva (AALiCo). Buenos Aires, 5 y 6 de noviembre de 2012.
MARTÍNEZ, R. A. (2012). Primeras evidencias de metáforas conceptuales en la Lengua de Señas Argentina (LSA). Ponencia presentada en el V Congreso Internacional de Letras. Transformaciones culturales. Debates de la teoría, la crítica y la lingüística. Buenos Aires, 27 de noviembre a 1º de di-ciembre de 2012, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
MASSONE, M.I. (1993). Diccionario Bilingüe Lengua de Señas Argentina- Español-Inglés. Buenos Aires: Sopena Argentina.
MASSONE, M. I. & MACHADO. E. M. (1994). Lengua de Señas Argentina. Análisis y Vocabulario Bilingüe. Buenos Aires: Edicial.
MASSONE, M. I., CURIEL, M., BUSCAGLIA, V., FAMULARO, R., SIMÓN, M. & CARBONI, I. (2000). La Conversación en la Lengua de Señas Argentina. Buenos Aires: Edicial-Libros en Red.
MASSONE, M. I & CURIEL, M. (2004). Sign order in Argentine Sign Language. Sign Language Studies. Vol 5. Num 1, 63-93.
Capítulo 10
237
MASSONE, M.I., BUSCAGLIA, V. & BOGADO, A. (2005). Los sordos aprenden a escribir sobre la marcha. Lectura y Vida 26 (4): 6-17 pp.
MASSONE, M.I. & BUSCAGLIA, V. L. (2006). La cumbia villera (en)red(ada) en el discurso. En: Pardo, M.L. y Massone, M.I. (coord.). Análisis Multidisciplinar del Fenómeno de la Cumbia Villera en la Argentina. Revista de la Asociación Internacional de Estudios del Discurso, Vol 6 (2): 5-20.
MASSONE, M.I. (2009a). The linguistic situation of Argentine Deaf Community: why not diglossic. Journal of Multicultural Discourses 4(3): 263-278.
MASSONE, M. I. (2009) Lumini Orationis. Glosario de figuras retóricas. Buenos Aires: Libros en Red. MASSONE, M.I. & BÁEZ, M. (2009). Constructing Writing in Deaf Children. Sign Language Studies
9 (4): 457-479.MASSONE, M.I., BUSCAGLIA, V. & BOGADO, A. (2010). La comunidad sorda: del trazo a la
lengua escrita. Lectura y Vida No 1, Año 31: 6-17.MASSONE, M.I. (2010). Las comunidades sordas y sus lenguas: desde los márgenes hacia la visibi-
lización. Cuadernos del INADI No 2.MASSONE, M.I. & MARTÍNEZ, R.A. (2012). Curso de Lengua de Señas Argentina. Hambur-
go: Cultura Sorda[en línea]. Disponible en: http://www.culturasorda.eu/resources/Masso-ne_Martinez_Curso_LSA_ PARTE_I_2012.pdf www.cultura-sorda.eu.
MASSONE, M.I., MARTÍNEZ, R.A., DRUETTA, M.R. & LEMMO, P. (2012). El impacto socio-político del discurso de líderes Sordos en Argentina. Anuari Filologia XII No 2: 59-75, Univer-sidad de Barcelona. http://revistes.ub.edu/index:php/AFEL/issue/current
METZGER, MELANIE (1995). Constructed dialogue and constructed action in American Sign Language. En: Lucas, Ceil (ed.) Sociolinguistics in Deaf Communities. Washington: Gallaudet Uni-versity Press. 255-271.
RUSSO, T. (2005). A Cross-linguistic, Cross-cultural Analysis of Metaphors in Two Italian Sign Language (LIS) Registers. Sign Language Studies. Vol 5, Num 3, Spring, 333–359.
TAUB, S. F. (2001). Language from the Body: Iconicity and Metaphor in American Sign Language. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
VERÓN, E. (1987). La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política. En: AA.VV. El discurso político. Lenguajes y acontecimientos. Buenos Aires: Hachette.
WILBUR, R. (1987). American Sign Language: Linguistic and Applied Dimensions. Boston: Little, Brown.WILCOX, P. (2000). Metaphor in American Sign Language. Washington, DC: Gallaudet University Press.WILCOX, S. (2004). Cognitive iconicity: Conceptual spaces, meaning, and gesture in signed langua-
ges. En: Cognitive Linguistics 15-2, 119-147. WILCOX, S. (2007). Signed Languages. En: Geeraerts, D. y Cuyckens, H. (Eds). The Oxford Hand-
book of Cognitive Linguistics. Oxford. Oxford University Press. WILCOX, S. WILCOX, P. & JARQUE, M. J. (2003). Mappings in conceptual space: Metonymy,
metaphor, and iconicity in two signed languages. Jezikoslovlje. 4.1, 139-156.WILCOX, S. & WILCOX, P. (2010) The analysis of signed languages. En: Heine, Bernd y Narrog,
Heiko (eds.) The Oxford handbook of linguistic analysis. Oxford. Oxford University Press, 739-60.
239
CAPÍTULO 11
Trabajo, desigualdad y corrupción en Chile: representaciones discursivas en
ciberperiódicos chilenos
María Cristina Arancibia AguileraLésmer Montecino Soto
Pontificia Universidad Católica de Chile
Anamaría ¿Te acuerdas? Tú viste nacer este proyecto…
1. Introducción
Los ciberperiódicos o diarios on line se caracterizan por la inmediatez en la transmi-sión de la información (Castells, 2003); la ubicuidad, es decir, la capacidad de ser leído en cualquier lugar del planeta en que exista la posibilidad de acceso a Internet; la interacti-vidad comunicativa o diálogo con el medio y con otros a través de géneros propios de la red de redes; la multiplicidad de formatos en la misma página o pantágina (Yus, 2010), la actualización constante durante el día; la posibilidad de permanecer en el tiempo, esto es, la capacidad del medio en línea de archivar y permitir la consulta por parte de lecto-res interesados en determinados temas con fines netamente personales o investigativos, después de su publicación.
En el contexto del ciberperiódico, tenemos el blog, género discursivo electrónico que se caracteriza tanto por la capacidad de comunicar información, como por la posibilidad de retroalimentación, dado que el lector en un rol activo no solo lee, sino que interpreta y comenta el mundo representado discursivamente por quien escribe un texto. En otras palabras, el blog es una página web actualizada con frecuencia que reúne una serie de participaciones realizadas por un autor o bloguero. Cada una de las participaciones está signada por el nombre o nickname del bloguero, la fecha, la hora y el número de orden. La última es la que inicia la interacción y la que está en el número uno es la más reciente. (San Martín, 2012; Montecino, 2011; Myers, 2010; Flores, 2008; Cebrián, y Flores, 2007; Cerezo, 2006; Orihuela, 2006).
En la actualidad, el blog permite no solo comentarios sobre temas de interés gene-ral para la comunidad discursiva; también posibilita interacciones en que aflora lo indivi-
María Cristina aranCibia aguilera y lésMer MonteCino soto
240
dual por sobre lo colectivo. Ejemplo de lo anterior, son los blogs acerca de viajes, prefe-rencias musicales, de diseño artístico, medicina alternativa, etc. Para nuestros propósitos, mostramos a continuación un ejemplo de blog, tomado de El Mostrador1, sección blogs y opinión. En él apreciamos cómo una columna de opinión (Texto 1), genera una inte-racción escrita, permeada por la oralidad. El comentario de blog (Texto 2), constituye un tipo de discurso que trasciende su formulación y se realiza2 en acciones discursivas que transforman, renuevan, reanudan, y/o deconstruyen la acción discursiva de origen.
Para Foucault (2002: 22), el comentario es un discurso infinitamente reactuali-zable, cuyo propósito es “el decir por fin lo que estaba articulado silenciosamente allá lejos”. Esta definición, formulada en los años setenta, reconoce la naturaleza pasajera del comentario, cuya transitoriedad no alcanza a constituir un discurso trascendente en tér-minos temporales. No obstante lo anterior, el comentario a columnas de opinión y edito-riales, actualmente, puede entenderse como “la construcción de una relación discursiva sujeta a continua modificación, que en su raíz más profunda, constituye la enunciación de lo articulado en silencio por otros lectores y que se expresa por primera y única vez cuando se enuncia” (Foucault, 2002: 29). En consecuencia, en el comentario coinciden, contrapuestas, renovación y repetición, es decir, en él se encuentran actos discursivos nuevos que reanudan y/o transforman el acto discursivo original. Esta especie de repe-tición renovada que aparece tan claramente articulada en el comentario, es una de las características fundamentales del género, lo que le permite deconstruir, recrear y crear indefinidamente visiones de mundo (Arancibia y Montecino, 2013).
Columnas12 de julio de 2012Martínez y los días difíciles de la CUT
José Luis UgarteProfesor de Derecho Laboral Universidad Diego Portales
http://www.udp.cl/derechoAccionesComentarEnviar Rectificar Imprimir
La Concertación tiene una enorme deuda. Con Arturo Martínez me refiero. Cuando se retire —alguna vez el sol tiene que suceder al frío— ese conglomerado político debería hacerle un sentido homenaje, con placa incluida.
Y es que efectivamente Martínez —a veces sin siquiera tener conciencia de ello— logró una cuestión básica para los gobiernos de la Concertación: someter a los trabajadores a la resignación de que no existe otro mundo posible en las relaciones laborales.
Capítulo 11
241
En efecto, la Concertación sin ganas ni acuerdo para cambiar el modelo laboral de Pinochet —más bien con flamantes defensores como Foxley, Eyzaguirre y Velasco entre otros— necesitaba una CUT con el mismo rol que la asignaban en su escenografía a los trabajadores y sus demandas: la de actor de reparto.Y Martínez se aplicó como ninguno a lograrlo. En veinte años, el mismo movimiento sindical que de la mano de Seguel y Bustos había sido un actor central en la lucha y derrota de la dictadura, se transformó en un apacible recuerdo, sin capacidad alguna de cuestionar el modelo y con no más trascendencia política que la miserable negociación del salario mínimo una vez al año.En efecto, la Concertación sin ganas ni acuerdo para cambiar el modelo laboral de Pinochet —más bien con flamantes defensores como Foxley, Eyzaguirre y Velasco entre otros— necesitaba una CUT con el mismo rol que la asignaban en su escenografía a los trabajadores y sus demandas: la de actor de reparto. Y Martínez se aplicó como ninguno a lograrlo.No es difícil percatarse del negocio redondo para todos los involucrados. La Concertación logró mancil-lar cualquier movimiento social que desde el mundo de los trabajadores cuestionara la ruta elegida de la “democracia de los acuerdos” y Martínez —a través de un transversal apoyo en los partidos políticos— mantuvo el poder sin mayores cuestionamientos —ni siquiera al opaco sistema electoral que ha legitimado una y otra vez sus elecciones—.Y el resultado fue que la otrora poderosa Central Unitaria de Trabajadores devino en insignificante. Du-rante veinte años, dicha organización sindical no logró ninguna modificación relevante a las reglas laborales dejadas por la dictadura que, como ya se ha dicho hasta la saciedad, dejaron a Chile como un país único en el mundo occidental por la falta total de poder de los trabajadores —con un décimo del promedio de la cobertura de la negociación colectiva de los países de la OCDE—.En resumen, y en pocas palabras: la irrelevancia más dramática.Y a nadie le importaba. Parecía escrito en piedra que el modelo chileno suponía un tipo de desarrollo donde no había espacio ni para sindicatos, ni para trabajadores con poder. La idea en esos años del milagro chileno, como lo sugirió en algún momento un ex ministro de Hacienda era “cuidar la pega”. Calladitos, le faltó agregar.Todo perfecto para Martínez. Hasta que llegó la primavera social de estos años. Con una ciudadanía in-finitamente más consciente y movilizada para obtener las modificaciones de los pilares centrales de ese modelo, su liderazgo sindical se transformó de irrelevante en seriamente problemático.¿Cómo explicar que frente a una ciudadanía movilizada por diversas demandas pendientes de un modelo económico y social agotado y excluyente, los trabajadores y su principal organización sindical no asumieran el rol protagónico que les corresponde?Simplemente inaudito.Los hechos no pueden ser más reveladores: las acciones de protesta y movilización de Martínez no convo-can prácticamente a nadie —quizás su última marcha sea la única en que Carabineros no tuvo que artifi-cialmente rebajar la cifra de asistentes— y su capacidad de influencia en la movilización de los trabajadores es prácticamente nula.Paradójicamente la únicas muestras de convocatoria de Martínez provienen del mundo del gran empresari-ado —que representado en la CPC— ha visto en su conducción la mejor garantía de un sindicalismo débil y pusilánime. La CPC ha fomentado una y otra vez el liderazgo de Martínez para seguir vistiendo al rey desnudo: en Chile no hay crisis, hay dialogo social, dicen. Como el del último acuerdo CUT-CPC, agregan.El resultado no puede ser más trágico para los trabajadores. Martínez tiene prácticamente secuestrada la representación política de los trabajadores, y no tiene ninguna capacidad efectiva de generar ni él y ni sus cercanos nada parecido a un movimiento social desde el mundo del trabajo.Y qué decir que todo tiene un gran sabor a hortelano: ni Martínez puede construir ese movimiento sindical potente que los tiempos reclaman, pero —y aquí lo peor— tampoco deja que otros lo hagan.Un callejón que no parece tener salida. Son los días difíciles de la CUT.
67 Comentarios
Estamos contentos que te ha gustado. ¿Te gustaría compartirlo?
María Cristina aranCibia aguilera y lésMer MonteCino soto
242
CompartirNo, graciasComparte esta página …Gracias! CloseIngresar Añadir Comentario
Escribir como …
Mostrando 1-10 de 68 comentarios
Eugenio Bravo Eme 1 comentario oculto Cerrar Expandir
Si durante 22 años no hizo nada por los trabajadores, entonces porqué cresta no se va para la casa por inepto. Piñera debiera darle pega en el 2º piso, porque estaría en su salsa con los otros ineptos con estudios en Harvard y Júpiter.....
Mostrar más Mostrar menos A Me gusta Responder hoy 03:49 PM 0 Me gusta F
Esteban Dido Escriben puras tonteras..... Martinez es un Vago Nacional, como lo son todos quienes “lideran” orga-nizaciones sociales... Trabajen y estudien y no esperen que lleguen las cosas gratis. El mundo cambio hace rato y ya no hay marcha atrás. Si no creen preguntenle a los españoles que por darselas de socialistas de primer mundo, están hecho bolsas. Los politicos son vagos que viven a costa de nosotros que los ponemos ahí... Y pasan 4 nuevos años y volvemos a votar por los mismos de siempre.
• Me gusta • 07/12/2012 08:36 AM • 3 Me gusta
Ejemplo 1. Blog de comentarios
Para nuestros fines abordaremos las representaciones discursivas sobre la pobreza desde el análisis crítico del discurso (ACD), vinculadas fundamentalmente a la noción de trabajo precario –herencia del plan laboral neoliberal, ideado e impuesto por la dictadura pi-nochetista y vigente hasta hoy– en oposición a la de trabajo decente propuesta por la OIT en 2010. Estudiaremos lo anterior desde el modelo tridimensional para el ACD de Norman Fairclough (1993) y la ideación (Martin y Rose, 2007). Como se trata de un proyecto en su fase inicial, los resultados que se exponen son parciales y enfocados solo en el tópico del trabajo con un corpus restringido de blogs. Los ejemplos que dan cuenta de los análisis forman parte del blog Martínez y los días difíciles de la CUT (ver recuadro anterior).
Capítulo 11
243
2. Contexto: trabajo decente versus trabajo precario1
Somavía (2011) señala que la calidad del trabajo define la calidad de una sociedad. Esta afirmación en Chile adquiere pleno sentido si pensamos que nuestra sociedad es de consumidores y no de productores. En los últimos 30 años, miles de trabajadores y traba-jadoras han visto cómo sus derechos han mermado. El trabajo humano se concibe como un recurso, como un capital. En consecuencia, es el factor que permite ajustar o ahorrar presupuestos en el momento en que se contabilizan las utilidades. La seguridad laboral y los costos salariales dejan de ser tópicos relevantes, hecho que repercute en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras que cada vez se empobrecen más debido a los tra-bajos precarios a los que acceden. Se trata de empleos informales, con contratos abusivos y sin previsión, en pequeñas unidades productivas de empresas que no consideran a sus trabajadores en la formalidad de su constitución en cuanto tales; así la legislación laboral no los favorece individual ni colectivamente. Lo anterior ha llevado a la OIT a formular su propuesta de trabajo decente, entendido como un trabajo remunerado, productivo, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad, dignidad y protección social (Pascual, 2011; Spicker, Alvarez y Gordon, 2009; Malem, 2002).
Otros rasgos que definen el trabajo precario y que lo distinguen del trabajo decen-te, son la existencia cada vez mayor de contratos a plazo fijo o por obra, versus la dismi-nución de los contratos indefinidos. En segundo lugar, aparece la inestabilidad laboral que supone que en cualquier momento la empresa, dadas sus necesidades, puede prescin-dir del puesto/trabajo de alguien por economía u otros motivos. Si a fines de los años 80 los contratos indefinidos ascendían aproximadamente a un 88%, en la actualidad, solo corresponden al 72%. En tercer término, cabe señalar que los trabajos a honorarios son cada vez más comunes, entre los profesionales, siendo esta otra forma de generalizar la precarización laboral, si consideramos que quienes realizan labores a honorarios, deben por sí solos proveerse salud y previsión social. Para ellos no existe la noción de colectivo; la red social que los contiene es tan precaria como sus ocupaciones. Por otra parte, en las empresas más grandes, tanto nacionales como transnacionales, las subcontrataciones con todas sus inequidades e injusticias son cada vez más comunes. Gigantescos complejos empresariales subcontratan a sus trabajadores temporalmente o por faena, ahorrándose todos los gastos que implica la mantención de una planilla estable de trabajadores con los derechos que ello supone. Finalmente, debemos agregar una nueva forma de precarizar en términos absolutos las condiciones laborales: el trabajo a domicilio. En esta modali-dad, los trabajadores no poseen relación contractual con las empresas. La nueva adminis-tración ha creado la figura del microempresario o del emprendedor que presta servicios, sin que para ello exista acuerdo alguno de salario mínimo y protección social. Los horarios son de esclavitud dado que todo queda supeditado a los tratos de producción. General-mente estos trabajadores y trabajadoras son del área textil, de la metalurgia o del calzado que han optado por esta modalidad asumiendo los costos de infraestructura e insumos básicos que las empresas ahorran (Cfr. Pascual, 2011).
María Cristina aranCibia aguilera y lésMer MonteCino soto
244
3. Negociación colectiva y precarización del empleo
El trabajo precario se ha ido generalizando dadas las circunstancias que favorecen su instalación como concepto y acción en los casi cinco millones de trabajadores y traba-jadoras. No cabe duda de que la falta de sindicalización y de negociación colectiva es la gran causa que ha contribuido a imponer y vivir un sistema que trae como consecuencia la desigualdad, la pobreza y la exclusión. De hecho, según datos de la Encuesta Laboral (ENCLA4) solo un 9,2% de las empresas posee negociación colectiva en el año 2011 y solo el 5,1% de las empresas encuestadas cuenta con sindicatos activos (Pascual, 2011). Lo anterior se enmarca en el Plan Laboral heredado de la dictadura militar, ideado por José Piñera. En este contexto, muchas de las grandes empresas se dividen en diversas razones sociales, hecho que impide negociar colectivamente a un gran contingente de trabajadores y trabajadoras, dado el insuficiente número de personas que al no superar el número de 25 en una “empresa” no constituyen fuerza negociadora. Así, sin negociación colectiva, los sindicatos no solo han dejado de existir porque se desincentiva la adhesión de los trabajadores, a ello hay que sumar las prácticas antisindicales (amenazas y despi-dos). El resultado de lo anterior es la desprotección y el abuso: nadie se atreve a protestar; se asume una polifuncionalidad laboral que redunda en el establecimiento de salarios variables que favorecen la sobreexplotación.
Ni la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ni la Confederación General de Trabajadores (CGT), ni la Confederación de Trabajadores del Cobre, entre otras organi-zaciones, han conseguido –sumando sus esfuerzos a los de los gobiernos de la Concer-tación– derogar o transformar estructuralmente el modelo impuesto por la dictadura y que hasta hoy rige los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en Chile. Así, debemos asumir que el modelo está en la base de la precarización del empleo y que esta se ha constituido en una de las principales causas de la pobreza en nuestro país, en cuanto afecta el monto de las remuneraciones. Según la Encuesta CASEN 2009, el 70% de los pobres estaba en situación de empleo y la mitad de los indigentes también; no obstante el salario que recibían no les alcanzaba para superar la línea de la pobreza. En dicho marco, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica abogó por un “salario ético” de $ 250.000 con el fin de vivir de manera autónoma y sin tener que recurrir a subsidios y bonos otor-gados por el Estado. En 2012, el salario mínimo fue fijado por el Gobierno en $ 193.000 más una serie de bonos y subsidios (ingreso ético familiar), sin considerar la noción de salario justo que debería percibir una persona por contribuir a generar riqueza, quedando los empresarios liberados de la obligación de pagar el salario ético. Al respecto, la OIT afirma que vivir de subsidios no es la dignidad a que aspira una sociedad equitativa si se considera la propuesta de trabajo decente.
Lo anterior nos conecta con el concepto de desigualdad referido a ventajas o des-ventajas que surgen entre las personas, derivadas de las relaciones sociales que inciden en una mejor o peor situación social. Las desigualdades más evidentes nos remiten a las remuneraciones, a la distribución de la riqueza, a las diferencias de clase social, a la falta de oportunidades, al género y al origen étnico. A lo expuesto, cabe agregar la edad, la
Capítulo 11
245
nacionalidad, la religión, la discapacidad y la condición sexual. De este modo, la des-igualdad supone, por contraposición, respetar la igualdad en el tratamiento y la igualdad de oportunidades. Esta última, si se orienta al logro de objetivos, asegura que la gente pueda participar de manera equitativa en un medio competitivo con el fin de lograr di-chos objetivos. Por otra parte, la igualdad de oportunidades se asocia también a la idea de movilidad social. Los pueblos tienen derecho a modificar su estatus, su posición social o sus oportunidades de vida sin que medie obstáculo alguno (Cfr. Spicker, Álvarez y Gordon, 2007).
4. El discurso sobre el trabajo en tiempos difíciles
Para alcanzar nuestro propósito, hemos tomado como objeto de estudio un blog tomado del ciberperiódico El Mostrador. El autor de la columna que da origen a los comentarios es José Luis Ugarte, Profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales y concitó el interés de 67 participantes. Cada postero ha emitido comentarios que dan cuenta de su experiencia en el mundo y, en cuanto discurso, nos permiten ir rastreando los diversos tópicos vinculados al tema central de la columna, cuyo título es Martínez y los días difíciles de la CUT5 . Es así que las representaciones discursivas predo-minantes dicen relación con la corrupción de los dirigentes de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), la concepción que se tiene de dicha organización, el miedo, el trabajo precario, el discurso hegemónico, el discurso de resistencia, y la construcción de futuro6.
Un análisis de discurso que no se base en la gramática no es de ningún modo un análisis, sino simplemente un comentario al pasar sobre un texto, señala Halliday (1994). Así, para acceder a las representaciones discursivas que sobre trabajo, desigualdad y corrupción se observan en los comentarios de los blogs, consideraremos la ideación, cuya propuesta implica centrarnos en el contenido del discurso, en otras palabras, en las secuencias de actividades que realizan los participantes y en cómo estos son descritos y clasificados a través de su experiencia en el mundo. Para ello, son objeto de análisis los participantes (personas, lugares, objetos), los procesos (realizados por verbos) y las relaciones que surgen entre tales elementos con el propósito de dar cuenta de cómo ellos son construidos y se relacionan entre sí a medida que un texto avanza (Martin & Rose, 2007; Ghio y Fernández, 2008). Cabe destacar el valor que adquiere la perspectiva desde la cual se presenta una determinada experiencia en el discurso a través de las secuencias de significado. Tanto los procesos, como los participantes y las circunstancias asociadas a ellos, son los elementos que dentro del texto nos ayudan a determinar desde qué ángulo es presentada una experiencia (material o simbólica). Veamos un comentario originado por la columna Martínez y los días difíciles de la CUT:
María Cristina aranCibia aguilera y lésMer MonteCino soto
246
Hector Gonzalez Escobar
La central no es más que una entelequia desmoronada cualitativa, cuantitativa y moralmente. Culpable: Martínez y sus prácticas mafiosas para adentro de la Central y para el interior del Dpto. Nacional Sindical del PS. En esta debacle organizacional del movimiento sindical, también se debe apuntar la mano del Partido Socialista de Chile y su permanente apoyo a las prácticas corruptas que significaron el apoyo irrestricto al liderazgo de Martínez. Y por otro lado culpable también es el P. Comunista de Chile, que privilegió su apoyo a Martínez por unos miserables cargos -estrátegicos, desde su punto de vista- en la cúpula de la CUT. Y los gobiernos de la Concertación no hicieron más que seguir el curso de los acontecimiento al son del baile neoliberal, aplacando el movimiento sindical y reduciéndolo a una mínima expresión de fuerza y de cantidad, insignificante. O sea todos cumplieron la pega que les mandataron sus amos; los empresarios de Chile.
Ejemplo 2. Comentario de blog
Participantes Procesos Meta CircunstanciasLa central / la cúpula de la CUT
Ser(Relacional atributivo)
cualitativa, cuantitativa y moralmente (modo)
Culpable: Martínez y sus prácticas mafiosas
Ser (Relacional identificativo elidido)
para adentro de la Central y para el interior del Dpto. Nacional Sindical del PS (lugar)
la mano del Partido Socialista de Chile
se debe apuntar(comportamiento)
la mano del Partido Socialista de Chile y su permanente apoyo a las prácticas corruptas que significaron el apoyo irrestricto al liderazgo de Martínez.
Liderazgo de Martínez
se debe apuntar(comportamiento)
el P. Comunista de Chile
Ser culpable(relacional - identificativo)que privilegió
su apoyo a Martínez por unos miserables cargos –estrátegicos (finalidad)
los gobiernos de la Concertación
no hicieron más que seguir el curso de los acontecimiento al son del baile neoliberal (comportamiento)
movimiento sindical(experimentante)
Aplacar / reducir a una mínima expresión de fuerza y de cantidad, insignificante (modo)
Todos cumplieron (comportamiento)
la pega
sus amos; los empresarios de Chile.
Mandataron a Martínez, el PS, PC y a los gobiernos de la Concertación
Cuadro 1. Análisis del comentario presentado en el ejemplo 2
Capítulo 11
247
En este discurso cabe destacar a nivel de participantes la CUT, el Partido Socia-lista, el Partido Comunista, los Gobiernos de la Concertación, los empresarios de Chile y el movimiento sindical de base. Los procesos relacionales atributivos describen las características que posee la CUT, producto de prácticas éticamente inadecuadas. De ello dan cuenta los procesos de comportamiento, por ejemplo, no hacer más que seguir el curso de los acontecimiento al son del baile neoliberal. En el discurso adquieren particular relevancia los procesos relacionales identificativos elididos que señalan a Martínez y la cúpula de la CUT como culpables de aplacar y reducir el movimiento sindical chileno representado como víctima de las prácticas mafiosas ordenadas por quienes detentan el poder: los empresarios de Chile. Todo lo anterior, inscrito más que en una ética del trabajo en una estética del consumo en que el poder de negociación colectiva es un bien escaso (Bauman, 2005).
5. El trabajo como experiencia y actividad
Los campos de la experiencia, según Martin y Rose (2007) suponen secuencias de actividades que implican gente, cosas, espacios y cualidades que se realizan a través de las cláusulas y de los elementos que las constituyen en términos de relaciones taxonómicas, relaciones nucleares y secuencias de actividades. Las primeras suponen cadenas de relaciones entre elementos a medida que el texto avanza de una cláusula a la siguiente (repetición, sinonimia y contraste); las nucleares remiten a configuraciones de elementos dentro de cada cláusula (gente, cosas, procesos, lugares y cualidades asociadas a tales procesos); fi-nalmente, las secuencias de actividades implican el desarrollo de una serie de actividades, las que en cuanto procesos, dan cuenta de la serie de pasos que se han llevado a cabo a nivel discursivo para construir el campo de la experiencia y que en un campo determina-do de significación, se esperan.
Álvaro Fischer Díaz La culpa no es solo del chancho, también de quien da el afrecho. Tienen culpas los gobiernos de la concertación que como bien dice el autor, este modelo de CUT dormida les acomodó siempre; tienen culpa los partidos políticos para quienes la sola idea de abrir sus ventanas para que entrara el aire fresco les daba alergia y se mantuvieron cómodos entre ellos, abrigaditos, todo funcionando tranquilo, las sillas musicales. Tenemos culpa los trabajadores de Chile que no hemos sido capaces de resolver en nuestras propias empresas nuestros problemas y hemos comprado las amenazas, el consumismo y el individualismo a ultranza. Martinez efectivamente fue funcional al modelo.
Ejemplo 3. Comentario de blog
En el cuadro, podemos observar cómo a través de recursos lingüístico-discursivos tales como la repetición (culpa), las relaciones nucleares por campo semántico (política) y la metáfora interpersonal que remite al mundo neoliberal, el emisor construye la re-presentación de su experiencia de precariedad como trabajador en el ámbito chileno. En el discurso analizado, podemos observar en el nivel de la representación de los actores sociales y de un proceso (comprar), una serie escalar que entrega evidencias que van de lo
María Cristina aranCibia aguilera y lésMer MonteCino soto
248
general a lo particular –hiperónimo/hipónimo– y que da cuenta del sistema neoliberal que ha arrasado con el mundo sindical, imponiéndose por el miedo (hemos comprado las amenazas) y por el fomento del individualismo (hemos comprado… el individualismo a ultranza). No obstante lo anterior, en este discurso quien escribe el posteo construye dos roles en contraste: el propio, que se hace cargo de la situación por medio de la toma de conciencia (topoi) y que denuncia un estado de cosas, y el de los trabajadores, cláusula en la cual se inscribe a través del nosotros inclusivo. En consecuencia, podemos hablar de un yo que resiste y uno que ha sido avasallado por la abulia de un movimiento sindical sin repre-sentatividad; el yo discursivo que resiste mira la historia reciente y permite entrever una construcción esperanzadora de futuro, producto de la toma de conciencia y del compro-miso que se manifiesta en el uso de nuestras/nuestros referidos tanto a los lugares de trabajo como a la actitud frente a los problemas laborales.
Relaciones taxonómicas (repeticiones, sinónimos, cuasi
sinónimos, contrastes) Relaciones nucleares Representación discursiva
La culpa Actores sociales responsables de su presente: los gobiernos de la concertación, los partidos políticos, los trabajadores de Chile y Martínez
PolíticaGobiernos de la Concertación, partidos políticos, CUT dormida, trabajadores de Chile(Hiperónimo – hipónimo)
Entidades cómodas / acomodadas y funcionales al sistema.
Hemos comprado las amenazas, el consumismo y el individualismo a ultranza en contraste con armonía, producción, y solidaridad (estado benefactor).
Metáfora del mundo neoliberalProceso que representa discursivamente una actitud mercantil: todo se compra; el trabajo es un bien precario sin protección ni derechos.
Topoi: La culpa no es solo del chancho, también de quien da el afrecho.
Cuadro 2: análisis del comentario presentado en el ejemplo 3
Esta será, en consecuencia, la línea teórico-metodológica que marcará nuestro análisis con el fin de relevar tanto las representaciones discursivas explícitas como las no explícitas.
6. Resultados preliminares
A comienzos del siglo XIX, el trabajo se consideraba la única fuente de riqueza. El objetivo era muy claro: producir más, según la mano de obra con la que se contaba en las condiciones que los empresarios estipulaban. El trabajo era el camino para terminar con
Capítulo 11
249
la pobreza del individuo y de la nación. Este panorama ha cambiado y ya la concepción moderna del trabajo ha sido sustituida por una posmoderna o neoliberal centrada no en el producir, sino en el consumir. Para ello, no importa cuántas personas poseen un em-pleo decente; lo que sí interesa es cuántos consumen. Las corporaciones ya no precisan de miles de trabajadores para aumentar sus utilidades, para eso están las aplicaciones mediadas por computador o toda la automatización en serie. No obstante, si se necesi-tara la fuerza trabajadora, existe mano de obra barata en otros países, no importando si al contratar el trabajo fuera, se contribuye a generar pobreza en el país de origen. No es de extrañar, en consecuencia, que los chilenos actualmente usemos todo lo que viene de Asia y de países latinoamericanos cercanos, sacrificando con ello la industria nacional. Con el fin de abaratar costos, en Chile desde la dictadura de Pinochet se impuso el Plan Laboral que hasta nuestros días rige los destinos de los trabajadores. Dicha propuesta fa-vorece el trabajo precario, los contratos indefinidos tienden cada vez a ser menos, avanza la externalización, la protección social poco a poco desaparece en cuanto derecho. Las organizaciones sindicales están en franca extinción y decadencia. Tal es el caso abordado en el blog que hemos analizado (Cfr. Pascual, 2011).
Quienes dirigen la CUT son representados discursivamente como corrup-tos, vendidos a los partidos políticos y a los grandes empresarios que les brindan protec-ción, traidores a la clase trabajadora y carentes de ética: “es lo que hay”, señala un posteo que sintetiza argumentativamente todo lo expuesto a través de la locución de uso común en registro coloquial y que adquiere matices de ironía y evaluación negativa. Las elec-ciones de los dirigentes discursivamente son “arreglines”; los elegidos son vagos y zánganos que profitan del trabajo de quienes los eligen. La red semántica que construye tales valo-raciones acusa y señala con el dedo. Así, Arturo Martínez, la Concertación, los partidos políticos, la derecha y los trabajadores desagentivados socialmente son los culpables de un estado de cosas que incide en una pérdida de representatividad por parte del colectivo CUT. Esta representación está fuertemente ligada a la de construcción de futuro en cuan-to que las entidades citadas deben ser, algunas activadas y otras erradicadas con el fin de resistir el estado de cosas o de transformarlo. Los actos discursivos van de la constata-ción airada de la actual realidad sindical, la ironía y la metáfora hasta llegar al insulto y la acusación directa de corrupción que en cuanto aserciones se constituyen en valoraciones negativas cuyo compromiso surge de la monoglosia. Tales enunciados monoglósicos no admiten contraargumentación posible: políticos de derecha, izquierda y dirigentes sindi-cales forman parte de una sola categoría: corruptos, no en vano están representados en el discurso como vendidos al sistema de consumo imperante.
El término corrupción proviene del latín corruptĭo, -ōnis, y éste, a su vez de corrumpĕre, locución verbal que se compone de com (juntos) y rumpere (romper). De acuerdo con sus antecedentes etimológicos, entonces, la palabra corrupción expresa la idea de un acto que altera el estado de las cosas mediante la complicidad o la actuación conjunta de dos o más individuos (Rodríguez y Ossandón, 2008). Por otra parte, el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, recién en la versión correspondiente a 2001, incorpora lo siguiente respecto de la corrupción: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente
María Cristina aranCibia aguilera y lésMer MonteCino soto
250
en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Asimismo, la corrupción se podría entender como aquel acto que relaciona al corruptor con el pago para obtener determinados favores o bien con el enriquecimiento ilícito de modo consciente (Pardo, 2005). No obstante, para nuestros fines, la corrupción será un modo de actuar en el mundo que supone actitudes generalizadas respecto de la moral, la ética profesional y la función pública que no implica necesariamente el empleo de dinero, sino que también puede darse cuando media el ofrecimiento de un cargo, un ascenso u otra ventaja de la misma índole (Rodrí-guez y Ossandon, 2008).
Discursivamente, priman los procesos relacionales ser, tener y significar que en la he-terogeneidad de las atribuciones e identificaciones construyen el concepto de corrupción vinculada a las prácticas de quienes detentan el poder y que dicen relación con la obten-ción y mantención de privilegios y ventajas.
Las repeticiones a partir de sinónimos o cuasi-sinónimos entregan evidencia de una evaluación negativa del rol llevado a cabo por Martínez durante doce años: dirigente corrupto. Este juicio de valor se sustenta en procesos de comportamiento como no trabajar, profitar, vivir a costa de, no producir y del relacional SER + atributo (zángano). Los contrastes de procesos complementan esta representación discursiva: los líderes en 2012 a través del proceso relacional SER + atributo negativo se califican como antítesis de actores sociales representativos, agentes de cambio y defensores de derechos. La representación ESTAR + participio de RENDIR + circunstancia (estar rendido al poder del dinero) completa la antítesis propuesta. Por otra parte, los procesos de comportamiento callar, no cumplir con la pega, traicionar, estar + circunstancia negativa (están siempre al cuidado de los privilegios de los grandes empre-sarios e industriales chilenos), blindar, mantener a raya, construyen discursivamente el concepto de corrupción.
Las relaciones nucleares en el interior de cada cláusula, también a través de pro-cesos de comportamiento, describen a los actores sociales involucrados en el juego de corrupción cuya labor no ha sido otra que institucionalizar las malas prácticas. Así, quienes detentan el poder, se coluden, anulan el poder de los trabajadores, endeudan a la clase media y salva-guardan privilegios.
Desde la perspectiva de la argumentación, los topoi aluden a evaluaciones cuyo soporte es el lugar común desde un punto de vista negativo. De este modo, tenemos ‘es lo que hay’ o bien ‘La culpa no es solo del chancho, también de quien da el afrecho’. Se trata de aserciones que construyen el discurso de resistencia. El topoi sirve, en cuanto estrategia discursiva, para asumir lo que hay, racionalizarlo y ver modo de articular un futuro desde la toma de conciencia y de la participación.
La Central Unitaria de Trabajadores, según nuestro análisis se repre-senta discursivamente como una organización anquilosada y carente de repre-sentatividad. Respecto de lo primero, los posteadores señalan por medio de procesos relacionales que la CUT es una entelequia, (es) un elefante blanco, que parece centro de ancianos, que está muerta. La síntesis se genera a través de una cláu-sula existencial: la CUT no existe, En relación a lo segundo, por contraste, la CUT no lucha por los derechos de los trabajadores, sino que está al servicio del
Capítulo 11
251
empresariado que no paga salarios justos, que no ofrece contratos con ventajas dignas, que no permite la negociación ni menos derecho a huelga. Así, surgen oposiciones tales como deseo (organización que realmente trabaje) versus realidad (organiza-ción que parece centro de ancianos); individuo versus colectivo; acción versus muerte que remiten al topoi argumentativo del anquilosamiento como fuente de corrupción, hecho que se configura como un modo de perpetuar el estado de pobreza de nuestro pueblo. En general, el campo semántico desde el que se genera el significado negativo y pesimista que describe a la CUT se vincula a términos valorativos tales como: entidad abúlica carente de propuestas y de credibilidad, que padece de falta de acción y de participación. En fin, se trata de una organización muerta, víctima de prácticas neoliberales que se han llevado a cabo en el marco de un plan sistemático y riguroso, cuyo objetivo no es otro que imponer lo individual por sobre lo colectivo como estrategia para tener y conservar el poder en la actual sociedad chilena de consumo.
El miedo se representa discursivamente con la metáfora de la amenaza de des-pido: “irse de patada en la raja”. En el discurso el miedo se representa como la fuerza que construye la abulia de los trabajadores, hecho que implica la valoración de nuestra historia reciente y que trae a la mente el terror al golpe de estado. Asimismo, el miedo cons-truye la resignación basada en el contraste desprotección de los trabajadores / proteccionismo del empresariado al amparo del Plan Laboral, enemigo contra el que no se puede hacer nada. En síntesis, el miedo en los discursos analizados, es la fuerza que transforma el discurso público (reclamo de derechos) en un discurso netamente privado.
De acuerdo con nuestro análisis, los contrastes discursivos demuestran que el tra-bajo precario supone, por una parte, la pérdida de derechos laborales y, por otra, pro-fundizar en la externalización de los trabajos bajo el nombre de ‘emprendimiento’ y que tiene como fin último la individualización absoluta del sujeto frente al trabajo. Esto no persigue otra cosa que la negación a ultranza de la posibilidad de organización, pues esta modalidad impediría la posibilidad de construir vínculos, privilegiando de ese modo, la no organización y la no negociación. Los recursos lingüístico-discursivos dan cuenta de esta mirada negativa en que todo se vincula a procesos de comportamiento como perder, perderse, desaparecer, usurpar, no dotar referidos a derechos y ventajas que todos los días se sustituyen gracias a la estética del consumo (Bauman, 2005). La deíxis temporal desde que… ya no… permiten dar realce circunstancial a lo representado, marcando el comienzo del problema y su devenir hasta la actualidad. Dicho recurso, realza el efecto del topoi de lo visto y lo vivido en un país que en las cifras se configura, según el discurso oficial y hegemónico del consumismo, como líder en Latinoamérica, omitiendo los efectos de desigualdad y pobreza subyacentes.
En relación con el discurso hegemónico, este es representado a través de valo-raciones negativas respecto de lo que podría significar el estado de bienestar o lo que queda de él en Chile. El comentarista evalúa al dirigente social como ‘vago’ y a los partidos polí-ticos como ‘vagos’. Culmina su evaluación catalogándolos como ‘los mismos de siempre’. Las
María Cristina aranCibia aguilera y lésMer MonteCino soto
252
repeticiones léxicas intensifican el valor negativo de los actores sociales. Los contrastes configuran actores dinámicos versus estáticos: ‘nosotros los que estudiamos’, versus ‘ustedes los que escriben tonterías’ y que se han quedado en el pasado. Estar en el pasado es insistir en un estado benefactor con énfasis en la solidaridad y en la red social. El presente exige que el individuo se haga cargo de sí. Las relaciones nucleares dan cuenta de ello a través de los procesos materiales y del ejemplo que sirve de garantía al argumento: ‘Trabajen y estudien y no esperen que lleguen las cosas gratis. El mundo cambió hace rato y ya no hay marcha atrás. Si no creen pregúntenle a los españoles que por dárselas de socialistas de primer mundo, están hecho bolsas’. El discurso hegemónico enfatiza en que no se deben esperar ‘cosas gratis’, falacia argumentativa que es una clara muestra de la penetración de la estética del con-sumo. De acuerdo con Bauman (2005) y Díaz (2003), entre las obligaciones del estado tenemos la de garantizar a toda la ciudadanía una situación de bienestar basada en la dig-nidad. Así, el bienestar público como una especie de seguro, garantizaría colectivamente la supervivencia digna de todos los individuos, teniendo en cuenta el aporte realizado por cada uno a la riqueza común. No obstante, los servicios sociales a cargo del Estado en el siglo XXI van en retirada, pues se impone la ‘libre elección del individuo’ –idea fuerza de la estética del consumo– que actualmente a nivel discursivo dice ‘estudia, trabaja, con-sume’; en fin, ‘elige y no esperes de los otros ni del estado’: “Un objeto ‘elegido libremente’ tiene el poder de otorgarle a quien lo elige una distinción que los bienes ‘simplemente adju-dicados’ jamás podrán brindarle” (Bauman, 2005: 92). Este argumento justifica que en Chile actualmente la salud, la educación, la vivienda y la cultura sean bienes de consumo que dependen de la capacidad de emprendimiento del individuo y no del colectivo. Es lo que Mayol (2012) denomina desigualdad o falta de sociedad y que penetra en el ejercicio de cualquier práctica social a través de los medios. El acceso por derecho a la educación, a la salud, a la vivienda digna, a la cultura, es una práctica decimonónica; el siglo XXI impo-ne la subsidiariedad del estado y la libertad de elegir bajo la responsabilidad del individuo más solo que nunca frente a sus necesidades y miedos.
Finalmente, tenemos la construcción de futuro en el discurso del comentario del blog analizado. En primer término cabe destacar la importancia que adquiere la deíxis temporal: Antes de… después de… recién… ahora… A través de estos marcadores, se con-figura el devenir de nuestra historia reciente: la dictadura, el advenimiento de la Con-certación, los líderes de la coalición durante veinte años gobernante, en cuyo marco las organizaciones sindicales paulatinamente van perdiendo poder, y abren el campo a la atomización individualista propia de la estética consumista. Junto a la deíxis, la represen-tación discursiva del futuro está marcada fuertemente por el uso de la modalidad deón-tica, que supone la perspectiva ética del deber ser y el deber hacer para restituir los derechos conculcados: ‘Hay que recomponer el Movimiento Obrero’, por ejemplo, es una de las consignas. En paralelo, surge la modalidad epistémica que apunta al conocimiento compartido entre el emisor y el destinatario: ‘no veo una señal (…) no veo líderes (…) no se vislumbra ningún Ivan Bustos, no he leído ni oído ningún discurso…’ Todos los procesos involucrados aluden a no saber, no conocer, hecho que construye una mirada desencantada de la experiencia en el mundo. Las características de los actores sociales representados en el discurso intensifican el
Capítulo 11
253
desencanto. En el liderazgo antiguo, según las representaciones del blog, los dirigentes eran personas sin educación e ignorantes que siguen el pensamiento de los años 50. En el nuevo, por contraste, se establecen como necesidades básicas la ilustración y la prepara-ción intelectual que puedan hacer frente al discurso hegemónico, como ‘única forma exitosa de golpear la mesa’, en otros términos resistir.
En esta construcción de futuro, discursivamente se imponen los usos de eslóganes que transmiten dinamismo y fuerza de cambio: ‘Los trabajadores pueden. Son una fuerza’. Los topoi historia magistra vitae, ver para creer y apelación a la conciencia sirven de sustento a la mi-rada que ve en un futuro mediato el resurgimiento de un movimiento sindical fuerte que permita restaurar la dignidad arrebatada por el Plan Laboral heredado del autoritarismo. No en vano uno de los participantes en el blog señala: ‘Los trabajadores NO somos una abs-tracción, una promesa a un futuro desconocido, sino que en nuestras manos tenemos un testimonio de la vida de nuestra gente, de nuestro país que nos compromete en el aquí y en el ahora’.
7. Consideraciones finales
El 24 de agosto de 2012, la CUT luego de convocar a elecciones democráticas con el fin de renovar a los representantes de los trabajadores, queda en manos de Bárbara Figueroa, después de 12 años en que la dirección de la multisindical estuvo al mando de Arturo Martínez, representado por un bloguero como sinvergüenza caradura que se aprovechó de su puesto para hacerse rico y/o tratarse como “empresario”. Los blogueros a través del discurso del comentario manifiestan la esperanza de salir del inmovilismo y obsecuencia con los gobiernos derechistas de la Concertación. En Chile, señala un comentarista, hay 890.000 trabajadores sindicalizados. Solo el 28% de ellos están afiliados a la CUT. Este dato demuestra lo que en nuestro análisis también se menciona: la escasa adhesión que poseen las organizacio-nes de trabajadores por el miedo al despido y la desocupación que significa perpetuar su estado de pobreza y desigualdad. A modo de cierre de esta historia inacabada, Inocencio B. Orrego Cordero7 , bloguero, construye discursivamente su esperanza del siguiente modo:
Vamos Barbara... Vamos Cristián...!! Vamos dirigentes honestos…!!! A DEMOCRATI-ZAR la CUT. A recuperar el corazón de los trabajadores chilenos... A recuperar la DIGNIDAD que millones de trabajadores han debido resignar frente a la humillación y desprecio por sus derechos laborales. A recuperar la UNIDAD de todos los trabajadores, reconociendo la diversidad de realidades que debemos enfrentar. Los obreros de ayer son los técnicos, profesionales y trabajadores especializados de hoy, que venden su trabajo a empresas de servicios externalizados y a multinacionales que aprovechan la indefensión para imponer sus condiciones esclavizantes. Las fichas de la salitreras de ayer son las tarjetas de crédito de hoy. La explotación es la misma. Vamos a recuperar el tiempo perdido y la solidaridad destruida. Chile necesita a los trabajadores unidos frente al duopolio económico-político que ha secuestrado al país.
María Cristina aranCibia aguilera y lésMer MonteCino soto
254
Notas
1 En general, los ciberperiódicos en los que se enfocó este estudio son medios digitales manejados por diferentes grupos corporativos y cuyas posturas políticas son igualmente distintas, aun cuando no lo reconocen públicamente. EMOL representa el bastión con-servador de la sociedad, con un marcado apoyo al ala de la derecha más tradicional de Chile. EL MOSTRADOR está abiertamente orientado a una posición pluralista, mientras que THE CLINIC se reconoce como un medio progresista de carácter satírico. En suma, cada portal de noticias es un espejo de la diversidad de posturas políticas, pensamientos, valores e ideologías que dan identidad a nuestro país y que tienen su lugar de encuentro en esta plaza pública virtual.
2 La realización de un comentario de blog implica codificar desde los niveles más abstractos del lenguaje hasta los niveles más concretos. En otros términos, se trata de potenciales instanciaciones que suponen la actualización paulatina del potencial de significado que al-canza su grado máximo de visibilización en un texto o instancia (Halliday & Matthiessen, 2006). En nuestro caso, el comentario de blog se materializa en un texto concreto, cuyas opciones léxico-gramaticales, según la Lingüística Sistémico Funcional, construyen un significado instanciado.
3 Siguiendo a Guzmán (2011); Infante y Sunkel (2004), entenderemos por trabajo decente al empleo de buena calidad, que genera un elevado nivel de productividad, que supone remuneraciones dignas y protección social, incluyendo jubilación y salud. Asimismo, la noción de trabajo decente implica el respeto por los derechos de los trabajadores y su po-sibilidad de ser escuchados como colectividad.
4 La ENCLA es la única encuesta de su tipo en Chile, cuyo objetivo es levantar informa-ción sobre las condiciones de trabajo y las relaciones laborales en las empresas chilenas, su dinámica y evolución. Por ende tiene un valor estratégico en sí mismo, pues es el único instrumento metodológicamente confiable para detectar los nuevos fenómenos y tenden-cias que han surgido dentro de las empresas en los últimos años, sirviendo sus datos como importante ayuda en la elaboración de nuevas políticas en las relaciones laborales. Esta información textual corresponde al 28 de agosto de 2012 y está disponible en http://asisurgen.blogspot.com/2011/04/direccion-del-trabajo-informa-sobre.html
5 Texto completo en sección 1. Introducción6 Ver sección 6. Resultados preliminares.7 El nickname debe leerse como una ironía.
ReRefeNcias bibliogRáficas
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA. (2001). Diccionario de la lengua española (DD-LLE). Santiago, Chile: SM.
ARANCIBIA, M. & MONTECINO, L. (2013). El blog de comentarios a textos de opinión en ciber-periódicos: un género en constante reconstrucción. Manuscrito aceptado para publicación en Revista Literatura y Lingüística, Nº 28, Universidad Católica Raúl Silva Henríquez.
Capítulo 11
255
BAUMAN, Z. (2005) Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa.CASTELLS, M. (2003). La era de la información. Madrid: Alianza.CEBRÍAN, M. & FLORES, J. (EDS.) (2007). Blogs y periodismo en la red. Madrid: Fragua. CEREZO, JOSÉ M. (COORD.) (2006). La blogosfera hispana: pioneros de la cultura digital. Fundación France
telecom. Madrid. DÍAZ, R. (ED.). (2003). Trabajadores precarios. El proletariado del siglo XXI. Madrid: Ediciones HOAC.FAIRCLOUGH, N. (2003). Analysing Discourse: textual analysis for social research. London: Routledge.FAIRCLOUGH, N. (1993). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.FLORES, J. (ED.). (2008). Blogalaxia y periodismo en la red. Estudios análisis y reflexiones. Madrid: Fragua.FOUCAULT, M. (2002). El orden del discurso. Barcelona: Fábula.GHIO, E. y FERNÁNDEZDEZ, M. (2008). Lingüística sistemico-funcional. Aplicaciones a la lengua espa-
ñola. Santa Fe: UNL. HALLIDAy, M.. (1994). An introduction to functional grammar. London: Edward ArnoldMALEM, J. (2002). La corrupción. Aspectos éticos, económicos y jurídicos. Barcelona: Gedisa. MARTIN, J.R. y ROSE, D. (2007). Working with Discourse. Meaning beyond the clause. London: Conti-
nuum.MAyOL, A. (2012). El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo.
Santiago: LOM. MONTECINO, L. (2011). ¿Por qué marchan los estudiantes en Chile?: Discurso electrónico y poder
en un ciberperiódico chileno. Cadernos de linguagem e sociedade (Papers on language and society). 12(2), 179-209.
MyERS, G. (2010). The discourse of blogs and wikis. London: Hyland.ORIHUELA, J. (2006). La revolución de los blogs. Cuando las bitácoras se convirtieron en el medio de comunica-
ción de la gente. Madrid: La Esfera de los Libros.PARDO, M.L. (2005). Análisis crítico del discurso: un estudio sobre la corrupción y la indigencia en
América Latina, en Harvey, A.M., En torno al discurso. Santiago: Ediciones UC, pp. 194-207. PASCUAL, M. (2011). El empleo precario produce pobreza en Chile. En Le Monde Diplomatique
(Eds). Trabajo decente versus trabajo precario (pp. 22-28). Santiago: Aún creemos en los sueños.RODRÍGUEZ, L. & OSSANDON, M. (2005). Delitos contra la función pública: El derecho penal frente a la
corrupción política, administrativa y judicial. Editorial jurídica de Chile. Santiago: Chile.ROJAS, O., ALONSO, J., ANTÚNEZ, J., ORIHUELA, J., & VARELA, J. (2007). Blogs: La conver-
sación en Internet que está revolucionando medios, empresas y ciudadanos. Madrid: ESIC.SAN MARTIN, J. (2012). Discurso turístico e internet. Madrid: Iberoamericana.SOMAVÍA, J. (2011). El trabajo decente: fundamento de una estrategia de desarrollo con equidad.
En Le Monde Diplomatique (Eds). Trabajo decente versus trabajo precario (pp 8-19). Santiago: Aún creemos en los sueños.
SPICKER P., ALVAREZ, S. & GORDON, D. (2009). Pobreza. Un glosario internacional. Buenos Aires: CLACSO.
yUS, F. (2010). Ciberpragmática 2.0: nuevos usos del lenguaje en Internet. Barcelona: Planeta.
257
CAPÍTULO 12
Dramática del discurso de la paz en Colombia. Diálogos Estado-Farc, 20121
Giohanny OlaveUniversidad de Buenos Aires
1. Introducción
En este texto se problematizan los juegos de veridicción presentes en las declara-ciones públicas estatales e insurgentes acerca del actual proceso de paz en Colombia, con la guerrilla de las Farc-Ep. El objetivo es aproximar un análisis de las “formas aletúrgi-cas” (Foucault, 2010[1983-84], pp.19-21) mediante las cuales cada sujeto involucrado “se representa a sí mismo y es reconocido por los otros como alguien que dice la verdad”, cómo se producen “efectos de verdad” al interior de esos discursos políticos sobre la paz, evidenciar el “combate por la verdad, o mejor, a través de la verdad, en torno al estatuto de verdad y al papel político que juega” (Foucault,1979[1976], p.188), y reorientar el aná-lisis de los discursos sobre la paz en Colombia hacia lo que Foucault denomina una “dra-mática del discurso”: “retroacción que hace que el acontecimiento del enunciado afecte el modo de ser del sujeto, o que al producir el acontecimiento del enunciado el sujeto modifique, afirme o, en todo caso, determine y precise cuál es su modo de ser en cuanto habla”(Foucault, 2009[1982-83], p.84). Desde esta perspectiva, se analizarán las prácticas discursivas y extradiscursivas que vienen conformando el evento de los diálogos de paz en Colombia, vía sus juegos de veridicción, es decir, un estudio de las prácticas que hacen que la paz entre en el juego de lo verdadero y de lo falso, pero que no plantea la cuestión de las formas intrínsecas que validan o invalidan imaginarios o discursos, sino los modos de ser que ellos implican para el sujeto que los utiliza.
2. Los diálogos de paz Estado-Farc en 2012
En mayo de 2012 se cumplieron 48 años de confrontación armada entre el Estado colombiano y las Farc-Ep. Actualmente, este grupo insurgente cuenta con 8.000 a 10.000 guerrilleros2, 69 frentes y presencia importante en el territorio rural colombiano, desde donde operan con una estructura política y militar consolidada y reconocida por las fuerzas armadas legales del Estado, quienes confrontan a los guerrilleros regularmente, en el esquema de contrainsurgencia en guerra de guerrillas. El conflicto armado interno
Giohanny olave
258
(reconocido como tal apenas en mayo de 2011) confronta violentamente al ejército con la guerrilla, dejando víctimas tanto en los grupos armados como en la sociedad civil3.
Durante la última semana de agosto y la primera de septiembre de 2012, el pre-sidente Juan Manuel Santos y los representantes de la guerrilla de las Farc-Ep, anuncia-ron a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales, que acordaron iniciar un proceso de diálogos con miras a finalizar el conflicto armado. Previo a este anuncio, se desarrolló un acercamiento secreto entre las partes, en un denominado “En-cuentro exploratorio” o primera etapa de negociación, del 23 de febrero al 26 de agosto de 2012 (Estado y Farc-Ep, 2012). La instalación de la mesa de diálogos se realizó el 18 de octubre de 2012, en Oslo (Noruega), y continúa instalada en La Habana (Cuba), con la presencia de comisiones representativas de ambos bandos y con garantes internacionales (Venezuela y Chile).
3. Sobre verdad y veridicción en Michel Foucault
Foucault (Florence, 1994[1984], p.364) define el término veridicción como “las formas en que se articulan los diferentes discursos susceptibles de ser juzgados verdade-ros o falsos, en un campo particular”; en estas articulaciones se “juega” la verdad, en el sentido en que se establece el conjunto de reglas y procedimientos a través de los cuales se la produce; de allí que Foucault proponga que “toda verdad se comprenda a partir de un juego de veridicción” (2009[1982-83], p.238), y por tanto, que se le considere como una práctica situada, sin instancia suprema. La expresión “juegos de verdad” o “veridic-ción” pretende desprender el juicio de validez o invalidez sobre la verdad, para enfocar el análisis en las reglas y procedimientos que la construyen; así, sugiere
Por «verdad», entender un conjunto de procedimientos reglamentados por la producción, la ley, la repartición, la puesta en circulación, y el funcio-namiento de los enunciados. La «verdad» está ligada circularmente a los sistemas de poder que la producen y la mantienen, y a los efectos de poder que induce y que la acompañan (Foucault, 1979[1976]), p.189).
Ese doble efecto de poder, que induce y acompaña la producción de veridicciones, configura una “economía política de la verdad”, en el sentido de las luchas entre los dis-cursos que se la atribuyen, es decir, que la lucha por adueñarse de la verdad es al mismo tiempo la lucha por producirla, toda vez que “el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (Foucault, 1992[1970], p.6).
El “combate por la verdad” se entiende como una lucha no “en favor” de la ver-dad en su singularidad totalizante, sino “acerca de la verdad” o en torno a lo verdadero como estatuto, a través del juego que discrimina lo verdadero de lo falso, y con ello, de los efectos políticos de poder que se derivan de lo que logra presentarse como verdadero (Foucault, 1979[1976], p.188).
Capítulo 12
259
3.1. Las formas ethoticas de la verdad
Las formas ethoticasno aluden solamente o de modo general a las formas éticas en que el sujeto ejercita una práctica reflexiva de la libertad a través de un modo de ser y una manera de proceder visible para los otros (Foucault, 1999[1984], pp. 396-398); tampoco se trata de las formas evidentes de los derechos que son objeto de un amplio consenso, ni de la preocupación por hacerlos respetar (Badiou, 1993). Se trata, en un sentido más acotado y particular, de las formas que asume la imagen de sí mismo que construye el enunciador en su discurso, para contribuir al efecto de verdad de sus enunciados en un juego particular de veridicción, es decir, la forma que tiene el ethos4 cuando funciona po-líticamente en un juego de la verdad.
En la retórica clásica, Aristóteles (1995[~338 a.C.], p.83) presenta el ethos como una técnica para persuadir que apela a la impresión que logre transmitir el orador sobre su carácter, como efecto del discurso, cuando el mismo “hace al orador digno de crédito, porque la gente honrada nos inspira una mayor confianza”. A partir de la tradición retó-rica, del avance de la teoría enunciativa francesa (Benveniste, 1977[1974]), de los estudios sociológicos sobre el ritual de la interacción, de Goffman (1970[1967]) y sobre la subje-tividad en el lenguaje (Kerbrat-Orecchionni, 1980[1977]), pero particularmente a partir de la introducción específica del término ethos en la triple escisión del sujeto hablante, operada por Ducrot (Yo empírico, locutor y enunciador), en 1984 (Teoría polifónica de la enunciación), el análisis del discurso de Mainguenau (1993, 2009) ha problematizado en profundidad esta categoría de análisis, definiéndola como el modo en que el locutor elabora una imagen de sí mismo en el discurso: “lo que el orador pretende ser, lo da a entender y lo hace ver: no dice que es simple y honesto; lo muestra a través de su manera de expresarse” (Maingueneau, 1993, p.138). Asimismo, advierte que el ethos “no actúa en primer plano, sino de modo lateral; implica una experiencia sensible del discurso, movi-liza la afectividad del destinatario” (2009, p.206) y sugiere metodológicamente que, para hacer operativo este concepto, es necesario “inscribirlo en una problemática precisa, pri-vilegiar tal o cual de sus facetas, en función a la vez del corpus que nos proponemos ana-lizar, de los objetivos de investigación y también en función de una disciplina” (p.205).
La aproximación al combate por la verdad en las prácticas discursivas y no discur-sivas de los diálogos de paz en Colombia es una vía de entrada al análisis del hecho social en curso. En principio, propondré como estrategia metodológica lo que Foucault deno-mina una “dramática del discurso” para un corpus acotado; luego, el análisis se centrará en el modo de ser que los discursos de veridicción de la paz imponen a los sujetos que lo pronuncian (Estado y Farc); y finalmente, resaltaré en las conclusiones las preguntas que orientan el análisis de las formas aletúrgicas de la verdad en el caso estudiado, y su posible ubicación en el panorama actual de la retórica argumentativa.
Giohanny olave
260
4. Metodología
4.1. Hacia una Dramática del discurso
Se planteará una problematización de los juegos de veridicción sobre la paz en Colombia, a partir del conjunto de las prácticas discursivas extradiscursivas que hacen que la paz entre en el juego de lo verdadero y de lo falso, y la constituye como objeto para el pensamiento político (Foucault, 1979[1976]). Centrado en los efectos de verdad sobre la paz, el abordaje focaliza en las “formas aletúrgicas” que Foucault opone a otro de las estructuras epistemológicas del discurso, para ver “bajo qué forma se presenta, a sus propios ojos y los de los otros, aquel que es veraz en el decir; [cuál es] la forma del sujeto que dice la verdad” (Foucault, 2010[1983-84], p.19).
Una dramática del discurso, entonces, orienta metodológicamente el análisis dis-cursivo hacia los indicios que permiten reconstruir las formas en que “el acontecimiento mismo de la enunciación puede afectar al ser del enunciador” (Foucault, 2009[1982-83], p.84), pues al producir el enunciado, el sujeto modifica, afirma o, en todo caso, determi-na y precisa cuál es su modo de ser en cuanto habla5 y cuáles son las formas ethoticas que asume ese sujeto veraz al enunciar la verdad sobre la paz, y por extensión, sobre sí mismo y sobre los otros.
Este interés en los sujetos determinó la conformación de un corpus de discursos producidos por los actores estatales e insurgentes, en el contexto acotado del proceso de los diálogos de paz, iniciados en febrero de 2012. Las prácticas discursivas a revisar in-cluyen los pronunciamientos estatales e insurgentes en los siguientes espacios asignados para tal efecto:
• Documento conjunto de las partes, denominado “Acuerdo general para la termi-nación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, difundido el 25 de agosto.
• Anuncio oficial del inicio de los diálogos, en alocuciones públicas estatales e insur-gentes, difundidas el 4 de septiembre.
• Instalación de la mesa de diálogos, en Oslo (Noruega), en alocuciones públicas estatales e insurgentes, difundidas el 18 de octubre.
• Ruedas de prensa de cada uno de los actores, en Oslo (Noruega), difundidas el 18 de octubre.Esta información fue accedida a través de diferentes sitios web de noticias y otras
páginas en internet vinculadas oficialmente con los actores, en formatos textual y audio-visual (ver anexo bibliográfico).
Capítulo 12
261
5. Resultados
5.1. Las formas reclamatorias y acusatorias de la verdad
En las prácticas discursivas insurgentes en el contexto de las conversaciones de paz, el problema de la verdad emerge con recurrencia y de manera directa en forma de reclamo y acusación. Las formas ‘reclamatorias’ de la verdad la implican como un derecho del pueblo colombiano, de quien la guerrilla se asume como vocera para exigir honestidad en el decir y en el hacer del sector estatal. La verdad, así, adquiere estatuto de objeto axiológico y principio regulador en la esfera pública, y funge como bandera de un grupo social en disputa frente a otro. Un objeto axiológico sería la materialización de un principio moral a través del discurso, que se pone a funcionar en el universo político de intereses en disputa por medio de la percepción experiencial de los objetos o del estatuto de objeto que se le otorga: se trata, en síntesis, de la funcionalidad de la metáfora en la construcción de la verdad, apuntada tempranamente por Nietzsche (1970[1903]), que configura la representación de las Farc como pueblo colombiano1 en pie de lucha por la verdad y en defensa de la misma [1]:
[1] Las FARC-EP asumimos, identificados con el pueblo de Colombia, que la introducción de esos axiomas en el Acuerdo General, constituye el marco teórico de principios que deberá ser materializado en los acuerdos finales sobre la agenda pactada. Seis meses batallando por estas verdades, nos permitió por fin conseguir del gobierno nacional su inclusión (Alias Timo-león Jiménez, 2012, enero 10).
¿En qué consiste esa disputa y defensa de la verdad? En principio, en que la sepa-ración de dos bandos en confrontación, su oposición radical y la deslegitimación del otro se construyen en función de la denuncia tanto de su decir como de su hacer, cuya infamia radica en el mentir malintencionado [2, 3]:
[2] El gobierno y la cúpula militar saben bien lo que se traen entre manos. Como muñecos de Collodi, le mienten al país (Alias Timoleón Jiménez, 2012, enero 10).
[3] Ahora, con este comunicado, una vez más las Farc le mienten a las fami-lias, al país y a la comunidad internacional ( Juan Manuel Santos, Estado, 2012, marzo 18).
La verdad define también el espacio de pertenencia de los actores y marca su equi-distancia con respecto al otro: quien enuncia se adhiere al terreno de la verdad, se pone en frente de ella para defenderla de aquel otro que la amenaza. En esa adherencia, se plie-ga al pueblo como ayudante, se le involucra en favor de un contendiente y se le asigna una causa cuya cara es la verdad como moral, como principio universal. Se configura aquí una lógica agonística en la cual se pone a jugar la verdad como revelación y desvelamiento de su contraparte, la mentira, encarnada en el enemigo. El juego de lo verdadero y lo falso se da a través de las formas erísticas acusatorias, en una batalla por develar la verdad en las relaciones de poder entre los bandos opuestos: por un lado, el discurso insurgente
Giohanny olave
262
denuncia el ocultamiento de la verdad como una estrategia de dominación utilizada por el Estado [4]; por otro lado, el discurso estatal acusa el mismo ocultamiento en la contra-parte, como estrategia de manipulación [5]:
[4] Nosotros, al igual que la inmensa mayoría del pueblo colombiano, perte-necemos a la estirpe mundial de mujeres y hombres a quienes un soberbio poder celestial desterró del paraíso. Siempre nos negaremos a aceptar la imposición de verdades absolutas. Nuestro destino es recuperar lo que nos pertenece. Proclamamos nuestra verdad: este conflicto no tendrá solución mientras no sean atendidas nuestras voces. Sin mentiras, Santos, sin mentiras (Alias Timoleón Jiménez, Farc, 2012, enero 10).
[5] La opinión pública, que no es construida por el gobierno, ni manipulada, porque otro cambio desde la Constitución es que hay más ciudadanía pen-sante, apoya estas conversaciones, pero no está dispuesta a soportar dila-ciones ni trucos (Humberto De la Calle, Estado, 2012, octubre 18).
En la relación de poder, las formas reclamatorias de la verdad transparentan actos de interpelación, demanda y reivindicación. Las interpelaciones señalan el lugar del otro como enemigo, remarcan la distancia frente a él y lo introducen en la lógica erística del intercambio; las demandas reclaman, por un lado, la transformación de los modos de ser y de actuar del otro frente al demandante, y por otro, exhortan a que el auditorio exija esas transformaciones como derecho propio; las reivindicaciones pretenden desagraviar a los sujetos que las enuncian, restituirlos en su legitimidad –en el caso insurgente- o reforzarlos en ella misma –en el caso estatal-.
Las formas reclamatorias devienen en acusatorias cuando buscan redefinir las re-laciones de poder en nombre de la reconfiguración de los actores como víctimas y victi-marios, héroes y villanos, defensores y atacantes, a través de la relativización de los roles [6], o bien, reforzar el estado de las relaciones desde la imputación de responsabilidades y la postulación de reglas no negociables [7]:
[6] Nosotros somos luchadores populares revolucionarios, nosotros no esta-mos cometiendo crímenes contra el pueblo. Por eso nosotros respetamos mucho a los delegados del gobierno, pero respetarlos no quiere decir que no podamos entrar a debatir sus puntos de vista equivocados. Por ejemplo: la interpretación que hace De la Calle sobre las víctimas: ¡Ja! Entonces resulta que es la guerrilla la victimaria, y ¿dónde me dejan los dieciocho mil desaparecidos que pesan sobre los hombros del narcopresidente Uribe Vélez? (Alias Jesús Santrich, Farc, 2012, oct. 18).
[7] Hay unos estándares internacionales, hay uno compromisos de Colombia y una vocación indiscutible y muy clara de exigir reparación a las víctimas. Y cuando estoy hablando de esto me estoy refiriendo en concreto a las Farc; las Farc tienen que darles la cara a sus víctimas, ese es un elemento insustituible en este proceso de conversaciones (…). Yo quiero expresar y reiterar que cuando me he referido a víctimas estoy diciendo claramente
Capítulo 12
263
y sin ambages que las Farc tienen que ponerle la cara a sus víctimas (Humberto De la Calle, Estado, 2012, oct. 18).
A partir de las prácticas discursivas en donde se juega la verdad en sus formas reclamatorias y acusatorias, se busca reconfigurar las prácticas no discursivas invirtiendo la relación de poder: para las Farc, mostrar que es el gobierno quien miente es validar las propias acciones y decisiones, apropiarse de la verdad es darle la vuelta a las asimetrías, en nombre de otros principios que se implican, como la justicia, la libertad y la igualdad. En [8] y [9], por ejemplo, se reclama objetividad en el manejo de la información pública y se acusa a los medios masivos como desorientadores de la verdad, e inclusive, como herramienta difamatoria estatal:
[8] En términos de hoy podría decirse que la verdad no es única. Se halla en dependencia de quién y con qué difusión la afirme. Cuando se cuenta con el monopolio del poder mediático, se refuerza el propio dicho a escala galáctica. Y se minimiza y ridiculiza al opuesto. (…) Se escucha una y otra vez que con nosotros no puede conversarse porque todo el tiempo enga-ñamos. Cuando se reclama sinceridad, es pésimo precedente comenzar de ese modo (Alias Timoleón Jiménez, 2012, enero 10).
[9] No siempre los grandes medios de comunicación ayudan a estos proce-sos. Entendemos las ideas cliché; entendemos la mundialización también de las ideas, que impiden que a través de los grandes medios se pueda transmitir la verdad de procesos tan complejos como el que iniciamos en Colombia (Alias Andrés París, 2012, oct. 18).
En el espacio discursivo de los diálogos de paz, esta denuncia a los medios de co-municación ha sido constante: del lado insurgente, como acusación directa de estar alia-dos con el Estado para deslegitimar su lucha, o bien, de ser manipulados por el mismo; del lado estatal, de modo menos directo, a través de la prudencia e inclusive del silencio en las declaraciones públicas al respecto de los detalles del proceso, la calificación de los diálogos como “serios, discretos y directos”, y el condicionamiento de llevarlos a cabo a puerta cerrada [10]:
[10]Para la fase que comienza, vamos a establecer mecanismos para informar sobre los avances y para garantizar una adecuada participación de la socie-dad, manteniendo –eso sí– el carácter serio y discreto, ¡discreto!, de las conversaciones ( Juan Manuel Santos, Estado, 2012, sep. 04)
[11] Otra nota característica de este proceso es la confidencialidad. Conside-ramos que la confidencialidad es esencial. ¿Qué quiere decir confidencia-lidad? Se refiere concretamente al desarrollo de la Mesa. No pretendemos que las Farc no expresen sus ideas. Pero si se filtran contenidos de la mesa, se afecta en forma grave el proceso (…) Nosotros hemos pactado en la agenda un proceso rápido, eficaz y discreto; por lo tanto, no queremos generar una especie de negociación a través de la prensa, una negocia-ción por micrófonos: eso ha sido muy nocivo en el pasado (Humberto De la Calle, Estado, 2012, oct. 18).
Giohanny olave
264
De esta manera, los actores revelan su desconfianza frente a los medios como actor social, explicitando o implicando que pueden entorpecer el proceso de paz al dis-torsionar la verdad. Toda vez que se le presenta como condición inexcusable para llevar a cabo los acercamientos entre las partes, la verdad condiciona la consecución de la paz en el imaginario sociodiscursivo de los actores y se convierte en un significante al que se acude para apuntalar la autoridad moral de quien enuncia; de ahí, que haya que solicitarla no solo a la contraparte, sino también a quienes se encargan de relatar el proceso de paz [12, 13]:
[12][En rueda de prensa]: Al agradecer su asistencia, invocamos su objetivi-dad como forma de contribuir al noble propósito de paz en nuestra patria (Alias Mauricio Jaramillo, Farc, 2012, sep. 04)
[13]si se va a hablar de un proceso de paz, hemos dicho: ¡vamos a poner la verdad sobre la mesa! “La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir”, dijo el padre libertador. Y eso es lo queremos, y en ello la pren-sa tiene que ayudar mucho, porque hay muchos disparos de un sector de mercenarios de la contrainsurgencia mediática, que dejan de lado los crímenes de Estado (Alias Jesús Santrich, Farc, 2012, oct. 18).
El reclamo de la verdad y la acusación de la mentira también se ponen a funcio-nar políticamente como protesta frente al orden establecido por el Otro. Los discursos insurgentes evidencian una protesta sustentada en la sublevación y la indignación por la arbitrariedad estatal, presentado como “el régimen oligarca”, calificado como “opresor” y recusado por ilegítimo. La construcción de un Estado en esos términos es al mismo tiempo la presentación de la guerrilla como víctima de su enemigo, acudiendo a la rescri-tura de la historia para denunciar la arbitrariedad profunda y permanente contra la que se dice enfrentada desde su origen (Olave, 2013a) [11]:
[11] También cayeron sobre nosotros como aves de presa, los propagandistas del régimen con su discurso difamatorio y venenoso (…)¡De qué estigma infamante no fuimos cubiertos quienes hicimos frente a la guerra y la violencia desatadas con frenesí desde el poder! ¡Cuál de los más horrorosos crímenes dejó de sernos imputado! (Alias Timoleón Jiménez, Farc, 2012, sep. 04).
Al rescribir la historia oficial, las Farc se apropian de la paz como ideal de su in-surgencia, defendida a través de la lucha guerrillera. El combate, la violencia, la clandes-tinidad y demás hechos que hacen al conflicto armado, quedan adheridos a la causa de la paz [12], propugnada para el bien del pueblo, a quien se victimiza también denominando “guerra civil” a la confrontación, con lo cual se opera una conexión al pasado que extien-de la historia de las guerras civiles en Colombia, iniciadas en el siglo XIX7 y continuadas hasta el presente [13]:
[12]nuestros delegados suscribieron el día 27 de agosto del presente año, el denominado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Cons-trucción de una Paz Estable y Duradera. Con él se desata de nuevo un pro-ceso de diálogos encaminado a la consecución de la paz en nuestra patria.
Capítulo 12
265
Una noble y legítima aspiración que la insurgencia colombiana defiende desde hace ya medio siglo (Alias Timoleón Jiménez, Farc, 2012, sep. 04).
[13]Venimos aquí con el acumulado de una lucha histórica por la paz, a buscar codo a codo con nuestro pueblo la victoria de la solución política sobre la guerra civil que destroza a Colombia (Alias Iván Márquez, Farc, 2012, oct. 18).
Rescribir el pasado y el presente es más que construir un relato sobre la realidad: es instaurar la historia en el sentido de desmontar cualquier otra que la contradiga y de entronizar la que se postula como verdad; en este sentido, la fuerza del relato histórico estriba en su aspiración hegemónica, en ser más que relato, rescritura: fijación y nueva memoria. En el mismo sentido, la referencia histórica a los anteriores procesos de paz con el Estado, que no llegaron a buen término, son presentados en favor de las mismas Farc denunciando que el conflicto ha sido una decisión estatal [14], poblada de engaños de su parte y en amenaza a los intereses pacíficos de las Farc: el juego de la verdad se presenta aquí en la acusación de trampas, argucias y falsos propósitos de paz, imputados al Otro [15]:
[14]Han transcurrido diez años desde cuando Andrés Pastrana [expresidente 1998-2002] decidió echar en saco roto sus propósitos de paz y decretar una nueva etapa en la larga confrontación civil colombiana. Daba así cumpli-miento a la persistente amenaza de su primer ministro de defensa, quien nos advertía comenzando el proceso del Caguán, que tendríamos dos años para pactar nuestra entrega, so pena de sufrir un exterminio ejemplar por cuenta de la arremetida que preparaba el Estado contra nosotros. Es claro que todo fue una ardid oficial para ganar tiempo (Alias Timoleón Jimé-nez, Farc, 2012, sep. 04).
[15]Pese a tales señales, las FARC-EP guardamos la sincera aspiración de que el régimen no intenta repetir la misma trama del pasado (Alias Timoleón Jiménez, Farc, 2012, sep. 04).
Los actores estatales también introducen la rescritura de la historia en los juegos de veridicción; en este caso, la referencia al anterior proceso de paz sirve para justificar el actual, oponiéndolo al primero en cuanto a los errores cometidos, las consecuencias obtenidas y los procedimientos empleados [16]. El esfuerzo por esta diferenciación se explica en razón de la sospecha que genera la salida negociada al conflicto armado en sectores de oposición en Colombia, radicalizados en favor de una salida militar y sosteni-dos en la tesis del fracaso del proceso de paz anterior (“Diálogos del Caguán”), donde el sector político del anterior presidente (Álvaro Uribe Vélez) reforzó su política militarista contrainsurgente:
[16]Hace unos días confirmé que habíamos avanzado en unas reuniones explo-ratorias en el exterior con representantes de las FARC. Dije que un proceso para terminar el conflicto en mi gobierno sólo sería posible si éste sigue tres principios: aprender de los errores y aciertos del pasado para no crear falsas expectativas; lograr efectivamente el fin del conflicto –no su
Giohanny olave
266
prolongación–, y no ceder un solo milímetro del territorio nacional ( Juan Manuel Santos, Estado, 2012, sep. 04)
La inflexión que se marca sobre la línea de la historia reconstruye el pasado como un estado de cosas (sociales, políticas, económicas y de seguridad nacional) superadas por un presente distinto y un futuro promisorio [17, 18], que pretende reforzar la legiti-midad de las acciones y decisiones estatales en el gobierno actual de Juan Manuel Santos.
[17]El problema no debe resolverse en términos subjetivos de qué grado de confianza haya o cosas de esa naturaleza que, además, pertenecen al pasa-do y precisamente diferencian este proceso de los anteriores (Humberto De la Calle, Estado, 2012, oct. 18).
[18]quiero decir que hay una nueva Colombia. La Constitución cambió ele-mentos profundos de la vida colombiana. La gente es más consciente de sus derechos. Hay mecanismos para protegerlos, aunque falte mucho por hacer. (…). La gente no está pensando en la violencia. Los jóvenes quieren algo distinto. Hay que buscar caminos diferentes (Humberto De la Ca-lle, Estado, 2012, oct. 18).
A contrapelo de la tendencia gubernamental a reafirmar el orden establecido, la protesta implicada en las formas reclamatorias y acusatorias de la verdad en el discurso insurgente interpela al pueblo y vitupera al Estado para reprobar sus planes de desarrollo, censurar su manejo en las relaciones de poder y desacreditar su interés en el bien común [19, 20].
[19]Partimos de esta visión para alertar a Colombia toda, la titulación de tie-rras tal y como la ha diseñado el actual gobierno es una trampa. Encarna una suerte de despojo legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga otra salida que vender o arrendar a transnacionales y conglomerados financieros a los que solo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos minero energéticos que están debajo del suelo (Alias Iván Márquez, Farc, 2012, oct. 18).
[20]No nos engañemos, la política agraria del régimen es retardataria y en-gañosa. La verdad pura y limpia es el mejor modo de persuadir. La men-tira sólo conduce a la agudización del conflicto. El fin último de tales políticas, en detrimento de la soberanía y el bienestar común, es dar seguridad jurídica a los inversionistas, liberalizar el mercado de tierras, y lanzar el territorio al campo de la especulación financiera y mercados de futuro. Independiente de que exista o no la insurgencia armada esta política multiplicará los conflictos y la violencia (Alias Iván Márquez, Farc, 2012, oct. 18).
Alrededor de la política agraria, el discurso insurgente reprueba la gestión gu-bernamental como un engaño deliberado y convierte a este decir no veraz en causa del conflicto social. Pero se acusa también con nombres propios, no solo a la institucionali-dad; la imputación de las artimañas que señala a actores políticos de la vida nacional, en escenarios públicos internacionales (rueda de prensa y alocución en Oslo, declaraciones
Capítulo 12
267
difundidas en internet, etc.) es la estrategia discursiva que presenta a la verdad del lado de la irreverencia, opuesta a la diplomacia del discurso estatal y fuente de las mayores tensiones en los escenarios en que acontecen los enunciados [21, 22]:
[21]Ahora han aparecido unos nuevos tales llaneros que de llaneros no tienen nada, como los magnates sarmiento Angulo y Julio Mario Santo Do-mingo hijo, los terratenientes Eder del Valle del Cauca, el señor Efro-movich, el exvicepresidente Francisco Santos, gestor del paramilitar bloque capital, los hijos de Álvaro Uribe Vélez, entre otros filibusteros que ningún derecho tienen sobre esas tierras (…) Que hablen los verda-deros llaneros (…) (Alias Iván Márquez, Farc, 2012, oct. 18).
[22]¿Dónde me dejan los dieciocho mil desaparecidos que pesan sobre los hombros del narcopresidente Uribe Vélez? ¡Los nombres! Sí, pero es que los hechos en Colombia no están en la abstracción: los cometen personas concretas, y las personas concretas no solamente somos guerrilleros. Mire-mos: si se va a hablar de un proceso de paz, hemos dicho: ¡vamos a poner la verdad sobre la mesa! “La verdad pura y limpia es la mejor manera de per-suadir”, dijo el padre libertador (Alias Jesús Santrich, Farc, 2012, oct. 18).
El reclamo de la verdad y la crítica al orden establecido devienen así en la impre-cación y el vituperio directo a quienes se señala como culpables de ocultar una situación social en crisis y de generar impunidad estatal, frente a la inocencia del pueblo, y con ello, de las mismas Farc-Ep. En el escenario público internacional, la reacción del actor estatal frente a tales imputaciones es la de denunciarlas como formas de irrespeto a lo convenido, al proceso mismo de paz y a las reglas de juego a las que ambas partes se comprometen [23]:
[23]Durante la fase exploratoria se convino por parte de los plenipotenciarios de las Farc-Ep una agenda que es la que debe regir el proceso de aquí en adelante (…), los temas que han aflorado en el día de hoy no pertenecen a esa agenda ni serán discutidos por los delegados del gobierno colombiano (…). Las ideas políticas que quiera ventilar las Farc a ellos les correspon-den; pero una vez finalizado este conflicto deben hacerlo sin armas (…). Queremos insistir en un elemento central de este proceso: yo me refería al respeto y a la dignidad; no es de recibo la alusión a nombres de personas, a nombres de ciudadanos colombianos. Aquí no venimos a hacer una discusión sobre personas (…), quiero insistir en el tratamiento digno y respetuoso que exigimos en el transcurso de estas conversaciones (Hum-berto De la Calle, Estado, 2012, oct. 18).
Se opera entonces una contraposición de las formas insurgentes de la verdad fren-te a las formas diplomáticas de la misma8. Las primeras, sostenidas en el vituperio, rela-cionan la verdad con el desvelamiento de lo que oculta el adversario, es decir, plantean la paz como una lucha por la verdad; las segundas, conectan la verdad con la discreción en el decir, invocan la dignidad y el respeto como condiciones para el alcance de la paz, y refieren a la verdad bajo las formas éticas del compromiso y el cumplimiento de lo acor-
Giohanny olave
268
dado [24]; la pretensión es descorrer entonces del centro de los discursos el lugar de las formas reclamatorias y acusatorias de la verdad, que pretende postular la discursividad insurgente. En [25], esta postulación es presentada como imperativo del proceso, refor-zando las relaciones mentira-conflicto y verdad-paz en términos causales, y justificando el decir irreverente como una práctica adjunta a la verdad, constituyente de ella, y como tal, exenta de censura y animadversión; en este mismo sentido, postulada además como condición de posibilidad de la paz:
[24]Venimos aquí bajo la ética del respeto a lo acordado. Como ya ocurrió en la fase exploratoria, lo que prometemos lo cumplimos. Preferimos decir no, a engañar. Y muchas veces acudimos y acudiremos a expresar nuestro pensamiento sin hipocresía, en vez de disfrazarlo bajo la condescenden-cia (Humberto De la Calle, Estado, 2012, oct.18).
[25]De alguna manera tenemos que salir de la oscura noche de la confronta-ción fratricida, y anhelamos de todo corazón que este momento esté llegan-do. Pero tenemos que escucharnos. No hay por qué molestarse porque digamos algunas cosas, ni vayan a pensar los periodistas o la opinión que tal vez las Farc no quiera encarar en serio este proceso. Para que esto avan-ce, tenemos que apoyarnos en la verdad. Y eso lo vamos a hacer. La mentira no conduce a una paz sólida, a una paz estable (Alias Iván Már-quez, Farc, 2012, oct. 18).
En tanto que condición de posibilidad para la paz, la verdad es ubicada en planos distintos de la realidad nacional, de acuerdo con los intereses de cada actor social: por un lado, el discurso insurgente ubica a la verdad en el plano de la denuncia, que les sirve para configurarse a sí mismos como defensores de la verdad y voceros del pueblo oprimido; frente a ello, el discurso estatal pone a la verdad en el plano de la responsabilidad por la violencia y de la reparación a las víctimas [7] [26]. En ambos casos, los actores se hacen propietarios de la verdad que invocan, es decir, la pretensión de la verdad no solo genera la lucha por poseerla, sino además por confirmar y refrendar el contenido propio de cada versión de la realidad (Olave, 2011). Del mismo modo, en ambos casos hay una búsqueda evidente de legitimación a través de la justificación implícita de las acciones y decisiones: el “derecho a saber” se juega en ambos bandos, pero es un saber sobre la mentira del otro, no sobre la autocrítica de la propia:
[26]Satisfacer los derechos de las víctimas es una obligación de todos. Eso significa también emprender un ejercicio de esclarecimiento de la verdad porque no sólo las víctimas, sino todos los colombianos, tenemos derecho a saber qué pasó y quiénes fueron los responsables ( Juan Manuel Santos, Estado, 2012, sep. 04).
La verdad, así, condiciona la paz, pero al mismo tiempo, la paz condiciona la ver-dad, o lo que es igual, plantea unos juegos de verdad basados en la asignación de respon-sabilidades políticas sobre el adversario y regulan las interpelaciones de los actores en el formato del reclamo y la acusación. Estos juegos de verdad se ponen en el lugar de y están ligados a las relaciones de poder entre los actores (Foucault, 1979[1976]), p.410), toda vez
Capítulo 12
269
que hacen visible la tensión entre las pretensiones de alzarse por encima del otro en nom-bre de la razón y en marcos axiológicos similares (justicia, democracia, bien común, etc.), además de establecer el control de la situación a través de los condicionamientos para la paz. En este mismo orden de condicionamientos, las veridicciones sobre la paz configu-ran los modos de ser de los actores, a partir de la construcción del ethos de credibilidad.
5.2. El ethos de credibilidad
La credibilidad, como apunta Charaudeau (2005, p.91), no es una cualidad adhe-rida a la identidad social del sujeto, sino construida por él como identidad discursiva, con el objeto de que los demás lo consideren digno de confianza. La credibilidad es un subproducto o un efecto de la impresión de verdad y carece de estatuto imperativo (“te ordeno que me creas” es, a todas luces, un absurdo); por su carácter de juicio, ella implica la verificación en un sistema de correspondencias múltiples: entre la palabra y el pensa-miento (condición de sinceridad o transparencia); la palabra y la potencia (condición de performancia) y la palabra y el acto (condición de eficacia). Cuando se le juzga de men-tiroso al enunciador, entonces, se le reclama la violación de alguna de estas correspon-dencias, cuyas rupturas quedan asociadas con la deshonestidad, el deshonor, la falta de virtud, de seriedad, de competencia, de virtud, etc., es decir, se enmarca axiológicamente a los discursos en valoraciones negativas, y moralmente en descrédito (desconfianza) a los enunciadores [27, 28]:
[27][Al Gobierno,] en su extraño parecer, cualquier posibilidad de cese al fue-go, tregua, armisticio o despeje únicamente contribuye a la creación de incentivos perversos. Es claro para nosotros entonces, que pese a las ma-nifestaciones oficiales de paz, los alzados llegamos a este nuevo intento de reconciliación, asediados por el mismo embate militar desatado una década atrás (Alias Timoleón Jiménez, Farc, 2012, agosto 4).
[28]Hoy las Farc vuelven a mostrar su verdadera cara. La de una organización mentirosa y traidora. Después de anunciar con bombos y platillos (…) que no tenían un solo secuestrado, en el día de hoy podemos confirmar que las Farc entregaron a la Cruz Roja cuatro ciudadanos chinos que mantenían secuestrados desde junio del año pasado (…). Ya nos acostumbraron a que cada vez que toman un micrófono hay una mentira de por medio” ( Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa, Estado, 2012, nov. 22).
Esta disolución del enunciador en su enunciado, o mejor, este desplazamiento del juicio del enunciado a su enunciador constituyen la base de la credibilidad; la enun-ciación transforma al sujeto en la medida en que es la relación sobre la cual acontece la atribución de un modo de ser. El decir veraz no tiene fronteras con el ser veraz, desde la perspectiva del auditorio, y al mismo tiempo, el ser veraz queda comprometido a través del decir veraz. El compromiso del enunciador consiste en garantizar las condiciones de sinceridad, performancia y eficiencia, que vuelven al decir un modo de ser, y además,
Giohanny olave
270
consiste en hacer que tales condiciones sean visibles. Así, el carácter veraz es, ante todo, compromisorio [29, 30]:
[29]De los esfuerzos de todos y de la solidaridad del mundo, depende el desti-no de Colombia. Que la oración por la paz, de Jorge Eliécer Gaitán, ilumine nuestro camino: “Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de ren-cor y exterminio. Malaventurados, los que en el gobierno ocultan, tras la bondad de las palabras, la impiedad para los hombres del pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia” (Alias Iván Márquez, Farc, 2012, oct. 18).
[30]De manera clara queremos reconocer que las Farc han cumplido riguro-samente sus compromisos. El Gobierno también lo ha hecho, pese a di-versas complejidades logísticas superadas de manera eficiente con la ayuda de los países garantes. Lo dijo el Presidente de la República y lo dije yo también al salir de Bogotá: esperamos que ello continúe así como ele-mento esencial para la buena marcha de las conversaciones (Humberto De la Calle, Estado, oct. 18).
Las formas ethoticas que visibilizan el carácter compromisorio de la verdad son el resultado de la interacción entre diversos tipos de ethos: uno previo, que no es plenamente discursivo, es decir, que no está inscrito en la enunciación, pero sí en el imaginario social e institucional que tiene el auditorio con respecto a la imagen más o menos veraz del locutor, antes de que este tome la palabra (Amossy, 2000); uno dicho, en los segmentos donde el enunciador convoca su propia enunciación y se presenta explícitamente como un enunciador veraz; uno mostrado, donde la veracidad es una atribución implícita que deja algunas huellas en el enunciado; y finalmente, un ethos efectivo, al nivel de la recep-ción, que es la imagen construida por el destinatario sobre la veracidad de su locutor, a partir de las imágenes anteriores, y a la cual el mismo locutor no tiene acceso en el mo-mento de la enunciación (Maingueneau, 2009, p.212).
El ethos previo de credibilidad depende de un imaginario supradiscursivo, de una doxa de la cual los sujetos se valen para presentarse a sí mismos y re-trazar, delinear o difuminar estas imágenes colectivas. La institucionalidad que respalda a los actores como grupos sociales consolidados es un catalizador en estos juegos de veridicción. Toda vez que el ethos previo no acontece dentro del discurso de los actores cuya imagen es repre-sentada, ellos lo traen al nivel discursivo, a través de la autorreferenciación en el ethos dicho [31] y en el ethos mostrado [32], en un esfuerzo por moldearlo en función de la con-solidación de sus intereses. Puede decirse que cuanto mayor es ese esfuerzo, mayor es la conciencia de la circulación de un ethos previo de baja credibilidad entre el auditorio:
[31]Al final de la intervención que hicimos esta tarde aquí firma Secretariado Nacional del Estado Mayor Central de las Farc-Ep. Yo aquí estoy asumien-do la vocería de una organización; no es la opinión personal de Iván Márquez, no. En las Farc hay una dirección colectiva [que] permite no equi-vocarse tanto, hacer unos análisis más amplios, con más argumentación,
Capítulo 12
271
para que no tengamos después incongruencias en nuestras palabras (Alias Iván Márquez, Farc, 2012, oct. 18).
[32]Compatriotas: Hay momentos en la historia en que un gobernante debe decidir si se arriesga a emprender caminos nuevos para resolver los pro-blemas fundamentales de su nación. Éste es uno de esos momentos ( Juan Manuel Santos, Estado, 2012, agosto 04).
En el caso de la paz, son los antecedentes de los diálogos de negociación los que con mayor intensidad orientan percepciones en descrédito de los actores, tanto insurgen-tes como estatales9; el conflicto, además, cobra su mayor cuota violenta entre la población civil en medio de una confrontación en la que los bandos relativizan los roles involucra-dos y sectarizan a la población civil en esquemas de oposición radical, razón por la cual la credibilidad en los actores involucrados en los diálogos por la paz resulta aún más frágil [33]:
[33]No somos causa, sino respuesta a la violencia del Estado que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus atrocida-des y crímenes de lesa humanidad (…) Quien debe confesar la verdad y reparar a las víctimas son los victimarios atrincherados en la espuria institucionalidad (Alias Iván Márquez, Farc, 2012, oct. 18).
Toda vez que se presentan como “respuesta” y no “causa” de la violencia, las Farc apelan a la reformulación de sí mismos, de la paz y del Estado. En los tres ámbitos, la re-velación de una verdad que desmienta estereotipos fundados desde el poder, pretende la transformación de la mirada en nombre de la oposición contra el engaño. Estas reformu-laciones abordan estratégicamente los puntos de quiebre del proceso de paz al polemizar las bases mismas de los significados circulantes: ¿Qué significa la paz? ¿Quiénes son los responsables de la violencia? [34]:
[34]Sinceramente queremos la paz (…), pero la paz no significa el silencio de los fusiles sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Sí: la paz no es la simple desmovilización (Alias Iván Márquez, Farc, 2012, oct. 18).
El interés en la simpatía del tercero, desde la atribución de sinceridad, es una ne-cesidad para legitimar los medios haciéndolos pasar como menos relevantes que los fines [34]; desligar semánticamente paz y desmovilización armada es un esfuerzo discursivo recurrente en estos discursos, en contraste con el esfuerzo también permanente del dis-curso estatal por vincularlos [35]:
[35]Hoy podemos hablar de paz porque el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos es cosa del pasado. Ningún país de la región lo tolera, y en varios hay gobernantes que dejaron atrás la lucha armada y optaron por el camino de la democracia ( Juan Manuel Santos, Estado, 2012 sep. 04).
Pero en la contextualización operada por cada uno de los actores, el uso de las armas se encuentra naturalizado desde dimensiones distintas: para la insurgencia, se trata de un recurso obligado al que se ven abocados como víctimas del Estado, dependiente
Giohanny olave
272
de él mismo, traducción de la resistencia heroica frente a un régimen despótico y derecho legítimo [36, 37];
[36]Que se tenga presente que el alzamiento armado contra la opresión es un derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, que ha sido consagrado en el preámbulo de la declaración de los derechos humanos, aprobada por la ONU en 1948. Y que además es un derecho consignado en muchas constituciones de las naciones del mundo (Alias Iván Márquez, Farc, 2012, oct. 18).
[37]Aquello que fue causa esencial del alzamiento armado y de una heroica resistencia campesina, a lo largo del tiempo se ha agudizado. La geofagia de los latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta estructura de la te-nencia de la tierra. El coeficiente Gini alcanza el 0.89: ¡espantosa desigual-dad! (Alias Iván Márquez, Farc, 2012, oct. 18).
Para el Estado, la estrategia bélica contrainsurgente es un imperativo democrá-tico de control y su continuidad en medio de los diálogos de paz, es una garantía para el proceso, a través de la cual se construye una imagen de Estado fuerte, indeclinable y protector, sobre todo frente a los críticos de la salida negociada al conflicto [38]:
[38]En el entretanto –repito– el Gobierno no hará concesiones de ningún tipo en el terreno militar. Las operaciones militares –ministro [de Defen-sa, Juan Carlos] Pinzón, General [Alejandro] Navas, señores comandantes [de las Fuerzas Armadas], señor director de la policía–, las operaciones militares continuarán con la misma o más intensidad. Tampoco nos dejaremos amedrentar por los extremistas y los saboteadores, de cual-quier sector, que suelen aparecer en estos momentos ( Juan Manuel Santos, Estado, 2012, sep. 04).
En ambos discursos, estatal e insurgente, la convergencia de ethea múltiples suele verse desafiada bajo el imperativo de ser bien percibidos por destinatarios de intereses distintos, a veces contradictorios, sin ver comprometida la coherencia del discurso mis-mo. Así, la imagen de un Estado indeclinable frente a la guerrilla (un ethos belicoso [38]) coexiste con la de cierta indulgencia y reconocimiento de la misma como actor político (un ethos conciliador [39]); y del mismo modo, la imagen de unas Farc que proclaman la paz como su bandera política (un ethos pacífico [13]) contrasta con la persistencia en la llamada “combinación de todas las formas de lucha” (un ethos guerrillero [42]). En ninguno de los dos casos, el conflicto ve comprometido –sino legitimado- su carácter bélico10; la con-fluencia de ethea, aun contradictorios por estar sostenidos sobre premisas naturalizadas, como la de las armas como medios para la paz, les permite a los actores impactar en ethea efectivos favorables a sus convicciones: Tanto el Estado como las Farc, en sus imágenes de protectoras sociales y benefactoras del oprimido, garantes de la justicia, héroes de la patria, recusantes de la violencia [40, 41]:
[39]El Gobierno ha puesto en marcha una agenda audaz para introducir cam-bios sociales profundos en nuestra sociedad. Tiene una agenda progre-sista. El Gobierno ha reconocido la inequidad y la desigualdad existente
Capítulo 12
273
en Colombia, pero no se limita al diagnóstico. Hoy hay en marcha una transformación de la realidad social en Colombia. Y las Farc tienen la posibilidad de unirse a ella, sin dejar su condición de contraparte al siste-ma, para catalizar el proceso (Humberto De la Calle, Estado, 2012, oct. 18)
[40]Hoy podemos hablar de paz porque la visión de mi gobierno es una visión integral: NO combatimos por combatir; combatimos para alcanzar la paz ( Juan Manuel Santos, Estado, 2012, agosto 04).
[41]Este no es un espacio para resolver los problemas particulares de los guerrilleros sino los problemas del conjunto de la sociedad (Alias Iván Márquez, Farc, 2012, oct. 18).
[42]Somos una fuerza beligerante, una organización política revoluciona-ria, con un proyecto de país esbozado en la plataforma bolivariana por la nueva Colombia y nos anima la convicción de que nuestro puerto es la paz, pero no la paz de los vencidos sino la paz con justicia social (Alias Timoleón Jiménez, Farc, 2012, agosto 04).
En sus formas ethoticas, la credibilidad entra en el juego de la verdad como objeto de deseo para los sujetos: se trata, en efecto, de una forma de la verdad poseída, cuya garantía es la confianza del tercero. Desde esta perspectiva, la credibilidad no opera so-lamente en función de la racionalidad desplegada en el discurso, sino además –y a veces con mayor intensidad- en dirección al pathos que pueda movilizarse, para solidarizarse con el sujeto, comprenderlo, sentir compasión por él, o bien, admirar su talante, su fuerza sacrificial, su sentido de la responsabilidad [42, 43]:
[42]No nos hemos alzado en armas porque hemos querido o porque nos pare-ció muy bueno esto. ¿Saben? La vida guerrillera es algo durita, y de eso no nos quejamos; eso nos llena de orgullo, nos llena de orgullo a todos los guerrilleros de las Farc (Alias Iván Márquez, Farc, 2012, oct. 18).
[43]Cualquier gobernante responsable sabe que no puede dejar pasar una posibilidad como esta de acabar con el conflicto (…).Yo sé lo que es la guerra porque fui Ministro de Defensa en un momento crucial y conocí de primera mano el sacrificio de nuestros hombres. En todo caso, la respon-sabilidad de esta decisión recaerá sobre mis hombros y sobre los de nadie más ( Juan Manuel Santos, Estado, 2012, agosto 04).
Charaudeau (2005, pp.91-105) ha analizado como una de las condiciones de la credibilidad en el discurso político el ethos de virtud, por medio del cual el sujeto político exhibe su transparencia, honestidad, honorabilidad y rectitud como ejemplos encarnados de conducta, tanto privada como pública. En los discursos estatales e insurgentes sobre la paz, esa encarnación pasa por el desafío de la representación institucional que los su-jetos sobreponen a la individuación [por ejemplo: 31, 39]. La tensión entre lo individual y lo colectivo, que en lo estatal alterna en favor de esa encarnación de la virtud [43], en el discurso insurgente vacila al contraponerse a la intención de diluirse en lo colectivo institucional y en la identificación con el pueblo.
Giohanny olave
274
Pero presentarse como ejemplo virtuoso a seguir es también exponer lo colectivo que se representa al descrédito institucional en relación de continuidad con el descrédito individual. Una vez difuminadas las fronteras entre el sujeto y su institución, la vulnera-bilidad de esta última reside principalmente en la fragilidad del primero frente a la acusa-ción directa, es decir, que la incorporeidad que blinda de señalamiento concreto al sujeto institucional encuentra en el sujeto individual un cuerpo donde se delata [44]:
[44]Y claro, se escuchan a los portavoces del gobierno y la oligarquía procla-mando el crecimiento de la económica nacional y sus exportaciones, pero no: en Colombia no hay economía nacional. Quienes exportan el petró-leo, el carbón, el ferroníquel, el oro, y se benefician con ello son las mul-tinacionales. La prosperidad entonces es de estas y de los gobernantes, vendidos no del país (Alias Iván Márquez, Farc, 2012, oct. 18).
En ello reside la insistencia del discurso insurgente en individualizar, con nombres propios siempre que se presenta la oportunidad, las formas reclamatorias y acusatorias de la verdad [21, 22], y al mismo tiempo, la fuerza discursiva estatal que se opone al señala-miento directo, en nombre del respeto, bajo las mismas formas de la verdad [23]. Lo que se juega aquí es el ethos de credibilidad, que requiere la estrategia del descrédito para reforzar la autopresentación positiva en cada caso discursivo.
Por lo anterior, la relación de desconfianza entre las partes es, sin duda, el factor más crítico, tanto desde las prácticas discursivas como no discursivas que hacen al pro-ceso de paz. Se trata de una confianza menoscabada por los ethea previos, pero también vigilada al interior de los sectores políticos en disputa y al exterior de ellos, por la opi-nión pública. El manejo de esta vigilancia ha sido un punto de contraste evidente en los acercamientos: las Farc la han utilizado para adherir al pueblo como colectivo de identi-ficación, exhortando la reclamación de un proceso abierto y presentando tal posibilidad de veeduría como un derecho –y a ellos mismos, como sus defensores democráticos-; mientras que el Estado ha visto con recelo la intromisión de esas miradas vigilantes, ha condicionado todo el proceso a la “discreción”, en favor de los diálogos mismos, y ha presentado al pueblo ya no como protagonista del proceso, sino como refrendador en una etapa posterior a la que debería arribarse después de firmar los acuerdos a puerta cerrada y de informar avances periódicos. Entre uno y otro tratamiento los actores han demostrado la percepción de una verdad frágil, vulnerable y delicada, un objeto endeble cuya principal amenaza es precisamente la deshonestidad y poder de manipulación del Otro [45]:
[45]Es posible que estén empeñados en lo que hoy llaman la solución final. Es la victoria militar, y seguramente pretende que en el campo de batalla vaya a obtener elementos de presión sobre la mesa. No sé si esa sea la concepción que tiene el Gobierno, pero uno puede pensar estas cosas, y eso no es bueno, no es bueno (Alias Iván Márquez, Farc, 2012, oct. 18).
[46]--[Periodista] Cuando ud. dio su discurso habló sobre la confianza que se está generando entre ambas partes (…) ¿cuál es el termómetro a esta hora de esa confianza? (…)
Capítulo 12
275
--[Gobierno] En mi intervención hablé de la confianza en relación con el papel jugado por Noruega. Es Noruega –y aquí estoy citándome a mí mis-mo- la que ha generado la suficiente confianza entre las partes: se refiere al papel de Noruega exclusivamente, yo no fui en esta intervención más allá (Humberto De la Calle, Estado, 2012, oct. 18).
La desconfianza entre los actores funciona políticamente como demarcación con-trastiva del Nosotros contra el Ellos; dicotomía sostenida sobre la base de quién dice la verdad y quién engaña en la esfera pública [47], lógica de contrarios que se transparenta con mayor intensidad en el discurso insurgente, teniendo en cuenta que el grupo al mar-gen de la ley requiere un esfuerzo mayor por construir su ethos de credibilidad:
[47]El juego de las presiones militares es el juego de la muerte. Yo creo que el Gobierno tiene que apartarse un poco de esa idea. Nosotros queremos, en esta etapa, hacer el juego de la vida. Y queremos empeñarnos de verdad, a fondo, en ese juego de la vida (Alias Jesús Santrich, Farc, 2012, oct. 18).
En la coyuntura del proceso de paz, la circulación de los sentimientos de con-fianza en el otro viene adherida a esa construcción de la credibilidad: se confía en el adversario con la reserva y la precaución propia de las víctimas del engaño, cuya afrenta convoca la equidad como condición y como derecho; en esta medida, verdad y justicia reclamadas se amalgaman en la racionalidad del diálogo (sensatez) y en la emocionalidad de la paz (confianza) [48]:
[48]Entonces resulta que el alzamiento armado, que deriva o depende de los crímenes que comete el Estado van a quedar en una caja de cristal, en una urna de cristal intocable: ¡sería absurdo! ¿Entonces para qué estamos sentados? Pero nosotros confiamos, porque hemos puesto todo nuestro empeño en que esto salda adelante, en que va a haber sensatez (Alias Jesús Santrich, Farc, 2012, oct. 18).
Emerge aquí una suerte de ethos precavido, receloso de las intenciones invariable-mente ocultas del Otro, en alarma permanente de sus planes secretos: es la sospecha de lo no-dicho por el adversario lo que pasa al primer plano del discurso [49, 50].
[49]Hemos procedido y procederemos con la debida cautela, pero también con determinación. Los invito entonces a que miremos este proceso con prudencia, pero también con optimismo ( Juan Manuel Santos, Estado, 2012, sep. 04).
[50]¡Cuánta muerte y destrucción!¡Cuánto dolor y lágrimas! ¡Cuánto luto y despojo inútiles!¡Cuántas vidas y sonrisas cercenadas !Para finalmente con-cluir que la salida no es la guerra, sino el diálogo civilizado. Pueda ser, y Colombia entera debe ponerse en pie para impedirlo, que no suceda lo mismo esta vez (Alias Timoleón Jiménez, Farc, 2012, sep. 04).
La credibilidad depende de este sistema ethotico de imágenes interrelacionadas: la fuerza del ethos previo que orienta la hoja de ruta trazada por los actores para insistir en ciertos tópicos requeridos para sus intereses particulares, como la legitimación institu-cional y el adherencia-disolución en lo colectivo; la dimensión compromisoria del decir
Giohanny olave
276
sobre el ser y el hacer, producto de la construcción del ethos dicho y del ethos mostrado; la estrategia desacreditadora del ethos de virtud del Otro como parte de la autopresentación positiva de los actores; la convergencia forzada de ethea no convergentes, como el pacífico con el guerrillero y el conciliador con el belicoso; la instauración de una base de desconfianza en el Otro a través de un ethos precavido; y finalmente, la construcción permanente de hipó-tesis sobre ethea efectivos, con base en lo dicho y lo no dicho. La dinámica de relaciones entre este conjunto de imágenes, de formas de ser de los actores, constituye los juegos de verdad sobre la paz: se trata de formas ethoticas sostenidas en el reclamo y la acusación, que configuran el ser de los actores en el proceso reversible de la enunciación, es decir, el proceso que tanto hace a la realidad como a los sujetos mismos que la postulan.
6. Conclusiones
Las formas aletúrgicas a través de las cuales los sujetos se manifiestan como su-jetos que dicen la verdad residen en la relación existente entre el sujeto enunciador y aquello mismo que enuncia, es decir, en la manera como se conectan los enunciados con quienes se hacen cargo de ellos al proferirlos. Esta relación es compleja dado su carácter de reversibilidad: así como el sujeto enunciador construye lo que enuncia, estos mismos enunciados construyen al sujeto que los profiere, es decir, que no se trata simplemente de una relación instrumental en la que un sujeto elige de un catálogo universal lo que dará forma verbal a su pensamiento, sino que más bien esas formas verbales hacen al sujeto a medida que son utilizadas. En los discursos sobre la paz, esta constitución es una enun-ciación particularmente compromisoria: los sujetos aspiran a ser dignos de confianza, buscan la credibilidad del tercero, y al hacerlo, construyen una diversidad de imágenes de sí mismos (ethea) que los coaccionan, les dan formas definidas y los conminan a la acción bajo la consistencia de esas mismas imágenes; se trata del carácter continuo de una onto-logía y una pragmática del decir/hacer, como lo apunta Maingueneau: “Las ‘ideas’ susci-tan a adhesión a partir de una manera de decir que es también una manera de ser” (2009, p.224). Por otra parte, decir que se trata de una enunciación compromisoria no debería inducir a pensar que el análisis se trata de cumplimientos o incumplimientos objetivos derivados de acuerdos, preacuerdos o situaciones históricas entre las partes enfrentadas, es decir, no se enfoca el interés ni en la evaluación de la performatividad de actos de habla compromisorios, ni en la dimensión ilocutiva de los estados psicológicos expresados bajo la condición de sinceridad (Searle, 1990[1969]), sino en el carácter de interdependencia que regula la relación entre el compromiso y la credibilidad de los actores, dentro del juego de la construcción de la verdad, en general, y de la configuración de ethea que hagan al sujeto digno de confianza, en particular.
Desde la perspectiva de Foucault (2009[1982-83], p.316), los discursos que pre-tenden decir la verdad merecen ser analizados no desde el parámetro de la historia de las ideologías que juzguen si lo que dicen es verdadero o falso, ni desde los proyectos intencionales de esas ideologías que expliquen por qué hablan falsedades o por qué dicen
Capítulo 12
277
la verdad; en cambio –plantea-, es posible analizar la ontología de ellos mismos como discursos de verdad, sobre el eje de tres cuestiones:
Primera: ¿cuál es el modo de ser propio de tal o cual discurso, entre todos los demás, una vez que introduce en lo real un juego determinado de la verdad? Segunda cuestión: ¿cuál es el modo de ser que ese discurso de veridicción confiere a lo real del que habla, a través del juego de verdad que practica? Tercera cuestión: ¿cuál es el modo de ser que ese discurso de veridicción impone al sujeto que lo pronuncia, de manera que este pueda practicar como corresponde el juego determinado de la verdad?
En cuanto a la primera cuestión, he tratado de mostrar cómo, bajo qué formas y procedimientos, los discursos analizados introducen la paz en el juego de la verdad, haciendo de la relación paz-verdad un campo de disputa desde las formas reclamatorias y acusatorias; el examen del funcionamiento de estas formas me llevó a relevar, en relación con la segunda cuestión, la pretensión de impactar en las formas no discursivas sobre la paz, en las relaciones de poder entre los actores, de modo que la pretensión de poseer la verdad genera la lucha por confirmar y refrendar una versión particular del conflicto en Colombia y del proceso al que se abocan los actores para finalizarlo; estas definiciones de la realidad rescriben la historia pasada y presente en función de justificaciones de las acciones y decisiones de los actores. Finalmente, abordé la pregunta por la retroacción del discurso sobre los actores revisando la construcción de la verdad bajo las formas ethoticas que visibilizan su carácter compromisorio, como resultado de la interacción de diversos tipos de ethea o imágenes de sí que los actores despliegan en sus discursos.
En esta aproximación a los discursos insurgentes y estatales en el marco del pro-ceso de paz en curso, he intentado involucrar tanto la cuestión de la politeia como del ethos en el abordaje de la cuestión de la aletheia, siguiendo lo sugerido por Foucault (2010[1983-84]) en su abordaje del problema de la verdad en la Grecia antigua. Esta triple articu-lación es operada también en los análisis de la retórica argumentativa (Amossy, 2000; Danblon, 2002; Tindale, 2004, 2010; Meyer, 2008;Plantin, 2011), desprendidos del re-duccionismo de la idea tecnicista del ornatos y de la función exclusivamente persuasiva de la retórica en el sentido clásico y medieval. Para el momento de su trabajo en torno a la parrhesía, momento en que los estudios neoretóricos apenas empezaban a explorar el camino allanado por Perelman y Obrechts-Tyteca (1989[1958]), Foucault (2010[1983-84]) sostendrá que el problema del decir veraz rebasa el terreno teórico de la retórica, porque ella “es una manera, un arte o una técnica de disponer los elementos del discurso con el fin de persuadir. Pero que ese discurso diga o no la verdad no es esencial para la retórica” (Foucault, 2009[1982-83], p.71)11. En el panorama actual de la retórica argumentativa, las inquietudes en torno a una dramática del discurso desde las formas aletúrgicas del discurso verdadero tienen un campo abierto bastante prometedor para los analistas que elijan no perder de vista al sujeto como problema fundamental.
Giohanny olave
278
Notas
1 Producto de la tesis en curso titulada “La construcción retórica del conflicto armado co-lombiano” (UBA-CONICET, 2012-2015), dirigida por la Dra. Elvira Narvaja de Arnoux y adscrita al Doctorado en Letras de la Universidad de Buenos Aires.
2 No existe un número reconocido por parte de las Farc-Ep, por razones estratégicas. Este dato lo calculan corporaciones como el CINEP (2012), de orden no gubernamental, quie-nes trabajan sobre el conflicto armado en Colombia.
3 CINEP (2012) calcula un total de 292 infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el año 2011 y alrededor de 250 acciones bélicas, entre enfrentamientos con la Fuerza Pública y ataques a la población civil.
4 Esta palabra griega (ἦθος) carece de traducción unívoca y entre las formas en que figura, se cuentan “punto de partida” , “inclinación”, “apariencia”, “personaje” , “carácter”, “perso-nalidad”, “costumbre”, todas con ecos en el ámbito dramatúrgico. Etimológicamente, se le reconoce como la raíz de “ética” y de “etología”, y su procedencia es la raíz indoeuropea s(w)e,que significa separar.
5 De acuerdo con Foucault (2009[1982-83]), p.84-85), la dramática del discurso es el revés del análisis pragmático, su “proyección en espejo”, pues se trata de “toda una serie de hechos de discurso en los que no es la situación real de quien habla lo que va a afectar o modificar el valor del enunciado” (p.84). Esta orientación metodológica es operada para analizar la parrhesía como ejemplo de un hecho discursivo donde “el enunciado y el acto de enunciación van a afectar, de una manera u otra, el modo de ser del sujeto, y a hacer a la vez, lisa y llanamente —si tomamos las cosas bajo su forma más general y neutra—, que quien ha dicho la cosa la haya dicho efectivamente y se ligue, por un acto más o menos explícito, al hecho de haberla dicho” (p.85).
6 Sobre la autodisolución de las Farc con el pueblo colombiano, desde una perspectiva dis-cursiva, ver Olave (2013a, 2013c).
7 La historiografía colombiana reconoce 9 grandes guerras civiles, iniciadas con la confron-tación entre Centralistas y Federalistas, en 1812.
8 Una aproximación a estas formas diplomáticas del discurso político en el primer año de gobierno del presidente Santos fue realizada en Olave (2012b, 2012c, 2012d y 2012e).
9 A nivel estadístico, la confianza en los actores institucionales ha sido medida recurren-temente mediante encuestas de opinión en Colombia; del lado estatal, se señala una ten-dencia menor a la mitad de la opinión pública (34%), ante la pregunta “¿usted confía o no en que el Gobierno Nacional está haciendo las cosas correctas, que se requieren para que el país salga adelante?”, y con una imagen favorable del presidente Santos del 45% (IpsosPublicAffairs, 2012b, pp.26-31). En cuanto a la percepción sobre las Farc, la imagen es muy desfavorable (82%) y la confianza en su voluntad de paz se ubica en el orden del 39% (IpsosPublicAffairs, 2012a, pp. 42 y 57). Hay que tener en cuenta que en distintas ocasiones las Farc han criticado estas encuestas acusándolas de manipular la opinión en favor del Gobierno y criticando que se realizan con base en datos de la población urbana, no rural (sector que dicen representar).
Capítulo 12
279
10 Una de las formas metafóricas de refuerzo de este carácter bélico fue analizada en Olave (2012a).
11 “No por ello deja de ser cierto –añade Foucault (2009[1982-83], p.71)- que entre parrhesía y retórica hay todo un núcleo de cuestiones, toda una red de interferencias, proximidades, entrelazamientos, etc., que habrá que tratar de desenredar”.
RefeReNcias bibliogRáficas
AMOSSY, R. (2000). La argumentation dans le discours. Paris: Nathan.ARISTÓTELES. (~338 a.C.[1995]). Retórica. Madrid: Gredos.BADIOU, A. (1993). La ética. Ensayo sobre la conciencia del mal. BENVENISTE, É. (1977 [1974]). Problemas de lingüística general. México: Siglo XXI.CHARAUDEAU, P. (2005). Le discours politique: les masques du pouvoir. Paris: Vuibert.CINEP/PPP (Centro de Investigación y Educación Popular / Programa Por la Paz (2012, junio).
Conflicto armado en Colombia durante 2011. Informe especial. Bogotá: Autor.DANBLON, E. (2002). Rhetorique et rationalité. Essai sur l’émergence de la critique et de la persuasión.
Bruxelles: Éditions de l’Université de Bruxelles.DUCROT, O. (1986 [1984]). El decir y lo dicho. Polifonía de la enunciación. Barcelona: Paidós.FLORENCE, M. [Seudónimo de Foucault, M.]. (1984[1994]). Foucault (entrada enciclopédica en
Huisman, D. (Ed.), Dictionaire des philosophes, Tomo I, pp. 942-944. Paris: PUF). En: F. Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales, III (pp. 363-368). Barcelona: Paidós.
FOUCAULT, M. (1970) [1992].El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets.FOUCAULT, M. (1979) [1976]. Verdad y poder. Entrevista con M. Fontana en Revista L’Arc, 70,
especial, 16-26. En: Microfísica del poder (pp. 175-189). Madrid: La Piqueta Ediciones.FOUCAULT, M. (1984) [1999]. La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad. Entre-
vista con H. Becker, R. Fornet-Betancourt y A. Gómez-Müller, Revista Internacional de Filosofía Concordia, 6, 99-116. En: Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales, III (pp. 393-415). Barcelona: Paidós.
FOUCAULT, M. (2009) [1982-83].El gobierno de sí y de los otros. Curso en el College de France (1982-83). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
FOUCAULT, M. (2010) [1983-84]. El coraje de la verdad: el gobierno de sí y de los otros II. Curso en el College de France (1983-1984). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
GOFFMAN, E. (1967) [1970]. Ritual de la interacción. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo.IPSOS PUBLIC AFFAIRS (2012, sep. 10). QAP Colombia Opina 2012-3. La Gran Encuesta, medi-
ción 5. Especial Proceso de paz. Disponible en http://www.semana.com/documents/Doc-2331_2012911.pdf
IPSOS PUBLIC AFFAIRS (2012, nov.28). QAP Colombia Opina 2012-3.La Gran Encuesta, medición 6. Especial Fallo Corte Internacional de La Haya y Muestra en San Andrés Isla. Disponible en http://www.semana.com/documents/Doc-2345_20121128.pdf
KERBRAT-ORECCHIONNI, (1977) [1980]. La Enunciación. De la subjetividad en el lenguaje. Bue-nos Aires: Hachette.
Giohanny olave
280
MAINGUENEAU, D. (1999). Ethos, scénographie, incorporation. En: R. Amossy (ed.), Images de soi dans le discours. La construction de l’ethos (pp. 75-101). Paris:Delachaux et niestlé, Lausanne.
MAINGUENEAU, D. (2009) [2010]. El enunciador encarnado: La problemática del ethos (Tra-ducción de R. Alvarado). Revista de la Universidad Autónoma de México, Versión 24, 203-225.
MEYER, M. (2008). Principia Rhetorica. Une théorie générale de l’argumentation.Paris: Fayard.NIETZSCHE, F. (1903) [1970]. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Obras Completas, I. (pp.
543-556). Buenos Aires: Ediciones Prestigio.OLAVE, G. (2011). Los marcos del conflicto: Aproximación al conflicto armado colombia-
no desde el concepto de marco. Revista Discurso & Sociedad, 5(3), 514-546 Disponible en http://www.dissoc.org/ediciones/v05n03/DS5(3)Olave.html
OLAVE, G. (2012a). La construcción retórica del conflicto armado colombiano: Metáfora y legiti-mación del carácter bélico del conflicto. Revista Signos, 45(80), 300-321. Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342012000300004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
OLAVE, G. (2012b). La construcción retórica del conflicto armado en el discurso de Juan Manuel Santos. Revista Análisis Político, Universidad Nacional de Colombia, 25(76), 165-180. Disponible en http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052012000300009&lng=en&nrm=iso
OLAVE, G. (2012c). Escenificación y multidestinación en el discurso presidencial de Juan Ma-nuel Santos. Revista ALED, Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso 12(2). Dispo-nible en http://aledportal.com/revistas/12-2/
OLAVE, G. (2012d). Epideixis y argumentación en el discurso político colombiano. Ponencia presentada en las Terceras Jornadas “Debates actuales de la teoría política contemporánea”, 10-11 de agosto de 2012.Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
OLAVE, G. (2012e). ¿Qué es lo importante? Pregúntele al Presidente. Dimensión interpersonal del valorizador “importante” en el discurso de Juan Manuel Santos. Actas del VIII Congreso de la Asociación de Lingüística Sistémico Funcional de América Latina, ALSFAL, 27-29 de septiembre de 2012, Montevideo, Uruguay. Disponible en https://www.dropbox.com/s/ehmsk3k-ssw5kuff/VIII%20Congreso%20ALSFAL%20-%20Libro%20de%20Conferencia.pdf
OLAVE, G. (2013a). El eterno retorno de Marquetalia. Sobre el mito fundacional de las Farc-Ep. Revista Folios, 37, 149-166. Disponible en http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/1826/1798
OLAVE, G. (2013b). La argumentación epidíctica en el discurso político del conflicto armado colombiano contemporáneo. African Yearbook of Rhetoric,4(2), en prensa.
OLAVE, G. (2013c). El proceso de paz en Colombia según el Estado y las Farc-Ep. Revista Dis-curso & Sociedad, en prensa.
PERELMAN, C. & OLBRECHTS-TYTECA, L. (1958) [1989]. Tratado de la argumentación. La nueva retórica.Madrid: Gredos.
PLANTIN, C. (2011). Les bonnes raisons des émotions. Principes et méthode pour l’étude de la parole émotion-née. Berne: Peter Lang.
SEARLE, J. (1990) [1969]. Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje. Madrid: Cátedra.TINDALE, C. (2004). Rhetorical Argumentation.Principles of Theory and Practice. California: Sage.
Capítulo 12
281
TINDALE, C. (2010). Reason’s Dark Champions: Constructive Strategies of Sophistic Argument. South Carolina: University of South Carolina Press.
aNexo: acceso al coRpus
ESTADO COLOMBIANO (2012, septiembre 4). Alocución del Presidente de la República, Juan Manuel San-tos, sobre el ‘Acuerdo General para la Terminación del Conflicto’. Bogotá (Colombia). (Formato textual). Disponible en http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Septiembre/Pagi-nas/20120904_01.aspx
ESTADO COLOMBIANO (2012, septiembre 4). Alocución del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre el ‘Acuerdo General para la Terminación del Conflicto’. Bogotá (Colombia). (Formato audio-visual). Disponible en http://wsp.presidencia.gov.co/Media/vHome.html?id=1957_Alo-cucion_20120904
ESTADO COLOMBIANO (2012, octubre 18). Instalación de la mesa de conversaciones con las Farc para la terminación del conflicto armado colombiano. Intervención del jefe de la delegación del Gobierno nacional, Humberto De la Calle. Oslo (Noruega). (Formato audivisual). Disponible en http://wsp.presidencia.gov.co/Media/vHome.html?id=2066_DeclaracionCalle_20121018
ESTADO COLOMBIANO (2012, octubre 18). Instalación de la mesa de conversaciones con las Farc para la terminación del conflicto armado colombiano. Intervención del jefe de la delegación del Gobierno nacional, Humberto De la Calle. Oslo (Noruega). (Formato textual). Disponible en http://wsp.presi-dencia.gov.co/Prensa/2012/Octubre/Paginas/20121018_07.aspx
ESTADO COLOMBIANO (2012, octubre 18). Rueda de prensa de la delegación del Gobierno nacional en las conversaciones con las Farc para la terminación del conflicto armado colombiano. Oslo (Noruega).(Formato audiovisual).Disponible en http://wsp.presidencia.gov.co/Media/vHome.html?id=2067_RuedaPrensa_20121018
ESTADO COLOMBIANO (2012, noviembre 22). Declaración del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. En: Informe 21.com. Disponible en http://informe21.com/politica/ministro-de-defensa-colombiano-califica-a-farc-de-mentirosa-y-traidora
ESTADO COLOMBIANO Y FARC-EP (2012, agosto 26). Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. La Habana (Cuba). (Formato textual). Disponible en http://www.opalc.org/web/images/stories/AcuerdoTerminacionConflicto.pdf
FARC-EP (2012, enero 10). Sin mentiras, Santos, sin mentiras. Comunicado de alias Timoleón Jiménez, jefe del Secretariado Nacional del Estado Mayor de las Farc-Ep. Disponible en http://www.abp-noticias.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1293:sin-mentiras-santos-sin-mentiras&Itemid=69
FARC-EP (2012, septiembre 4). La Mesa de Conversaciones, un triunfo del clamor nacional por la paz y la solución política. Alocución de alias Timoleón Jiménez, jefe del Secretariado Nacional del Estado Mayor de las Farc-Ep. La Habana (Cuba).(Formato textual). Disponible en http://farc-ep.co/?p=1671
FARC-EP (2012, septiembre 4). La Mesa de Conversaciones, un triunfo del clamor nacional por la paz y la solución política. Alocución de alias Timoleón Jiménez, jefe del Secretariado Nacional del Estado Ma-yor de las Farc-Ep. La Habana (Cuba).(Formato audiovisual). Disponible en http://www.
abpnoticias.com/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=76&video_id=831
FARC-EP (2012, octubre 18). Nuestro sueño: la paz con justicia social y soberanía. Intervención del jefe de la delegación de las Farc-Ep, alias Iván Márquez, en las conversaciones con el Estado para la terminación del conflicto armado colombiano. Oslo (Noruega). (Formato audiovisual). Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=RI1MoVTdPy8&playnext=1&list=PLi61i_J1mQeb-EI4YRKsP1F24teVSJ3iy&feature=results_video
FARC-EP (2012, octubre 18). Nuestro sueño: la paz con justicia social y soberanía. Intervención del jefe de la delegación de las Farc-Ep, alias Iván Márquez, en las conversaciones con el Estado para la terminación del conflicto armado colombiano. Oslo (Noruega). (Formato textual). Disponible en http://m.rlp.com.ni/articulos/4111
FARC-EP (2012, octubre 18). Rueda de prensa de la delegación de las Farc-Ep en las conversaciones con el Es-tado para la terminación del conflicto armado colombiano. Oslo (Noruega). (Formato audiovisual).Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=x0via6Bv3
283
CAPÍTULO 13
El camuflaje en el discurso del despojo en la prensa digital
Neyla Graciela Pardo AbrilUniversidad Nacional de Colombia
1. Introducción
Los escenarios caracterizados por la permanente confrontación entre diversos actores son los espacios propicios para el surgimiento de variedades discursivas cuya particularidad es el uso estratégico de recursos semióticos. Estos están orientados a esta-bilizar formas de representación de la realidad acordes con las correlaciones de poder en momentos sociohistóricos concretos. El camuflaje, como mecanismo de mimetización y de transformación, ha sido conceptualizado desde la semiótica, por Fabbri (2012), como una estrategia cuyo propósito es normalizar formas de entender la realidad y la partici-pación de los agentes que intervienen en ella. Esta estrategia se desarrolla para ejercer influencia sobre los actores en situaciones de interacción determinadas, y para contribuir a posicionar los intereses de quienes la apropian. El propósito de su uso es elidir la posi-ble resistencia y el conflicto violento que podría derivarse de la explicitud de los actos de comunicación, estabilizando consensos en torno a las correlaciones de poder.
La estrategia de camuflaje es la desarticulación entre la realidad y su representa-ción, para construir un efecto ficticio de verosimilitud. Interesa dar cuenta de las implica-ciones a las que conlleva el uso de la estrategia del camuflaje cuando se hace referencia la realidad económica, social y política del despojo de tierras en la prensa digital colombia-na. Se asume que la deconstrucción crítica de las representaciones mediáticas del despojo contribuye a comprender la configuración actual del panorama de violencia y vulnera-ción de derechos, que caracteriza al régimen de acumulación que se perfila actualmente en Colombia. Es el discurso mediático, en este sentido, un conjunto de acciones semió-ticas que, amplificadas a través de los recursos propios de cada sistema sígnico, permite identificar las estrategias y mecanismos de poder que emplean los agentes sociales, para posicionar sus intereses y legitimarlos.
El corpus de esta investigación incluye noticias y artículos del periódico ElEspecta-dor.com y la revista Semana.com en las que, de manera explícita, aparecen las palabras clave “despojo”, “restitución de tierras”, “líderes de tierras” y “proceso de restitución de tie-rras”. Las muestras analizadas se seleccionaron en un intervalo de tiempo comprendido
Neyla Graciela Pardo abril
284
entre el 20 de julio de 2010 y el 20 de julio de 2012, de relevancia para la investigación por ser el marco temporal de la formulación y ratificación de la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Esta Ley, referente fundamental del proceso de reparación y restitución de derechos en la administración de Juan Manuel Santos, ha sido problematizada por diversos sectores sociales articulados al movimiento de víctimas de la violencia en Colombia; es considerada un mecanismo de “reconciliación” que profun-diza la impunidad y deja inalteradas las bases del conflicto social y armado que pretende resolver.
2. Camuflaje
La forma como se llevan a cabo las interacciones sociales implican la puesta en escena de recursos y estrategias discursivas a través de las cuales los agentes sociales asumen roles e identidades que se adecuan a necesidades, propósitos e intereses en mo-mentos socio-históricos concretos (Fairclough y Fairclough, 2012). Las actuaciones que han encarnado los agentes sociales han sido reflexionadas por autores que retoman los planteamientos del interaccionismo simbólico, según los cuales los agentes sociales or-ganizan su conducta intentando generar impresiones y expectativas en los interlocuto-res con los que se comunican. Según este postulado, las prácticas comunicativas están enmarcadas en escenarios estratégicos complejos en los cuales cada sujeto, individual o colectivo, interpreta un papel definido en razón de los roles que desempeñan los demás sujetos (Goffman, 2008).
Si bien las prácticas comunicativas han sido abordadas desde la lógica estratégica, pocos estudios han abordado el efecto de poder que se implica en la realización de las escenificaciones y en la reproducción de los protocolos de actuación, reforzados y esta-bilizados en la cultura a través de los discursos que la constituyen (Van Dijk, 2009). La formulación de expectativas sobre la posible actuación del otro, así como las destrezas de los actores sociales para construir apariencias susceptibles de incidir sobre las prácticas de sus interlocutores, se constituyen en dos procesos en los que se conjugan formas de ejercicio de poder, estrategias de simulación y disimulación, y la elaboración de vínculos entre los discursos públicos posicionados por los grupos dominantes y los discursos que, en el ámbito de lo privado, crean y recrean los agentes sociales excluidos.
Las formas de actuación, en tanto mecanismos de interacción estratégica, no solo designan las maneras como los agentes se proponen para lograr sus intereses, sino que permiten evidenciar exigencias político-culturales desde las cuales los grupos dominan-tes construyen una imagen de sí mismos y les exigen a los dominados que asuman roles determinados. Esta imagen busca exaltar la hegemonía de los valores de las elites y las prácticas que se derivan de ellos, denotando la tendencia a amalgamar sus roles de jerar-quía y dominio —parafernalias institucionalizadas, leyes suntuarias, insignias y ceremo-nias públicas de homenaje o tributo— con expresiones de legitimación de sus acciones.
Los diferentes tipos de dominación requieren de representaciones y teatralizacio-nes públicas en las que se ponen en juego los roles socialmente estabilizados, asumidos
Capítulo 13
285
por los actores sociales, con las expectativas de actuación pública y privada. Este sistema de producción y reproducción de representaciones tiene como base la diferencia entre los discursos públicos y privados que producen las elites y los actores dominados. En el ámbito de lo privado se ubican las posibles reacciones críticas y se expresan los intereses de las elites, que no pueden ser expresados en sus discursos públicos. Así, los papeles socialmente asignados a los actores imponen tareas formales que tienen como propósito orientar las apariciones rituales de los diferentes grupos en la vida pública, elaborando, de manera simultánea, recursos de ocultamiento, exhibición y simulación. Según Scott (2000 pp. 38, 39):
[…] no hay duda de que la frontera entre el discurso público y el secreto es una zona de incesante conflicto entre los poderosos y los dominados, y de ninguna manera un muro sólido. En la capacidad de los grupos dominantes de imponer —aunque nunca completamente— la definición y la configu-ración de lo que es relevante dentro y fuera del discurso público, reside […] gran parte de su poder.
Este planteamiento pone de manifiesto el carácter estratégico que desempeña el discurso público, así como las formas en que los distintos agentes construyen autorrelatos de cómo quieren verse a sí mismos y cómo quieren que sus interlocutores los perciban. Así, por ejemplo, los actos de deferencia permiten identificar los sistemas de estratifica-ción social que son inherentes a estas acciones discursivas y denotan la conformidad que se instala en el consenso generalizado, alrededor de las jerarquías sociales. Las interac-ciones comunicativas de los grupos subordinados son excluidas del discurso público a través de diferentes estrategias de poder, cuyo propósito es evitar su posicionamiento y su visibilidad discursiva; es decir, sus demandas, sus formas de representar el escenario, las situaciones en las que están inmersos, y las críticas respecto al ejercicio de abuso de poder del que son objeto.
2.1. Discurso público, acción ritual y visibilidad oficial
La reproducción de las asimetrías sociales requieren de la reiteración constante de significados, a través de los cuales se pueden llevar a cabo procesos que hacen posible el desarrollo de los intereses de las elites y de quienes usufructúan el trabajo y los recursos a los que tienen derecho los ciudadanos. Esta forma de acción estratégica tiene como propósito impulsar procesos de consolidación, perpetuación y adaptación de los meca-nismos de poder ante las interacciones sociales cambiantes. En este sentido, el discurso público, en tanto ritual de mimetización de las relaciones de poder, se ha valido de es-trategias discursivas para elaborar dramaturgias en las que el poder es convertido en el fetiche de la integración social (Scott, 2000).
El discurso público, caracterizado por la puesta en escena de normas de etiqueta que generan validación y mecanismos de distinción (Bourdieu, 2012), da cuenta de las gramáticas que elaboran los grupos de poder para restringir el acceso a la visibilidad pú-blica, construir una apariencia de prestigio y estatus, y desplegar exhibiciones que tienen
Neyla Graciela Pardo abril
286
como función reforzar el consenso general aparente en torno a las relaciones de poder. Así, se construyen interacciones colectivas que tienen como fin generar asombro, desfo-calizar la atención sobre los temas que se consideran problemáticos —o generadores de tensiones sociales— e influir sobre las posibles acciones de los marginados.
La implementación de la estrategia de ocultamiento, a través de la cual los agen-tes construyen una apariencia que intenta asemejarse a la forma como ellos quieren ser percibidos por otros grupos, se constituye en una de las construcciones discursivas para establecer parámetros que condicionan la inserción de temas e información respecto a conductas que atentan públicamente contra la versión oficial del consenso. En este sentido, las posibles pérdidas de poder, los cuestionamientos explícitos a los sistemas de valores que sostienen el orden social y la incompatibilidad entre los ideales que dicen defender las elites y sus prácticas privadas son asuntos que sistemáticamente son elididos de los discursos y los rituales públicos.
El ocultamiento se propone para evitar la reflexión sobre el papel de los agentes, la importancia de ciertas acciones que éstos despliegan y los efectos de las estrategias adoptadas por los actores que se ubican en los lugares de visibilidad pública. Estos des-plazamientos atencionales se llevan a cabo para impedir acciones que atenten contra los intereses de los grupos de poder, para lo cual se emplean recursos discursivos como la mitigación, las elisiones, las supresiones, la metáfora, la metonimia, la focalización, entre otras (Van Dijk, 2011).
La estrategia de neutralización tiene como propósito la sustitución de unidades conceptuales que evocan sentido de rudeza, confrontación y crítica, por expresiones dis-cursivas que tienen el propósito de anular la posible reacción de desaprobación de los interlocutores. La elisión de la explicitud de la declaración discursiva se puede llevar a cabo a través de recursos como los eufemismos, con el objeto desfocalizar la atención sobre los posibles aspectos negativos de los ejercicios de poder de las elites y disminuir la racionalización de los efectos de asimetría e inequidad a que dichos ejercicios conllevan. El discurso oficial se puede explorar identificando las distintas clases de eufemismos que lo constituyen, desde los que se evidencian los aparentes consensos públicos y se reafirma el monopolio de las elites sobre las formas de representar los asuntos que tienen poten-cialidad para generar conflicto. La construcción de imagen de coalición puede entenderse como una subestrategia derivada de la estrategia de neutralización, cuyo propósito es la intimidación y la amplificación de las representaciones sobre la potencia de los grupos hegemónicos.
La subestrategia de imagen de coalición consiste en la elaboración de represen-taciones en las que las elites construyen una apariencia de unanimidad, desde la cual se busca disipar cualquier impresión de división, pugnacidad y descoordinación al interior de las elites. De acuerdo con Scott (2000, 82), “Los conflictos internos importantes de-bilitan […] a los poderosos, y los subordinados pueden aprovechar estas divisiones y replantear los términos de su subordinación”. Así, uno de los objetivos de los grupos dominantes será incrementar su poder aparente y, de esta manera, evitar el surgimiento de cualquier posible acto de desobediencia o de cuestionamiento de su dominio. Por con-
Capítulo 13
287
siguiente, la estrategia de imagen de coalición tiene como función principal desmovilizar a los excluidos a partir del miedo, la disuasión, el asombro y la intimidación.
La estrategia de naturalización consiste en la elaboración de atribuciones, a través de las cuales se les asigna existencia independiente de las situaciones socio-históricas en las que se producen y, por consiguiente, incuestionable en razón de los mecanis-mos a través de los cuales dicha existencia es normalizada socialmente. La conjugación estratégica de los recursos semióticos que permiten la implementación de la estrategia de naturalización —objetualización, biologización, personalización, entre otros— tiene como propósito construir regímenes ontológicos mediante los cuales se propone la in-modificabilidad, la perdurabilidad y la inmutabilidad de los fenómenos sociales que son abordados discursivamente.
Según Pardo y Hernández (2007 pp. 14), “para que un conjunto de expresiones formen parte del proceso de naturalización es fundamental que favorezcan el tratamien-to y la comprensión de lo social con los mismos parámetros de los eventos físicos, quí-micos y biológicos”. La naturalización, entendida como una estrategia discursiva que construye representaciones de las identidades de los agentes que son referenciados en el discurso, tiene como efecto la orientación del proceso perceptivo y cognitivo de los in-terlocutores, y el condicionamiento del potencial de acción que éstos pueden desarrollar en un momento determinado.
La espectacularización elabora representaciones focalizando sobre los hechos, las emociones y los sucesos que experimentan los agentes discursivos. Esta estrategia pro-duce inhibiciones en la capacidad reflexiva y racional de los interlocutores, conminán-dolos a una aceptación implícita de la verosimilitud de la información que se propone. La estrategia de espectacularización tiene como efecto la elisión de la reflexión sobre los asuntos que se plantean mediante el uso de información e imágenes que, de la mano de los sistemas de valores y creencias instalados en la cultura, afectan la actividad emocio-nal de quienes acceden a la información. Su consecuencia directa consiste en estabilizar representaciones prototípicas que proponen la realidad social como un hecho dado y que hacen hincapié sobre el conjunto de pasiones que pueden experimentar los interlo-cutores en relación con el hecho que se referencia mediáticamente. Una de las formas de espectacularización más usual en el mundo contemporáneo se lleva a cabo a través de la narrativización.
La narrativización es una subestrategia que consiste en la puesta en escena de relatos sobre sucesos jerarquizados en el discurso, para desfocalizar la atención sobre los agentes y sus acciones, y proponer interpretaciones centradas en cánones morales. La construcción de moralejas se propone como un mecanismo de orientación del juicio y, a través de él, de la conducta de los interlocutores, pero lo que mayor relevancia tiene es el efecto de desplazamiento focal y la construcción de formas de visibilidad en torno a los asuntos referenciados. La narrativización puede inducir a interpretaciones centradas en el componente circunstancial de las acciones que son referidas en el discurso, desplazando la reflexión sobre el conjunto de condicionantes sociales estructurales, desde los cuales se definen los límites y las posibilidades de la acción. La narrativización se sirve de recursos
Neyla Graciela Pardo abril
288
semióticos como la hipérbole —amplificación de representaciones—, la descripción, los atributivos, los recursos de tiempo y espacio, las formas de nominación, los símiles, entre otros.
Estas estrategias, cuya característica común consiste en la producción y repro-ducción del mundo de lo aparente, generan distintos tipos de tramas simbólicas en las que se entreteje la simulación, la ritualidad y la escenificación en formas discursivas que integran distintos sistemas de signos para construir significado. El principio de “efica-cia simbólica”, propuesto por Bourdieu (2008), permite poner en evidencia los vínculos entre las relaciones y posiciones que ocupan los distintos agentes en el espacio social, las formas de autorización y validación de sus posiciones a través de sus discursos públicos y los rituales de institución que, desde los discursos oficiales de las instancias de sociali-zación —Estado, medios de comunicación, iglesia, escuela y familia—, atribuyen formas de ser y proceder, estabilizadas institucionalmente y protegidas política y jurídicamente.
La combinación de las prácticas de escenificación discursivas, y las formas de autorización y reconocimiento que implican dichas escenificaciones establecen inhabili-dades, habilitaciones, accesos legitimados e institucionalizados, regularidades de acción y, en consecuencia, liturgias sociales en las que los roles que ponen en escena los actores sociales son estabilizados y convertidos en imposiciones colectivas. Esta condición se preserva mediante rituales de institución que se llevan a cabo en la actividad discur-siva, generando la validación funcional y ontológica de las diferenciaciones sociales y construyendo formas de representación de la realidad que inciden directamente sobre lo real. En consecuencia, la reiteración del juego de roles termina instituyendo identidades —muchas de las cuales son naturalizadas—, que son condiciones sine qua non para la reproducción del orden social.
La construcción de los vínculos entre lo escénico y el ámbito de las relaciones de poder se verifica, como se ha indicado, en procesos de comunicación multimodal en los que se estabilizan saberes decisivos en la construcción de cultura e identidad. Es el juego de imágenes un componente de las formas de simulación a través de las cuales los agentes tradicionalmente han desplegado recursos y estrategias semióticas, para alcanzar el logro eficaz de sus objetivos. De esta manera, se estructura la metaestrategia del camuflaje.
2.2. El camuflaje: metaestrategia discursiva
El estudio del camuflaje en la semiótica contemporánea ha incluido análisis sobre la etología, la fotografía, la literatura y ha desarrollado miradas que, aplicadas a la estrate-gia militar, han apropiado los ejércitos para distraer a sus enemigos. Se ha profundizado sobre la forma como los sistemas de representación son adaptados por los agentes socia-les, para propiciar formas de interpretación de la realidad acordes con sus intereses. La utilización de técnicas ópticas en Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, tomó como punto de referencia objetos y espacios susceptibles de ser adaptados a través de la construcción de invenciones, señuelos y engaños. Estas formas de mimetización tenían
Capítulo 13
289
como objetivo el retraso del reconocimiento de los objetivos de ataque para impedir la acción bélica la mayor cantidad de tiempo posible.
Las estrategias para la construcción del camuflaje de guerra incluyeron el ocul-tamiento, la ubicación estratégica, la fusión o atenuación de las fachadas de edificios, la disrupción, la fragmentación a través del contraste, la imitación y la construcción de objetivos ficticios. Mediante los colores y las texturas de las construcciones se propendía por minimizar el efecto de la luz durante la mañana y la noche, dispersando sus ondas visuales, para crear una superficie de oscuridad media (Goodden, 2008). Movimientos artísticos pusieron de manifiesto la dimensión estética del camuflaje y propiciaron re-flexiones en campos como la moda, el diseño, la literatura, el cine y la vida cotidiana, con lo cual también se logró articular el tema del camuflaje con los procesos de construcción de identidad: se camufla no solo para mimetizarse con el ambiente, sino también para ser reconocido por otros de una determinada manera.
Las relaciones entre el camuflaje, los procesos de invisibilización y la construcción de identidad permite identificar la función deíctica del camuflaje. Esta función evidencia las formas como se conjuga la visibilidad y la invisibilidad, el reconocimiento y el desco-nocimiento, y las estrategias mediante las cuales los agentes sociales construyen reclamos semióticos, que se estructuran en la confrontación y la alianza del ser y el parecer. Los propósitos socio-comunicativos, que se entretejen en la estrategia del camuflaje, se es-tructuran en razón del efecto deseado de generar sorpresa, modelar las acciones de quie-nes se constituyen en interlocutores y desfocalizar la atención de manera que el ser y la acción de lo que se camufla se desarrolle sin ser puesto en evidencia y, por consiguiente, sin obstáculo alguno. Desde esta perspectiva, el camuflaje conjuga exposición y oculta-miento en una gama de acciones que van desde la usurpación semiótica, la armonización de las unidades sígnicas —fundición de figura y fondo— y la mimetización, hasta el isomorfismo, la uniformización y el despliegue de estrategias de invisibilidad (Méndez, 2008).
El camuflaje puede ser definido como un sistema complejo de recursos de repre-sentación que opera de acuerdo a las correlaciones de fuerza, y tiene como propósito elaborar significados a través de la integración de sistemas sígnicos que satisfacen eficaz-mente el intercambio representacional en el discurso. El camuflaje, en tanto metaestra-tegia discursiva, tiene como objetivo construir credibilidad alrededor de la simulación y formular regímenes de creencia y sospecha en torno a la información que se produce y reproduce en la comunicación. En este sentido, abordar la metaestrategia de camuflaje supone indagar sobre la forma como se configuran los procesos estratégicos, generando, por una parte, imperceptibilidad a través de la mimetización con elementos del entorno discursivo y, por otra, conversiones a través de desplazamientos representacionales que producen nuevas formas de visibilidad (Fabbri, 2012).
Neyla Graciela Pardo abril
290
3. Despojo y vulneración de derechos: breve caracteriza-ción sociohistórica
El tema de la propiedad de la tierra ha sido un problema histórico que tiene su referente más reciente en las disputas sociales y políticas durante el transcurso del siglo XX en Colombia. La ausencia de regulación de la propiedad de la tierra, así como la exis-tencia de amplias zonas de baldíos de la nación, se ha conjugado con prácticas históricas en las que se incluyen la ampliación de las áreas de frontera agrícola, el interés de los grupos terratenientes en la explotación de los recursos naturales, la incursión de actores transnacionales en la vida económica y política nacional, y la confluencia de actores ar-mados —legales e ilegales— en zonas caracterizadas por altos niveles de conflictividad. Esta situación ha contribuido a la configuración de un escenario en el que el proceso de “acumulación originaria de capital”, descrito con anterioridad por Marx (2003), ha oca-sionado diversas articulaciones de recursos e intereses sociales que han impulsado proce-sos de exclusión y vulneración, han desestructurado los lazos sociales y han impedido la consolidación de proyectos de vida autosustentables (Bello, 2003). Las estrategias de los actores dominantes, en este escenario, han integrado formas de latrocinio, explotación y apropiación de los recursos naturales, mediante refinadas argucias cuyo efecto inmediato es el menoscabo de los derechos de las comunidades rurales.
El escenario de despojo en Colombia puede entenderse si se toma en considera-ción que una tendencia histórica ha sido que entre mayor confluencia de distintos pro-yectos productivos en una región, mayor es la probabilidad de que surjan tensiones que redunden en el incremento de los conflictos sociales por la tenencia, explotación y apro-piación de la tierra. Esta forma de entender la dinámica del despojo en Colombia cobra relevancia si se tiene en cuenta que la apropiación territorial por parte de los latifundistas, los empresarios y los grupos armados ilegales ha tenido como propósito la acumulación y concentración de la mano de obra, la ampliación de las zonas de control territorial, la explotación intensiva de los recursos naturales y la consolidación de formas de dominio cultural sustentadas en el modelo de la gran hacienda. La expansión de economías mono-pólicas u oligopólicas en el país se ha desarrollado en contravía de las economías domés-ticas de las comunidades rurales, las cuales, en diferentes periodos, han sido conminadas a la valorización de los terrenos por ellas desbrozados y trabajados, para posteriormente ser apropiados y usufructuados por los actores rurales hegemónicos.
La división de la vocación productiva de las distintas regiones del país ha fomen-tado la puesta en escena de diferentes formas de despojo, acordes con los recursos en disputa y los actores sociales participantes. Así, por ejemplo, la ganadería, actividad desa-rrollada con mayor contundencia en el norte y centro-oriente del país, contribuyó, duran-te los siglos XIX y XX, a la implantación de un modelo agrario sustentado en las ideas de “gran propiedad” y “latifundio extensivo” desde las cuales se llevó a cabo el proceso de limitación y delimitación territorial. Este proceso tuvo como efecto la vulneración de los límites territoriales de las parcelas de los campesinos, el despojo abierto de sus propieda-des (tierras y cosechas) y, posteriormente, la celebración de contratos de arrendamiento
Capítulo 13
291
y de trabajo en el que las comunidades rurales eran forzadas a ceder formalmente sus derechos de propiedad y tenencia de la tierra (Reyes, 1978).
Las regiones central y occidental del país, las cuales desarrollaron un modelo de economía de exportación, experimentaron la expansión del área de frontera principal-mente para el establecimiento de empresas comerciales y el incremento del mercado es-peculativo asociado al valor de la tierra. El proceso de desbrozado, la adecuación eco-nómica de territorios inhóspitos y la consecuente valorización territorial que se generaba de la intervención de los colonos sobre las áreas de frontera fue la razón por la cual los terratenientes se interesaron en estas zonas. Entre 1850 y 1950 estos territorios se carac-terizaron por la privatización de la propiedad de la tierra a través de la adjudicación de terrenos baldíos a actores privados, las apropiaciones ilegales mediante diversas formas de fraude —manipulación de leyes, control de las autoridades públicas, retención ilegal de las propiedades de los arrendatarios y colonos— y el ejercicio sistemático de la violen-cia por parte de los grupos dominantes —amenazas, extorciones, asesinatos selectivos y expoliación de productos agrícolas— (LeGrand, 1988). La violencia se llevó a cabo, entre otras modalidades, a través de la creación de los denominados “Pájaros” (Valle del Cauca) y los “Chulavitas” (Boyacá), los cuales eran grupos de seguridad al servicio de los terra-tenientes, que controlaban el mercado de la criminalidad, articulando intereses políticos partidistas y estrategias delictivas para el control de la tierra (Sánchez y Meertens, 1989).
El proceso de despojo en las últimas décadas ha incluido diversas modalidades de violencia física y simbólica que, al amparo de la disputa por el control territorial por parte de los diversos actores armados del conflicto, han sido las formas a través de las cuales se han llevado a cabo violaciones de derechos humanos y crímenes como el asesinato, las amenazas, las extorciones, el desplazamiento, la desaparición forzada, la tortura, el geno-cidio y las masacres (Romero, 2011; López, 2010). A esta realidad se agregan sistemáticas vulneraciones de derechos, por acción y omisión del Estado, como los falsos positivos1, la ausencia de garantías para la protección del derecho a la vida y la seguridad, y la escasa presencia del Estado en zonas caracterizadas por acciones propias del conflicto armado.
Las modalidades de despojo incluyen presiones y violencia física, el uso de dispo-sitivos legales para cometer fraude, la apropiación ilegítima de propiedades, la transferen-cia forzada de dominio, las ventas falsas, la caducidad administrativa, el desplazamiento de propietarios y el destierro de los poseedores, ocupantes y tenedores de hecho. De acuerdo con el PNUD (2009), ha sido la informalidad en la tenencia, uso y explotación de la tierra, a causa del precario desarrollo administrativo del Estado colombiano, lo que ha generado las condiciones propicias para la profundización del fenómeno del despojo. La falta de titulación de terrenos baldíos a los campesinos y colonos, los conflictos entre campesinos y hacendados por la doble titulación de los predios y la ausencia de registro de los documentos de propiedad en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos han garantizado la impunidad, la corrupción y la expoliación, generalmente, contra los pequeños propietarios y labradores de la tierra.
Cabe resaltar la responsabilidad histórica de los grupos armados ilegales, los terra-tenientes y los empresarios nacionales e internacionales, en la comisión de acciones que
Neyla Graciela Pardo abril
292
atentan contra el derecho a la propiedad de los pequeños tenedores, poseedores y propie-tarios de la tierra. Estas acciones, en las que en reiteradas oportunidades han confluido estos actores, se han llevado a cabo en zonas en disputa para el cultivo y tráfico de drogas ilícitas, contrabando, control territorial, megaproyectos agrícolas y mineros, y expansión de alguno de los actores armados del conflicto. No obstante, según el Grupo de Memoria Histórica (2010), la mayor parte de acciones de despojo se han llevado a cabo en zonas de fuerte presencia paramilitar y en las cuales hay proyectos minero-energéticos, agroindus-triales y de extracción de recursos naturales.
La realidad del conflicto alrededor de la propiedad de la tierra ha sido registrada por los medios de comunicación, atendiendo a las prioridades que, en razón de las corre-laciones de poder históricamente condicionadas, establecen responsabilidades a actores sociales concretos y diseñan representacionalmente los asuntos que deben ser gestiona-dos por la sociedad (Pardo, 2012). Es por esta razón que la magnitud de las formas de violencia a través de las cuales se concretan las prácticas de despojo y la participación de actores con recursos y posiciones múltiples, imponen la necesidad de desarrollar análisis que den cuenta de cómo las representaciones contribuyen a la profundización de la vio-lencia simbólica y de la práctica del despojo de tierras.
4. Abordando el discurso mediático sobre el despojo
El análisis de los recursos y las estrategias discursivas que se integran en los actos de comunicación permite identificar y analizar las maneras como se elaboran y socializan los constituyentes sociocognitivos de las representaciones que circulan en las socieda-des y los posibles efectos de poder que dichos elementos tienen sobre el conjunto de la organización de la vida colectiva. La apropiación de métodos y metodologías múltiples permite un abordaje integral de los fenómenos socioculturales que se complejizan cada vez más en razón de las dinámicas comunicativas y mediáticas de la globalización. En es-tas dinámicas quedan registradas las particularidades sociales, económicas y políticas de los entornos contemporáneos, y las estrategias desplegadas por los actores sociales para acceder a las instancias de visibilidad pública a través de los discursos (Bauman, 2008).
En esta reflexión se plantean algunas relaciones categoriales desarrolladas en el marco de los estudios críticos del discurso, ECD. Se propone un análisis cualitativo, orientado a describir y explicar algunas especificidades de los discursos multimodales y multimediales. El corpus son noticias que circulan en ElEspectador.com y Semana.com. Esta es una primera aproximación a la metaestrategia del camuflaje que pretende explorar diferentes estrategias discursivas, cuyo efecto consiste en la modelación de represen-taciones sociales históricamente situadas y políticamente orientadas. El procedimiento metodológico se elabora en fases que van desde la identificación del problema social a su interpretación, poniendo en relación las configuraciones semióticas de los discursos, las representaciones que éstas agencian, los posibles mecanismos y estrategias de poder implicadas en los actos discursivos, y los potenciales efectos políticos y sociales de la actividad comunicativa. Lo que aquí se propone es un breve análisis exploratorio de un
Capítulo 13
293
proyecto más amplio en desarrollo titulado “Despojo y victimización mediática. Análisis multimodal de la prensa digital”.
En primer lugar se identifica el problema social a través del abordaje de la coyun-tura política y social de la controversia en torno al tema del despojo de tierras. Se explora la producción noticiosa que circula en la Web y se aplica como criterio de selección del corpus las unidades léxicas “despojo”, “tierras” y “despojados”. El objetivo consiste en identificar la relación entre el descriptor y los resultados asociados.
En segundo lugar, se describe el corpus y se identifican las categorías y relaciones que tejen el proceso de producción de significado. El corpus de esta indagación prelimi-nar, recogido entre julio 20 de 2010 y julio 20 de 2012, se seleccionó de la revista Semana.com y del periódico El Espectador.com. En este trabajo sólo se analizan algunas noticias con el propósito de explorar las representaciones sobre el despojo de tierras y la implementa-ción de la metaestrategia de camuflaje en las noticias objeto de análisis.
En tercer lugar, se ponen en relación las estructuras discursivas con las condicio-nes sociales y políticas de su producción y circulación. En este proceso, se aspira a ge-nerar algunas explicaciones que den cuenta del conjunto de relaciones que se establecen entre lo que se propone discursivamente, la representación subyacente, la estabilización de dichos sistemas simbólicos, la construcción de universos de sentido y sus posibles efectos sobre las prácticas sociales.
5. No dejarse ver para pervivir y reproducirse
Una inferencia en este apartado es que los medios de comunicación, con frecuen-cia, apropian la estrategia de camuflaje, tanto a nivel verbal como gráfico, para ocultar, simular, disimular, naturalizar, neutralizar, entre otras formas de interacción estratégica. La función sociopolítica del uso de estos recursos y estrategias discursivas apuntan a pro-blemáticas nucleares de la vida colombiana articuladas al despojo de tierras, en las que se involucran asuntos como la responsabilidad del Estado, en acciones y omisiones que me-noscaban los derechos de los ciudadanos que han sido victimizados, a través del ejercicio de las fuerzas de seguridad del Estado y de los funcionarios públicos. También el Estado ha sido negligente frente a las acciones de los grupos armados ilegales, en particular lo relacionado con las acciones de los paramilitares, que desde el año 2011 son representa-dos discursivamente como grupos de delincuencia común (BACRIM) a pesar de que el Estado y los medios masivos de comunicación les atribuyen delitos relacionados con los derechos humanos, la victimización de líderes comunales, sindicalistas y activistas de la sociedad civil relacionados con el despojo de tierras.
Se verifican las distintas formas de ocultamiento que, a través de los recursos y es-trategias discursivas, los medios de comunicación proponen para evitar la identificación de los intereses que los distintos agentes económicos tienen en relación con los procesos de apropiación ilegal de tierras para la explotación de los recursos naturales, agrarios, mineros y energéticos en el país. En este marco, el camuflaje contribuye a eliminar de la reflexión pública las causas estructurales que determinan la ineficacia de la aplicación de
Neyla Graciela Pardo abril
294
políticas públicas que, para este caso, se expresan en la Ley 1448 de 2011, o Ley de Vícti-mas y de Restitución de Tierras. La reflexión que se omite de los escenarios de visibilidad pública incluye fenómenos culturales, económicos, históricos, ambientales y de política social e internacional.
Los efectos sociopolíticos de la acción mediática en relación con la inoperancia de la aplicación de políticas públicas permite formular hipótesis en relación con la estabili-zación de formas de negación o eliminación total del problema en la agenda pública, y la promoción de formas de complicidad ya sea por aquiescencia, colaboración o acción directa. Finalmente, se puede inferir que la estrategia de camuflaje apropiada en los pro-cesos de mediatización contribuye a construir una imagen en la que las disidencias polí-ticas, los conflictos y las controversias son propuestas como inexistentes o cuya supuesta trivialidad social se supera sin que medien procesos de negociación. Por los límites de este trabajo, se aborda el análisis de las formas de camuflaje puestas al servicio de la eli-minación de las responsabilidades del Estado en la prensa digital y la forma como ésta propone la ineficacia de la aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, un año después de su aprobación.
El camuflaje verbal se construye a través de los recursos de elisión, las metáforas, las metonimias, los sofismas, las formas de atribución, la generalización, los eufemismos, la nominación, entre otros múltiples recursos que contribuyen a disimular, simular, es-pectacularizar, naturalizar y neutralizar.
El uso de formas de nominación permite identificar las maneras como en el acto del nombrar se le asignan cualidades a los fenómenos que son referenciados en el discur-so, construyéndose estrategias de identificación, desde las que se formula la organización simbólica de lo concreto, lo vivencial y lo racional, todo lo cual constituye la base de la construcción de relaciones conceptuales.
(1) La política agraria apunta a mejorar el acceso a la tierra, modificar el uso actual y extinción de dominio a tierras ilícitas, entre otros puntos (ElEspec-tador.com, 2 de septiembre del 2010, “Gobierno Santos presenta programa integral de tierras”, Política).
En este caso, “La política agraria” forma parte de una estructura persuasiva que da cuenta del resultado de un proceso, tiene función anafórica y, por usufructuarse des-contextualizada en los medios, tiene un carácter ambiguo. La descontextualización de la expresión, articulada a la nominación resultativa, se vincula con los tipos de saberes estabilizados socialmente en Colombia a propósito de las políticas públicas sobre el agro. Estos saberes hacen referencia a ámbitos sociales a los que se dirige la política: agroin-dustria, proyectos mineros y energéticos, etc. Dado que la expresión mediática no esta-blece en su estructura en qué consiste el mejoramiento de acceso a la tierra, es imposible verificar la identidad de los sujetos a los que se orienta la política, lo cual obstaculiza la diferenciación de los grupos a los que efectivamente se dirige la acción del Estado y las posibles desigualdades que pueden tener implícitas dichas prestaciones.
La noción “política agraria”, que generaliza lo afirmado sobre el conjunto de pro-gramas técnico-administrativos enfocados a la intervención sobre el agro, se propone
Capítulo 13
295
como una entidad simbólica abstracta que no permite identificar de manera precisa la estrategia de intervención a la que se hace referencia, y sugiere unidad de acción guber-namental. La expresión “extinción de dominio a tierras ilícitas” generaliza y, a través del recurso discursivo de la impersonalización y la elisión, elabora representaciones que impiden reflexionar sobre el actor que comete el ilícito y las formas como se concreta el delito que se atribuye a las tierras. Lo que se deriva es el ocultamiento de los agentes sociales que, a través de prácticas ilegales, poseen territorios sobre los cuales el Estado tiene la potencialidad de suspender la relación de propiedad sin que exista compensación alguna, en razón de que el bien procede de actividades ilícitas o ha sido instrumentaliza-do para la comisión de delitos.
En el uso de las metáforas se evidencia en la construcción de estrategias de ocul-tamiento que, a través de nominalizaciones impersonales, elide la realidad concreta que se denuncia y construye formas de categorización que hacen imposible la identificación de los actores referidos:
(2) El plan de choque del gobierno para devolverles las tierras a los desplaza-dos se ha enfrentado a un monstruo de mil cabezas: políticos corruptos, intereses mafiosos, sicarios a sueldo y funcionarios vendidos. Y esto apenas comienza (Semana.com, 15 de enero de 2011, “Historia de una cruzada”, Na-ción).
El uso de la expresión “plan de choque”, comúnmente asociada a la jerga de los economistas, designa el conjunto de medias que se implementan para sanear algo que se considera que está en condición de deterioro o que genera efectos negativos que inciden sobre el bienestar de los ciudadanos. Esta expresión se construye desde la metáfora del “choque” que indica, en la perspectiva de la física y la medicina, el encuentro violento entre dos cuerpos o la aplicación de una medicina a alguien cuya acción enérgica y rápida son la condición de su efectividad. La conceptualización de “choque”, tanto en la física como en la medicina, supone o bien la objetivación de los cuerpos involucrados en la ac-ción de chochar, o la personalización de quien se propone como paciente susceptible de ser rehabilitado a través de las medidas que intentan remediar su situación desfavorable.
En los dos casos, la metáfora del choque elabora una abstracción cuya base se-mántica supone un sujeto-objeto sobre el que opera una fuerza externa. La construcción representacional del choque, aplicado al ámbito de las relaciones sociales, no insta a la reflexión ciudadana sobre las estrategias de intervención que el Estado construye e im-plementa para lograr la efectiva restitución de tierras, sino que, por el contrario, realza la figura gubernamental a través del recurso de la activación por posesión, indicando el rol activo de la administración Santos, denotando su unidad de acción y sugiriendo la potencialidad de combate de las instancias gubernamentales en tanto “se ha enfrentado a un monstruo de mil cabezas”.
El uso de la metáfora mediante la cual se propone la ficción del “monstruo de mil cabezas” se sustenta en la evocación del intertexto de la mitología griega de la Hidra de Lerna, la cual era una criatura acuática que tenía forma de serpiente y un aliento veneno-so que la hacía altamente peligrosa. Su función, de acuerdo al relato mítico, consistía en
Neyla Graciela Pardo abril
296
salvaguardar la entrada al inframundo de los posibles invasores y amedrentar a través de su imponente figura a quienes pudiesen representar algún peligro. La evocación de este relato mítico refuerza la idea de múltiples identidades anónimas de quienes se oponen a la acción gubernamental y sugiere junción, coherencia y potencialidad de destrucción. La conceptualización del obstáculo gubernamental a través de los marcos mitológicos, además, acentúa el sentido de rudeza, el cual se constituye en el recurso estratégico para enfatizar en el heroísmo, el valor y la capacidad de sacrificio del agente: el gobierno de turno.
El uso del recurso de la nominalización colectiva en “políticos corruptos, intereses mafiosos, sicarios a sueldo y funcionarios vendidos”, que se construye en la metáfora del “monstruo de mil cabezas”, elabora representaciones en las que se proponen conjuntos homogéneos, de los que no es posible inferir la diferencia entre sus miembros, sus identi-dades, ni de sus capacidades agentivas. Esta imprecisión de la identificación de los sujetos referenciados, construida a través de la impersonalización, se amplifica a través del uso recurso de la pasiva nominal, que encuentra materialidad en la focalización sobre los procesos y no sobre las acciones y los agentes que se proponen. De esta manera, se ela-bora el sentido del anonimato que, asociado con la formulación de nominales ambiguos, imposibilita establecer responsabilidades a quienes se conceptualizan como enemigos del proceso de restitución de tierras. Así, por ejemplo, no se define a los políticos corruptos que obstaculizan el proceso de restitución, dándose por sentado que los interlocutores tienen conocimiento de la identidad de éstos, no se identifican los intereses específicos que entran en tensión con la democratización de la propiedad de la tierra, no se denuncia quiénes son ni a qué grupos pertenecen los sicarios de los reclamantes de tierras y no se responsabiliza a los funcionaros concretos involucrados en acciones de corrupción.
La estrategia de ocultamiento toma como punto de referencia la elisión del papel de los pacientes discursivos y sus respectivas responsabilidades en la vulneración de los derechos de los reclamantes de tierras. La ausencia de formas discursivas que permitan una reflexión para identificar la responsabilidad del Estado y del gobierno por acción u omisión en la contravención de los derechos de las víctimas se evidencia en el caso de la expresión (2). En esta expresión, además, no es posible reconocer la identidad y las prác-ticas específicas de los victimarios en la comisión de delitos debido a que se construyen discursivamente como pacientes. En consecuencia, estos recursos no solo contribuyen a dejar inalterada la realidad sobre la que se construye la representación mediática, sino que inciden en su reproducción y estabilización social.
El uso de recursos de focalización, cuantificación, impersonalización, pasiviza-ción, modalización y supresión de la capacidad de los agentes contribuye a la construc-ción de estrategias de ocultamiento, cuyo efecto representacional es elidir la reacción crítica de los ciudadanos frente a los victimarios que atentan contra la vida y la seguridad de los reclamantes de tierras.
(3) a. “Se hará un proceso de diferenciación en la protección para las cientos de familias que fueron despojadas […]”
Capítulo 13
297
b. […] se han presentado siete asesinatos presuntamente vinculados al proceso de restitución de tierras […]c. Son asesinatos hechos por gente que quiere detener la política del Go-bierno para restituirles la tierra a los campesinos que fueron des-plazados por la violencia […] (ElEspectador.com, 28 de marzo del 2011, “Proveerán de esquemas de seguridad a líderes de restitución de tierras”, Judicial).
La estrategia que se construye en (3a) combina la voz discursiva del ministro de la defensa de ese entonces, Rodrigo Rivera Salazar, con el uso de cuantificadores inde-terminados con función persuasiva, la focalización a través del uso del recurso del color y la negrilla, y la evocación de un intertexto que se elabora a partir de un hipervínculo cuya función deíctica insta al lector a ir a la noticia: “Muertes tras la restitución de tierras” (ElEspectador.com, 28 de marzo del 2011, Judicial).
El uso de la intertextualidad permite identificar las formas como se construyen los tejidos de voces discursivas y los usos que hace ElEspectador.com para elaborar me-canismos de visibilidad y autorización. La visibilidad pública, para el caso de (3a), se construye alrededor del acceso al discurso público que se le otorga a un representante del Estado —el Ministro de la Defensa—, quien argumenta la pertinencia de la provisión de esquemas de seguridad para algunos reclamantes que el gobierno definirá a través de un proceso de diferenciación entre las víctimas, a fin de identificar a quienes están en mayor riesgo de asesinato o de otras formas de vulneración de sus derechos. La construcción de las voces discursivas dan cuenta de cómo se restringe u otorga accesibilidad a los lugares de interlocución y a determinadas demandas y temas incluidos en la agenda mediática.
El recurso de la voz pasiva, construido mediante el pronombre clítico “se”, tiene como sujeto gramatical un sintagma nominal indeterminado que ElEspectador.com asume que el interlocutor conoce. Esta construcción discursiva, ante la limitada elaboración contextual que se propone, favorece una lectura universalista en la que es desdibujada la identidad del sujeto, en función de una interpretación genérica del agente que puede incluir al interlocutor. El uso de la pasiva posibilita la representación de un sujeto uni-versal colectivo, con autoridad reconocida y al designio del cual los interlocutores son convocados mediante la sugerencia de cobertura en el proyecto de restitución de tierras. Por consiguiente, la representación elaborada, mediante la impersonalización, legitima la propuesta de diferenciación de las víctimas. En el marco de los lineamientos interna-cionales en materia de derechos humanos, esta propuesta viola principios fundamentales desde los que se indica la igualdad de derechos y la responsabilidad del Estado de garan-tizar, de manera plena y efectiva, el derecho a la vida y la seguridad de los ciudadanos.
El uso del cuantificador indeterminado “cientos de familias” en (3a) acentúa la construcción de referentes abstractos reiterando la imposibilidad de inferir la identidad, el rol y las acciones del colectivo que es evocado. La construcción de estructuras pseudo-partitivas, haciendo uso de numerales cardinales colectivos, tiene como función sugerir precisión, aunque el tipo de cuantificador expresado no refiera a una magnitud exacta o una medida concreta. Esta paradoja permite evidenciar la función retórica del uso de los
Neyla Graciela Pardo abril
298
cuantificadores y el carácter persuasivo que se deriva de dicha utilización, todo lo cual se concreta en la construcción de un sentido de generalidad del cual no es posible inferir subconjuntos concretos ni individuos exactos. En consecuencia, el uso de estructuras pseudopartitivas cuantificadas profundiza la elaboración de formas de generalización que redundan en el ocultamiento de las acciones, los sujetos y los procesos que se impli-can en el despojo de tierras.
La articulación de las pasivas y los cuantificadores se potencializa mediante el uso del color rojo a través del cual se construye, por una parte, el hipervínculo desde el que se estructuran cadenas de textos entrelazados (intertextos) y, por otra, la formulación de un marcador deíctico con función de focalización, cuya propuesta se orienta a incidir sobre el proceso cognitivo de los interlocutores mediante el color y el subrayado propio del hipervínculo. Los recursos discursivos a través de los cuales se construye la estrategia de ocultamiento elaboran formas de racionalización que se sustentan en estructuras jerár-quicas de la información y la anticipación a potenciales detractores de lo que se expresan. El recurso de la intertextualidad se formula como un mecanismo amplificador de saberes a través del hipervínculo. Este enlace, al tiempo que argumenta la pertinencia de llevar a cabo un proceso de diferenciación jerárquica de la protección de las familias que fueron vulneradas, da cuenta de la propuesta contestataria que se anticipa a quienes no creen que la acción gubernamental anunciada tenga viabilidad.
En (3b) nuevamente se hace uso del recurso de la voz pasiva para omitir la iden-tidad del sujeto de la acción, lo cual es reforzado mediante la letra en negrilla, para, a través del modo gráfico-verbal, generar un desplazamiento focal que va del agente invi-sibilizado a la acción que se denuncia discursivamente. En este caso, la indefinición de la identidad imposibilita inferir el tipo de vinculación al proceso de restitución de tierras que han tenido quienes han sido victimizados. La expresión “presuntamente vincula-dos al proceso […]”, a través de la forma verbal impersonal en participio, construye un referente que no se explicita, denotando ejercicios de investigación sin resultados con-cretos que, en el caso de (3a), conlleva a la propuesta de jerarquizar el acceso al derecho a la seguridad.
La estrategia de ocultamiento que tiene lugar en (3a) y (3b) se amplifica en (3c) cuando se hace referencia a quienes podrían ser los autores materiales e intelectuales de los asesinatos a líderes de restitución de tierras. Al igual que en (3a) y (3b), la estrategia se lleva a cabo mediante la combinación de recursos como sustantivos indeterminados, la letra en negrilla y la personalización de fenómenos abstractos. En la expresión “gente que quiere detener la política del Gobierno” el sustantivo indeterminado “gente” designa a un colectivo abstracto del que no es posible identificar los lugares sociales ocupados, sus trayectorias históricas y los grupos concretos implicados. Al mismo tiempo, se ela-bora una activación por posesión en la que el Gobierno es representado como un sujeto homogéneo que es victimizado, al igual que los campesinos, por acciones dolosas de personajes anónimos.
La representación mediática de la responsabilidad del Gobierno tiene como efec-to la equiparación del lugar de éste con el papel de victimización de quienes han sido
Capítulo 13
299
vulnerados por los actores armados, legales e ilegales, que se oponen a la restitución de tierras. Esta forma de representar mediáticamente el fenómeno del despojo desconoce la responsabilidad atribuible al Estado y a las diversas instancias de gobierno en la omisión de medidas de salvaguarda del derecho a la vida y la seguridad de las víctimas del con-flicto armado. Se propone, por lo tanto, al Gobierno como una persona susceptible de recibir daño de otras personas, las cuales son conceptualizadas como si ostentaran sus mismas potencialidades de actuación. Este hecho despotencializa el posible ejercicio de la resistencia y trivializa la discusión sobre las políticas de gobierno que han permitido o instigado la revictimización de los reclamantes de tierras.
Tanto en (1) y (2), como en (3a), (3b) y (3c), la metaestrategia de camuflaje se ela-bora a través de la estrategia discursiva del ocultamiento, construida mediante recursos como las estructuras persuasivas anafóricas, las generalizaciones, las elisiones, las formas de impersonalización, las metáforas, las nominaciones colectivas, los desplazamientos focales, la cuantificación, la pasivización, los deícticos y la supresión. La conjugación de estos recursos se constituye en un marcador que permite dar cuenta de la forma como los medios orientan la atención de los interlocutores sobre asuntos en los cuales no es posible desentrañar a actores concretos, a los responsables de las acciones que se referencian y a las personas concretas que tienen participación en la comisión de delitos, crímenes y demás formas de vulneración de los derechos de los agentes victimizados a través del despojo de tierras.
El camuflaje, en estos casos, se evidencia en narrativas de acontecimientos en las cuales los agentes son separados de su base material y son desligados de su identidad, de lo cual se sigue la perdida de potencial reflexivo, crítico y emancipatorio por parte de los potenciales lectores de las noticias objeto de análisis. Esto, al reiterarse y generalizarse, contribuye a la estabilización del silencio, la legitimación cultural de la inoperancia e inacción de las entidades del Estado encargadas de garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos, y alienta el desempoderamiento de la sociedad en su conjunto al contri-buir a estabilizar representaciones en donde el fenómeno del despojo es simplificado, sus soluciones son trivializadas y sus actores son elididos.
El uso de formas narrativas que apelan a los sentimientos también hace parte de las formas como se construye la estrategia de camuflaje.
(4) “Hemos sufrido mucho, hemos llorado mucho; hemos sentido el golpe de la mano asesina, el dolor de las viudas y los huérfanos, el desamparo de los despojados, y tenemos el reto, la obligación, el anhelo, de sacudirnos las cenizas y continuar el viaje. Y vamos a hacerlo, colombianos. Podemos hacerlo (...) si hemos tenido víctimas, si aún siguen produciéndose víctimas, vamos a ubicarnos y a pararnos en la orilla que nos corresponde: al lado de ellas, de su parte, abrazando y comprendiendo su sufrimiento” (ElEspecta-dor.com, “Vamos a hacer un instrumento de paz y justicia”,10 de junio del 2011, Política).
En (4) el colectivo abstracto “colombianos” junto con expresiones perifrásticas verbales como “hemos”, “tenemos” y “vamos”, mediante las cuales se construyen entida-
Neyla Graciela Pardo abril
300
des o individuos a través de la sustitución de los nombres propios por apelativos abstrac-tos. Así, se elabora un recurso a través del cual se estabiliza, por una parte, la estrategia del ocultamiento de las identidades y, por otra, se formula un tipo de camuflaje en el que quienes son designados en las categorías de totalidad se distinguen del colectivo anóni-mo “víctimas”. La elaboración de sentido de unidad colectiva en torno a la denominación “colombianos” tiene la función, en este caso, de ubicar al interlocutor que se anticipa (comunidad de lectores que se asumen parte de Colombia) en el lugar de quien enuncia, para sugerir convergencia de sentimientos, expectativas compartidas y opiniones comu-nes. En consecuencia, se lleva a cabo la construcción de una estructura persuasiva en la que la adhesión se propone como el insumo del que se pueden derivar acciones validadas y legitimadas por cualquiera que responda a la agrupación de los “colombianos”.
El uso de expresiones en pasado imperfecto que evocan estados emocionales (“su-frido”, “llorado” y “sentido”) y marcadores de subjetividad del tipo: “vamos a ubicarnos y a pararnos en la orilla que nos corresponde” y “abrazando y comprendiendo su sufri-miento” apelan al interlocutor, en el marco de lo cual se propone la adhesión del colec-tivo abstracto “colombianos”. Estos referentes, cuya racionalidad está por fuera de la lógica de la deliberación, construyen el sentido de lo incontrovertible y activan mecanis-mos de conmoción emocional que orientan el proceso perceptivo e interpretativo. Así, se ponen en escena agentes estresores cuyo efecto cognitivo es la parálisis del proceso de racionalización y se proponen horizontes de sentido que impiden la reflexión crítica en torno a los responsables de las victimizaciones, los móviles que determinan las acciones de vulneración y las estrategias que en la articulación entre lo legal y lo ilegal se han lle-vado a cabo para menoscabar los derechos de quienes han sido victimizados por causa de los actores armados del conflicto.
El ocultamiento discursivo se concreta a través de metáforas como “hemos senti-do el golpe de la mano asesina” y “tenemos el reto, la obligación, el anhelo, de sacudirnos las cenizas y continuar el viaje” a través de las cuales, por una parte, se refuerza el sentido del anonimato y, por otra, se elabora el sentido de renacimiento y del trasegar. El sistema metafórico que se construye para representar la realidad propone, en primer lugar, la idea de unidad en la acción amenazante del personaje anónimo que “golpea asesinando”, lo cual convierte en uno a la multiplicidad de actores que se implican en las dinámicas de vulneración y hace más fácil la construcción de formas de atribución colectivas a través de la simplificación. La idea de una mano asesina impide reflexionar sobre el conjunto de actores sociales, económicos y políticos, así como las correlaciones de los intereses que subyacen a cada uno, en la configuración del panorama de la violencia en Colombia.
En segundo lugar, en la metáfora del renacimiento, el sufrimiento y el estado aún vigente de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado es conceptualizado como ceniza susceptible de ser desechada por el conjunto social. El uso de la unidad conceptual “sacudirnos de las cenizas” propone el sentido de ruptura temporal que procede de un estado anterior de combustión y los rastros actuales de un proceso de deterioro supues-tamente finalizado. En esta metáfora el trasegar se articula a la idea de renacimiento, que procede de dejar atrás “las cenizas”, con lo cual se evoca la idea del ave fénix que es
Capítulo 13
301
capaz de resurgir cada vez que finaliza su ciclo vital. La metáfora de “continuar el viaje”, que implica el reconocimiento de que la vida social funciona como una ruta colectiva con un punto de partida y una meta común, constituye el imperativo que se deriva de la forma como se evocan emociones y se elabora un sobreentendido de la supuesta ruta que los colombianos deben seguir, la cual es propuesta como de conocimiento común. En consecuencia, la forma de representar la potencialidad de la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras induce a los interlocutores a la aceptación del marco legal propuesto. Este marco se representa como una solución irrestricta al fenómeno de la violencia, lo cual refuerza la invisibilización de las posiciones disidentes del movimien-to de víctimas, en relación con los límites de la implementación de esta medida.
En la expresión concesiva “si hemos tenido víctimas, si aún siguen produciéndose víctimas, vamos a ubicarnos y a pararnos en la orilla que nos corresponde: al lado de ellas, de su parte, abrazando y comprendiendo su sufrimiento” se formula una estrategia de simulación visibilizando una aparente solidaridad con las víctimas. Además, permite hacer la inferencia de que en algún momento hubo un sector social que no estuvo soli-darizado con las víctimas. En consecuencia, lo que se representa es un sujeto que asu-me características humanizadas y encarnadas de las víctimas para proponer una imagen pública que no necesariamente tiene correspondencia con las maneras de proceder de Estado y de los gobiernos en los últimos años, en relación con el problema del despojo.
En (4) se evidencia, la construcción de la estrategia de camuflaje cuando, en razón de la exaltación de la Ley de Víctimas, se elide la identidad de la “mano asesina”, los actores financiadores y patrocinadores de las vulneraciones, las alianzas entre éstos y las procedencias político-sociales de cada uno. Además, se desfocaliza el deber del apa-rato de Estado de identificar e impartir justicia sobre quienes de manera deliberada han llevado a cabo acciones de vulneración de derechos. La estrategia tiene como propósito construir sentido de consenso, legitimidad y proximidad, haciéndolo corresponder con lo que supuestamente experimentan las víctimas. El camuflaje, en este sentido, impide la percepción del disenso, genera la suspensión del juicio racional de los interlocutores y contribuye a la construcción de una identidad colectiva ficticia, funcional a los intereses de los agentes gubernamentales de turno.
6. Conclusiones
La construcción del camuflaje verbal ha implicado la puesta en escena de recursos articulados estratégicamente que, en Semana.com y ElEspectador.com, han producido y re-producido representaciones sociales disfuncionales al ejercicio de la reflexión ciudadana responsable y la transformación del universo simbólico desde el cual se legitiman prác-ticas de vulneración de derechos y de desconocimiento de las responsabilidades de los actores armados del conflicto concretos, incluido el Estado, en el fenómeno del despojo de tierras.
Las formas de simulación, ocultamiento y desplazamiento focal son los fenóme-nos discursivos a través de los cuales, en el corpus preliminar explorado, se lleva a cabo la
Neyla Graciela Pardo abril
302
estrategia de camuflaje verbal. A través de esta estrategia se despotencializa la construc-ción de miradas alternativas que puedan redundar en la transformación de las relaciones de saber y poder, desde las cuales se establece un orden simbólico dominante, afín a la estabilización de las prácticas de los actores hegemónicos.
Aunque la observación de los recursos lingüísticos permite la exploración de un material vasto, la posible realización de un análisis más integral, que dé cuenta de las for-mas como se conjugan distintos sistemas de signos en la construcción de la estrategia de camuflaje, permitiría un análisis mucho más exhaustivo. En este sentido, las formas como quedan representados en la cultura los fenómenos inherentes a cada comunidad adquiere mayor potencialidad explicativa mientras más recursos sígnicos se esté en capacidad de analizar. Esta tarea debe convocar equipos interdisciplinares y esfuerzos múltiples en la búsqueda también de fomentar una sociedad más solidaria, equitativa e incluyente.
Notas
1 De acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP (2011), los ‘fal-sos positivos’ son acciones de violencia estatal que son útiles a las fuerzas de seguridad del Estado para reportar casos de “muertes en combate” o en acciones contra grupos arma-dos ilegales por parte de alguna de las unidades de la fuerza pública. Este crimen de lesa humanidad ocurre en el marco de la persecución política, la intolerancia social y el abuso de autoridad, en muchos casos vinculados con recompensas del Estado que, en razón de los incentivos contemplados por la Política Seguridad Democrática, otorga a quienes contribuyen al desarrollo de las acciones de guerra contra grupos armados ilegales.
RefeReNcias bibliogRáficas
BAUMAN, Z. (2008). La globalización. Consecuencias humanas. México: Fondo de Cultura Económica.
BELLO, M. N. (2004). Identidad y desplazamiento forzado. En: Aportes Andinos. No. 8. Des-plazamiento forzado y refugio. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
BOURDIEU, P. (2012). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Buenos Aires: Taurus.BOURDIEU, P. (2008). ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Ma-
drid: Akal.DIJK, T. VAN. (2011). Sociedad y discurso. Barcelona: Gedisa.DIJK, T. VAN. (2009). Discurso y poder. Barcelona: Gedisa.FABBRI, P. (2012). Semiótica y camuflaje. Ponencia presentada en el “Seminario internacional
comunicación contemporánea, TICS e identidades culturales”. Bogotá: Instituto Italiano de Cultura – Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura. Traducción del italiano: Jarmila Jandová.
FAIRCLOUH, I. & FAIRCLOUGH, N. (2012). Political Discourse Analysis: A Method for Ad-vanced Students. Routledge: Londres.
Capítulo 13
303
GOODDEN, H. (2008). El camuflaje civil británico en la Segunda Guerra Mundial. En: Revista de Occidente. No. 330. Pp. 7-26. Madrid: Fundación Ortega y Gasset.
GOFFMAN, E. (2008). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Madrid: Amorrortu. GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación,
CNRR. (2010). La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la Costa Caribe (1960-2010).
LEGRAND, C. (1988). Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
LOPEZ, C. (2010). Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Es-tado colombiano. Bogotá: Random House Mondadori.
MARX, K. (2003). La llamada acumulación originaria. En: El capital. México: Siglo XXI Edito-res.
MÉNDEZ, M. (2008). La estética accidental del camuflaje. En: Revista de Occidente. No. 330. Pp. 53-69. Madrid: Fundación Ortega y Gasset.
PARDO, N. (2012). Discurso en la Web: Pobreza en YouTube. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia
PARDO, N. & HERNÁNDEZ, E. (2007). La parálisis cognitiva. Sumatoria de determinantes socioculturales. En: Enunciación. No. 12. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
PNUD. (2009). Las caras del despojo de tierras. En: Hechos del Callejón. No. 47. Bogotá: Pro-grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
SCOTT, J. (2000). Los dominados y el arte de la resistencia. México: Ediciones Era.REYES, A. (1978). Latifundio y poder político. La hacienda ganadera en Sucre. Bogotá: Editorial
CINEP.ROMERO, M. (2011). La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios y políti-
ca. Bogotá: Random House Mondadori S.A.SÁNCHEZ, G. Y MEERTENS, D. (1989). Tierra y violencia. El desarrollo desigual de las re-
giones. En: Análisis Político. No. 6. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Colombia.
305
CAPÍTULO 14
Análisis crítico del discurso presidencial. Un acercamiento a la ideología en los postulados
educativos chilenos del 2010 al 2012
Juan Salazar ParraUniversidad Alberto Hurtado (Chile)
Conocí a Anamaría Harvey hace un par de años en un encuentro de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED) y, desde entonces, nos vimos en múltiples encuentros disciplinares (de la Asociación de Lingüística y Filología de Amé-rica Latina–ALFAL, de la Sociedad Chilena de Lingüística–SOCHIL, de la Cátedra UNESCO y un largo etcétera). Me pareció una mujer sencilla y, por sobre todo, aguda. Su talante académico nunca dejó de ser profundamente humano y supo conjugar su vida profesional y familiar con una honda vida de fe compartida con otros. El Discurso, esa actividad lingüística que supera los límites del lenguaje mismo y, últimamente, el Discurso Académico fueron una preocupación permanente que ella, ciertamente, supo transmitir a varias generaciones de jóvenes que tuvo la misión de formar. Este artículo, que intenta reunir dos de sus pasiones (Discurso y Educación),quiere ser un sentido y humano homenaje a una maestra del Análisis del Discurso en Chile.
1. Introducción
El problema de la educación en Chile, tan en la palestra los últimos años, atraviesa distintas crisis. Existe, en el sistema escolar chileno, una serie de dificultades que los actores partícipes del mismo han intentado abordar y resolver, con mayor o menor éxito. Estudiantes, profesores o investigadores han ido dando cuenta de, entre otras variables: dificultades de financiamiento que atraviesa la educación chilena (lo que implica gratui-dad, cofinanciamiento, deuda histórica del profesorado), complejidad de la formación ini-cial docente, las habilidades comunicativas en el desempeño docente (Harvey & Muñoz 2006) falta de análisis de los currículos escolares y universitarios, el tipo de evaluación docente y la carrera docente, entre otras. La calidad de la educación, entonces, ha sido puesta en cuestión y ha requerido ser mirada desde distintas perspectivas (Valdebenito 2011).
Juan Salazar Parra
306
Por su parte, el lenguaje, permanentemente presente en nuestras vidas, colabora en esos complejos procesos de interacción en sociedad. Dichas relaciones que suponen la interacción de un yo con otro, habitualmente, nos las representamos con palabras, por-que con ellas creamos el mundo y decimos, así, qué son las cosas, quiénes y cómo somos nosotros y quiénes y cómo son los otros. Es decir, con las palabras creamos el mundo que habitamos. Se trata, por ello, de que, por medio del lenguaje verbal, en nuestro caso, advertimos nuestra propia identidad.
Ahora bien, asumiendo que existen mecanismos externos que nos ayudan o difi-cultan la comprensión de nuestra identidad y que, aún más, nos configuran una determi-nada identidad de manera violenta, cosificada y, ciertamente, determinada, pareciera que el uso otorgado al lenguaje concreta los niveles de relaciones sociales que creamos. Por ello, la actividad lingüística no corresponde a un uso neutro, sino que expresa relaciones de poder y dominación de los hablantes, especialmente, si se trata de discursos públicos sobre temas de relevancia social, como es el caso de la educación y, también, si los hablan-tes tienen distinto nivel de información, de formación y de vinculación.
Con todo, pocos estudios en Chile han dado cuenta del grado de ideologización de nuestras políticas educativas y cómo estas inciden en los problemas planteados. La-rrosa (2010) ha abordado el discurso presidencial, pero exclusivamente estudiando los documentos oficiales que emanen de Consejo Nacional para la Competitividad. Desde ahí, nos planteamos la pregunta respecto de cuál es el origen de las prácticas discursivas gubernamentales en materia de educación, cómo se observa dicha práctica y cuál es la finalidad que prosigue, en los discursos públicos del actual gobierno chileno. En otras palabras, qué ideología domina el discurso oficial de la presidencia de la República en el ámbito de la educación.
El presente trabajo pretende dar cuenta del modo de expresión de dicha ideologi-zación en lo que hemos llamado, a modo general, “Discurso sobre la educación”. Cada 21 de mayo, el Presidente de la República, en este caso Sebastián Piñera, dirige a la nación y frente al Congreso pleno una cuenta pública. El conjunto escogido corresponde a los extractos “Educación”, “Mejorar la calidad y equidad de la educación” y “Educación de calidad para todos” delos discursos presidenciales de 2010, 2011 y 2012, respectivamente. Para lograr nuestro cometido, hemos segmentado el discurso oficial de cuenta a la na-ción, estableciendo las proposiciones y la función retórica que cada una de ellas cumple en el texto.
En primer lugar, se presenta un Marco de Referencia que contempla una breve conceptualización respecto de ‘ideología y discurso’. Posteriormente, se aborda la meto-dología empleada para llevar a cabo esta pesquisa, así como el análisis mismo del ‘Dis-curso sobre la educación’. Finalmente, exponemos algunos comentarios, limitaciones y proyecciones al presente estudio.
Capítulo 14
307
2. Marco de referencia
En este apartado, se presenta brevemente la reflexión en torno a la ideología como eje constitutivo del ideario social y, a partir de una revisión de los postulados del Análisis Crítico del Discurso, se esboza la relación entre discurso e ideología y una presentación breve de algunos elementos comunicativo-retóricos de interacción con el público.
2.1. Ideología como fuente del imaginario social
En términos generales, una ideología podría concebirse como un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o épo-ca, de un movimiento cultural, religioso o político, entre otros ámbitos. Ahora bien, dis-tinguir con claridad qué es y el rol que cumplen en el imaginario social no es tan sencillo como definir un concepto para divulgación popular.
Los estudios respecto de la ideología suelen fecharse con comienzo en los ideólo-gos de la Revolución Francesa. También, han sido estudiadas en relación al conocimiento científico, desde la óptica del positivismo que maravilló a las ciencias modernas. Desde esta perspectiva, la sociedad fue atomizada y, con ella, el acceso al conocimiento. Esto produjo que las ideologías fueran consideradas con parte de dicho conocimiento y ob-tuvieran un método de estudio basado en el análisis y la síntesis de sus manifestaciones (Camargo 2005).
Freeden (1996), a su vez, intenta superar la conceptualización existente como con-secuencia del positivismo. Para lograr su cometido, afirma un método morfológico para determinar la ideología. En él, se conciben las ideologías como estructuras complejas, compuesta por fuentes racionales y no racionales, situadas en contextos históricos de-terminados y, lo más relevante para nuestra investigación, en las cuales “el contenido lingüístico no solo expresaría la realidad, sino que la construiría” (Freeden, 1996: 8). La finalidad de esta propuesta se basa en el tratamiento analítico para interpretar los pro-cesos de formación de los planteamientos políticos. Así, se descubren los componentes centrales de las ideologías en cuestión y sus accidentales.
Ricoeur (2009), por su parte, reconoce tres niveles al intentar definir el concepto de ideología y su función. En primer lugar, señala la ideología como un disimulo, es de-cir, como una alteración de la realidad, preexistente a ella. En segundo lugar, señala que la ideología funciona como legitimación, es decir, el planteamiento de ideas de la clase dominante que se convierten en ideas dominantes bajo el velo de ser ideas y principios universales. Finalmente, el autor francés argüirá en favor de un nivel mucho más profun-do y básico de cualquier ideología: el de integración. Este último permite que la ideología cumpla con el objetivo de “servir como enlace para la memoria colectiva, a fin de que el valor inaugural de los acontecimientos fundadores se convierta en objeto de creencia de todo el grupo” (Ricoeur 2009: 87). Además, el nivel de integración refiere a una difusión de que ciertos hechos, discursos o prácticas son constitutivos de la memoria social y, por ello, de la identidad de una comunidad.
Juan Salazar Parra
308
Por otro lado, Villoro (1985) basa su apreciación de la ideología en la concepción marxista, según la cual, una ideología se define como ‘conciencia falsa’ determinada por las relaciones sociales que, por su naturaleza subjetiva, falsean la realidad o, en otras pa-labras, se trata de la puesta en evidencia de un hecho que no se condice que con el hecho real. Así analizada, la ideología es también una forma de ocultamiento de intereses por parte de un grupo social, el cual pretende hacerlos universalmente válidos, mediante el dominio de esas ideas sobre determinado grupo.
En estas apreciaciones, la ideología se conforma como un ideario social en el cual se hacen pasar por universales, ideas particulares. Se trata de validar como discurso oficial aquello que no es más que una apreciación de un grupo particular de sujetos que detentan un cierto nivel de poder que les permite establecer leyes generales respecto del devenir social, hacer público un contenido que es privado, aceptar como objetiva una concepción restringida y subjetiva y, en definitiva, oprimir a una mayoría, convenciéndola de que una determinada práctica discursiva (que conlleva prácticas políticas, económicas, sociales, religiosas, educativas, etc.) es fundamental para la construcción de su identidad común.
La ideología se concibe, entonces, como “un sistema de creencias fusionadas de una forma inidentificable con la lógica central del sistema capitalista, de tal manera que pareciese que no existiera ninguna ideología en juego, sino pura técnica” (Camargo 2005: 128). La ideología se sostiene, en otras palabras, en las creencias que afirma un grupo de individuos y que coinciden con otros criterios definidos por la comunidad para determi-nar cuándo esa creencia pasa a ser conocimiento válido. O lo que Gee (1990) define como una teoría tácita de lo que es visto como normal y las formas correctas de pensar, sentir y actuar en una sociedad.
2.2. El discurso como matriz ideológica
La ideología, así entendida, se transparenta en el discurso como fenómeno y prác-tica social. El Análisis Crítico del Discurso-ACD (Wodak& Meyer 2003; Fairclough &Wodak 2005; van Dijk 1999) coincide en que el discurso es el eje de la actividad social, mediante el cual se ejerce poder. Quien emite un discurso busca, desde estas perspec-tivas, convencer y cambiar la mentalidad de los receptores, mediante la comunicación de creencias, actitudes y valores, entre otros. De este modo, a partir de los discursos se ejerce un control (a veces sutil y a veces no tan sutil) sobre las mentes de un grupo determinado, induciendo a determinados comportamientos y generando otros discursos coherentes con el oficial, “manteniendo ciertas estructuraciones y relaciones de poder al interior de una sociedad” (Wodak& Meyer2003: 68). Por medio de los discursos es como se transmiten los saberes e ideas, que inciden directamente en la conciencia colectiva.
Wodak (2011) afirma que existe una construcción de identidad basada en meca-nismos discursivos asociados a elecciones lingüísticas (formales y colectivas). Siguiendo a Jenkins (1996: 4-5), se puede señalar que los significados son “el acuerdo o desacuerdo resultante, siempre materia de controversia, en cierta medida compartidos y siempre ne-gociables”1. De este modo, por medio del lenguaje se determina y definen similitudes y
Capítulo 14
309
diferencias entre los sujetos del discurso, creando límites entre “nosotros” y los “otros”, de lo que se puede afirmar que, también, se podría decidir lo que los otros deben pensar, a partir de lo que nosotros pensamos.
Se comprende el ACD como un acercamiento interdisciplinario al estudio del len-guaje. Se aborda el fenómeno lingüístico desde las diversas tradiciones epistemológicas de la Lingüística (lingüística general, sociolingüística, pragmática, psicología cognitiva, inteligencia artificial, análisis conversacional y discursivo) y desde la multiplicidad de disciplinas sociales (sociología, sicología, antropología, teoría política, entre otras).
Tal como el mismo Fairclough (1989) afirmara, los estudios críticos del discurso son una orientación alternativa al estudio del lenguaje, lo que implica una demarcación del estudio del lenguaje en enfoques o ramas diversas, focalizando su atención en las rela-ciones, más que en el análisis particular. Quedan en evidencia, entonces, los significados ocultos “en el sistema de relaciones al interior de un grupo o comunidad social, así como los efectos que estos mismos determinantes pueden tener en dicho sistema” (Franquesa 2002: 452).
Para investigadores como van Dijk (2006), el ACD, más que una teoría o un méto-do, es sobre todo un movimiento que debe develar la reproducción discursiva del abuso poder, la discriminación y la injusticia social, y solidarizarse con los grupos sociales mar-ginalizados (van Dijk 1997; Wodak&Weiss 2003). Se trataría, de este modo, de asumir la presencia de dos discursos, a saber: uno oficial y uno no oficial. Dicho de otro modo, se trata de la lucha entre dos discursos: el del opresor y el del oprimido. En palabras de Marx (1848-1997: 22): “opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta”.
2.3. Discurso público y recursos retórico-comunicativos
González (2007) reconoce que la concepción de ‘discurso público’ (DP) está aso-ciada a discursos principalmente masivos. De entre ellos, los más prototípicamente pú-blicos podrían asociarse a los de tipo político (Imbert 1984). De gran relevancia pareciera ser la afirmación que reconoce en este tipo de discursos una garantía para el proceso de construcción de identidad. Así se podría afirmar que:
“el discurso público es caracterizado como el tipo de discurso que contri-buye a configurar el espacio público y está relacionado con la construcción de la identidad de una colectividad y el mantenimiento del orden social” (González 2007)
Ahora bien, para la configuración de dicho espacio público por medio del discur-so, o espacio discursivo, el hablante puede emplear diversas estrategias o recursos para comunicarse con la audiencia. El Cuadro 1 presenta una adaptación de García (2013) que organiza una clasificación de determinados recursos comunicativos en el discurso político y que servirá para el posterior análisis de esta pesquisa.
Juan Salazar Parra
310
Anticipación Anticipar la objeción del contrincanteConcesión Conceder al adversario algo de los argumentos de defensaSuspensión Retrasar el mensaje para mantener la atención del público
ElusionesInterrumpir el mensaje de forma voluntaria o involuntaria. También se trata de declarar que algo no se va a señalar y explicitarlo de igual modo
Dubitación Manifestar duda o perplejidad acerca de lo que se va a decirCaptatiobenevolentae o Consulta
Simular que se le consulta o incorpora a la audiencia en el asunto a discutir.
Ironía Dar a entender lo contrario de lo que se está diciendo
Antífrasis Designar personas o cosas con palabras que significan lo contrario a los que ellas son
Invocación Dirigir la palabra con vehemencia a un sujeto o grupo
Permisión Invitar, mediante la invocación, que se hable mal de un tercero y que se abochorne
Corrección Corregir al orador lo que acaba de expresar
Pregunta retórica Preguntar sin necesidad de obtener respuesta, pues esta se encuentra implícita
Exclamación Expresar con vehemencia los sentimientos del orador
Cuadro 1. Recursos de comunicación con el público. Adaptación de García (2013)
3. El estudio
Este estudio es de tipo cualitativo y se enmarca en el paradigma crítico, muy pro-pio para el ACD, por las posibilidades de diseño emergente, sus supuestos históricos y la construcción de significados desde la lógica del poder (Melero, 2011).
3.1. Preguntas de investigación
Para asumir el desafío de realizar un análisis crítico del ‘discurso sobre la educa-ción’ de la presidencia de la República, queremos pesquisar la ideología, manifestada lin-güísticamente, en dichos planteamientos. Por ello, surgen algunas preguntas que guían nuestra pesquisa:
3.1.1. Pregunta inicial
¿Qué ideología subyace al ‘discurso sobre la educación’ del Presidente de la República?
Capítulo 14
311
3.1.2. Preguntas directrices
¿Qué concepto de educación se elabora oficialmente?¿Qué imagen crea de sí el poder oficial respecto de la temática de la educación?¿Qué recursos de comunicación con el público emplea el hablante para señalar sus
puntos de vista?
3.2. Objetivo del estudio
En este estudio se intenta develar la ideología manifiesta de lo que hemos llamado “discurso sobre la educación” de la clase política gobernante en Chile entre los años 2010 y 2012.
Específicamente, se pretende desglosar los recursos retóricos que utiliza el emisor del discurso para plantear sus puntos de vista, así como identificar la concepción que se tiene de educación, la audiencia a la que dirige sus enunciados y, finalmente, la determi-nación del constructo ideológico verbal que emplea el Presidente de la República.
3.3. Corpus
El corpus lo constituyen las transliteraciones oficiales, encontradas en la página del Congreso Nacional, de los discursos presidenciales en los que el primer mandatario da cuenta a la nación, cada 21 de mayo, del estado de su gobierno. Dichos extractos se titulan: “Educación”, “Mejorar la calidad y equidad de la educación” y “Educación de calidad para todos” y corresponden a los años 2010, 2011 y 2012.
3.4. Metodología de análisis
En el análisis de los discursos emitidos se segmentaron por proposiciones, a las que se le atribuyó una función retórica dentro del texto. Dicha segmentación detalla, por una parte, la función que cumplen los enunciados en el texto y, por otra, las estructuras sintácticas y semánticas que rigen determinados modos de concebir el mundo.
Finalmente, los resultados de la aplicación de las distintas categorías de análisis se interpretaron cualitativamente, en el sentido de dar cuenta de diferencias de las in-tervenciones, sus sesgos ideológicos, la intervención de nuevas conceptualizaciones, los cambios de enfoque y la ideología central que nutre los discursos presidenciales.
4. Análisis e interpretación de datos
En este apartado, se presenta el análisis crítico de los tres discursos presidenciales respecto de la Educación que ha expuesto el Presidente de la República de Chile, anual-mente, desde que asumió la primera magistratura de la nación. En orden correlativo se presentan como apartados, los extractos “Educación” (2010), “Mejorar la calidad y equi-
Juan Salazar Parra
312
dad de la educación” (2011) y “Educación de calidad para todos” (2012). Finalmente, se realiza un análisis general crítico del “Discurso sobre la Educación”.
4.1. Educación
En el primer discurso, a dos meses y diez días de haber empezado su período de gobierno, con el antecedente del movimiento telúrico más intenso de los últimos tiempos, el Presidente, que pertenece a la coalición “Alianza por Chile”, desarrolla su propuesta discursiva desde la definición de educación y desde la dimensión de ‘Los re-cursos y su gestión’. Esto se presenta en el Esquema 1. Cabe señalar que, para efectos de contextualización, el terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile, ocurrió a las 3:35 am (hora local) y una magnitud de 8,8° en la escala de Richter y se extendió entre la IV y XIV regiones del territorio nacional continental, incluyendo zona insular.
Esquema 1. Organización temática del apartado “Educación”, año 2010.
En cuanto a la definición que ofrece del fenómeno de la educación nacional, el lo-cutor ofrece dos imágenes o metáforas: ‘La educación es una maquinaria’ y ‘La educación es una lucha’. En el primer caso, se trata de “el motor” cuya finalidad permite el desarro-llo y la movilidad social de aquello sujetos que poseen talento y mérito, desde una óptica que no queda clara a primera vista, y exclusivamente de ellos. En la segunda acepción que se ofrece, se le relaciona con la superación de la pobreza, en la que esta es vista como una lucha, dado que ‘desarrollo’ implica salir del estado de pobreza y, con ese telón de fondo, el Presidente afirma dos posibles escenarios: ganar o perder la batalla.
El ámbito más desarrollado es el de ‘Los recursos y su gestión’. No es posible apreciar en el discurso que la temática educación pasara a formar parte del itinerario claro de gobierno y de propuestas de tipo política, sino, más bien, está respondiendo a la mera contingencia, con medios y metas, haciendo alusión a los recursos, plazos que se deben obtener y cumplir respectivamente, para poder iniciar las actividades escolares. Para afir-mar esto, señala que “1.250.000 niños y jóvenes no podían iniciar su año escolar porque sus escuelas estaban destruidas”. A esto, se le atribuyeron características del tipo “la peor crisis de la historia” o “el mayor desafío de nuestro sistema educacional”.
Capítulo 14
313
Así, la educación pasa a constituirse en el discurso oficial como un desafío relati-vo al ámbito de la construcción, es decir, se hace necesario cambiar la mirada y, en sus propias palabras “crear soluciones”. Todo lo que antecedió a este fenómeno telúrico fue un problema, si nos sometemos a las palabras del gobernante. Por su parte, la solución propuesta guarda relación con recursos económicos, atribuidos a la inversión para repa-ración o reconstrucción, y con equipamiento físico necesario para reanudar la actividad escolar.
Hace uso en dos ocasiones de la figura retórica de la captatiobenevolentae. En una ocasión enumera los logros de los gobiernos antecesores (opositores a su coalición polí-tica), aunque dicha alusión termina con la frase: “más allá de discursos y promesas, esa calidad ha permanecido básicamente estancada”. En otras palabras, las discusiones y logros de los gobiernos previos no han servido sino para mantener estancada la calidad de la educación y los resultados de ella. Mientras que, en otra ocasión, hace un llamado público al acuerdo social de la clase política.
Al terminar la intervención de la temática de educación, se enumera diez frentes en los que se debe actuar. Estos frentes no corresponden a cualquier finalidad, sino ex-clusivamente a la de la calidad. Por una parte, cinco de ellos corresponden al tipo ‘recurso económico’ o ‘inversión’, que aborda la creación de una superintendencia que regule el uso de los dineros, el aumento de la subvención escolar, quiénes son los beneficiarios de dicha subvención, aportes a las Universidades, becas de magíster y doctorado, entre otros. Por otra parte, tres frentes refieren al talento, es decir, a la capacidad para la ejecu-ción de un oficio o de una tarea, en este caso, la de aprender.
Cabe señalar que, además, se crea un tipo de colegio que segrega grupos de estu-diantes dentro de la educación municipal, mientras los más talentosos según estándares de medición que no se explicitan ni en forma ni en contenido y menos en metodología de aplicación, asisten a un tipo de colegios llamados ‘de excelencia’, el resto de los estu-diantes participa de la educación que vienen teniendo hasta el momento. Este resto se ve replegado al rincón de la calidad estancada, de las escuelas y liceos en los que los estánda-res no se han cumplido y que serán señalados con la imagen de la luz roja o amarilla de un semáforo, dando a entender que la educación no solo es una maquinaria, sino también una carretera en la que puedo avanzar (en los escalafones sociales y económicos del siste-ma liberal), siempre que me encuentre en el contexto apropiado. De otro modo, el estado, que no ha sido nombrado en ninguna oportunidad, se desentenderá del establecimiento y, por consecuencia de los sujetos que allí emprenden la tarea de educar y educarse. Fi-nalmente, los dos restantes frentes a los que se alude, indagan en los resultados que se es-peran, con los programas ‘comprométete con una escuela’ y ‘comprométete con un niño’.
4.2. Mejorar la calidad y equidad de la educación
En su discurso del año 2011, el gobernante chileno comienza la intervención con un trasfondo social muy complejo. El 2011 ha sido recordado por los medios y por la sociedad en general como un año de protestas. El año empezó con protestas que mani-
Juan Salazar Parra
314
festaron un descontento y desconcierto generalizado, que consideró ecología, diversidad sexual, pueblos originarios y, ciertamente, educación. Para abordar esta temática, el pre-sidente organiza su construcción lingüística sobre la base de definiciones, descripción de actores y planteamiento de proyectos. Sintetizamos brevemente, porque estas estrategias las utilizó en uno de los más breves discursos respecto de la educación.
Las definiciones que otorga del concepto de educación son múltiples. La primera aseveración que él mismo señala corresponde a “es la madre de todas las batallas” y a esta le sigue “es la cuna de la igualdad de oportunidades”, “es la principal vía de movilidad social”, “es el lugar para ganar la batalla del futuro” y, aludiendo a su programa guberna-mental “está en el corazón de nuestro gobierno”. En el centro de sus postulados educati-vos, hallamos los sustantivos oportunidad, batalla, futuro y movilidad. Y este éxito es, en educación, inversión y exigencia. Estos conceptos atraviesan el discurso del mandatario.
Frente a este planteamiento de principios ordenadores, existen actitudes que no se condicen con la esencia de lo que la educación es para el gobierno liberal de Piñera: “No es una lucha que se gane en la calle”. De este modo, el Presidente niega la posibilidad de diálogo con los movimientos sociales, con la oposición y favorece el sistema de asistencia continua a clases y supone, porque no asegura, la labor de los hogares de familia.
Además, de estas definiciones y declaraciones de principios, en segundo lugar, se muestra a los actores con los que el gobierno cuenta para construir una alianza sólida: alumnos, profesores, directores, parlamentarios, alcaldes, padres, MINEDUC y el Presi-dente. Se ha tomado a cada actor como una individualidad. A este respecto, no da cuenta de los grupos organizados y legítimos, tales como el Colegio de Profesores, el Consejo de Rectores, los grupos de investigación, las asociaciones de secundarios, entre otros. Esta alianza quiere contribuir al desarrollo y sustentabilidad de la educación chilena.
Por primera vez, en tres años, habla del fenómeno de la educación como “una política de estado”. Se nombra el concepto ‘estado’ que se encontraba ausente de toda discusión pública y se indica que el modo de resolverlo es mediante una formulación de ideas y de planteamientos que trascienden el ámbito de lo económico y de lo material y se instalan en lo público, lo político, lo social.
Esto entra en disonancia con el resto del 75% del texto que emitió el primer man-datario, en el que se refiere a recursos y medición de logros. En cuanto a recursos, se anuncian becas para alumnos que, en el actual sistema de ingreso a la educación superior, logren puntajes medianamente altos. También afirma aumentos en subvención, en la asignación pedagógica, la subvención preferencial, becas y créditos estatales para la vida universitaria. Respecto de esto último, se afirma la existencia de una educación superior estatal o, como se le llama en el texto, “universidades de estado” que, en rigor, no depen-den al ciento por ciento del estado chileno, sino que requieren del financiamiento com-partido por los estudiantes. En cuanto a la medición de logros, solo se señala la prueba SIMCE y el aumento en la prueba de Lectura, así como el deseo de que la PSU deje de ser el único instrumento de ingreso a la universidad.
El discurso se centra en poner en el tapete el concepto de estado, atribuido a la concepción de la educación y, particularmente, de la educación pública, así como a la vida
Capítulo 14
315
universitaria. Junto a lo anterior, vuelve a manifestar su malestar con el movimiento so-cial y la oposición, haciendo un llamado mediante la captatiobenevolentae a sus detractores.
4.3. Educación de calidad para todos
El Presidente comienza su intervención el año 2012, señalando su punto de vista respecto de la educación “La educación es un medio para el progreso libre”. Ya solo en este enunciado implícito es posible determinar el corte de su pensamiento y la ideología que se propone en su discurso. Por un lado, la educación se convierte en un instrumento del mercado o, aun mejor, en un bien al que es posible acceder. No solo es posible tenerla, sino que, teniéndola, los sujetos serán capaces de dejar atrás sus estados actuales y ran-quearse en otro escalafón de la sociedad.
Ahora bien, a lo largo de este apartado del discurso general del 21 de mayo (ideo-lógico en sí), Piñera aborda tres dimensiones principales que presentamos en el Esquema 2, desde las cuales plantea su visión respecto del tema y la manera en que el país debe resolver sus conflictos.
Esquema 2.Organización temática del apartado “Educación de calidad para todos”, año 2012
En cuanto a la definición que el gobernante da del concepto de educación, este la relaciona con: instrumento, desarrollo, oportunidades, progreso, libertad, realización personal y capacidades. La presencia de un alto grado de conceptos neoliberales ligados a desarrollo hace que el discurso sobre educación gire en torno a esta cosmovisión. De hecho, esto sostiene principalmente su punto de vista respecto de esta temática. La edu-cación es ‘un medio para’. El discurso hegemónico se hace oficial y transparenta una utopía inalcanzable con las condiciones que el sistema provee. Los otros discursos son ocultados, vedados o, simplemente, oprimidos ante la elocuencia capitalista. De ninguna manera se considera la educación como un bien en sí mismo y, ciertamente, está anulada del discurso aquella concepción en que educar es transmitir una cultura.
Juan Salazar Parra
316
Por su parte, la presencia o ausencia de una educación con estas características, de acuerdo a la consigna oficial, lleva a los sujetos a condenarse en dos polos vitales. Por un lado, seguir estos principios o adherir a ellos y mantenerlos en el tiempo produce “felici-dad y llegar más lejos”, en otras palabras, se vuelve a insistir en la quimera del progreso. En cambio, por otro lado, desdeñar esta perspectiva conlleva, en palabras del mismo Pre-sidente, una gran carga de “frustración”. Es decir, se trata de hombres y mujeres que, de no ser educados en este sistema y con estas garantías, verían restringidos y anulados sus sueños y posibilidades de surgir, de salir de la pobreza y estarían, por tanto, condenados al fracaso y la limitación.
Finalmente, la temática más extensamente desarrollada tiene relación con la Ges-tión en el ámbito de la educación (que jamás se denomina como pública). Ella se aborda desde dos miradas: La reforma que señala estar impulsando y los mecanismos de pre-mio y castigo que de su aceptación o rechazo (o en sus palabras de logro o no logro) se concluyen.
La reforma está fuertemente asociada al criterio de recursos económicos. Abun-dan en el discurso presidencial las referencias a las becas, créditos, cantidad de dinero invertido, el aumento de las remuneraciones a los docentes, la gratuidad de la educación preescolar, el aumento de la subvención para los quintiles más desprovistos del sistema y, la bandera de lucha más contingente, la aceptación del presupuesto de la Nación y la reforma tributaria que beneficia, en palabras del mandatario, a las clases media y vulne-rable. Todo este lenguaje (que se lleva el 61% del discurso) se justifica en la presunción de “un sistema justo y eficaz”, como señalara Sebastián Piñera.
Respecto a la misma reforma, existen aspectos de corte administrativo que tam-bién enumera el Presidente. Se trata de la Ley de Educación, la flexibilización del estatuto docente, el premio al liderazgo escolar, al talento, la creación de liceos de excelencia, la implementación de un portal web y de la Agencia de Calidad de la Educación. En defi-nitiva, se trata de otros medios, más legales –si se les quiere poner una etiqueta- con los cuales se sigue sosteniendo la eficacia y, particularmente, el progreso meritorio de los sujetos que ingresan al sistema escolar.
Finalmente, es necesario destacar que en la dimensión de logro/castigo es donde se evidencia de modo más concreto el ideario neoliberal y exitista que el Presidente in-tenta validar como discurso educativo oficial del Estado. Por parte de los logros, estos se miden por medio de pruebas estándar, el cumplimiento de metas establecidas por el Gobierno, las calificaciones meritorias de una beca o un sistema de crédito particular, el cumplimiento de los sueños, el estudio y término de una carrera profesional, el ascenso en el escalafón graduado público por medio de concursos. Los conceptos clave para va-lidar y premiar estos logros corresponden a trabajo y esfuerzo. Por otra parte, a medida que se nombra cada uno de estos mecanismos de logro, se enumeran los castigos que recibirán aquellas personas o instituciones que no cumplan con los estándares oficiales, a saber: revocación del reconocimiento oficial del Gobierno como entidad capacitada para impartir la enseñanza, la reubicación de los alumnos, la acción de cortar los recursos
Capítulo 14
317
públicos para esas personas-instituciones. Todo ello bajo el amparo del adjetivo contrario respecto de lo que él plantea: una educación de mala calidad.
Termina su discurso refiriéndose a los participantes activos del sistema educativo: los estudiantes. Cuando se refiere a ellos, lo hace rememorando a José Miguel Carrera. El Presidente trae a la palestra un personaje de la memoria histórica chilena, con rasgos de liderazgo, lucha, paciencia y logros, y remite a los jóvenes a ese ejemplo de humanidad y chilenidad, para que, cesando las protestas, se puedan comprometer con un proyecto país mayor que supere sus individualidades y, tal vez, convertirse también en héroes para Chile, sin oponerse al discurso oficial, asumiendo los principios del sistema de capitales al que el Presidente y su Gobierno adhieren, y reconociendo la magnanimidad y bondad del sistema imperante al permitirles educarse en esta tierra.
4.4. “Discurso sobre la Educación”
Para sintetizar el análisis que hemos realizado de los distintos episodios discur-sivos en los que se ha hecho referencia al fenómeno de la educación, proponemos en el Esquema 3, un modo de comprensión de la ideología y el modo en que opera en el discurso presidencial.
Esquema 3.Organización ideológica del ‘Discurso sobre la educación’ (2010-2012)
Por un lado, el Gobierno se define a sí mismo como una entidad con alta capaci-dad de entrega al servicio de los gobernados, se entiende como en plena actividad, desde el cual se desprende la actividad educativa. El Gobierno, y no el Estado, se hacen cargo de la batalla de la educación, haciendo mover una maquinaria económica que no se mide ni a la que se le exige ningún tipo de logro, las exigencias son para otros. Los conceptos utilizados dan cuenta de las buenas intenciones del gobernante y su clase política, incluso llamando a la unión en una estructura rígida como una ‘alianza sólida’, en la que no se puede discutir, porque cualquier discurso emergente es marginado o limitado y llama-do al banquillo de la justicia. A su vez, el gobierno afirma que su finalidad es generar oportunidades, de las que otros serán beneficiarios (quienes, ciertamente, no han tenido ningún nivel de participación en la toma de decisiones en cuestión, como tipo de ense-
Juan Salazar Parra
318
ñanza, orden, financiamiento, etc.). Siempre el sujeto de las oraciones y los verbos activos empleados hacen referencia al Gobierno o al gobernador.
En la contraparte, los gobernados son los espectadores de esta magnánima obra de beneficencia que el gobierno llama educación. Son entes pasivos que reciben las to-neladas de subvenciones, bonos, aguinaldos, programas, currículos de estudio, infraes-tructuras, pinturas, útiles, etc. A ellos les queda, simplemente, ser los beneficiarios. Pero, para lograr tener dicha calidad humana, deben esforzarse. Su pasividad se reduce a que en ningún caso se les ha preguntado o consultado sobre beneficios, ni sobre políticas educativas y, mucho menos, acerca de planteamientos culturales por aprender, enseñar y, en definitiva, transmitir a sus hijos o futuras generaciones. El esfuerzo es la clave, y ese esfuerzo es intelectual, requiere de talento y de mucho trabajo. No requiere de un Estado partícipe de la consulta ciudadana. Dichos observadores han sido incorporados en los discursos en tres oportunidades: En dos ocasiones, mediante la captatiobenevolentae, para que no discrepen de los planteamientos presidenciales y en una ocasión, para enrostrarles que la manera de gobernar no es en la calle ni en el diálogo, sino cumpliendo con el deber de asistir y atender a lo que otros piensan por él. Finalmente, se traduce que si los sujetos espectadores no adhieren a esos planteamientos, no podrán recibir los beneficios y serán castigados, recluidos a la calidad estancada, a la miseria y a la pobreza circular.
Todo lo anterior se enmarca en un paradigma netamente económico. La abun-dancia de conceptos como: resultado, meta, logro, beneficio, premio, bono, subvención, recursos económicos, aluden a una manera de mirar el mundo y la educación como un negocio, como el intercambio de un producto y no como la generación de una cultura y la construcción de un país. Se ha perdido el componente público de la educación (Ángulo &Redón 2012). A la base de la ideología que transporta el discurso de Sebastián Piñera entre los años 2010 y 2012 hay un fuerte componente asociado a la inversión económica.
La construcción del discurso de la identidad de este fenómeno es eminentemente de opresión y está oculta bajo el amparo de la técnica y el surgimiento, como si no hubiera ideología de por medio, como si el Presidente Piñera hablara de un fenómeno objetivo y mesurable, como si detrás de sus palabras no hubiera una máquina aún mayor funcio-nando: la del mercado.
5. Comentarios finales
No hablar ya de capitalismo y decir en su lugar globalización, sociedad del conoci-miento y la información, con todo su campo semántico adjunto (neoliberalismo, conflic-tividad, ONGs, reestructuración, gestión de recursos), es hablar del efecto, es decir, de las consecuencias de la mundialización del capital, sin nombrar su causa; es escamotear su genealogía y es, a la vez, naturalizar su contenido (la economía de mercado). Hoy, tener capital es tener el poder de decir y de hacer, de nombrar y renombrar, de enunciar y convencer como real y objetivo algo que es propio de una corriente de pensamiento particular.
Capítulo 14
319
En los casos analizados, claramente se presentan los conceptos clave de una vi-sión del mundo que se asocia al paradigma educativo. Se atribuyen a un principio emi-nentemente cultural, códigos comerciales y económicos. Trasunta el discurso el criterio del poder adquisitivo y de los presupuestos. El discurso esgrime una queja contra los discursos alternativos y castiga a quienes no se adhieran a sus postulados. El Presidente Sebastián Piñera ha convertido en norma social y en verdad universal algo que no lo es: que la educación es un bien económico. Ha utilizado diferentes estrategias retóricas que fueron develadas en este estudio: la referencia a los padres de la patria, a la legalización de los beneficios, al uso indiscriminado de vocablos como ‘vulnerable’ y ‘clase media’. En la presentación del Presidente, se identifica educar con progresar. Es el modo de gobernar de un pequeño grupo de poderosos, que silencian a los que no piensan como ellos, a los que luchan, prefiriendo y premiando el silencio de los infantes y la preocupación econó-mica de los padres por el pago de mensualidades en la escolaridad media y superior. Se ha marcado a la educación pública en Chile con la ideología del libre mercado; a las políticas educativas, con criterios mercantilistas; y a la disensión, con el castigo de los rebeldes. En definitiva, no es el país el que está construyendo su identidad, sino un grupo de podero-sos el que está determinando la manera de mirar la sociedad.
La elección de conceptos está fuertemente influenciada por la ideología. Las ideo-logías en lenguaje “son producidas en discursos, en los medios de comunicación, en política, en narraciones locales, en la publicidad, en textos académicos y en la cultura popular” (Blackeledge 2005: 44). Son esos conceptos elegidos y puestos en común los que transparentan la ideología de la clase gobernante en Chile, con el manto de que no existe tal ideología y de que sus conceptos y proyectos son eminentemente neutrales. Ese es el convencimiento más profundo e ideológico que realiza el Presidente.
Por ello, caben las preguntas: ¿Cómo se expresan lingüísticamente las posturas antagónicas? ¿Qué mecanismos argumentativos ocupa el gobernante para imponer su punto de vista en el discurso? ¿En qué medida están presentes/ausentes los destinatarios del discurso? ¿Tiene algo que decirle la cultura a los enfoques educativos?¿Lo que se enseña dice relación con la ideología que transmite el Gobierno? ¿Basta una sola mirada para determinar lo que las nuevas generaciones de chilenos deben aprender, reproducir y recrear? ¿Es necesario establecer marcos de castigo si alguien disiente de estas posturas?
Estas y otras preguntas surgen al interiorizarnos en la ideología que el Presidente de la república ha transmitido en sus “discurso sobre la educación” estos últimos 21 de mayo, en el acto público y solemne de dar cuenta a la nación de su gestión como man-datario. A dichas interrogantes, los lingüistas, educadores y científicos sociales deberán seguir respondiendo.
Notas
1. Traducción del autor. El texto original corresponde a: “the outcome agreement or disagre-ement, always a matter of contention, to some extent shared and always negotiable”.
RefeReNcias bibliogRáficas
ÁNGULO & REDÓN (2012). La educación pública en la encrucijada: la pérdida del sentido público de la escolaridad. Estudios pedagógicos, 38 (especial), 27-46.
BLACKLEDGE, A. (2005). Discourse and power in a multilingual world. Amsterdam: John Benjam-ins.
CAMARGO, R. (2005). Notas acerca de la determinación de lo ideológico y verdadero en Teoría de la Ideología. Revista de Ciencia Política 25(2), 117-142.
FAIRCLOUGH, N. (1989). Language and Power. Londres y Nueva York: Longman.FAIRCLOUGH, N. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. Londres y Nue-
va York: LongmanFAIRCLOUGH, N. &WODAK, R. (2005). El Discurso como Interacción Social. Barcelona: Gedisa.FREEDEN, M. (1996). Ideologies and Political Theory.Oxford: Clarendon Press.FRANQUESA, A. S. (2007). Breve reseña de la aplicación del Análisis Crítico del Discurso a
estructuras léxico-sintácticas. Onomazeín (7), 449-462. GANDLER, S. (2001). Concepto de ideología: La crítica de Luis Villoro al marxismo crítico de
Sánchez Vásquez. Actuel Marx en Ligne(1). GARCÍA, R. (2013). Figuras retóricas y otros ingredientes del discurso político. Madrid: CreateSpace.GEE, J. (1990). Social Linguistics and Literacy.Ideolog y in Discourses. Londres,Nueva York, Filadelfia:
The Falmer Press.HARVEY, A. & MUÑOZ, D. (2006).El género informe y sus representaciones en el discurso de
los académicos. Estudios Filológicos, (41), 95-114.LARROSA, P. (2010). Aproximaciones a las concepciones sobre desarrollo, conocimiento y edu-
cación abordadas en el discurso gubernamental. EstudiosPedagógicos, 36 (1), 131-146. JENKINS, B. (ED.) (1996). Nation and identity in contemporary Europe.London: Routledge.MARX, C. (1848-1997).Manifiesto del Partido Comunista. Buenos Aires: Ediciones Pluma. MARX, C. (1859-1989). Contribución a la crítica de la economía política. Moscú:Progreso. MELERO, N. (2011). El paradigma crítico y los aportes de la investigación acción participativa
en la transformación de la realidad social: Un análisis desde las ciencias sociales. Cuestiones pedagógicas, 21, 339-355.
RICOEUR, P. (2009). Educación y política. Buenos Aires: Prometeo Libros.VALDEBENITO, L. (2011). La calidad de la educación en Chile: ¿un problema de concepto y
praxis? revisión del concepto calidad a partir de dos instancias de movilización estudiantil (2006 Y 2011), CISMA, Revista del Centro Telúrico de Investigaciones Teóricas, 1, 1-25.
VAN DIJK, T. (1999). Ideología, un Enfoque Multidisciplinario. Barcelona: Gedisa.VILLORO, L. (1985). El Concepto de Ideología. México: Fondo de Cultura Económica.WODAK, R. (2012). Language, power and identity.En Language Teach 45 (2), 215-233. Cambridge
University Press.WODAK, R. & MEYER, M. (2003). Métodos de Análisis Crítico del Discurso. Barcelona: Gedisa.