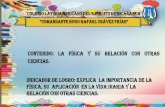La iniciación como dinámica en un colegio
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of La iniciación como dinámica en un colegio
Institut International de Catéchèse et de Pastorale
LUMEN VITAE
affilié à l’Université Catholique de Louvain
La iniciación en los colegios La dinámica de la iniciación como herramienta para crecer hacia
un colegio en pastoral.
Mémoire présenté en vue du D.E.S.
en Catéchèse et Pastoral par
Andrés BOONE
sous la direction du Professeur
André FOSSION
2003
2
Después de 15 años de trabajo pastoral como salesiano sacerdote, y en
diálogo con el P. Inspector Enrique BISIO del Uruguay, he tenido la
oportunidad de hacer un alto en el camino para estudiar en LUMEN VITAE.
No fue un paréntesis entre tantas actividades sino una posibilidad para
renovar mi trabajo para con los jóvenes en el Uruguay. Estoy agradecidos a
los hermanos de la Inspectoría, y en especial a mi comunidad de Juan
Lacaze, que me han dado el tiempo y el apoyo para poder realizar estos
estudios.
Mi agradecimiento a la Inspectoría de Bélgica Norte y la comunidad
salesiana de Sint-Pieters Woluwe (Bruselas) que me dio alojamiento y pagó
mis estudios. Fue un gesto de solidaridad y de apoyo concreto para
conmigo y la Inspectoría del Uruguay.
Este trabajo escrito fue posible, gracias a la colaboración de muchos
encargados de pastoral de jóvenes, catequistas y animadores de los
colegios salesianos del Uruguay. A través de los diálogos y sus
experiencias fue posible tener una visión de una realidad tan compleja que
son nuestros colegios. A todo ellos dedico estas reflexiones.
LUMEN VITAE me ha dado un nuevo empuje para con mi trabajo con los
jóvenes. Su visión y su método me han abierto nuevos caminos de
reflexión sobre el quehacer pastoral. Agradezco todos los profesores y en
especial al P. André FOSSION, S.J., el promotor de mi trabajo, por su
entusiasmo y dedicación.
Y un último agradecimiento al P. Justo SANFRANCISCO,SDB, que ha
tenido la gentileza de corregir la ortografía de este trabajo.
Andrés BOONE, SDB
3
INTRODUCCIÓN.
I. LA PROPUESTA EDUCATIVA PASTORAL
EN LOS LICEOS SALESIANOS EN EL URUGUAY.
1. El contexto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 9
1.1. La enseñanza en el Uruguay.
1.2. La enseñanza privada.
1.3. Los centros salesianos de enseñanza.
1.3.1. Historia.
1.3.2. Los liceos.
2. El alumnado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 15
2.1. Procedencia.
2.2. Niveles de fe.
2.2.1. Confesión de la fe.
2.2.2. Celebración de la fe.
2.2.3. Vivencia cristiana y valores.
2.3. Tiempos fuera del colegio
3. La propuesta educativo pastoral en los liceos salesianos. . . p.25
3.1. El Proyecto Educativo Salesiano (PEPS).
3.1.1. La dimensión educativo-cultural.
3.1.2. La dimensión evangelización y catequesis.
3.1.3. La dimensión asociativa.
3.1.4. La dimensión vocacional.
3.2. Valoración por parte de los alumnos.
3.2.1. Valoración de la institución.
3.2.2. Participación en las actividades.
4. ¿Un colegio en pastoral? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 37
4.1. ¿Hacia dónde apunta la educación?.
4.2. ¿Una educación que evangeliza?.
4.3. Se está dando respuestas, pero…
4
II. HACIA UNA PEDAGOGÍA INSPIRADA EN EL
EVANGELIO.
1. La meta: el Reino de Dios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 45
1.1. Un objetivo: el Reino de Dios.
1.2. Palabras del Reino de Dios.
1.2.1. Bienaventuranzas.
1.2.2. Parábolas.
1.3. Acciones del Reino de Dios.
1.3.1. Una opción por la vida.
1.3.2. Una opción por la libertad.
1.3.3. En realidad una sola exigencia: el amor.
2. “El camino”, como imagen del actuar pedagógico de Jesús . . . p. 52
2.1. El relato de Emaús: un ‘camino’ como relación y experiencia
pedagógica.
2.1.1. Emaús: caminar y hablar.
2.1.2. Emaús: compartir.
2.1.3. Emaús: ir y venir.
2.2. “El camino” como modelo pedagógico.
2.2.1. El primer paso del camino.
2.2.2. Caminar en medio del pueblo.
2.2.3. El camino de la Pasión y de la Muerte.
2.2.4. Caminar con el Resucitado.
3. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 62
5
III. LA EDUCACIÓN CATÓLICA:
UN INSTRUMENTO PARA ANUNCIAR EL REINO.
1. Declaración ‘Gravissimum Educationis’. – 1965. . . . . . . . . . . . p. 64
2. Documento ‘Educación’ – Medellín – 1968. . . . . . . . . . . . . . . . p. 66
2.1. Características de la educación en América Latina.
2.2. Sentido humanista y cristiano de la educación.
2.3. Orientaciones pastorales.
2.4. Resumiendo.
3. ‘La Escuela Católica’ – 1977. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 69
3.1. La Escuela Católica y la misión salvífica de la Iglesia.
3.2. El concepto ‘escuela.’
3.3. Carácter específico de la Escuela Católica.
3.4. Resumiendo.
4. Educación en Puebla – 1979. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 72
4.1. La situación.
4.2. Principios y criterios.
4.3. Sugerencias pastorales.
4.4. Concluyendo
5. La acción educativa de la Iglesia – Santo Domingo – 1992. . p. 76
5.1. Iluminación teológica.
5.2. Desafíos y líneas pastorales.
5.3. Concluyendo.
6. ‘La Escuela Católica en los umbrales del Tercer Milenio’ – 1997 p. 79
7. Conclusión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 81
6
IV. LA INICIACIÓN: UN CAMINO OLVIDADO, PERO
POSIBLE.
1. La iniciación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 85
1.1. Las etapas.
1.1.1. Las etapas como etapas cronológicas.
1.1.2. Las etapas como recorrido simbólico muerte-vida.
1.2. Elementos de los ritos de la iniciación en la escuela.
1.2.1. Ruptura.
1.2.2. Prueba.
1.2.3. Integración.
2. La iniciación junto con la enseñanza y el aprendizaje. . . . . . . p. 91
2.1. Una nueva exigencia para la escuela.
2.2. Iniciar, herramienta para la evangelización.
2.3. Concluyendo.
3. Poner en práctica la iniciación en nuestros colegios. . . . . . . . p. 95
3.1. Algunas aclaraciones.
3.1.1. El aspecto formativo de las etapas.
3.1.2. La presencia formativa del adulto en la iniciación.
3.2. La iniciación, motor para un colegio en pastoral.
3.2.1. El motivo de su objetivo.
3.2.2. El motivo de su acción.
3.2.3. El motivo de la coordinación.
3.3. Propuestas para formar nuevos equipos.
3.3.1. El Equipo de Pastoral.
3.3.2. El Equipo de Acompañamiento Grupal.
CONCLUSIÓN.
BIBLIOGRAFÍA
7
INTRODUCCIÓN.
Desde algún tiempo, a nivel de los centros docentes se están cuestionando sobre
el aspecto pastoral de la propuesta educativa. En los últimos años, se han organizado
fuertemente las diferentes dimensiones del Proyecto Educativo-Pastoral en los
colegios. El hecho de que en cada colegio exista un Encargado de Pastoral de
Adolescentes y Jóvenes que está encargado de la dimensión Evangelización y
Catequesis, ha ayudado mucho a la organización de actividades. Pero ahora, surge el
cuestionamiento de que no sólo existe esta dimensión como pastoral, sino que todo lo
que se realiza en el colegio, tiene que ser pastoral. De ahí que se quiere pasar de:
‘pastoral en el colegio’ a ‘un colegio en pastoral’. Lo que parece ser un juego de
palabras, es un cambio de mentalidad y un cambio profundo en la forma de trabajar.
Hace tiempo que todas las obras salesianas están empeñadas en la elaboración
de su proyecto educativo-pastoral y en la planificación anual. Si bien podemos
constatar un cierto desnivel en su elaboración, globalmente, podemos decir que todos
los colegios están trabajando con mentalidad de proyecto. Una encuesta reciente
demuestra también en qué grado está propuesta tiene influencia en la labor educativa
y evangelizadora con los alumnos.
A través de una descripción narrativa, complementado la encuesta1, queremos en
la primera parte hacer un diagnóstico de la situación actual de nuestros colegios. Y si
bien el proyecto educativo-pastoral esta dando sus frutas, no podemos tampoco
escapar a la pregunta: ¿somos un colegio en pastoral? o si “tenemos actividades
pastorales en nuestro colegio”.
Queremos tener una propuesta educativa y evangelizadora. Para ser fieles a
nuestra misión es necesario que nuestra pedagogía esté inspirada en el Evangelio.
En la segunda parte, queremos demostrar que la única meta que tenemos
presente en el momento de actuar, debe ser la única meta que Jesús tenía en su vida:
la proclamación del Reino de Dios. La vida de Jesús está marcada por este objetivo
del Reino de Dios; y a través del actuar de Jesús, queremos descubrir algunos
caminos que ayuden a realizar la meta del Reino de Dios. La imagen del ‘camino’,
1 Durante el año 2001 se realizó en todas las obras salesianas una encuesta para conocer la realidad juvenil de los destinatarios de las obras salesianas en el Uruguay. Esta encuesta fue realizada por la Sociedad San Francisco de Sales (Equipo de Pastoral Juvenil) y la Universidad Católica del Uruguay (Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación). En total fueron censados 3.744 destinatarios de las obras salesianas. Con respecto a los colegios de los cuales se habla en este estudio, 585 alumnos fueron entrevistados. Solamente fueron encuestados alumnos de 1° y de 4° y de 6° (en términos oficiales son:1° de ciclo básico y de primer y tercer año de bachillerato). No en todos los liceos están por el momento funcionando el 2do y 3er año de bachillerato y se limitó el trabajo al 1er año de bachillerato.
8
será posteriormente la imagen para descubrir nuestra relación pedagógica con los
jóvenes en su crecimiento.
Nuestra acción educativa, está inscrita en la misión misma de la Iglesia. Por ese
motivo, queremos en la tercera parte, acercarnos a los últimos documentos de la
Iglesia y en especial, de la Iglesia Latinoamericana, para ubicar así realmente nuestra
labor dentro del estilo de educación que propone la Iglesia, tendiente a una formación
integral del alumno para que él se sienta protagonista de su propia vida y que se
sienta convocado a colaborar en la construcción del Reino.
El sistema educativo de nuestros colegios está basado sobre 2 columnas o vías
que son: la enseñanza y el aprendizaje. En otras culturas encontramos una tercera
vía: la iniciación.
En la cuarta parte estudiaremos primeramente los mecanismos de la iniciación,
para luego buscar caminos de viabilidad dentro del sistema escolar. A su vez, nos
preguntaremos si la iniciación podría ayudar a mejorar también nuestra propuesta
evangelizadora. Pero para poder poner en marcha la iniciación en relación con la
enseñanza y el aprendizaje, se necesita necesariamente una buena coordinación
entre las tres. Y justamente ahí existe la posibilidad de hacer de nuestros colegios
verdaderos lugares de evangelización.
9
I. LA PROPUESTA EDUCATIVA PASTORAL EN LOS
LICEOS SALESIANOS EN EL URUGUAY.
1. El contexto.
1.1. La enseñanza en el Uruguay.
En varios aspectos Uruguay es considerado atípico en el panorama del
continente latinoamericano. Hace tiempo, era considerado la “Suiza” de América. Con
una gran población de inmigrantes, sin población indígena, separación de Iglesia y
Estado, etc…, ha marcado una diferencia en relación con los países vecinos. Esta
diferencia se es notoria también a nivel de la enseñanza
La base de esta enseñanza se puede resumir en 3 palabras: gratuita, laica y
obligatoria.
- Gratuita: el Estado organiza la enseñanza, haciéndose cargo del costo de la
misma buscando así que todas las clases sociales tengan acceso a la escuela.
- Laica: en 1909 se suprimió la enseñanza y la práctica religiosa en las escuelas
públicas: “Art.1 …desde la promulgación de la presente ley, queda suprimida
toda enseñanza y práctica religiosa en las escuelas del Estado. Art. 2: .. la
Dirección General de Instrucción Pública determinará los casos en que hayan
de aplicarse penas a los maestros transgresores de esta ley. Estas penas
serán de suspensión, pudiendo llegarse hasta la destitución en caso de
reincidencias graves y comprobadas”2 La promulgación de ésta ley se ubica en
una época de tensión entre la Iglesia y el Estado que se manifestó en la
promulgación de distintas leyes, como por ejem., la orden de sacar los
crucifijos de los hospitales (1905), la ley del divorcio (1907),… La corriente
laicista a principios de siglo, ha dejado una marca muy fuerte en la sociedad y
en la cultura uruguaya. Es suficiente constatar, que hasta las fiestas religiosas
fueron ‘laicizadas’ por iniciativas del estado: la Semana Santa pasó a ser
‘Semana de Turismo’, el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción,
se convirtió en el ‘Día de las Playas’. Hoy por hoy, y resumiendo toda una
corriente, se entiende por “una escuela laica”: la total exclusión de los valores
religiosos (de cualquier religión y de cualquier sistema filosófico u orientación
política) en el área educativa oficial. No es un tema terminado; de vez en
cuando resurge alguna discusión sobre el tema; últimamente, apareció la
2 POSE, Francisco J. Apuntes para un estudio sobre la libertad religiosa en el Uruguay, p. 102
10
cuestión relacionada con el pedido de la Enseñanza Católica de alguna
subvención del estado, para poder seguir manteniendo sus escuelas y
colegios, ya que no reciben el servicio por el cual aportan.
- Obligatoria: a través de ciertos mecanismos, el Estado controla la asistencia de
los niños y adolescentes a la Escuela. El hecho de que la enseñanza es
gratuita y obligatoria, ayuda a que Uruguay sea el país con menor porcentaje
de analfabetos del continente. Casi el 100 % de los niños en edad escolar
concurren a la escuela, el 85 % de los adolescentes llegan al segundo ciclo. Si
bien el sistema da acceso a gran cantidad de la población joven, el problema
del sistema está en el egreso prematuro de los alumnos, ya que sólo el 55 %
de los adolescentes terminan el ciclo básico. (Tercer año de liceo)
Actualmente el gran desafío es elevar la calidad educativa. Se está elaborando
una reforma educativa tratando de responder a la preocupación creciente de los
uruguayos en todos los ámbitos, que abarca desde la formación de los docentes hasta
la educación en valores.3
3 cfr. FONTANA, M., Una aproximación a la realidad del Uruguay. Este ensayo fue presentado en las Asambleas Educativos Pastorales, organizadas por la Pastoral Juvenil Salesiana en Montevideo, nov. 2001.
11
1.2. La Enseñanza Privada
Además de la red de escuelas de la enseñanza pública, existen también escuelas
y liceos privados habilitados. “Serán Institutos Habilitados aquellos establecimientos
de enseñanza privada que sean facultados por el Consejo Nacional de Educación a
impartir estudios a los que se les otorgue validez oficial”4
“La Ordenanza 14” es el documento oficial que regulariza todas las normas y
reglamentos de un Instituto Habilitado, dejando al Director la responsabilidad “de la
orientación pedagógica que se imparte en la Institución y de la formación cívica y
moral de los educandos”5. Si bien en las orientaciones pedagógicas hay libertad en las
opciones que un Instituto pueda hacer, en los programas y actividades se tienen que
adecuar a lo propuesto a nivel de Enseñanza Pública. Con este fin, “Cada Liceo
Habilitado quedará adscripto a uno o varios Institutos Oficiales, que oportunamente
determinará la Dirección de Educación Secundaria y Básica y Superior, de acuerdo
con la naturaleza de los cursos que se impartan en el Establecimiento.”6 Y además “La
Dirección de cada Instituto Habilitado facilitará en todo lo que esté a su alcance la
labor del Inspector, poniendo a su disposición de inmediato la documentación escolar
(trabajos domiciliarios, trabajos diarios y pruebas), así como el acceso a las aulas.
Practicada la visita, el Inspector actuante realizará el asesoramiento, destacará los
aspectos positivos y formulará las observaciones correspondientes, al Director del
Instituto y al docente interesado.”7
Como respuesta al carácter laico de la Escuela Pública, la Iglesia Católica fue
organizando sus propios centros de enseñanza, sin contar por esto con un aporte
económico de parte del Estado. Si bien existe el derecho de los padres a brindarle a
sus hijos la educación que ellos estimen mejor, ellos mismos tienen que asumir los
costos de la educación privada.
4 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, Ordenanza 14, art. 1 5 id, art. 18 6 id., art. 25 7 id., art. 18
12
1.3. Los centros salesianos de enseñanza
1.3.1. Historia
Los primeros salesianos llegan al Uruguay en 1876. Se instalan en una zona en
las afueras de Montevideo para comenzar ahí su labor educativa fundando el Colegio
Pío en Villa Colón. A través de los años la presencia salesiana fue creciendo en:
Montevideo, Las Piedras, Paysandú, Mercedes…, etc... con obras de distintas
características, como colegios, parroquias, oratorios, escuelas profesionales, ..etc... 8.
La presencia de la Congregación Salesiana en el Uruguay no estaba ajena a todo el
tema de la educación que se fue discutiendo en la sociedad, tratando siempre de dar
una respuesta a las necesidades del momento y defendiendo la enseñanza católica
cuando era necesario. Si a principios de siglo se trataba más de afianzar el método
educativo de Don Bosco, al final de este siglo, se busca nuevos horizontes de
presencia, como por ejem., la Casa Tacurú, una respuesta a la urgencia de atender a
niños y jóvenes en situación de riesgo social.
La importancia de este estilo de educación y de la tarea de la Familia Salesiana
recibió un espaldarazo cuando en 1988 la Cámara de Diputados, en un hecho sin
precedentes en el país, realiza una sesión de homenaje a Don Bosco con motivo del
centenario de su muerte. Legisladores de todos los partidos resaltaron de una o otra
manera la importancia de la educación impartida por la Familia Salesiana.
1.3.2. Los liceos
Si bien en varios lugares los salesianos fueron llamados para atender una
parroquia, muy rápidamente levantan un colegio. En algunos lugares había también
un internado. Pero por varios motivos y momentos históricos, dejaron de existir los
internados relacionados con los liceos.
En este estudio nos limitamos a los siguientes liceos9:
- Colegio Pío: (Villa Colón, fundado en 1876), primera obra salesiana del Uruguay,
pionera de la educación católica del país, cuenta con una escuela primaria y
secundaria (hasta 4to año). “Actualmente hay más de 110 educadores vinculados
a la actividad, con alrededor de 700 alumnos entre Primaria y Secundaria”.
8 cfr. VARIOS, Una historia nos impulsa, 125 años de presencia salesiana en Uruguay. Este libro, editado al conmemorarse los 125 años de la llegada de los salesianos, trata de dar una visión general histórica, y de la labor educativa salesiana en la actualidad. 9 La denominación de los cursos en Secundaria son las siguientes: Ciclo Básico Único: 1° ,2°, 3º año de liceo; el bachillerato: 4°, 5°, y 6° años. Puede parecer algo extraño que muchos colegios terminan con 4to año o 1º año de bachillerato. Esto es debido que a partir del 5° año (o 2do año de bachillerato) los cursos se diversifican en varias opciones. La cantidad de opciones trae consigo un costo adicional muy grande y es por este motivo difícil de organizar con el número de alumnos que se tienen.
13
- Nuestra Señora del Rosario: (Paysandú, fundado en 1885). Cuenta con primaria y
secundaria (ciclo completo). En la actualidad el colegio atiende a “.. 720 niños y
adolescentes con más de 100 educadores entre todas las áreas, con un
crecimiento, en los últimos años, de la consistencia de la propuesta
evangelizadora, y una especial preocupación por la calidad pedagógica de la
Dimensión Cultural.”
- Colegio San Miguel: (Mercedes, fundado en 1892). Cuenta con primaria y
secundaria (hasta 4to año), atendiendo a “más de 600 alumnos … llevada adelante
por la comunidad salesiana y 85 docentes”.
- Colegio San Isidro: (Las Piedras, fundado en 1881). Cuenta con primaria y
secundaria (ciclo completo). Se han dado en los últimos años “pasos muy
significativos en la mejora de la propuesta educativa, como convenios con
instituciones deportivas y academias de inglés y computación del más alto nivel,
con un total de más de 1500 destinatarios”.
- Colegio San Francisco de Sales: (Montevideo, fundado en 1907). Es más
conocido como “Maturana” en alusión a la calle donde funcionó en un principio el
colegio. Cuenta con primaria y secundaria (hasta 4to año). “Hoy cuenta con más
de 1000 alumnos, atendidos por 130 educadores..”
- Colegio Nuestra Señora del Carmen: (Salto, fundado en 1920). “… atiende más de
625 alumnos desde el nivel inicial hasta 1º de Bachillerato, con 90 educadores a su
cargo”.
- Liceo Monseñor Luis Lasagna: (Melo, fundado en 1959) Fue la última fundación
de un colegio con educación formal y cuenta solamente con un centenar de
alumnos.
Es importante destacar la gran cantidad de laicos que están comprometidos en la
labor educativa. El personal salesiano religioso en todos los lugares se limita a: un
director y un encargado pastoral de adolescentes y jóvenes.
Tratando de saber la motivación por la cual se elige un colegio salesiano, una
encuesta reciente nos dio el siguiente cuadro10:
10 Encuesta, Tomo II, Cuadro 50 y Tomo III, Cuadro 50
14
Razones por las que vienen a este colegio
% - 1er año % -
Bachillerato promedio sin información 1 29,4 15,2 el colegio es bueno/se enseña bien 41 11,7 26,4 por la propuesta educativa s/d 9,4 vienen mis amigos 9 12,4 10,7 es un colegio reconocido/con prestigio 0,5 4,1 2,3 por la educación cristiana 13,5 8,3 10,9 queda cerca de mi casa 2 5,1 3,6 siempre fui a colegios salesianos 1,5 3 2,3 porque mis padres lo decidieron 19 12,9 15,9 porque mis padres vinieron aquí 1,5 s/d porque mis hermanos vinieron aquí 3 s/d porque es un colegio completo 5,5 s/d por otras razones 1,5 s/d
En la encuesta se nota que la decisión de concurrir a un liceo salesiano es porque
existe un concepto que el colegio es bueno y se enseña bien (26,4 %); la decisión para
concurrir al liceo salesiano es en gran parte tomada por los padres (15,9 %) y
alrededor de un 10 % apuntan directamente a la educación cristiana y a la propuesta
educativa. La encuesta reveló también que nuestros alumnos conforman un espectro
que va desde aquel que viene con un proceso previo de educación religiosa y una
familia cristiana, hasta aquel que carece de información y de un acompañamiento
familiar en relación a su crecimiento religioso.
15
2. El alumnado.
2.1. Procedencia.
Todos los liceos salesianos son mixtos con unos índices bastante equilibrados de
los sexos: en el primer año del liceo 50 % son varones y 49 % son mujeres, mientras
que en el 4to año 52 % son varones y 47 % son mujeres.11
Tratando de saber el nivel socio-económico se tomó como base “las siguientes
variables: ocupación del padre, y de la madre, tipo de vivienda (...), el nivel de
equipamiento familiar (...) y la tenencia o no de vivienda. Cada uno de los elementos
mencionadas fue combinado en un índice sumatorio simple”12 A base de esto se llegó
a los siguientes porcentajes13:
nivel socio-económico en %
bajo medio alto
Notamos que los alumnos son en dos tercios de los casos provenientes de la
clase media (67 %), seguido en orden de magnitud por el nivel alto (26 %) y luego el
nivel bajo (7 %). Es un cuadro a tener en cuenta cuando hablamos de nuestra opción
preferencial por los pobres y los jóvenes proveniente de ambientes populares. No
podemos olvidar que no se cuenta con ningún aporte económico que no sea el de los
mismos padres. (elemento que dificulta una opción más radical)
Un tercer aspecto a tener en cuenta es la integración familiar del alumno. Como
la gráfica anterior al momento de querer hacer un índice de integración familiar se ha
tomado en cuenta “el tipo de hogar (si el joven vive con ambos padres, con sólo uno
de ellos o con otro familiar) y la evaluación que el estudiante hace de la relación con
su madre, con su padre y con sus hermanos.
11 Encuesta, Tomo II, p 29 y Tomo III, p. 30 12 Encuesta, Tomo II, p. 25 13 Encuesta, Tomo II, p. 25 y Tomo III, p. 26
16
A hogares ‘muy integrados’ pertenecen estudiantes que evalúan muy bien o bien la
relación con su madre, padre y hermanos y que, además, vive con ambos padres
juntos.
A hogares ‘integrados’ pertenecen alumnos que tienen una evaluación neutra o buena
de la relación con sus padres, y viven sólo con uno de ellos.
A hogares ‘desintegrados’ pertenecen niños que viven con otro familiar, evalúan de
forma negativa o dicen no tener relación con sus padres y hermanos.”14
Nivel de integración familiar, según centro (en porcentajes)15
Si bien podemos notar ciertas variantes en algunos liceos, casi la mitad de los
alumnos provienen de hogares muy integrados (46,4 %). En el porcentaje de los
hogares desintegrados encontramos a los alumnos del colegio de Melo y de Las
Piedras estando sobre el promedio de 26,2 %.
Considerando que la familia es la primera escuela, dónde se aprende a
relacionarse y a comunicarse, la mitad del alumnado proviene de hogares integrados o
desintegrados, donde el aprendizaje y las relaciones manifiestan algún defecto y hasta
alguna carencia.
2.2. Niveles de fe.
14 Encuesta, Tomo II, p. 47
Salto Pays. Merced. Melo Matur. Pío Las Piedras total
1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. prom. sin información 0 2 3 8 1 2 0 0 0 5 7 2 2 1 2 3 2,4 muy integrado 48 50 60 44 57 51 40 47 54 37 35 36 48 43 49 44 46,4 integrado 23 30 21 28 23 30 20 6 28 31 26 28 20 26 23 26 24,3 desintegrado 29 19 16 20 19 16 40 47 18 27 32 24 30 30 26 26 26,2
17
En una sociedad secularizada y laicizada, como es la sociedad uruguaya, uno no
puede suponer que el alumno que ingresa proviene de una familia cristiana, o que
tenga una vivencia cristiana. Algunos números y conclusiones de la encuesta nos
pueden ayudar a comprender la situación compleja en la que queremos sembrar la
semilla de la Palabra de Dios.
2.2.1. Confesión de la fe.
Cómo indicador hemos tomado solamente algunas preguntas de la encuesta que
nos pueden acercar a una idea sobre el concepto que los alumnos tienen sobre Dios y
el sentido de la fe cristiana en su vida.
A la pregunta sobre su creencia en Dios se ha obtenido los siguientes resultados:
porcentaje de alumnos que respondieron afirmativamente a la pregunta: ¿Crees en Dios?
En el primer año del liceo en general un 76 % cree en Dios, pero luego en los 4to
años baja este nivel a 54 %. El período que corre entre ambos, es la etapa de
adolescencia, en dónde el adolescente cuestiona muchas cosas de su formación. Pero
aparentemente las respuestas que se trata de dar a través de los distintos itinerarios
no son las adecuadas o no son asumidas como propias.
Esta misma incógnita se refleja cuando se pregunta a los alumnos: ¿quién es Dios
para ti?. Se nota que en el Bachillerato casi 21 % no da ninguna información con
respecto a la pregunta, mientras que 13 % lo ve como un amigo, 12 % encuentran en
Dios alguien que escucha y 10 % recurre a Dios cuando tiene problemas. Al iniciar el
15 Encuesta, Tomo II, cuadro 20 y Tomo III, cuadro 20.
18
liceo, si bien los números no difieren tanto, hay un porcentaje menor que no responde
(14 %), 20 % lo ve como un amigo, 15 % encuentran en Dios alguien que escucha y
11 % ve en Dios alguien que nos ama y se entregó por nosotros.16 Si bien en la
encuesta no se ha pedido ni ofrecido definiciones ‘teológicas’ vemos reflejado una
cierta imagen de Dios como Alguien que ayuda, que valora la persona (me valora – me
acepta como soy); un Dios cercano a la vida del adolescente. La imagen de Dios Juez
o Ser supremo, no está presente en el mundo del adolescente, que busca más una
relación más personal con Dios en función de su crecimiento y deseo de ser alguien.
¿Quién es Dios para ti?
Agregamos una pregunta más para descubrir el lugar que ocupa la fe en la vida
cotidiana de los alumnos: ¿Para que sientes que te sirve la fe cristiana en tu vida?17
Ahí encontramos cierta similitud entre los alumnos del primer año de liceo y los del
bachillerato: el 16 % de los alumnos del primer año contestó ‘para valorar las
pequeños cosas que Dios me pone en mi camino’, y el 15 % dijo que ‘para ser feliz’.
En el bachillerato, para el `4 % de los estudiantes, ‘la fe sirve para valorar las
pequeñas cosas que Dios pone en nuestro camino’, para el 13 %, la fe es útil para dar
16 Encuesta, Tomo II, cuadro 28 y Tomo III, cuadro 28 17 Encuesta, Tomo II, cuadro 29 y Tomo III, cuadro 29
Salto Pays. Merced. Melo Matur. Pío Las Pie. total 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. prom.
Sin información 6 12 18 19 13 26 15 16 17 22 16 26 16 23 14 21 17,5 Un amigo 21 15 15 14 17 12 26 16 21 12 17 10 23 11 20 13 16,4
Alguien que me escucha 14 9 18 13 15 16 15 8 15 11 15 13 16 13 15 12 13,6 Alguien a quien recurro
cuando tengo problemas 9 7 9 10 7 9 9 14 7 10 7 10 7 8 8 10 8,8 Alguien que me valora
como persona 7 2 3 2 5 3 4 2 5 1 4 2 2 3 4 2 3,2 Alguien que me acepta
como soy 11 5 6 6 9 7 5 12 7 4 10 4 6 6 8 6 7,0 Alguien que me ayuda a
ser feliz 9 13 8 6 4 5 9 2 6 6 7 5 6 4 7 6 6,4 Alguien demasiado lejano 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 2 0 1 0 1 0,7
Un ser superior 3 7 3 4 5 2 1 6 2 6 3 3 0 4 2 5 3,5 Alguien que juzga mi
comportamiento 1 0 0 1 1 2 0 6 1 2 2 2 0 3 1 2 1,5 El creador de todas las
cosas 6 6 4 5 6 1 2 6 7 4 4 4 3 3 5 4 4,4 Alguien que nos ama y se
entregó por nosotros 11 15 11 12 13 5 6 10 9 10 12 6 16 6 11 9 10,1 Alguien que me inspira a
ser mejor 3 6 3 5 4 3 6 0 3 4 2 4 3 5 3 4 3,6 Nadie, no creo 0 1 1 1 0 2 3 0 1 1 0 2 0 3 1 1 1,1
No lo tengo claro 1 2 1 2 1 5 0 2 1 2 2 8 2 6 1 4 2,5 Otros 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0,4
19
sentido a la vida y para 10 %, la fe sirve para ser feliz. Llama la atención el alto
porcentaje de los alumnos que no han contestado la pregunta: el 18 % en el primer
año de liceo y el 31 % en el Bachillerato.
“Los altos niveles de creencia en Dios que se registraban entre los jóvenes
pueden estar relacionados con la forma en que los padres y hermanos viven la
religión”.18 En primer año, los alumnos manifestaron que el 92 % de las madres, el 82
% de los padres, el 75 % de los hermanos más cercano y el 84 % de los mejores
amigos que tienen, creen en Dios. En el cuarto año estos porcentajes están algo más
bajos: el 89 % de las madres, el 71 % de los padres, el 70 % de los hermanos y el 72
% de los amigos creen en Dios.
¿Para qué sentís que te sirve la fe cristiana en la vida?19
2.2.2. Celebración de la fe
Los alumnos que ingresan en nuestro centro han tenido todos lo que podemos
llamar una ‘preevangelización’. Un alto porcentaje fue bautizado, hizo la primera
comunión y se han confesado alguna vez. Es un reflejo de una tradición existente en
la sociedad; pero no es reflejo de una fe enraizada en la vida personal. Los alumnos
que provienen de nuestros centros salesianos o de una primaria católica han recibido
18 Encuesta, Tomo II, p. 101 y Tomo III, p. 109
Salto Pays. Merced. Melo Matur. Pío Las Pie. total 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. prom.
Sin información 14 20 17 26 12 34 19 33 20 33 19 40 23 31 18 31 24,4 Para soportar el dolor y
los sufrimientos 9 2 8 6 9 9 8 4 7 7 10 4 6 6 8 5 6,8 Para darle un sentido a
mi vida 13 12 14 14 13 12 11 22 13 14 16 6 9 11 13 13 12,9 Para hacer los problemas
más llevadores 1 3 3 7 3 2 6 0 2 6 2 4 3 6 3 4 3,4 Para desarrollar los
dones que Dios me ha dado 13 10 15 9 18 8 11 2 15 6 9 6 12 4 13 6 9,9
Para valorar las pequeñas cosas que Dios me pone en mi
camino 13 19 18 19 18 14 19 18 18 9 12 8 16 11 16 14 15,1 Para ayudar a los más
necesitados 16 12 11 6 11 4 9 4 7 8 11 7 12 6 11 7 8,9 Para ser feliz 18 17 10 9 16 7 14 12 15 9 17 6 13 11 15 10 12,4
Para nada 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0,9 No lo tengo claro 1 2 2 2 1 6 2 6 2 5 2 10 3 6 2 5 3,6
No tengo fe cristiana 1 1 1 1 0 2 1 0 1 2 1 5 1 4 1 2 1,5 Otros 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,4
20
todos catequesis para prepararse a la comunión. Alumnos que ingresan de la Escuela
Pública, pero que han ‘tomado la primera comunión’ han pasado todos por una
catequesis de 3 años de duración en su parroquia correspondiente. En ambos casos,
es muchas veces una catequesis de preparación a un sacramento. Es una mentalidad
muy común en la gente: ‘ha tomado la primera comunión’, a veces ‘una segunda’... y
muchas veces fue también la última comunión. Los altos porcentajes de chicos que
han recibido los sacramentos de iniciación no es garantía de una fe vivida y celebrada.
Esto se refleja claramente en el sacramento de la confirmación: la preparación de la
confirmación es más exigente tanto en la preparación como en el compromiso que se
tiene que asumir dentro de una comunidad, y esto hace que muchos no se acerquen a
esta preparación. Además la preparación empieza alrededor de los 15 años o 3er año
de liceo.
Porcentaje de personas que recibieron los siguientes sacramentos20
0
20
40
60
80
100
120
1º Año Bachillerato Promedio
bautismoprimera comuniónreconciliación/confesiónconfirmación
Si bien no es fácil de medir la práctica en la celebración de la fe, en la encuesta se
ha tratado a través de varias preguntas elaborar un índice de práctica en la
celebración de la fe. “El índice de nivel de la celebración de la fe fue construido en
base a las siguientes variables: sacramentos que recibió, frecuencia con la que reza,
frecuencia con la que lee la Biblia, frecuencia con la que se confiesa y frecuencia con
la que va a misa. Estos elementos se conjugan en un índice sumatorio simple que
varía entre 1 y 18, donde 1 es el menor puntaje posible y 18, el máximo nivel de
práctica en la celebración de la fe. A continuación se detallan los tramos con los que
se construyeron las tres categorías:
19 Encuesta, Tomo II, Cuadro 29 y Tomo II, Cuadro 29 20 Encuesta, Tomo II, Cuadro 32 y Tomo III, Cuadro 32
21
• nivel bajo: de 1 a 7 puntos
• nivel medio: de 8 a 13 puntos
• nivel alto: de 13 a 18 puntos”21
Indice de práctica en la celebración de la fe
Salto Pays. Merced. Melo Matur. Pío Las Pie. total
1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. prom. sin información 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0,4 Bajo 2 6 1 7 0 9 0 6 4 12 10 21 12 24 4 12 8,1 medio 26 43 50 49 41 49 69 59 56 63 49 67 58 43 50 53 51,6 Alto 72 52 49 44 57 42 31 35 39 24 38 12 30 32 45 34 39,8
Con excepción del Colegio de Melo, vemos que entre el 1er año y el 4to año el
índice baja con un promedio del 9 % en el nivel alto y sube un 8 % en el nivel bajo. Si
bien podemos encontrar una explicación válida en la etapa en la cual el alumno se
encuentra, la adolescencia, éstos números en cierta forma cuestionan también nuestra
intervención educativo-pastoral durante los 4 años que los alumnos pasan en nuestros
ambientes.
Agregamos a esto que los alumnos de primer año a la pregunta sobre qué
persona los orienta en su vida cristiana “69 % dijo que sus padres, 24 % un sacerdote,
21 % un amigo, 16 % su hermano u otro familiar y 10 % su padrino. Sólo 6 %
respondió que no tiene quien lo acompañe u oriente22 En el primer año de bachillerato,
encontramos algunas variantes: el 46 % dijo que sus padres, el 27 % un amigo, el 17
% un sacerdote, “uno de cada cinco jóvenes dice no tener quien lo oriente en su vida
cristiana”23.
Pero no podemos negar la importancia del colegio en el momento que se
pregunta “¿Dónde surgió tu fe cristiana? Para el 55 % de los entrevistados del primer
año y para 48 % de los entrevistados del 4to año, la fe cristiana surgió en la familia.
Mientras que el colegio aparece en segundo lugar respectivamente con un 32 % y un
23 %.24,esto, podría mostrar, por otro lado, la importancia de la propuesta educativa-
pastoral de nuestros liceos.
2.2.3. Vivencia cristiana y valores
21 Encuesta, Tomo II, p. 81; Tomo II, Cuadro 35; Tomo III, Cuadro 35 22 Encuesta, Tomo II, p. 102 23 Encuesta, Tomo III, p. 110 24 idem
22
No es fácil de descubrir a través de una encuesta la vivencia de la fe y los valores
cristianos. Se han hecho varias preguntas con relación al consumo de marihuana, uso
de anticonceptivos, grado de acuerdo con el matrimonio para toda la vida, grado de
acuerdo con el consumismo, etc... No se ha llegado a formular un índice de vivencia
cristiana; pero los datos siguientes, quizás nos pueden acercar más a entender al
adolescente que frecuente nuestros liceos. A la pregunta de “cosas que considera que
son más importantes en mi vida”, se dejo al alumno varias opciones y la posibilidad de
señalar varias: ganar mucho dinero, ayudar a los pobre y necesitados, divertirse y
disfrutar de la vida, formar una familia, tener fe en Dios, tener buena salud, tener
amigos, descubrir mi vocación y ser un buen profesional.
Cosas que considera que son más importantes en mi vida25
Salto Pays. Merced. Melo Matur. Pío Las Piedras total
1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. prom. sin información 11 17 3 6 7 0 3 6 4 14 31 14 16 9 11 9 10,1 Ganar mucho dinero 5 4 16 3 10 5 3 6 13 11 2 12 4 23 8 9 8,4 ayudar a los pobres y necesitados 9 9 16 0 4 7 11 6 6 1 5 2 19 7 10 5 7,3 divertirse y disfrutar de la vida 18 17 18 19 11 23 31 0 25 23 16 17 15 23 19 17 18,3 formar una familia 20 22 26 37 21 37 20 41 18 22 18 14 18 14 20 27 23,4 tener fe en Dios 18 7 4 8 19 2 3 0 8 6 8 17 9 2 10 6 7,9 tener buena salud 9 11 4 13 4 9 11 24 11 5 9 0 9 4 8 9 8,8 tener amigos 6 7 9 9 7 2 14 6 8 11 4 12 2 8 7 8 7,5 descubrir mi vocación 0 4 3 3 9 7 0 0 4 2 1 7 2 3 3 4 3,2 ser un buen profesional 3 2 0 2 7 7 3 12 2 4 5 5 5 6 4 5 4,5
Casi para la cuarta parte de los alumnos (23,4 %) lo más importante es formar una
familia; en el Bachillerato parece ser más importante aún (hay una diferencia del 7 %
más, que en otros items no es tan pronunciada). Para el 18,3 % es importante
divertirse y disfrutar de la vida. Mientras que las otras opciones; ganar mucho dinero,
ayudar a los pobres, tener fe en Dios, tener buena salud, tener amigos, .. obtienen un
promedio del 8 % cada una. El descubrir su vocación es solamente para un 3,2 % de
nuestros alumnos considerado como algo importante en su vida. Algo sorprendente
es el bajo porcentaje que tiene el item “descubrir mi vocación” o “ser un buen
profesional” en los alumnos del Bachillerato. En el Bachillerato se tiene que llegar a
una opción de estudios en vista de un 2do año de Bachillerato más diversificado.
23
2.3. Tiempos fuera del colegio
La carga horaria de los distintos cursos tienen un promedio de 4 a 5 horas diarias;
agreguemos a este tiempo, una hora más para las actividades extracurriculares
(deportes, grupos asociativos, etc...) y constatamos que el tiempo real que el alumno
está en nuestro ambiente es relativamente corto. Lo que no quiere decir que el
alumno tenga libre el resto del día. Muchos de ellos acuden a academias de todo
índole: Inglés, Informática, etc... Hablar de tiempo libre es por eso casi sinónimo de
hablar de los fines de semana y sus diversas actividades.
¿Qué le gusta hacer en tu tiempo libre?26
Salto Pays. Merced. Melo Matur. Pío Las Pie. total
1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. prom. Sin información 8 3 13 1 7 3 2 2 7 6 6 2 7 8 7 4 5,4 salir a bailar 7 25 10 21 4 19 7 20 9 16 13 13 10 14 9 18 13,4 reunirme con amigos 28 28 26 28 25 28 29 29 22 26 23 25 26 22 26 27 26,1 practicar deportes 13 12 15 13 16 13 12 16 16 13 13 9 12 10 14 12 13,1 compartir actividades con mis compañeros de colegio 4 2 3 1 6 2 8 0 7 2 3 1 7 2 5 1 3,4 escuchar música 11 9 8 9 15 11 12 10 12 10 11 15 11 14 11 11 11,3 mirar TV 12 8 11 7 9 5 8 4 13 10 11 9 9 13 10 8 9,2 navegar en Internet 6 4 4 4 7 2 8 4 5 4 5 5 5 4 6 4 4,8 estar con mi familia 4 14 6 7 6 6 5 4 5 4 4 9 9 2 6 7 6,1 estar con mi novio/a 7 4 3 5 3 7 6 12 2 7 8 12 2 7 4 8 6,1 Leer 0 0 2 1 2 4 5 0 2 2 2 0 2 3 2 1 1,8 otras respuestas 2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0,8
Más de una cuarta parte (26,1 %) de nuestro alumnado indica la importancia de
reunirse con amigos. Luego, en orden de preferencia, encontramos la importancia de
salir a bailar, de practicar deportes y escuchar música. Si bien solamente 9,2 % de los
alumnos indican que mirar TV es un pasatiempo, en otro lugar de la encuesta vemos
que promedialmente se mira 3 horas de TV durante la semana, y hasta 4 horas
25 Encuesta, Tomo II, Cuadro 39 y Tomo III, Cuadro 39 26 Encuesta, Tomo II, Cuadro 24 y Tomo III, Cuadro 24
24
durante los fines de semana, siendo los promedios algo más alto en la franja más
joven de los encuestados.27
Resumiendo.
Nuestros alumnos son los típicos adolescentes que viven por un lado una etapa de
transicción, cuestionando lo aprendido en la niñez, imposibilitado de proyectarse ya
hacia el futuro. Un adolescente que quiere vivir el presente al máximo, buscando
resultados inmediatos de todo cuanto hace. Un adolescente que busca su inserción
en una sociedad posmoderna. Una sociedad que por un lado tiene al adolescente y al
joven como modelo, pero por otro lado cierra sus puertas de acceso a este mismo
adolescente y joven. “La sociedad posmoderna está anclada en el presente, es
resistente a proyectar el futuro y desmemoriada del pasado – es una sociedad
adolescente que utiliza a los medios de comunicación para reforzar este ideal”28 A
este adolescente, en esta sociedad adolescente, ofrecemos una propuesta educativo-
cultural.
3. La propuesta educativo-pastoral en los liceos salesianos
27 Cfr. Encuesta, Tomo II, p. 62 y Tomo III, p. 69 28 BARONE, C., Los vínculos del adolescente en la era posmoderna. p. 33
25
Hablando de la propuesta educativa pastoral de los liceos salesianos tenemos que
tomar como referencia:
a. El Capítulo General Especial 20 (1972) que en relación a la congregación
salesiana hace una renovada reflexión sobre su misión apostólica (Parte
primera de los documentos capitulares) y da una respuesta a la inquietud de la
renovación pastoral de la acción salesiana entre los jóvenes (documento 4)
b. Las Constituciones y Reglamentos de los Salesianos de Don Bosco y el
comentario de las mismas en “El Proyecto de Vida de los salesianos” (1985).
Ahí está definido el carácter unitario de nuestro servicio en la misión de la
Iglesia: “Educamos y evangelizamos siguiendo un proyecto de promoción
integral del hombre, orientado a Cristo, hombre perfecto. Fieles a la idea de
Don Bosco, nuestro objetivos es formar ‘honrados ciudadanos y buenos
cristianos’”29
c. El Capítulo General XXIII (1990) “Educar a los jóvenes en la fe”. Este
documento se articula alrededor de 3 temas fundamentales: “la situación de los
jóvenes en sus propios ambientes, el camino de fe, y la espiritualidad
salesiana”30
d. El Capítulo General XXIV (1996) “Salesianos y Seglares. Compartir el espíritu
y la misión de Don Bosco”. Hace tiempo que en nuestra labor educativa
estamos ayudados por una gran cantidad de laicos y partiendo de esta
experiencia se invita a “dar cabida e integrar en esta tarea a los seglares más
motivados mediante las relaciones, la comunicación, el proyecto educativo-
pastoral, el estilo de presencia y acción que pide el Sistema Preventivo y los
planes de formación bien pensados”31
e. Y por último, la reflexión del dicasterio de Pastoral Juvenil de la Congregación:
“La Pastoral Juvenil Salesiana, Cuadro fundamental de referencia”. Además
de ser “una síntesis de las orientaciones oficiales de la Congregación sobre la
Pastoral Juvenil, como punto de referencia”, quiere ser también “un instrumento
de trabajo, capaz de guiar la reflexión sobre la realidad juvenil y el esfuerzo de
29 C. 31 30 CG XXIII, 10 31 CG XXIV, p. 16
26
encarnación e inculturación de la Pastoral Juvenil Salesiana en las diversas
situaciones y ambientes”.32
Este camino de reflexión y praxis salesiana ha ayudado a través del tiempo a
responder a la situación de la juventud y de los ambientes populares orientando la
labor educativa hacia la evangelización.33 A su vez se ha incorporado a esta tarea
cada vez más a los laicos en una relación recíproca de responsabilidades pastorales y
educativas. Esto último, ha hecho necesario, más que nunca, la formulación del
proyecto educativo.
3.1. El Proyecto Educativo Salesiano (PEPS).
32 Dicasterio de Pastoral Juvenil, La Pastoral Juvenil Salesiana, cuadro fundamental de referencia, p. 3
27
El PEPS es “la mediación histórica y el instrumento operativo de la misma misión
en todos los lugares y en todas las culturas; es por ello el elemento principal de
inculturación del carisma salesiano”34. La elaboración del PEPS es tarea de todas las
personas involucradas en los procesos educativos de los destinatarios: los salesianos,
profesores, padres, alumnos, etc… Pero más que un documento es una mentalidad
de trabajar en comunidad basado sobre una reflexión hecha en común “para actuar
con una mentalidad compartida, con claridad de criterios y objetivos, y para hacer
posible la gestión coresponsable de los procesos pastorales”35. En la actualidad
encontramos que no todos los liceos están en el mismo nivel de la elaboración de su
PEPS. Ya que se trata de un cambio de mentalidad y un proceso, es algo a lo cual no
se llega de un día para otro.
El PEPS como conjunto orgánico de acciones e intervenciones se estructura en 4
dimensiones:
• educativo- cultural
• evangelización y catequesis
• asociativa
• vocacional.
3.1.1. La dimensión educativo-cultural
“Es el aspecto que se encarga de estimular y seguir un proceso de educación que
libere las posibilidades creadoras de la persona, favorezca su inserción crítica en la
cultura y en la sociedad.”36
El centro de toda nuestra acción educativa es el joven. Un joven inserto en un
ambiente determinado, con sus características. La intervención educativa quiere
“desarrollar una persona, capaz de asumir la vida en su integridad y de vivirla con
calidad”37. Esta intervención también tiene lugar en un contexto cultural determinado.
Por eso es necesario conocer primero este contexto y descubrir los retos que este
presenta.
La dimensión educativo-cultural tratará dentro de este contexto socio-cultural de
privilegiar algunas opciones concretas, entre otras:
- “favorecer en cada joven un proceso de crecimiento personal y social
- cuidar la asimilación crítica y creativa de la cultura
33 cfr. R. 4 34 Dicasterio de Pastoral Juvenil, La Pastoral Juvenil Salesiana, Cuadro fundamental de referencia., p. 25 35 id., p. 26 36 EPI, Planificación pastoral 2002, terminología. Hojas fotocopiadas. 37 id., p. 28
28
- favorecer la personalización de los valores”.38
En nuestros liceos ésta dimensión está siempre dirigida por un laico con el cargo
de ‘subdirector’ del área educativo-cultural39. Es el responsable de las actividades
curriculares y tiene como gran responsabilidad la animación, coordinación y
evaluación de los docentes, profesores, animadores del sector. Realiza también el
seguimiento de la actividad curricular de los alumnos en diálogo con los padres y los
coordinadores docentes. Y en todos los colegios forma parte del equipo de dirección.
Los profesores tienen que seguir el programa oficial elaborado por las autoridades
de la Enseñanza. De la misma manera tiene que usar la misma forma de registrar su
programación, las notas, etc… Las reuniones de profesores están programadas
desde la organización de la Enseñanza, en ellas se busca siempre poner en el centro
de toda intervención educativa la persona del joven. No se está ajeno a lo que el
joven vive a nivel personal o grupal. Existe también una inquietud que va más allá de
cumplir meramente con el programa. En las reuniones evaluativas participan
normalmente también los encargados de pastoral y los catequistas o animadores del
grupo.
Regularmente se realizan reuniones de padres para informar sobre el rendimiento
escolar del alumno. Son momentos en los cuales los profesores, coordinadores de
grado y los padres intercambian elementos para el crecimiento del joven, dificultades,
… con respecto al alumno etc.... No es una simple entrega de notas, sino también un
momento de búsqueda para mejorar aún más la oferta educativa del colegio.
3.1.2. La dimensión evangelización y catequesis.
“Es el aspecto que se encarga de que la vida educativo cultural del sector tenga
un plan explícito de educación en la fe que acompañe a los jóvenes en su desarrollo y
coordine las diversas formas de catequesis, celebraciones y compromisos
apostólicos.”40
El centro del proyecto educativo es el joven y la finalidad de nuestra misión es
evangelizar a los jóvenes. Por esto, nuestro actuar sigue “un proyecto de promoción
integral del hombre, orientado a Cristo, hombre perfecto”41. “Caminamos con los
jóvenes para llevarlos a la persona del Señor resucitado , de modo que, descubriendo
38 id., p..29ss 39 En la terminología con respecto al PEPS, se ha utilizado durante muchos años el término ‘área’. Esto último fue modificado a partir del año 1998 por el término ‘dimensión’. Pero aún existe en el lenguaje común, y en la descripción de roles dentro del centro docente y se sigue utilizando el término ‘área’. 40 EPI, Planificación pastoral 2002, terminología. Hojas fotocopiadas 41 C. 31
29
en Él y en su Evangelio el sentido supremo de su propia existencia, crezcan como
hombres nuevos.”42.
Los acompañamos en una cultura concreta, ayudándoles a llegar a una síntesis de
fe-vida. Es nuestro objetivo ayudarles a madurar una fe integrada, crítica y
comprometida. Por eso se privilegian algunas opciones específicas:43
- “cuidar los elementos educativos de los ambientes para que sean coherentes y
abiertos al Evangelio
- promover el desarrollo de la dimensión religiosa de la persona
- ofrecer una primera evangelización
- desarrollar un itinerario sistemático de educación en la fe.”
El cuidado de ésta dimensión en nuestros liceos es la responsabilidad del
“Encargado Pastoral de Adolescentes y Jóvenes” que en algunos lugares es llamado
el Subdirector del Área Evangelización y Catequesis. En todos los casos es un
salesiano religioso que anima esta dimensión. “El Encargado de Pastoral de
Adolescentes y Jóvenes es el delegado de la comunidad para animar y coordinar la
acción pastoral dirigida a los adolescentes y jóvenes en éstas áreas: asociativa,
vocacional y evangelización-catequesis. Forma parte del equipo de dirección y del
consejo de la Comunidad Educativo Pastoral de la presencia salesiana”44.
Las actividades de esta dimensión son muy variadas:
• la más importante es la formación cristiana: después de muchos años de
búsqueda, la hora de clase que se llamaba catequesis o enseñanza religiosa
se llama ahora ‘formación cristiana’. Con esto se entiende: “Instancia de
presentación y reflexión sistemática de los contenidos básicos de la fe cristiana
que nos proponen un estilo de vida y un camino de encuentro con Dios.
Asume la forma de asignatura curricular con todo lo que ello implica”45. Y con
esto último, se trata de dar una mayor importancia en el momento de evaluar lo
actuado por el alumno durante el año. Se querría dar también un respaldo al
trabajo de los catequistas que muchas veces se sentían en condiciones
desiguales en el momento de dialogar con los profesores de otras asignaturas.
El programa que se sigue, fue elaborado a partir del año 1998 y está todavía
en su etapa inicial y falta su implementación total para poder realizar la
evaluación del mismo en orden a verificar su validez. Un elemento para
destacar es que el centro del programa es siempre la realidad misma del
destinatario. Se hace al iniciar el año siempre un análisis doble: en un primer
42 C. 34 43 Dicasterio de Pastoral Juvenil, La Pastoral Juvenil Salesiana, cuadro fundamental de referencia, p. 32 44 Definición elaborada por los propios encargados de pastoral de adolescentes y jóvenes. Cfr. Fotocopias de las promemorias de las reuniones año 1997-2000
30
momento, se apunta a descubrir el nivel de fe, las características del grupo en
relación a ella y un segundo momento que tiene como objetivo descubrir cómo
se ubica el grupo frente a cada uno de los temas que se va a desarrollar. Este
diagnóstico inicial es muy completo y da una imagen detallada de la situación
de cada alumno del grupo en general.
• Celebraciones litúrgicas: en todos los liceos se da al alumnado la posibilidad de
asistir una vez a la semana a una eucaristía. En casi todos los liceos la
concurrencia es libre y se realiza, en general, durante el horario escolar. La
asistencia va de un 30 a 60 % dependiendo del momento del año. Se nota una
mayor asistencia en el primer año, bajando la asistencia hacia final del ciclo
(4to año). En casi todos los liceos las eucaristías son preparadas de antemano
por el grupo de catequistas y algún grupo de alumnos. Además de esta
posibilidad de misa semanal, en algunos liceos se celebran esporádicamente
las misa por grupos, por nivel o por clase. En este momento se invita a todos
los alumnos de la misma clase de participar. Las grandes fiestas como María
Auxiliadora, Don Bosco, etc... son a veces precedidas por celebraciones
eucarísticas.
La celebración penitencial se realiza normalmente en todos los liceos por clase
o nivel, después de alguna preparación previa. La participación en la
celebración es obligatoria para todos los alumnos, mientras que, por supuesto,
el acercarse a la confesión es totalmente libre. Se constata también una menor
participación en la confesión a medida que el alumno va creciendo.
• Retiros: en todos los liceos se ofrece al alumnado la posibilidad de asistir a un
retiro. Esto se realiza fuera del colegio y durante un día y medio. Es una
actividad libre, en algunos casos se hace la invitación por grupo en otros
lugares se invita personalmente al alumno. Son jornadas de mayor
profundización de la fe y el compromiso que brota de ella.
• Convivencias: son actividades de un día o de una mañana (o tarde); a través
de dinámicas de integración, de crecimiento, etc... se trata de una forma
distinta en acompañar al alumno a un mayor compromiso para con la
Institución. Si bien es durante un día escolar, propiamente dicho no es
obligatoria la participación. Las convivencias típicas son al iniciar el año
escolar, la fiesta de María Auxiliadora (24 de mayo) y la fiesta de Don Bosco
(16 de agosto).
• Buenos días/tardes: son un tiempo breve en el cual se reúne todo el alumnado
(a veces por nivel) para rezar juntos o para recibir un pequeño mensaje. Hay
45 cfr. Varios, Manual del Educador, Formación cristiana, 1er año. Hojas fotocopiadas
31
tantas formas diferentes cómo liceos. En algunos lugares se prepara y hay un
itinerario o temario en relación con la vida del colegio, la vida de la Iglesia,
tiempos litúrgicos, etc...
Para acompañar estas actividades el Encargado de Pastoral de Adolescentes y
Jóvenes cuenta con un grupo de catequistas y/o animadores. No existe un sistema
único en nuestros liceos. En el mejor de los casos los catequistas son rentados; no
solamente por sus horas de clase, sino también por horas suplementarias de trabajo.
En este caso se nota un mejor empeño en la preparación y realización de las
actividades. Dónde se cuenta solamente con voluntarios, las dificultades para realizar
las actividades son mayores.
En ningún liceo existe propiamente dicho un equipo de pastoral, si bien en todos
los lugares se desearía formar un equipo. Las preguntas que se tendrían que
responder son: ¿cuáles serían sus tareas?, ¿cómo se relaciona con los otros equipos
existentes del colegio?, ¿cuáles son las decisiones que les compete? ¿se pagarían
estas horas?...
También algunas veces el problema económico influye notablemente en el
momento de programar o armar actividades puramente pastorales o de
acompañamiento
Otro problema, que muchas veces está relacionado con la dimensión educativo-
cultural, es la dificultad de coordinar las actividades pastorales, dentro del calendario
curricular o en relación con las asignaturas. En el fondo hay un pedido de
reconocimiento del trabajo pastoral.
3.1.3. La dimensión asociativa
“Es el aspecto que se encarga de que en la vida educativo pastoral cada sector,
tenga los grupos y asociaciones según la edad e intereses de los jóvenes,
procurándose especialmente la promoción de los grupos de compromiso cristiano y los
que participan en la misión salesiana y viven su espíritu.”46
La propuesta salesiana de educación y evangelización implica un ambiente de
relación y de relaciones amistosas y fraternas. A través una variedad de grupos se
ofrece diferentes itinerarios educativos y de evangelización, tratando que los mismos
jóvenes sean los protagonistas en su propia formación. Más que de formar grupos, se
trata de formar comunidades donde se aprende a participar y a intervenir activamente
en el propio ambiente. Por eso se quiere privilegiar las siguientes opciones:47
- “se ofrece a todos los jóvenes, asumiendo su propio protagonismo,
- cada grupo tiene una finalidad educativa,
46 EPI, Planificación pastoral 2002, terminología. Hojas fotocopiadas
32
- con un estilo propio de animación
- buscando siempre una inserción en la vida social y en la Iglesia,
- atento siempre a las nuevas formas de asociación juvenil”.
Todos estos grupos tienen como referencia el Movimiento Juvenil Salesiano (MJS),
dentro del cual, cada grupo vive su propia autonomía pero participa de la espiritualidad
juvenil salesiana y de su la pedagogía. El MJS tiene en Uruguay su propia
organización en dónde se busca siempre el protagonismo de los mismos jóvenes
dentro del trabajo que el movimiento, realiza en cada casa. Las actividades de los
grupos son consideradas en nuestros liceos como “actividades extracurriculares” y no
influyen en lo actuado en las distintas materias o programas y evaluaciones oficiales.
El Encargado de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes busca siempre promover a
los mismos jóvenes de los distintos grupos o de los grupos de bachilleratos o
exalumnos para que asuman la animación de los distintos grupos. En muchos liceos
el animador de un grupo es un voluntario. Este último provoca a veces tensiones, ya
sea por que a veces no es tomado en cuenta su aporte en los procesos educativos por
los profesionales, ya sea que su situación económica, a veces, no le permite dedicar
más tiempo a estas actividades.
Otro aspecto que influye negativamente en esta dimensión es en ciertas
oportunidades la falta de itinerarios claros, en lo educativo, o de evangelización, con
excepción de los grupos misioneros o la Juventud Misionera48. Y esto es justamente
el punto débil en toda la propuesta asociativa y que hace que uno tenga la impresión
de una ‘cierta improvisación’. Si bien la propuesta está o tiene que estar muy ligada a
todo el Proyecto Educativo Salesiano, se puede decir que mucho depende del
Encargado Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de turno y la importancia que se le da
a nivel del Equipo de dirección de dicha dimensión.
3.1.4. La dimensión vocacional
“Es el aspecto que ofrece un servicio que oriente y acompañe a los jóvenes en el
descubrimiento y realización de su propio proyecto de vida, atendiendo
prioritariamente a los jóvenes que presentan indicios de vocación religiosa-
sacerdotal.”49
A través de esta dimensión ayudamos a los jóvenes “a situarse como personas y
creyentes en la sociedad y en la Iglesia, siempre abiertos a la voz de Dios, y les
47 cfr. id., p. 38 48 “La Juventud Misionera Salesiana es un grupo de adolescentes/jóvenes que, identificado con la Espiritualidad Juvenil Salesiana, se encuentra para compartir, profundizar y celebrar la vida a la luz de la fe en Cristo; hacer un camino que le permita descubrir la vida como vocación e ir asumiéndola como un compromiso evangélico, en la vivencia de lo cotidiano y en el servicio apostólico”, cfr. La Pastoral Juvenil de los Salesianos en el Uruguay, Criterios y Orientaciones, 2000
33
acompaña en la formulación de su propio proyecto de vida”50. Existe una gran
variedad de trabajos en nuestros colegios, no hay una claridad suficiente sobre lo que
se hace al respecto en esta dimensión. En algunos colegios existen equipos que
organizan actividades durante el año para los alumnos del 1er año de Bachillerato en
función de la opción que tienen que hacer con respecto al año siguiente. Dichos
equipos son integrados por algún profesor, un orientador psicológico, el encargado de
pastoral, … Dependiendo del lugar, se trabaja también con personal especialmente
contratado por estas actividades.
En algunos lugares hay un seguimiento más personalizado del alumno, en las
entrevistas personales (con el encargado de pastoral o con el catequista o coordinador
del grupo). Son momentos de acompañamiento personal en la elaboración de su
proyecto de vida personal.
La dimensión vocacional está presente en los itinerarios por ejem., de la Juventud
Misionera Salesiana, el Voluntariado, dónde se presenta a los jóvenes un camino de
discernimiento y de compromiso. A nivel inspectorial se ofrecen algunas actividades,
como por ejem., el retiro de proyecto de vida, para acompañar también las
comunidades en la pastoral vocacional específica.
49 EPI, Planificación pastoral 2002, terminología. Hojas fotocopiadas
34
3.2. Valoración de parte de los alumnos
El centro de nuestra labor educativo-pastoral es siempre el adolescente o el joven.
Es interesante escuchar su opinión sobre la propuesta de nuestros liceos. En la
encuesta se trató de descubrirlo por 2 caminos diferentes:
- la evaluación de la institución en cuanto a su nivel de estudios, la propuesta
pastoral, el ambiente, los docentes, adscriptos, catequistas,...
- su nivel de participación en las diferentes actividades que propone el colegio.
3.2.1. Valoración de la institución
Al momento de pedir que evalúen distintos aspectos del colegio vemos que
existen opiniones encontradas. La pregunta que se les hacia, decía: “Pensando en el
colegio al que vas, te pedimos que evalúes los siguientes aspectos, utilizando la
escala de 1 a 5.”51 La evaluación de los diversos aspectos arroja resultados
ampliamente satisfactorios, como se demuestra a continuación.
nivel de conformidad con ciertos aspectos del colegio
Salto Pays. Merced. Melo Matur. Pío Las Pie. total 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. prom. EL NIVEL DE ESTUDIOS
Muy bueno 49 26 66 51 70 44 74 53 75 36 56 24 65 41 65 39 52,1 Bueno 40 56 29 44 24 49 23 47 20 51 31 62 26 38 28 50 38,6
LA PROPUESTA PASTORAL
Muy bueno 54 35 50 18 59 19 57 53 42 26 53 29 54 26 53 29 41,1 Bueno 35 44 26 45 30 28 34 29 33 39 29 48 34 40 32 39 35,3
EL AMBIENTE DEL COLEGIO
Muy bueno 38 13 63 27 41 28 66 53 55 26 42 38 52 29 51 31 40,8 Bueno 43 52 32 46 49 49 26 35 29 55 34 38 40 47 36 46 41,1
DOCENTES
Muy bueno 22 13 41 22 36 21 31 35 46 17 21 14 39 22 34 21 27,1 Bueno 51 52 40 58 49 54 49 47 32 53 41 60 46 43 44 52 48,2
CATEQUISTAS
Muy bueno 43 22 51 8 53 9 49 35 49 11 37 21 57 26 48 19 33,6 Bueno 37 52 31 40 36 56 37 41 37 35 35 31 35 49 35 43 39,4
ANIMADORES
50 Dicasterio de Pastoral Juvenil, La Pastoral Juvenil Salesiana, cuadro fundamental de referencia, p. 34 51 Encuesta, Tomo II, Cuadro 51 y Tomo III, Cuadro 51
35
Muy bueno 55 11 59 15 46 23 44 59 44 17 46 31 61 24 51 26 38,2 Bueno 32 54 28 37 41 44 27 18 27 34 34 33 25 44 31 38 34,1
ADSCRIPTOS
Muy bueno 31 17 35 18 53 30 46 6 46 7 23 17 43 24 40 17 28,3 Bueno 32 43 41 46 31 58 32 41 32 34 31 31 42 31 34 41 37,5
Más de la mitad del alumnado encuestado considera el nivel de estudio muy
bueno. La propuesta pastoral recibe una nota ‘bueno’ y ‘muy bueno’ por el 76,4 % del
alumnado, pero también ahí encontramos una gran diferencia entre los alumnos del
1er año y los alumnos de 4to año. Los alumnos de 4to año son aparentemente algo
más crítico al momento de dar una calificación de ‘muy bueno’ a los distintos items que
se consideraban a evaluar. Los catequistas y animadores que muchas veces son más
identificados como protagonistas en la propuesta evangelizadora reciben alrededor de
60 % de aprobación ‘muy bueno’ y ‘bueno’. Lo que pueda indicar su importancia
dentro de la propuesta educativa del colegio.
3.2.2. Participación en las actividades.
El nivel de participación en actividades extracurriculares es también un índice a
tener en cuenta cuando queremos tener una visión de cómo valorizan los alumnos la
oferta educativo-pastoral del colegio.
Marca en cuál o cuáles de las siguientes actividades participas52
Salto Pays. Merced. Melo Matur. Pío Las Pie. total 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. 1er Ba. prom. no participa en ninguna 9 20 18 46 10 28 11 12 13 22 11 29 26 42 14 28 21,2 teatro/danza 6 0 0 2 1 0 0 0 0 4 3 0 1 6 2 2 1,6 Cartelera 0 1 3 0 1 9 1 2 - - Música 11 7 9 4 9 9 9 18 9 5 3 0 5 8 8 7 7,6 Deportes 34 35 50 34 53 33 66 71 41 45 65 57 34 14 49 41 45,1 Scouts 2 6 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0 8 17 2 4 2,9 catequesis primera comunión 6 6 4 2 10 2 20 0 10 1 7 0 14 3 10 2 6,1 catequesis confirmación 6 2 2 0 1 0 3 2 visitas a hogares 3 4 12 1 4 0 3 41 0 13 0 5 1 1 3 9 6,3 grupo de liturgia 2 4 0 0 1 0 3 6 0 1 9 7 0 14 2 5 3,4 grupo de oración/reflexión 2 9 0 1 6 0 3 0 1 4 1 2 0 0 2 2 2,1 MEC 0 3 3 0 3 0 0 1 ADS/JMS 63 37 31 10 57 12 40 82 1 32 34 36 37 3 38 30 33,9 Oratorio 9 4 14 6 5 14 2 8 Misiones 9 4 5 82 17 19 2 20
Los deportes son, por lejos, la actividad que los adolescentes del primer año
parecen preferir para participar en el ámbito del colegio. La pertenencia a un grupo de
36
Amigos Domingo Savio (A.D.S.) es una actividad a la cual participa un promedio de 38
% de los alumnos. Con porcentajes mucho menores aparecen también la catequesis,
la música, el grupo de liturgia. En los cuartos años aumenta la cantidad de alumnos
que no participan en ninguna actividad (el doble que en los primeros años). Aquí
también está en primer lugar el deporte y luego la participación en los grupos de
Juventud Misionera Salesiana (es la etapa siguiente a los A.D.S.) con un perfil
marcadamente de participación en las misiones a fin de año.
El hecho que alrededor del 80 % de los alumnos participen en actividades
extracurriculares tiene que motivarnos a invertir en tiempos, espacios y recursos
humanos a fin de completar aún más nuestra oferta educativo-pastoral.
4. ¿Un colegio en pastoral?
52 Encuesta, Tomo II, Cuadro 52 y Tomo III, Cuadro 52
37
Es reconfortante constatar que los jóvenes están a gusto con nosotros. Además
podemos decir que se organizan una gran cantidad de actividades buscando la
educación integral de cada alumno. Se están haciendo grandes esfuerzos en la
elaboración del PEPS, comprometiendo profesores, padres, alumnos, etc..., en la
redacción del mismo. El mismo trabajo de la elaboración del proyecto ha ayudado a
formar la conciencia de la Comunidad Educativa y la responsabilidad de cada
integrante de la misma con respecto a la labor educativa del centro.
4.1. ¿Hacia donde apunta la educación?.
Pero también estamos sujetos a los fuertes cambios que se producen tanto dentro
como fuera del ámbito de nuestros colegios. No podemos negar que desde la
sociedad vienen preguntas, desafíos, etc… que cada vez más fuertemente interrogan
a la educación. “La educación es hija de su tiempo”53 y estamos viviendo un tiempo
complejo. La realidad social se hace cada vez más presente en el colegio. También
en nuestra sociedad uruguaya vivimos lo que se describe como: “La fragmentación
social, .. , la diversificación de valores y de modos de ver la vida, la omnipresencia de
las tecnologías en los modos productivos, en las maneras de pensar, en los rincones
íntimos del vivir cotidiano, el abandono de determinadas formas culturales, espirituales
y de socialización, el individualismo creciente, … Todo un puzzle gigantesco de
incertidumbres, tensiones y contradicciones que sacuden a una sociedad en cuyo
corazón habita la educación.”54
En las “Orientaciones pastorales 2001-2006” nuestros obispos formulan una
mirada de la realidad. Algunos puntos dan una visión de esta sociedad uruguaya:
“Estamos en un Uruguay, sometido a cambios profundos. Asistimos a un cambio de
época que nos concierne a todos y que nadie puede eludir…
- muchos de los valores que, en otras épocas no tan lejanas, dieron sentido a
nuestra vida y convivencia pierden hoy fuerza de atracción….
- cada día es más fuerte la búsqueda de las raíces de la cultura y de las culturas
uruguayas…
- hay muchos que defienden la centralidad de la persona humana y sus
derechos..
- el disfrute compulsivo de lo inmediato, lo presente, lo visible y lo tangible
dificulta el asumir compromisos estables…
53 GOMEZ PARRA, Sergio, La educación en los años venideros: océano de incertidumbres, archipiélago de certezas. p. 675 54 idem, p. 675
38
- crece el individualismo como estilo de vida…”55
Delante este mundo en cambio, y agregando problemas económicos y políticos, el
sistema educativo tiene cada vez más dificultad para responder a las nuevas
exigencias. En el informe “Una aproximación a la realidad del Uruguay”56, se constata
que “la educación es una preocupación creciente de los uruguayos en todos los
ámbitos, desde la formación de los docentes hasta la educación en valores”. También
“el sistema educativo uruguayo es un sistema con alta cobertura” pero “el problema del
sistema educativo uruguayo no está en el acceso sino en el egreso: en cada
generación egresa del ciclo básico sólo el 55 % de los jóvenes y termina el segundo
ciclo el 30 %”. El estado ha tratado de dar respuestas a la realidad a través de una
reforma de la educación, con programas adecuados, a las necesidades de los
sectores más pobres. Pero a pesar de las iniciativas el informe constata que “a nivel
general, la calidad de la educación ha decaído”.
Por supuesto que la educación no puede solucionar todos los problemas que van
surgiendo en la sociedad. Pero es en la escuela que se está forjando la sociedad de
mañana, o mejor dicho que se está formando a los ciudadanos del mañana.
¿Estamos con nuestro proyecto educativo-salesiano dando una respuesta a este
enorme desafío? ¿Tenemos suficiente presente en todas nuestras actividades
escolares que tenemos delante de nosotros los forjadores de la sociedad de mañana?
¿Ofrecemos y de qué manera ofrecemos a los alumnos las herramientas necesarias
para construir una mañana mejor? Cabe preguntarnos si el lema de Don Bosco se
está haciendo realidad: ¿Formamos honrados ciudadanos y buenos cristianos?
4.2. ¿Una educación que evangeliza?
Tampoco escapamos en los últimos tiempos a la pregunta y el cuestionamiento de
si, además de ofrecer una propuesta educativa, nuestros colegios son también
espacios evangelizadores. “¿Nuestras instituciones son o no pastorales? ¿En qué
medida desarrollamos una tarea evangelizadora? ¿Nos basta con tener muy bien
organizadas y aceitadas las “clases” de catequesis o formación religiosa e impulsar en
forma creativa un conjunto de actividades pastorales extracurriculares?”57
Cuando queremos hablar de pastoral en el colegio, nos dirigimos al ‘Encargado
Pastoral’ y si miramos sus tareas, vemos que su gran preocupación es la dimensión
evangelización y catequesis, asociativa y vocacional. A nadie se le ocurre hablar con
55 CEU, Orientaciones pastorales 2001-2006, p. 15ss 56 FONTONA, Marcelo, Una aproximación a la realidad del Uruguay. Hojas fotocopiadas y entregadas en la Asamblea Educativo-Pastoral en noviembre 2001, 19p. 57 FARNEDA CALGARO, D., El proyecto educativo institucional en un colegio en pastoral, p. 11
39
el “Subdirector” de la dimensión educativo-cultural. Cada uno tiene bien delimitado su
tarea, lo que en sí es bueno, pero también tiene sus inconveniencias. Tenemos que
preguntarnos si la organización de las distintas dimensiones no nos han llevado a una
diversidad más que a una unidad. Si bien apuntamos a la formación integral del
alumno, hemos dividido esta formación en dimensiones que a veces no dialogan
suficientemente entre si. Los distintos equipos son capaces de organizar y planificar la
dimensión correspondiente, pero no podemos negar que hace falta una mayor
coordinación en actividades, propuestas, líneas de acción, …. Si bien el PEPS apunta
a una unidad orgánica de la propuesta educativa, todavía falta un camino para recorrer
y lograr que todas las dimensiones formen una sola propuesta en el momento de
actuar. Ciertamente se ha crecido los últimos años en la organización de las distintas
dimensiones, pero quizás ha llegado el tiempo de “pasar de la suma de acciones más
o menos programadas cada año, a la selección de unas finalidades y objetivos
convenientemente secuenciados”58
No es cuestión de buscar de mejorar solamente la coordinación entre las
dimensiones, es más bien entrar en la mentalidad que todo nuestro actuar educativo
es pastoral. En general los miembros de la comunidad educativa están ciertamente de
acuerdo que todo el actuar de nuestros centros tiene que ser pastoral y educativo.
Pero en el momento de dar pasos concretos hacia un colegio en pastoral, notamos
que no todos entendemos lo mismo. Un lenguaje con conceptos claros a nivel de la
evangelización son necesarios para profundizar el diálogo entre las diferentes
dimensiones del proyecto. Además, no podemos olvidar que dentro del cuerpo de
docentes, no todos comparten el mismo ideal cristiano de la educación. Lo que quiere
decir que no podemos dar por supuesto que las opciones educativas y pastorales de
nuestros colegios sean conocidas y compartidas por todos. Una mayor claridad en los
conceptos y unidad en las fuerzas que nos motivan, ayudarían a presentar un proyecto
que realmente apunta a la educación integral del alumno.
Pero si bien todo lo anterior es compartido por muchos encargados de pastoral,
directores, docentes, catequistas y animadores; si bien el tema “colegio en pastoral”
es tema de reuniones y asambleas pastorales, surge la pregunta: ¿a qué responde
esta inquietud de querer llegar a ser un colegio en pastoral? ¿Cuál es la pregunta que
provoca la propuesta actual de búsqueda y discernimiento?
La mirada a la realidad nos muestra que hay actividades pastorales; que hay una
buena participación de parte de los alumnos en las actividades extracurriculares; a los
alumnos en general le gusta estar en el colegio, etc… ¿Entonces? Si bien no hay una
respuesta clara y única a esta pregunta, podemos hacer una pequeña lista de
58 MIRANDA, A., Nuestra escuela. ¡Qué Buena Noticia!. Hacia un plan de Animación Pastoral de la
40
indicaciones que nos muevan (o nos movieron) a repensar el carácter pastoral de
nuestros colegios.
1. Casi todos los PEPS de los liceos apuntan a la educación integral del joven.
Pero en realidad vemos que hace falta una mayor integración de las diferentes
dimensiones y sus departamentos. Cada dimensión responde con su
programa al objetivo general y a los objetivos específicos. Todas las
dimensiones aprendieron a planificar y a programas, ahora tenemos que llegar
a una única programación y planificación.
2. Hubo un momento determinado que en relación con lo anterior se apuntó,
siguiendo una corriente existente en otros niveles, a una ‘mejora continua de la
calidad’ de la propuesta educativo-pastoral. Es un método que viene del
mundo de las organizaciones empresariales y responde a una búsqueda de
mejorar el producto y el servicio que se ofrece a través de ciertos métodos y
dinámicas.
3. Hay una inquietud por los resultados de nuestra educación. Esta inquietud se
plantea mayormente en la dimensión de evangelización y catequesis. Una
inquietud que también se refleja en la encuesta. Tenemos tantas ofertas de
actividades pastorales pero no vemos que los jóvenes se comprometan dentro
de la comunidad eclesial o que tengan una vida sacramental activa. Los
jóvenes delegados del MJS manifestaron más o menos lo mismo de la
siguiente forma en la redacción del problema clave de la asamblea 2002 del
MJS: “Constatamos la presencia de jóvenes-animadores con dificultades para
vivir coherentemente la fe y la vida interior, manifestadas en la escasa
celebración de los sacramentos y en algunas opciones de su vida cotidiana.”59.
Para llegar al problema clave los mismos jóvenes dieron las siguientes
indicaciones: “En la vida de nuestros grupos vemos que hay una dificultad
seria para vivir coherentemente la fe. Lo hemos descubierto a través de las
siguientes manifestaciones:
- una vida interior escasa o pobre
- un acercamiento limitado o escaso a los sacramentos fuera del contexto
del grupo
Escuela. p. 104 59 Cfr Promemoria de la Asamblea 2002 del MJS, informe fotocopiado. En dicha asamblea participen delegados animadores de todas las obras salesianas del Uruguay. Se indicó que ahí no solamente se apuntaba a los animadores sino también a los jóvenes miembros del MJS.
41
- en la vida cotidiana hay momentos y situaciones que no enfrentamos o
asumimos desde nuestra fe.”60
Es suficiente leer las promemorias de las reuniones de los Encargados de
Pastoral de los adolescentes y jóvenes de este año, para ver que esta
inquietud está también presente en las reuniones de los Encargados de
Pastoral y además a veces es sentido como una fuerte crítica hacia su labor
pastoral.
4. El Colegio es una actividad dentro de una gran variedad de actividades en la
vida de los jóvenes. Estamos viviendo en una sociedad fragmentada, esta
fragmentación a su vez, se está reflejado en la vida cotidiana de los alumnos.
El liceo no es sentido como un lugar importante de preparación para un futuro,
o un lugar de crecimiento personal. Estamos más bien en una situación, en
dónde la enseñanza tiene que competir con otras ofertas que bombardean a
los jóvenes. No escapamos a la pregunta: ¿para qué sirve? Y si no sirve para
nada, ¿porqué lo hacemos?...
5. Encontramos en nuestro alumnado una gran diversidad de procedencia; lo
mismo podemos decir de todo el personal que está involucrado en el proceso
educativo de los colegios. El personal docente ha recibido toda su formación
en centros de formación estatal y trae consigo, en mayor o menor proporción,
una visión laicista de su profesión y de la educación. Muchos de ellos, dan
clases en los liceos oficiales. Los programas son iguales en todos los centros
de enseñanza. A veces se escucha decir que no hay diferencias entre un liceo
de la enseñanza pública y de la enseñanza privada. Esta crítica es en realidad
un cuestionamiento hacia la identidad de nuestros colegios.
4.3. Se está dando respuestas, pero...
60 idem
42
Delante esta gama de cuestionamientos estamos dando respuestas. Creemos
que el cambio de ‘pastoral en el colegio’ hacia ‘un colegio en pastoral’ es un paso muy
importante hacia una propuesta más integradora. Se entiende con la expresión de un
colegio en pastoral: “que toda expresión educativa tiene al menos, gérmenes de
evangelización” y consiguientemente “el departamento de pastoral mantiene un
diálogo fluido con los docentes y se hace presente en todas las expresiones de la vida
institucional”61
En ésta búsqueda existen varios caminos: uno, por ejemplo, que busca descubrir
los caminos de evangelización a través de actividades dentro de la dimensión
educativo-cultural (a través de reuniones de coordinación, clases conjuntas con
profesores y catequistas, etc...), otro, que aún avanzando en la reflexión, arma
programas, estrategias dentro de la organización del Instituto, etc… Realmente hay
una inquietud y hasta podemos decir un entusiasmo, para responder a este nuevo
planteo.
Pero ¿vamos a poder responder con esta renovación a las preguntas e
inquietudes que existen entre los jóvenes? ¿No estamos más bien respondiendo a
nuestras inquietudes? Si nos limitamos a la dimensión evangelización-catequesis,
notamos una búsqueda sincera de anunciar la Buena Noticia. Pero, ¿lograremos
realmente hacerlo, si de entrada no hay ningún o poco interés de parte de los
alumnos?. Podemos renovar el programa, ofrecer un camino intermedio de la
catequesis y de la enseñanza religiosa, pero ¿acercamos los alumnos a la fe, a una
vida cristiana? Lo mismo podemos preguntarnos sobre todo en el actuar pedagógico
de nuestros centros de enseñanza. Hay una separación de la vida personal de los
jóvenes y el colegio, son dos mundos diferentes. Los jóvenes no parecen tener
dificultades de vivir de una forma dentro del colegio, de otra forma en un grupo, y de
otra forma en la calle, y… En realidad hay poco interés por el colegio; a veces parece
ser una etapa obligatoria pero una etapa que no les toca la vida. ‘¿Para que sirve?’ es
una pregunta que los profesores a veces escuchan de la boca de sus alumnos.
Entonces, ¿seguiremos ofreciendo contenidos, programas, etc.… que no
solamente no interesan a los jóvenes pero que también aceleran procesos que
fragmentan sus vidas? Y ubicando todas las actividades dentro de una propuesta
integral pastoralmente válida: ¿evitaremos esta ruptura de la vida y la fe? ¿No
tendríamos que hablar en términos de ausencia de fe?
El acento todavía está en la transmisión de contenidos. Estamos convencidos de
lo nuestro y lo que queremos es convencer en cierta forma, a los jóvenes, de nuestra
61 FARNEDA CALGARO, D., El proyecto educativo institucional en un colegio en pastoral. p. 34
43
forma de vivir, de nuestro proyecto de vida centrado en Jesús a través de ciertos
esquemas.
Pero ¿no sería mejor, si en vez de poner el acento en los contenidos y en la
transmisión, empezáramos a crear experiencias en dónde nuestros destinatarios
puedan descubrir ellos mismos nuestra propuesta de vida? ¿Cuáles son los caminos,
las experiencias, por los cuales podemos conducir a los alumnos, de tal forma que
ellos descubran una nueva forma de ver la vida? Una nueva mirada que les atraiga y
que les atrape. La pregunta con respecto a la evangelización o la pastoral en el
colegio no es una pregunta sobre los contenidos y su transmisión, sino más bien una
pregunta sobre cómo nos relacionamos con los jóvenes y cómo organizamos
experiencias, de tal forma que lo que hacemos abra nuevas puertas hacia el
descubrimiento del Evangelio y la importancia que tiene este Evangelio para sus vidas.
¿Cuáles son los mecanismos que tenemos que poner en marcha para que los valores
del Reino sean los valores que guiarán la vida de nuestros alumnos? ¿Cómo
hacemos para que los alumnos descubran a Jesús cómo Aquel que los llama a ser
protagonistas en la construcción del Reino?
II. HACIA UNA PEDAGOGÍA INSPIRADA EN EL
EVANGELIO.
44
Está claro que queremos que nuestros colegios sean lugares de evangelización, y el
primer paso que tenemos que dar, es buscar sus raíces en el evangelio mismo. Por
supuesto que no encontraremos recetas mágicas ni un tratado pedagógico, pero
ciertamente podemos encontrar ciertos rasgos de la ‘pedagogía de Jesús’ que nos
puedan ayudar a encontrar pistas que nos lleven a una espiirtualidad de la educación:
“Con las palabras, signos, obras de Jesús, a lo largo de toda su breve pero intensa
vida, los discípulos tuvieron la experiencia directa de los rasgos fundamentales de la
‘pedagogía de Jesús’, consignándolos después en los evangelios:
- la acogida del otro, en especial del pobre, del pequeño, del pecador como
persona amada y buscada por Dios:
- el anuncio genuino del Reino de Dios como buena noticia de la verdad y de la
misericordia del Padre:
- un estilo de amor tierno y fuerte que libera del mal y promueve la vida;
- la invitación apremiante a un modo de vivir sostenido por la fe en Dios, la
esperanza en el Reino y la caridad hacia el prójimo:
- el empleo de todos los recursos propios de la comunicación interpersonal,
como la palabra, el silencio, la metáfora, la imagen, el ejemplo, y otros tantos
signos como era habitual en los profetas bíblicos.
Invitando a los discípulos a seguirle totalmente y sin condiciones. (cf Mc 8,23-38; Mt
8,18-22)62.
Es en esta relación entre Jesús y sus discípulos, que podemos descubrir mejor la
forma cómo Jesús va educando a sus discípulos hacia la misión que les será confiada.
En los evangelios no tenemos un informe detallado de los contenidos y de las
intervenciones ‘pedagógicas’ de Jesús, ni una descripción de un proyecto educativo.
Solamente empezaremos una búsqueda de aquellos elementos del actuar de Jesús
que nos puedan inspirar en nuestro quehacer cotidiano con los alumnos. Elementos
que en el diálogo con las ciencias pedagógicas y psicológicas ayudarán a elaborar
estrategias de carácter cristiano en bien de una educación evangelizadora.
1. La meta: el Reino de Dios.
62 DGC 140
45
“El verdadero maestro, el auténtico educador-profeta debe tener una meta
definida que inspira y atrae todos sus mensajes y da sentido a todos sus actos.”63
Jesús tenía muy claramente definida su misión: la implantación del Reino de Dios.
Toda su enseñanza y su actuación está centrada en proclamar y hacer presente la
utopía del Reino de Dios.
No es posible definir lo que es el Reino de Dios, pues desborda toda expectativa.
Pero puede ser recibido por todo hombre y mujer, cualquiera que sea su situación, y
sea cual sea el ‘lugar’ que tiene en la sociedad.
1.1. Un objetivo: el Reino de Dios.
En los cuatro evangelios podemos encontrar ya desde el principio la claridad del
objetivo de la actuación de Jesús.
En Marcos, después que Juan fue arrestado, “Jesús se dirigió a Galilea a
proclamar la buena noticia de Dios. Decía: ‘Se ha cumplido el plazo y está cerca el
reinado de Dios: arrepentíos y creed la buena noticia’” (Mc 1,14-15). Un verso resume
todo: un hecho y su consecuencia. El reino de Dios está cerca. En Jesús ya está
actuando y por él se ofrece. Sólo pide la ruptura del arrepentimiento y la fe: elementos
que estarán siempre presente en la predicación posterior del evangelio.
En Mateo, al enterarse que Juan el Bautista ha sido arrestado, Jesús se retira a
Galilea y se establece en Cafarnaúm y “desde entonces comenzó Jesús a proclamar:
‘Arrepentíos, que está cerca el reinado de Dios’” (Mt 4,17) Y después de haber
llamado a los discípulos empieza su recorrida por Galilea: “Jesús recorría toda la
Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando
entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias” (Mt 4,23; cfr. Mt 9,35). El
mensaje abreviado de Jesús suena como el del Bautista (Mt 3,2). Sólo que Jesús
personifica ese reino y el arrepentimiento que pide es para recibir el evangelio.
Lucas explica la misión de Jesús en otro contexto: en la sinagoga de Nazaret.
Jesús se encuentra en la sinagoga y se levanta para hacer la lectura del rollo del
profeta Isaías. “El Espíritu de Dios está sobre mí, porque él me ha ungido para que dé
la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la
vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de
gracia del Señor.” (Lc 4,18-19). Y al sentarse Jesús proclama: “Hoy, en vuestra
presencia se ha cumplido esta Escritura” (Lc 4,21). Jesús se reconoce en el texto. El
cumplimiento de la promesa se realizará en Jesús a través de sus palabras y sus
obras.
63 PERESSON TONELLI, M.L., Jesús, el Maestro: algunos aportes para una teología de la educación. p.
46
Y en Juan, podemos encontrar en los motivos de la venida de Jesús, el sentido
profundo del Reino de Dios: “He venido para que tengan vida, una gran vitalidad”. (Jn
10,10)
Jesús va a centrar toda su vida, su palabra y su acción en proclamar y hacer
presente el Reino de Dios “expresada en la imagen que se fue plasmando en la
tradición profética del Reino de Dios, que se haría presente en los últimos tiempos
mediante el Mesías-Rey.”64
El Reino de Dios que está por venir, pero que ya está aquí. “El Reino proclamado
por Jesús es ciertamente espiritual, interior e individual, pero también histórico, social y
estructural. Se realiza en el tiempo de aquí, pero tiene una semilla de cumplimiento en
los cielos nuevos y en la tierra nueva (Ap 21,1). Se nos da, pero hay que
conquistarlo”65
1.2. Palabras del Reino de Dios.
604. 64 idem, p 606 65 DECAT-CELAM, La Catequesis en América Latina, n. 135 (en adelante se indica con las siglas: CAL)
47
No podemos encontrar grandes discursos sobre el Reino de Dios, el Reino de
Dios se hace realidad a través del actuar mismo de Jesús. El Reino de Dios es una
actitud, un estilo de vida, una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús. Jesús
nos presentó un camino diferente, nuevo y original. Pero en sus enseñanzas podemos
encontrar como una declaración de principios en el sermón del monte.
1.2.1. Bienaventuranzas
Tanto en el evangelio de Mateo (5,1-12) como en el evangelio de Lucas (6,20-23),
casi desde el inicio se pronuncia el discurso de las bienaventuranzas. Todo lo que hay
descrito posteriormente en los evangelios es cómo la concreción de dicho discurso. Si
bien hay diferencias entrambos, nos encontramos con un discurso exigente y sin
compromisos. Es una invitación a un constante superarse. Jesús da indicaciones
sobre el estilo de la nueva vida que se tiene que vivir. Es una invitación a ser
discípulo. Una invitación para ser levadura en la masa y transformar la sociedad. “Es
un camino de vida nuevo y original, una escala de valores radicalmente distinta a la
que primaba en la realidad de su época y la propuso como camino seguro de felicidad
y realización personal. El mismo Jesús fue el primero en dar testimonio de ese nuevo
estilo de vida como camino del Reino. Un camino para la felicidad que implica ser
pobre y comprometerse con los pobres, compartir alegrías y dolores, gozos y
esperanzas; trabajar para saciar el hambre y la sed de justicia, ser compasivos, tener
un corazón limpio, luchar por la paz y ser capaces de aceptar la incomprensión, la
persecución y hasta el martirio…”66
1.2.2. Parábolas
Después de la parábola del sembrador, Marcos nos ofrece 2 comparaciones con
respecto al Reino de Dios: “El Reinado de Dios es como un hombre que sembró un
campo: de noche se acuesta, de día se levanta, y la semilla germina y crece sin que él
sepa cómo.” (Mc 4,26) y “Con qué compararemos el reinado de Dios? …/… con una
semilla de mostaza…” (Mc 4,30ss). Lucas y Mateo agregarán la imagen de la
levadura: “Se parece a la levadura que una mujer toma y mezcla con tres medidas de
harina, hasta que todo fermenta” (Lc 13.21: Mt 13,33). Son parábolas escuetas,
comparaciones sin muchos detalles, que ilustran el dinamismo del Reino de Dios y de
su anuncio de la buena noticia. Comienza con una semilla concreta, menuda pero
tiene en sí una fuerza para crecer y dar frutos. Esta parábola nos indica que la venida
del Reino de Dios es tan seguro cómo la fuerza de germinación de una pequeña
semilla. Y no solamente el árbol dará sombra (cfr. Ez17,22-23) sino que será lugar de
48
‘residencia’. Dará lugar para instalarse. El Reino de Dios no es algo pasajero, es algo
enorme en dónde podemos instalarnos.
Pero no es algo que se da gratuitamente; el Reino de Dios es también exigencia.
En el evangelio de Mateo, podemos encontrar dos parábolas que nos hablan del valor
del reino, al cual hay que sacrificar los demás valores (Mt 13,44-46) El hombre de la
parábola vende todas sus posesiones para comparar el campo con el tesoro
escondido y el mercader hace lo mismo para comprar la perla de gran valor.
Proponiendo parábolas Jesús se ha presentado como ‘doctor sapiencial’. Hay
‘letrados’ que son doctores en la ley; Jesús es ‘doctor del Reino de Dios’. Esa es su
especialidad. La conoce como el amo de casa conoce sus depósitos. Puede sacar y
ofrecer productos viejos y nuevos. “Un letrado experto en el reinado de Dios, se
parece a un amo de casa que saca de su alacena cosas nuevas y viejas” (Mt 10,52).
Pero más que hablar sobre el Reino de Dios, Jesús nos habla de las relaciones,
de los valores y normas que tienen que regir nuestra vida para que el Reino se haga
realidad desde ahora. La primera actitud que se pide es la conversión (cfr. Mc 1,15) A
Nicodemo, Jesús le hablará de la necesidad de nacer de nuevo: “Te aseguro que, si
uno no nace de nuevo, no puede ver el Reino de Dios”. (Jn 3,3). El nuevo nacimiento
permite ver o disfrutar del reino de Dios.
En el encuentro con un letrado, respondiendo a la pregunta sobre cuál de los
mandamientos es el más importante, Jesús dice: “El más importante es: ‘Escucha
Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo el
corazón, con toda el alma, con toda la mente.. /… El segundo es: Amarás al prójimo…”
(Mc 12,29-30). El letrado está de acuerdo con Jesús y su actitud hace que Jesús le
responde: “No estás lejos del reino de Dios” (Mc 12,34b).
El Reino de Dios no es una doctrina que se enseña, un largo discurso que se tiene
que escuchar, una moral que se impone. Tampoco es un lugar ni un concepto. “El
Reino de Dios es una actitud, una práctica, una vida, una persona que tiene el rostro y
el nombre de Jesús.”67
1.3. Acciones del Reino de Dios.
66 CELAM-SEJ, Civilización del Amor, Tarea y Esperanza, orientaciones para una Pastoral Juvenil Latinoamericanca, p. 102 67 SEJ, Civilización del amor, tarea y esperanza. p. 100
49
1.3.1. Una opción por la vida.
Todos están invitados al Reino de Dios, es solamente cuestión de convertirse.
Pero dentro de esta masa de invitados Jesús tenía predilección por los más pequeños,
por los alejados de la sociedad como los enfermos, leprosos, pecadores,… “… para
que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los
cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos…” (Lc 4,18) fue
el texto que leyó Jesús en la sinagoga de Nazaret. Después se sentó y empezó
diciéndoles:
“Hoy en presencia vuestra, se ha cumplido esta Escritura” (Lc 4,21). Jesús
explicitó su opción. Una opción que se traducirá en acciones bien concretas.
Acciones que podemos definir como el ‘don de mayor (mejor) Vida’.
Podemos hacer una lista larga de los diferentes encuentros que ha tenido Jesús
durante su vida pública: pecadores, prostitutas, recaudadores de impuestos, leprosos
y poseídos, mujeres y niños, enfermos, etc… Todos ellos tienen en común, que en la
sociedad de aquel entonces no tenían lugar en la comunidad, o mejor dicho, tenían un
lugar bien definido: afuera de la comunidad. Estaban condenados a vivir la muerte en
vida. Jesús en cada encuentro da vuelta la situación y pone en el centro y da su valor
a estas personas. El otro es importante, y si una mujer se acerca por detrás para tocar
su manto en la esperanza de ser curada, Jesús la busca, la quiere ver, hay un
encuentro personal que va mucho más allá de la simple curación. Y este encuentro,
que muchas veces va acompañado del perdón de los pecados y la curación, es como
una puerta que se abre hacia la vida en la comunidad. Jesús, pone de pie al
marginado y le da más vida, seguido muchas veces con la invitación de no volver a la
vida anterior.
Jesús invita también a todos a vivir las mismas actitudes en su discurso sobre el
juicio de las naciones (Mt 25,31-46): “Os aseguro que lo que hayáis hecho a estos mis
hermanos menores me lo hicisteis a mí” (v. 40). Solamente por sus actos de amor uno
puede ser testigo del Reino. En el sermón del monte (Mt 5,1-12) Jesús indica el
camino que lleva a la Vida. En las bienaventuranzas descubrimos un camino de vida
nuevo y original. Un camino contradictorio para la gente de su época, lo contrario a lo
que estaban acostumbrados. Pero las bienaventuranzas son reglas de vida y para la
Vida. Son el camino del evangelio que lleva a la vida plena, a la cual todos estamos
invitados.
1.3.2. Una opción por la libertad.
50
“Si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis realmente discípulos míos,
entenderéis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8,31). Nos encontramos en
medio de un diálogo entre Jesús y los judíos. El v. 31 indica que eran judíos que
habían creído en él, lo que puede indicar que el diálogo no se desarrollaba en una
discusión o en forma contestataria. Pero a lo dicho por Jesús, ellos responden que
ellos son del linaje de Abrahán, que nunca fueron esclavos y dicen “¿Por qué dices
que seremos libres?” (Jn 8,33) El esclavo no pertenece a la casa y puede ser
expulsado, el hijo pertenece y se queda en casa. Pero el esclavo puede recibir la
libertad, emanciparse y aun heredar. Aunque sea hijo de Abrahán, libre de
nacimiento, por el pecado el hombre cae en la esclavitud. Con su revelación Jesús
viene a liberar de esa esclavitud. Más todavía hemos sido llamados a la libertad:
“Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad; pero no vayáis a tomar la
libertad como estímulo del instinto; antes bien, servíos mutuamente por amor” (Gal
5,13). La libertad no es ilimitada ni es el valor supremo: está limitada por el amor
mutuo. Entre amo y esclavo no existe este amor, es más bien una relación basada
sobre la utilidad. Libertad para el esclavo es entrar en una nueva dinámica de
relaciones.
Es esta forma de libertad que Jesús ofrece al (joven) rico, dejándolo libre en su
opción (Mt 19,16-30; Mc 10,17-31; Lc 18,18-30). En este pasaje nos encontramos con
un ‘joven’, una persona que se acerca a Jesús en búsqueda de libertad plena:
“Maestro, ¿qué obras buenas tengo que hacer para alcanzar vida perdurable?” (Mt
19,16). El joven se informa sobre una espiritualidad de obras que asegure una vida
perpetua. No solamente era consciente del decálogo, lo ponía también en práctico:
“Todo eso lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer?” (Mt 19,20). Para ser discípulo
de Jesús le falta solamente liberarse totalmente de sus ataduras y entrar en una nueva
relación: “Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, dáselo a los pobres y
tendrás un tesoro en el cielo; después ven y sígueme” (Mt 19,21). Es una invitación
pero solamente si el joven rico quiere ser perfecto. Hasta en la respuesta existe la
libertad. Y justamente en esta invitación libre está todo el drama: ser libre es también
aventurarse en algo nuevo, en algo distinto. Es también dejar atrás ‘las seguridades’.
En la historia de la esclavitud se nota que muchas veces los esclavos liberados
preferían seguir viviendo con el amo. Tenían miedo de la libertad, nunca fueron
educados para ser libres.
Lo mismo se nota en el joven rico: “al oírlo, el joven se marchó triste…” (Mt 19,22).
Jesús no le dio una respuesta, le dio la libertad, una libertad responsable y el joven no
estaba preparado para esto. Jesús quiere que el joven viva una libertad interior, que
pasa por liberarse de su riqueza que lo tiene esclavizado. Solamente siendo uno
51
totalmente libre, se convierte en discípulo de Jesús, en portador y mensajero de
libertad. Seguir a Jesús, supone una opción de vida, y si bien Jesús era exigente en
su llamado, siempre respetaba la libertad para aceptar o no. Jesús invitaba, no
obligaba; proponía pero no imponía.
Una libertad “no como la posibilidad de ‘hacer cualquier cosa’ sin límites ni
criterios, sino libertad, como una entrega de sí mismos al servicio de todo lo que hace
más humana la vida de quienes lo rodean y de la construcción de una sociedad libre y
verdadera”68
1.3.3. En realidad una sola exigencia: el amor.
“Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os amé” (Jn 15,12).
El centro de todo el actuar de Jesús es el amor y es también el centro de todo el Reino
de Dios. Es la única exigencia, del amor brota una nueva forma de relacionarse, del
amor nace la vida. El amor lleva vida, es señal de vida y comunica vida.
El amor de Jesús está patente en su mirada, en un gesto, en la compasión, en
una muestra de afecto y de cariño hacia los que eran menospreciados en la sociedad
judía. El dejaba que los niños se acercaran (Mt. 19,13-15); Jesús miró al joven rico
con cariño (Mc 10,21). Y sintió compasión de la gente antes de realizar la
multiplicación de los panes (Mc 6,34). En su nuevo modo de comunicarse, en la
nueva forma de convivencia que presenta Jesús, hay una sola ley: el amor. Jesús
renueva el precepto del amor, no por el contenido, sino por la extensión, el motivo, el
testimonio: “Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he
amado: amamos así unos a otros. En eso conocerán todos que sois mis discípulos,
en que os amáis unos a otros” (Jn 13,34-35).
La fuente del amor de Jesús hacia los que lo rodeaban, es la comunicación del
amor del Padre: “Como me amó el Padre os amé yo: manteneos en mi amor” (Jn
15,9). El amor es la manifestación de Dios mismo. Todo amor auténtico procede de
Dios: “Queridos, amémonos unos a otros, pues el amor viene de Dios”. (1Jn 4,7). El
amor de Dios es comunicativo. Dios demuestra su amor enviando a su Hijo, para dar
vida: “Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único
para que vivamos gracias a él” (1Jn 4,9). Y estamos invitados a imitar este gesto de
amor, viviendo en amor los unos con los otros: “si Dios nos ha amado tanto, también
nosotros debemos amarnos unos a otros” (1Jn 4,11)
2. El camino como imagen del actuar pedagógico de Jesús.
68 SEJ, o.c.. p. 154
52
Un pasaje clásico para el estudio de la pedagogía de Jesús es el relato de los
discípulos de Emaús (Lc 24,13-35)69. Es un relato en el cual se puede descubrir más
claramente un proceso de crecimiento en los discípulos gracias a las intervenciones de
Jesús.
2.1. El relato de Emaús: un “camino” como relación y experiencia
pedagógica.
El relato de los discípulos de Emaús se encuentra solamente en el evangelio de
Lucas y tiene un ritmo que refleja una catequesis formulada después de muchos años.
El evangelista da todo lo esencial del mensaje cristiano en una forma condensada y
completa, es como un resumen de todo el evangelio. Pero más que el contenido de
este pasaje nos interesa la dinámica que se presenta. Una dinámica que puede estar
como modelo de pedagogía.
2.1.1. Emaús: caminar y hablar
Dos temas grandes podemos descubrir en el relato: el camino y la palabra. Y con
ambas imágenes Lucas nos indica un modelo de relación que tendría que existir en
cualquier diálogo educativo.
- El camino: los discípulos “de camino hacia una aldea” (v. 13); “Jesús en
persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos” (v. 15); cuando “se
acercaban a la aldea” (v.28), Jesús “fingió seguir adelante” (v. 28). La
conversación tuvo lugar en un camino bien concreto: el camino a Emaús. El
ponerse en camino indica una cierta convivencia; vivir juntos, es la base para
una verdadera comunicación. No hay solamente un caminar “físico/histórico”,
se hace también todo un camino para llegar a entender y descubrir que: Jesús
estaba vivo.
- La palabra: los discípulos “iban comentando” (v. 14); “mientras conversaban y
discutían” (v. 15). La conversación, la discusión, el comentario indica también
que existe una comunidad de personas. Y en esta comunidad se hace
presente Jesús, para luego de la escucha, retomar lo dicho pero iluminándolo
comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Unas palabras que
dejaron huella: “¿No se abrasaba nuestro corazón mientas nos hablaba por el
camino y nos explicaba la Escritura?” (v. 32). Después de haber reconocido a
53
Jesús en el gesto del pan, vuelven por el camino para “contar lo acaecido por
el camino” (v. 35)
El relato de Emaús nos da un modelo de pedagogía70. Cleofás y su amigo saben
todo sobre Jesús, saben todo lo que han dicho las mujeres, y luego los hombres,
sobre la tumba vacía. Pero en realidad siguen en la oscuridad en cuanto al sentido
profundo de la existencia. A través del diálogo y el caminar junto a Jesús, los dos
discípulos darán el paso del saber al creer. Jesús caminó con ellos, compartió el
camino, escucha, ilumina. Esta convivencia será la base para la comunicación de la fe
y la revelación. Lucas traza un camino externo que supone, expresa y realiza el
requerimiento interno de la adhesión del discípulo.71
2.1.2. Emaús: compartir
La presencia de Dios en medio de una experiencia de ausencia de Dios, es otro
aspecto que nos manifiesta la experiencia de los discípulos de Emaús72. En su sed de
sentir a Dios presente en su vida, Cleofás y su amigo habían seguido a Jesús. Tienen
mucha información, están abiertos a Dios, pero “ellos tenían los ojos incapacitados
para reconocerlo” (v. 16). En este momento de desorientación Jesús les invita a
compartir sus angustias, sus preocupaciones. El los deja hablar. De a poco fueron
abriendo su corazón herido. Lo que había dado sentido a su vida, hasta la muerte de
Jesús, se había derrumbado justamente con ella.
Pero en el encuentro con el forastero, Dios se hace presente a través de Jesús.
Poco a poco, “comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas” (v. 27),
Jesús, comienza a darles el sentido mesiánico de su sufrimiento y de su muerte. Un
sentido que de a poco va iluminando la mente y el corazón del hombre: ¿no se
abrasaba nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino?” (v. 32).
Es esto último, lo que motiva a invitar a Jesús a quedarse. La soledad que habían
experimentado, que los había motivado a salir de Jerusalén, empieza a dar lugar a la
comunión con Jesús Resucitado. Es un primer paso al reconocimiento de la presencia
de Dios, un reconocimiento que es total al compartir el pan. “Se les abrieron los ojos y
lo reconocieron” (v. 31). El compartir el pan es un gesto que trae al presente la
experiencia de la última cena, pero también el haber compartido tantas cosas y tanto
camino. En este gesto del pan, la muerte de Jesús recibe otra dimensión, ya no el
fracaso, sino el gesto de alguien que dio su vida, y dando su vida, da vida a una nueva
69 Cfr. OÑORO C., Fidel, Elementos característicos de la pedagogía de Jesús en el Evangelio de Lucas, Medellín, Vol XXVIII, n. 110, p 5-49; BULCKENS, J., Zoals eens op weg naar Emmaüs, handboek loor catechetiek, Acco, Leuven y Soeur Jeanne d’Arc, La catéchèse sur la route de Emmaüs,, Lumen Vitae. 70 cfr. BULCKENS, J., o.c., p. 24ss 71 cfr. OÑORO C., F., Elementos característicos de la pedagogía de Jesús en el Evangelio de Lucas. Medellín, Vol XXVIII, pp 5-49.
54
comunidad. Y al momento, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, “él desapareció
de su vista” (v 31b), él, que estaba presente, se ausenta de nuevo. Pero la
experiencia de Pascua que han vivido los discípulos de Emaús da otro sentido a esta
ausencia. Les da fuerzas para ser testigos de la resurrección. Lo que aparentemente
no tenía sentido, recibe sentido en el camino recorrido; pero más que nada en el
símbolo del pan compartido.
2.1.3. Emaús: ir y venir.
El punto de partida y el punto de llegada en este relato es Jerusalén. Y aunque
sea el mismo lugar, hay un largo camino recorrido entrambos.
Los discípulos están de camino a Emaús “comentando todo lo sucedido” (v.14). Y
el comentario parte de una vivencia personal que es una decepción. Cuando se
detienen para contestar a Jesús tienen un “semblante afligido” (v. 17b). Y la respuesta
que dan a Jesús muestra que ellos tienen un conocimiento real de los
acontecimientos. Ellos hacen más fuerte su confesión de fe diciendo: “lo de Jesús
Nazareno, que era un profeta poderoso en obra y palabras ante Dios y ante todo el
pueblo” (v. 19b). Habían hecho una experiencia fuerte de encuentro con Jesús, una
experiencia que se vivió con el grupo de los discípulos: “… unas mujeres de nuestro
grupo” (v. 22). Los dos tienen la información ‘del acontecimiento Jesús’, lo vivieron, lo
escucharon,… pero su mensaje no ha echado raíces. Esperaban que Jesús “iba a ser
él el liberador de Israel” (v. 21). Ellos tienen un ‘conocimiento’ pero solamente a nivel
de información, una información poca clara y con muchas dudas. Ellos, no esperaban
que el grupo o la comunidad de Jerusalén les diera respuestas. Han vivido algo
pero…, se alejan de Jerusalén.
En su camino de búsqueda (“comentando… conversaban y discutían…” (v. 14-15)
está el encuentro con Jesús. A través del diálogo, descubren nuevos elementos que
iluminan lo vivido y escuchado, iluminándolos con lo dicho por Jesús. Pero este
camino no los iba a llevar directamente a Emaús. Era necesario parar en el camino. Y
cuando ya no existe más la preocupación del caminar, sentados alrededor de una
mesa, es posible hacer la experiencia religiosa y personal de reconocer a Jesús. El
gesto de la fracción del pan, provoca una reacción profunda de reconocimiento. Un
reconocimiento que, a su vez, los lleva a volver sobre sus pasos; ellos, vuelven hacia
la comunidad de Jerusalén. Y será en ésta comunidad, donde podrán expresar lo
vivido, compartir su experiencia del Jesús Resucitado. Vayamos de nuevo al punto de
partida, pero un punto de partida que también ha hecho ya su camino. Ya no es más
72 cfr. idem, p 25ss
55
la comunidad atemorizada, sino una comunidad que ha vivido la presencia de Jesús
vivo.
El camino es una linda imagen que es utilizada muchas veces cuando hablamos
de la vida y de la educación. Hablamos del educador cómo aquel que camina con su
educando, cómo aquel que se hace presente en un momento determinado para luego
desaparecer nuevamente. En el evangelio de Lucas, podemos encontrar justamente
esta imagen del camino, un camino que Jesús hace junto con sus discípulos,
preparándolos para ser discípulos. El relato de Lucas, demuestra un itinerario, una
intuición educativa, que trae consigo importantes intuiciones pastorales. Esto nos
invita a entrar más en los escritos de Lucas para ir buscando elementos característicos
del comportamiento de Jesús en cuanto educador de su comunidad y de futuros
evangelizadores.73
Si bien encontramos elementos que puedan ayudarnos en nuestra reflexión hacia
una mejor evangelización, no podemos esperar ni una solución a nuestra problemática
ni un manual de pedagogía.
56
2.2. El camino como modelo pedagógico.
Según Lucas, la vida pública de Jesús empieza con la predicación de Juan el
Bautista (Lc 3,1) y termina con la ascensión de Jesús. (Hch. 1,11). Entre ambos
acontecimientos, podemos descubrir a través de la dinámica de la formación de los
discípulos, ciertos rasgos pedagógicos de Jesús. Jesús realizará todo un camino con
ellos, hasta llegar a una adhesión interior por el Reino de Dios. Y otra vez aparece la
imagen del camino.
La importancia de haber hecho el camino junto a Jesús, la podemos descubrir en
el discurso de Pedro en: Hch. 1,21-22 en el momento en que buscan a alguien para
reemplazar a Judas Iscariote. “Ahora bien, de todos los que nos acompañaron
mientras el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, desde el bautismo de Juan
hasta que nos fue arrebatado, uno tiene que ser con nosotros testigo de su
resurrección.”
Pedro había caminado con Jesús y en cierto modo había terminado su proceso de
formación. El pone como condición para entrar en el grupo de los doce, que quien
formara parte del mismo, debía de haber acompañado al Señor, que tenía que haber
hecho una experiencia comunitaria junto a Jesús. Y esto, desde el inicio de la vida
pública, hasta la Ascensión. Pedro delimita así el tiempo de la experiencia, y en cierta
forma señala el comienzo y el final del proceso de formación necesaria para ser testigo
de la resurrección junto a los demás. Esto supone también un recorrido completo del
itinerario. El caminar junto a Jesús, el ser discípulo, aparece como sinónimo de ser
educado por Él.
2.2.1. El primer paso del camino.
Tanto el llamado a los pescadores como el llamado a Leví se puede resumir en
una palabra-invitación: “sígueme” (Mt 4,18-22; Mc 1,16-20; Lc 5,1-11 y Jn. 2,35-51).
Este primer encuentro, dónde el camino de Jesús se cruza con los caminos de los
pescadores y de un recaudador de impuestos, tiene un dinamismo en sí, que es tan
fuerte, que ellos lo dejan todo. Ellos lo dejan todo: su oficio, su familia, sus sueños y
proyectos personales, para emprender un nuevo camino, una nueva vida, siguiendo a
Jesús. El “seguir a Jesús” comienza con un cambio de vida.
Lo mismo encontramos en el relato de los tres candidatos-discípulos en Lc. 9,57-
62 (cf. Mt. 8,19-22). Al primero, Jesús indica qué dedicarse a seguirlo implica también
vivir sin la garantía de tener lo mínimo para descansar: “…pero este Hombre no tiene
donde recostar la cabeza”, hasta los animales tienen mayor suerte por tener una
73 cfr. OÑORO C., F., Elementos característicos de la pedagogía de Jesús en el Evangelio de Lucas.
57
madriguera o un nido. Al segundo que quería enterrar a su padre, Jesús le contesta
con fuerza, como para indicar la consecuencia radical que implica ser discípulo. Lo
mismo pasa con el tercero; Jesús niega la prioridad de los lazos familiares. Quien
quiera seguir a Jesús, no tendrá el afecto de la familia y tiene que asumir la suerte de
caminar junto a Jesús, un camino de servicio en bien de los otros.
Más adelante en el evangelio, Jesús presentará las exigencias para aquellos que
quieren seguirle más de cerca: Lc 14,25-35 (mt 10,27-38): “Si alguien acude a mí y no
pospone a su padre y su madre, a…., y hasta su propia vida, no puede ser discípulo
mío. Quien no carga con su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío”. Los
vínculos puramente humanos de familia, el interés personal, interfieren muchas veces
y contrarestan la llamada de Jesús. Por eso, el seguidor o discípulo de Jesús, tiene
que rechazar, “odiar” esos impedimientos. Si no está dispuesto a ello, no reúne las
condiciones para seguir las huellas de Jesús. Para caminar con Jesús, es necesario
la renuncia al propio camino. Las dos parábolas que siguen a esta exigencia (sobre el
constructor de la torre y la sal, cfr. Lc 14,28-32) insisten en el conocimiento de las
condiciones y la plena conciencia, con que se debe tomar la decisión de seguir a
Jesús.
En síntesis, para entrar en el camino formativo de Jesús, los discípulos tuvieron
que dar una respuesta radical y tener una disposición total para dejarse formar por el
Maestro. Jesús los llevará por el camino de una vida diferente, de una vida nueva.
Una vida nueva que implica un proyecto de vida diferente del que se tenían antes de
implicarse con Jesús. En esta elaboración del proyecto de vida del discípulo podemos
encontrar como tres momentos diferentes74:
- el acompañar a Jesús en medio del pueblo
- durante la Pasión y la Muerte de Jesús
- la experiencia de Jesús Resucitado.
2.2.2. Caminar en medio del pueblo.
“A continuación fue recorriendo ciudades y aldeas proclamando la buena noticia
del reinado de Dios. Lo acompañaban los Doces y algunas mujeres que…” (Lc 8,1-2).
Jesús lleva a los discípulos consigo a lo largo de su ministerio itinerante a través de
Galilea. A veces le acompañaban multitudes, o lo buscaban, pero hay experiencias y
momentos en que Jesús comparte solamente con sus discípulos. Por ejemplo en Lc
8,22: “Un día de aquéllos subió él a una barca con los discípulos y les dijo…” .
Jesús emprenderá también con ellos su viaje a Jerusalén: “Cuando se iba
cumpliendo el tiempo de que se lo llevaran, afrontó decidido el viaje hacia Jerusalén y
Medellín XXVIII/n. 110, p 5-49
58
despachó por delante unos mensajeros..·” (Lc 9,51-52). Ir a Jerusalén implica
atravesar ciudades y pueblos; el camino era largo. Es “mientras iban de camino” (Lc
9,57) que Jesús explica las exigencias del discipulado.
Y en este largo camino hacia Jerusalén los discípulos van aprendiendo de Jesús
su nuevo proyecto de vida: “Camino de Jerusalén recorría ciudades y aldeas
enseñando” (Lc 13,22). Y no solamente fue enseñanza pero fue un compartir en
todos los momentos del día: “Entonces, diréis: contigo comimos y bebimos, en
nuestras calles enseñaste” (Lc 13,26). Por supuesto no basta haber convivido
físicamente con Jesús para tener salvoconducto asegurado para ser su discípulo.
Pero los supuestos momentos informales como por ejemplo: compartir la mesa,
habrán sido también momentos intensos en los que compartir la vida.
Otro testimonio de este largo camino desde Galilea hacia Jerusalén y la intensidad
de las actividades de Jesús, se expresa delante de Pilato: “Ellos insistían: Está
agitando a todo el pueblo de Judea; empezó en Galilea y ha llegado hasta aquí” (Lc.
23,5). Los testigos insisten ante Pilato mostrando sin querer, la extensión del
ministerio de Jesús y su popularidad.
En este largo camino se van intercalando períodos narrativos y discursos,
curaciones y explicaciones. A veces en presencia de la muchedumbre, a veces a
solas con sus discípulos, Jesús les ayuda en entrar en el camino del Reino de Dios.
Esta intención, la podemos ver en el deseo de Jesús de estar junto a ellos. Cómo
por ejemplo, después de la primera experiencia misionera: “Los apóstoles volvieron y
le contaron cuanto habían hecho. El, los tomó aparte y se retiró por su cuenta a una
ciudad llamada Betsaida” (Lc 9,10) Lucas no especifica lo que contaron, pero
podemos pensar que fue para compartir las experiencias. Significativo es que Jesús
se retiró con ellos, y no él sólo, para descansar; pero seguramente sería para
continuar su formación. Y a través de esta vivencia diaria, del caminar juntos y del
compartir la mesa, se fue creando una unión íntima entre Jesús y sus discípulos. Será
ésta unión estrecha, la que permite a Jesús anunciar los motivos de subir a Jerusalén:
“Llevándose aparte a los Doce, les dijo: Mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirá en
este Hombre cuanto escribieron los profetas: será entregado a los paganos: se
burlarán de él, lo insultarán, le escupirán, lo azotarán y lo matarán; y al tercer día
resucitará” (Lc 18,31-32). Sólo para los doce predice el hecho y algunos detalles de
su pasión, muerte y también su resurrección. Ellos siguen incapaces de entender el
misterio de la pasión; todavía falta un largo trecho de camino: el mismo camino que
tuvieron que hacer los discípulos de Emaús antes de entender y creer.
74 cfr.: idem, p. 15
59
Las actitudes de Jesús cuestionan y a veces son criticadas por los fariseos o los
letrados. Y esto, ha sido seguramente también tema de conversaciones entre Jesús y
los apóstoles. Por ejemplo durante la cena con los pecadores narrada en Lc 5,28-31:
los fariseos preguntan a los discípulos: “¿Cómo es que coméis y bebéis con
recaudadores y pecadores?” (v.30b). Mientras la respuesta viene de Jesús: “del
médico no tienen necesidad los sanos…” (v 31ss). En otros momentos podemos ver
cómo la crítica y el rechazo, no solamente es hacia Jesús, sino también hacia aquellos
que lo seguían más de cerca. “¿Por qué hacéis en sábado una cosa prohibida?” (Lc
6,2) preguntan los fariseos a los discípulos después que éstos últimos habían
arrancado unas espigas. “Vino este Hombre, que come y bebe, y decís: Mirad qué
comilón y bebedor, amigo de recaudadores y de pecadores” (Lc 7,34). Jesús tomará
todos estos momentos para enseñar a sus discípulos. La vida concreta será objeto y
sujeto de la formación.
Y un último hecho típico de Jesús, llevará también a los discípulos a descubrir el
grado de intimidad que El tenía con su Padre. Y esa acción, eran los momentos de
oración. Por ejemplo la predicción de su muerte y resurrección está precedida por un
momento de oración: “Estando él una vez orando a solas, se le acercaron los
discípulos y él …” (Lc. 9,18ss). Esta misma actitud de oración, observada por los
discípulos será motivo de una enseñanza: “Una vez estaba en un lugar orando.
Cuando terminó, uno de los discípulos le pidió: Señor, enséñanos a orar…” (Jn
11,1ss). Y Jesús responde a la petición proponiendo una oración muy breve con la
novedad de la invocación: ¡Padre!. En el evangelio de Lucas, Jesús se dirige
siempre a Dios como Padre, lo que indica justamente su intensa relación con Dios.
Los discípulos forman parte de esta relación por la cual Jesús los enseña orar
diciendo: ¡Padre!.
2.2.3. El camino de la Pasión y la Muerte.
“La afirmación ‘Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis
pruebas’ (Lc. 22,28), supone el caminar de los discípulos de Jesús en las experiencias
dramáticas del rechazo y particularmente, la pasión”75
En Lc 22,39 podemos leer como Jesús se dirigía según costumbre (cfr. Lc 21,37)
a rezar en el Monte de los Olivos y “lo siguieron los discípulos” (Lc 22,39b). Con este
gesto, empieza una nueva etapa en el camino como discípulos de Jesús. Ellos son
invitados en este momento de la nueva etapa a rezar; pero Jesús: “los halló dormidos
de tristeza” (Lc. 33,45b). Llegó el momento de la traición y uno que lo había seguido
por el camino, con lo cual había compartido todo lo entregó. En esta hora de captura,
75 idem, p. 17
60
en Lucas, no vemos que los discípulos huyeran (como en el evangelio de Marcos).
Pedro continúa: “Pedro lo seguía a distancia” (Lc 33,54b). Pero luego llegó el
momento de la pasión, y Pedro huye en la oscuridad.
A continuación aparece el personaje de Simón de Cirene, y no podemos negar
que en este pasaje encontramos literalmente un gesto que cada discípulo de Jesús
tiene que tener: cargar la cruz (cfr. Lc 9,23; 14,27). ¿Acaso éste gesto no le convierte
en seguidor de Jesús?
Y en el momento de morir, Lucas enumera los allí presentes diciendo: “Sus
conocidos se mantenían a distancia, y las mujeres que lo habían seguido desde
Galilea lo observaban todo” (Lc 23,49). Aquellos que habían recorrido el camino
desde Galilea, los que habían recibido de Jesús todas sus enseñanzas, los que habían
visto cómo actuaba, estaban y seguirán hasta el último lugar dónde reposó el cuerpo
de Jesús: “Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, fueron detrás para
observar el sepulcro y cómo habían colocado el cadáver” (Lc 23,55).
Las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, que habían hecho el mismo
camino, querían estar presentes hasta el último momento. Y su preocupación por
embalsamar el cuerpo de Jesús, hace que ellas sean las primeras testigos de la
resurrección.
2.2.4. Caminar con Jesús Resucitado.
El camino junto a Jesús no había terminado con su muerte. No habían caminado
lo suficiente con El, para terminar el recorrido en Jerusalén. Todavía falta una parte
del camino, faltaba ir a hacia Betania. (Lc 24,50). Pero primero está la experiencia de
la tumba vacía. Primero está el testimonio de las mujeres (Lc 24,1-11), y luego el de
Pedro (Lc 24,11-12). Pedro, como otras veces toma la iniciativa, se separa, va curioso
y audaz al lugar de los hechos. Comprueba el signo del sepulcro con detalle, pero le
faltan por ahora los testimonios y queda “extrañado” (v. 12b), ni incrédulo ni creyente.
El relato se interrumpe para contar la experiencia de los discípulos de Emaús. Ellos al
regresar a Jerusalén cuentan su encuentro con el Resucitado y se encuentran que
dentro de la comunidad se había aparecido Jesús. Es curioso que se refiera
indirectamente la aparición de Jesús sólo a Simón; (Lc 24,34), pero luego, se narra la
aparición de Jesús al grupo de discípulos. También aquí, como en el relato de los
discípulos de Emaús hay un camino a recorrer: desde el asombro, el espanto y el
miedo; a través de la experiencia de ver y tocar, y de compartir la comida y la
explicación escriturística de Jesús, se “les abrió la inteligencia para que
comprendieran la Escritura” (Lc 24,54) En los Hechos de los apóstoles, Pedro contará
cómo se apareció y “comimos y bebimos con él” (Hch 10,40-41). Jesús explica otra
61
vez la Escritura, añadiendo esta vez una pieza, la predicación, de la muerte y
resurrección. O sea que la pasión y resurrección desembocan en la predicación
apostólica, universal, a partir de Jerusalén. Un nuevo camino se tiene que hacer, un
camino en el cual los discípulos ya no son solamente testigos de lo ocurrido con
Jesús, sino que tienen la misión de testimoniar (Lc. 24,48). Cómo un día los envió en
una primera expedición (cfr. Lc 9,1-6), ahora los nombra sus testigos, prometiéndoles
el envío del Espíritu Santo.
Con la ida a Betania, dónde Jesús se despide de sus apóstoles, Lucas quiere
cerrar un doble camino (Lc 24,50ss). Primeramente, Betania es el lugar dónde
empezó el camino hacia Jerusalén, hacia la muerte y resurrección de Jesús (Lc
19,29). Pero luego también es el lugar donde Jesús bendice a sus discípulos, se
separa de ellos y es llevado al cielo. La formación de los discípulos ha terminado, falta
esperar en Jerusalén “lo prometido por Padre” (Hch 1,4). Y desde Jerusalén, se
dibujarán nuevos caminos. Nuevos guías saldrán de ahí, para ir acompañando a
otros, por los caminos de Israel y por los caminos del mundo, educando a todos los
que quieran ser discípulos del Señor Jesús.
Si nos hemos limitado a hacer un acercamiento al evangelio de Lucas, era
justamente porque en su evangelio encontramos más claramente el tema del camino.
El camino cómo símbolo de una actuación educativa de Jesús. Un camino que se
hace realidad a través de un caminar físico, que termina en Jerusalén, y que se hará
un nuevo camino físico, que empieza en Jerusalén. Pero también se muestra un
camino interior que cada discípulo de Jesús tiene que hacer, desde el abandono de su
proyecto de vida personal, tomando su cruz, hasta ser a su vez ‘maestro’ para otros.
El caminar juntos da tiempo a compartir la vida con mayor densidad. Y a través de la
vida cotidiana de compartir crece la comunicación de Jesús con sus discípulos y los
discípulos están en la posibilidad de profundizar en la cotidianidad la propuesta de
Jesús. El camino y el caminar se convirtieron en el discípulo: “Caminar junto con
Jesús, en actitud de ‘seguimiento’, es sinónimo de ser educado por él”76.
76 OÑORO, F., o.c., p. 12
62
3. Conclusión
Un auténtico educador debe tener un objetivo bien definido, una meta hacia dónde
caminar. Algo que lo inspira y que da sentido a todos sus actos. Esta meta será el
centro de todo el actuar, esta meta indicará los pasos a seguir. La meta ayudará a
concentrar todos los esfuerzos de todos los involucrados, educadores y educandos,
hacia el mismo punto de llegada. Sin saber el punto de llegada, no hay tampoco un
camino para llegar.
Jesús tenía una meta bien definida y todo su actuar, todo su camino iba hacia ella:
la implantación del Reino de Dios. Toda su vida, sus palabras y sus acciones tienen
como centro proclamar y hacer presente el Reino de Dios. “La pedagogía de Jesús es
evangelizadora, mediación, signo e instrumento de la Buena Nueva de la liberación y
de la vida”77
En esta misma preocupación de hacer realidad el Reino de Dios, Jesús educó
también a sus discípulos para que ellos también pudieran anunciar y realizar el Reino
de Dios por doquier. Seguir a Jesús, significa entrar también en esta nueva relación y
seguir con la misión de Jesús. Los discípulos hacen suyo el proyecto de Jesús:
anunciar y realizar el Reino de Dios. Este Reino de Dios será la motivación y el motor
de sus vidas.
Seguir a Jesús hoy, es hacer este proyecto, nuestro propio proyecto de vida
personal y comunitaria. Como educadores, tenemos la misma meta, la misma misión:
“Como el Padre me envió, yo os envío a vosotros” (Jn 20,21) A medida que nos
acercamos a los Evangelios y que hacemos del Proyecto de Jesús nuestro proyecto,
haremos más realidad el Reino de Dios entre nosotros. El primer y gran objetivo de
todo nuestro actuar educativo y escolar, es proclamar la Buena Noticia que el Reino
está cerca.
77 PERESSON TONELLI, M.L., o.c., p 607
63
III.LA EDUCACIÓN CATÓLICA: UN INSTRUMENTO
PARA ANUNCIAR EL REINO
El proyecto de Jesús es retomado por sus discípulos quienes formando
comunidades, buscaron ser fieles a su llamado, de ser ellos también constructores del
Reino. En el Concilio Vaticano II, los padres conciliares se ponían en el mismo camino
declarando: “…la Iglesia, enriquecida con los dones de su Fundador, observando
fielmente sus preceptos de caridad, de humildad y de abnegación, recibe la misión de
anunciar el Reino de Cristo y de Dios, de establecerlo en medio de todas las gentes, y
constituye en la tierra el germen y el principio de este Reino. Ella en tanto, mientras va
creciendo poco a poco, anhela el Reino consumado, espera con todas sus fuerzas, y
desea ardientemente unirse con su Rey en la gloria.” (LG 5).
Y no fue solamente aceptar la misión de anunciar el Reino sino también era entrar
en el mismo dinamismo, el ponerse en camino: “Siendo así que esta misión continúa y
desarrolla a lo largo de la historia la misión del mismo Cristo, que fue enviado a
evangelizar a los pobres, la Iglesia debe caminar, por moción del Espíritu Santo, por el
mismo camino que Cristo siguió, es decir, por el camino de la pobreza, de la
obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que
salió victorioso por su resurrección. Pues así caminaron en la esperanza todos los
Apóstoles, que con muchas tribulaciones y sufrimientos completaron lo que falta a la
pasión de Cristo en provecho de su Cuerpo, que es la Iglesia.” (AG 5)
A través de muchas actividades la Iglesia trata de ser fiel a su misión y al camino
que trazó Jesús. La educación y la enseñanza es uno de los medios que en ésta
misión tiene un lugar especial. “Entréguense con especial cuidado a la educación de
los niños y de los adolescentes por medio de las escuelas de todo género, que hay
que considerar no sólo como medio excelente para formar y atender a la juventud
cristiana, sino como servicio de gran valor a los hombres, sobre todo de las naciones
en vías de desarrollo, para elevar la dignidad humana y para preparar unas
condiciones de vida más favorables” (AG12).
Por eso queremos acercarnos a algunos documentos de la Iglesia, a fin de
descubrir cómo a través de la enseñanza o educación católica, se dan pistas para
responder a los desafíos de la sociedad al mismo tiempo que se es fiel a la misión de
anunciar el Reino.
64
1. Declaración ‘Gravissimum Educationis’ – 1965.
El documento tiene como tema central la Educación Cristiana con un énfasis
particular sobre las escuelas católicas. El concilio expone “algunos principios
fundamentales sobre la educación cristiana” (Proemio), basándose sobre el principio
de que la Iglesia debe atender toda la vida del hombre y “para cumplir el mandamiento
recibido de su divino Fundador, a saber: “el anunciar a todos los hombres el misterio
de la salvación e instaurar todas las cosas en Cristo, le toca también una parte en el
progreso y en la extensión de la educación.” (Proemio)78.
Los Padres del Concilio reconocen “el derecho inalienable de la educación” (1)
dando como definición de la verdadera educación que “se propone la formación de la
persona humana en orden a su fin último y al bien de las varias sociedades, de las que
el hombre es miembro y de cuyas responsabilidades deberá tomar parte una vez
llegado a la madurez” (1). Y la educación cristiana persigue además y “sobre todo,
- que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don de la fe
- mientras son iniciados gradualmente en el conocimiento del misterio de la
salvación,
- aprendan a adorar a Dios Padre en el espíritu y en verdad, ante todo en la
acción litúrgica,
- adaptándose a vivir según el hombre nuevo en justicia y en santidad de verdad,
- y así lleguen al hombre perfecto, en la edad de la plenitud de Cristo y
contribuyan al crecimiento del Cuerpo Místico” (1).
Si bien en el documento se considera que los pastores de almas tienen una
“gravísima obligación” (1) de ayudar a todos los fieles para que disfruten de una
educación cristiana, los padres tienen la obligación de proporcionarla, ya que ellos son
los “primeros y principales educadores” (1) Los padres son invitados a formar a sus
hijos a través de un ambiente familiar con una educación integral personal y social. Es
también responsabilidad de los padres que sus hijos aprenden “desde sus primeros
años la fe recibida en el bautismo” (3). Este ambiente familiar será también el medio
por el cual el educando se introducirá “fácilmente en la sociedad civil y en el Pueblo de
Dios” (3). Por esto, también será necesario que la misma sociedad ayude a los padres
en esta tarea. Y para los padres del Concilio, no es un mero deseo sino es también
obligación: “obligación suya, es proveer de varias formas a la educación de la
juventud” (3). Una obligación que no solamente corresponde a la sociedad sino
también a la misma Iglesia. Esta obligación no está solamente en función de educar
en el sentido de una vida cristiana, sino que además “ayuda a todos los pueblos a
78 Los números entre ( ) indican siempre el numeral del documento en cuestión.
65
promover la perfección cabal de la persona humana, incluso para el bien de la
sociedad terrestre y para configurar más humanamente la edificación del mundo” (3).
Para poder cumplir con esta obligación, la Iglesia propone varios medios para la
educación cristiana y entre todos los medios dará mayor importancia a la escuela (5).
Dicha escuela tendrá como tarea:
- cultivar las facultades intelectuales de los alumnos,
- desarrollar la capacidad del recto juicio,
- introducirles en el patrimonio de la cultura,
- promover el sentido a los valores,
- prepararles a su futuro profesional.
- fomentar relaciones entre los alumnos de diversa índole y condición
- y lograr un encuentro entre los distintos actores de la sociedad. (5)
La acción de la Iglesia no se limita solamente a las escuelas católicas sino también
a escuelas no católicas (cfr. 7).
En el numeral 8 de la declaración, se dan los elementos particulares de la
identidad de la escuela católica: “Su nota distintiva es:
- crear un ambiente comunitario académico, animado por el espíritu evangélico
de libertad y de caridad
- ayudar a los adolescentes para que en el desarrollo de la propia persona
crezcan a un tiempo según la nueva criatura que han sido hechos por el
bautismo,
- ordenar últimamente toda la cultura humana según el mensaje de salvación.”
(8).
Y tiene como tarea: “educar a sus alumnos para conseguir eficazmente el bien de
la ciudad terrestre y los prepara para servir a la difusión del Reino de Dios..” (8). Con
esto, los Padres del Concilio indican claramente que las tareas de la escuela católica
van más allá de un simple enseñar contenidos. Es una experiencia que tiene que
transmitir vida, y una vida en plenitud, en función del crecimiento del Reino de Dios.
66
2. Documento ‘Educación’ – Medellín – 1968
A tres años del Concilio, los obispos latinoamericanos se reúnen en Medellín79 y
entre los distintos temas ellos fijan muy especialmente su atención en la educación, ya
que lo consideran como “un factor básico y decisivo en el desarrollo del continente.”
(1).
2.1. Características de la educación en América Latina (n.2 – 7)
En la presentación de las características de la educación en América Latina, los
obispos reconocen que se están haciendo esfuerzos por extender la educación a
todos los estratos de la sociedad pero estos esfuerzos adolecen de serias deficiencias
e inadecuaciones (cfr. 2):
- Primeramente están, “los hombres ‘marginados’ de la cultura” y por esta misma
marginación están condenados a “una servidumbre humana”. Será necesario
entonces, “capacitarlos para que ellos mismos, como autores de su propio
progreso, desarrollen de una manera creativa y original un mundo cultural,
acorde con su propia riqueza y que sea fruto de sus propios esfuerzos” (cfr. 3)
- Hay una formación formal que tiene unos contenidos abstractos y académicos,
que a su vez, se preocupen demasiado de transmitir solamente contenidos. Es
una educación uniforme orientada hacia una economía basada solo en el tener.
(4)
- Existe también una educación asistemática creciente. (5)
- Hace falta una democratización de la educación, teniendo en cuenta las
peculiaridades latinoamericanas (6)
Delante del panorama del continente en su complejidad y las deficiencias que
demostraba en este momento la educación, los obispos acentuaban que “la educación
latinoamericana está llamada a dar una respuesta al reto del presente y del futuro,
para nuestro continente” (7). Una respuesta sin perder “de vista la dimensión
sobrenatural que se inscribe en el mismo desarrollo, el cual condiciona la plenitud de
una vida cristiana” (7)
79 Antes de Medellín tuvo lugar la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Río de Janeiro (1955). En el campo educativo el aporte fue mínima, recalcando “la necesidad de incorporar las aportaciones de la moderna pedagogía catequística en la enseñanza escolar, de tal manera que en las escuelas y colegios católicos se da la debida importancia a las clases de religión, y ‘aprovechar también todas las posibilidades para organizar la enseñanza religiosa aún en las escuelas y colegios que no dependan de la Autoridad Eclesiástica’” cfr. ORTIZ LOZADA, L., La escuela católica, Medellín, p. 646
67
2.2. Sentido humanista y cristiano de la educación (8-9)
En la segunda parte del documento, los obispos introducen un nuevo concepto: la
educación liberadora. El objetivo principal de esta educación liberadora es que el
educando se convierte en sujeto de su propio desarrollo. Y esto hace que la
educación se hará “el medio clave para liberar a los pueblos de toda servidumbre y
para hacerlos ascender “de condiciones de vida menos humanas a condiciones más
humanas” (8) Es necesario “capacitar a las nuevas generaciones para el cambio
permanente y orgánico que implica el desarrollo” (8)
Las dos grandes características de esta educación liberadora son su fuerza
creadora y su apertura al diálogo.
Es creadora pues “ha de anticipar el nuevo tipo de sociedad y debe basar sus
esfuerzos en la personalización de las nuevas generaciones.” (8). Esta
personalización de las nuevas generaciones está basada en la dignidad humana, la
libre autodeterminación y su sentido comunitario.
Está abierta al diálogo principalmente con los valores que intuyen los jóvenes
como valores del futuro, promoviendo así la comprensión de los jóvenes entre sí y con
los adultos.
Esta educación es liberación, porque “ya es un anticipo de la plena redención de
Cristo” (9) y la Iglesia se siente solidaria con “todo esfuerzo educativo, tendiente a
liberar a nuestros pueblos (Is 58,6; 61,1)” (9). Y en este mismo numeral, retoma el
tema del derecho a una educación cristiana de todos los cristianos, para que alcancen
la madurez de su fe.
2.3. Orientaciones pastorales.
A continuación siguen veintiuna líneas generales y específicas (con relación a la
escuela, a la universidad católica y con relación al planeamiento).
En relación a la escuela y después de alentar el trabajo educativo en la escuela,
los obispos dan cinco elementos fundamentales de lo que la escuela católica deberá
ser:
- “una verdadera comunidad formada por todos los elementos que la integran;
- integrarse en la comunidad local y estar abierta a la comunidad nacional y
latinoamericana;
- ser dinámica y viviente, dentro de una oportuna y sincera experimentación
renovadora;
- estar abierta al diálogo ecuménico;
68
- partir de la escuela para llegar a la comunidad, transformando la misma
escuela en centro cultural, social y espiritual de la comunidad…” (19)
2.4. Resumiendo.
Hay una preocupación entre los obispos latinoamericanos por la educación como
herramienta para la construcción de una sociedad diferente. Entendiendo que la única
forma de construir una sociedad nueva es ir preparando los constructores de la misma
y del mañana. La visión de esta sociedad nueva y los hombres nuevos está explicitada
a través de otros documentos de Medellín:
“No tendremos un continente nuevo sin hombres nuevos, que a la luz del
Evangelio sepan ser verdaderamente libres y responsables.” (Justicia, 3)
“Ciertamente para la Iglesia, la plenitud y la perfección de la vocación humana se
lograrán con la inserción definitiva de cada hombre en la Pascua o triunfo de Cristo,
pero la esperanza de tal realización consumada, antes que adormecer debe "avivar la
preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia
humana, el cual puede de alguna manera anticipar una vislumbre del siglo nuevo" [GS
39]. No confundimos progreso temporal y Reino de Cristo; sin embargo, el primero, "en
cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida
al Reino de Dios" [GS 39].” (Justicia, 4)
La Conferencia de Medellín no solamente hizo una opción por los pobres, sino
que también optó por los jóvenes. A ellos también han dedicado los obispos un
documento entero. Ellos son los forjadores de un futuro diferente: “En efecto, frente a
las culturas que muestran signos de vejez y caducidad, la juventud está llamada a
aportar una revitalización; a mantener una "fe en la vida", a conservar su "facultad de
alegrarse con lo que comienza". Ella tiene la tarea de reintroducir permanentemente el
"sentido de la vida". Renovar las culturas y el espíritu, significa aportar y mantener
vivos nuevos sentidos de la existencia. La juventud está, pues, llamada a ser como
una perenne "reactualización de la vida" [Mensaje del Concilio a los Jóvenes].”
(Juventud 11)
Frente a la situación de la época, los obispos optan por una educación liberadora
y comunitaria, ubicando esta tarea dentro de la misión de la Iglesia Latinoamericana.
La educación liberadora es presentada como una profecía para el nuevo milenio.
69
3. ‘La Escuela Católica’ – 1977
Ante los problemas que presenta la Educación Católica en una sociedad
pluralista, se juzgó necesario “concretar su atención, en primer lugar, sobre la
naturaleza y características de una escuela que quiere definirse y presentarse como
‘católica’” (2).
Con este documento la Congregación para la Educación Católica quiere responder
a ciertas críticas:
- no se acepta que la Iglesia pueda ofrecer el testimonio específico de sus
instituciones (18),
- se objeta que estas instituciones tienen rasgos proselitistas (19),
- la Escuela Católica sería una institución anacrónica (20),
- en algunos países se dedica solamente a las clases acomodadas (21),
- la Escuela Católica es incapaz de formar cristianos convencidos (22),
3.1. La Escuela Católica y la misión salvífica de la Iglesia.
La misión de la Iglesia es proclamar el “anuncio de la salvación, de engendrar con
el bautismo nuevas criaturas en Cristo y de educarlas para que vivan conscientemente
como hijos de Dios.” (7)
En la primera parte se da a la Escuela Católica un lugar específico en la misión
misma de la Iglesia, porque se reconoce en la escuela “un medio privilegiado para la
formación integral del hombre, en cuanto que ella es un centro donde se elabora y se
transmite una concepción específica del mundo, del hombre y de la historia” (8).
En un mundo, caracterizado por un pluralismo cultural, se siente la necesidad de
estar presente con el pensamiento cristiano teniendo como criterio de discernimiento la
referencia a Jesucristo que “enseña de hecho a discernir los valores que hacen al
hombre, y a los contravalores que lo degradan” (11). El pluralismo cultural es el
desafío que invita a la Iglesia a reforzar su empeño educativo y a participar en el
diálogo cultural “con su aportación original a favor del verdadero progreso y de la
formación integral del hombre” (15).
70
3.2. El concepto ‘escuela’.
Antes de ver la especificidad de la escuela católica el documento hace una
reflexión sobre el concepto de “escuela”, definiéndola como “un lugar privilegiado de
promoción integral mediante un encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural” (26).
Esto implica que tiene que haber un proyecto educativo que está dirigido a la
promoción total de la persona. Por lo cual “la referencia, implícita o explícita, a una
determinada concepción de la vida es prácticamente ineludible en cuanto que entra en
la dinámica de toda opción” (29).
En la sociedad actual la escuela es considerada “como institución en la cual los
jóvenes se capacitan para abrirse progresivamente a la realidad y formarse una
determinada concepción de la vida” (31).
3.3. Carácter específico de la Escuela Católica.
Lo que va a definir la especificidad de la Escuela Católica es la referencia explícita
a la concepción cristiana de la realidad, de la sociedad, de la vida, etc… El centro de
esta concepción es Jesucristo, Él es también el fundamento. “La escuela es ‘católica’,
porque los principios evangélicos se convierten para ella en normas educativas,
motivaciones interiores y al mismo tiempo metas finales.” (34) Si la escuela es el lugar
privilegiado de promoción integral (cfr 26), entonces la escuela católica va a perseguir
este fin dentro de una visión cristiana y motivada desde el evangelio.
La gran tarea será entonces para la escuela católica realizar la síntesis entre
cultura y fe, y entre fe y vida; “tal síntesis se realiza mediante la integración de los
diversos contenidos del saber humano, especificado en las varias disciplinas, a la luz
del mensaje evangélico, y mediante el desarrollo de las virtudes que caracterizan al
cristiano” (37).
La síntesis entre fe y cultura se hará mediante la formación del espíritu y del
corazón del alumno a medida que se adhiere a la persona de Cristo de una manera
personal y con toda la riqueza y la plenitud de una naturaleza humana enriquecida por
la cultura. (38-40) Esta síntesis no se logrará solamente a través de una mera
transmisión de contenidos, el lugar del educador es importante a medida que él
también tenga una armonía orgánica de fe y vida (41-43).
“Para lograr la síntesis entre fe y vida en la persona del alumno, la Iglesia sabe
que el hombre necesita ser formado en un proceso de continua conversión para que
llegue a ser aquello que Dios quiere que sea” (45). A través de las actividades
71
escolares, se ayudará al joven a descubrir a Dios, para que su vida sea testimonio de
este Dios creador. La escuela se propone formar al cristiano. (46-48).
Para llegar a esta opción consciente, vivida con empeño y coherencia, el
documento resalta la importancia que tiene “la enseñanza de la doctrina evangélica tal
como es trasmitida por la Iglesia Católica” (49). El documento define aquí el término
enseñanza religiosa, en relación a la catequesis. La enseñanza religiosa “debe ser
impartida en la escuela de una manera explícita y sistemática” y “no se propone como
fin una simple adhesión intelectual a la verdad religiosa, sino al entronque personal de
todo el ser con la persona de Cristo” (50). Se reconoce que el lugar propio de la
catequesis es la familia y la parroquia pero “nunca se insistirá suficientemente en la
necesidad y en la importancia de la catequesis en la Escuela Católica, con el fin de
conseguir la madurez de los jóvenes en la fe” (51).
Para lograr todo esto es necesario que la Escuela Católica sea comunidad, e.d. un
lugar de encuentro que tienda a las transmisión de valores de vida. (53-56). Una
comunidad que tiene su origen en la palabra de Jesús por lo cual “se crea para la
comunidad escolar una atmósfera animada de un espíritu evangélico de libertad y
caridad”. (55)
3.4. Resumiendo.
El documento se proponía “alentar todos los esfuerzos emprendidos” (91)
marcando claramente que la Escuela Católica tiene que tener como referencia los
valores evangélicos, para ser así, protagonista en la construcción de un mundo nuevo.
La Escuela Católica, es una de las formas que tiene la Iglesia para transmitir una
concepción de vida y una concepción de hombre. Y para estar en la misión misma de
la Iglesia tiene que tratar de formar una comunidad educativa, e impartir una buena
enseñanza, con el fin de lograr entre los alumnos una síntesis de fe y vida, de fe y
cultura.
72
4. Educación en Puebla – 1979
En el documento final, los obispos latino americanos retoman el tema de la
educación (numeral 1012-1062) dando en la introducción a la educación un lugar
dentro de la misión evangelizadora de la Iglesia: “Cuando la Iglesia evangeliza y logra
la conversión del hombre, también lo educa, pues la salvación (don divino y gratuito)
lejos de deshumanizar al hombre lo perfecciona y ennoblece; lo hace crecer en
humanidad. La evangelización, es en este sentido, educación. Sin embargo, la
educación en cuanto tal, no pertenece al contenido esencial de la evangelización sino
más bien a su contenido integral.” (1013). Y como en la ocasión anterior, también en
este documento, los obispos empiezan con una descripción de la situación, para luego
dar principios y criterios, terminando con algunas sugerencias pastorales.
4.1. La situación. (n. 1014-1023)
Los obispos constatan en el continente grandes cambios:
- Una situación de cambio socio-cultural; y la secularización de la cultura.
- La situación de pobreza que provoca aún mayores tasas de analfabetismo y
deserción escolar.
- Una mayor demanda de educación en todos los niveles.
- Nuevos retos, no solamente en el campo de la educación convencional, sino
también en otros ámbitos: educación de adultos, educación no formal, etc…
- Cuestionamiento entre los religiosos educadores sobre la institución escolar,
que favorece el elitismo y clasismo.
- Mayor presencia de los laicos en las instituciones educativas.
- Influencias ideológicas de corte utilitario-individualista.
- Dificultades de coordinación entre escuelas, entre escuelas y pastores locales.
- Mayor vigencia de la idea de la comunidad educativa.
En cierta forma, podemos dividir tanto las dificultades como los logros en tres
ámbitos diferentes: en la sociedad, en la cual está inserta la escuela, en la propia
escuela como institución, en las relaciones entre escuela y la Iglesia.
73
4.2. Principios y criterios. (n. 1024-1038)
Si bien en la introducción, el documento ubica la educación dentro de la misión de
la Iglesia, el primer principio define la educación como una actividad humana del orden
de la cultura. “La educación humaniza y personaliza al hombre cuando logra que éste
desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolos fructificar en hábitos
de comprensión y de comunión con la totalidad del orden real por los cuales el mismo
hombre humaniza su mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la
historia.” (1025).
En Puebla se retoma y se asume la noción de la educación liberadora de Medellín
pero le da una nueva proyección: la educación evangelizadora. “La educación
evangelizadora asume y completa la noción de educación liberadora porque debe
contribuir a la conversión del hombre total, no sólo en su yo profundo e individual, sino
también en su yo periférico y social, orientándolo radicalmente a la genuina liberación
cristiana que abre al hombre a la plena participación en el misterio de Cristo
resucitado, es decir, a la comunión filial con el Padre y a la comunión fraterna con
todos los hombres, sus hermanos” (1026) Esta educación evangelizadora tiene, entre
otras, las siguientes características (1027-1030)
- Humanizar y personalizar al hombre para crear en él el espacio de la escucha
de la Buena Nueva.
- Integrarse en el proceso social latinoamericano impregnado por una cultura
radicalmente cristiana que, sin embargo, necesita ser reevangelizada.
- Ejercer una función crítica procurando regenerar pautas y normas que
posibiliten la creación de una nueva sociedad.
- Es una educación para el servicio del desarrollo de la comunidad.
Esta educación evangelizadora, se deja guiar por los siguientes criterios (1031-1038):
- Pertenece a la misión de la Iglesia; por lo cual, debe anunciar explícitamente a
Cristo liberador.
- Forma personalidades fuertes, capaces de vivir coherentemente las exigencias
del bautismo.
- Produce agentes para el cambio.
- Opta por los más pobres que no pueden acceder a esta educación.
- Se desempeña una misión humana y evangelizadora (recibe para esto un
mandato apostólico).
- Como la familia es la primera responsable de la educación, la educación
evangelizadora capacita a los padres para esta misión.
- Colabora en el quehacer educativo de la sociedad pluralista.
74
4.3. Sugerencias pastorales. (n. 1039-1050)
A continuación siguen algunas sugerencias con respecto a la educación:
- Con respecto a los agentes: fomentar la responsabilidad de los padres (1039),
ayudar a los educadores religiosos a redescubrir y profundizar el sentido
pastoral de su trabajo en la escuela. (1041)
- Con respecto a la Escuela católica: reafirmar su importancia, favoreciendo su
democratización y transformación, (según las orientaciones del documento de
la Sagrada Congregación para la Educación Católica) (1040)
- Con respecto a los destinatarios: dar prioridad a los ambientes empobrecidos;
(1043) es prioritaria la educación de líderes y agentes de cambio; (1044),
acompañar la alfabetización de los marginados. (1045)
- Con respecto a los medios y métodos: es aconsejable el empleo de los
métodos participativos; (1046) promover la educación popular y la informal;
(1047) promover instancias de coordinación dentro de la acción pastoral de la
Iglesia particular.(1049)
- Con respecto a los contenidos: elaborar la doctrina y teoría educativa cristiana,
basada en las enseñanzas de la Iglesia y en la experiencia pastoral. (1050)
4.4. Concluyendo
El documento de Puebla se elabora en un momento difícil dentro de la Iglesia
latinoamericana. Hay un cierto miedo por las corrientes liberadoras tanto en la acción
pastoral como en el mundo de la cultura. Si bien la descripción de la realidad es
acertada se nota también la complejidad no solamente de la sociedad pluralista, sino
también de las visiones existentes sobre el tema de la escuela católica. De ahí que
surja un nuevo término: una educación evangelizadora. Y si bien se asume la noción
de la educación liberadora, no se vuelve sobre el tema y se toma la idea de la
educación evangelizadora, con un fuerte acento en la persona del educando,
perdiendo así la fuerza de lo comunitario. Las sugerencias pastorales van por el
mismo camino y dan la impresión que se trata de dar respuestas a problemas más
bien puntuales.
El tema central en el documento es más bien la educación evangelizadora como
conversión del hombre total.
Puebla reafirma la importancia de la escuela católica invitándola a ser una
instancia efectiva de asimilación crítica del saber y de la cultura en general. Además
75
es considerada como el lugar más apto para el diálogo entre la fe y la ciencia, siendo
también un ambiente para favorecer y estimular el crecimiento en la fe.
76
5. La acción educativa de la Iglesia – Santo Domingo – 1992
La IV Conferencia Latinoamericana de los obispos utiliza un método diferente de
las otras veces. Fue un momento nuevamente difícil, pero esta vez, no solamente
desde la sociedad, sino también desde adentro de la misma Iglesia. La dinámica
utilizada en la Asamblea de los obispos cambió fuertemente, y este cambio, se reflejó
en todo el documento. Se tiene la impresión que se empezó primeramente con la
parte doctrinal, dónde en Medellín y Puebla se empezó siempre desde la realidad.
Esto se nota en varios puntos del documento y muy en particular cuando se trata de la
acción educativa de la Iglesia.
5.1. Iluminación teológica (n. 23-266)
El documento empieza reafirmando lo dicho en Medellín y Puebla y de allí parte a
señalar algunos aspectos. El tema central es la educación como inculturación del
Evangelio.
“La educación es la asimilación de la cultura” (263). Es un proceso dinámico que
dura toda la vida de la persona y de los pueblos: “recoge la memoria del pasado,
enseña a vivir el hoy y se proyecta hacia el futuro” (id.).
“La educación cristiana es la asimilación de la cultura cristiana” (id,) Esta
educación cristiana se basa en un concepto del hombre abierto “a Dios como Creador
y Padre, hacia los demás, como a sus hermanos, y al mundo como lo que le ha sido
entregado para potenciar sus virtualidades y no para ejercer sobre él un dominio
despótico que destruya la naturaleza” (264). Este concepto del hombre está
encerrado en todo proyecto educativo, “hablamos de que el maestro educa hacia un
proyecto de hombre en el que viva Jesucristo” (265). Todo proyecto educativo tiene
un concepto del hombre y dentro de este concepto de hombre habrá muchos valores;
pero para ser un proyecto educativo, es necesario que “la ordenación de los valores
tenga como fundamento y término a Cristo, entonces esta educación está
recapitulando todo en Cristo y así es una verdadera educación cristiana” (id.)
Estamos viviendo en un mundo dónde hay una pluralidad de valores que tanto nos
interpelan y que son ambivalentes. En la educación nueva se trata de hacer crecer la
persona según las exigencias de los valores nuevos, de ahí “surge la necesidad de
confrontar los nuevos valores educativos con Cristo revelador del misterio del hombre”
(id.). En el descubrimiento de estos nuevos valores, que nos propone la
secularización, tenemos que dejarnos interpelar para “continuar la línea de la
77
Encarnación del Verbo en nuestra educación cristiana, y llegar al proyecto de vida
para todo hombre, que es Cristo muerto y resucitado” (id.)
Desde esta iluminación, el documento indicará algunos desafíos pastorales y dará
algunas líneas pastorales.
5.2. Desafíos (n. 267-270) y líneas pastorales (271-278)
Los obispos descubren en el continente cuatro grandes desafíos con relación a la
realidad educativa latino-americana:
- La exclusión de mucha gente de la educación escolar por el analfabetismo, por
la crisis en la familia, divorcio entre el Evangelio y la cultura, la educación
informal no propiamente cristiana (ejem. La televisión).
- El reto de la Universidad Católica y la Universidad de inspiración cristiana, que
tienen como tarea realizar un proyecto cristiano de hombre.
- El espinoso problema de las relaciones entre la educación estatal y la
educación cristiana.
- La ignorancia religiosa de la juventud, la educación extraescolar y la educación
informal.
Estos desafíos llaman a un mayor compromiso de parte de la Iglesia:
- En la línea pastoral de la inculturación, “la educación es la mediación
metodológica para la evangelización de la cultura” (271); con un nuevo
compromiso con una educación evangelizadora.
- Con los padres en el momento de optar por una educación para sus hijos.
- Con los educadores cristianos, promoviendo sus formación permanente “en lo
concerniente al crecimiento de su fe y a la capacidad de comunicarla como
verdadera Sabiduría, especialmente en la educación católica”. (273)
- Urge una educación de la libertad, “pues es uno de los valores fundamentales
de la persona”. (274)
- Finalmente: “transformar la escuela católica en una comunidad centro de
irradiación evangelizadora, mediante alumnos, padres y maestros” (278)
78
5.3. Concluyendo.
En el documento de Santo Domingo se opta por una educación desde y para la
vida, en los ámbitos individual, familiar y comunitario. Una educación que fomente la
dignidad de la persona humana y la verdadera solidaridad, inspirada en el Evangelio.
Se considera la escuela católica como una comunidad, constructora de comunidades,
que educa en y para la solidaridad y la participación, centro de irradiación
evangelizadora. Inspirada en el Evangelio y el Magisterio Social de la Iglesia debe
responder a las verdaderas necesidades del pueblo.
Importante es el tema de la inculturación como forma de diálogo con el mundo.
Si bien sigue existiendo el divorcio fe y vida, fe y cultura en nuestras sociedades, en el
documento, se acerca dicha problemática desde la inculturación. “La inculturación del
Evangelio es un proceso que supone reconocimiento de los valores evangélicos que
se han mantenido más o menos puros en la actual cultura; y el reconocimiento de
nuevos valores que coinciden con el mensaje de Cristo. …/… ‘Por medio de la
inculturación, la Iglesia encarna el Evangelio en las diversas culturas y, al mismo
tiempo, introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad; transmite a
las mismas sus propios valores, asumiendo lo que hay de bueno en ellas y
renovándolas desde dentro’ (RMi 52).” (230).
79
6. ‘La Escuela Católica en los umbrales del Tercer Milenio’ – 1997
En la introducción del documento, se describen los nuevos desafíos ante los
cuales se encuentra la escuela católica. Desafíos que son lanzados por los contextos
socio-culturales y políticos que se expresan particularmente en la crisis de valores. Se
agrega a esto, también el carácter pluricultural, racial, étnico y religioso de la sociedad
actual, “hacer escuela en el contexto actual resulta especialmente difícil”. (2). Pero
esta situación es también llamada “a una renovación valiente” (3). La Iglesia descubre
en esta nueva situación un nuevo impulso misionero: “no se trata de simple adaptación
sino de impulso misionero: es el deber fundamental de la evangelización, del ir allí
donde el hombre está para que acoja el don de la salvación” (3)
El objetivo del documento es “llamar la atención sobre algunas características
fundamentales de la escuela católica que consideramos importantes para la eficacia
de su labor educativa en la Iglesia y en la sociedad” (4). Si bien se miran los éxitos y
dificultades de la escuela católica (n. 5-7) se quiere ante todo mirar el futuro,
conscientes también, de que “el futuro del mundo y de la Iglesia pertenece a las
nuevas generaciones que, nacidas en este siglo, alcanzarán la madurez en el próximo,
el primero del nuevo milenio.” (8).
El centro de la escuela es la persona: “La persona de cada uno, en sus
necesidades materiales y espirituales, es el centro del magisterio de Jesús: por esto, el
fin de la escuela católica es la promoción de la persona humana”. (9) De ahí la
preocupación de la escuela por empeñarse en promover al hombre integral,
“consciente de que todos los valores humanos encuentran su plena realización y,
también su unidad, en Cristo” (id.). Esto implica que si bien en la práctica educativa
los contenidos y los métodos son importantes, en el centro está siempre el hombre,
por lo cual es necesario “devolver al proceso educativo aquella unidad que impide la
dispersión por las varias ramas del saber y del aprendizaje, y que mantiene en el
centro a la persona en su compleja identidad, trascendental e histórica” (10).
Dentro de este mundo contemporáneo se reafirma la identidad eclesial de la
escuela católica. Ella comparte la misión de la Iglesia y es considerada como un lugar
privilegiado en el que se realiza la educación cristiana. En este sentido “las escuelas
católicas son al mismo tiempo lugares de evangelización, de educación integral, de
inculturación y de aprendizaje y de un diálogo vital entre jóvenes de religiones y de
ambientes sociales diferentes” (11). La escuela católica se convierte en un lugar de
experiencia eclesial en el cual se tratará de llegar a la síntesis entre cultura y fe. “El
esfuerzo para conjugar razón y fe, ha llegado a ser el alma de cada una de las
disciplinas, las unifica, articula y coordina, haciendo emerger en el interior mismo del
80
saber escolar, la visión cristiana del mundo y de la vida, de la cultura y de la historia.
…/… no existe, por tanto, separación entre momentos de aprendizaje y momentos de
educación, entre momentos del concepto y momentos de sabiduría. Cada disciplina
no presenta sólo un saber que adquirir, sino también valores que asimilar y verdades
que descubrir” (14).
Por esto, la escuela católica tiene que estar al servicio de la sociedad, teniendo
como carácter principal el ser una escuela para todos, con especial atención hacia los
más débiles (15). La escuela católica desarrolla una función pública, “garantizando
con su presencia el pluralismo cultural y educativo, y sobre todo la libertad y el
derecho de la familia a ver realizada la orientación educativa que desean dar a la
formación de los propios hijos” (16).
Y el documento termina acentuando el estilo educativo de la comunidad
educadora: “los educadores cristianos, como personas y como comunidad, son los
primeros responsables en crear el peculiar estilo cristiano” (19) Dependerá de la
comunidad educativa y de sus integrantes, y en especial a los docentes y educadores,
que la escuela pueda realizar sus propósitos e iniciativas.
81
7. Conclusión
Al terminar esta recorrido a través de los documentos del Magisterio sobre la
educación y la Escuela Católica, podemos encontrar algunos principios orientadores80:
1. La educación parte de la realidad. Cada documento se refiere siempre a la
situación que se está viviendo en la sociedad. “La educación católica no ha de
perder de vista la situación histórica y concreta en que se encuentra el
hombre.” (Puebla 1032). Es una situación concreta que compromete también
la misma educación. Es respondiendo a los retos y los signos de los tiempos
que seremos capaces de anunciar la llegada del Reino de Dios.
2. El proyecto educativo buscará la dignidad de la persona y la de su desarrollo
integral. “Ningún maestro educa sin saber para qué educa y hacia dónde
educa. Hay un proyecto de hombre encerrado en todo proyecto educativo; y
este proyecto vale o no según construya o destruya al educando” (Santo
Domingo 265).
3. El centro de la educación católica debe estar centrado en la Revelación. La
persona y el mensaje de Jesús de Nazareth provocan un seguimiento y la
comunión con El. “Cuando hablamos de una educación cristiana, hablamos de
que el maestro educa hacia un proyecto de hombre en el que viva Jesucristo.
Hay muchos aspectos en los que se educa y de los que consta el proyecto
educativo del hombre; hay muchos valores; pero estos valores nunca están
solos, siempre forman una constelación ordenada explícita o implícitamente.
Así la ordenación tiene como fundamento y término a Cristo, entonces esta
educación está recapitulando todo en Cristo y es una verdadera educación
cristiana; si no, se puede hablar de Cristo, pero no es cristiana.” (Santo
Domingo 265).
4. La educación es liberadora, tiene como objetivo principal convertir al propio
educando en sujeto de su desarrollo (cfr. Medellín 40) y es evangelizadora.
5. La escuela es trabajo para la comunidad como constructora de comunidades.
“Nos empeñamos en fortalecer la comunidad educativa y en ella, un proceso
de formación cívico-social, inspirado en el Evangelio y en el Magisterio social
80 cfr. ORTIZ LOZADFA, L., La escuela católica, p 642ss.
82
de la Iglesia, que responde a las verdaderas necesidades del pueblo” (Santo
Domingo 278).
Todo actuar pedagógico en la escuela “funda su naturaleza específica en un
proyecto educativo que tiene su origen en la persona de Cristo y su raíz en la doctrina
del Evangelio. Las escuelas católicas deben buscar no sólo impartir una educación
que sea competente desde el punto de vista técnico y profesional, sino especialmente
proveer una formación integral de la persona humana” (Ecclesia in America 71).
Desde esta visión suscribimos las conclusiones del XVI Congreso Mundial de la
Educación Católica: “Apostamos por una escuela nueva para un mundo nuevo
- que opta por una educación integral de calidad,
- que promueve experiencias de solidaridad, de reconciliación, de justicia, de
esperanza y de paz,
- que tiene un proyecto Educativo-pastoral que la identifica como Buena Nueva,
- que integra fe-cultura y vida en el desarrollo de todas sus actividades,
- que educa por el testimonio de las personas comprometidas,…
Apostamos por la educación de personas nuevas por un mundo nuevo;
- niños y jóvenes capaces de tomar opciones libres y justas con conciencia
crítica y creatividad,
- que sean protagonistas de su proyecto de vida con autonomía y sentido de
participación,
- que se conviertan en signos de esperanza, de comunión y de fe en la nueva
humanidad,
- que sean testigos de solidaridad y constructores de un mundo más justo y
fraterno.”81
81 O.I.E.C., Conclusiones de los Grupos de Lengua Española, XVI Congreso Mundial de la Educación Católica, p. 5
83
IV. LA INICIACIÓN: UN CAMINO OLVIDADO, PERO
POSIBLE
Todo el cuestionamiento hacia nuestra propuesta educativa, y más allá del hecho
que en casi todos los liceos tenemos el proyecto educativo-pastoral, apunta más bien
hacia la metodología y no tanto hacia sus contenidos. Todos los proyectos apuntan de
una u otra forma a la educación integral del alumno. Cada dimensión se programa
año tras año, tratando de llegar a concretar el objetivo general del PEPS. Quizás se ha
perdido de vista que no es suficiente tener una meta y actividades; hay que comenzar
con el joven. La imagen del camino que descubrimos en nuestro acercamiento al
evangelio de Lucas nos invita justamente a comenzar un camino con los jóvenes que
nos son confiados, para que puedan asumir los valores del Reino y hacer una opción
de ser seguidores de Jesús.
Tomamos como premisa que “Por su supervivencia, cualquier grupo humano
transmite sus experiencias, sus leyes, sus valores, sus motivos para vivir. Para eso,
tiene tres herramientas útiles de comunicación: la instrucción, el aprendizaje y la
iniciación. Cada modo de transmisión tiene su lógica propia, su dinamismo interno que
le da estructura y organización. Si la instrucción valoriza la representación conceptual,
la práctica, reina en el aprendizaje, mientras el rito simbólico predomina en la
iniciación. Cada uno tiene su especificidad, pero ninguno funciona solo, los tres se
inscriben de hecho en un dispositivo global en dónde se articulan estrechamente los
unos con los otros para constituir una configuración original de transmisión y de
educación que están entrelazados”82.
82 « Pour sa survie, tout groupe humain transmet ses acquis, ses lois, ses valeurs, ses raisons de vivir. Il dispose à cet effet de trois outils majeurs de communication : l’instruction, l’apprentissage et l’initiation. Chaque mode de transmettre a sa logique propre, sa dynamique interne qui le structure et l’organise. Si l’instruction valorise la représentation conceptuelle, la pratique règne dans l’apprentissage tandis que la symbolique rituelle prédomina dans l’initiation. Chacun a sa spécificité, mais aucun ne fonctionne seul : les trois s’inscrivent de fait dans un dispositif global oú ils s’articulent étroitement les uns aux autres pour constituer une configuration originale du transmettre et de l’éducation qui y est liée. » FAYO-FRICOUT, A., et autres, L’initiation chrétienne démarche catéchuménale. p. 18
84
En nuestros ambientes están muy presentes la instrucción y la enseñanza y el
aprendizaje, mientras la iniciación es la ausente en nuestros ambientes escolares. El
dinamismo o término de ‘iniciación’ es solamente conocido y utilizado en el ámbito de
la catequesis parroquial: la catequesis de iniciación. Una catequesis que tiene como
objetivo el iniciar al catequizando en un sacramento como el bautismo, la comunión o
la confirmación. También tenemos la iniciación en el catecumenado de adultos,
concebido como camino, como interiorización en el Misterio de la Salvación.
En un ambiente como son los grupos Scout podemos encontrar la dinámica de la
iniciación cómo un camino a recorrer, etapas a concluir para empezar otra etapa. A
través de ciertas actividades, actitudes, habilidades, etc.. el lobato, trata de superarse
para llegar a ser ‘lobo gris’. Y a través de una ceremonia casi secreta recibe el
nombre y la responsabilidad de ser un lobo gris. Y así sucesivamente hasta llegar a
ser un scout, y ‘una vez scout, siempre scout’. En la práctica del movimiento scout
encontramos justamente las tres formas de educación hacia la vida: enseñanza,
aprendizaje e iniciación.
pedagogía de la
enseñanza
pedagogía del
aprendizaje
pedagogía de la
iniciación
85
1. La iniciación.
En la iniciación no se quiere transmitir algo a alguien. Es más bien una serie de
etapas de un camino bien preparado. El objetivo del mismo no es que el joven sepa
más, sino que la finalidad de la iniciación está en la modificación de su ser: ‘de ser
joven, pasa a ser adulto’. La función de la iniciación es entonces, integrar socialmente
al joven, ayudándole a pasar la etapa de su juventud: es hacer que se haga adulto.
Es hacer un recorrido del camino con el joven, para que a través del mismo él
descubra su lugar como adulto en el mundo. “La iniciación es un proceso de formación
que permite la maduración y el crecimiento de un sujeto para su integración dinámica
en un grupo social.”83
En este sentido podríamos hablar que el camino que hizo Jesús con sus discípulos
fue en cierta forma un camino de iniciación: fue un proceso de formación y crecimiento
de los discípulos. De ser pescador, llegar a ser pescadores de hombres. Y a su vez,
han puestos a otros en este camino de iniciación.
Iniciación significa ‘comienzo’ y luego ‘final’. ¿Comienzo de qué?: de una
transformación de sí mismo. Si bien la animación o motivación vienen de afuera, la
iniciación, es la acción de un individuo sobre sí mismo. No existe una ‘auto-iniciación’.
La iniciación es una prueba para llegar a ser uno mismo.
1.1. Las etapas de la iniciación
La antropología clásica84 distingue estas etapas claramente como:
Toda iniciación empieza con una ruptura, con una separación de la comunidad.
Todo lo conocido, lo común y lo cotidiano es dejado atrás. Lo que era seguridad,
comodidad, etc. quedó atrás. Y nunca más volverá a ser lo mismo. No es una
separación con ‘un hasta luego’. Todo lo que era conocido y manejable de la vida
queda atrás. Es como un morir a una vida. Esto está expresado muchas veces en los
ritos de comienzo: una separación física del iniciado de su tribu o familia, un lugar con
símbolos desconocidos y sensaciones extrañas.
83 « L’initiation est un processus de formation qui permet la maturation et la croissance d’un sujet par son intégration dynamique dans un groupe social .» VILLEPELET, D., Initiation et pédagogie, p. 17. 84 cfr. MAYOL, P., De l’initiation aux pratiques artistiques. p. 25-33, Revue Catéchèse n. 141, 1995
RUPTURA PRUEBA INTEGRACIÓN
86
El iniciado entra en un mundo diferente de lo que conocía hasta ahora. En este
lugar de reclusión, el iniciado atraviesa pruebas que lo ayudarán a superar la crisis de
la ruptura y que le ayudarán a integrarse como un miembro nuevo y diferente en la
comunidad85. Si la ruptura tiene como trasfondo la muerte, la prueba es cómo la
gestación a una vida nueva. Una vida nueva hacia un nuevo lugar en la comunidad,
que reconoce al iniciado como un miembro nuevo. El iniciado dejó morir al niño para
ser un adulto.
1.1.1. Las etapas como etapas cronológicas.
Primeramente descubrimos en estos procesos las tres etapas en un orden
cronológico. En primer lugar existe un acontecimiento (positivo o negativo) que hace
tambalear la situación. La novedad del acontecimiento interrumpe al individuo en su
aparente seguridad. El iniciado no conoce de antemano ni el momento ni la forma en
que se va desarrollar la iniciación. El inicio es sorpresivo e inmediato, no hay tiempo
para prepararse.
El encuentro con esta novedad trae consigo primero una reacción emocional; de
la primera sorpresa surgen rápidamente sentimientos, tanto de miedo, de sorpresa, de
inseguridad. Estos sentimientos son muchas veces en primera instancia difíciles de
controlar. Es necesario que el individuo tome distancia de sus emociones, para luego
poder enfocar su atención a lo acontecido y su influencia en su vida. Aquí las
reacciones pueden ser de lo más variado: desde negarse a entrar en el juego de
interrelación, hasta dejar de lado la experiencia, con la idea que esto ya se vivió. Es
necesario que la persona admita lo sucedido cómo algo nuevo y distinto de lo vivido
hasta ahora. Abrirse a la novedad no es siempre un proceso fácil, y reconocer su
actualidad, es un paso importante durante este segundo momento.
Pero una vez que el individuo ha asumido esta nueva experiencia, descubre
también que ésta, lo ha ayudado a crecer. Su vida puede tomar un rumbo diferente, o
si no toma un rumbo diferente, por lo menos lo ha marcado.
1.1.2. Las etapas como recorrido simbólico muerte/vida.86
Basándose sobre los procesos de iniciación varios autores hablan de un recorrido
simbólico, comparando la primera etapa de ruptura con la muerte, y la última etapa
con la vida. En los ritos de iniciación, vemos cómo el iniciado viviera la ruptura a
través de una situación dónde reina el caos y la muerte. Tiene lugar fuera de la
comunidad, en un lugar apartado con muchos elementos desconocidos. El iniciado se
encuentra luego a través de las pruebas en una situación que tiene que ir superando.
85 cfr. I.S.P.C., L’initiation chrétienne démarche catéchuménale. p. 1-40
87
Y a través de esta lucha, el individuo llegará a un nuevo estado. Se considera que no
ha tenido lugar la iniciación si estos tres momentos simbólicos no han estado
presentes:
a. El duelo: momento de separación. En el momento de comenzar la iniciación, el
individuo es separado de su entorno social cómo la familia, la madre, etc…
Esta separación puede tener elementos o ámbitos diferentes. Pero en general
se puede hablar de una separación casi violenta y la introducción en una
situación de muerte. Este último, a veces, es expresado en prohibiciones de
tener contacto con otras personas. Muchas veces se lleva al iniciado en una
especie de trance a través de danzas, cantos, etc… Este momento y sus ritos
buscan siempre querer ‘matar el hombre viejo’.
b. La prueba: separado de su lugar de convivencia, el iniciado vive cómo entre
dos mundos. Se descubren como dos polos diferentes: el masculino y el
femenino. Este último cómo un retorno simbólico al vientre de la madre.
Representado a veces en el mismo lugar oculto de la iniciación o con las
pinturas, gestos,… El mundo ‘artificial’ y lleno de símbolos que lo rodean es
sentido cómo una amenaza. No será fácil salir de ahí; una lucha aún
simbólica, será necesaria. El polo opuesto, el masculino, es la ascensión: el
ponerse de pie para progresar. Lo simbólico es a veces expresado a través de
subir un árbol o una colina, pero hay que vencer obstáculos para llegar a esta
altura. Ambos movimientos tiene que desembocar en una salida: (nacer de
nuevo) y esto, gracias a una fuerza superior que le impulsa.
c. Y todos estos momentos, con su fuerte carga simbólica, terminan en una nueva
integración en la comunidad. Una nueva integración, que implica un nuevo
lugar para el iniciado. La comunidad cree que el niño que salió, quedó en el
bosque, y una nueva persona ha salido de todo ello.
86 cfr. I.S.P.C., o.c., p. 25ss
88
Estas etapas simbólicas podemos representarlas en el siguiente esquema87:
Y como último elemento no podemos olvidar que la iniciación no es un
acontecimiento individual, sino un acontecimiento grupal. La comunidad de los
iniciados se va a ir gestando a través de la prueba. Cada uno siente la necesidad de
interrelacionarse para ir superando esta etapa. De esta forma, el individuo, va
descubriendo no solamente sus propias capacidades, sino que descubre también el rol
que pueda jugar en el grupo intercambiando justamente cada una sus capacidades.
1.2. Elementos de los ritos de iniciación en la escuela.
La presencia de dichos ritos de iniciación dentro de un proceso de crecimiento del
individuo, hace suponer que durante estos momentos, hay toda una búsqueda de
sentido de la vida. No es una mera transmisión de valores, costumbres o símbolos;
fundamentalmente es dar al iniciado un lugar y una identidad dentro de la sociedad.
Tres grandes elementos de la identidad están en juego:
- La identidad existencial: que debe responder a las preguntas sobre ¿quién soy
yo? ¿para qué estoy?;
- La identidad familiar: ¿cómo me sitúo en relación con mis padres, mis
hermanos, mi familia?. ¿Soy capaz de romper con estas relaciones infantiles y
establecer nuevas relaciones como adulto?
- La identidad social: ¿Cómo me sitúo enfrente a la sociedad?.
87 adaptación del esquema del libro L’inititation chrétienne démarche catécumenale, del I.S.P.C., p. 27.
DAR A MUERTE el duelo (ruptura)
el polo masculino
ascensión (cielo, aire, fuego)
RECLUSIÓN el universo en miniatura
gestación (agua, tierra)
el polo femenino
RENACER
89
Hay en juego tres niveles, alrededor del mismo yo. Y a medida que se van dando
respuestas a estas preguntas, el individuo se pone de pie. “La iniciación no es otra
cosa que el aprendizaje ritualizado de todas las diferencias sociales para permitir al
individuo integrarse en el cuerpo social del cual el es miembro.”88
La ruptura y toda la iniciación marca claramente la imposibilidad de volver al
principio; no hay un retorno. Y la final de la iniciación tiene que llegar a la necesaria
integración abriéndose al otro.
Y aquí podemos justamente encontrar la fuerza para nuestros ambientes
escolares. Cómo primer paso, me parece importante descubrir cómo en cierta forma
hay ciertos elementos presentes en nuestros ambientes que podrían facilitar aún más,
el dinamismo de la iniciación.
1.2.1. Ruptura.
Está claro que para el alumno, el ingreso en Secundaria es una ruptura con
Primaria. El alumno está por vivir algo nuevo. Este momento va acompañado de
elementos que podríamos llamar rituales. El alumno tiene un nuevo uniforme, deja de
lado la túnica blanca y la moña de la escuela. El uniforme lo diferencia claramente;
una nueva etapa está para comenzar. Pero al mismo tiempo que tiene la alegría
estrenar otro uniforme, tiene también algo de miedo por lo desconocido a lo que se va
a enfrentar. Es suficiente mirar el primer día de clase de los nuevos en el liceo y
vemos (si bien muchos conocen el colegio desde primaria) un cierto nerviosismo: hay
nuevos compañeros, nuevos salones de clase, nuevos profesores, nuevos horarios un
nuevo método de aprendizaje. A veces vemos cómo alumnos regresan para ver el
patio de su escuela el primer día de clase, o para saludar a sus antiguos maestros.
Y aunque hagamos ingresar, a veces, a los de primer año unos días antes, o
hacemos jornadas de integración, la ruptura está siempre marcada. Una nueva etapa
comienza para el alumno. Cabe preguntarnos, si utilizamos este momento para que el
alumno pueda vivir este momento con cierta densidad, o si preferimos que este
momento pase sin mucho problema y como un momento de transición, sin mayores
dificultades. Muchas veces queremos que el alumno lo pase bien desde el primer
momento; pero en realidad, estamos trasladando la ruptura necesaria a una etapa
posterior. Y mientras que el alumno siga viviendo con cosas del pasado, no será
capaz de empezar su proceso de iniciación. Es necesario armar estructuras de
ruptura con el debido acompañamiento, para poder comenzar una nueva etapa. Y ahí
puede haber nuevas pistas para el trabajo pastoral de nuestros centros de enseñanza
cómo explicaré más adelante.
88 “L’initiation n’es rien d’autre que l’apprentissage ritualisé de toutes les différenciations sociales pour
90
1.2.2. Prueba
La etapa de la ‘prueba’ o ‘reclusión’ sería justamente el período que los alumnos
frecuentan nuestro colegio. El acento está puesto fuertemente sobre la enseñanza y
el aprendizaje, por lo cual, si bien puede haber elementos de iniciación propiamente
dichos, éstos, son más difíciles de encontrar. ¿Podemos ver los momentos de los
exámenes, los escritos, cómo verdaderos momentos de prueba?
1.2.3. Integración
Al finalizar los cuatros años en el colegio notamos que hay también ciertas
expresiones que indican el final de un recorrido: los viajes de 4to año, los últimos 100
días, firmarse la camisa del uniforme,… Hay una cierta euforia que indica el final de
una etapa. Pero mirando más de cerca este momento, podemos preguntarnos a
veces, si se celebra el final de una etapa para empezar una integración, o si es más
bien una celebración que dice: ¡por fin todo terminó!. Muchas veces son los mismos
alumnos los que organizan su despedida.
A través del movimiento de los exalumnos, tenemos algunas noticias sobre la
integración de nuestros alumnos en la sociedad. Agregamos además, que muchas
veces los exalumnos más comprometidos a nivel de fe y compromiso, siguen
trabajando en nuestros ambientes. Y en cierta forma, esto parece afirmar ser más
bien una dificultad de separarse de una etapa para iniciar otra, o una relación afectiva
que vincula con el colegio y su gente que no posibilita un despegue.
permettre à l’individu d’être pleinement intégré dans le corps social auquel il appartient ». o.c. p. 33
91
2. La iniciación junto con la enseñanza y el aprendizaje.
Después de haber visto algunos elementos sobre la iniciación y sobre algunos
rasgos aún presentes en nuestros ambientes, tenemos que hacernos la pregunta: ¿la
iniciación es camino posible conjuntamente con la enseñanza y el aprendizaje para
nuestros ambientes escolares?. Para luego preguntarnos: ¿éste camino es la
herramienta que nos ayudará a trabajar pastoralmente mejor?. ¿Este camino lleva al
joven a descubrir y a vivir los valores del Reino y elaborar su proyecto de vida como
respuesta concreta a la invitación de Jesús?
2.1. Una nueva exigencia para la escuela.
En una sociedad en dónde el conocimiento y el saber han tenido una explosión
tan grande, surge la gran dificultad de poder seguir transmitiendo el cúmulo de
conocimientos de la humanidad. Ya no es posible conocer todo; ya no es posible
transmitir tantos conocimientos. De un almacén, hemos pasado a un supermercado.
La sociedad ha exigido y sigue exigiendo a la escuela, que prepare los alumnos para
el día de mañana y para su integración en la sociedad, acentuando dicha preparación
en obtener un diploma que garantice el saber del individuo. Y para las escuelas
técnicas se exigían quizás, más las técnicas de un saber hacer cómo norma de
evaluación de un instituto. Pero delante de la tecnología que se supera día a día,
dicho saber se hace cada vez más relativo.
Y podemos ver que a las escuelas se están exigiendo, además de ser
transmisores de saber, una mejor preparación del alumno para el día de mañana. El
acento de la exigencia se está desplazando del saber y del saber hacer al saber ser.
Al desaparecer el ámbito de familia (por motivos de separación de los padres,
ausencia de la casa por motivos de trabajo, etc..) han aparecido otros ámbitos en los
cuales el adolescente tiene que crecer y madurar, ya sea la calle cómo ambiente, ya
sea su grupo de pares cómo lugar de aprendizaje de relaciones. Ante esta situación,
los padres y la sociedad exigen a las escuelas que ellas sean ambientes que preparan
‘integralmente’ a sus hijos para que puedan integrarse a esta sociedad tan cambiante.
Ante la desaparición de ritos de iniciación o dinamismos de iniciación en la
sociedad, la familia, tomó el rol y el lugar de la iniciación. Al desaparecer ahora la
familia como promotor de la integración de los hijos en la sociedad, se le está
exigiendo a la escuela asumir un rol más. Se agrega un elemento más: ya no es un
lugar de transmisión de saberes y de saber hacer, se le exige que prepare al alumno
92
para la integración en la sociedad. Ya no es más cuestión de contenidos, se pide una
experiencia diferente y nueva.
Y para responder justamente a esta nueva exigencia, hay que buscar caminos
nuevos sin olvidar que es una exigencia más y no diferente. Es decir la escuela tiene
que seguir respondiendo también a la exigencia de la enseñanza y aprendizaje. El
camino está justamente en dar entrada a la tercera columna de la educación: la
iniciación. Devolviendo así al proceso educativo “aquella unidad que impide la
dispersión por varias ramas del saber y del aprendizaje, y que mantiene en el centro a
la persona en su compleja identidad, trascendental e histórica”89
Esto nos daría en términos del saber la siguiente representación:
En el momento de redactar los objetivos de la Escuela, tenemos que tener
presente las tres formas de saber. En este sentido, se habla de tres categorías de
objetivos:90
- Objetivos cognitivos: apuntan al saber y la buena organización de los
conocimientos.
- Objetivos psicomotrices: apuntan al saber hacer cómo habilidad o mejora de
ciertas habilidades.
- Objetivos afectivos: apuntan al saber vivir dónde el centro son los sistemas de
valores éticos y estéticos y sentirse parte de una red de relaciones.
Y si bien solamente se pueden evaluar objetivamente los dos primeros, ya que los
objetivos afectivos escapan a una medida objetiva, tenemos que evitar la oposición
entre uno y otro. Ninguno es más importante que el otro; pero los tres se necesitan
mutuamente, y se interaccionan.
89 La Escuela Católica en los umbrales del Tercer Milenio. n. 10 90 cfr. MAYO, P., De l’initiation aux pratiques artistiques. p. 30
pedagogía de la
enseñanza SABER
pedagogía del
aprendizaje SABER HACER
pedagogía de la
iniciación SABER VIVIR
93
2.2. Iniciación, herramienta para la evangelización.
Desde el ángulo de la educación y de la sociedad vemos que la iniciación puede
responder a una nueva exigencia. Agregamos a estas motivaciones también, el hecho
que la iniciación es también considerada como camino en la evangelización. Con
respecto a la catequesis de iniciación podemos leer en el último DGC: “En síntesis, la
catequesis de iniciación, por ser orgánica y sistemática, no se reduce a lo meramente
circunstancial u ocasional; por ser formación para la vida cristiana, desborda —
incluyéndola— a la mera enseñanza; por ser esencial, se centra en lo «común» para el
cristiano, sin entrar en cuestiones disputadas ni convertirse en investigación teológica.
En fin, por ser iniciación, incorpora a la comunidad que vive, celebra y testimonia la fe.
Ejerce, por tanto, al mismo tiempo, tareas de iniciación, de educación y de
instrucción.”91
Si bien la cita hace referencia a un aspecto concreto de la evangelización, a la
catequesis de iniciación, se nos indica la relación que tiene que existir entre iniciación
– educación – instrucción. Y su formulación indica claramente, lo que tiene que ser el
culmen de toda iniciación: la integración en la comunidad.
Si en los documentos de la Iglesia, la escuela está situada en la misión misma de
la Iglesia, es decir: si la escuela es considerada cómo una herramienta para anunciar
el Reino de Dios, tenemos que mirar también la escuela en su totalidad. Toda la
escuela es evangelizadora, también la enseñanza, también el aprendizaje. Si a estas
dos columnas agregamos la iniciación como vía nueva en el proceso de la educación
de los alumnos, no podemos tener dudas de su validez evangelizadora.
Pero la iniciación en sí misma tiene también varios elementos que ayudan
ciertamente en la evangelización. Y aquí podemos retomar la imagen del camino que
hemos descubierto en la lectura del evangelio de Lucas. También en la iniciación
podemos encontrar esta idea de camino. Se va caminando con los iniciados hacia una
meta: la integración en la comunidad como persona adulta.
91 DGC 68
94
2.3. Concluyendo.
La recuperación de la iniciación parece ser una necesidad en nuestras escuelas.
Es ciertamente una dinámica que ayuda al individuo en su crecimiento, a descubrirse a
sí mismo en relación con los otros. Es el camino en el cual el alumno puede descubrir
el sentido de su vida. Es el camino para descubrir el lugar del Reino de Dios y las
exigencias que trae consigo, en la elaboración de un proyecto de vida. Si bien vemos
que la iniciación tiene que tener su lugar en la escuela, quedan algunas preguntas:
¿Cómo?. ¿Quién?.
¿Cómo podemos introducir la iniciación dentro del dinamismo de una escuela?
Está claro que no tenemos que copiar o inventar ritos extraordinarios. Es más bien
cuidar una dinámica que ayuda al alumno a avanzar en su crecimiento hacia un tipo de
persona con posibilidades de integración social. Y si empezamos algo nuevo o
diferente, ¿quién o quiénes son los responsables? ¿Esto implica más personal, lo que
quiere decir un gasto más? ¿O más trabajo por parte de los educadores?.
No podemos olvidar en ningún momento que la iniciación no será la solución, es
más bien, una posibilidad de crecer como propuesta evangelizadora. No es una
estructura, sino más bien, una mentalidad, una vía para ayudar aún más al joven a
crecer y ocupar su lugar en la sociedad. Y por último, la iniciación tiene que estar en
una relación íntima con la enseñanza y el aprendizaje. Ninguna de las tres columnas
es más importante que la otra, todas son complementarias y necesarias en la misma
tarea: la formación integral del alumno. Veamos cómo podemos realizar esto en
nuestros ambientes escolares.
95
3. Práctica de la iniciación en nuestros colegios.
La iniciación no es una teoría de educación, ni un sistema a implantar en nuestros
colegios. Es una dinámica, un camino necesario dentro del sistema educativo de una
institución. Creemos que es la dinámica faltante para llegar a una verdadera
propuesta de una educación integral del alumno. Es un camino que da grandes
posibilidades para mejorar nuestra propuesta pastoral. Desde la iniciación,
conjuntamente con la enseñanza y el aprendizaje, apuntamos a la persona misma y a
su propio crecimiento. Pero antes de buscar la realización del mismo, tenemos que
profundizar aún dos aspectos de la iniciación: el contenido formativo de la etapa de
prueba y la presencia del adulto (profesor, catequista, educador...) en el proceso de la
iniciación.
3.1. Algunas aspectos más del proceso de la iniciación.
3.1.1. El aspecto formativo de las etapas.
En el mismo ingreso de los alumnos a nuestro colegio, podemos descubrir
fácilmente el dinamismo de la ruptura. El alumno entra en una nueva etapa con
nuevas exigencias y nuevas posibilidades. Es, un por un lado, un momento esperado;
por otro lado, es un momento con muchas interrogantes. Si bien no tiene la fuerza que
puede tener una iniciación ritual en otras culturas, el ingreso a Secundaria es un
momento que puede marcar fuertemente al alumno.
Cuando se habla de la prueba, la segunda etapa, uno puede pensar a las
pruebas, los exámenes o los escritos en determinados momentos del proceso escolar.
Pero esto es más bien el final de una enseñanza o aprendizaje, es el momento de
evaluar los progresos. En la iniciación, la prueba es el paso anterior; la manera de
cómo el alumno pasa la fase de la integración, es la parte final.
La prueba marca más bien el tiempo en el cual el alumno tiene que superar un
obstáculo. Este tiempo, se desarrolla entre una intensidad máxima de actividad o la
pasividad extrema.92 El alumno se encuentra delante un dilema que tiene que
resolver; un dilema, que es cuestión de vida o muerte. No olvidamos que la prueba
tiene que tener esta fuerza simbólica de la muerte, para llegar a una vida mejor. A
través de la etapa de la prueba, el individuo sufre y es confrontado consigo mismo. Es
el momento en que el individuo debe llegar a experimentarse como unidad, con fuerza
de superarse constantemente. El acento está puesto fuertemente en las posibilidades
propias del individuo; la prueba va a hacer emerger la fuerza de las posibilidades que
92 cfr. VILLEPET, D., Initiation et pédagogie, p. 18
96
tiene en sí. Es en la confrontación, a veces muy solitaria, dolorosa y exigente, que el
alumno pueda descubrir sus propias posibilidades.
Pero esta confrontación es también vivida en grupo, en relación con los otros. Y
solamente cuando está vivido en grupo, se habla de una prueba en la pedagogía de la
iniciación. De la prueba no es posible salir solo, sin ayuda de los otros. Es necesario
experimentar la dependencia y la solidaridad. Todos están interrelacionados y todos
están delante del mismo desafío. El mismo desafío hará que las relaciones se hagan
más fuertes. El hecho de tener que contar con los otros, de contar con las
capacidades y posibilidades de los otros, les ayudará a formar grupo. La prueba será
el motor de crecimiento grupal. La solidaridad será vivida no como una mera ayuda
mutua, o simple amistad. La solidaridad será vivida como un tipo de relaciones muy
exigentes.
Por el hecho que se vivió una situación muy intensa de muerte-vida, las relaciones
tendrán una profundidad muy marcada. Los fundamentos de las nuevas relaciones
serán marcados no sólo por conveniencia, sino más bien por la corresponsabilidad y
entrega personal. Se descubrirá que la responsabilidad para con el otro es primordial
y condición para una vivencia grupal con profundidad. Es algo que se tiene que haber
vivido; las verdaderas relaciones, no se enseñan ni se aprenden, se tienen que
experimentar. Si la experiencia es superficial, los resultados lo serán también.
Y además para que esta experiencia sea formativa, es necesario que la iniciación
se haga también palabra. Una experiencia que se haga palabra a través de la
descripción, de la reflexión y de la evaluación. A medida que se avanza en el camino,
el alumno reacciona, toma decisiones, etc.., pero muchas veces, no puede entender el
significado de todo esto. Es necesario que en la iniciación se descubra en cada
momento el símbolo escondido en la acción. Cada iniciación contiene también una
parte de enseñanza y una parte de aprendizaje. Ambas están integradas en todo el
proceso. No hay división en la persona durante el proceso de iniciación, tanto el
cuerpo cómo el espíritu se ponen juntos en el camino del crecimiento. La enseñanza y
el aprendizaje, son necesarias en el momento de la iniciación, pero no serán el
objetivo del mismo. La iniciación, quiere trasmitir un estilo de vida con valores
asumidos a través de la prueba.
3.1.2. La presencia formativa del adulto en la iniciación.
La tarea del adulto en el proceso de la iniciación es preparar y prever, acompañar
y evaluar la experiencia. Y cómo no existen ritos ancestrales de iniciación en nuestra
cultura ni en el ambiente escolar, tendremos que buscar de una forma creativa y
constante, formas de iniciación que lleven a la socialización y personalización del
97
alumno. Además no podemos olvidar que la iniciación es solamente una sola columna
de la pedagogía de la escuela. Necesariamente la iniciación tiene que estar inscrita en
la enseñanza y el aprendizaje. Ante todo tenemos que evitar que la iniciación es vista
cómo un conjunto de actividades, separadas, de por ejem., de las clases de
matemáticas.
Tomamos un ejemplo: en las cercanías de algunos colegios nuestros, nos
encontramos año tras año, con el fenómeno de inundaciones. Año tras año, se
empiezan campañas de solidaridad para recoger ropa, víveres, materiales escolares,
etc.. Con esta campaña se quiere hacer crecer la solidaridad. Pero siendo sincero, el
problema no se resuelve y la solidaridad se vivió mientras duró la inundación y vuelve
a ser una convocatoria a la misma, con la siguiente inundación. Pero con la base de
este hecho, podemos empezar otro camino para que la solidaridad se viva en carne
propia y quede como un bien adquirido. A los alumnos se les indica que el colegio o la
clase se niegan a una recolección de materiales, y se les plantea el desafío a los
alumnos, de dar una respuesta más duradera y de fondo a la situación. Si no logran
dar una respuesta, quedarán cómo que ellos son insensibles a la problemática que
vive la zona. Y en la búsqueda de una solución pueden entrar varios elementos:
visitar el lugar, estudio de la zona en su aspecto geográfico, buscar las causas y el
por qué de que los asentamientos se hagan en lugares inundables, tomar contacto con
las autoridad para discutir con conocimiento acerca de la situación, integrarse en la
comisión vecinal si existe para buscar juntos una solución, etc… Será necesario
repartir tareas, trabajar juntos, etc… Y se tiene que llegar a una solución. Los
profesores tendrán que acompañar al alumno, indicandoles los lugares en dónde se
puede encontrar la información necesaria. O bien, harán ejercicios a partir de su
materia, para ir ayudando en la adquisición de contenidos, métodos, etc… El gran
objetivo del proyecto es la maduración de los alumnos y el desarrollo de su
capacidades socio-afectivas y cognitivas.
En el ejemplo presentado queda claro que la situación es presentada por el
adulto, no hay una opción de parte del alumno (si bien el alumno podrá optar de no
entrar en el dinamismo de la iniciación). Hay una imposición clara, y esta misma
imposición, ya es parte de la prueba. Esta imposición tendrá reacciones diversas: que
irán desde la resistencia hasta el entusiasmo; del desinterés total hasta las ganas de
hacer muchas cosas. Y durante el proceso, estas motivaciones interiores, cambiarán
con frecuencia. El alumno tendrá que manejar interiormente este conflicto.
Por supuesto que al iniciar el proceso, es necesario tener en cuenta el nivel de los
alumnos. Está por demás decir, que no podemos ofrecer una prueba que sea
imposible de realizar o de superar. Esto provocaría más bien desazón y no ayudará
98
para nada al alumno a madurar y perdería toda su fuerza educativa. El resultado de la
prueba depende de la solución que se pueda dar al desafío.
Dejar que la fuerza interior del alumno aflore en una situación de prueba, no
quiere decir que el adulto no tenga su lugar ni su posición en el proceso. La iniciación
no es ‘dejar hacer’ al alumno y esperar que todo salga bien. El adulto asume su rol
como adulto, en una relación de presencia-ausencia. El no guía el proceso (es el
ausente); pero lo acompaña al alumno; (es el que está presente) durante las diversas
tomas de decisión. El adulto trata de desaparecer para que el alumno tome su
responsabilidad sobre su crecimiento.
El adulto tiene en todo el proceso que asumir su rol de adulto y no puede en
ningún momento adaptar su comportamiento al comportamiento del alumno. Es
necesario que el alumno tenga un modelo delante de sí para poder construir su propia
identidad. Este límite, ayudará al alumno a descubrir su espacio de crecimiento. La
autoridad del adulto le dará la confianza necesaria en su búsqueda y para poder
modelar su propia personalidad. En su búsqueda de dar respuesta a la pregunta:
¿quién soy?, el alumno está solo en la confrontación, en la que podrá descubrir su
verdadero yo: su identidad. Es en esta relación adulto-alumno que se puede formar
una nueva identidad .
Y a la vez el adulto tiene que ir muriendo poco a poco en todo el proceso. Si en
un principio es la presencia necesaria para poder hacer realidad la ruptura y el inicio
de la prueba, en el momento de empezar la iniciación, él ahora, tiene que empezar a
desaparecer. “El verdadero iniciador es él que pasa por la muerte y no deja otro rastro
que una tumba vacía”93
3.1.3. Algunas cuestiones pendientes.
Si bien encontramos muchos elementos positivos y que intuimos muchas
posibilidades nuevas para nuestra labor pedagógica pastoral, quedan también algunas
preguntas abiertas; Menciono solo algunas:
- ¿Es la iniciación compatible con el sistema preventivo de Don Bosco?
- ¿Es el rol del iniciador carece de directividad?
- ¿Cómo se relacionan de hecho la enseñanza con el aprendizaje y con la
iniciación?
- ¿Cómo entra en la propuesta la libertad de opción del alumno el que quiera
vivir o no una experiencia con el dinamismo de la iniciación?.
99
Nuestros colegios se dejan guiar por un criterio pedagógico que impregna toda la
metodología educativa: la ‘preventividad’. Esto quiere decir:
“- Elegimos cómo método, hacer crecer a las personas mediante propuestas que
encaminan todas sus posibilidades a experiencias positivas del bien, de forma tal,
que ‘se prevengan las experiencias deformantes’.
- Tratamos de preparar a los jóvenes para su futuro, anticipando etapas en lo
profundo, mediante el desarrollo de las actitudes que les permitan superar
positivamente los riesgos y las situaciones.
- Para lo cual queremos ayudarles a captar el sentido de su juventud y a vivir en
plenitud sus aspiraciones, dinamismos e impulsos.”94
La compatibilidad entre la iniciación y el sistema preventivo no es totalmente claro.
Veo que hay ciertos aspectos que quedan algo en la sombra. Lo mismo se podría
decir con relación a la segunda pregunta. La iniciación pone en marcha una dinámica
en la cual está dirigido a través de experiencias. Una vez hecha la opción de parte del
alumno de entrar en la dinámica, él se ‘entrega’ a la misma dinámica.
No se puede negar que la dificultad real es hallar el lugar de encuentro entre la
enseñanza, el aprendizaje y la iniciación. Pero las dificultades están para ser
superadas. Si se propone integrar la dinámica de la iniciación en nuestros ambientes
escolares, es porque además de enriquecer la oferta pedagógica, creemos que existe
una real posibilidad de evangelización, ayudando a ver y vivir toda la propuesta
escolar cómo una acción pastoral.
93 « Le véritable initiateur est celui qui passe par la mort et ne laisse plus que la trace d’un tombeau vida. » DESCOULEURS, B., Initier aux valeurs aujourd’hui, p. 47 94 CENTRAL CATEQUÍSTICA SALESIANA, Proyecto Educativo-pastoral salesiano: elementos y líneas fundamentales. p. 11
100
3.2. La iniciación, cómo motor para un colegio en pastoral.
Al dejar espacio a la iniciación dentro del sistema educativo, no queremos
solamente completar nuevamente las tres columnas necesarias de cualquier proceso
educativo. Como tampoco, al introducirla en nuestros ambientes, tendremos resuelto
nuestra búsqueda para hacer una propuesta más evangelizadora; y ser así, un colegio
en pastoral. Pero creo que a través de la iniciación, se abren nuevas perspectivas y
oportunidades. Hay motivos suficientes como para introducir la iniciación y verla
también cómo motor del trabajo pastoral.
3.2.1. El motivo de su objetivo.
En primer instancia, creo que en el objetivo que tiene la iniciación encontramos un
primer motivo que la hace atractiva, como camino educativo-pastoral. “La iniciación es
un proceso de formación que permite la maduración y el crecimiento de un sujeto para
su integración dinámica en un grupo social”95 . Nuestros colegios tienen todos en vista
la formación integral de sus alumnos organizando justamente actividades escolares y
otras, para que el joven crezca y madure, en vistas a una integración en la sociedad.
Al joven lo ayudamos a que pueda armar su proyecto de vida, ofreciéndole varias
herramientas de reflexión, de contenidos, etc… Es nuestro deseo que dicho proyecto
de vida, esté basado sobre los valores del Reino y que sea una respuesta personal en
el seguimiento de Jesús. Por lo cual, no buscamos solamente la inserción en la
sociedad, sino también una inserción como laico comprometido dentro de la
comunidad de creyentes.
3.2.2. El motivo de su acción.
El camino de la iniciación tiene la imagen simbólica de ‘morir al hombre viejo’. En
nuestro caso, el alumno tiene que morir como niño, para ser adolescente; tiene que
morir como adolescente, para ser joven; tiene que morir como joven, para llegar a ser
adulto. La iniciación, marca fuertemente este momento de muerte simbólica. Es esta,
justamente la base que invita a vivir una nueva vida; una vida diferente. Es justamente
en la fuerza de morir, que el iniciado descubrirá la fuerza para crecer y madurar.
Dentro una sociedad que idealiza la eterna juventud, puede parecer una propuesta
algo extraña.
Es un camino que compromete mucho más al joven con la realidad que lo rodea.
En la búsqueda del sentido de su vida se ve cuestionado y necesariamente, tiene que
dar una respuesta para poder tener su lugar en la sociedad. El camino de la iniciación
95 cfr. pie de nota 84
101
no es un camino fácil, es un constante tratar de superarse y al mismo tiempo, de
aceptarse. Es un camino obligatorio grupal y hasta diría: comunitario. Es un camino
que hace posible experimentar los valores del Reino y asimilarlos como propios. Los
valores, no se enseñan o se aprenden, es a través de la experiencia que se inscriben
en el corazón del alumno.
La experiencia no es un camino fácil, pero justamente ahí, en el vencer las
dificultades y obstáculos, y en sentir la necesidad del otro para llegar a la meta, se
realiza esa experiencia de vida propia y auténtica. Lo que se gana con mayor
dificultad, queda siempre mejor grabado.
3.2.3. El motivo de la coordinación.
Si los dos primeros motivos tenían cómo centro la formación integral del joven, el
tercer motivo tiene como centro los adultos que son los responsables del proceso de la
iniciación. La iniciación exige la colaboración de adultos durante la experiencia; pero
además, dentro del sistema escolar, se tiene que buscar una relación con la
enseñanza y el aprendizaje. Concretamente se tendrá que organizar momentos de
coordinación a fin que las 3 vías tengan su presencia y su aporte típico.
Además, pienso que esta instancia de coordinación puede ser el motor de la
pastoral del colegio. Ayudará realizar que todas las actividades del colegio, estén
orientadas a la educación del alumno y a la formación integral del mismo. La
organización de dicha coordinación será por lo tanto muy importante.
102
3.3. Propuestas para formar nuevos equipos.
Una nueva propuesta educativa necesita también una reformulación o la creación
de nuevos equipos. No podemos olvidar, que estamos tratando de buscar caminos
para mejorar la propuesta pastoral de nuestros colegios. Combinando ambos
elementos, un colegio en pastoral y la iniciación, necesitamos más que nunca, la
formación de un equipo de pastoral en cada colegio.
3.3.1. El Equipo de Pastoral.
Elegimos el nombre de equipo de pastoral porque queremos que sea el lugar de
coordinación entre las diferentes dimensiones y el punto de encuentro de las tres vías
(enseñanza, aprendizaje y iniciación). Y además, ‘Pastoral’, porque su incumbencia
será justamente asegurar que todo el colegio y todo lo que pasa en el colegio, tiene
como fin último, la construcción del Reino.96
a. Identidad.
El Equipo de Pastoral constituye una instancia colectiva, donde se avanza en la
implementación del PEPS, en orden a la coordinación de las diferentes dimensiones,
asegurando a su vez la presencia de las tres vías de la educación, o sea la
enseñanza, el aprendizaje y la iniciación.
b. Integración.
El Equipo de Pastoral, está integrado por el Encargado de Pastoral y el Subdirector del
área educativo-cultural, quienes lo presiden, y por 2 profesores (dimensión educativo
cultural), por 2 catequistas (dimensión catequesis y evangelización) y 2 animadores
(dimensión asociativa).
c. Designación.
Los miembros del Equipo de Pastoral serán nombrados por el Director, oído el parecer
del encargado de cada dimensión.
d. Perfil.
Los integrantes del Equipo de Pastoral son educadores cristianos caracterizados por:
- La vivencia y el testimonio de su fe,
- Se identifica con el PEPS del colegio,
96 A continuación seguimos el esquema del organigrama que se utiliza en nuestros colegios, tomamos como base el Estatuto-Organigrama de la Comunidad Educativo Pastoral del Instituto Juan XXIII, Montevideo, 1999.
103
- Es capaz de desarrollar buenas relaciones humanes, tiene capacidad para el
trabajo en equipo.
- Un alto grado de competencia técnica en su área específica.
- Estar abierto, en un proceso recíproco, al intercambio con todos los integrantes
del Equipo.
e. Rol.
El Equipo de Pastoral procura la coordinación de todas las actividades del colegio,
presentando aportes para la concreción de la planificación y programación, teniendo
en cuenta especialmente también el dinamismo de la iniciación.
Es la instancia que procura crear un ambiente cristiano en todo el colegio, a fin que
todas las actividades del colegio tengan un carácter evangelizador.
Sus funciones son:
- Realizar las sugerencias que faciliten la concreción de la planificación y
programación anual, asegurando en lo posible el carácter evangelizador del
mismo,
- Profundizar y hacer conocer a los demás educadores el dinamismo de la
iniciación,
- Ayudar en la elaboración de proyectos de iniciación,
- Asegurar la debida coordinación, para que cada proyecto respete tanto la
enseñanza, el aprendizaje y la iniciación logrando así mayor unidad en la
propuesta,
- Evaluar los proyectos de iniciación durante los diferentes momentos (ruptura,
prueba, integración).
- Organizar la formación permanente del personal en función del aporte que
cada uno hace desde su trabajo, a la labor educativa y evangelizadora.
El Equipo de Pastoral se reunirá ordinariamente cada quince días, o a pedido del
Encargado de Pastoral o del Subdirector de la dimensión Educativo-Cultural.
Creo que se tiene que evitar que el Equipo de Pastoral organice actividades
concretas. Es más bien una instancia de reflexión y animación. Y si tiene que
organizar actividades es solamente para ampliar las instancias de reflexión y
formación entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa. La organización
por ejemplo de una celebración, un retiro, etc.. es responsabilidad del Equipo de la
dimensión Evangelización y Catequesis. Pero estos momentos, tiene que estar
coordinados en Equipo de Pastoral y dentro de una planificación anual de la dimensión
104
y con el dinamismo de la iniciación. Su aporte específico, se hará justamente a través
de los dos delegados de la dimensión, que trabajan en el Equipo.
3.3.2. El equipo de acompañamiento grupal.
Las actividades propiamente dichas de la iniciación, tendrán que ser organizadas
por nivel, por lo cual, se necesita un equipo interdisciplinario: el equipo de
acompañamiento grupal. Evitamos utilizar el nombre como por ejem., equipo de
iniciación, a fin de evitar que surja un nuevo equipo con actividades que solamente
apuntan a la iniciación. Queremos que dicho equipo sea realmente el equipo que
acompañe al grupo de alumnos por nivel y/o clase.
a. Identidad.
La misión fundamental de este equipo, es acompañar la formación integral de los
alumnos de un nivel determinado (por ejem. de 1er año). El equipo es el responsable
que todas las actividades de este nivel, y de que sean coordinadas en función de este
acompañamiento. El acompañamiento, puede ser tanto a nivel individual de cada
alumno, como a nivel de acompañamiento grupal.
b. Integración.
El equipo de acompañamiento grupal está integrado:
1. Por el Encargado de Pastoral o el Subdirector de la dimensión Educativo
Cultural.
2. El Catequista y/o profesor de formación cristiana correspondiente al nivel.
3. El profesor adscripto al nivel.
4. El profesor coordinador (elegido por los alumnos).
5. Un delegado animador de la dimensión asociativa.
Se buscará que cada dimensión esté organizada y que tenga su representante en este
equipo.
c. Designación.
La formación del equipo se tiene que hacer antes del inicio de las clases, (si bien en
este momento no se ha elegido todavía el profesor coordinador de parte de los
alumnos). El encargado de cada dimensión, presentará a la persona para dicho
equipo en una reunión de dirección. El director, nombrará luego a todos los
integrantes del equipo, en diálogo con los encargados de cada dimensión.
105
d. Perfil.
Los integrantes del equipo se caracterizan por:
- Su identificación con el PEPS y el estilo salesiano del centro docente.
- Su capacidad para las relaciones humanas y trabajo en equipo.
- Su facilidad par la empatía con los jóvenes.
- Por poseer una vocación por la tarea educadora y evangelizadora.
- Por buscar una formación permanente y específica en lo relacionado con las
tareas del equipo.
e. Rol.
El equipo estará en continuo diálogo con el Equipo de Pastoral del cual recibe las
indicaciones necesarias para poner en marcha una planificación anual. En esta
planificación anual el equipo organizará todas las actividades necesarias para poner
en marcha un proceso de iniciación en diálogo con todas las dimensiones del
proyecto. Sus funciones son:
- Organizar, programar y evaluar proyectos de iniciación en su nivel
correspondiente.
- Acompañar a los alumnos de una forma más personalizada a lo largo del
curso, siendo para el adolescente constante punto de referencia para el
diálogo, la búsqueda, etc…
El Equipo tiene que tener conciencia de que su labor es importante, ya que a través de
su trabajo, está directamente comprometido con el joven y con su formación humana y
cristiana.
El equipo se reunirá cada 15 días (alternando con las reuniones del Equipo de
Pastoral) para proyectar, organizar y evaluar las actividades de su nivel.
Cada equipo dará un informe tanto grupal como personal, si es necesario, en las
reuniones de profesores, con el propósito de que todo los profesores puedan
acompañar las diferentes etapas que se van realizando con los alumnos.
En las reuniones de evaluación por clase, el equipo tendrá voz y voto en el momento
de redactar el informe de cada alumno.
El equipo elegirá un delegado para dichas reuniones.
106
Con estas dos nuevas instancias, creemos que es posible una mayor coordinación
entre las diferentes dimensiones y además, la iniciación como tercera columna de
nuestra labor educativo-pastoral, tendrá así, el lugar que le corresponde.
Con estos equipos, queremos crecer aún más en una comunidad de personas,
“en torno a la misión educativo-pastoral salesiana, que compromete lo más posible, en
un clima de familia a jóvenes y adultos, padres y educadores, laicos y religiosos, de
modo que pueda convertirse en una experiencia de Iglesia”.97
97 Estatuto-Organigrama de la Comunidad Educativo-Pastoral del Instituto Juan XXIII, p. 7
107
CONCLUSIÓN.
Con nuestro trabajo en los liceos salesianos tratamos de preparar, como decía
Don Bosco, ‘honrados ciudadanos y buenos cristianos’. A través de la elaboración de
nuestro Proyecto Educativo-Pastoral, tratamos de dar una respuesta actualizada a las
exigencias del momento. En el documento ‘Ecclesia in América’ se pide “.. en
particular de la enseñanza secundaria: ‘debe hacerse un esfuerzo especial para
fortificar la identidad católica de las escuelas, las cuales fundan su naturaleza
específica de un proyecto educativo que tiene su origen en la persona de Cristo y su
raíz en la doctrina del Evangelio. Las escuelas católicas deben buscar no solo impartir
una educación que sea competente desde el punto de vista técnico y profesional, sino
especialmente proveer a una formación integral de la persona humana”.98
La imagen del camino que hemos visto en el evangelio de Lucas, simboliza quizás
mejor la tarea que nos espera: hacer camino con los jóvenes. Es necesario ponerse a
caminar con los jóvenes hacia una sociedad mejor. La meta del camino, sigue siendo
la construcción del Reino. A medida que logramos que nuestros colegios sean ya un
poco la realización de este Reino, a medida que logremos que el joven descubra su
verdadero camino de felicidad a través de la formación brindada, podemos sentirnos
satisfechos de haber hecho con ellos un trecho de su camino.
Esta preocupación de la educación está inserta en una búsqueda más grande en
la cual, la Iglesia está también comprometida. También la Iglesia ha hecho camino en
la reflexión sobre la tarea educativa de sus instituciones, ubicándola dentro de la
misión misma de la Iglesia. Los obispos latinoamericanos, siempre han tenido muy en
cuenta la escuela como herramienta evangelizadora. Y fiel a su misión han buscado
dar respuestas a través de la educación, a los problemas del momento. La riqueza del
pensamiento de nuestros obispos está justamente en descubrir siempre nuevos
caminos, formas y métodos, para responder así, al reto que plantea la educación. El
documento de Santo Domingo, resume en dos frases, claramente, la función de la
educación y de la educación cristiana: “Ningún maestro educa sin saber para qué
educa y hacia dónde educa. Hay un proyecto de hombre encerrado en todo proyecto
educativo…. Cuando hablamos de una educación cristiana, hablamos de que el
maestro educa hacia un proyecto de hombre en el que viva Jesucristo” (SD 265).
Teniendo como trasfondo la imagen del camino y reconociendo nuestra misión y
responsabilidad en la educación de los jóvenes, hemos buscado una respuesta a la
exigencia de ser un colegio en pastoral. Es decir ¿cómo hacemos que todo lo que
hacemos desemboque en una verdadera evangelización? Hemos visto cómo en
108
nuestro modelo escolar de enseñanza y aprendizaje faltaba una vía o una columna
esencial: la iniciación. Si bien en nuestra cultura uruguaya, con fuertes rasgos del
postmodernismo, no existe la iniciación como algo instaurado (como es el caso de
ciertas culturas africanas o tribales), hemos descubierto que la iniciación contiene
ciertos rasgos, que pueden ayudar a hacer un camino con los jóvenes para una mejor
integración en la sociedad del mañana. Es necesario que el niño que entra en nuestro
colegio, ‘muera’ para que pueda ‘nacer’ el joven. Es en esta dinámica simbólica de
morir y vivir que podemos realizar una verdadera tarea evangelizadora. Es en la
buena organización y coordinación de la enseñanza – aprendizaje – iniciación, que
logramos formar integralmente a nuestros alumnos.
Si bien quedan algunas preguntas o elementos que necesitan mayor
profundización (como por ejemplo: la iniciación en relación al sistema preventivo),
pensamos que tenemos delante de nosotros un nuevo camino. Es un camino
exigente, que exigirá realmente que todos los que participan en la tarea educativa,
estén caminando juntos y es un camino, que a mi parecer, responde mejor a las
exigencias históricas del momento.
Espero que con los nuevos elementos que hemos encontrado, podamos iniciar
una nueva forma de trabajo, tendiente a proporcionar al joven los elementos, que le
permitan descubrir su identidad y el sentido de su vida.
98 Ecclesia in América, n. 71
109
BIBLIOGRAFÍA (en castellano)
BARONE, Cecilia, Los vínculos del adolescente en la era posmoderna. Colección Caminos Educativos, Ed. Paulinas, Buenos Aires, 2000, 168 pp. CELAM-SEJ, Civilización del Amor, Tarea y Esperanza, orientaciones para una Pastoral Juvenil Latinoamericana, SEJ 9, Santafé de Bogota, 1995, 383 pp. CONFERENCIA EPISCOPAL DEL URUGUAY, Orientaciones pastorales 2001-2006. CEU, Montevideo, Uruguay, 24 pp. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, Ordenanza n. 14, Suplemento a los reglamentos escolares de la Escuela Privada, Montevideo. DECAT-CELAM, La Catequesis en América Latina, Orientaciones comunes a la luz del Directorio General para la Catequesis. Colección Documentos Celam, Nº 153, Santafé de Bogota, 1999, 218 pp. DECAT-CELAM, Orientaciones Generales para la Educación Religiosa Escolar en América Latina y el Caribe. Documentos de trabajo – 3. Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1999, 68 pp. DICASTERIO DE PASTORAL JUVENIL, La Pastoral Juvenil Salesiana, Cuadro fundamental de referencia. Editorial CCS, Madrid, 1999, 139 pp. DOMENECH, A., La animación de la comunidad educativo-pastoral. Colección “Proyecto Educativo, n. 2, Montevideo, Ed. Ideas, 1998, 31 pp. EQUIPO DE PASTORAL JUVENIL SALESIANA DEL URUGUAY, Planificación pastoral 2002, terminología. 5 hojas fotocopiadas para uso interno, Montevideo. EQUIPO DE PASTORAL JUVENIL SALESIANA DEL URUGUAY, Encuesta Juvenil 2001, material fotocopiado, el tomo II y III tiene relación con los centros docentes, Montevideo, Uruguay. EQUIPO DE PASTORAL JUVENIL SALESIANA DEL URUGUAY, Archivos de las promemorias de las reuniones de los encargados pastoral de adolescentes y jóvenes – año 1997-2000. Hojas fotocopiadas, Montevideo, Uruguay., EQUIPO DE PASTORAL JUVENIL SALESIANA DEL URUGUAY, Manual del Educador. Formación cristiana 1er año. Material pro manuscrito, Montevideo, Uruguay. ESPINA PERUYERO, G., Pastoral y educación religiosa de adolescentes en la Escuela. Catecheticum (Anuario del Instituto Superior de Pastoral Catequética de Chile), Vol II, 1999, p 63-82. FARNEDA CALGARO, Danilo L., El proyecto educativo institucional en un colegio en pastoral. AUDEC Asociación Uruguaya de Ecuación Católica, Ed. Ideas, Montevideo, 2000, 93 pp.
110
FONTONA, Marcelo, Una aproximación a la realidad del Uruguay. Hojas fotocopiados, un informe presentado en las Asambleas Educativos Pastorales, Montevideo, nov. 2001. GARCÍA AHUMADA, E., Educar la fe mediante las disciplinas escolares. Catecheticum (anuario del Instituto Superior de Pastoral Catequética de Chile), Vol II, 1999, p 83-95 GOMEZ PARRA, Sergio, La educación en los años venideros: océano de incertidumbres, archipiélago de certezas. Sal Térrea, Revista de Teología Pastoral, Septiembre de 2001, p. 675-692. ISPAJ, Apuntes para una pedagogía pastoral. Instituto Superior de Pastoral de Juventud, Chile, sd. 14 pp. MAGDALENO, E., La educación, llave del tercer milenio. Colección respuestas educativas. Ed. Magisterio del Río de la Plata, Buenos Aires, 1999, 95 pp. MIRANDA, Angel y SORAZU, Emeterio, Animación pastoral de la Escuela. Plan de formación de animadores, bloque 7: el saber hacer del animador cristiano, n. 7.5., Ed. CCS, Madrid, 1995, 238 pp. PERESSON TONELLI, M.L. Jesús, el Maestro. Algunos aspectos para una Teología de la educación. Medellín, Vol XXV, n. 100, 1999, p 555-628. POSE, Francisco J., Apuntes para un estudio sobre la libertad religiosa en el Uruguay. SOCIEDAD SAN FRANCISCO DE SALES, XX Capítulo general especial salesiano, Ed. CCS, Madrid, 1972, 730 pp. SOCIEDAD SAN FRANCISCO DE SALES, El proyecto de Vida de los salesianos de Don Bosco, Ed. CCS, Madrid, 1987, 1197 pp. SOCIEDAD SAN FRANCISCO DE SALES, XXIII Capítulo General de la Sociedad San Francisco de Sales: Educar a los jóvenes en la fe. Ed. CCS, Madrid, 1990, 313 pp. SOCIEDAD SAN FRANCISCO DE SALES, XXIV Capítulo General de la Sociedad San Francisco de Sales: Salesianos y seglares, compartir el espíritu y la misión de Don Bosco. Ed. CCS, Madrid, 1996, 473 pp. VARIOS, Una historia nos impulsa, 125 años de presencia salesiana en el Uruguay. Montevideo, 2001, 215 pp. VECCHI, J. Y PRELLEZO, J.M., Proyecto Educativo Pastoral. Concepto fundamentales. Estudios de Pastoral Juvenil, n. 4, Ed. CCS, Madrid, 1986, 454 pp. ------ ARTÍCULOS VARIOS, Nuevo Diccionario de catequética. Vol. I y II, Madrid, San Pablo, 1999.
1. PEDROSA ARÉS, V. Y RECALDE, R.L., Catequesis, p. 295-316 2. GARCIA REGIDOR, T., Educación Católica, p. 733-742
111
3. BESCANSA GALÁN, Ma. Y MARTÍNEZ GOMEZ, E., Enseñanza religiosa escolar, p. 779-793
4. GARCÍA REGIDOR, T., Escuela Católica, p. 793- 802 5. ELIZONDO ARAGÓN, F., Fe y cultura, p. 971-982 6. MORELLI ROM, F.X., Pedagogía de Dios. Pedagogía catequética, p. 1781-
1796 7. GIL LARRAÑAGA, P.M., Teología de la educación y catequesis, p. 2130-2136