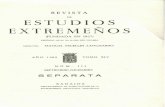Los estudios sobre la emigración extremeña (1962-1996), Revista de Extremadura, 2ª época, Nº...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Los estudios sobre la emigración extremeña (1962-1996), Revista de Extremadura, 2ª época, Nº...
JUAN MANUEL VALADÉS SIERRA
ILos estudios
sobre la emigración extremeña(1962-1996)
I
Separata de «REVISTA DE EXTREMADURA»Núm.22 • Segunda Época • Enero-Abril 1997
Los estudiossobre la emigración extremeña
(1962-1996)
1. INTRODUCCIÓN
Si no hubiese sido por la emigración, Extremadura podría tener hoyalrededor de dos millones de habitantes, su población sería bastante másjoven de lo que es y cabe pensar, y nuestras poblaciones y ciudades esta-rían dotadas de un mayor dinamismo social. Sin embargo, podemos tam-bién imaginar cómo podría ser la situación económica actual; es fácil supo-ner que la población en edad de trabajar sería mucho mayor y que elmercado de trabajo regional -seguramente más amplio y dinámico delque tenemos- sería en todo caso insuficiente para emplear a todos esosbrazos, como de hecho sucede con la población real que tenemos.
Desde un punto de vista científico las ideas vertidas en el párrafoanterior carecen de relevancia, puesto que se trata de hipótesis que nuncallegarán a verificarse; nos es inútil, pues, saber cómo podría ser el actualpanorama social y económico de la región y debemos ceñimos al estudiode lo que tenemos frente a nosotros. Esa realidad inmediata es la de unaregión dotada de una economía cuyas características aún se mueven enlos límites del subdesarrollo y con un cuerpo social que, pese a que amenudo se olvida, se halla partido en dos, dividido desde su base, desga-jado en dos grandes ramas que lejos de tender a su reunificación vandivergiendo por caminos cada vez más separados. Nos estamos refiriendo,claro está, a las dos realidades de nuestro pueblo, a las dos Extremadu-
3
ras, la de dentro, la que se quedó, y la de fuera, la que se marchó, por-que quiso o porque no tuvo más remedio.
En efecto, con demasiada frecuencia se echan en falta en la prensaregional, en la televisión, en las actuaciones de los poderes públicos y enlas iniciativas privadas las referencias a esos otros extremeños que vivenfuera de la región; se ignora consciente o inconscientemente a quienes,no habiendo olvidado a Extremadura, permanecen en otras regiones espa-ñolas o en el extranjero. Al mismo tiempo, esos emigrados van perdiendopoco a pocos sus lazos de unión con la región en que nacieron, se vadiluyendo su conciencia regional, se va debilitando su extremeñidad, y nodeja de llamar la atención que la punta de lanza de esa Extremadura de laemigración, es decir el movimiento asociativo de casas y hogares regiona-les, se debata en luchas y conflictos internos por mezquinos afanes de unlimitado protagonismo mientras se constata la lenta pero imparable desa-parición de los jóvenes de sus locales y actividades; parecen haber perdi-do la referencia extremeña.
De una manera probablemente simplista, queda así dibujada la cre-ciente divergencia entre las dos Extremaduras; la estrecha convivencia queaún se desarrolla entre ambas comunidades durante el verano en todoslos pueblos de la región supone en realidad eso, la yuxtaposición tempo-ral de dos verdaderas comunidades, cada una de ellas con sus propiasnecesidades, preocupaciones e intereses, raramente coincidentes e inclusoen ocasiones contrapuestos. Esto ha llevado a que cada una de las mita-des haya desarrollado una serie de tópicos, ideas preconcebidas o lugarescomunes hacia la otra: a los emigrados se les tacha ahora de tacaños yaprovechados, antes de prepotentes y fanfarrones, mientras éstos conside-ran a los residentes en los pueblos como atrasados, poco trabajadores yescasamente activos en general; las acusaciones de forasteros y paletosse han cruzado en muchos de nuestros pueblos, sin que, afortunadamen-te, la sangre haya llegado al río.
En todo caso, creemos que los prejuicios y los reproches procedenen gran medida del desconocimiento mutuo. Resulta curioso, pero losextremeños de fuera saben relativamente poco de la vida cotidiana en laregión, puesto que la distancia les impide un acceso directo y sencillo alos medios de comunicación autóctonos; así, la información que tienen deExtremadura y la visión que de ella se van formando se reduce a los datosque sobre su pueblo les llegan por su propia y limitada experiencia y porparte de sus familiares y conocidos que aún residen en él. Por otro lado,los residentes en estos pueblos tienen también una idea meramente apro-
4
ximada de la vida de sus parientes en las ciudades españolas o extranje-ras; en general manejan una serie de ideas muy vagas sobre la vida en lagran ciudad, con las incomodidades, problemas e inseguridad que éstaconlleva y particularmente tienen una visión del movimiento asociativoque con frecuencia dista mucho de la realidad actual.
Desde hace años tenemos el convencimiento de que la investigacióndel fenómeno migratorio extremeño y el examen de la situación actual enque se desenvuelven los cientos de miles de cacereños y pacenses es unade las más importantes vías para favorecer el conocimiento recíprocoentre estas dos comunidades; si quienes viven todo el año en la regiónconocen mejor cómo viven, qué piensan, qué sienten y cuáles son lasaspiraciones de sus familiares y paisanos del exterior estaremos en el buencamino para lograr una mayor unión entre todos los extremeños, y si almismo tiempo somos capaces de hacer llegar a todos los emigrados refe-rencias ciertas y objetivas sobre la realidad de la actual Extremadura, tandiferente de la que ellos abandonaron un día, contribuiremos también aque todos, los de dentro y los de fuera, sepamos vemos y apreciamos talcomo somos, con todos nuestros defectos, que los tenemos y muchos,pero también con todos los logros que hemos conseguido.
Las siguientes líneas tratan de fomentar ese mejor conocimiento através de la puesta a disposición del lector de las principales publicacionesy estudios que conocemos acerca de la emigración extremeña. Convienedesde ahora señalar que, contra lo que podría pensarse a priori, no eséste un tema de los preferidos por los científicos sociales extremeños,quienes sólo desde finales de los sesenta comenzaron a indagar esporádi-camente sobre las causas de la emigración en nuestro ámbito regional;habría que esperar hasta los ochenta y sobre todo la década actual paraasistir a un claro aumento de los estudios sobre el asunto y sobre todo asu diversificación disciplinar, entrando en la investigación ya no sólo losgeógrafos, que fueron los primeros en hacerlo, sino también historiadores,biólogos, y antropólogos.
En este último campo, el de la Antropología, es donde se desarro-lla nuestra actividad en particular, y por eso nos referiremos necesaria-mente a nuestras propias aportaciones, aunque trataremos de no olvidarningún trabajo que sea digno de reseñarse independientemente de suadscripción disciplinar, puesto que el buen conocimiento de un fenóme-no como el migratorio sólo puede lograrse a través de la utilización deuna óptica multidisciplinar; en este sentido el enfoque antropológico delproblema parece el más conveniente por la propia naturaleza holística
5
de la ciencia, que trata de incorporar todas las perspectivas científicasposibles.
En ocasión anterior nos hemos referido al estudio de las migracio-nes y de los migrantes subrayando esa necesaria complementariedadentre las diferentes ciencias que abordan este conocimiento 1; en aquellaoportunidad hacíamos también un repaso general a lo más importantede las publicaciones españolas y extranjeras acerca de las migracionesy de los emigrantes, dando más de doscientas referencias bibliográficas alas que remitimos al lector interesado. De aquella aproximación al estu-dio de la emigración podemos resaltar algunas ideas básicas que se extra-en de la generalidad de los estudios reseñados; entre ellas está la evi-dencia de que en toda emigración o movimiento migratorio entra enjuego una serie de fuerzas que actúan sobre el individuo o la familia,existe una presión expulsiva que tiende a separar al sujeto de su resi-dencia originaria y una atracción hacia el lugar escogido como destino,ambas fuerzas actúan sobre el potencial emigrante en forma de circuns-tancias económicas, sociales, familiares y personales, siendo en losmomentos críticos cuando más posibilidades existen de que se desenca-dene el cambio residencial. Asimismo, se subraya que toda emigraciónsupone una movilidad de la persona y/o del grupo doméstico, pero nose trata de una mera movilidad geográfica, sino que en ella se hallanimplícitos al menos dos tipos de cambio, uno horizontal, que es el geo-gráfico, y otro vertical, que es social; en efecto, el migrante pretendeascender en la escala social a través de su difícil decisión.
Por otro lado, los diferentes estudios remarcan el significado que laemigración tiene sobre aquellos individuos y familias que la han experi-mentado como proceso de desorganización y posterior reorganización cul-tural, puesto que quien se ve obligado o empujado a emigrar habitualmen-te ha de enfrentarse a una sucesión de hechos que puede incluir la pérdidade sus referencias culturales más inmediatas, a veces comprendida la fami-lia, la necesidad de adaptación a los usos y valores propios de la culturadel grupo receptor, la integración en ese grupo, la ocupación de unstatus secundario o subalterno como recién llegado, la educación de loshijos en la nueva situación y finalmente la interiorización de la culturaadoptada y la asimilación en el grupo humano de acogida. A lo largo de
1 J. M. Valadés Sierra, 'Antropología de las migraciones', en Revista de Dialectolo-gía y Tradiciones Populares, tomo XLIX, 2 (Madrid, 1994), pp. 223-273.
6
ese proceso, que no siempre se completa en todas sus fases, la personapodría llegar a percibir su propia cultura de origen como una rémora parala integración en su nuevo hábitat, pero nosotros hemos podido compro-bar que en un contexto como el de la emigración extremeña, en que loslazos con la comunidad de procedencia suelen mantenerse en el tiempo,la tendencia más marcada es hacia el desarrollo de una doble estrategiaadaptativa que permita al emigrado desenvolverse en su lugar de adop-ción como un verdadero autóctono adoptando para ello las actitudes yvalores necesarios, pero al mismo tiempo conservar viva su identificacióny adscripción a la comunidad rural de que procede a través del manteni-miento efectivo de los vínculos de todo tipo con sus familiares y conoci-dos que siguen residiendo en ella. Sólo esa estrategia puede facilitar alemigrado una interacción no conflictiva e incluso provechosa tanto conla sociedad de origen como con la de adopción.
Si hemos de referimos al caso extremeño, los estudios que conoce-mos acerca de nuestra emigración todavía no han tratado el problemadesde la totalidad de esos puntos de vista que referíamos más arriba. Dis-ponemos, eso sí, de útiles publicaciones sobre las causas de las tremen-das pérdidas demográficas experimentadas desde los años cincuenta, lasituación y las tendencias actuales de nuestra evolución poblacional,la relación de los emigrados con su región de origen, el mantenimientode su identidad extremeña, su integración en las ciudades en que resideny otros aspectos colaterales pero también importantes para el conoci-miento del fenómeno.
Nuestro propósito es, desde luego, centramos en la bibliografía sobrela emigración por causas económicas registrada desde la Guerra Civilhasta la actualidad, y hacemos esta puntualización porque existe una yaimportante tradición investigadora en nuestra región acerca de la emigra-ción a Indias entre los siglos XVI y XIX2 de la que no nos vamos a ocupar.Así, entre los títulos que tienen mayor interés para nosotros nos encon-
2 Sin pretender ser exhaustivos, pues no es nuestro ámbito de trabajo, señalamoscomo provechosa la consulta de M. CardaIliaguet Quirant, 'Estimación de los factores de laemigración extremeña en el siglo xvr', en Revista de Estudios Extremeños, XXXIV, 3(Badajoz, 1978), pp. 541-565; P. Boyd-Bowman, 'La emigración extremeña a América enel siglo xvi', en Revista de Estudios Extremeños, XLN, 3 (Badajoz, 1988), pp. 601-621;F. Serrano Mangas, Vascos y extremeños en el Nuevo Mundo durante el siglo XVll: unconflicto por el poder, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1993, o L. Aceitón Zapata,M. E. Gallardo, C. Pambet y V. M. Rodríguez Jiménez, 'La emigración de extremeños alNuevo Mundo (1560-1585)', en Alcántara, 36 (Cáceres, 1995), pp. 71-91.
7
tramos con una primera aportación prácticamente contemporánea de laprimera emigración masiva desde nuestra tierra hacia la España en víasde industrialización o hacia Europa Occidental; aquella publicación, debidaa Manuel Martín Lobo, no tenía el propósito de abordar el problema dela emigración desde Extremadura, pero sí narraba sus propias experien-cias personales que incluían el abandono de nuestra región para instalarseen Madrid, donde participó junto a otros universitarios extremeños, en1951, en la creación del ya histórico Hogar hoy ubicado en la Gran Vía,número 593. A partir de esa primera referencia a los emigrantes extre-meños vamos a encontramos con una bibliografía que va a ir creciendopoco a poco hasta alcanzar un volumen e interés bastante notable enla década actual. Ha llegado el momento en que los trabajos son tantosy de tal calado que resulta interesante y facilita la aproximación a ellosestablecer una clasificación de los mismos en función de la disciplina cien-tífica desde la que se abordan; así, vamos a seguir ese criterio teniendoen cuenta que la gran mayoría de los investigadores que se han preocu-pado de la emigración extremeña lo han hecho desde la Geografía Huma-na y Económica, siendo menos los trabajos históricos, antropológicos osociológicos.
Il. EsTUDIOS GEOGRÁFICOS
La Geografía es una de las ciencias que más se ha preocupado porel conocimiento de la realidad extremeña, y dentro de las aportacionesque para nosotros son más interesantes, es decir, las realizadas desde laGeografía Humana, hemos de destacar desde los años sesenta a una seriede investigadores de las universidades de Salamanca, Valladolid y Madrid,y a partir de la fundación de la Universidad de Extremadura (1973) ungrupo de estudiosos que en la mayor parte conforman su actual Departa-mento de Geografía. Entre esos primeros geógrafos que tratan el proble-ma extremeño tendríamos que referimos primero a algunos que sólo tocanel problema de la emigración como asunto tangencial a sus prcocupacio-
3 En realidad el Hogar Extremeño había sido fundado en 1934 teniendo su primerasede en la madrileña calle de Eduardo Dato y un capital social de ... tres pesetas, tal comoseñala C. Castillo, 'El Hogar Extremeño celebrará sus cincuenta y siete años de existencia',en Diario Extremeño (Madrid, enero-febrero, 1991), p. 8. Lo que hicieron los universitariosde 1951 fue refundar y trasladar la primitiva asociación. Para esto último véase M. MartínLobo, Un luchador extremeño. La conquista del Guadiana (El Plan de Badajoz), Badajoz,Excma. Diputación Provincial, 1962.
8
nes, tal como sucede con el clásico trabajo de Martín Galindo sobre ladehesa extremeña 4; en esas páginas puede decirse que se da la voz dealarma al constatar que la intensa emigración en el ámbito de la dehesaextremeña está afectando no sólo a los jornaleros eventuales, sino tam-bién a los obreros fijos, a pequeños propietarios agrícolas e incluso a loscolonos de los nuevos regadíos, que son expulsados hacia Europa Occi-dental y el interior de España sobre todo por la creciente mecanizacióndel campo.
Ya referido específicamente al proceso migratorio que se estaba regis-trando en una comarca extremeña es un posterior trabajo de Benítez Canocentrado en la Siberia 5, que trata de analizar las circunstancias y las razo-nes de la intensa despoblación que estaban experimentando en aquellosmomentos los pueblos de esa zona, haciendo también hincapié en que setrata de un proceso que afecta a todas las capas de la población, y nosólo a aquéllas que dependen del trabajo agrícola, si bien concluye queson los pequeños municipios, más dependientes del sector agro pecuario ,los más azotados por la emigración. En su trabajo, Benítez combina laconsulta del censo y de los registros de la propiedad con la encuesta direc-ta, lo que le permite incluso establecer los puntos de destino de los emi-grantes (una mayoría a Madrid y algo menos al extranjero) con precisióndel barrio escogido por la mayor parte, que era el de Villaverde, adondese dirigía semanalmente un camión transportando muebles y enseres. Elcuadro trazado de la situación comarcal a principios de los años sesenta(casas sin agua corriente, ausencia de alcantarillado y servicios sanitarios,enseñanza primaria sin horizontes, escasez de inversiones) contrasta conla información que sobre la ciudad ya llegaba a través de los quintos, delos emigrantes y de la incipiente televisión que se podía ver en bares ysalones parroquiales; el resultado de la percepción de esa diferencia en elmodo de vida fue la emigración de los jóvenes ':!, entre las muchas conse-cuencias negativas de la misma, la decadencia de las fiestas:
"En la comarca [las fiestas locales] eran acontecimientos alegres quese desarrollaban a lo largo de varios días y que congregaban no sólo a lapoblación del pueblo, sino a la de los vecinos, constituyendo cita obligadapara los emigrantes y expresión de arraigo y de afirmación colectiva.
4 J. L. Martín Galindo, 'La dehesa extremeña como tipo de explotación agraria', enEstudios Geográficos, tomo XXVII, 103 (Madrid, 1966), pp. 157-236.
5 F. Benítez Cano, 'La emigración en la comarca extremeña conocida con el nombrede «La Siberia», en Estudios Geográficos, tomo XXVlII, 108 (Madrid, 1967), pp. 357-377.
9
Parece que con los jóvenes que se han ido ha desaparecido la alegría delos pueblos, que envejecen, y sobre los cuales se cierne la tristeza y eltedio. Con las fiestas ha muerto también la canción. En estos pueblos yano se oye cantar 6»,
Pocos años después nos vamos a encontrar con el primer intentoserio de sistematizar y explicar los datos cuantitativos que entonces esta-ban disponibles sobre la emigración de Extremadura; en el Seminario«Bravo Murillo», que sobre desarrollo regional tuvo lugar en Badajoz en1973, Antonio Gámiz presentó un trabajo que identificaba a nuestraregión como la más afectada por la emigración entre 1960 y 1970, conla pérdida de un tercio de su población. Hasta 1950 la emigración proce-día, en efecto, de los pueblos medios y pequeños, de aquellos que teníanmenos de 20.000 habitantes, pero desde el año sesenta todas las pobla-ciones, incluidas las ciudades van a contribuir a hinchar los saldos migra-torios negativos, lo que lleva al autor a concluir que más que la falta deequipamiento de la región son las propias condiciones socioeconómicasgenerales las que provocan las salidas. En el trabajo se señala tambiénque la extremeña es una emigración expulsiva, y no de atracción, aten-diendo a su generalización a toda la región y clases sociales, al destinoescogido y a la escasa selectividad que muestra; en realidad la emigraciónmasiva «no es sólo una consecuencia o índice del subdesarrollo regional,sino también motivo de desorganización y estancamiento de su economía» 7;en efecto, todavía estamos sufriendo las consecuencias de aquella emigra-ción y del estancamiento en forma del atraso relativo de Extremadura conrespecto a las demás comunidades autónomas españolas.
Es preciso también resaltar algunos trabajos de Eugenio García Zarzaque se refieren a los principales aspectos demográficos extremeños hasta1975; forzosamente aquellos trabajos tenían que referirse a la emigracióncomo uno de los fenómenos fundamentales del tema en estudio 8, comoasí fue. Concretamente en un artículo aparecido en 1977, el referido inves-tigador abordaba la población cacereña hablando de «emigración masiva»desde 1950; para explicar esa despoblación señalaba la importancia de
6 F. Benítez Cano, op. cit. en nota anterior, p. 377.7 A. Gámiz López, 'La emigración en la región extremeña', en 1 Seminario "Bravo
Murítto» sobre desarrollo regional, Badajoz, 1973, p. 3.8 En ocasiones hemos visto la referencia a un trabajo sobre estos aspectos cuya con-
sulta podría ser de interés, aunque no hemos podido manejarlo; se trata de R. Salas Villa,Crecimiento natural y movilidad de la población en Cóceres, 1960-1975, Cáceres, 1977(memoria de licenciatura inédita).
10
una serie de factores locales, como la hostilidad del medio físico, el mante-nimiento de estructuras y técnicas tradicionales en el mundo agropecuario,la descapitalización de éste o la necesidad de promoción social de la juven-tud del campo 9. La emigración provoca un inevitable envejecimiento de lapoblación y por lo tanto una caída de la tasa de natalidad y del crecimien-to natural, algo que se hace notar especialmente en las zonas rurales; almismo tiempo se aprecia una progresiva reducción de la superficie cultiva-da al desaparecer sus propietarios o la mano de obra necesaria y una ten-dencia a la concentración de la población al ausentarse los trabajadores delas dehesas que vivían en majadas o parideras. Pero tal vez lo más impor-tante del trabajo de García Zarza es la llamada de atención que hace sobreun hecho evidente como es la desigual incidencia de la emigración en lasdiferentes zonas de la provincia; así, mientras pueblos como Berrocalejo,El Gordo o Hinojal perdieron más del 80 % de su población, áreas comola de Las Hurdes sorprendentemente se mostraron poco migratorias.
La necesidad de cambiar de residencia afectó a todos por igual,tanto hombres como mujeres, y de todas las edades; por lo que respec-ta a la población activa, emigraron los peones sin cualificación (50 %),pero también los obreros cualificados (30 %), los funcionarios, adminis-trativos y empleados especializados (9 %), el servicio doméstico (5,2 %)e incluso los técnicos, empresarios o universitarios (4,8 %) 10. Todo ellohizo que los graves problemas que aquejaban a la región extremeña,lejos de solucionarse con la marcha de casi la mitad de su población,persistieran o incluso se incrementaran durante décadas:
«Amuchos extremeños no les ha quedado más solución que la emigra-ción, si querían participar y beneficiarse del desarrollo económico españolde los últimos tiempos. Esto ha provocado cambios demográficos y socialesmuy importantes en la región, y han (sic) colocado en situación cada vezmás difícil la solución de los problemas extremeños existentes ll,..
Inmediatamente después de los trabajos de Zarza el tema de la emi-gración se convirtió en centro de atención de unos cuantos investigadores
9 E. García Zarza, 'Evolución, estructura y otros aspectos de la población cacereña',en Revista de Estudios Extremeños, XXXIII, 1 (Badajoz, 1977), pp. 69-145.
10 E. García Zarza, 'Aspectos demográficos extremeños, 1900-1975', en PrimerasJornadas de Geografía de Extremadura, 1978, Cáceres, ICE de la Universidad de Extra-madura, 1980, pp. 135-180.
11 E. García Zarza, op. cit. en nota anterior, p. 138.
11
que lo abordaron desde distintas disciplinas, especialmente la Geografía,pero también la Historia. En el campo de la primera hay que recordar lafigura de Gonzalo Barrientos, que en un trabaja de 1979 volvía a referir-se a la provincia de Cáceres 12 pero era capaz ya de establecer cuatrozonas dentro de ella dependiendo de la incidencia alcanzada por la despo-blación; así, distinguía un primer área que registraba un cierto volumen deinmigración en torno a las zonas de regadío y en otros lugares por moti-vos coyunturales como la construcción de determinadas presas; junto aesa primera zona habría un grupo de comarcas con una emigración débil,como las vegas del Jerte, Alagón y Guadiana, las Hurdes Bajas, la Veramedia, los Iba res o la penillanura cacereña; por otro lado tendríamosáreas de emigración moderada-alta, que comprenden todo el tercioSureste de la provincia y el ángulo de Valencia de Alcántara, zonas enque la atracción ejercida por Madrid a través de la carretera N-V ha sidodecisiva, y por último nos encontraríamos con las áreas que experimenta-ron una mayor emigración, formadas especialmente por pequeñas pobla-ciones mal comunicadas y de morfología hostil, que al mismo tiempo esta-ban bajo la fuerte atracción de las zonas de regadío; en esa última áreaestarían comprendidos el borde norte de Las Villuercas, Hinojal yla sierrade Montánchez.
Años después tendría Barrientos ocasión de volver a tratar el temade la emigración 13, subrayando el papel de la administración autonómicaen su atención hacia las colonias de emigrados a través de los centrosregionales. A pesar de que define la década de los ochenta como de «inmi-gración», señala que los retornos son mínimos, y que iniciativas como laLey de la Extremeñidad han podido crear una falsa expectativa para algu-nos emigrados que pudieran soñar con un masivo retorno subvencionado.Con más profundidad abordará Barrientos el problema migratorio en untrabajo en equipo al que nos referiremos posteriormente.
A principios de los años ochenta ya había remitido la emigraciónmasiva hasta el punto de que se llegó a esperar un retorno numéricamen-te considerable; Extremadura parecía prepararse para recobrar una parteimportante de la población que había perdido años atrás y los investiga-
12 G. Barrientos Alfageme, 'Algunas precisiones a la emigración cacereña' , en Estu-dios dedicados a Carlos Callejo Serrano, Cáceres, Excma. Diputación Provincial, 1979.Del mismo autor hemos visto la referencia de un trabajo titulado Extremadura, cuna deemigrantes, Cáceres, 1980, que permanece inédito.
13 G. Barrientos Alfageme, Geografía de Extremadura, Badajoz, Universitas Edito-rial, 1990. Véanse especialmente las pp. 113 a 117.
12
dores se preocupaban de descifrar los efectos que ese retorno iba a tenertanto en la propia región como en las áreas urbanas que abandonabanlos regresados. En esa línea se inscribe el trabajo de Leib y Mertins 14,
que señalaba la escasa repercusión benéfica en la economía extremeñaproducida por el retorno de los emigrantes, ya que éstos raramente reali-zan con sus ahotros inversiones productivas, limitándose a la adquisiciónde bienes de consumo o de prestigio. .
A lo largo de los años ochenta, y en lo que llevamos de la presentedécada, otro miembro del Departamento de Geografía de la Universidadde Extremadura, Antonio Pérez Díaz, se va a ocupar del fenómeno migra-torio regional. Íntimamente relacionada con los cambios cuantitativos ycualitativos de la explotación agropecuaria extremeña, que es una de susmayores preocupaciones científicas, la emigración aparecerá en algunostrabajos de este profesor especialmente en esa disyuntiva que se da enesa década entre el mantenimiento de la despoblación y un aparente retor-no que nunca llegará a ser masivo, todo ello en relación con los cambiosoperados en el sector primario regional 15. Así, la principal causa de laemigración será el decisivo peso de ese sector agrario en la economíaextremeña junto al desigual reparto de la propiedad de la tierra y sus con-secuencias de dependencia económica y social respecto de los poderososunido al despegue demográfico habido desde 1950 y a la falta de equi-pamiento y servicios en la región. Sin embargo, desde 1976 se produceuna ralentización de las salidas e incluso se puede hablar de una ciertatendencia al retorno hasta que entre 1981 y 1985 muchas comarcas dela región arrojan saldos migratorios positivos combinando las salidas-aún numerosas- con las llegadas, que también aumentan; todo ellohace que en esos años la población regional empiece a incrementarseaumentando con ello las posibilidades de un desempleo creciente y unanueva crisis demográfica.
A pesar de todo, las perspectivas de recuperación demográfica quese dibujaban a mediados de los ochenta no llegaron a consolidarse ya
14 J. Leib y G. Mertins, 'Repercusiones de la emigración y retorno de los trabajado-res en la estructura de la población, espacial y económica de las regiones de origen y desti-no', en Norba, 2 (Cáceres, 1981), pp. 129-142. Véase también G. Mertins, Untersuchun-gen zur spanischen Arbeitsmigration, Marburg/Lahn, 1984.
15 A. Pérez Díaz, 'Extremadura entre la emigración y el retorno', en A/cántara, 13-14 (Cáceres, 1988), pp. 255-284. Puede verse también, del mismo autor, 'Cambios estruc-turales de los movimientos migratorios extremeños', en Análisis del desarrollo de la pobla-ción española en el período 1970-1986, Madrid, Ed. Síntesis, 1989, pp. 138-144.
13
que desde 1986 se reactiva la pérdida poblacional y se puede entoncesaugurar un ciclo de nuevos saldos migratorios negativos entre 1986 y1991 con una previsible recuperación tras ese año. Estas ideas están com-prendidas en el más completo estudio sobre la situación actual y las ten-dencias futuras de la emigración regional de que hasta ahora disponemos;se trata de un trabajo financiado por la Consejería de Bienestar Socialpero sobre todo impulsado por el Consejo de Comunidades Extremeñas,al que se deben todas las iniciativas más importantes en este ámbito delos últimos años; en ese trabajo participaron Barrientos y Pérez Díaz juntoa Juan Ignacio Rengifo Gallego 16, y entre sus aportaciones hay que seña-lar la identificación ·de una correlación inversa entre el signo de la coyun-tura económica nacional y el saldo migratorio extremeño, de modo que aaños de bonanza económica, como fueron los del quinquenio 1986-1991(en que se estaban preparando las infraestructuras de los grandes fastosde 1992) le corresponde una reactivación de la emigración en busca deempleo en esos proyectos, mientras que de los siguientes años de rece-sión, especialmente de 1993 a 1995 cabía esperar una recuperacióndemográfica por la mayor inseguridad de hallar colocación fuera del ámbi-to regional 17.
Aun no refiriéndose especialmente a la emigración, consideramosconveniente reseñar el trabajo de Julián Mora Aliseda, otro miembro delDepartamento de Geografía de la Universidad extremeña, en el que califi-ca a nuestra región como una verdadera colonia interna atendiendo a larelación que mantiene con el resto de España. En su trabajo, Mora sostie-ne que el proceso migratorio ha afectado a toda la región, pero no lo hahecho con igual intensidad en todas sus comarcas; así, los municipios másafectados son los de montaña y los de la penillanura, mientras que losnúcleos urbanos han resistido mejor, pero es de destacar el papel desem-peñado por las inversiones estatales, centradas en los núcleos urbanos yen las áreas de regadío, como freno para la emigración:
16 G. Barrientos Alfageme, A. Pérez Diaz y J. 1. Rengifo Gallego, Migraciones ydependencia. Extremadura entre el éxodo y el retorno, Mérida, Consejería de BienestarSocial, 1993.
17 Lo que vendría a coincidir con las previsiones que poco antes se habían hechotambién en J. L. Gurría Gascón: 'Población y desarrollo en Extremadura. Comportamiento ytendencias hasta el año 2001', en A/cántara, 22 (Cáceres, 1991), pp. 397-438. Bastantemás allá en el tiempo va la prospectiva que también hace J. L. Gurría Gascón, 'Población yparo en Extremadura: perspectivas demográficas y necesidades de empleo', en Extremaduraen la frontera del 2015. Programar la esperanza, Mérida, Consejeria de Cultura y Patri-monio (en prensa).
14
"Las zonas que han tenido transformaciones en regadío son práctica-mente las mismas que han disfrutado de las inversiones estatales, siendopor ello las áreas que se han visto afectadas en menor grado por la corrien-te emigratoria, manteniendo o incrementando su población 18".
En ese mismo sentido va el trabajo posterior de Sánchez Zabala 19 alseñalar al regadío como un freno para la emigración, incluso a pesar desus deficiencias técnicas, y también a los núcleos urbanos, que han actua-do como foco de atracción para sus respectivas áreas de influencia. Talesafirmaciones quedan perfectamente ejemplificadas en algún trabajo sobredeterminados núcleos 20, como Coria, que es urbano y de regadío, el cualhasta 1965 atrajo población para empezar a perderla entre 1966 y 1970,recuperándose después hasta el cambio de régimen político y mantenién-dose con incremento poblacional hasta la actualidad.
III. EsTUDIOS HISTÓRICOS
Si cuando nos referíamos a las aportaciones realizadas desde elcampo de la Geografía al conocimiento de nuestra emigración hacíamosun recorrido por los trabajos de distintos investigadores, al abordar unarelación de los estudios realizados con una óptica histórica, tenemos for-zosamente que limitamos al trabajo de un solo científico que por sí solollena todo ese ámbito; nos referimos al tantas veces citado Moisés Cayeta-no Rosado, un historiador comprometido con el mundo de la emigracióndesde hace más de veinte años, que lo ha tratado en distintos momentosy desde diferentes perspectivas.
En 1979 veía la luz un librito suyo que recogía diferentes artículospublicados previamente en distintos medios de comunicación; la obra setituló Emigración: telón de la pobreza, y se dedicaba a trazar la historiareciente del proceso migratorio español y extremeño hacia Europa y el
18 J. Mora Aliseda, 'Subdesarrollo histórico y dependencia actual de Extremadura',en Estudios Geográficos, tomo L, 196 (Madrid, 1989), pp. 435-457. La cita textual corres-ponde a la p. 448.
19 R. Sánchez Zabala, 'La emigración en Extremadura. Factores que contribuyen asu distribución espacial', en Revista de Estudios Extremeños, XLVII, 1 (Badajoz, 1991),pp. 133-149.
20 A. CebalJos Barbancho, 'Evolución demográfica reciente (1960-1991) de una cabe-cera comarcal: Coria', en Alcántara, 35 (Cáceres, 1995), pp. 81-104.
15
interior industrializado de nuestro país 21 sin abandonar la óptica de com-promiso político de su autor. En aquellos momentos Cayetano se hallabainmerso en la preparación de la memoria del 1 Congreso de EmigrantesExtremeños, celebrado en Cáceres del 25 al 27 de agosto de 1978; enaquel documento los emigrantes pidieron ya la creación de un organismocon capacidad para estudiar y resolver los problemas de la emigración enel seno de lo que se preveía podía ser un futuro gobierno regional extre-meño, pero esa memoria es interesante porque, gracias a la aportaciónde Cayetano, ofrece datos de interés para el estudioso, como la distribu-ción por sectores productivos de los extremeños emigrados: 37 % en laconstrucción, 41 % en el peonaje industrial, 12 % en la hostelería y un10 % en otras ocupaciones, siendo su procedencia del sector agrícolaen el 85 % de los casos, del artesanado en el 5 % y de diversos oficios enellO % restante; en aquel momento de efervescencia política democrá-tica en toda España, de resurgimiento o nacimiento del sentimiento regio-nalista en Extremadura, hasta un 30 % de los emigrados se mostraba pro-clive al retorno 22.
Tras esos libros, Cayetano seguirá abordando el tema de la emigra-ción, pero su trabajo se va a caracterizar, frente a lo que se estaba publi-cando en aquel momento y años después también, porque trata de com-binar la perspectiva extremeña (la emigración vista desde la región) con elpunto de vista extrarregional (la emigración vista por el emigrante y desdesu lugar de residencia); para ello Cayetano llegó a colaborar estrechamen-te con diferentes colectivos de emigrados, \o que le dio un conocimientodirecto de su problemática y completó su visión acerca de ese mundocuriosamente tan desconocido para quienes sólo se han ocupado de ellodesde Extremadura. Así, fueron apareciendo trabajos 23 que en realidadpreparaban la gran aportación de su memoria de licenciatura en la UNED,la cual puede considerarse como la obra básica para el conocimiento detodo el fenómeno de la emigración extremeña a lo largo de los años que
21 M. Cayetano Rosado, Emigración: telón de la pobreza, Badajoz, Servicio deEstudios de la Emigración Extremeña, 1979.
22 M. Cayetano Rosado, La emigración: capital humano (Memoria del [ Congresode Emigrantes Extremeños), Badajoz, Servicio de Estudios de la Emigración Extremeña,1979.
23 Particularmente M. Cayetano Rosado, Emigración extremeña: cruz y olvido,Badajoz, 1981; M. Cayetano Rosado, 'La emigración en la obra de Felipe Trigo', en Revis-ta de Estudios Extremeños, XXXVIII, 2 (Badajoz, 1982), pp. 245-248, y M. CayetanoRosado, 'La hemorragia migratoria extremeña', en Revista de Estudios Extremeños, XL, 3(Badajoz, 1984), pp. 589-592.
16
el autor llamó del desarrollismo español, particularmente entre 1960 y1975; en ese trabajo Cayetano aporta las cifras de los saldos migratorioscorrespondientes al período referido, cifras que todos los investigadoresdel tema han venido manejando con posterioridad; además, pone de relie-ve la importancia que tuvo el Plan de Estabilización de la Economía (1959)al devaluar la peseta y liberalizar las inversiones extranjeras, los créditosy el comercio tanto interior como exterior, sus efectos fueron la inmediataaparición del paro y por consiguiente la emigración masiva del interiorrural hacia las ciudades industrializadas y hacia Europa Occidental; entre1960 y 1975 Extremadura arroja una pérdida de población de unas575.000 personas, un tercio de sus habitantes, de las que la mayoría sedirige a Madrid, y lo hace acompañado de toda la familia con la ideade no regresar jamás a su tierra más que de visita, algo que en la mayorparte de los casos se ha cumplido. Los problemas del campo no se solu-cionaron con esa emigración masiva, y por contra aparecieron otros nue-vos en las áreas de asentamiento:
«Multitud de extremeños (...) marchaban a la aventura a las zonas másindustrializadas de la periferia española, creando allí graves problemas dealojamiento (...) asistenciales, (...) colapso de puestos de trabajo (...) hacina-miento, etc. 24».
Pese a que con posterioridad a su tesina Cayetano ha simultaneadola investigación del fenómeno migratorio en Extremadura con otras ocu-paciones profesionales y políticas y con su preocupación por las relacio-nes transfronterizas entre Extremadura y Alentejo, todavía ha realizadoesenciales aportaciones destinadas al enriquecimiento curricular de la ense-ñanza de la Historia regional 25 pero sobre todo destacaremos la quecorresponde a su tesis doctoral, dedicada al estudio de la emigración asis-tida desde la provincia de Badajoz a los países de Europa occidental 26.
Alemania se desvela como el destino preferido por los pacenses que se
24 M. Cayetano Rosado, Movimientos migratorios extremeños durante el «descrro-llismo español" (1960-75), memoria de licenciatura, Mérida, Centro Regional de la UNED,1986. La cita que reproducimos corresponde a la p. 37.
25 En particular puede verse M. Cayetano Rosado, 'Veinticinco años de movimientosmigratorios interiores de Extremadura', y M. Cayetano Rosado, 'La emigración económicade Extremadura a la luz de las fuentes orales', en Encuentros de la Historia de Extrema-dura y su didáctica, Badajoz, CEP, 1993.
26 M. Cayetano Rosado, Emigración asistida a Europa de la provincia de Badajozdurante el desarrollismo español (1961-1975), Badajoz, Caja de Ahorros de Badajoz,1996.
17
sirvieron del Instituto Español de Emigración para su cambio de residen-cia, seguido por Suiza, Francia y otros países como Holanda, Bélgica yGran Bretaña; en total 40.815 personas utilizaron esos servicios, con unaaplastante hegemonía de los hombres sobre las mujeres en plena edadproductiva y reproductiva y procedentes de la agricultura y el artesanado.Se trataba de una emigración casi siempre temporal, con el objetivo deahorrar o enviar el capital necesario para asegurar la subsistencia o el ini-cio de un negocio por parte de la familia que permanecía en Extremadu-ra; la escasa productividad de las inversiones realizadas por los retornadoso sus familiares y la dependencia de las remesas externas mantuvieron aBadajoz a la cola de las provincias españolas en renta per capita y partici-pación en el PIB.
IV. EsTUDIOS SOCIOLÓGICOS Y ANTROPOLÓGICOS
Las excelentes aproximaciones realizadas desde la Geografía y desdela Historia no han tenido una correspondencia clara en el campo de laSociología, aún escasamente desarrollado en nuestra región, hasta elpunto de que el trabajo más serio fue realizado hace ya más de veinteaños por un investigador no extremeño, pero desde luego uno de lospadres de la moderna Sociología española. Nos referimos a Víctor PérezDíaz, que durante los años sesenta trabajó mucho y bien sobre el proble-ma del éxodo rural en nuestro país centrando casi siempre su laboren provincias de las dos Castillas. En 1974 publica un libro en que unode los capítulos se refiere a la movilidad social de los campesinos extre-meños 27; el trabajo se propone analizar la relación existente entre lospequeños y medianos propietarios agrícolas por un lado y los obrerosdel campo por otro, partiendo de la visión que los dos grupos tienensobre las oportunidades que brindan tanto el campo como la ciudad y losproyectos que se forman a partir de esa visión. Pérez Díaz concluye queagricultores y jornaleros van aproximándose en su perspectiva de la emi-gración como hecho inevitable a raíz de la generalización de la maqui-naria agrícola, deseando casi todos ellos un empleo como obreros indus-triales o de la construcción, el abandono de las tareas agrícolas y, sobretodo, una educación distinta para sus hijos.
27 V. Pérez Díaz, 'Movilidad social de campesinos extremeños', en Pueblos y clasessociales en el campo español, Madrid, Siglo XXI editores, 1974.
18
pero también una definitiva hacia el interior español o hacia Suiza, en laque el parentesco y la amistad desempeñan el papel de verdaderas agen-cias informales de emigración. En esa misma línea se encuentran otrostrabajos centrados también en Las Hurdes, como los de Luque Baena 32,
que insisten en el carácter marcadamente temporal de las salidas de esacomarca donde los bienes raíces, como el pedazo de tierra o la casa, lle-gan a alcanzar el rango de objetos simbólicos. Por lo demás, la trascen-dencia que la emigración ha tenido en toda la región es tal, que cualquieretnografía de comunidad o comarca que se haga en nuestra región ha dereferirse a este problema con más o menos detenimiento 33.
Desde el punto de vista de los extremeños que ya están en la emi-gración encontramos algunos trabajos que han visto la luz en los últimosaños. Nosotros publicamos una obra pionera en este campo gracias a laBeca Luis Romero y Espinosa que nos fue concedida por la Asambleade Extremadura en 1990; el estudio, aparecido en 1992 con la colabo-ración del Consejo de Comunidades Extremeñas, abordaba el conoci-miento de la minoría de emigrados extremeños residente en Leganés(Madrid) 34 prestando especial atención a su integración en la ciudad enque viven y a la simultánea reafirmación que hacen de su etnicidad extre-meña; el método que utilizamos para ello fue la encuesta como primerpaso para completarla con la entrevista personal en profundidad, la his-toria de vida de determinados informantes clave y el trabajo continuadocon diferentes individuos y familias. El libro se divide en tres partes,quedando la primera dedicada a hacer una puesta al día de la investiga-ción sobre las migraciones con especial atención a la referida a Extre-madura mientras la segunda se ocupa de presentar un acercamientocuantitativo a la comunidad en estudio para cerrar el estudio con unúltimo capítulo sobre el pasado, presente y futuro de estas personas apartir del trabajo de campo intensivo. Las actitudes de los emigrados semueven, pues, entre la afirmación de extremeñismo y su integración enla ciudad leganense:
32 E. Luque Baena, 'Las Hurdes: apuntes para un análisis antropológico', en RevistaEspañola de Investigaciones Sociológicas, 17 (Madrid, 1982), pp. 7-37, y E. Luque Baena,'En tomo a Las Hurdes', en J. Marcos Arévalo y S. Rodríguez Becerra (coords.), Antropolo-gía cultural en Extremadura, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1989, pp. 793-802.
33 Por citar sólo uno de los más valiosos ejemplos recordaremos F. Aores del Man-zano, La vida tradicional en el Valle del Jerte, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1992,especialmente las pp. 122-125.
34 J. M. Valadés Sierra, Extremadura, tres. (Integración y afirmación étnica en lacomunidad extremeña de Leganés), Mérída, Asamblea de Extremadura, 1992.
20
«Existe un innegable sentimiento de satisfacción (... ) una sincera grati-tud hacia la ciudad que les acogió, Leganés, y la Comunidad a que éstapertenece, Madrid. Se manifiesta una voluntad de integración en la comuni-dad en que viven, huyendo (...) de la marginalidad, y participando en nume-rosas iniciativas ciudadanas.
A la vez, una honda preocupación por Extremadura se dibuja en elpensamiento de estas personas. Se sigue con interés la vida de la región(...) y cada uno tiene formada su propia idea sobre lo que tendría que hacerel gobierno autonómico por la región, no para asegurar su retorno (...) sinopara mejorar la vida allí y evitar que otros tengan que seguir el mismo cami-no que ellos tomaron en su juventud 35".
Posteriormente hemos tenido ocasión de referimos de nuevo al mundode los emigrados extremeños, a partir de la relación existente entre la depen-dencia ganadera de algunas comarcas de la región y la fuerte emigraciónregistrada en ellas 36 o bien presentando algunos aspectos que son esencia-les para las comunidades de emigrados a la hora de la construcción de suetnicidad, como sucede con el consumo de alimentos y vinos de la región 37
o con el ritual religioso en tomo a la Virgen de Guadalupe 38.
Casi más sociológica que antro po lógica es la aproximación a las dife-rentes colonias de emigrados extremeños que se encuentran esparcidas pordeterminados puntos estratégicos de España, particularmente en Madrid, Bar-celona, Vizcaya, Valencia, Sevilla y Valladolid. En todas esas zOnas se realizóuna encuesta a más de 1.200 extremeños y extremeñas elegidos al azar apli-cando Un amplio cuestionario cOn cerca de noventa preguntas en el que nOSinteresamos por las condiciones de vida de estas personas, el grado de satis-facción con su experiencia y situación actual y las tendencias, posibilidades oinclinaciones que pudieran mostrar hacia el retorno; el trabajo fue patrocina-do y publicado por la presidencia del Consejo de Comunidades Extreme-
35 J. M. Valadés Sierra, op. cit. en nota anterior, pp. 264-265.36 J. M. Valadés Sierra, 'De la dehesa al andamio: la emigración de los pastores', en
Actas del Simposio Trashumancia y cultura pastoril en Extremadura, Mérida, Asambleade Extremadura, 1993, pp. 291-308.
37 J. M. Valadés Sierra, 'El vino de nuestra tierra. La tendencia al consumo de vinosy otros productos regionales entre los emigrados extremeños', en XVI Jornadas de Viticul-tura y Enología de Tierra de Barros, Almendralejo, 1994, pp. 621-628.
38 J. M. Valadés Sierra, 'El ritual y la construcción de la etnicidad en una comunidadde emigrados extremeños', en Alcántara, 35 (Cáceres, 1995), pp. 39-61. Una primera ver-sión del trabajo había sido presentada en el 1 Congresso Mediterránico de Etnologia Históri-ca (Lisboa, 1991), cuyas actas fueron publicadas en la revista Mediterréineo; nuestro trabajoapareció concretamente en el número 3 de esa publicación, pp. 221-231.
21
ñas 39, que para ello contó con la colaboración de un buen número de casasy hogares regionales que pusieron a su disposición su valioso equipo huma-no en la ejecución de la encuesta. Por el interés que suscitó en su momentosólo nos referiremos al problema del retorno, pues se nos quiso malinterpre-tar en nuestra afirmación de que sólo una proporción de alrededor del 1 %aspiraba realmente a regresar a su tierra; en efecto ese viene siendo el por-centaje de retornos anuales en relación con el total de la emigración, por loque nuestra apreciación fue perfectamente realista, lo que no impide quetengamos que seguir contemplando el hecho de que hasta un 47,2 % de losentrevistados manifestó que le gustaría volver a su tierra.
Finalmente haremos una rápida referencia a dos trabajos que tratande abordar el problema de la emigración extremeña desde nuevas pers-pectivas; por un lado tratando de combinar la del emigrado con la de lacomunidad residente, precisamente a partir de las relaciones e interac-ción existentes entre ellos 40, y por el otro tratando de imaginar cómoserá el futuro de todos esos extremeños que hoy viven repartidos por elmundo 41, de qué modo podría persistir su identificación con Extremadu-ra y qué papel han de desempeñar en ese aspecto las casas y hogaresregionales; éstas habrán de abordar una radical reconversión a entidadesculturales y vecinales que sean de utilidad a sus socios en el lugar en queresiden 42 si quieren sobrevivir a la liquidación de las generaciones deemigrantes que hoy las dirigen.
JUAN MANUEL VAU\DÉS SIERRA
Museo Nacional de AntropologíaMadrid
39 J. M. Valadés Sierra, Encuesta sobre la situación socio·económica y tendenciaal retorno de los emigrados extremeños residentes en otras autonomías españolas, Méri-da, Consejería de Bienestar Social, 1994. Conviene destacar las múltiples aportaciones delConsejo de Comunidades Extremeñas al conocimiento del mundo de la emigración, especial-mente su Memoria correspondiente a 1988, que es un compendio histórico de todos estosproblemas, y desde luego la revista Sementera que viene editando desde 1990 hasta laactualidad, con la que nos hemos honrado en colaborar en alguna ocasión.
40 J. M. Valadés Sierra, 'La tierra tira. Una aportación al estudio de los vínculosde los emigrados extremeños con sus pueblos de origen', en Revista de Estudios Extreme-ños, LIl, 1 (Badajoz, 1996), pp. 165-197.
41 J. M. Valadés Sierra, 'Los extremeños de la diáspora tras el cambio de milenio',en Extremadura en la frontera del 2015. Programar la esperanza (Romano Garcia, ed.),Mérída, Consejería de Cultura y Patrímonio (1996).
42 No se puede olvidar, desde el punto de vista del estudioso, toda la documentacióny las publicaciones generadas por estas casas y hogares regionales, algunos de los cuales dis-ponen de revistas o boletines que son una fuente imprescindible.
22