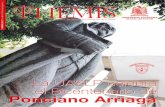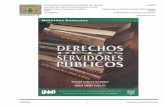Localizando el Derecho a la Salud (2012)
Transcript of Localizando el Derecho a la Salud (2012)
1
LOCALIZANDO EL DERECHO A LA SALUD
Gustavo Arballo1
I. DERECHO A LA SALUD Y “DIVISIÓN VERTICAL” DE PODERES .................................................................... 2
II. UN DERECHO COMPLEJO Y DE FRONTERAS MÓVILES............................................................................... 2
III. OCHO DESAFÍOS DEL DERECHO A LA SALUD (Y EN QUÉ NOS PUEDE AYUDAR EL FEDERALISMO) .............. 6
III.1. Igualar. ........................................................................................................................................ 6
III.2. Regular. ...................................................................................................................................... 8
III.3. Coordinar. ................................................................................................................................. 10
III.4. Adaptar. .................................................................................................................................... 13
III.5. Financiar. .................................................................................................................................. 14
III.6. Ejecutar. .................................................................................................................................... 15
III.7. Optimizar. ................................................................................................................................. 16
III.8. Tutelar y controlar. .................................................................................................................... 17
IV. SOBRE FORMAS DE “FEDERALIZAR” Y DESLINDAR COMPETENCIAS. ..................................................... 22
V. REARMANDO EL PUZZLE A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA: CUATRO CRITERIOS .................................. 25
V.1. Criterio de empoderamiento: principio de la “concurrencia” de poderes. .................................... 27
V.2. Criterio de conflicto: necesidad de encontrar una “colisión efectiva”. ......................................... 28
V.3. Criterio de prelación: primacía del “interés general en juego”. ................................................... 30
V.4. Criterio de salvaguarda: rol de garante del Estado Federal. ....................................................... 32
VI. CONCLUSIONES. ................................................................................................................................ 33
1 Profesor de Derecho Público, Provincial y Municipal de la Universidad Nacional de La Pampa.
Secretario de Jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa. Publicado en
Clérico, Laura; Ronconi, Liliana; Aldao, Martín (Coords.), Tratado de Derecho a la Salud, Ed. Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 2013, t. II, pp. 1621-1652.
2
I. DERECHO A LA SALUD Y “DIVISIÓN VERTICAL” DE PODERES
En este trabajo nos interesará comenzar con algunas observaciones sobre la
naturaleza particular del derecho a la salud, que son relevantes para buscando extraer de
ello ciertas notas relevantes para la construcción de su hermenéutica,y en particular nos
referiremos al carácter abierto e indeterminado de sus prestaciones. Luego abordaremos
la problemática del federalismo en referencia específica al derecho a la salud, a través
de ocho desafíos específicos, exponiendo las potencialidades y los problemas que
presentan en un contexto de dsitribución vertical de poderes. Veremos entonces mas
específicamente diversas formas de federalizar observables que en algunos casos no
están formalmente reconocidas dentro de las tipificaciones clásicas de la doctrina
constitucional. Finalmente, trataremos de reconstruir la práctica jurisprudencial de la
Corte Suprema a través de cuatro criterios específicos que se conjugan para conciliar
principios “localizantes” y “federalizantes” en tensión, y enunciaremos algunas
conclusiones al respecto.
II. UN DERECHO COMPLEJO Y DE FRONTERAS MÓVILES
Al tratar temas de derecho a la salud solemos tener una visión reducida de sus
implicancias. En buena medida se lo visibiliza básicamente a través de las exigencias de
prestaciones médicas puntuales que habitualmente son presentadas y tratadas por
nuestros tribunales. Sin embargo el aseguramiento del Derecho a la Salud requiere de un
espectro de políticas públicas mucho más amplio que el de esas concepciones que
llamaremos de modo provisorio “sanitaristas”.
El derecho a la salud se relaciona muy interactivamente con otras materias tales
como seguridad social, alimentación, ambiente y urbanismo, condiciones laborales y
políticas deportivas. Esta interrelación está reconocida en la Observación General 14 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en estos términos:
3
El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y
depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular
el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la
vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al
acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros
derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud.
Idea que aparece más adelante recogida en el punto 11 de la OG 14:
El Comité interpreta el derecho a la salud, definido en el apartado 1 del artículo 12, como un
derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los
principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a
condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición
adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso
a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual
y reproductiva. (...)
Así existen áreas del ordenamiento que aparecen como concausales o
codeterminantes del perfil de realización del derecho a la salud. Así, el derecho a la
salud tiene una incidencia transversal en otros “derechos” que no están vinculados de
modo aparente ni del todo directo con prácticas clínicas o sanitaristas.
Veamos este punto más en detalle: los criterios de indemnización y de
asignación de reparación civil en demandas de mala praxis, la inclusión de contenidos
de educación para la salud en la educación formal, el desarrollo de las garantías y de las
pautas procedimentales a la hora de plantear reclamos administrativos o judiciales, los
criterios de política tributaria que fijen gravámenes o exenciones a medicamentos o
gastos personales en salud, y hasta la regulación y la planificación del tráfico urbano
pueden tener consecuencias frustratorias o beneficiosas sobre el nivel de realización en
términos de salud de sus habitantes.
Esta lista podría ser ampliada sin mayor esfuerzo: la instalación de cloacas y de
provisión de agua potable suele verse como un esfuerzo a cargo de algún Ministerio de
Infraestructura o de Obras Públicas, eventualmente como el cometido de algún
4
municipio, pero la existencia o no de tales obras tiene impactos sensibles y objetivos en
el desarrollo de la salud de un grupo poblacional.
No se necesita mucha imaginación para seguir con reconstrucciones de este tipo
en las que el derecho a la salud se desvela como un vector que organiza y establece
mandatos de realización y potencial conflictividad con otros derechos.
Es por ello que algunas políticas de salud pueden colisionar con otros derechos
sensibles (desde la libertad religiosa, como ocurre con transfusiones de sangre u otras
prácticas que son rechazadas por ciertos cultos2, hasta la libertad de comercio, como el
de las restricciones a la venta de alcohol y de cigarrillos). Traducida a la acción de los
ciudadanos, ello redundará eventualmente en distintas manifestaciones de intervención
estatal variable en su nivel: vacunación obligatoria, prohibiciones de no fumar, deber de
tomar ciertas medidas de seguridad como la de usar un cinturón de seguridad o de usar
casco para conducir motocicletas o vacunarse, regulaciones y sanciones a la fabricación
y expendio de alimentos.
La complejidad se entronca con otra peculiaridad notable del derecho a la salud.
A diferencia de otros derechos sociales y culturales, como la educación o la libertad de
expresión, que tienen fronteras y configuraciones más estables (en términos relativos) a
lo largo del tiempo, el derecho de la salud es un derecho in fieri. Como dice Víctor De
Currea-Lago, “es el más ´inacabado´ de los derechos, en el sentido de que sus
posibilidades dependen de una técnica que no termina de crecer y perfeccionarse y, por
ende, de aumentar en el abanico de su exigibilidad” 3.
En efecto, una de las características importantes del derecho a la salud es la
mutabilidad de sus fronteras y modalidades de satisfacción. El espectro de demandas y
de posibilidades de prestación varía sensible y permanentemente con el transcurso del
tiempo. Algunas prestaciones que tenían costos prohibitivos son luego más accesibles.
Pero al tiempo que se abren hipótesis de abaratamiento, los costos escalan por la
ampliación de la frontera de conocimientos: la introducción de nuevas técnicas o
tratamientos que por su mayor complejidad imponen gastos más altos y que pueden
2 Este conflicto fue resuelto, precisamente a favor de la libertad de cultos y la objeción de conciencia, por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (en adelante, CSJN) en el caso “Albarracini Nieves,
Jorge Washington s/medidas precautorias”, causa A. 523. XLVIII, fallo del 01-06-2012. 3 DE CURREA-LAGO, Víctor, “La encrucijada del derecho a la Salud en América Latina”, en YAMIN,
Alicia Ely (Coord.), Derechos económicos, sociales y culturales en América Latina. Del invento a la
herramienta, México, Plaza y Valdés - Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), pp. 215-216.
5
llegar a complicar la sustentabilidad financiera de un sistema de salud. En ese sentido ha
advertido la CEPAL cómo
“debido al envejecimiento de la población, la carga de enfermedades no transmisibles
aumentará indefectiblemente en el tiempo, por lo que cabe prever una demanda cada vez mayor
de servicios de salud de costo más elevado. La necesidad de cubrir el rezago epidemiológico, los
procesos de transición demográfica y el avance en materia de cobertura ejercen presiones para
aumentar el financiamiento. De ahí que cualquier política de salud deba realizar intentos por
compatibilizar la ampliación de la cobertura y la equidad de acceso con la reducción de los
costos y la eficiencia en la asignación de los recursos”4.
Por otro lado, el criterio adoptado por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en su Observación General n° 14, es que un sistema de protección
debería procurar el disfrute del “más alto nivel posible de salud”5, vale decir, un criterio
progresivo.
Esto nos permite advertir sobre la dificultad de adoptar criterios judiciales o
incluso legales que puedan discernir con rigidez las fronteras de lo exigible. En este
punto es pertinente recordar el doble orden de deberes positivos que distinguía Laura
Clérico diferenciando entre deberes “constructivos” y deberes “reparadores”. Los
constructivos conciernen al dictado, diseño, ejecución e implementación de normas de
orden general, mientras que los reparadores se refieren al cumplimiento de una
obligación puntual que venga a remediar una violación al derecho a la salud grave o
urgente, o evitar una amenaza inminente.6
Muchas de estas notas de complejidad son inherentes a otros derechos, con
diversas variaciones, pero cobran centralidad en el caso del derecho a la salud. En lo
sucesivo veremos, a través de una revisión de ocho desafíos básicos y de referencias
regionales y nacionales, las implicancias que trasuntan algunos de estos caracteres en
países que tienen sistemas de gobierno federales.
4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, La protección social de cara al futuro: acceso,
financiamiento y solidaridad, Santiago de Chile, CEPAL, 2006, p. 81 5 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General n° 14, “El derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud”, apartado 8. 6 CLÉRICO, Laura, ¿El argumento del federalismo versus el argumento de igualdad? El derecho a la
salud de personas con discapacidad, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 11 - número
1, octubre 2010.
6
III. OCHO DESAFÍOS DEL DERECHO A LA SALUD (Y EN QUÉ NOS PUEDE AYUDAR EL
FEDERALISMO)
La protección de un derecho requiere una conjugación de vectores de diversa
función: los criterios que tienen una función –parafraseando a Clérico- “constructiva”
no tienen las mismas características y lógicas que criterios de función “reparadora”.
Ahondando en esas diferencias funcionales veremos que cada una de ellas responde
diferentes “desafíos” que se encuadran en el engarce de competencias federales y
locales: el desafío de igualar (al que por su carácter pivot del sistema pondremos en
primer lugar), el desafío de regular, el desafío de coordinar, el desafío de adaptar, el
desafío de financiar, el desafío de ejecutar, el desafío de optimizar y el el desafío de
tutelar y controlar.
III.1. Igualar.
Existe un factor deontológico que tracciona a favor de una concepción nacional:
la asunción de que el derecho a la salud consiste en un derecho de ciudadanía, con
vocación de universilidad y equidad, a cuyo acceso debería asegurarse a todos los
habitantes por igual. Dado que nuestro trabajo busca únicamente dar una perspectiva
“orgánica” y no “fundamental”, prescindiremos de fatigar las concepciones
iusfilosóficas que puedan venir a cuento de esto, pero sí nos interesará resaltar que la
pretensión de igualdad es justificable también desde ángulos pragmáticos. Holmes y
Sunstein recuerdan que está copiosamente documentado el origen prudencial, antes que
moral o humanitario, del derecho a la asistencia pública: “Los modernos programas de
salud y sanidad públicas surgieron en ciudades prósperas porque los ricos, si bien
podrían pagar los mejores médicos disponibles, no podían protegerse de las
enfermedades contagiosas que diezmaban a los pobres”.7 Con muchísima agua corrida
bajo el puente hay algo de esa idea utilitarista que puede incidir para justificar
pragmáticamente la necesidad de una cobertura básica nacional, pues la existencia de
7 HOLMES Stephen - SUNSTEIN Cass, El costo de los derechos, Siglo XXI, Buenos Aires, 2011, p. 218.
7
regiones o grupos desaventajados debería preocupar, y no sólo por motivos de equidad
o solidaridad, al resto de la comunidad. Este principio es retomado por la Corte
Suprema en el fallo “V.U.” de 2012 (caso en que la Corte Suprema convalidó la
vacunación de un menor ante la oposición de sus padres), cuado razonaba en el
considerando 11 que
“la vacunación no alcanza solo al individuo que la recibe, sino que
excede dicho ámbito personal para incidir directamente en la salud pública,
siendo uno de sus objetivos primordiales el de reducir y/o erradicar los contagios
en la población. Solo de esta forma puede entenderse el carácter obligatorio y
coercitivo del régimen para todos los habitantes del país” (articulo 11 de la ley
22.909) que se funda en razones de interés colectivo que hacen al bienestar
general”8
Mas allá de esta digresión, interesa resaltar que la posibilidad de especialización
coordinada que plantea en potencia el federalismo no puede pensarse desvinculada de la
profunda matriz igualitaria que presupone en su origen el orden constitucional de
valores. Desde el mandato preambular del “bienestar general” hasta la pauta específica
del art. 75 inc. 2 que –a propósito de las pautas de coparticipación, pero en una idea
fuerza que las excede- edicta una prioridad para “logro de un grado equivalente de
desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”, el
federalismo argentino asume la igualdad de derechos a nivel espacial como un objetivo
concreto de sus políticas.
La igualación también debe entenderse como una pauta de interpretación para
controlar que las coberturas sean comprensivas y no excluyente. Así, por ejemplo, en
“Orlando” de 2005 la Corte vino a rechazar”el criterio fundado en que la esclerosis
múltiple no es una patología cubierta por la Dirección de Política del Medicamento y
por lo tanto la droga prescripta no debe ser provista por las autoridades locales pues, al
privar a la amparista de la atención sanitaria que la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires le garantiza, se estaría tolerando una desigualdad respecto de otras
8 CSJN, “N.N. o U., V. s/protección y guarda de personas”, causa N. 157. XLVI, fallo del 12/06/2012
8
personas en similar situación pero aquejadas de enfermedades contempladas por el
citado organismo en pugna con las disposiciones constitucionales y legales vigentes”9.
En este contexto es que cobran sentido todos los restantes desafíos, que deben
ser juzgados a la luz de la igualdad y considerados en una relación instrumental con este
principio. Es clara, pues, la razón por la que hemos comenzado por esta premisa.
III.2. Regular.
Hemos visto antes cómo el derecho a la salud suele ser visto en una mirada
superficial como un derecho eminentemente prestacional (hospitales, profesionales,
remedios, prótesis, cirugías, etc.) aunque presupone fuertes componentes regulatorios:
la aprobación y regulación de medicamentos, prácticas y protocolos, la habilitación y
acreditación de profesionales, la definición de infracciones y delitos que presuponen a la
salud pública y a la salud individual como bienes jurídicos tutelados por el
ordenamiento. En este aspecto el derecho a la salud pone en juego no sólo las
dimensiones prestacionales “sanitaristas” más evidentes sino también todo el marco de
la regulación estatal ordenada para minimizar la incidencia de los factores de riesgo
para la salud de la población.
El desafío de la regulación es especialmente importante para que los diferentes
aspectos que conforman el derecho a la salud no dependan de políticas temporales –o de
puntuales fallos judiciales que ordenan cumplimientos y prestaciones- y puedan
consolidarse como políticas de Estado. También la regulación es primordial para poder
dar puntos de referencia para el control judicial, evitando que la evaluación y selección
de las políticas públicas deba reactualizarse (y ser asumida como carga probatoria) en
cada caso.
Conviene en este punto glosar parte de las conclusiones relevadas en el Proyecto
del Digesto Jurídico Argentino. Significativamente, al momento de sancionar la ley
24.967 en 1998, el Congreso no incluyó ninguna categoría específica sobre “derecho a
la salud” entre las veintiséis categorías de nucleos temáticos tabulados para el
9 CSJN, “Orlando, Susana Beatriz c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ amparo”, sentencia del
24/05/2005. Fallos T. 328, P. 1708.
9
relevamiento legislativo. Claudia Madies y Oscar Garay observan que la legislación
sanitaria nacional es “fragmentaria e inarmónica”, “constituye un sistema legislativo
poco coherente”; y “por su estado general, genera falta de certeza en su
conocimiento”10
.
El efecto acumulado de las flexiones competenciales redunda en una pluralidad
de sujetos estatales y no estatales y exige en su despliegue una pluralidad de soportes
normativos, muchos de los cuales se dan en la esfera sublegal de las relaciones
intereadministrativas, interestaduales, intraestaduales y convencionales. De ese modo el
panorama suele repetirse en las jurisdicciones provinciales, y no puede dejar de notarse
que el millar de leyes vigentes que podría estimarse de naturaleza regulatoria11
son sólo
la punta del iceberg de todo un entramado normativo reglamentario que se desarrolla a
nivel sublegal.
En este aspecto el federalismo multiplica la pluralidad de sujetos políticos con
poderes de regulación (y de sujetos judiciales con poderes de control) lo cual es positivo
en la medida en que permite una mayor cobertura normativa.
El derecho local importa, y tanto es así que existe un efecto de irradiación de las
garantías locales en materia de derecho a la salud, pues la Corte Nacional ha utilizado la
citada vía del Recurso Extraordinario Federal para atender reclamos que no sólo versan
sobre las cláusulas del bloque de constitucionalidad federal sino también para aplicar
una visión “operativa” de las garantías constitucionales provinciales. Así, en un fallo de
2012, “P. de C.”, la mayoría de la Corte dice que:
La protección ínsita en la garantía constitucional contenida en el art. 48 de la
Constitución de la Provincia de Jujuy en relación a los discapacitados no constituye una mera
enunciación programática, sino que pesan sobre la estructura local responsabilidades semejantes
-que se proyectan sobre las entidades públicas y privadas de ese ámbito- a las que incumben a la
Nación en la esfera federal, lo cual no implica desconocer el rol que tiene el Estado Nacional en
10
MADIES Claudia - GARAY Oscar, “La legislación sanitaria, el digesto jurídico y el cambio de
paradigmas”, en VV.AA., Digesto Jurídico Argentino. Legislación del Bicentenario, Buenos Aires,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2011, pp. 119-130. 11
Una consulta de resultados utilizando la base de legislación provincial del Sistema Argentino de
Informática Jurídica (accesible en la URL http://www.infojus.gov.ar ) arrojó 1582 leyes vigentes que
incluían referencias directas a “salud” en los sumarios descriptivos temáticos. Cabe aclarar que muchas
de estas leyes refieren a la creación de cargos o a la adopción de medidas de orden administrativo y no
son leyes de naturaleza regulatoria. (consulta efectuada el 02/09/2012).
10
subsidio de las prestaciones de salud a cargo de la jurisdicción provincial para el caso en que
éstas no pudieran ser provistas (párrafos 1 y 2 del art. 28 del Pacto de San José de Costa Rica)12
.
La pluralidad de fuentes, empero, genera solapamientos de normativa y de
jurisdicción que provocan potencialmente desajustes e inconsistencias en la tutela del
derecho a la salud. Lo cual nos remite al próximo desafío del federalismo.
III.3. Coordinar.
En efecto, existen problemáticas de salud pública cuyas políticas no pueden
afrontarse integralmente si son pensadas únicamente en función de manifestaciones o
escenarios locales y, sin coordinación, la localización puede generar fragmentación y
limitar la posibilidad de dar coberturas equitativas y homogéneas. Además, el derecho a
la salud requiere instancias de planificación y supervisión que necesariamente deben
sustanciarse a nivel nacional por la escala de aplicación e incidencia de las políticas
públicas requeridas.
Es dable advertir además que la Observación General nº 12 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas
adopta un criterio que propicia la “nacionalización”. Dice en su punto 57:
Los Estados deben considerar la posibilidad de adoptar una ley marco para dar efectividad a su
derecho a una estrategia nacional de salud. La ley marco debe establecer mecanismos
nacionales de vigilancia de la aplicación de las estrategias y planes de acción nacionales de
salud. Esa ley deberá contener disposiciones sobre los objetivos que deban alcanzarse y los
plazos necesarios para ello; los medios que permitan establecer las cotas de referencia del
derecho a la salud; la proyectada cooperación con la sociedad civil, incluidos los expertos en
salud, el sector privado y las organizaciones internacionales; la responsabilidad institucional por
la ejecución de la estrategia y el plan de acción nacionales del derecho a la salud; y los posibles
procedimientos de apelación. Al vigilar el proceso conducente al ejercicio del derecho a la
salud, los Estados Partes deben identificar los factores y las dificultades que afectan al
cumplimiento de sus obligaciones.
12
CSJN, “P., de C. , M c/Instituto de Seguros de Jujuy y Estado Provincial”, P. 35. XLIV; RHE, Fallo del
03.06.2012. El fragmento citado es del voto de la mayoría (no adhirió al mismo la Dra. Carmen
Argibay).
11
Dentro de la teoría del federalismo Banting y Corbett dan cuenta de la hipótesis
de que la descentralización genera barreras que condicionan el despliegue y la
implementación de políticas públicas y que al aumentar los niveles de representación, el
federalismo multiplica los niveles con capacidad de diferir o de vetar acciones
constructivas13
. El caso argentino es muestra de ello: como apuntan Tobar, Olaviaga y
Solano, la gran fragmentación institucional “dificulta la visibilidad de la principal
agencia responsable por la salud y genera una duplicación de esfuerzos y
prestaciones”14
. De hecho, tal como observa Laura Clérico, en las demandas que tratan
acerca de violaciones claras al derecho a la salud, “el demandado (sea el Estado, la obra
social o la empresa de medicina prepaga) no controvierte con argumentos serios que se
esté afectando o no el derecho; el problema se centra en establecer quién es la persona
que debe responder por la satisfacción de la obligación que genera ese derecho”15
.
Maceira señala una segmentación común a la mayoría de los países
latinoamericanos, donde se han desarrollado modelos con una clara división entre
subsistemas (público, privado y seguridad social) de la población objetivo. Constata
además que en ese marco “la Argentina cuenta con el sistema sanitario más segmentado
de la región, pues dada su estructura federal y descentralizada, esa segmentación se
replica al interior de las 24 jurisdicciones”, al tiempo que sostiene que “los sistemas de
salud segmentados no sólo generan ineficiencia en cuanto al gasto, sino que también
limitan la capacidad de dar cobertura equitativa a su población” 16
.
Mas allá de ello, la recurrente referencia en la OG citada (los subrayados son
nuestros) al carácter nacional de estrategias y leyes marco no puede traducirse en una
absorción de los nodos comunitarios de un sistema de salud, y no debería implicar la
supresión de instancias decisorias y de gestión a nivel local. La teoria del federalismo ha
13
BANTING, Keith y CORBETT, Stan, “Health Policy and Federalism: an Introduction” en Banting y
Corbett (eds.), Health Policy and Federalism: A Comparative Perspective on Multi-level Governance.
Kingston, Ontario, Queen’s University: Institute of Intergovernmental relations, 2002. 14
TOBAR, Federico; OLAVIAGA, Sofìa y SOLANO, Romina; “Retos postergados y nuevos desafíos del
sistema de salud argentino”, Documento de Políticas Públicas/Análisis N°99, Buenos Aires, CIPPEC,
diciembre de 2011. 15
CLÉRICO, Laura, Las otras caras de los derechos sociales: las obligaciones iusfundamentales y la
desigualdad estructural, prólogo a la sección de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en
ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS CIVILES, “La Corte y los Derechos 2005/5007”, Buenos Aires, Siglo
XXI, 2008, pp. 479-494, en p. 486. 16
MACEIRA, Daniel (2011): “Argentina: Claves para coordinar un sistema de salud segmentado”,
Documento de Políticas Públicas/Recomendación Nº92, Buenos Aires, CIPPEC, p. 3.
12
apuntado con razón como los sistemas centralizados son propensos a revelar
insensibilidad a la diversidad de preferencias y necesidades de los residentes de las
distintas comunidades.
Como punto colateral surge el de señalar las necesidades específicas de
coordinación que se advierten en contextos de emergencia. Si bien en nuestro país
existe una jurisprudencia tendencialmente complaciente con la ampliación de los
poderes del Estado en la emergencia, la mayoría de los litigios suscitados a propósito de
ello se han inscripto en el rubro de derechos patrimoniales. Zavaley y Güidone sugieren
que además de satisfacer el criterio de razonabilidad y de atender a situaciones de
gravedad (fundadas y excepcionales, esto es “más allá de patrones que pueden ser
considerados como normales o esperables, en especial al tratarse de enfermedades”),
una declaración de emergencia sanitaria debe surtir varios elementos específicos.17
En
lo que a nosotros concierne, un aspecto central en el marco “excepcional” de las
declaraciones de emergencia es el que concierne a la divisón de funciones. En muchas
casos, como bien apuntan los autores citados, carecería de sentido contar con la mejor
norma de emergencia si su implementación deviene imposible por razones de
competencia.
La situación de “emergencia sanitaria” (obviamos sus posibles implicancias en
el recorte de coberturas, que deben ser apreciadas con absoluto carácter restrictivo en
virtud del principio de no regresividad de los derechos) nos alerta en cuanto a la
distribución de competencias concierne sobre la inviabilidad de estructuras de
coordinación fijas e inmutables, lo que nos incita a pasar al próximo desafío, donde la
adaptación ya no responde a un evento transitorio sino a una lógica de despliegue que
reclama “localizar” el derecho a la salud.
17
ZAVALEY, Rodolfo Nicolás - SORIA GÜIDONE Esteban Julián, “Emergencia Sanitaria. Pautas y
efectos de su declaración”, en VV.AA., Práctica jurídica de la Salud Pública, Córdoba, Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba, 2011, pp. 226-241 en p. 238. Mencionan los autores entre las pautas
exigibles para declarar una emergencia sanitaria la definición de sus objetivos (no basta, dicen, una mera
mención del supuesto fáctico lesivo, i.e. ,la “crisis”), las limitaciones espaciales (“zonas” declaradas en
emergencia) y temporales el (la naturaleza de estos institutos responde a la excepcionalidad), las
disposiciones relativas a fondos y recursos (cómo se sufragan los gastos durante la emergencia, quién
control lo gastado).
13
III.4. Adaptar.
Sin perjuicio de la necesidad de coordinación, el derecho a la salud es un
derecho cuyas prestaciones diferenciadas pueden y deben segmentarse y “localizarse”
en función de diferentes situaciones de vulnerabilidad y algunas de estas pueden tener
encuadre geográfico. Es una trabajosa tarea para la que provincias (y también
municipios) tienen una potencialidad natural.
En primer lugar, un gestor “local” debería tener más información y puede dar
respuestas de mejor calidad y eficiencia por su conocimiento directo de las
particularidades de cada provincia. En segundo lugar, el gestor local tiene una
accountability más directa que debería redundar en incentivos para un mejor
funcionamiento.
El federalismo permite articular esos mecanismos de coordinación y cooperación
entre nación y provincias, proveyendo bienes públicos a escala nacional. Se trata de
concertar “la multiplicidad en la unidad” de la que hablaba Kenneth Wheare en un
clásico trabajo sobre Federalismo Fiscal18
, proporcionando unidad donde ésta es
necesaria, y a la vez variedad e independencia en los asuntos donde la unidad y la
uniformidad no es esencial.
Recordamos las palabras del influyente jurista Benjamín Gorostiaga,
convencional constituyente de 1853, redactor de la letra chica del modelo constitucional
alberdiano, y ministro de la Corte Suprema en su etapa fundacional, cuando observaba
que mientras "el gobierno nacional ha sido formado para responder a grandes
necesidades generales y atender a ciertos intereses comunes”, mientras que “el
gobierno provincial, por el contrario, penetra en todos los detalles de la sociedad, sus
poderes son indefinidos y en gran número; se extienden a todos los objetos que siguen
el curso ordinario de los negocios y afectan la vida, la libertad y la prosperidad de los
ciudadanos”.19
La satisfacción de los derechos requiere esa capilaridad institucional que es una
potencialidad efectiva del federalismo, y que es de muy complicada articulación –sobre
18
WHEARE, Kennet Ch., Federal Government, Oxford University Press, Oxford, 1964 19
Discurso recogido en el "Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados", agosto de 1862. cit. por
ZAVALÍA, Clodomiro, "Derecho Federal", 3ª ed., t. I, Buenos Aires, Cía. Argentina de Editores, 1941, ps.
18/19.
14
todo en derechos de frontera móvil y gran intensidad de prestaciones demandadas- en
los paradigmas de vocación centralizante.
III.5. Financiar.
Hemos visto que el derecho a la salud es un derecho que exige permanentes y
crecientes erogaciones: sus costos están lastrados por el envejecimiento y el aumento de
la población, la ampliación de fronteras de posibilidades médicas, la emergencia de
enfermedades crónicas y de epidemias, la necesidad de una infraestructura de
renovación permanente y la de capacitar médicos y auxiliares, la necesidad de solventar
estructuras administrativas para las restaciones propias y estructuras de control para las
prestaciones privadas.
El costo de los derechos es, parafraseando a Holmes y Sunstein, una
problemática central en el eje de prestaciones y deslinde de competencias.. Siempre
existe la posibilidad de “localizar” o “descentralizar” a un nivel de gobierno como
responsable o garante de última instancia de determinados derechos o prestaciones. Pero
esa atribución tiene que ser consistente con la posibilidad de atender los gastos que de
ellas se deriven.
Esta temática ha sido estudiada por la teoría de las finanzas públicas y excede el
marco de este trabajo, pero lo que importa subrayar es que esa correlación debe existir.
Y desde 1994 nuestro sistema constitucional lo presupone en esa específica cláusula
constitucional que prohíbe la transferencia de servicios y competencias sin la correlativa
reasignación de recursos.20
Es necesario pues que las unidades subfederales puedan financiar
adecuadamente las prestaciones que les incumben atendiendo a los estándares
constitucionales exigibles. Dada la crónica escasez de recursos que padecen las
provincias, en muchos casos la financiación no podrá sustentarse exclusivamente en
recursos propios de la jurisdicción sino que tendrá que resolverse con fondos
nacionales. Es importante que esta provisión de recursos esté institucionalizada y no
20
Constitución Nacional, Art. 75 inc. 2, anteúltimo párrafo: “No habrá transferencia de competencias,
servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando
correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”
15
dependa de aportes discontinuos que suponen recurrentes negociaciones de las
jurisdicciones en busca del auxilio nacional, incertidumbre que conspira contra la
calidad y la sustentabilidad de toda política pública.
III.6. Ejecutar.
No basta con tener una regulación y un financiamiento si las obligaciones que
conciernen a la satisfacción del derecho a la salud no son ejecutadas de modo eficaz y
eficiente. Esta ejecución requiere un entramado de decisiones de agentes públicos
técnicos y burocráticos y que requiere planificación y profesionalidad.
Horacio Cao explica que en Argentina la gestión de los efectores públicos del
sistema de salud resulta una de las tareas más problemáticas de la administración
pública: en ello incide el complejo entramado de actores organizacionales con alto
grado de profesionalización y pluralidad de especialidades, la naturaleza de sus
funciones (por la que poseen una fuerte autonomía de decisiones en su lugar de trabajo)
y su organización gremial, la provisión necesaria de infraestructura y servicios
especializados (desde los propios edificios y su mantenimiento hasta la red de
ambulancias y la logística de internación)21
.
Aún ante esta comunidad de problemas básicos pensamos que el federalismo
parece corresponderse con algunas credenciales positivas. Por un lado, al suponer una
descentralización las estructuras de ejecución se mantienen dentro de escalas más
acotadas y con características más homogéneas (y, cabría acotar, con responsables
políticos más identificables en términos de accountability). Por otro lado, el hecho de
que exista a nivel nacional una pluralidad de modelos y sistemas de ejecución permite
que las jurisdicciones vayan asimilando experiencias positivas observadas en otra
jurisdicción, y también seguir los modelos o “patrones” federales que las orientan
fuertemente al momento de desarrollar sus planificaciones.
Para que esto suceda, empero, es necesario que los subsistemas de salud no
funcionen como compartimientos estancos y tengan una fluida relación con sus
contrapartes y análogos jurisdiccionales provinciales y federales. En este sentido,
21
CAO, Horacio (coord) - BLUTMAN, Gustavo - ESTÉVEZ Alejandro – ITURBURU, Mónica,
Introduccion a la Administración Pública Argentina, Buenos Aires, Biblos, 2007, pp. 75-77
16
también debe puntualizarse que –como se ha dicho varias veces- el “derecho” salud es
mucho más amplio que el “sector” salud, y por ello su satisfacción exige
multiagencialidad y sinergias con entes públicos de otras áreas, sobre todo con las áreas
públicas de asistencia social, de educación y de justicia. En un sistema federal es dable
suponer que las posibilidades de interacción escalan cuando las agencias que se
pretende vincular comparten el mismo nivel “espacial” de trabajo, favoreciendo la
concertación de criterios.
III.7. Optimizar.
Para pensar el derecho a la salud en clave constitucional hay que pensarlo, en
terminología alexyana, como un “mandato de optimización”, y como tal, entendido
como una norma operativa que ordena que algo sea realizado en la mayor medida
posible en atención a las perspectivas fácticas y jurídicas22
. En las declaraciones de
derechos muchas veces es explícita esa aspiración al postular el derecho al disfrute del
“nivel más alto de salud”
El primer nivel de la optimización es el de conseguir que se cumplan los
estándares y pautas asumidos por los propios estados en su normativa. El segundo nivel
de la optimización consiste en elever el rango de prestaciones asumidas para que el
derecho a la salud tenga una plena satisfacción, algo que entronca con la señalada
frontera móvil del derecho a la salud. Así, por ejemplo, en “Campodónico de
Beviacqua”23
la Corte toma nota de que por el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales que tiene rango constitucional en virtu de lArt. 75
inc. 22 C.N. los estados partes se han obligado "hasta el máximo de los recursos" de
que dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos
reconocidos en dicho tratado (art. 2°, inc. 1).
El federalismo puede ser útil como un mecanismo de optimización porque su
estructura no homogénea habilita grados de libertad dentro del sistema, permitiendo que
algunas jurisdicciones avancen y de esa forma muestren la viabilidad de zonas de
22
Seguimos en este punto a ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, CEC, 1993,
p. 67. 23
CSJN “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de
Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas”, sentencia del 24-10-2000; Fallos T. 323 P. 3229.
17
desarrollo próximo para el derecho en cuestión. Sus resultados y buenas prácticas
también pueden ser utilizadas como medida de contraste para evaluar la “distancia” con
las de jurisdicciones más postergadas o con los “pisos mínimos”. Este contraste puede
realizarse tanto en el plano de la normativa (apelando al uso constructuivo del derecho
comparado intrafederal) como en el plano de las “prácticas” (lo que ya hemos apuntado
en algún apartado precedente) en cuyo caso el mandato de optimización debe
reconectarse con la necesidad de “regular”, dando con ello institucionalidad y soporte
normativo para que se transformen en efectivos “derechos”.
Finalmente, el mandato de optimización también interpela fuertemente al Poder
Judicial y lo obliga a incardinar sus intervenciones de tutela sin atenerse al estricto
libreto positivista, para reconocer y hacer observar marcos y formas prestacionales que
puedan observarse como exigibles aún ante la omisión de legislar de los poderes
políticos. De nuevo aquí es pertinente la alusión al derecho comparado intrafederal
como un marco de comparación y contraste (y en este derecho intrafederal también
estamos incluyendo a la propia jurisprudencia, en la medida en que muchas familias de
casos tuvieron una fuente inicialmente pretoriana y fueron repitiéndose en diversas
jurisdicciones antes de tener sucesivas repercusiones normativas).
III.8. Tutelar y controlar.
La complejidad de las políticas públicas involucradas en el sector salud (y en las
de otros sectores que repercuten en el nivel de realización del derecho) hace que sea
especialmente crítica la instancia del control, que debe desdoblarse en dos escenarios: el
control propiamente interno y el control judicial.
Muchas veces es soslayada la importancia del control interno, que
distinguiremos en dos niveles.
Uno es el nivel del control puramente legal, consistente en la verificación de la
observancia de las obligaciones institucionales y funcionales de los efectores de salud, y
que se sustancia a través de procedimientos administrativos regulares o instados por
particulares.
18
El segundo nivel es el del control de desempeño y de eficacia de las políticas
públicas, que redunda en la necesidad de recopilar información y estadísticas agregadas
y desagregadas del rendimiento del sistema en sus diversas variables. En este nivel no
estará en juego la regularidad de un acto administrativo o la imposición de sanciones
disciplinarias. Lo que se buscará es observar qué aspectos son susceptibles de mejora o
de corrección en el marco del accionar estatal de ejecución o de contralor, y por ello
este control se enlaza con la pauta de “optimización” del derecho. Idealmente este
monitoreo y adutoría deberían tener su inserción institucional y ser normados por la
regulación que corresponda.
Por último tenemos al control de los controles: el control judicial. Entre otras
interacciones y sinergias del derecho a la salud observamos la notable vinculación que
presenta con el derecho de “acceso a la justicia” y el derecho a una “tutela eficaz” de los
derechos de parte de los órganos jurisdiccionales (tutela que funciona como reaseguro
de todos los derechos, en una visión que asume la operatividad de los mismos y los
cualifica como exigibles).
Como ilustración del punto conviene detenerse especialmente en la causa
“Interhospitalaria – Aspromin – Asprober c. Ministerio de Salud y/o Gobernación s/
acción de amparo”24
de 2006. En este caso la Corte Suprema revoca un fallo de la Corte
de Justicia de la Provincia de Salta que había rechazado una acción de amparo deducida
por médicos del Hospital Materno Infantil y dos asociaciones profesionales con el
objeto de que se diera solución a las "graves insuficiencias de infraestructura,
equipamientos, insumos y recursos humanos” y en la que solicitaban que el Estado
fuera compelido a “tomar las medidas urgentes de reestructuramiento y reequipamiento
generales, la reconstrucción de quirófanos, reacondicionamiento de las salas de
atención, incorporándose servicios de higiene adecuada, reportándose medicamentos
indispensables, cubriéndose las mínimas exigencias requeridas por los Jefes de Servicio
de las distintas áreas del Hospital”. El Superior Tribunal de Salta había sostenido que la
vía del amparo no procedía en tanto los actores tenían la opción de interponer recursos
administrativos y judiciales ordinarios, cuya ineficacia no habrían intentado demostrar.
24
CSJN, “Recurso de hecho deducido por las Asociaciones de Profesionales la Interhospitalaria, la
Asociación de Profesionales del Hospital Materno Infantil (Aspromin) y Asociación de Profesionales del
Hospital San Bernardo (Asprosber) en la causa Ministerio de Salud y/o Gobernación de Salta s/ acción de
amparo”, 31-10-2006; Fallos T. 329 P. 4741. En la web de la CSJN aparece referenciada esta causa como
“Ministerio de Salud c/Gobernación s/acción de amparo”.
19
La Corte Nacional dirá al respecto que “si bien la acción de amparo no está destinada a
reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión no
puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente de las alegaciones de
las partes”.
Como nota interesante, este fallo tiene un voto concurrente del Dr. Ricardo
Lorenzetti que anticipa las notas que posteriormente suscribiría la Corte en “Halabi”
sobre la posibilidad de encara ciertos litigios bajo el marco de una suerte “acción de
clase” o “colectiva”. En su voto también se trabaja sobre la idea de un contenido mínimo
exigible en materia del derecho a la salud:
quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos del Estado deben cumplir con
la Constitución garantizando un contenido mínimo a los derechos fundamentales y muy
especialmente en el caso de las prestaciones de salud, en los que están en juego tanto la vida
como la integridad física de las personas. Una sociedad organizada no puede admitir que haya
quienes no tengan acceso a un hospital público con un equipamiento adecuado a las
circunstancias actuales de la evolución de los servicios médicos. No se cumple con ello cuando
los servicios son atrasados, descuidados, deteriorados, insuficientes, o presentan un estado
lamentable porque la Constitución no consiente interpretaciones que transformen a los derechos
en meras declaraciones con un resultado trágico para los ciudadanos. Todos los individuos tienen
derechos fundamentales con un contenido mínimo para que puedan desplegar plenamente su
valor eminente como agentes morales autónomos, que constituyen la base de la dignidad
humana, y que esta Corte debe proteger. 25
“Interhospitalaria” es un caso interesante en este contexto de tutela porque en él
no había un individuo o una población afectada con riesgo de vida, sino una situación
de deterioro general de la prestación. Y es que aunque la jurisprudencia muchas veces
vacila en el caso de derechos sociales y mantiene, de modo explícito o velado, ideas que
suponen su carácter “programático”, la especial urgencia que se da en el caso de
problemas o agravios que conciernen afectaciones graves al derecho a la salud ha
abierto un horizonte de judiciabilidad que –a pesar de algunas dificultades propias de
tecnicismos de la materia- se ha revelado fértil en casi todas las instancias y
jurisdicciones en nuestro país.
25
CSJN, “Interhospitalaria – Aspromin – Asprober c. Ministerio de Salud y/o Gobernación s/ acción de
amparo”, citado supra, 31-10-2006; Fallos T. 329 P. 4741. Del voto del Dr. Lorenzetti, cons. 16.
20
Ello es relevante porque estos los escenarios del control y de la tutela se se
conjugan con la matriz federal de nuestra constitución provocando varias consecuencias
sobre el perfil de litigios, algunas de las cuales veremos a continuación.
- En primer lugar, la naturaleza no lineal de la división federal de poderes
genera complejidades propias en los casos en forma de declinaciones y
de conflictos de competencia, lo que suscita un problema jurídico
adicional –el muchas veces llamado “deslinde”, expresión sobre la que
volveremos más adelante- al que tiene que ver con la prestación debida
o con el agravio cuya tutela se busca en tribunales.
- En segundo lugar, nuestro sistema de control de constitucionalidad
adopta –siguiendo el modelo americano- un carácter difuso que
“distribuye” esa facultad entre todos los jueces y únicamente deja una
vía excepcional de unificación y revisión federal, en la medida en que
las decisiones judiciales de los poderes judiciales locales son
susceptibles de revisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
por la vía del Recurso Extraordinario Federal.
- En tercer lugar, por el rol de “garante” del Estado Nacional aparece la
posibilidad de que se lo interpele como codemandado. Esta posibilidad
ha sido asumida y reconocida especialmente en la última etapa de la
jurisprudencia de la Corte Suprema a raíz de la incorporación de los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos a la Constitución de
1994, como veremos más adelante.
- En cuarto lugar, la decisión judicial debe lidiar con un sistema de
fuentes de triple nivel: las subconstitucionales y subfederales como
punto de anclaje, las constitucionales y federales como pauta de control
de conformidad doméstico, y por último la fuente internacional a tenor
del rango específico que le atribuye el art. 75 inc. 22 de la C.N.26
Cabe
26
El derecho a la salud está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional que
menciona el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional. Aparece en art. 12, inc. c del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1, arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; inc. 1, del art. 6 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; como así también en el art. 11 de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre y en el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos más específicos, aparece también en el art. 23 al 27, 32 y
39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 10, 11, 12, 14 y 16 de la Convención
21
insistir especialmente en este aspecto, que como apunta Christian
Courtis ha representado en el caso del derecho a la salud “uno de los
casos de utilización más fértil de los instrumentos internacionales de
jerarquía constitucional que han llevado a cabo los tribunales
argentinos” 27
.
Las peculiaridades apuntadas tienen evidentes interrelaciones y podrían también
detallarse en derivaciones más específicas. Haciendo mérito de su complejidad, nos
interesará cerrar este pasaje con una reflexión realista sobre las limitaciones del control
judicial y de nuestras prácticas de enunciación elaboradas a partir de doctrinas judicial.
Es habitual que en este trance nos centremos en fallos de la Corte Suprema, que son
obviamente una minúscula fracción de casos y que suelen involucrar agravios
especialmente intensos o urgentes.
Aún reconociendo su valor de precedente y su autoridad moral, no se puede dar
por sentado que estas doctrinas implicarán una reorganización de las prácticas jurídicas
intersectadas por los derechos definidos en esos fallos. Muchos actores del sistema
(obras sociales, prestadores privados, gobiernos demandados) se atendrán a una lectura
oportunista u obtusamente casuística de cada pronunciamiento, lo que puede implicar
exigir que cada nuevo caso tenga su nuevo litigio particular.
A su turno también los tribunales inferiores pueden adoptar interpretaciones
infieles o restrictivas del precedente de la Corte, aún invocándolo, y no siempre estos
desalineamientos serán corregidos por la vía del Recurso Extraordinario Federal, o lo
serán con una demora ostensible.
Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 5 de la
Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y art. 25 de
la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Es pertinente
acotar que el derecho a la salud se da en una cláusula que edicta su integración al bloque de
constitucionalidad federal “en las condiciones de su vigencia” (art. 75 inc. 22 C.N., cit.). Esta fórmula
implica que los pactos y tratados deben leerse a la luz de la jurisprudencia internacional de los órganos
especializados, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
27
COURTIS, Christian, “La aplicación de tratados e instrumentos internacionales sobre derechos
humanos y la protección jurisdiccional del derecho a la salud: apuntes críticos”, en ABRAMOVICH –
BOVINO – COURTIS (comps.), La aplicación de los tratados sobre Derechos Humanos en el ámbito
local. La experiencia de una década, Del Puerto, pp. 703-750, en pp. 705-706. Allí Courtis enumera
referencias y aplicaciones en diversos contextos: como normas que establecen un derecho subjetivo a la
vida y a la atención sanitaria; como normas que establecen un derecho colectivo a la protección de la
salud, y correlativas obligaciones positivas al Estado; como normas que imponen al Estado obligaciones
positivas en materia de organización de servicios de salud y que –correlativamente- le impiden
desentenderse de ese mandato; como normas que facultan al Estado a imponer obligaciones positivas
sobre obras sociales y empresas de medicina prepaga, entre otros casos.
22
Finalmente, existen muchas situaciones que resultará muy difícil encuadrar bajo
el formato de un litigio, y aún la litigación colectiva, estructural o estratégica debe
hacerse definiendo un subconjunto específico de casos, afectados, situaciones y
pretensiones.
Debe decirse también que muchas veces las deficiencias en el sistema de salud
no se litigan ex ante, en procura de una cautelar, sino ex post, en procura de una
indemnización o una condena penal por mala praxis. Comprensiblemente, los juicios
suelen en estos casos concentrarse en una lógica compensatoria o retributiva. La posible
moraleja de ello es que la litigación judicial parece ser más dúctil para conducir un
modelo “reparador” que un modelo “constructivo” de derechos (un dato que no
necesariamente debe asociarse con una crítica a la labor de los magistrados, sino que
denota limitaciones propias de la división “horizontal” de poderes).
Hay que tener entonces en cuenta –y de nuevo se impone aquí el compromiso
con la realidad- que el catálogo de decisiones jurisprudenciales que podemos exhibir o
consultar no es necesariamente representativo del arco de la problemática del derecho a
la salud que puede estar dándose en un lugar y período determinado. Además,. aún
dentro del espacio cubierto por el catálogo de lo judicializado y resuelto, el sentido de
esas decisiones no se traduce directamente en un cambio o mejoramiento estructural,
sino que sólo satisfacen peticiones individuales o acotadas a un subconjunto específico
de la problemática, que bien puede permanecer sin cambios sensibles en todo el
espectro de casos no judicializados. Y lo dejamos dicho como advertencia general, dado
que esto es especialmente cierto en lo que concierne a la observancia o potencialidad de
aplicación de fallos de la Corte Suprema y de máximos tribnuales de provincia, cuya
intervención en temas de salud (como en casi todos los temas) es necesariamente
excepcional por las lógicas restricciones recursivas.
IV. SOBRE FORMAS DE “FEDERALIZAR” Y DESLINDAR COMPETENCIAS.
Hace más de un cuarto de siglo, el Dictamen preliminar sobre Reforma
Constitucional del Consejo para la Consolidación de la Democracia de 1986 observaba
23
que el sistema federal argentino tenía una naturaleza “flexible” y “porosa”28
, una
descripción que no sólo es válida para describir el deslinde histórico de poderes de
competencias, sino que sigue siendo atinada aún en la actualidad a pesar de ciertas
ficciones ordenadoras que la doctrina y la jurisprudencia suele articular con alguna
pretensión de generalidad.
Para ver en qué medida esto es así en esta sección vamos a esbozar un inventario
descriptivo de posibilidades de articulación institucional entre el Estado nacional y las
provincias o estados locales. Lo que pretendemos demostrar es de qué modo las
categorías básicamente rígidas más socorridas por la doctrina (competencias federales,
locales y concurrentes) pueden cobrar muy diversas formas y modalidades, que
llamaremos estipulativamente “concepciones”, dejando dicho que su carácter es
meramente enunciativo:
1. concepción excluyente: cuando lo nacional excluye por definición el
poder normativo de las provincias en la materia de que se trate (tal como ocurre,
por ejemplo con la legislación de fondo a través de la cláusula de los “Códigos”
del art. 75 inc. 12 C.N. que otorga exclusividad al Congreso con que lo hace a
los efectos regular el intercambio comercial entre las provincias en el art. 75 inc.
13).
2. concepción reglamentaria: cuando lo nacional se entiende como una
normativa superior y general, que las provincias deben “especificar” (en este
escenario las provincias tienen un poder de naturaleza “reglamentario”, en el
sentido de fijar “leyes que reglamentan su ejercicio” como dice la Constitución
Nacional en el art. 28, sin “alterar” el derecho en cuestión).
3. concepción complementaria: cuando lo nacional implica un “núcleo”
de regulación ya especificado, que deja a las provincias libertad para legislar en
temas conexos (éstas sólo podrán legislar sólo aquello no normado por lo
“federal”, pero no están obligadas a hacerlo y la única limitación que tienen es la
de no contradecir normas de fuente nacional).
4. concepción progresiva (o de “pisos mínimos”): lo nacional establece
un “piso” común y las provincias pueden subir ese piso (ampliando la
28
CONSEJO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA: Dictamen preliminar sobre Reforma
Constitucional, Buenos Aires, Eudeba, 1986, p. 124.
24
protección, mjorando coberturas y prestaciones, etc.). La asignación
competencial tiene como condición necesaria un resultado que redunde en una
mejor versión del derecho en cuestión. La concepción funciona en sentido pro
hominis, empoderando a las provincias para lo mejor y no para lo restrictivo en
términos del nivel de protección de un derecho..
5. concepción dualista: adopta un criterio orgánico en el que asumiendo
un principio de potestades concurrentes, la legislación local se aplica a las
autoridades locales y la nacional a las autoridades federales. Esta concepción
suele tener un “espejo” en la organización de competencias jurisdiccionales que
controlan a las autoridades administrativas respectivas: el fuero federal
controlará decisiones nacionales y la justicia provincial a las locales.
6. concepción del “federalismo de ejecución”: la regulación es
“nacional” y se “localiza” la ejecución, que se resuelve a nivel provincial o
comunal.
7. concepción confederativa: las políticas son fijadas y/o ejecutadas por
órganos ad hoc de composición plural (del Estado Federal y de las provincias)29
,
que pueden incluir representantes de sectores sociales relacionados con la
prestación del servicio, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, etc.
8. concepción adhesiva: el Estado Nacional fija políticas generales a las
que las provincias o estados locales pueden o no adherir. Este esquema puede
complementarse con incentivos fiscales a la convergencia con las políticas
nacionales, tales como la posibilidad de afectar a los adherentes partidas
presupuestarias específicas o cofinanciar desde el Tesoro de la Nación las
erogaciones asociadas a los Estados que se incorporen a las pautas del sistema
nacional, o cumplan ciertas metas, etc.
El elenco expuesto podría desdoblarse en más subincisos y no pretende ser
exhaustivo, ni justificar una preferencia clara por alguna opción dentro del menú. Lo
interesante del inventario de alternativas es que a pesar de que no encaja con facilidad
29
Una experiencia nacional en este sentido es la del Consejo Federal Legislativo de Salud (COFELESA)
organismo deliberativo político que tiene como objetivo articular y promocionar las políticas comunes de
salud en todo el país, está integrado por miembros de las comisiones de Salud de las diferentes
legislaturas.
25
en la tripartición de poderes delegados/concurrentes/reservados que parecía
desprenderse de la Constitución Nacional.
En Argentina se pueden verificar –de modo general, y también en materia de
derecho a la salud- tendencias que reflejan la adopción de todas estas concepciones en
diversos tópicos y es notable la convivencia: esto ocurre muchas veces de modo
complejo y superpuesto (un mismo sistema de prestaciones suele incluir atribuciones
propias y exclusivas de nación, implantación de órganos de seguimiento confederales,
invitación a las provincias a adherir, etc.).
Además, esas concepciones han tenido sus correlativas réplicas con la
coordinación de regulación y políticas públicas al segundo nivel, el que despliega la
ulterior distribución competencial entre provincias y municipios, donde se verifican
similares vicisitudes.
La combinación de estos factores, aunada a la frontera “móvil” del derecho a la
salud, a su interrelación eventual con otros derechos o competencias y a la dependencia
financiera y logística que requieren muchas prestaciones explica por qué a veces no es
sencillo resolver la identificación de los sujetos obligados y la especificación de la
naturaleza y alcance de su prestación debida.
Cada una de las piezas de nuestro inventario, como dijimos, debe encontrar su
encuadre constitucional para que podamos validarla o reconocerla jurídicamente como
parte de nuestro ordenamiento jurídico. La pregunta es cómo ha sido posible la
coexistencia y el desarrollo de estas concepciones en un marco que no conoce su
nomenclatura. Para resolver esa incógnita vamos a hacer una breve prospección de la
jurisprudencia de la Corte Suprema, que nos permitirá identificar aproximativamente
cómo funciona el modelo de deslinde de poderes en esta materia específica.
V. REARMANDO EL PUZZLE A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA: CUATRO CRITERIOS
La doctrina, y la propia Corte Suprema, suelen asumir un modelo que toma
como axiomas algunos puntos cardinales que surgen de la Constitución y de la filosofía
política del federalismo y determina en base a ellos distintas esferas de competencias.
En este plan los resultados no son del todo satisfactorios en la medida que esos
26
esfuerzos no conforman ni proporcionan, siguiendo lógicas “temáticas”, una descripción
completa y consistente de los restricciones y empoderamientos.
Tomamos nota en este punto de que Sagüés explica cómo la jurisprudencia
“clásica” de la Corte Suprema discierne algunas “pautas de coordinación” para
“compatibilizar funcionalmente” el deslinde de competencias entre la Nación y las
provincias, en base a varios subprincipios: el de cooperación, por el que la Constitución
se debe interpretar de modo que el ejercicio de la autoridad nacional y las autoridades
provinciales se desenvuelva armónicamente30
, o de modo que ambos poderes “actuén
para ayudarse y no para destruirse”31
; el de adaptación, que impone que los principios
federales sean adecuados a las exigencias de la vida contemporánea32
, el de prudencia
que reclama un ejercicio cauteloso de las competencias federales para no afectar las
locales (y viceversa), y el de lealtad federal que exige que la Nación no privilegie a
unas provincias en perjuicio o beneficio de otras, que erige vallas a los egoísmos locales
y que reclama que todos los niveles de poder se comporten de buena fe33
.
Siguiendo esa línea, y con especial referencia al derecho a la salud, en esta
sección buscaremos proceder –dejando en claro que no buscaremos agotar o
sistematizar toda la jurisprudencia pertinente en cada criterio, sino ilustrarla con
ejemplos- con la reconstrucción con un enfoque que no buscará identificar las zonas
competenciales (al fin y al cabo, los resultados de la operación interpretativa) sino los
criterios que las abastecen (la ratio juris, podría decirse, de por qué y cuándo algo sería
federal o local en su caso)-
Veremos entonces que existen un criterio de empoderamiento (la
“concurrencia”), un criterio de conflicto (la “colisión efectiva”), un criterio de
prelación (la “primacía del interés general”) y un criterio de salvaguarda (el “rol de
garante” del Estado Federal).
30
CSJN, “Pucci”, Fallos T. 293, P. 287 31
CSJN, “Fernández”, Fallos T. 301 P. 122, voto de Mario Justo López. 32
CSJN, “Prov. del Neuquén c. Hidronor”, Fallos T. 292 P. 26, voto de Corvalán Nanclares y Masnatta. 33
SAGÜÉS, Néstor Pedro, Elementos de derecho constitucional, Buenos Aires, Astrea, T. II, 3ª ed., pp
41-42.
27
V.1. Criterio de empoderamiento: principio de la “concurrencia” de poderes.
Cabe señalar que el principio de concurrencia en materia de derecho a la salud
tiene una doble fuente: en el orden nacional las cláusulas de la Constitución Nacional
que no realizan recortes temáticos y garantizan a las provincias el ejercicio de “poderes
no delegados”, y en el orden provincial las cláusulas de las constituciones locales que
incluyen el derecho a la salud en su catálogo de derechos y consecuentemente lo
asumen como una responsabilidad del Estado local.
Partir del análisis del principio de “concurrencia” como criterio de
empoderamiento permite a la Corte evitar trazar fronteras rígidas entre obligaciones
locales y nacionales, y es consistente con el criterio de adjudicar presunción de
constitucionalidad tanto a las normas constitucionales como locales.
Así, la Corte Suprema ha puntualizado que “las obligaciones que incumben a la
Nación en materia sanitaria no son exclusivas, ni excluyentes de las que competen a sus
unidades políticas en sus esferas de actuación sino que, en estados de estructura federal,
pesan sobre ellas responsabilidades semejantes que también se proyectan sobre
entidades públicas y privadas que se desenvuelven en este ámbito” (causa “I.C.F” de
2008)34
.
Véase cómo la observancia del principio general de concurrencia se nota
implícita, aunque sin teorización articulada, en la parte resolutiva del fallo “F. A. L.” de
2012, en cuanto dirige el exhortar “a las autoridades nacionales, provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia en la materia, a implementar y
hacer operativos, mediante normas del más alto nivel ... protocolos hospitalarios para la
concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima
de violencia sexual” 35
, obviando tácitamente la alternativa de sugerir la observancia de
un sistema único de rango nacional, sea de origen reglamentario o pretoriano.
En suma, se advierte que el principio de la “concurrencia” permite a la Corte (a),
no coartar la posibilidad de que las provincias sancionen normas locales que no afecten
los intereses generales (lo que conviene al criterio de adaptar y localizar la gestión) y
(b) atribuir al Estado Nacional (que es el responsable en la faz internacional) la primacía
34
CSJN, “I., C. F c/provincia de Buenos Aires s/amparo”, 30-09-2008; Fallos T. 331 P. 2135. 35
CSJN, “F., A. L. s/medida autosatisfactiva”, causa F. 259. XLVI; sentencia del 13-04-2012.
28
regulatoria (lo que conviene al criterio de igualar y de coordinar). En cuanto a esto
último, la pauta de rectoría se complementa con la introducción del criterio de conflicto
que veremos a continuación.
V.2. Criterio de conflicto: necesidad de encontrar una “colisión efectiva”.
Contrapartida de la “concurrencia”, se advierte que el principio de la “colisión
efectiva” permite a la Corte minimizar su exposición al arbitraje de competencias en
conflictos interjurisdiccionales de “suma cero”. Es importante entender que este criterio
de conflicto es, si se quiere entenderlo así, una manifestación particular del criterio más
general de que para declarar cualquier constitucionalidad es necesario advertir una
“incompatibilidad inconciliable”.36
El criterio de la “colisión efectiva” tiene una larga historia que se remonta a la
pauta de “directa y absoluta incompatibilidad” adoptada en el primer caso de
inconstitucionalidad que falló la Corte Suprema en el siglo XIX, “Domingo Mendoza c.
Provincia de San Luis” presentándolo como una condición resolutoria del principio de
concurrencia, en los siguientes términos:
“los actos de la Legislatura de una provincia, no pueden ser invalidados, sino en
aquellos casos en que la Constitución concede al Congreso nacional en términos expresos un
exclusivo poder, o en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a
las provincias, o cuando hay una directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de ellos por
estas últimas; fuera de cuyos casos, es incuestionable que las provincias retienen un autoridad
concurrente con el Congreso”37
36
La doctrina de nuestra Corte Suprema ha establecido en forma reiterada la exigencia de una clara
probanza de la inconstitucionalidad sometiéndolo a cargas particularmente exigentes, y sus fallos pivotan
en base a un libreto básico de ideas afines que comienzan en “Avegno” de 1874, (CSJN, “Fallos 14:425),
donde el tribunal, con glosas de El Federalista nº 81, dijo que "para que una ley debidamente sancionada
y promulgada sea declarada ineficaz por razón de inconstitucionalidad, se requiere que las disposiciones
de una y otra sean absolutamente incompatibles, que haya entre ellas una evidente oposición. Así lo exige
el respeto que se debe a los altos poderes que concurren a la formación de las leyes"”.
37 CSJN, “Don Domingo Mendoza y hermano, contra la Provincia de San Luis, sobre derechos de
exportación”. sentencia del 05-12-1865, Fallos 3:131.
29
Este criterio de “incompatibilidad” fue mantenido en diferentes áreas a lo largo
de centenaria jurisprudencia desde casos como “Griet Hermanos” de 1922 hasta “Entre
Ríos” de 200838
.
En “Leiva” de 199239
se trató el conflicto entre una ley de la Provincia de Entre
Ríos con la ley 22.990 que establece el régimen de utilización de la sangre humana. Allí
la Corte entendió que la ley nacional se enmarcaba dentro del “razonable ejercicio de
atribuciones que competen al legislador nacional en virtud de lo dispuesto en la primera
parte del inc. 16 del art. 67 [se refiere al actual art. 75 inc. 18] de la Constitución
Nacional y el objetivo enunciado en su Preámbulo”. Reconoce entonces el fallo que “el
poder de policía que ejerce la Nación ocasionalmente puede entrar en colisión con el
que se hayan reservado las provincias, lo cual no obsta al principio de la concurrencia
de ambos poderes” y que en tal caso la invalidación no es automática.
En primer lugar, dice, “el ejercicio de facultades concurrentes sólo puede
considerarse incompatible cuando media una repugnancia efectiva, de tal modo que el
conflicto deviene inconciliable”. En segundo lugar, establece el criterio rector para
resolver esos casos de colisión: “la preeminencia debe ser establecida en función de los
fines queridos por la Constitución y el interés general en juego”. Así, resolverá el caso a
favor de la ley nacional (que exigía que los bancos de sangre estuvieran a cargo de un
médico especialista en hemoterapia, mientras que la ley provincial exigía un
bioquímico) asumiendo que en ella estaba ínsita un propósito de orden público de
extremar la protección de la persona a partir del “máximo control en el manejo
terapéutico de todo lo vinculado con la obtención de la sangre humana”.
Contrario sensu, si no se presenta esa nota de conflictividad, repugnancia o
interferencia, la legislación provincial es posible. Así surge, por ejemplo, de la doctrina
de la Corte en “Abbott”40
, donde la Corte consideró una ley de la Provincia de Buenos
Aires que obligaba a los efectores públicos a prescribir medicamentos por el nombre
genérico. En ese caso se reputó válida esa normativa local entendiendo que su contenido
estaba destinado a la administración pública provincial y versaba sobre materias
38
CSJN, “Griet Hermanos contra Provincia de Tucumán, por devolución de sumas de dinero provenientes
del cobro de impuestos fiscales al azúcar” (Fallos: T. 137; P.212) y “Entre Ríos, Provincia de c/Estado
Nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad” (Fallos T. 331, P. 1412). 39
CSJN, “Leiva, Martín c/ Entre Ríos, Provincia de s/ inconstitucionalidad ley 8144”, 19-05-1992, Fallos
T. 315 P. 1013. 40
CSJN, “Abbott Laboratories S.A. y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ inconstitucionalidad.”,
sentencia del 21/06/2000, Fallos T. 323, P. 1705
30
respecto de las cuales la legislación local está autorizada a regular, sin invadir el campo
de la nacional.
Para cerrar el marco de referencias, debemos advertir que concurrencia no
significa equivalencia de responsabilidades, puesto que en muchos casos la
jurisprudencia le asigna al Estado Nacional un rol subsidiario (en la lógica del criterio
de salvaguarda que veremos más adelante). En este orden de ideas podemos mencionar
casos como “Sánchez E.” de 2005, en donde la Corte define que las obligaciones
emergentes del marco normativo que componen la ley 23.661 [Sistema Nacional del
Seguro de Salud] y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires “imponen a las
autoridades locales el deber de articular un mecanismo eficaz” para encauzar las
prestaciones “sin que ello implique desconocer el deber de coordinación con el Estado
Nacional -mediante el Ministerio de Salud- el que debe acudir en forma subsidiaria”41
.
V.3. Criterio de prelación: primacía del “interés general en juego”.
Este criterio de prelación dimana del art. 31 de la Constitución Nacional y es la
norma de cierre de los conflictos competenciales. Aparece en casos como “Baliarda
S.A.” 42
de 1998 (referido a un decreto local que pretendía regular la comercialización y
venta de productos ya autorizados en el orden nacional) y “Abbott Laboratories” 43
de
2000 (específicamente con relación a la regulación provincial de productos medicinales
que, certificados por la autoridad federal de aplicación, son objeto de comercialización
en todo el país).
Esta invalidación esta siempre sujeta al requisito de “colisión efectiva” ante el
cual debía ceder la legislación local y aplicarse la nacional por aplicación del principio
de supremacía contenida en el art. 31 de la C.N.
41
CSJN, “Sánchez, Norma Rosa”, sentencia del 20-12-2005, Fallos 328, P. 4640. 42
CSJN, “Baliarda S.A. y otros c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa”, 11-06-1998; Fallos T.
321 P. 1705. 43
CSJN, “Abbott Laboratories S.A. y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ nconstitucionalidad”,
21/06/2000, Fallos T. 323, P. 1705.
31
Otro caso, que no hace referencia al derecho que nos concierne, es ilustrativo
sobre el principio general en la materia, plasmado en el fallo “Buenos Aires c. Edenor”
de 2007:
“Las facultades provinciales no pueden amparar una conducta que interfiera en la
satisfacción de un interés público nacional, ni justifica la prescindencia de la solidaridad
requerida por el destino común de la Nación toda. El sistema federal importa asignación de
competencia a las jurisdicciones federal y provincial; ello no implica, por cierto, subordinación
de los estados particulares al gobierno central, pero sí coordinación de esfuerzos y funciones
dirigidos al bien común general, tarea en la que ambos han de colaborar, para la consecución
eficaz de aquel fin; no debe verse aquí enfrentamiento de poderes, sino unión de ellos en vista a
metas comunes”44
.
Esta primacía del interés general parece también estar implícita en las
recurrentes alusiones jurisprudenciales al rol coordinador que corresponde al Estado
Nacional, y en este punto si volvemos a señalar específicas referencias a “la función
rectora que le atribuye la legislación nacional y de las facultades que debe ejercer para
coordinar e integrar sus acciones con las autoridades provinciales y diferentes
organismos que conforman el sistema sanitario del país en miras a lograr la plena
realización del derecho a la salud” (así ocurre en “Monteserín”45
de 2001 y en “Passero
de Barriera” 46
de 2007).
Es pertinente acotar que Sagüés ha advertido que la fórmula que suele aplicar la
Corte no es tan mecánica en el sentido de asegurar que el “interés general en juego”
equivalga a atribuir la prelación a la competencia nacional. Señala en este sentido casos
como “Ruiz Córdoba”47
y “Deloitte”48
en donde la Corte entiende que el “interés
general” aconsejaba priorizar la gestión provincial 49
. Debemos dejar dicho que en esta
44
CSJN, “Buenos Aires, Provincia de c/Edenor S.A. s/remoción de electroductos”, sentencia del 23-10-
2007; Fallos T. 330 P. 4564. 45
CSJN, “Monteserin, Marcelino c/ Estado Nacional - Ministerio de Salud y Acción Social”, sentencia
del 16/10/2001, Fallos T. 324, P. 3569. 46
CSJN, “Passero de Barriera, Graciela Noemí c/Estado Nacional s/amparo”, 18/09/2007, Fallos T. 330,
P. 4160 47
CSJN, “Ruiz Córdoba, Héctor R. c/ Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba”, sentencia del
4/11/1982; Fallos T. 304 P. 1588. 48
CSJN, “Deloitte, Plender, Griffiths & Co.”, sentencia del 18.08.1983, Fallos T. 305, P. 1094. 49
SAGÜÉS, Néstor Pedro, Elementos de derecho constitucional, Buenos Aires, Astrea, T. II, 3ª ed., p.
39.
32
lógica del interés general de sesgo local no hemos encontrado pronunciamientos
recientes de la Corte, ni casos referidos al derecho a la salud, aunque la posibilidad
teórica existe y debe ser incorporada como una alternativa válida en el contexto de este
principio de prelación.
V.4. Criterio de salvaguarda: rol de garante del Estado Federal.
El último criterio entronca con la obligación final de igualación que concierne al
Estado Nacional. Un caso seminal en este sentido ha sido “Campodónico de Beviacqua”
de 200050
. Allí la Corte subraya –a propósito del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales- que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas ha reconocido que en los paises federales “dicha
estructura exige que los cantones sean los responsables de ciertos derechos, pero
también ha reafirmado que el gobierno federal tiene la responsabilidad legal de
garantizar la aplicación del pacto” asignándole al Estado Nacional “responsabilidad
subsidiaria”.
Como dicen Abramovich y Pautasi,
Se trata en definitiva de una obligación de garantía cuyo alcance aún no ha sido
definido de manera clara, pero que a simple vista, ubica a las tres instancias del Estado
nacional en una posición de fiador final, con el deber de activar esa garantía de
protección de los derechos si el deudor principal no cumple debidamente. No se trata en
consecuencia de un fiador o garante pasivo o expectante, sino que obliga a las
autoridades federales a tomar acciones afirmativas y a adoptar medidas efectivas para
que las provincias cumplan con las obligaciones internacionales.51
50
CSJN “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de
Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas”, sentencia del 24-10-2000; Fallos T. 323 P. 3229. 51
ABRAMOVICH, Víctor y PAUTASSI, Laura. El derecho a la salud en los tribunales: Algunos
efectos del activismo judicial sobre el sistema de salud en Argentina. En “Salud colectiva” [online].
2008, vol.4, n.3 [citado 2012-05-19], pp. 261-282 . Disponible en:
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
82652008000300002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1851-8265.
33
Las pautas de garantía están consolidadas en la jurisprudencia reciente de la
Corte Suprema. Aparecen en casos como “Sánchez Norma” de 200452
(cautelar
ordenando a la Provincia de Buenos Aires y simultáneamente al Estado Nacional a
realizar cirugías para colocación de prótesis y tratamiento de rehabilitación posterior) y
“Orlando”53
(en el mismo sentido, sobre medicación para la esclerosis múltiple).
Esta línea jurisprudencial se prolonga hasta la actualidad. En “P. de C.” de 2012,
por ejemplo, la Corte seguirá recordando que:
pesan sobre la estructura local responsabilidades semejantes -que se proyectan sobre las
entidades públicas y privadas de ese ámbito- a las que incumben a la Nación en la esfera federal,
lo cual no implica desconocer el rol que tiene el Estado Nacional en subsidio de las prestaciones
de salud a cargo de la jurisdicción provincial para el caso en que éstas no pudieran ser
provistas.54
En base a este criterio de salvaguarda operativizar el rol de garante coincide con
la idea del apuntado y exigible “piso mínimo”, que actúa como mecanismo de reaseguro
para evitar la incidencia de un doble estándar regresivo, sin perjuicio de que las
provincias tengan abierta la posibilidad de brindar estándares mejores o más amplios
para la tutela del derecho.
VI. CONCLUSIONES.
Debe reiterarse que mucho de lo que hemos querido describir y en parte modelar
es aplicable, mutatis mutandis, no sólo al derecho a la salud sino a otros derechos que
intersectan obligaciones federales y estaduales. Pero trabajar poniendo casos del
derecho a la salud en el banco de pruebas resulta especialmente propicio para ilustrar el
modelo, tal vez porque como hemos visto antes el derecho a la salud es un derecho de
rizomática inserción en la trama de obligaciones y potestades gubernamentales: lo es
por su rango constitucional, por su centralidad en el orden de valores, por su urgencia,
52
CSJN, “Sánchez, Norma Rosa”, sentencia del 11-05-2004; Fallos T. 327 P. 1444. 53
CSJN “Orlando, Susana Beatriz c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ amparo”, 24/05/2005, Fallos
T. 328, P. 1708 54
CSJN, “P., de C. , M c/Instituto de Seguros de Jujuy y Estado Provincial”, causa P. 35. XLIV; sentencia
del 06-03-2012.
34
por su vocación de universalidad, por su mutabilidad, por su complejidad, y por su
anidación implícita en regulaciones que en apariencia intersectan a otros derechos.
Mas allá de las pretensiones o rótulos de “deslinde”, “distribución” o
“asignación” de competencias, nuestro modelo las supone como diferentes formas de
“empoderamiento”.
En este orden de ideas se explica como concurrencia no implica “yuxtaposición”
ni “doble estándar”. Con el juego de los criterios apuntados la jurisprudencia cuenta con
herramientas para preservar las precondiciones básicas de la coordinación, que son las
de la no interferencia y la no contradictoriedad. Pero esa mera disipación de conflictos
normativos es bien diferente de la existencia de una efectiva articulación
funcionalmente concertada en contextos de responsabilidades de gestión difíciles y
urgidas por condicionantes de tiempo, escala, información y recursos.
Tal como lo demuestra el juego de los cuatro criterios –y su fertilidad para
habilitar formas de “federalización” tan diversas como las que vimos antes- el
federalismo argentino puede entenderse como un concepto que no se decodifica en
términos de “reglas” sino que debe recuperarse como un “principio”, en forma de un
Este idea es la de aplicar –parafraseando a Dworkin- el federalismo leído en su mejor
luz, como un principio empoderador para las esferas de decisión comunitaria.
Entendemos –apelando a una suerte de trasvaso del principio de
proporcionalidad- que la federalización exclusiva de una competencia es necesaria
cuando el fin de la norma no puede satisfacerse con otra medida igualmente adecuada
dentro de un nivel local. Recíprocamente, la localización exclusiva de una competencia
tendrá sentido cuando el fin de la norma no puede satisfacerse con otra medida
igualmente adecuada al nivel federal. Si ninguna de estas condiciones se verifica,
estaremos ante una competencia concurrente.
Fuera del marco de la concurrencia, el deslinde no entra directamente en un
terreno de suma cero (donde el rango de competencias que se atribuyen al Estado
nacional suponga una directa y correlativa restricción a las competencias locales) sino
que permite la concertación de puntos intermedios en el camino de la federalización, y
también sustenta la dualidad entre responsabilidades originarias y subsidiarias: las
primeras funcionarán por aplicación del principio dominante (normalmente, local) y las
35
segundas por el reaseguro que debe brindar el nivel alternativo (como principio,
federal).
.Aún así siempre es necesario mantener el principio del empoderamiento, sobre
todo porque el “rol de garante” –subsidiario, que se activa, sustancialmente, a través de
causas judiciales- tiene una incidencia discreta y discontinua en el nivel de satisfacción
de prestaciones. En términos estructurales, es más importante el Estado Federal como
coordinador y optimizador de recursos y políticas públicas.
Erwin Chemerinsy explica que su defensa del federalismo como
empoderamiento responde a una idea simple: los objetivos del gobierno se logran de un
mejor modo si el gobierno está equipado en todos los niveles con los poderes para
resolverlos55
.
Una consecuencia importante de la aplicación de este esquema es que el sistema
es versátil y permite mantener en la órbita federal la fijación de los estándares y de
ciertas facultades de coordinación. El desafío conceptual, en el que seguimos a
Chemirinsky, es dejar de ver a la Constitución como una cuadrícula generadora de
imposibilidades e incompatiblidades en la distribución vertical del poder, y asumirla
como una fuente de responsabilidades y mandatos de optimización para los estados
provinciales y para el Estado nacional. una dualidad entre responsabilidades originarias
y subsidiarias: las primeras funcionarán por aplicación del principio dominante
(normalmente, local) y las segundas por el reaseguro que debe brindar el nivel
alternativo (normalmente será el federal).
55
CHEMERINSY Erwin, Enhancing Government: Federalism for the 21st Century, Stanford, CA, Stanford
University Press, 2008, p. 162.