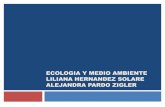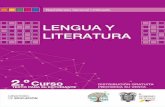Libro de texto España SXX
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Libro de texto España SXX
1
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.
DEPARTAMENTO: Psicología y Pedagogía.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN PARA PROFESOR DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO.
CURSO ACADÉMICO 2014/2015 – CONVOCATORIA ORDINARIA.
TÍTULO
EVOLUCION DEL CONTENIDO DIDACTICO EN LOS LIBROS DE TEXTO
EN LA EDUCACION SECUNDARIA DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XX
Contraposición de las ciencias Sociales frente a las ciencia puras
ESPECIALIDAD
MATEMATICAS
Vº. Bº. :
Alumno: Director:
Enrique González Correa Juan Carlos Jiménez Redondo
2
Índice
1. RESUMEN .................................................................................................................................. 4
2. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 5
3. CAPITULO PRIMERO: Sobre la evolución histórica del libro de texto .................................... 9
3.1. Del nacimiento del siglo a la Guerra Civil ......................................................................... 14
3.2. La dictadura ........................................................................................................................ 19
3.3. De la Transición al fin de siglo ........................................................................................... 25
3.4. Iconografía y color .............................................................................................................. 26
4. CAPITULO SEGUNDO: Estudio y comparación de volúmenes de la época ........................... 30
4.1. Matemáticas ........................................................................................................................ 32
4.2. Ciencias Sociales ................................................................................................................ 40
4.3. Sobre las enseñanzas prácticas y transversales ................................................................... 51
5. CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 54
6. BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 56
7. NOTAS ...................................................................................................................................... 57
3
"Las obras textuales deben contener la parte elemental de la materia
que forma objeto de la asignatura con claridad, buen método y exactitud:
reunir el complemento de nociones que alcance la ciencia en nuestros días,
se dé una extensión proporcionada al número de lecciones que de la materia
han de darse, presentar las diferentes partes de la ciencia dividida con
arreglo a las diversas asignaturas en que han de estudiarse, y comprender
con la debida separación las materias de las dos, que se explican en un
mismo curso."
Primera definición de libro de texto, aparecida en el informe del
Real Consejo de Instrucción Pública, del 22 agosto 1846.
4
1. RESUMEN
El motivo del presente trabajo es presentar una introducción al estudio del libro de
texto en España, centrado en el siglo XX, clarificando su evolución en forma y contenido
y mostrando los mismos desde un punto de vista objetivo, ajeno a consideraciones
políticas o dogmáticas. Para ello se siguieron dos vías, una primera indirecta, que
consistió en la búsqueda y selección de una bibliografía de obras anteriores que abordarán
la misma cuestión para su posterior estudio, y otra, directa, en la que se recopilaron
diferentes libros de texto publicados a lo largo del periodo de estudio, comparando sus
características entre ellos y con los datos aportados en el estudio efectuado sobre la
bibliografía básica. El resultado obtenido confirma los estudios anteriores y una
evolución en los manuales escolares más acorde a la situación económica del país antes
que a la política, aún teniendo esta última gran relevancia.
Palabras claves
Libro de texto, evolución, desarrollo, siglo XX, España.
Abstract
The subject of this document is to present an introduction to the study of the textbook
in Spain, focusing on the twentieth century, clarifying its evolution in form and content
and showing them from an objective view, oblivious to political or dogmatic
considerations. To do this took two ways, first indirectly, consisting of search and
selection of a bibliography of earlier works about the same issue and other directly, in
which different textbooks published were collected throughout the study period,
comparing their characteristics with each other and with the data provided in the study
contained on the basic bibliography. The result confirms previous studies and existing
development in the evolution of the textbooks with the economic situation in the country
before the political context, even having this last great relevance.
Palabras claves
Textbook, progress, development, 20th Century, Spain.
5
2. INTRODUCCIÓN
Al proponerse la elección de un tema para desarrollar como trabajo de finalización del
Máster Universitario en formación para profesor de E.S.O. y bachillerato, hubo de
plantearse de que conocimientos previos se disponía acerca de la educación, la pedagogía
o la enseñanza, más allá de aquellos adquiridos en el papel de alumno.
El motivo fundamental de la elección del tema fue que el libro de texto está
invariablemente asociado a la educación, a profesores y alumnos, siendo un elemento
común a todos los ciclos y sistemas educativos desde la instauración de la educación
reglada. De este modo, su estudio desde una época temprana permitiría realizar un
acercamiento al instrumento o herramienta más frecuente en las aulas, sus recursos
pedagógicos, las formas de explicación de las distintas materias o la variación y
evolución de los ejemplos y problemas propuestos.
Todo trabajo de investigación debe responder a una o varias preguntas partiendo de
unos planteamientos previos o hipótesis. Pero ante el desconocimiento sobre la materia,
ni siquiera se pueden plantear estas hipótesis, ya que las considero ideas preconcebidas o
incluso prejuicios nacidos de la ignorancia. Así pues partimos de lo que conocemos, una
realidad actual en la que los sistemas educativos cambian cada pocos años, primando los
intereses políticos sobre los educativos o pedagógicos, al igual que los libros de texto,
controlados por grandes editoriales y distribuidoras que rigen el mercado con fines
fundamentalmente mercantilistas antes que educativos o divulgativos, originando ambas
situaciones fuertes debates y polémicas, aparentemente sin solución.
Del mismo modo y partiendo de los mismos prejuicios originados por el entorno y el
contexto, parecía evidente una división en la evolución de los libros de texto
correspondiente a tres períodos, uno inicial que comprende desde el inicio del siglo XX
hasta la Guerra civil, otro intermedio que corresponde a la dictadura militar y un tercero
desde la transición hasta el final del siglo.
A lo largo de las siguientes páginas, se comprobará que temas tan actuales como la
6
vigencia y caducidad de los libros de texto, su contenido a partir de intereses puramente
editoriales o el carácter efímero de las leyes educativas, son, más allá de un debate propio
del tiempo presente, un problema recurrente a lo largo de la historia desde el inicio de la
educación reglada en nuestro país, y que la evolución del libro de texto no ha sido lineal
ni progresiva.
Se revelará así mismo que el primer gran impulso modernizador de los textos en
España, aparte del evidente inicial en el que empezó a extenderse su uso a finales del
siglo XIX, no fue con la finalización del régimen, sino durante el mismo, que se inició
lentamente a mediados de los años 50, y que supuso una regulación en cuanto a formas y
contenidos en los textos con el fin de incrementar su calidad gracias a una corriente
tecnocrática modernizadora que reformó el sistema educativo e incorporó a la educación
secundaria para conjunto de la sociedad, ya que anteriormente la educación secundaria
estaba vedada a las clases más humildes y se veía solo como una iniciación a los estudios
superiores, limitados a las clases dirigentes. Significó, por tanto, la socialización de la
educación en España y las corrientes posteriores, con sus distintos matices ideológicos,
pedagógicos o sociales son descendientes de este primer movimiento.
La primera tarea propuesta en investigación consistió en la recopilación de una
bibliografía que recogiera trabajos ya efectuados sobre el tema. A medida que la
búsqueda avanzaba, la bibliografía se hacía cada vez más extensa, encontrando distintos
monográficos con estudios precedentes sobre el mismo tema; el estudio del libro de texto
escolar en España.
Referencias tales como la "Los manuales de texto en la enseñanza secundaria (1812-
1990)", editado por Kronos, coordinado por María Nieves Gómez García y Guadalupe
Trigueros Gordillo o los tres volúmenes de la "La Historia y ilustrada del libro escolar
en España", coordinados por Agustín Escolano, editados por la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, superan el objetivo de este trabajo con una amplitud tal que hacen
difícilmente posible que cualquier otra lectura o investigación aporte algún nuevo dato o
hecho relevante a la investigación. Presentan una bibliografía tan extensa y una cantidad
tan basta de referencias que harían inabarcable su estudio para una sola persona, ya que
recopilan el trabajo de decenas de autores, durante años, con objetivos tales y diversos
7
como realizar tesis doctorales, artículos o ponencias. Dando un ejemplo, la Tesis
doctoral, inédita, de Martin Repero, "Iconografía y educación. La imagen en los textos de
la escuela franquista. 1939 a 1975". Facultad de educación de Valladolid, de 1996, a la
que se hace referencia en la mencionada obra de "La Historia y ilustrada del libro
escolar en España", y en la que se han analizado más de 36.000 imágenes, gráficos,
dibujos, mapas o fotografías aparecidas en los libros de texto españoles en el período del
estudio realizando todo tipo de estudios estadísticos en cuanto a sus características, tales
como forma, color, posición, tamaño, impresión, finalidad o tipo.
Tras estudiar la bibliografía seleccionada y llegar a la conclusión, ligeramente
decepcionante, de que difícilmente se podría aportar algo no contenido ya en estas obras,
que en conjunto suman miles de páginas, se decidió plantear la investigación en dos vías:
una primera, a modo de introducción histórica, marco de referencia, en la que se
presentan las características y evolución del libro de texto en España durante el siglo XX,
de acuerdo a la información encontrada en los textos estudiados, y una segunda en la que
se compararon directamente libros escogidos de diferentes periodos históricos de acuerdo
a conceptos tales como su relevancia, difusión, o impacto social que hubieran tenido por
un motivo u otro, centrándose, por motivos que se revelaran en el capítulo segundo, en el
estudio en dos materias concretas, la matemática, comprendiendo el algebra, la aritmética
y la geometría; y la geografía física, humana y política, que engloba lo que hoy daría en
llamarse ciencias sociales.
Por otro lado, al iniciar la recopilación bibliográfica, se hizo presente el problema de
responder a la pregunta de qué es la educación secundaria, donde comienza y dónde
termina la misma, que contenidos recogen los textos que la ocupan. Han existido decenas
de sistemas educativos, reformados cada pocos años, a veces incluso meses, con
diferentes nombres para los distintos ciclos, que a su vez tenían distintas duraciones,
enseñanza media o secundaria, bachilleres de dos, tres, hasta siete años.
Finalmente, se restringió el estudio a la materia que ocupa el espacio entre la
educación primaria y la educación preparatoria previa a los estudios universitarios,
correspondiente con últimos cursos del Bachiller, COU, Preuniversitario o como se diera
a llamar en cada periodo. Es aquella educación que, superados ya los rudimentos de la
8
lectura y la escritura, de la aritmética, de una geometría y geografía básicas, sin tener en
cuenta los textos doctrinarios, como pueden ser los de carácter ético, moral, religioso o
político, permite a los alumnos adquirir unos conocimientos tales como el álgebra
elemental, una capacidad de escritura y lectura superior a la puramente mecanicista y
unos conocimientos básicos pero más amplios del medio, sea de las ciencias naturales o
de la geografía más allá de su entorno más próximo. Esta educación media o secundaria
se cursa generalmente entre los 10 y los 15 años, curso más o curso menos, sujeta a
variaciones de acuerdo al sistema educativo o legislación vigentes y de acuerdo a los
modelos pedagógicos imperantes en el momento, independientemente de su calificación y
correspondencia como enseñanza media, secundaria, o de los primeros años del
bachillerato.
9
3. CAPITULO PRIMERO: Sobre la evolución histórica del libro de texto
El libro de texto tiene tres características fundamentales y definitorias de la historia,
desarrollo y evolución de la educación. Primero es un soporte que contiene el currículo,
el conocimiento que las instituciones educativas o el Estado quieren transmitir a los
alumnos; segundo es un espejo de la sociedad que lo produce, en tanto que en él se
representan valores e ideologías que caracterizan a su clase dirigente, en lo que se da en
llamar currículo oculto, y en tercer lugar, además del soporte de los contenidos, son una
memoria de los métodos pedagógicos de enseñanza empleados en un determinado
momento. Son así una representación de la sociedad que los produce y de la cultura que
los emplea.
Son, tal y como los conocemos actualmente, una creación relativamente reciente,
asociada al nacimiento y desarrollo de los sistemas nacionales de educación. En España
tiene lugar únicamente a lo largo de los dos últimos siglos, por lo que es necesario una
breve introducción al periodo anterior al que ocupa este trabajo.
La primera generación de libros escolares se desarrolló en el periodo comprendido
entre la revolución liberal y la guerra civil, a caballo entre los dos siglos. Durante este
periodo se crea una extensa red editorial, primero en Madrid y en Barcelona, que
constituyeron los núcleos fundamentales en la edición y comercio de estos manuales
escolares, apareciendo primero en 1828 en la casa Hernando. Nombres como Espasa,
Sopena, Dalmau, Bruño o Luis Vives, muchas de las cuales, aún con cambios
empresariales, aún perviven en nuestros días.
Este movimiento editorial, aunque introduciendo algunas innovaciones pedagógicas y
artísticas desde finales del siglo XIX, fue muy lento, traduciendo y reeditando durante
muchos años viejas ediciones europeas de origen francés, inglés o alemán, sin cambios
notables en las mismas, sin revisiones ni actualizaciones. Esto permitió que varias
generaciones pudieran utilizar los mismos manuales, ya que el libro escolar permaneció
invariable en el tiempo y no fue ni un producto innovador ni un instrumento de cambio en
la educación.
10
El establecimiento de un sistema de instrucción pública en España constituyó la
primera gran reforma, creando un currículo concreto, común, resultado de estructuras
económicas, sociales , ideológicas y de los modelos políticos que lo determinan. Se trató
de un reforma educativa que pretendía estar a la altura de una nueva sociedad industrial y
liberal, con una nueva burguesía que pretendía poner fin al antiguo régimen, quizás dos
décadas más tarde que en el resto de Europa, en un movimiento que cristalizó en la
revolución de 1820. Ya en la constitución de 1812 se incluyó en su artículo 366 un
bosquejo de currículo según el cual "En todos los pueblos de la Monarquía se
establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer,
escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una
breve exposición de las obligaciones civiles." 1 Esto denota que la nueva sociedad
pretende tratar a todos sus individuos como ciudadanos, con obligaciones y derechos.
Así, el informe Quintana, redactado por la Junta creada por la regencia para proponer los
medios para el arreglo de los diversos ramos de la instrucción pública en 1813 y que fue
presidido por Manuel José Quintana, del que recibe el nombre, presenta el enunciado de
un plan de estudios para un nivel primario, que contiene la lectura, la escritura y la
ortografía elementales, las reglas básicas de la aritmética, los dogmas de la religión y lo
que ya ha máximas de buena crianza, como una serie de principios morales y cívicos.
El primer debate parlamentario sobre los libros de texto se produce durante la
legislatura que abre el trienio constitucional de 1820, en la que el diputado Villanueva
presentó una proposición por la que se encargaba a la Comisión de instrucción pública
que la redacción de un listado de textos que serían empleados desde el curso siguiente en
todos los ciclos educativos. Ya durante este trienio aparecen dos posiciones enfrentadas,
una partidaria de la libertad de cátedra absoluta y otra, más fiel al informe Quintana,
inclinada a un cierto control estatal de los libros escolares. Esta dualidad se extenderá
durante todo el siglo XIX y el siglo XX, dominando la forma y contenido de los libros de
texto dependiendo de la influencia que tenga cada corriente en un momento determinado.
Este trienio liberal de 1820-1823 es un período fundamental, ya que durante el mismo
se regula una nueva estructura educativa con la aprobación del Reglamento General de la
Instrucción Pública de 1821, que fue derogado en 1823 al reestablecerse el Trono de
11
Fernando VII, divide el sistema educativo en primera, segunda y tercera enseñanza,
estructura inexistente de manera formal y reglada en el Antiguo Régimen y establece
además la separación de la educación pública y privada, determinando la gratuidad de la
primera. Se afirma el principio de libertad de enseñanza, que era total en primaria y
secundaria, dejando el control del nivel universitario para el Estado, comenzando aquí su
nacionalización.
Esta Segunda Enseñanza no estaba estructurada por cursos ni otorgaba una titulación
al acabar los estudios, cada facultad exigía la certificación de los cursos superados. Se
impartiría en edificios procedentes de la desamortización de bienes inmuebles
eclesiásticos, debido a que el Estado no disponía de dinero y sí de estos edificios. Este fue
el origen de los establecimientos educativos que se denominarían Universidades de
Provincia, con 16 cátedras de asignatura y que disponían de talleres, laboratorios y
biblioteca, pero los niveles educativos primario y secundario no tenían conexión, por lo
que para acceder a la enseñanza secundaria se exige superar un examen, situación que
perduró, con diferentes nombres, hasta el año 1970.
En 1836 se aprueba el Plan General de Instrucción Pública, conocido como Plan del
Duque de Rivas, que apenas tuvo vigencia, pero que supuso un antecedente de la Ley
Moyano de 1857. Regula los tres niveles de enseñanza: la instrucción primaria, elemental
y superior; la instrucción secundaria, que comprende aquellos estudios que no alcanza la
primaria superior, pero que son necesarios para completar la educación general de las
clases acomodadas, y seguir con fruto las facultades mayores y escuelas especiales 2,
dividida igualmente en elemental y superior y la instrucción superior, que corresponde a
las universidades, las escuelas especiales y los estudios de erudición respectivamente.
La instrucción secundaria elemental se impartía en edificios públicos denominados
Institutos elementales, en los que se exige superar un examen de ingreso y de los que
había uno o más por provincia. La instrucción secundaria superior se impartía en
Institutos superiores y comprendía las mismas materias que la elemental, pero con mayor
desarrollo y profundidad, incluyendo además asignaturas de preparación para los estudios
universitarios tales como economía, política, derecho o administración y al término de los
estudios de secundaria se obtenía el título de bachiller.
12
En 1845 se aprobó el Plan Pidal o Plan General de Estudios, que regula la enseñanza
media y la superior y por el cual los Institutos, nacidos en el seno de la Universidad,
quedan separados definitivamente de ella, dividiéndose la Segunda Enseñanza en
Elemental, de cinco años de duración, ya con asignaturas concretas para cada curso
académico; y de ampliación, de dos años y preparatoria para la Universidad, apareciendo
ya la distinción entre ciencias y letras.
Hay que esperar hasta la proclamación de la Ley de instrucción Pública de 9 de
septiembre de 1857 3, fruto del consenso entre progresistas y moderados y primer marco
legal completo del sistema educativo español, conocida como ley Moyano por ser
Claudio Moyano el ministro de fomento que la presentó al Parlamento durante el bienio
progresista transcurrido entre julio de 1854 y julio de 1856. En ella se configuró el
desarrollo burocrático del sistema escolar, su estructura y su normativa, y significó la
consolidación del sistema educativo y el comienzo de una estabilidad, sobre todo a nivel
legislativo, administrativo y del desarrollo de la instrucción pública durante más de un
siglo. En lo fundamental, considerando las normas anteriores que sentaron sus bases, se
ha mantenido hasta nuestros días. Es en 1970 cuando la Ley General de Educación
pretende romper la tradición liberal, reconociendo en su preámbulo que el marco legal
que ha regido nuestro sistema educativo en su conjunto respondía al esquema centenario
de la Ley Moyano, y que los fines educativos se concebían de manera muy distinta en
aquella época, reflejando un estilo clasista opuesto a la aspiración de democratizar la
enseñanza. 4
Es una ley que defiende los principios moderados y liberales; gratuidad relativa para la
enseñanza primaria, centralización, uniformidad, secularización, libertad de enseñanza
limitada e intervencionismo eclesiástico. La Ley Moyano regula los niveles educativos;
primera enseñanza, dividida en elemental, obligatoria y gratuita solo para quien no pueda
pagarla, y superior; segunda enseñanza, que comprende seis cursos de estudios generales
y profesionales y en el nivel superior, los estudios de facultades, enseñanzas superiores y
enseñanzas profesionales. El acceso al Instituto se produce a los nueve años de edad,
previa aprobación de un examen y para pasar al segundo ciclo se requiere también un
examen de las materias del primero. Las asignaturas se estudiaban teniendo como
13
referencia libros de texto elegidos de la lista que el Gobierno publicaría cada tres años.
Se trataba de atender a las necesidades de una sociedad con una estructura
socioeconómica preindustrial, con un elevado índice de analfabetismo, fundamentalmente
rural, en la que apenas se atisbaban algunos intentos aislados de industrialización, por lo
que no se hacía necesaria mano de obra especializada, no planteando grandes exigencias
educativas para los trabajadores. La ley especificaba que todas las asignaturas de primera
y segunda enseñanza, de las carreras profesionales y superiores y las de las facultades
hasta el grado de licenciado se estudiarían por los libros señalados en las listas del
gobierno cada tres años. Únicamente existían tres imposiciones a los autores y editores en
cuanto sus formas y contenido, el catecismo propuesto por la diócesis, el epítome de la
Real Academia de la lengua, y el prontuario de ortografía, permitiendo, eso sí, una
inspección paralela a cargo de la diócesis, con potestad para denunciar doctrinas
perjudiciales a la educación religiosa.
Durante las décadas siguientes se sucedieron distintas reformas educativas, cambios de
currículo, nuevos planeamientos, atendiendo más a la orientación del gobierno que a
motivos pedagógicos o de contenido académico, con una mayor o menor preponderancia
eclesiástica, pero existiendo en general un retorno a los criterios de esta ley de 1853, con
intentos por parte de los gobiernos de implantar libros de texto únicos para todo el
territorio o volviendo al sistema de listas publicadas, pero sin efectuar un control
exhaustivo sobre el currículo contenido en los mismos, con la citada excepción de
aquellos que afectaran a la doctrina religiosa católica.
14
3.1. Del nacimiento del siglo a la Guerra Civil
En la última década del siglo XIX, aunque habiendo existido un cierto progreso que
rompía con las estructuras del Antiguo Régimen, el atraso económico y cultural de
España respecto del resto de países europeos y de la naciente potencia norteamericana era
enorme. Con 2/3 de su población dedicada a la agricultura, el nivel de analfabetismo
superaba el 65% y más del 60% de la población en edad escolar se encontraba sin
escolarizar. La inversión en educación por habitante era cuatro veces menor que en
Francia e Italia, cinco que en Gran Bretaña y diez que en Estados Unidos. 5 La sociedad
internacional había avanzado extraordinariamente, descubrimientos científicos e
innovaciones técnicas hacían aún más patente este atraso.
La crisis del final del siglo generó conflictos sociales e inestabilidad económica, que
propiciaron un movimiento de regeneración en todos los ámbitos, y esta regeneración de
España pasaba por la reforma de la educación, que impulsado por figuras como la de
Joaquín Costa, cristalizó en el Real decreto de 26 de octubre de 1901, de Don Álvaro de
Figueroa y Torres, Conde de Romanones, el Real Decreto de 17 de agosto de 1901, que
organizaba los Institutos Generales y Técnicos y el Real Decreto de 6 de septiembre de
1903, por el que se modifica el Plan de estudios generales para obtener el grado de
bachiller.
Los textos escolares casi no habían sufrido modificaciones ni actualizaciones desde su
introducción en el siglo pasado, prueba del atraso científico que existía en España.
Estaban obsoletos, eran caros y contenían errores o ausencias inexplicables. El contenido
de los textos de la época, de acuerdo a la nueva normativa, debía ser útil, de moralidad
incuestionable, adaptado a la capacidad del niño, expuesto de forma breve, concisa,
gradual y ordenada. Introducían excelente material científico y técnico, actualizados,
concordantes con el tiempo de su publicación 6, pero la exposición seguía teniendo una
forma socrática o interrogativa de estilo poco agradable. Se evidencia una mayor
preocupación por el texto que por el estilo, la forma o la estructura, aun en perjuicio de su
facilidad de comprensión, de la legibilidad del texto. Existen convenciones en los
15
formatos, maquetación o extensión de los párrafos, así como la longitud de las líneas o
tipografías empleadas. Aparecen cambios importantes en el uso de tipos, como la
presencia de la cursiva y, más raramente la negrita, el uso de la doble columna y, la
novedad más significativa, el aspecto iconográfico, elemento motivador, todavía de baja
calidad, en blanco y negro y de pequeño tamaño, con una función informativa, las
imágenes, mapas, croquis, cuadros son elementos clarificadores de los conceptos
expuestos y sirven como apoyo y complemento a la información dada en el texto,
facilitando la comprensión de aquello que difícilmente se puede explicar únicamente con
un texto escrito.
El turbulento periodo inmediatamente anterior a la guerra civil observó etapas
diferenciadas que correspondían a periodos concretos de acuerdo a la corriente política
dominante, tales como bienio radical o el bienio de Hazaña. Una medida recurrente en
diferentes gobiernos fue el intento de introducción del libro único, un texto único común
a todo el estado, pero no hubo durante este primer tercio del siglo auténticas innovaciones
curriculares, existiendo una iniciativa revolucionaria con la introducción en 1918 del plan
de estudios del Instituto escuela de segunda enseñanza, establecido por el Estado, que tras
un ensayo de seis años, se abrió un centro piloto con la idea de constituir el inicio de una
reforma nacional de los estudios de segunda enseñanza.
Este instituto planteaba el desarrollo de las capacidades intelectuales mediante el
estudio directo de la naturaleza, de la observación, de las lecturas comentadas y del
diálogo constante entre profesor y el alumno además de por la cuidada exposición hecha
por el maestro, abandonando los sistemas puramente expositivos. Tenía el fin de
despertar la curiosidad hacia las cosas y evitar en lo posible todo aquello que provoque un
interés inadecuado, mediante el esfuerzo individual, procurando la motivación interna del
alumno. Los grupos tenían un máximo de 30 alumnos, chicos y chicas y en las
actividades de talleres y laboratorios se hacían grupos más reducidos. Se impartía el
currículo oficial, pero aumentando el peso de asignaturas como la música, los deportes,
los idiomas extranjeros además de visitas a fábricas y museos. Los alumnos entraban
entre los 8 y los 10 años en una fase preparatoria, previa a un período de estudios
comunes de de los 11 a los 15 años, y otro de estudios optativos, diferenciando ya ramas
y especialidades, de los 16 a los 17 años. En 1930 se convirtió la experiencia en definitiva
16
y se autorizó el establecimiento de otros institutos escuela en Barcelona, Sevilla, Valencia
y Málaga. La guerra civil terminó con el primer Instituto escuela y los que le siguieron,
convirtiéndose el de Madrid durante la etapa de la dictadura militar en el Instituto Ramiro
de Maeztu.
Mencionada esta excepción, que podría haber supuesto una auténtica reforma en todos
los aspectos de la educación secundaria, tanto por la forma curricular como por el modo
de impartir las clases, incorporando una pedagogía moderna incluso respecto de los
países del entorno, la enseñanza continuó siendo expositiva, repetitiva, e impartida
mediante clases magistrales, buscando la memorización de las ideas antes que su
razonamiento.
Fue un periodo que se inició con una fuerte corriente de modernización pedagógica,
para una sociedad que necesitaba una gran acción alfabetizadora, teniendo que afrontar
una realidad adversa, con aulas comunes de alumnos heterogéneos, en escuelas unitarias
donde estaban juntos alumnos de distintas edades y capacidades, con escasos medios
materiales en la que los libros de texto fueron de gran ayuda. Uno de los grandes avances
asumidos por la administración resultó la separación en clases distintas por edades y
niveles, la aparición de escuelas graduadas, germen de los ciclos reglados, aunque esta no
se hizo efectiva en el ámbito rural hasta la década de los años 60 7, ya que debido a la
inestabilidad política y social, a la ausencia de consenso, estos intentos no tuvieron la
repercusión deseada y la tasa de analfabetismo registró un progreso escaso en esos años,8
de acuerdo al cuadro I, apreciándose una disminución considerable entre 1920 y 1930.
Tabla I. Analfabetismo en España
(en millones de habitantes por año de referencia)
1900 1910 1920 1930 1940
TOTAL 11,87 11,87 11,17 10,25 8,76
Fuente: Liébana Collado, A. (2009). "La educación en España en el primer tercio del siglo XX: la
situación del analfabetismo y la escolarización". Cuaderno nº 58 (p. 10). Madrid: Universidad de
mayores experiencia recíproca
17
En este afán alfabetizador, se introduce durante la educación secundaria textos de
lectura extensiva, superadas las fases de aprendizaje durante la educación primaria, en la
que suelen emplearse textos de lectura intensiva, orientados hacia el estudio de aspectos
lingüísticos, léxicos o gramaticales con la finalidad de adquirir estructuras de la lengua,
se pretende que el alumno que ya tiene conocimientos suficientes como para poder leer el
texto sin esfuerzo y comprender su contenido esencial, pueda deducir el significado de
palabras desconocidas por su contexto y realizar un proceso de interpretación, de
valoración.
De este modo, excusados en esta lectura extensiva, aparecen en las listas oficiales
textos relacionados con otras materias escolares, dedicados a la instrucción moral,
urbanidad, civismo, motivos políticos o religiosos, en definitiva llenos de una carga
doctrinaria con una función conformadora. Esta será una característica de los libros de
lectura en los grados medios desde el principio del siglo en adelante, no ha habido
gobierno o régimen que no haya utilizado los libros de texto con estos fines dogmáticos
de una manera más o menos evidente. Así son típicos de este periodo las antologías de
fragmentos seleccionados de obras literarias, colecciones, fábulas, cuentos infantiles, de
motivos religiosos o políticos.
En cuanto a la enseñanza de la aritmética, álgebra básica, y la geometría, los textos
presentan largas listas de ejercicios para ser resueltos por el alumno, dando especial
importancia al cálculo mental, sin uso de lápiz y papel. La dificultad de los temas
aumentará en cursos sucesivos y se propondrán ejercicios de ampliación. En cuanto al
formato, que aparecen diferentes tamaños y tipos de letra, empleando la cursiva o la
negrita para resaltar aquellas ideas principales. Son un paradigma en los libros de
matemáticas las obras de Dalmau, publicadas por primera vez a finales del siglo XIX y
reeditadas decenas de veces, incluso después de la guerra civil. Son aritméticas que han
estado presentes en las escuelas españolas durante más de medio siglo. Dividida la
materia en tres libros dirigidos respectivamente al grado elemental, el medio y el
superior, las lecciones de son aplicadas a diferentes cuestiones cotidianas o mercantiles,
resaltando el sentido práctico que se quiso imprimir en estos textos.
Los textos presentan una estructura de preguntas y respuestas, en la que se usan tipos
18
de mayor tamaño para resaltar las partes más importantes de las lecciones, que vienen
divididas en párrafos numerados, usando la cursiva para determinadas definiciones sobre
las que se pretende llamar la atención. Con tipos de menor tamaño se expone la solución
de los problemas propuestos, entre 2500 y 3500, mostrando ejemplos o indicando aquello
que se considera menos relevante.
El contenido característico introduce el sistema métrico y otras unidades de medida,
seguida de las cuatro operaciones elementales, fracciones, quebrados, números decimales,
potencias, raíces, números primos, máximo común divisor y mínimo común múltiplo y
colecciones de problemas, con breves apéndices sobre geometría. Se introducen también
cuestiones mercantiles cotidianas, de carácter práctico, reglas de tres, interés ejemplos de
contabilidad y de facturación, nociones de álgebra tales como los conceptos de monomios
y la resolución de ecuaciones.
Esta práctica de los ejercicios de cálculo mental se fue abandonando progresivamente
durante este primer tercio del siglo XX y se fue consolidando la sintaxis del álgebra con
el formato horizontal y simbólico que se usa actualmente, apareciendo además
ilustraciones con diagramas y gráficos. Hay que destacar en este caso las aritméticas y
geometrías escritas por Rey Pastor y Puig Adam ya desde 1931 y que fueron
ampliamente utilizadas hasta entrados los años 60, obras que fueron realmente
innovadoras tanto por su formato como por su forma y contenido, introduciendo
conceptos equiparables a las vanguardias pedagógicas europeas o americanas.
La geometría comenzó a enseñarse en secundaria ante la necesidad práctica de
aquellos que posteriormente iban a estudiar en las ramas de la ingeniería o de la
agrimensura, siendo fundamental para muchas profesiones. Durante el siglo XIX, aunque
aparecía como parte de la formación básica de la escuela primaria, no se consideraba
como parte de la formación fundamental de todos los ciudadanos, al contrario que la
aritmética. La producción de libros de geometría fue escasa, de acuerdo al papel asignado
dentro del currículo escolar. Estos libros contenían una serie de definiciones y
propiedades para cuya comprensión se incluían ejemplos numéricos y figuras.
Los libros de texto dedicados a las ciencias sociales y naturales eran
19
fundamentalmente expositivos, orientados a la lectura extensiva en el mismo sentido
expuesto anteriormente. Los de geografía e historia se acompañaban de pocos mapas y
retratos en blanco y negro. Generalmente se limitaban a precisar fechas y hechos
relevantes, sin analizar ni las causas ni las consecuencias, apenas su desarrollo, sin
descripciones, enumerando ríos, mares, ciudades, continentes. Por otro lado las ciencias
naturales dedicaban su estudio al entorno inmediato de los alumnos, al cuerpo humano, al
mundo animal y vegetal, introduciendo en ocasiones referencias prácticas a la industria,
las cosechas, la ganadería o a la pesca.
Para concluir con este periodo, a finales de los años 20 apareció un modelo de texto
escolar que tuvo una repercusión extraordinaria posteriormente. Es la enciclopedia
escolar, formato alcanzó su apogeo durante los años 40 y 50 aunque siguieron
publicándose hasta entrados los años 60. Editoriales como Dalmau o Álvarez vendieron
millones de ejemplares, editándose ediciones facsímil en el tiempo presente, fruto de la
añoranza de los escolares de la época, ya adultos, que muestran nostalgia por los objetos
de su infancia. De discutible valor pedagógico, tenían una serie de ventajas. El género
enciclopédico surgió, entre otros motivos, como consecuencia de las necesidades
económicas, facilitaba en un único volumen el currículo completo al alumno y permitiría
su uso continuado durante varios cursos y generaciones. Eran baratos y fueron reeditados
editaban sin apenas modificaciones durante décadas.
3.2. La dictadura
Hoy día, tal y como se hizo referencia en la introducción de este trabajo, se considera
generalmente los 40 años que duro la dictadura como un período monolítico. Lejos de ser
cierto esto, tras el proceso de investigación y lectura de la bibliografía seleccionada, se
comprobó que existen dos partes claramente diferenciadas; la primera correspondiente a
la posguerra, con una extensión aproximada hasta mediados de los años 50, y una
segunda, reformista, asociada al fenómeno de la tecnocracia, de la que es heredera la
situación existente durante el último cuarto del siglo XX. No se puede estudiar
aisladamente, ya que sin entrar en consideraciones políticas, hay que tener en cuenta el
contexto histórico, y no desde su pasado inmediato, sino desde el cambio que supuso el
20
abandono del antiguo régimen y la Restauración. Así, convivieron fuerzas marcadamente
conservadoras, muy influenciadas unas por la religión y el movimiento, con otras
innovadoras, rupturistas con los modelos del siglo anterior y continuadoras de los
procesos reformistas de principios de siglo.
La educación secundaria fue la que se organizó en primer lugar al concluir la guerra,
pues ya en 1938, incluso antes de su conclusión, se promulgó por decreto el plan de Sainz
Rodríguez, que incluía un bachillerato de siete años con una prueba final en la que se
podía examinar de cualquier conocimiento recibido incluso desde el primer curso.
Difundía una docencia de un estilo humanista o renacentista dentro del espíritu nacional.
Hubo que esperar hasta 1953 para modernizar la enseñanza media.
Entre las primeras medidas tomadas desde el nuevo Ministerio de Educación Nacional
estuvo la de encargar a un nuevo organismo, el Instituto de España, la redacción y edición
de libros de texto únicos y obligatorios para todas las escuelas, tarea que comenzó a
perfilar, antes de su constitución oficial, en diciembre de 1937, formando una comisión
dictaminadora de los libros presentados por las casas editoriales con destino a las
Escuelas nacionales, con la función de examinar y autorizar el uso de los libros escolares,
en principio únicamente de primaria, publicados antes del alzamiento 9.
Así, ya se hizo público en el Boletín Oficial del Estado del 5 julio 1938 la Orden
disponiendo que las editoriales de libros de textos solicitaran por instancia del Ministerio
de Educación Nacional la autorización para su venta, y que los textos debían ser, además
de pedagógicamente recomendables, afines al alzamiento y su ideología,10
y en el Boletín
Oficial del Estado del 12 julio 1938, se exigía la calidad científica y pedagógica de los
manuales escolares, respondiendo a los ideales del nuevo Estado.11
Esta intención inicial de elaborar libros de texto únicos, junto con la Orden sobre
Depuración de Bibliotecas, que ordenaba la incautación y destrucción de aquellas obras
de matiz socialista o comunista que había en bibliotecas y escuelas y continuaba con la
retirada de una serie de obras consideradas antipatrióticas y antirreligiosas 12
, provoco la
protesta de autores y editores por la exclusividad del texto único, por la persecución
indiscriminada o injustificada, incluso hacia simpatizantes con el Alzamiento, que
21
presionaron con el fin de poder seguir utilizando sus antiguas ediciones.
La actuación inicial de la comisión, radical, urgente, de los primeros meses, fue
transformándose, suavizándose, estando además razonados los motivos para la
reprobación del volumen, con una breve valoración, comunicando la decisión a los
interesados, permitiendo su revisión e indicando las reformas necesarias si querían ser
presentados de nuevo a examen.
Durante este primer periodo del franquismo la preocupación por la calidad científica y
pedagógica de los libros estaba supeditada a la ortodoxia de los mismos, pero esto no
implica que hubiera una ausencia absoluta de interés por la calidad didáctica o la
adecuación de los textos, aunque como decimos, las consideraciones de tipo ideológico,
político o religioso primaban sobre las estrictamente pedagógicas. Así por ejemplo, entre
las distintas argumentaciones dadas para la no autorización de diferentes volúmenes se
encuentran motivaciones como las expuestas a continuación:
El libro “El ideal de una niña”, editado por Hijos de Santiago Rodríguez de A. Salvá,
se consideró un "Libro anticuado. No es acertada la exposición de su contenido. Los
grabados son antiguos y faltos de expresión". El “Compendio de Aritmética” de
Fernández y Medrano "No se aprueba porque muchas de sus definiciones son ficticias y
algunas hasta erróneas". La "deficiente presentación" es el motivo para rechazar el libro
de Pedro Arnal, “Lecturas”. La Enciclopedia Salas de la editorial María Auxiliadora
está rechazada porque "La parte de matemáticas de esta enciclopedia contiene tantas
imprecisiones e inexactitudes que no puede ser autorizada". 13
Al terminar la guerra el modelo curricular había sufrido grandes modificaciones,
estableciendo el carácter de la educación de acuerdo a los principios de la moral católica
y a las disposiciones del derecho canónico, teniendo como misión conseguir un espíritu
nacional fuerte. Las materias que componen el currículo tuvieron un marcado carácter
instrumental y formativo, dando relevancia a la lectura, la expresión gráfica o las
matemáticas, siendo complementarias las ciencias de la naturaleza o aquellas de carácter
artístico o utilitario. Hay que tener en cuenta además, que la enseñanza secundaria
durante esta época estaba limitada a aquellos alumnos orientados a un nivel superior de
22
formación, generalmente hijos de la clase dirigente, vinculada al movimiento, al contrario
que la primaria, que no se consideraba necesariamente que fuera a tener continuidad
académica.
La postguerra supuso una ruptura con el movimiento reformista surgido a raíz de la
crisis del 98, un retroceso, tanto en el ámbito editorial como en el ámbito pedagógico, y
no por motivos únicamente de censura o supuestos ideológicos y religiosos y
conservadores, sino también por lo referente a la calidad de los materiales, la estética, la
carencia de prácticamente todo, papel, maquinaria, tintes. Así, el papel reciclado empezó
usarse en España no con fines ecológicos, sino por pura necesidad, ya que no había
recursos y el papel no abundaba. La calidad física de los libros cayó enormemente, con
mala encuadernación y la renuncia al color, volviendo al blanco y negro. La situación
económica de aislamiento y autarquía impuso la austeridad, la recuperación de cartillas y
catones, epítomes y enciclopedias.
Se siguieron publicando por tanto los libros de la época anterior, y no todos ellos, sino
aquellos que se pudieron salvar y que con las oportunas adaptaciones superaron la
censura impuesta por el nuevo régimen. Hasta la reforma de programa de 1953 la escuela
en España sigue utilizando en parte manuales publicados durante la restauración,
acomodados en sus contenidos y lenguaje a la situación aparecida en la guerra civil. Ello
suponía el uso de unos textos que habían sido redactados en algunos casos medio siglo
antes. Tal y como pone de manifiesto en su prólogo la enciclopedia cíclico pedagógica de
Dalmau Carles publicada en 1948, en la que se dice literalmente: "No existían, y ni
ciertamente existen hoy tampoco, razones pedagógicas que abonan francamente esta
clase de publicaciones: pero cada día han ido acentuándose más las razones de índole
económica que hacen atendible y hasta cierto punto conveniente, reunir en un solo
volumen, a manera de un índice amplificado, el mínimo de conocimientos para ser
desarrollados en cada uno de los distintos grados de enseñanza". 14
Los años 50 marcan un punto de inflexión y un periodo de tránsito en el que conviven
autores y géneros anteriores con desarrollos modernos. Nace una tímida apertura con la
llegada al Ministerio de Educación de Joaquín Ruiz Jiménez en 1951. Fue un proceso
lento, que se desarrolló durante toda la década. En 1953 se crea el bachillerato elemental,
23
siendo el año 1955 clave, ya que se establece por decreto el régimen legal definitivo de
los libros de texto. Una comisión realizó la catalogación y revisión de los textos
escolares, publicándose en julio 1955 en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto
sobre los libros de texto de las enseñanzas medias, en el que se plantea la indiscutible
libertad del texto que se debe a todo profesor con la única exigencia de ciertas
condiciones científicas y pedagógicas en las obras utilizables. Se determina además la
necesaria estabilidad de las obras elegidas así como la diversidad de textos y el apoyo a
aquellos que se consideren más valiosos.
Comienza así a producirse una diversificación de materiales escolares y el abandono
paulatino del modelo enciclopédico. Volvieron los textos dedicados exclusivamente a una
única materia, estando además sus contenidos reglados de acuerdo a ciclos y cursos. Se
considera además la utilidad de que los alumnos hagan uso de elementos auxiliares, tales
como los atlas de geografía, diccionarios de latín, griego, o lenguas extranjeras, tablas de
los ritmos y libros complementarios o de apoyo prestados por las bibliotecas de los
centros, tales como un tres, cuadernos, vocabularios o láminas.
Podría establecerse aquí el inicio de la etapa tecnocrática, 1955 que se extendió hasta
el final de la dictadura, en1975, fruto de un nuevo desarrollo económico que trajo una
abundancia de recursos no visto en las décadas anteriores y el comienzo de una
liberalización en la economía española que supuso el fin de la autarquía y la posibilidad
de adquirir maquinaria moderna, materias primas y procesadas, la importación de libros
de texto provenientes de Sudamérica, fundamentalmente de Argentina y Méjico, y la
aplicación de las técnicas y modelos pedagógicos imperantes en el extranjero en las
nuevas ediciones.
Este impulso reformista iniciado con la reforma de 1953, cristalizan en la fundación en
1958 de organismo CEDODEP, creado con la función de definir técnicas, didáctica y
estilísticamente el formato y lenguaje que debían tener los nuevos libros de enseñanza y
publicando las primeras normas técnicas para la aprobación y elaboración de libros de
texto. Seguía las prescripciones contenidas en la escala de Puerto Rico difundidas por la
Unesco en 1950, y en 1960 publica las características que deberían reunir los libros
escolares para ser aprobado. La primera edición de libros de texto con una edición y
24
didáctica modernas se hizo en España a mediados de los años 60. La España tecnocrática
da paso a una nueva escuela, con algo de retraso respecto a nuestro entorno, en sincronía
con los cambios que se sucedieron en aquella época en el país en los ámbitos de la
economía y de la sociedad iniciando una nueva corriente en la enseñanza obligatoria, que
amplía su duración hasta los 14 años, incorporando corrientes pedagógicas innovadoras
que no eran incompatibles con el dogma del régimen.
Desaparecen los diseños clásicos y se imponen las innovaciones del ciclo tecnocrático
durante las tres décadas siguientes. Aparecen nuevas corrientes didácticas y cambios en la
sensibilidad estética, con una concepción pedagógica resueltamente moderna. La nueva
normativa a la que deberían de ajustarse los libros de texto adoptados al nuevo plan,
supone que se disponen ordenadamente por cursos y materias, acabando con el modelo
enciclopédico. Estas propuestas editoriales eran dictaminadas por el CEDODEP, para ser
remitidas luego al Consejo Nacional de educación. Los manuales aprobados debían ser
sometidos a revisión cada ocho años. La reforma, además de provocar una explosión
editorial, tuvo como más destacado cambio la fragmentación de las enciclopedias en
libros por materias con una disposición horizontal de disciplinas y vertical en cursos, de
acuerdo a una nueva organización curricular escolar.
Es la promulgación de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa, del 6 de agosto de 1970, la que, aún continuando las reformas que se iniciaron
en 1965, que supusieron más un salto cuantitativo que cualitativo debido a la extensión de
la escolaridad obligatoria más allá de la primaria, con la incorporación a la educación
secundaria millones de escolares, supone una clara ruptura con los modelos anteriores.
Existe ya una tendencia para introducir en los libros nuevo contenido científico, una
mayor calidad pedagógica y mejores condiciones materiales en los libros, apareciendo
nuevos diseños, formatos, iconografía más colorista, nuevas editoriales. Esto supuso el
fin del uso de la enciclopedia, de las cartillas y de obsoletos libros de lectura. Fueron
afectados tanto los modos de producción como de comercialización, consumo y
enseñanza.
25
3.3. De la Transición al fin de siglo
La reforma educativa de los años 70 reafirmó la corriente anterior, aunque adaptando
las nuevas orientaciones pedagógicas. En esencia continuaba con la política anterior,
requiriendo para la publicación de una obra la autorización ministerial, y en lo
fundamental se apoyaron en los modelos que se habían empezado implantar en la década
anterior. Ya se fijó entonces el periodo mínimo de cuatro años para la utilización de los
libros elegidos por cada centro. Las reformas de los años 1981 y 1990 continuaron esta
corriente potenciando la creatividad de autores y editores liberando las condiciones de
diseño redacción y eliminando definitivamente los controles ideológicos, aunque en han
seguido incorporando innovaciones técnicas y pedagógicas, en su concepción y estructura
fundamental responden a los paradigmas que aparecieron en los programas de 1965. Los
editores han de someter los manuales a supervisión del Ministerio de Educación o de la
comunidad autónoma, que se limita a verificar la adaptación de los materiales a los
currículos así como la comprobación de la inexistencia de valoraciones que pudiera ser
contrarias al orden constitucional y a las convenciones universales sobre derechos y
libertades.
A partir de 1976 la cuota de mercado se distribuye fundamentalmente entre las
editoriales Anaya, Santillana y en menor medida SM, Bruño y Edelvives, con pequeños
porcentajes para el resto de las antiguas editoriales, muchas de las cuales terminaron
desapareciendo, terminando con la atomización existente hasta entonces.
Los textos en esta segunda generación de manuales modernos, con las diferencias
evidentes de formato, en cuanto a su contenido suponen una continuación a lo
introducido durante las décadas anteriores, se dividen en unidades didácticas, buscando
puntos comunes en centros de interés, proyectos o supuestos pedagógicos, son libros
activos, manuales que pautan el proceso de aprendizaje y exigen del alumno la
cumplimentación de menos ejercicios, pero más orientados a alcanzar objetivos
concretos. Son instrumentales, contienen fichas, permiten el autocontrol, el trabajo en
grupo y la autoevaluación y se corresponden con una enseñanza programada, de acuerdo
a un currículo de etapa en la que se diferencian claramente la educación primaria de la
secundaria, apareciendo niveles básicos de referencia por curso y ciclo.
26
Se publican además, continuando el modelo anterior, libros de apoyo, de consulta, de
ampliación de conocimientos, que se acompañan de guías didácticas o de libros para el
profesor, en el que se incluyen textos y materiales complementarios, correcciones,
objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, criterios de evaluación.
3.4. Iconografía y color
Quizás el rasgo diferenciador más evidente en los textos en los últimos 50 años, antes
que su contenido didáctico, sea el color y la imagen. Desde los tratados de álgebra con
cientos de páginas dedicadas al enunciado de problemas, los textos de letra menuda y
apretada o las reimpresiones de obras del siglo XIX con imágenes de grabados de épocas
incluso anteriores a los manuales escolares de los años 40 y comienzos de los 50, que
corresponden en parte reimpresiones de obras anteriores, con sus aspectos materiales e
iconográficos reproducidos en soportes de baja calidad. Se ilustran, excepto las cubiertas,
con grabados y dibujos de escaso atractivo, monocromos, e incluso una disminución
respecto a los niveles de calidad alcanzados por algunos editores en las primeras décadas
del siglo XX, que ya empezaban a utilizar el fotograbado y otras técnicas fotos mecánicas
modernas. Tanto las cubiertas de los libros, los dibujos insertados en el interior mostraban
toda la simbología del nuevo régimen y de sus valores morales, como medio de expresión
estética y para inculcar sus dogmas en los niños. Como ya se explicó en el capítulo
anterior, este retroceso, aparte de las ya mencionadas motivaciones políticas, se produjo
por necesidad ante la imposibilidad de producir volúmenes de mejor calidad, lo que
además, encarecería el producto e imposibilitaría su adquisición a muchas familias.
La verdadera transformación en el libro escolar se dio a mediados de los años 60, fruto
de las reformas programáticas iniciadas anteriormente, a un cierto crecimiento económico
y al fin de la autarquía. Ya desde la década de los 50 empiezan a ser más frecuentes
textos usando bicolor y tricolor, rojos o azules, y la aplicación de tonos fundamentales en
ilustraciones planas, sin mezclar o graduar su intensidad. Se recupera la imagen con
función didáctica, no sólo con imágenes figurativas sino representaciones a abstractas,
tales como mapas, croquis y gráficas que faciliten los procesos de comprensión,
27
evocación o interpretación.
En la Tesis doctoral inédita Martin Repero, M. (1996). Iconografía y educación. La
imagen en los textos de la escuela franquista. 1939 a 1975. Valladolid, España: Facultad
de educación, cuyos datos han sido incluidos en la obra de Agustín Escolano, B. (Ed).
(1998). "Historia ilustrada del libro escolar en España. De la posguerra a la reforma
educativa". Madrid, España. Editorial Fundación Germán Sánchez Ruiperez, se hizo un
estudio exhaustivo en el que se procesaron más de 37.000 ilustraciones correspondientes
a tres periodos establecidos; de 1939 a 1957, de 1958 a 1964, y de 1965 a 1975. Las
variables examinadas fueron la frecuencia de las imágenes en los textos, el tipo de
imagen, mapas, gráficos, personajes, símbolos, paisajes, dibujos lineales, sus aspectos
formales, presentación, tamaño, situación, color, sus funciones, motivadora, informativa,
explicativa, o estética. Como se observa en el cuadro II, la relación entre el número de
imágenes y el de páginas era del 51%, aproximadamente una imagen de dos páginas esta
relación pasa a ser del 75% y de 116% respectivamente. La iconografía ha duplicado su
presencia en los libros de texto con independencia de su tamaño, color y demás atributos.
Cuadro II. Tipos de imágenes incluidas en manuales escolares en porcentajes
Tipo/Años 1939/57 1958/64 1965/75 1939/75
Mapas 3.54 3.89 2.01 3.17
Gráficos 1.38 2.97 2.45 2.29
Personajes 9.54 8.10 2.02 6.61
Símbolos 3.18 6.68 1.18 3.77
Paisajes 5.92 3.60 7.95 5.75
Escenas 27.58 27.07 30.09 28.21
Modelos 15.90 16.48 11.66 16.67
Lineales 8.00 7.34 5.89 7.09
Esquemas 22.80 22.14 28.41 24.37
Obras de arte 2.15 1.73 2.34 2.06
Fuente: Escolano, A. (dir). (1998). "Historia ilustrada del libro escolar en España. De la
posguerra a la reforma educativa". Madrid, España: Ed. Fundación Germán Sánchez
Ruiperez. (p.365)
28
A la vista del cuadro anterior se observa que en un contexto histórico y tecnológico
con grandes cambios y transformaciones existen ciertas invariantes icónicas que
permanecen sin oscilación en su frecuencia de aparición. Esto resulta especialmente
notable en el caso de personajes y símbolos. Otros recursos ilustrativos, como los paisajes
y los esquemas, tienen un notable incremento. En el primer caso puede obedecer a un
creciente uso de la fotografía y a la introducción de nuevas técnicas que permiten su
impresión, en el segundo a la apreciación de dibujos esquemáticos como recurso
didáctico.
La progresiva en incorporación del color a las ilustraciones es otra característica de la
evolución en el periodo. Durante las primeras décadas de la posguerra sólo el 12% de las
imágenes eran en color. En el segundo periodo se alcanza el 47% de las ilustraciones, casi
la mitad. Al final, la práctica totalidad de las imágenes, más del 90%, se representan a
todo color. El cambio es en este aspecto radical. Se considera el color como un recurso
didáctico de primer orden, con la intención de llama la atención de los alumnos y
provocar su interés.
Cuadro III. Evolución del uso del color en los textos en el periodo 1939/75
Uso del color. % 1939 -57 1958 -64 1965 -75
Blanco y negro 88.15 53.08 7.33
Un color 9.41 28.83 13.82
Dos colores 1.57 1.74 5.92
Tres colores 0.82 3.30 3.82
Cuatricromía 0.03 13.02 69.08
Fuente: Escolano, A. (dir). (1998). "Historia ilustrada del libro escolar en España.
De la posguerra a la reforma educativa". Madrid, España: Ed. Fundación Germán
Sánchez Ruiperez. (p.365)
Resulta evidente a la vista de este cuadro que las reformas de 1965 fueron decisivas en
la modernización de los textos escolares, pasándose en apenas una década de un 13% de
manuales en cuatro colores a casi el 70%.
29
Los datos anteriores no son extrapolables al periodo de la transición y posterior, pero
los modelos correspondientes a los libros de texto publicados con posterioridad se
aproximan en todo caso a las características de los manuales de la última etapa, ya que las
tendencias reflejadas desde 1970 marcaron la pauta de toda la generación moderna de
libros escolares.
En todo caso, conviene señalar que, independientemente de que las ilustraciones hayan
tenido contenido político o que hayan representado personajes en situaciones relativas a
los roles existentes, como reflejo de la sociedad a la que pertenecen, hay que considerar
que la iconografía y imaginario cambia muy lentamente, y no siempre en función de las
variables que tengan que ver directamente con el cambio político, si no que dependen de
factores culturales. Los textos escolares de los últimos años, aunque prestando especial
cuidado al tratamiento de los principios de igualdad, de no discriminación, y respeto a los
diferencias, muestran aún en ocasiones prejuicios y estereotipos de etapas muy anteriores.
La imagen expresa pautas de mentalidad social y pueden orientarse hacia estrategias de
cambio de modos de relación cultural y social.
30
4. CAPITULO SEGUNDO: Estudio y comparación de volúmenes de la época
Como segunda parte del presente trabajo, se incluye una comparación directa de una
serie de volúmenes representativos de los diferentes periodos estudiados, con el fin de de
confirmar los planteamientos propuestos en el capítulo primero. La elección de estos
títulos ha sido hecha en base a su relevancia, determinada por factores tales como su
difusión, número de ediciones, longevidad, impacto social, o carácter innovador en el
momento de su publicación.
Camisetas con portadas de la Editorial Santillana, de textos publicados en los años 80
Figura 1.
Ejemplos este impacto social que tienen los libros de texto son los publicados por la
editorial Santillana durante los años 80 para el ciclo de la EGB, cuyas portadas vemos
aquí reproducidas en camisetas actuales, o la Enciclopedia Álvarez, una de las más
conocidas de las que se usaron en la época de la dictadura y que fue utilizada por más de
ocho millones de niños que pasaron por las aulas desde 1954 a 1966 y que se sigue
publicando y vendiendo actualmente, ya que son muchos los nostálgicos que adquieren
estos volúmenes como recuerdo.
Se han publicado miles de textos durante el siglo XX, de las más diversas de materias,
con temarios muy extensos que cubren varios cursos, por lo que realizar una comparación
exhaustiva, aún incluso haciéndolo de una sola asignatura, sobrepasa la finalidad del
31
presente trabajo. Por este motivo se ha limitado la comparación a dos campos, las
matemáticas y las ciencias sociales, considerando son, quizás, menos susceptibles de ser
influidas por factores políticos o dogmáticos, evitando así una contaminación
programática o de currículo ajena al fin de la investigación.
De este modo se han desechado materias tales como la literatura, la historia o la
filosofía. Otras asignaturas no fueron consideradas apropiadas para el estudio por su
menor peso o repercusión en el currículo, lo que haría más difícil su comparación y, dado
la menor carga lectiva, se consideran menos representativas. Son ejemplos de estas
últimas el dibujo técnico o la música. Por último, se descartaron aquellas asignaturas o
partes de las mismas que presentaron mayor dificultad o aridez, como es el caso de la
física, la química o el álgebra más allá de sus primeros conceptos, con el fin de poder
mostrar ejemplos sencillos y fáciles de comprender, aunque en el caso de la física y la
química, dada la profusión de nuevos descubrimientos efectuados a lo largo del siglo,
hubiera sido interesante comprobar y comparar su inclusión y modificaciones habidas en
los manuales a lo largo del siglo.
En cuanto a los temas elegidos, se escogieron ejemplos comunes a todo el periodo de
manera que fuera posible la comparación tanto en forma como en contenido, ver los
modelos pedagógicos empleados, los problemas propuestos o los recursos
ejemplarizantes utilizados.
Finalmente, hay que señalar que en el proceso de comparación se utilizan algunas
imágenes correspondientes a páginas de los libros citados, siempre respetando el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las
disposiciones legales vigentes sobre la materia, que en su Artículo 32 dice que "Es lícita
la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita,
sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico
figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título
de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá
realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa
incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada." 15
32
4.1. Matemáticas
En el estudio hecho sobre la asignatura de matemáticas, se eligieron en la comparación
los siguientes textos, aunque se incluyen referencias a otros textos.
F.T.D. (1918). Aritmética teórico practica. Barcelona, España. Editorial
F.T.D.-Liberia Católica Pontifica.
Dalmau Carles, J. (1948). Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado Superior,
Gerona, España: Editorial Dalmau Carles Pla.
Dalmau Carles, J. (1953). Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado medio,
Gerona, España: Editorial Dalmau Carles Pla.
Marcos, C. y Martínez, J. (1961). Matemáticas 2º. Madrid, España. Ed. S.M
Marcos, C. y Martínez, J. (1959). Matemáticas 3º. Madrid, España. Ed. S.M
Abad, J. (Ed). (1982). Matemáticas 4. Madrid, España. Editorial Santillana.
Abad, J. (Ed). (1982). Matemáticas 5. Madrid, España. Editorial Santillana.
Abad, J. (Ed). (1982). Matemáticas 6. Madrid, España. Editorial Santillana.
El primer volumen, considerado por orden cronológico, corresponde a la aritmética
teórico práctica de Dalmau de 1918, reeditada decenas de veces y que tuvo una enorme
difusión. Por su formato es un pequeño volumen, con unas dimensiones de 17×10.5 cm y
304 páginas, en un soporte basto pero aparentemente de calidad, no reciclado, que
mantiene su dureza pese a tener casi un siglo de antigüedad. Esta impreso exclusivamente
en blanco y negro y contiene escasísimas imágenes y gráficos, totalizando 23 en todo el
texto.
Utiliza un tipo de letra pequeña, de 2 mm, mostrando un texto apretado, con renglones
de escasa separación. Dispuesto en párrafos breves, de no más de cuatro o cinco líneas y
en una única columna. Las exposiciones teóricas corresponden a párrafos numerados y,
en notas al pie de cada página, en un tamaño de letra a un menor, de 1 mm, se plantean
preguntas numeradas de acuerdo a estos párrafos, que se responden literalmente el texto
de teoría propuesto.
33
Apenas contiene ejemplos o explicaciones, favoreciendo un método de aprendizaje
memorístico, es decir, se expone la teoría pero no se explica o argumenta, no facilita el
auto aprendizaje por parte del alumno de ningún modo. La principal característica del
volumen es el número de ejercicios. Contiene 3409 problemas, de acuerdo a la figura 2,
sin soluciones resueltas, lo que, desde un punto de vista pedagógico, no resulta intuitivo
ni parece justificado. Se proponen, por ejemplo, en el tema dedicado al Sistema Métrico,
22 páginas de ejercicios sobre las relaciones de medidas métricas, 357 problemas, pero
muy pocos resueltos, siendo más oportuno quizás, la inclusión de ejemplos ilustrativos,
de modo que permitan al alumno la comprensión de la materia para resolver por sí
mismo los problemas posteriormente, siendo innecesaria, una vez adquirido este
conocimiento, la repetición mecánica de decenas de ejercicios similares.
Así, esta estructura y planteamiento parece orientado a servir de apoyo a la explicación
del maestro, con breves exposiciones teóricas, y a un aprendizaje por repetición más que
por comprensión.
Ejemplo del planteamiento y estructura de los problemas propuestos en el texto
Figura 2
Fuente: F.T.D. (1918). Aritmética teórico practica. Barcelona, España. Editorial F.T.D.-Liberia Católica Pontificia.
34
La notación moderna no ha sido aun adoptada plenamente, y definiciones y conceptos
tan familiares como puedan ser, la regla de tres o la proporción aparecen bajo el título de
el método de la unidad. Son definiciones poco claras, ambiguas, usando la cursiva cuando
se quiere llamar la atención sobre una idea o ampliar un concepto, pero empleando un
tipo aun menor que en el resto del texto.
Como ejemplo del método de exposición teórico, en la figura 4, que hace referencia al
ya citado método de la unidad, en apenas seis líneas y casi sin ninguna explicación
añadida, seguidas de cinco ejemplos poco o nada razonados, se proponen posteriormente
decenas de problemas similares.
Este formato se extiende en todo el volumen, aunque el contenido muestra ya un
currículo que se repetirá hasta nuestros días, aun con diferente nomenclatura; Números y
operaciones, Sistema Métrico, proporcionalidad o cálculo del interés.
Ejemplo del planteamiento y estructura de la exposición teorica y ejemplos propuestos en el texto
Figura 3
Fuente: Dalmau Carles, J. (1947). Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado Medio, Gerona, España: Editorial
Dalmau Carles Pla.
35
El segundo volumen comparado es de Dalmau Carles, J. (1948). Enciclopedia cíclico
pedagógica. Grado Medio, Gerona, España: Editorial Dalmau Carles Pla, siendo
escogido este formato por su representatividad, ubicuidad y longevidad. El modelo
enciclopédico estuvo vigente durante más de 60 años desde sus primeras publicaciones, y
sus ediciones permanecieron prácticamente inalteradas durante décadas. Supuso en
muchos casos una involución, un retroceso o como poco, el mantenimiento en el tiempo
de un modelo caducado durante el primer cuarto de siglo, aún cuando, como se ha visto
anteriormente, su utilidad pedagógica era puesta en duda por sus mismos editores.
La presentación del volumen es ligeramente mayor que en el caso anterior, pasando a
tener 18.5×13 cm. De papel reciclado, gris, con numerosas incrustaciones e impurezas en
las hojas, presenta un envejecimiento desigual, fruto probablemente del uso de distinto
tipo de papel en la impresión del mismo volumen. Con un total de 677 páginas, de las
cuales se dedican 177 a la geometría y la aritmética.
Desde un punto de vista de la forma, se aprecia una tendencia a incrementar el tamaño
de los libros, con una consiguiente disminución en el número de páginas. Esto es una
constante en todo el periodo estudiado, permite el uso de tipos más grandes, distintos y un
mayor interlineado, facilitando la lectura y la comprensión del texto, que aparece más
claro.
La teoría sigue presentándose en párrafos numerados, pero han desaparecido las
preguntas planteadas al pie de página. El tipo utilizado sigue siendo de 2 mm con un
interlineado escaso y las preguntas y problemas planteados de 1 mm al igual que en el
volumen anterior, sin apenas espacios ni separación entre párrafos, dispuestos
consecutivamente para aprovechar al máximo el papel. La impresión siendo en banco y
negro, aunque se aprecia un ligero aumento en el número de imágenes. Dada la
longevidad y número de reediciones de este tipo de textos, analizando ediciones
posteriores de la misma, se aprecian pocos cambios en el contenido textual, pero se hacen
notar la inclusión de láminas coloreadas, ya finalizando los años 50, en algunas materias,
especialmente mapas geográficos, como veremos en el siguiente apartado.
36
Su lectura detenida revela pequeñas diferencias en la nomenclatura respecto de la
actual o expresiones ya en desuso en nuestros días, tales como término incógnito,
repartimientos o
aligación 16
. Usa aún de modo indistinto la moderna notación
matemática, pero las exposiciones, explicaciones y ejemplos parecen más extensos y
razonados, facilitando la comprensión, aunque aún insuficientes. En general las
definiciones teóricas no distan mucho de las que podríamos encontrar en un libro actual.
El libro de Marcos, C. y Martínez, J. (1961). Matemáticas 3º. Madrid, España.
Editorial S.M. que forma parte de una colección que cubre el ciclo de un bachillerato de
seis cursos más uno preuniversitario, representa a la primera generación de libros
modernos en nuestro país, fruto de las reformas innovadoras producto de la tecnocracia
de mediados de los 50. Son libros que, obviando la iconografía por su estilo, podrían
pasar desapercibidos aun en nuestros días en cuanto a contenidos, aunque mantiene
reminiscencias anteriores tales como la aligación y la regla de la compañía, y si bien su
formato no es el habitual hoy día, , 15.5 × 21 cm. existe como tal, aun siendo minoritario.
Supone la reintroducción del color, aunque es un color plano, verde, rojo o azul, de un
tono desvaído, pero con gran profusión de imágenes, gráficos, al menos una cada dos o
tres páginas, que ya no reflejan necesariamente conceptos matemáticos, si no que
muestran, por ejemplo, retratos de matemáticos sobre una breve reseña histórica, inicios
de la enseñanza transversal que se propone hoy día, y a la que haremos referencia
posteriormente.
Aparte de la aparición del color, la maquetación es notoriamente distinta a la de textos
anteriores. Los párrafos tienen separación, espacios, cada uno se titula a color, utilizando
fuentes de diferentes tamaños, con una breve exposición teórica a la que acompañan
frecuentes ejemplos, razonados, con un texto explicativo que acompaña los diferentes
operaciones practicadas como guía al alumno. Se utiliza la cursiva como llamada de
atención de explicaciones adjuntas o de contenidos relevantes. La notación es totalmente
moderna, siendo indistinguible de un texto actual, como se aprecia en la figura 4.
37
Ejemplo del planteamiento y estructura de la exposición teorica y ejemplos propuestos en el texto
Figura 4
Fuente: Marcos, C. y Martínez, J. (1959). Matemáticas 3º. Madrid, España. Editorial S.M
Los últimos volúmenes que se estudiaran en esta parte que trata las matemáticas nos
introducen en la década de los 80, con la EGB y asentados los principios de la reforma
del año 1970, corresponden a los textos de e Abad, J. (Ed). (1982). "Matemáticas 4",
"Matemáticas 5" y "Matemáticas 6". Madrid, España. Editorial Santillana.
Su evolución en cuanto a su forma continua la tendencia observada, crece y adelgaza,
con 17×10.5 cm y 208 páginas, en la forma en que conocemos hoy día los textos. Son
libros modernos, luminosos, coloridos, con imágenes y gráficos en casi las páginas
apoyando y explicando cada explicación, ilustrando en definitiva, que es su función
última. Los tipos son grandes, 3 mm, con amplio interlineado, resaltando en negrita
aquello que se desea recalcar, diferenciando las preguntas en cursiva.
Tiene una maquetación cuidada, como se aprecia en la figura 5, separando claramente
con elementos geométricos y colores las distintas funciones en cada página, la teoría, las
ideas principales recuadradas, los ejemplos y los problemas propuestos.
38
Ejemplo del formato utilizado, incluye en una misma página teoria, ejemplos y problemas de aplicación
Figura 5
Fuente: Abad, J. (Ed). (1982). Matemáticas 4. Madrid, España. Editorial Santillana
La teoría se expone en párrafos breves, esto es común a todos los volúmenes
estudiados, no más de 10 o 12 líneas por párrafo, pero se añaden al final de cada uno una
o dos frases breves en negrita, recuadradas, a modo de resumen, pero el gran cambio
pedagógico que se aprecia es, siguiendo el modelo iniciado en los años 60, la inclusión
de numerosos ejemplos, explicados extensamente, como se muestra en la figura 8, en la
que cada operación se explica textualmente, se llama la atención del alumno hacia las
imágenes o gráficos que acompañan el ejercicio.
39
Muestra del proceso de ejemplificación empleado en el texto
Figura 6
Fuente: Abad, J. (Ed). (1982). Matemáticas 5. Madrid, España. Editorial Santillana
Se pretende la comprensión, no la memorización. Por este motivo la inclusión de
ejercicios es pequeña, la más reducida de la muestra estudiada con gran diferencia. Los
ejercicios se introducen de tres maneras; primero, mediante los ejemplos citados,
segundo, al pie de cada página aparecen un pequeño número de problemas propuestos,
nunca más de cuatro, pensados para resolver en clase tras la explicación del profesor. Por
último, al final de cada tema, aparecen una o dos páginas con unos diez o doce problemas
cada una, propuestos para hacer como tarea en casa. Como ya se introdujo en el párrafo
anterior, se busca la comprensión, no la memorización ni la mecanización.
40
4.2. Ciencias Sociales
Las Ciencias Sociales han agrupado generalmente en nuestro país, hasta los cursos
superiores, en los que ya se separan las materias, geografía e historia. Se descartó el
estudio de esta última por lo motivos expuestos en el capítulo primero, es una asignatura
que permite más fácilmente la manipulación o la omisión, y no necesariamente bajo la
influencia de regímenes totalitarios o como fruto de la censura; es un fenómeno que
también se da en las democracias por diversos motivos, dignos de estudio pero ajenos al
motivo de la investigación.
Por otra parte, la geografía, en todas sus vertientes, resulta menos susceptibles a la
manipulación. Las montañas, los ríos, los mares, son los que son, e independientemente
de su sociedad o sistema de gobierno, las naciones y sus ciudades se encontraran situadas
en un lugar concreto, con unas fronteras reconocidas en una medida u otra, en un marco
geográfico, aún cuando se acompañen los textos con comentarios de distinta índole o
muestren prejuicios o tópicos respecto de otras culturas y sociedades. Hay que señalar
que la disciplina geográfica tuvo inicialmente una orientación literaria en los planes de
estudios, siendo relevante el importante papel que se asignó a libros de lectura como
medio de enseñanza, teniendo la doble función de enseñar geografía y fomentar una
lectura extensiva, comprensiva.
Son destacables por ejemplo la colección de la editorial Seix & Barral de lecturas
geográficas, publicados inicialmente en 1925 y reeditados durante dos décadas,
comprenden cuatro tomos que abarcan los cinco continentes, dejando completo uno de
ellos a España y Portugal. Así, en su prólogo, se dice; "Nos hacían aprender muchos
límites de pueblos, pero ¿Cómo eran esos pueblos?. Nos hablaban de grandes ríos y
cordilleras ingentes; pero ¿Qué aspecto tenían? … Los últimos métodos pedagógicos han
tenido en cuenta, efectivamente, que el estudio de la geografía corre riesgo de
convertirse en un aprendizaje de conceptos y nociones harto abstractos y por lo tanto
antipáticos a la juventud … esperamos que , tanto para los maestros como para los
alumnos, la enseñanza y el aprendizaje de la geografía cobren una viveza, un encanto y
una amenidad insospechados." 17
41
Destaca en los mismos la calidad del papel, ofrecen fotografías, aunque pocas, pero en
hojas satinadas. Sorprende el texto por su lenguaje directo, moderno, narrado desde el
punto de vista del observador, del viajero, en ocasiones incluso novelado, lleno de los
citados tópicos, prejuicios, comentarios que hoy día resultarían totalmente inaceptables,
pero que dentro de su contexto histórico no estarían fuera de lugar en cualquier texto otra
nación occidental.
Dicho esto, el estudio comparativo hecho sobre los textos de geografía recoge las
siguientes referencias, seleccionadas de acurdo a los mismos criterios que las anteriores:
Pastor, D. (1925). Lectura geográficas IV. España y Portugal. Barcelona,
España. Editorial I.G. Seix & Barral Herms.
Pastor, D. (1925). Lectura geográficas I. Asia y África. Barcelona, España.
Editorial I.G. Seix & Barral Herms.
Dalmau Carles, J. (1948). Enciclopedia cíclico pedagógica. Gerona, España.
Editorial Dalmau Carles Pla.
Dalmau Carles, J. (1953). Enciclopedia cíclico pedagógica. Gerona, España.
Editorial Dalmau Carles Pla.
Pla, A. Sobrequés, S. (1959). Los países del mundo. Geografía de 2º curso.
Barcelona, España. Editorial Teide.
Zubia, A. M. (1960). Geografía de España. Valencia. España. Editorial S.M.
Seco, E. Rozas, A. Martínez, H. (1988). Ciencias Sociales. /º EGB. Madrid,
España. Editorial S.M.
Seco, E. Rozas, A. Martínez, H. (1989). Ciencias Sociales. 8º EGB. Madrid,
España. Editorial S.M.
Los siguiente volúmenes analizados fueron dos ejemplares de la enciclopedia cíclico
pedagogía de Dalmau ya presentados en el apartado anterior, que siendo de distintas
ediciones, presentas pocas diferencias pero significativas.
La teoría se sigue dividiendo en párrafos numerados de poca extensión, no más de
ocho o diez líneas, con definiciones breves y al final de cada lección se plantean
ejercicios prácticos, muy escasos, uno o dos por unidad, diferenciando los que van
42
destinados a los alumnos de primer año de los que van destinados a los alumnos de
segundo año, sin diferenciar cursos, pudiendo emplear los alumnos el mismo texto
durante varios años. Estos ejercicios son similares incluso a los que se pudieran proponer
a los alumnos de secundaria hoy día, mapas mudos, dibujar gráficos con la posición de la
Tierra, de los planetas o de formaciones geológicas.
Se incluye, dentro de la geografía física, lecciones que consisten en la definición
escueta, en dos o tres líneas, de conceptos descriptivos de la superficie terrestre, tales
como por ejemplo los de continente, isla, península, cabo, golfo, montaña, valle, cuenca,
rio o lago. Las definiciones que aparecen podrían estar incluidas en cualquier libro de
texto actual. En ambos casos los textos incluyen una unidad sobre la geografía de los
astros, definiendo la Tierra, su forma y partes, el sistema solar y el movimiento de los
planetas, el sol, la luna y los movimientos de la tierra de rotación y de traslación y otros
conceptos geográficos tales como el Ecuador, los paralelos los meridianos.
La materia en ambos volúmenes consiste en una relación y descripción muy escueta de
las distintas naciones de cada continente y de sus accidentes geográficos más relevantes.
Se extiende con mayor amplitud en las naciones más importantes como Estados Unidos,
Inglaterra, Francia, Italia o Rusia, y al resto dedica párrafos, de ocho o diez líneas como
máximo, con su extensión entre kilómetros cuadrados, el número de habitantes, la capital
y las ciudades más importantes, su idioma, su religión mayoritaria, y una breve
descripción del territorio y de sus recursos naturales e industria más notables: Así, como
ejemplo, se dice de Hungría que "es una vastísima y fértil llanura que produce el mejor
trigo del mundo, cáñamo, lino, remolacha, todos los cereales, ganadería muy importante
y abundante vino. Poblaciones notables: la capital, Szegedin, Szabalka, Hodmezo". 18
Los accidentes geográficos referidos para cada continente o nación se citan igualmente
en una serie de párrafos breves, indicando sus límites, extensión, mares, golfos y cabos,
islas, ríos, lagos y montañas más importantes, con el mismo estilo; "Los ríos africanos
más caudalosos son el Nilo, el Senegal, el Gambia, el Níger, el Congo y el Zambeze". 19
En cuanto a la geografía humana y política, el texto mantiene el mismo formato,
introduciendo definiciones breves en párrafos numerados, algunas de las cuales
43
contrastan fuertemente por su modernidad, así por ejemplo, mientras que en un párrafo se
afirma que "todos los hombres que pueblan la tierra forman una sola especie, el género
humano". 20
perfectamente válida en la actualidad, mientras en un párrafo posterior se
asegura que la "la raza blanca … es la más civilizada y sobresale por su inteligencia".21
El estudio detenido de la geografía española, incluido en el mismo volumen, tiene el
mismo formato que en el resto del texto, un párrafo a cada región, resulta ser una
enumeración de las provincias que la componen, las poblaciones más importantes, la
industria y los recursos naturales, y en el caso de la geografía física, los accidentes
geográficos más relevantes; las cordilleras, ríos, cabos y golfos. No deja de ser llamativo
el estilo elegido, en ocasiones propio de una guía turística.
Las actividades, pocas en número, nunca más de dos o tres por unidad, podrían
encontrarse en cualquier libro de texto actual, por ejemplo, dibujar un mapa del mar
Mediterráneo situando las naciones con costa a este mar. 22
Son textos desactualizados, desfasados, con definiciones obsoletas, que además no
fueron corregidas en las nuevas ediciones, como por ejemplo, como se aprecian en
detalles tales como la afirmación de que "existen tres continentes: el antiguo, el nuevo y
el novísimo. El antiguo continente lo forman Europa, Asia y África; el nuevo, las
Américas, y el novísimo, la Oceanía". 23
En contraste con las publicaciones de lecturas
geográficas de Seix & Barral referidas anteriormente y publicadas con anterioridad, en las
que ya se habla de los cinco Continentes, la definición de "la aurora boreal, inmensa luz
de colores que aparecen las regiones polares de la tierra, iluminándolas durante las
noches de sus largos inviernos. Créese que las obras boreales son producidas por la
electricidad." 24
. cuando ya en 1896, medio siglo antes, había sido reproducido el
fenómeno por Kristian Birkeland con partículas cargadas en movimiento en un campo
magnético, facilitando la comprensión del mecanismo de formación de las Auroras
boreales, o detalles menores como la referencia a la Rusia Blanca por Bielorrusia, ya en
desuso en el momento de su publicación, o de la religión cismática por la ortodoxa.
Aparecen numerosas ilustraciones, menos en número y en calidad y color de las que
contendrán los textos posteriores, pero más de las que se consideraban inicialmente,
44
generalmente en blanco y negro o en azul, siendo una gran novedad en la edición de 1953
la inclusión de una colección de mapas de España y de los continentes en azul, salmón, y
rojo. Hecha esta excepción, ambos volúmenes son prácticamente idénticos, pese a los
años transcurridos entre su publicación.
Los siguientes libros de texto elegidos en para la muestra supusieron un enorme salto
tanto en la forma como en el contenido respecto a sus antecesores. Se corresponden con
las nuevas ediciones aprobadas por el ministerio de Educación en septiembre de 1957, de
acuerdo a los nuevos criterios establecidos por el CEDODEP y son las obras de Pla, A.
Sobrequés, S. (1959). Los países del mundo. Geografía de 2º curso. Barcelona, España.
Editorial Teide y Zubia, A. M. (1960). Geografía de España. Valencia. España. Editorial
S.M. porque son representativas de las primeras ediciones modernas publicadas en
nuestro país, con contenidos didácticos y formatos actualizados y porque, pese a haberse
publicado con único año de diferencia, muestran las diferencias aún existentes en los
textos empleados en la época.
El volumen de la editorial Teide se divide en dos partes, una de geografía física y otra
de geografía humana. Los temas presentan una de introducción de cuatro o cinco párrafos
seguidos de un listado de definiciones claramente separadas, con espacios, tituladas en
negrita, con tipos mayores, más claras y extensas que en textos anteriores, abriendo la
posibilidad del debate, o a la interpretación, como por ejemplo "no se ha logrado un
criterio único para establecer una clasificación de las razas. Algunos distinguen dos
grandes grupos, según la forma del cráneo. Pero son muchos los que clasifican las razas
según el color de la piel, éstos establecen tres razas principales: blanca, amarilla y
negra". 25
Se aprecia mayor desarrollo aún en la parte dedicada a la geografía humana y
política; introducción de definiciones de comercio, materias primas, productos
manufacturados, fuentes de energía, tipos de industria, comunicaciones o medios de
transporte.
45
Ejemplo del formato utilizado, que incluye teoria, lectura de un breve texto y un cuestionario
Figura 7
Fuente: Pla, A. Sobrequés, S. (1959). Los países del mundo. Geografía de 2º curso. Barcelona, España. Ed. Teide.
La segunda parte, de geografía física, contiene una descripción de los continentes y de
los naciones así como sus características geográficas tales como el clima los ríos lagos y
otros accidentes geográficos. Estas descripciones, extensas, dedicando una página cada
país, abandonando el estilo de guía turística aparecido en los volúmenes estudiados con
antelación, con una agrupación de contenidos con más coherencia geográfica y la
inclusión de mapas temáticos, fotografías, prácticamente una en cada página, con
numerosos datos, actualizados, en cuanto a producciones industriales, agrícolas,
poblacionales, climáticas. Cada capítulo finaliza con una lectura de media página, unos
tres o cuatro párrafos, de un texto seleccionado que trata o describe alguna característica
o aspecto de la región estudiada y un cuestionario con un largo número de preguntas,
entre diez y veinte, cuyas respuestas se encuentran en el tema.
Es un texto de transición, que mejora los volúmenes anteriores en cuanto a contenido
y, en cuanto a la presentación y el formato, haciendo más fácil y agradable su lectura y
estudio. Permite más espacios, aún en una única columna, entre párrafos, temas y
46
definiciones, con notas y explicaciones bajo las imágenes que contiene y que acompañan
las lecciones. Pero en cuanto al nivel pedagógico no presenta un gran avance frente a los
mismos. Largas listas de nombres de ciudades, de accidentes geográficos, reduciendo la
actividad a un ejercicio memorístico, siendo los ejercicios similares a los de volúmenes
anteriores, aunque más extensos en número, se plantean en forma de pregunta muy
concretas cuya respuesta se encuentra contenida en el texto, buscando la interacción con
el alumno obligándole a encontrar las respuestas en el mismo, provocando así una
relectura, un repaso.
El siguiente volumen que ocupa el estudio es el de Zubia, A. M. (1960). Geografía de
España. Valencia. España. Editorial S.M. y significó un punto de inflexión en la edición
del libro de texto en España. Aparecido por primera vez en 1958, se ha elegido, no ya por
su diferencia con los textos de posguerra, sino incluso con textos coetáneos, como el
analizado anteriormente de la editorial Teide. En su prólogo, se indica que el texto apenas
tenido modificaciones respecto a las ediciones anteriores, aunque mantiene que es un
libro de vanguardia. "Pero sí un espíritu nuevo y moderno ha presidido la elaboración de
estas páginas, también se precisa que los profesores tratan enseñarlos con un espíritu
renovador. Los viejos métodos para los que la geografía es aprender de carrerilla listas
de cabos, ríos y montes, no podrán sintonizar nunca con este libro. Y si la clase de
geografía para niños de 10 años se reduce a dar una conferencia muy bien elaborada y
bien dicha sin duda, tampoco tiene nada qué hacer con este manual". 26
Aparte de los cambios de formato, tipos, uso de colores y maquetación de los que se
ha hablado tanto en el capítulo primero como en la descripción del texto anterior, la
diferencia significativa de este volumen es pedagógica. La publicación completa consta
de un conjunto de volúmenes y cada uno de ellos se adapta a un nivel y curso, pero se
utilizan en conjunto, son complementarios, de manera que ya no son textos
independientes, la educación está planteada de forma integral para todo el ciclo, a
diferencia de las publicaciones de la primera mitad del siglo, en la que cada año se
repetían conceptos anteriores ampliándolos ligeramente su extensión con dificultad.
El texto introduce conceptos nuevos como el de memoria motriz y eficacia didáctica,
con un método activo, con ejercicios prácticos en forma de pasatiempos tales como
47
crucigramas y sopas de letras, resaltando la importancia del estudio práctico, de una
memorización activa.
Ejemplo de la exposición teorica desarrolladaen el texto
Figura 8
Fuente: Zubia, A. M. (1960). Geografía de España. Valencia. España. Editorial S.M.
El texto tiene una distribución similar a las anteriores, pero en este curso se centra
únicamente en España, dejando la geografía mundial para el curso siguiente. Aparece ya
una ordenación del currículo de acuerdo a un ciclo. Se da a conocer la geografía agrupada
de manera regional, dedicando una lección cada una de las que componen el Estado, así
como los accidentes geográficos, el clima, la flora y la fauna, su población, industria y
comunicaciones.
Cada tema se acompaña de mapas temáticos, coloreados, en los que se pueden ir
siguiendo las explicaciones adjuntas, los títulos, en color rojo, remarcando palabras
importantes en negrita en cada definición, separando párrafos de diferente temática,
geografía física, humana y económica, pero relacionados en un mismo contexto
geográfico. Todos los capítulos incluyen un texto escrito en una o dos columnas con una
48
lectura acerca de la región estudiada. A continuación, en un tipo de letra menor, pero
enmarcando o sombreado color, se introducen una serie de complementos, información
extra con relación al contenido anterior, con títulos tales como "¿sabías que…", "aumenta
tus conocimientos", "para qué sepas". Es notable además el cambio de lenguaje, orientado
a niños, más llano, sencillo, directo, con estas interpelaciones directas al alumno.
Muestra del proceso de ejemplificación empleado en el texto, complementos, lecturas y ejercicios
Figura 9
Fuente: Zubia, A. M. (1960). Geografía de España. Valencia. España. Editorial S.M.
Incluye complementos colocados en un plano secundario, y se insiste en las ideas
fundamentales mediante ejercicios de repaso que bajo diferentes formas se integran en
cada elección, el texto no es una sucesión de párrafos de letra menuda y apretada. Se
acompaña de lecturas, como en los casos anteriores, y una gran cantidad de ilustraciones
a color y fotografías, con el fin de leer los nombres geográficos pudiendo estudiar la
lección sobre el mapa, haciendo un ejercicio de memoria visual más eficaz, y permitiendo
localizarlos luego en mapas esquematizados.
Los problemas propuestos son interactivos, en forma de crucigramas, pasatiempos,
consistentes en completar frases con las letras que faltan, o preguntas de las que se
49
propone su inicio y se pide su finalización. Los ejercicios prácticos suponen
ocasionalmente actividades extraescolares, en grupo, como coleccionar postales y fotos
de vestidos tradicionales o establecer similitudes y diferencias entre diferentes datos
incluidos en diferentes capítulos del libro, como densidades de población entre provincias
o en las características de las diferentes costas españolas, obligando al repaso, a una
mayor interactuación del alumno.
Muestra del proceso de ejemplificación empleado en el texto, complementos, lecturas y ejercicios
Figura 10
Fuente: Zubia, A. M. (1960). Geografía de España. Valencia. España. Editorial S.M.
El grupo de textos de estudio seleccionados para el período final que ocupa este
trabajo, son los publicados por la editorial S.M. aprobados por el misterio de ciencia en el
boletín oficial del Estado del 8 mayo 1985. Corresponden a tres textos diseñados para el
desarrollo didáctico del área de ciencias sociales en los cursos de sexto, séptimo, y octavo
de EGB. Los libros representan una evolución de los presentados anteriormente
publicados a comienzos de los años 60. Al igual que los anteriores, son complementarios
entre sí, cubriendo un ciclo completo, pretendiendo ser una herramienta auxiliar de
trabajo, una ayuda a la observación de la realidad que experimentan los alumnos.
50
Cambian el formato, la maquetación, la presentación, la calidad del papel. Son libros
plenamente modernos, apenas distintos de los actuales, 30 años después. Se emplean
distintos tamaños y tipos, cursivas, negritas, aumenta el tamaño siguiendo la evolución
observada anteriormente, hasta el punto de que las página resultan del doble de tamaño
que sus homólogos de principios de siglo. Esto permite una maquetación atractiva, con
espacios separados para resaltar diferentes ideas. El aspecto visual, gráfico, es muy
importante, resaltando su valor didáctico, pretendiendo mostrar los contenidos a través
del texto y de las ilustraciones de forma simultánea. Todas las páginas contienen una dos
o incluso tres imágenes, mapas, gráficos o fotografías, acompañadas de un texto
explicativo, el cual complementa o amplía la teoría expuesta.
Proceso de exposición empleado en el texto, con mapas y fotografias comentadas como complementos
Figura 11
Fuente: Seco, E. Rozas, A. Martínez, H. (1988). Ciencias Sociales. /º EGB. Madrid, España. Editorial S.M.
Al final de cada tema se plantean que actividades, que consisten en realizar
representaciones gráficas, representación de mapas, la realización de esquemas. Aparecen
51
siempre los trabajos en grupo, se dirige en plural a los alumnos, buscando una
colaboración implícita, no utilizando la forma impersonal utilizada con anterioridad,
propone pasatiempos, respuestas razonadas a preguntas o que suponen la búsqueda de
respuestas en diferentes partes del texto.
En cuanto al contenido se refiere, si bien se aprecia una cierta modernización en el
lenguaje o la referencia a datos o investigaciones muy recientes en el momento de su
publicación, no contiene una gran diferenciación con los volúmenes de los años 60. Se
enfrentan de diferente manera problemas sociales o políticos, obviando la situación
española, que no es objetivo de este trabajo, tales como la colonización o la segregación
racial, pero de un modo acorde a las corrientes occidentales coetáneas, es moderno,
claramente diferenciado de los periodos anteriores.
Es quizás el elemento diferenciador la interacción con el alumno, la pedagogía oculta
tras las líneas del texto, las preguntas y como se plantean, que obligan a interactuar con
el libro, con el profesor, con los compañeros. Se abandona el modelo memorístico de las
enciclopedias en favor de otro activo, pero esto no representa una novedad, ya que como
se vio anteriormente, este modelo fue introducido con las reformas de los años 50,
desarrollado en la década siguiente y los mismos editores de textos anteriores eran
conscientes de la obsolescencia de sus métodos y publicaciones.
4.3. Sobre las enseñanzas prácticas y transversales
Es interesante comprobar, tras el estudio realizado, que en todos los periodos, en
mayor o menor medida, se da la trasposición de los conceptos teóricos a situaciones de la
vida cotidiana y que se practicaban enseñanzas transversales, concepto aparentemente
moderno, pero que siempre ha estado presente en el libro escolar.
52
Figura 16
Fuente: F.T.D. (1918). Aritmética teórico practica. Barcelona, España. Ed. F.T.D.-Liberia Católica
Pontifica.
Son ejemplos de este hecho la inclusión en la Aritmética teórico practica. (1918).
Barcelona, España. Editorial FTD - Liberia Católica Pontifica, al final del mismo, de
modelos correspondientes a libros de cuentas, facturas y contabilidad, a modo de
enseñanza práctica, como podemos apreciar en la figura.
Ejemplo de los problemas propuestos, pasatiempos.
53
Figura 12
Fuente: Seco, E. Rozas, A. Martínez, H. (1988). Ciencias Sociales. /º EGB. Madrid, España. Editorial S.M.
(izquierda) y Zubia, A. M. (1960). Geografía de España. Valencia. España. Editorial S.M. (derecha)
54
5. CONCLUSIONES
Tras el estudio de publicaciones realizadas con anterioridad y apoyando el presente
trabajo en el cotejo realizado en una muestra de diferentes volúmenes seleccionados en
función de su relevancia y difusión, se puede afirmar que no ha existido una progresión
lineal en la evolución de la educación ni en los libros de texto publicados en nuestro país.
Desde su introducción a mediados del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX,
la inestabilidad política, las crisis sociales y económicas, la censura y la escasez de
recursos posterior a la Guerra Civil supusieron continuos avances y retrocesos en la
calidad y vigencia, tanto en la forma como en contenido de los mismos, y que es el
movimiento tecnocrático preponderante a mediados de la década de los 50 el que impulsó
una verdadera modernización en la educación española, cuyo mérito es su permanencia
en el tiempo, una progresión lenta pero constante que perdura aún en nuestros días.
Este desarrollo se ha visto afectado tanto por factores socioeconómicos y políticos
como por factores materiales o técnicos, pero habiendo existido diferentes movimientos
reformistas y contra reformistas, surgidos en respuesta a situaciones de crisis económicas
y sociales, no tuvieron continuidad y no obtuvieron los resultados esperados, siendo el
factor determinante para la implantación y desarrollo de corrientes modernizadoras
resultó ser la estabilidad del gobierno antes que su carácter.
Esta estabilidad política y periodos de crecimiento económico permitieron desarrollar
planes integrales de educación, en todos los aspectos, tales como la modernización de
medios materiales y libros de texto, las instalaciones, los maestros, incluyendo su
formación y salario, o la creación de un sistema educativo reglado y graduado, lo que
supuso, tras la incorporación masiva a la escuela primaria de una población
fundamentalmente rural y su alfabetización, que experimento un fuerte aumento en la
década de 1920, posteriormente, en un segundo salto, la incorporación masiva a la
enseñanza secundaria de una naciente clase media.
Durante este periodo, autores y editores han sido conscientes de la propia
obsolescencia de sus obras y publicaciones, reconociendo la existencia de otros recursos
55
pedagógicos más efectivos y formatos más atractivos, y conceptos modernos, actuales y
recogidos en las nuevas legislaciones, tales como la LOMCE, respecto de la existencia de
conocimientos transversales en las materias, la utilización de complementos de apoyo, la
orientación instrumental de las asignaturas, la aplicación curricular a problemas y
situaciones de la vida cotidiana, el trabajo en grupo o, más ampliamente, la integración
social, no son en modo alguno nuevos, sino que eran ya conocidos y aceptados con
anterioridad, y la no inclusión o profundización en los mismos fueron fruto en gran
medida de limitaciones técnicas y materiales, por intereses editoriales, personales y
políticos.
Por último, el contenido de los textos ha sufrido una variación menor de lo esperado.
El currículo se mantiene, con diferencia menores, obviando los distintos estilos literarios
y giros del lenguaje, teniendo en cuenta los cambios sociales habidos durante un siglo, no
solo de nuestro país, si no considerando un contexto occidental, se aprecian semejanzas
en todos los textos, incluso imágenes similares o definiciones que se repiten en
volúmenes separados en el tiempo casi un siglo. Los cambios formales han sido una
consecuencia motivada más por factores económicos y técnicos que evolutivos, siendo el
verdadero cambio el pedagógico, el aprendizaje por repetición y memorización frente a la
comprensión y el razonamiento, el aprendizaje pasivo frente a uno activo y cooperativo.
56
6. BIBLIOGRAFIA
1. el nombre del autor (o el compilador);
2. el año de publicación;
3. el título;
4. el nombre y apellidos del compilador (si el trabajo es parte de una obra mayor);
5. la edición, si no es la primera;
6. el número del volumen (si es una colección); y
7. el lugar de publicación y la editorial (o la fuente electrónica).
57
7. NOTAS
1 . Constitución Española de 1812: art. 366. TÍTULO IX: De la Instrucción Pública. Capítulo único.
2 . Real Decreto de 4 de agosto de 1836 por el que se aprueba el Plan General de Instrucción pública.
Artículo 25. Suplemento a la Gaceta de Madrid del 9 de agosto.
3 . Colección Legislativa de España, tomo LXXIII, pp.. 256-305, en "Historia de la educación en España",
tomo II, De las Cortes de Cádiz a la revolución de 1868. Ministerio de Educación, Libros de Bolsillo de la
Revista de Educación. Madrid, 1979
4. B.O.E. Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.
5. Liébana Collado, A. (2009). "La educación en España en el primer tercio del siglo XX: la situación del
analfabetismo y la escolarización". Cuaderno nº 58 (p.7). Madrid: Universidad de mayores experiencia
recíproca
6. "la educación deber tener carácter técnico, porque debe estar en consonancia con los tiempos en que
nos encontramos." Real Decreto de 17 de agosto de 1901, que organizaba los Institutos Generales y
Técnicos Gaceta de Madrid núm. 237. pp. 1007-1013.
7. Liébana Collado, A. (2009). "La educación en España en el primer tercio del siglo XX: la situación del
analfabetismo y la escolarización". Cuaderno nº 58 (p.8). Madrid: Universidad de mayores experiencia
recíproca
8. Liébana Collado, A. (2009). "La educación en España en el primer tercio del siglo XX: la situación del
analfabetismo y la escolarización". Cuaderno nº 58 (p.10). Madrid: Universidad de mayores experiencia
recíproca
9. "Autorizar la publicación de nuevos libros en aquellas materias o grados que el Estado no ha reservado
a determinados organismos". B.O.E. nº. 59, de 28/08/1938, pp. 942-943.
10. "pedagógicamente recomendables, patrióticos por su doctrina y afectos por sus ideas a los principios
en los que se inspira la luz la revolución nacional". B.O.E. 05/07/ 1938. (p. 57)
11. "que han de tener un nivel de calidad pedagógica, científica y política que responda a los ideales del
nuevo estado y al imperativo de superación y perfección de la España que renace a su ser cultural". B.O.E.
12/07/1938. (p. 174)
12 . B.O.E. núm. 52, de 21/08/1938. (pp. 820-821)
13. “Dictamen y dotación de libros de texto desde la Guerra Civil hasta la creación del Consejo nacional de
Educación”, (2000), Historia de la educación. Revista interuniversitaria, nº19( pp. 293-309)
14. Dalmau J. Carles, Pla Cargol J. y Pla, J. M. (1948) Enciclopedia cíclico pedagógica, Gerona, España:
Editorial Dalmau Carles Pla. Prólogo
15. B.O.E. nº. 97, de 22/04/1996
16. Dalmau Carles, J. (1947). "Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado Medio". Gerona, España: Editorial
Dalmau Carles Pla. pp.163, 161 y 183
17. Pastor, D. (1925). "Lecturas geográficas. Asia & África. Barcelona". España: Editorial Seix & Barral.
Prólogo
58
18. Dalmau Carles, J. (1948). "Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado superior". Gerona, España.
Editorial Dalmau Carles Pla. (p. 286)
19. Dalmau Carles, J. (1948). "Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado superior". Gerona, España.
Editorial Dalmau Carles Pla. (p.286) y Dalmau Carles, J. (1953). Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado
medio, Gerona, España: Editorial Dalmau Carles Pla. (p.308)
20. Dalmau Carles, J. (1948). "Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado superior". Gerona, España.
Editorial Dalmau Carles Pla. (p.286) y Dalmau Carles, J. (1953). Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado
medio, Gerona, España: Editorial Dalmau Carles Pla. (p.278)
21. Dalmau Carles, J. (1948). "Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado superior". Gerona, España.
Editorial Dalmau Carles Pla. (p.286) y Dalmau Carles, J. (1953). Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado
medio, Gerona, España: Editorial Dalmau Carles Pla. (p.278)
22. Dalmau Carles, J. (1948). "Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado superior". Gerona, España.
Editorial Dalmau Carles Pla. Página (p.286).
23. Dalmau Carles, J. (1948). "Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado superior". Gerona, España.
Editorial Dalmau Carles Pla. (p.280) y Dalmau Carles, J. (1953). Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado
medio, Gerona, España: Editorial Dalmau Carles Pla. (p.330)
24. Dalmau Carles, J. (1948). "Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado superior". Gerona, España.
Editorial Dalmau Carles Pla. (p.278) y Dalmau Carles, J. (1953). Enciclopedia cíclico pedagógica. Grado
medio, Gerona, España: Editorial Dalmau Carles Pla. (p.339)
25. Pla, A. y Sobrequés, S. (1959). Los países del mundo. Geografía de 2º curso. Barcelona, España.
Editorial Teide. (p.56)
26. Zubia, A. M. (1960). Geografía de España. Valencia. España. Editorial S.M. Prólogo